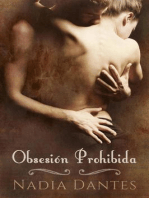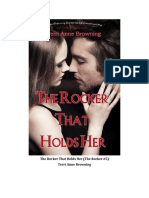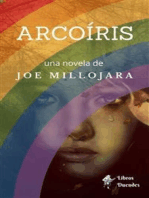Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Capitulo 20 - Maria
Cargado por
Julieta Artigues0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
67 vistas2 páginasLa narradora visita a la madre de María, quien está preocupada por el bienestar de su hija. La narradora rechaza el consuelo de la madre y decide comer tierra para poder ver la situación de María con sus propios ojos. Al hacerlo, descubre que María está atada a una cama sucia y está siendo abusada por un hombre anciano. Horrorizada por lo que ve, la narradora huye de la escena.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa narradora visita a la madre de María, quien está preocupada por el bienestar de su hija. La narradora rechaza el consuelo de la madre y decide comer tierra para poder ver la situación de María con sus propios ojos. Al hacerlo, descubre que María está atada a una cama sucia y está siendo abusada por un hombre anciano. Horrorizada por lo que ve, la narradora huye de la escena.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
67 vistas2 páginasCapitulo 20 - Maria
Cargado por
Julieta ArtiguesLa narradora visita a la madre de María, quien está preocupada por el bienestar de su hija. La narradora rechaza el consuelo de la madre y decide comer tierra para poder ver la situación de María con sus propios ojos. Al hacerlo, descubre que María está atada a una cama sucia y está siendo abusada por un hombre anciano. Horrorizada por lo que ve, la narradora huye de la escena.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
20
No sabía su nombre. Para mí era solo la madre de María, la tía de Ezequiel.
Me dijo que no había dormido nada y yo la entendí. Desde que había
empezado a comer tierra para otros, nunca más había vuelto a dormir como
antes. El día anterior había sacado dos cervezas de la heladera y una había
quedado por la mitad al costado del sillón. Había tomado tratando de pensar
solo en la música que salía de la Play. Quería que la cerveza me dejara la
mente en blanco. No pensar en María atada, en María encerrada. Ni en su
mamá. Y en algún momento me había quedado dormida.
Y ahí estaba ella ahora, la madre, buscando acercarse. Yo sabía que
quería decirme algo pero no quería escuchar. Me estaba guardando toda
para la tierra. Igual, se sentó enfrente mío y trató de agarrar mis manos.
—Hija —dijo, como para empezar a pedir algo, más con los ojos que
con la boca—. Hija…
Le hice que no con la cabeza. Ya no siguió hablando. Solo los ojos.
—No, así no funciona —le dije, tratando de no mirarla, tratando de no
recorrer con la cabeza el tiempo seco, los años guachos que me lastimaban
el cuerpo como una lija frotada sobre la piel, que hacían que ya no saliera
nunca, nunca, la palabra «hija» para mí de la boca de una mujer—. Yo vine
a comer la tierra de su hija —dije, y me levanté para salir sola a la
intemperie a buscar una vida.
Acaricié la tierra que me daba ojos nuevos, visiones que solo veía yo.
Sabía cuánto duele el aviso de los cuerpos robados.
Acaricié la tierra, cerré el puño y levanté en mi mano la llave que abría
la puerta por la que se habían ido María y tantas chicas, ellas sí hijas
queridas de la carne de otra mujer. Levanté la tierra, tragué, tragué más,
tragué mucho para que nacieran los ojos nuevos y pudiera ver.
Era ella. El moretón en el ojo de María era fuego y furia en mi corazón.
Un golpe que el día anterior no estaba en una cara que era pura tristeza.
Seguí comiendo, borracha de tierra. Tenía que ver. Ahí estaba María, que,
como si me hubiera presentido, se desesperó. Yo traté de calmarla. Ella
tiraba fuerte de sus brazos, dos brazos que no le servían. Estaba atada contra
esa cama que era solo mugre para un cuerpo nacido hacía cuántos años,
pocos, quizás diecisiete. La cama golpeaba las paredes y María tiraba y
tiraba de sus cadenas, trapos pobres de los que no podía zafarse.
De nuevo las letras negras en la pared de ese pozo que era una cárcel
para la chica. Se movían, no me dejaban leer. Me agaché, pero ya no existía
tierra de donde agarrarme. Traté de hacer de mi cuerpo un ovillo pero la
cabeza, derecha, miraba a María y detrás la pared, las palabras negras en la
oscuridad. Ella ya no luchaba contra sus ataduras. Leí, como en una foto,
carga tu cruz.
Se abrió la puerta que había al lado de la cama y el ruido que hizo fue
terror para nosotras. Solo sus ojos enormes no estaban atados y les
contaban, a los míos, el miedo, los golpes y las ganas de escapar. Como
pude, vi al hombre metiéndose en la pieza. La luz entraba por la puerta
como si fuera llamas para los ojos de María y para los míos. Pero yo tenía
que verlo. Luché contra la luz y, aunque me lastimara, lo pude ver. Era un
hombre viejo, la frente dibujada con poco pelo, blanco. Los brazos
descarnados seguían siendo fuertes. Un hombre viejo, como un abuelito de
plaza, que sacudía a María y le decía: «Quedate quieta, mujer».
No podía verla llorar. Quise morderlo pero tampoco podía. Apreté mis
rodillas con los brazos mientras las letras se movían hasta despegarse de la
pared, mariposas negras de la noche que se me venían encima. El hombre
viejo también caminaba hacia mí. ¿Me había visto? No. Era el frío del
miedo, y después el aturdimiento y el dolor siempre en mi panza.
Tenía que irme.
Aunque no lo quisiera, salí tan oscura como la noche, en mi cabeza el
aleteo prestado de una mariposa negra: carga tu cruz.
También podría gustarte
- RED SAVING THE ALPHA EspañolDocumento123 páginasRED SAVING THE ALPHA EspañolAdry RenteriaAún no hay calificaciones
- 0.5 - Luca Vitiello - Born in Blood Mafia Chronicles (Versión Foro) PDFDocumento331 páginas0.5 - Luca Vitiello - Born in Blood Mafia Chronicles (Versión Foro) PDFMaité Galano94% (16)
- Nueva Vida en Cristo Volumen 3Documento30 páginasNueva Vida en Cristo Volumen 3Karl Marx100% (3)
- Hybrid Aria (Jessica Hall) (Z-Lib - Org) - 1658382464059-EspañolDocumento215 páginasHybrid Aria (Jessica Hall) (Z-Lib - Org) - 1658382464059-EspañolAndrea Robles100% (12)
- Indebted - J.L. Beck (A Kingpin Love Affair #1)Documento121 páginasIndebted - J.L. Beck (A Kingpin Love Affair #1)Katia Tome Garcia100% (3)
- Serie Cade Creek 01 - Happy para SiempreDocumento187 páginasSerie Cade Creek 01 - Happy para SiempreEmily Pulgarin100% (1)
- Red Salvando Al AlphaDocumento158 páginasRed Salvando Al AlphaPathros Rep100% (1)
- Regresar A Ti CamrenDocumento524 páginasRegresar A Ti CamrenRosa Jimenez100% (1)
- 7.forever - Penelope Sky PDFDocumento219 páginas7.forever - Penelope Sky PDFNancy VergaraAún no hay calificaciones
- Poemas Carver - Raymond CarverDocumento42 páginasPoemas Carver - Raymond CarversaratumtumAún no hay calificaciones
- Valeria E. Garbo - La Ciudad de La LuzDocumento345 páginasValeria E. Garbo - La Ciudad de La LuzLourdes AguileraAún no hay calificaciones
- Manual de Dibujo. Capítulo3. Dibujar El Cuerpo HumanoDocumento2 páginasManual de Dibujo. Capítulo3. Dibujar El Cuerpo HumanoClara López Cantos100% (1)
- Terri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerDocumento157 páginasTerri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerRojairmaTiapa100% (1)
- Titulos en Karate Grados PDFDocumento21 páginasTitulos en Karate Grados PDFFelipe Javier Ruiz RiveraAún no hay calificaciones
- Seleccion Cuentos Juan Sola - Epica UrbanaDocumento11 páginasSeleccion Cuentos Juan Sola - Epica UrbanaAnii Euu Aguila86% (7)
- Cuentos Eroticos de Navidad - Mayra MonteroDocumento64 páginasCuentos Eroticos de Navidad - Mayra MonteroMiguel Angel100% (2)
- La Mujer Que No SoyDocumento120 páginasLa Mujer Que No SoyJorgeAún no hay calificaciones
- Concurso Ciudad Flamenco JerezDocumento66 páginasConcurso Ciudad Flamenco JerezManuel Tanoira CarballoAún no hay calificaciones
- Controlas Mi Aire - Lara NideaDocumento153 páginasControlas Mi Aire - Lara NideaAna M. Doval LeiraAún no hay calificaciones
- ArtesaniaDocumento6 páginasArtesaniaAbel Lopez SilvestreAún no hay calificaciones
- Aplastado Por La Mierda Pedro Juan Guti RrezDocumento5 páginasAplastado Por La Mierda Pedro Juan Guti RrezpaulacairAún no hay calificaciones
- 11 37 55cuando Morimos WebDocumento153 páginas11 37 55cuando Morimos WebDiegoJoséLuisEscribanoCutellé100% (1)
- Checa Cremades y Otros Guia para El Estudio de La Historia Del ArteDocumento35 páginasCheca Cremades y Otros Guia para El Estudio de La Historia Del ArteSabriMolinaMarquez75% (4)
- 12 Vestidismo y Desnudez PDFDocumento6 páginas12 Vestidismo y Desnudez PDFmaria7duran-5Aún no hay calificaciones
- Guia de Lenguaje y ComunicaciónDocumento37 páginasGuia de Lenguaje y ComunicaciónpaulinaAún no hay calificaciones
- Fragmento de Tiempo 1Documento3 páginasFragmento de Tiempo 1Alexis RamirezAún no hay calificaciones
- Terri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerDocumento158 páginasTerri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerRojairmaTiapaAún no hay calificaciones
- Lo Que No Se Puede Nombrar - Irene KleinerDocumento4 páginasLo Que No Se Puede Nombrar - Irene Kleinercecilia fioriAún no hay calificaciones
- cp33 Al 41Documento74 páginascp33 Al 41Karen VelasquezAún no hay calificaciones
- Sombras de Un Pasado Futuro..odtDocumento2 páginasSombras de Un Pasado Futuro..odtRichard MarinAún no hay calificaciones
- La Noche Devora T4Documento20 páginasLa Noche Devora T4Jorge NogueraAún no hay calificaciones
- M TFDocumento241 páginasM TFLuna EscobarAún no hay calificaciones
- Libro Completo - El Miedo Universal PDFDocumento112 páginasLibro Completo - El Miedo Universal PDFVlixesAún no hay calificaciones
- #4 - Madelyn Álvarez - Enamorada de La BestiaDocumento258 páginas#4 - Madelyn Álvarez - Enamorada de La BestiaGuille FuenzalidaAún no hay calificaciones
- Terri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerDocumento158 páginasTerri Anne Browning - Saga The Rocker 05 The Rocker That Holds HerrojairmaAún no hay calificaciones
- Carmín Inesperado - Clara Barceló SellésDocumento132 páginasCarmín Inesperado - Clara Barceló SellésRafael Enrique Ortiz GimenezAún no hay calificaciones
- Annabel Los Lamentos de Un LunaticoDocumento72 páginasAnnabel Los Lamentos de Un LunaticoGuillermo RodríguezAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- El Huesped PDFDocumento6 páginasEl Huesped PDFPaco SchweinsteigerAún no hay calificaciones
- Susset Onarres - Al Borde de La LocuraDocumento72 páginasSusset Onarres - Al Borde de La LocuraCei BerndtAún no hay calificaciones
- Capítulo 1Documento14 páginasCapítulo 1Gabrielle NogueraAún no hay calificaciones
- Carrington 2 CuentosDocumento6 páginasCarrington 2 CuentosGaby MenaAún no hay calificaciones
- Cordón UmbilicalDocumento4 páginasCordón UmbilicalmemuriAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- AltepiyektikDocumento36 páginasAltepiyektikShail HadasaAún no hay calificaciones
- El Violín Del DiabloDocumento20 páginasEl Violín Del DiabloRosangela SolorzanoAún no hay calificaciones
- Alexa Riley Serie Cowboys & Virgins 02 Roping The VirginDocumento93 páginasAlexa Riley Serie Cowboys & Virgins 02 Roping The VirginJazzAún no hay calificaciones
- Anastasia - Josh AlfredoDocumento303 páginasAnastasia - Josh AlfredoEylin Alexsandra Ramos Candia100% (1)
- Angel MCDocumento175 páginasAngel MCleilaAún no hay calificaciones
- De Vida o MuerteDocumento3 páginasDe Vida o MuerteAnna FurlanAún no hay calificaciones
- The PrinceDocumento211 páginasThe PrinceLa AlboradaAún no hay calificaciones
- Hambre deDocumento10 páginasHambre deErnesto aquinoAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Formulario 3. MorfologíaDocumento8 páginasUnidad 2. Formulario 3. MorfologíaJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- 7 SherlockDocumento1 página7 SherlockJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Encuesta CineDocumento1 páginaEncuesta CineJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Cuentos Con MoralejaDocumento3 páginasCuentos Con MoralejaJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- 6 SherlockDocumento1 página6 SherlockJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- LyC. Bajo Sospecha Libro CompletoDocumento100 páginasLyC. Bajo Sospecha Libro CompletoJulieta Artigues100% (1)
- Edipo Rey SaerDocumento1 páginaEdipo Rey SaerJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Caso Zamira ActividadesDocumento1 páginaCaso Zamira ActividadesJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- GuíaTexto3 BorderTheaterDocumento2 páginasGuíaTexto3 BorderTheaterJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Cap. V. El Empate, 1955 - 1966 (ROMERO, LUIS) ResumenDocumento12 páginasCap. V. El Empate, 1955 - 1966 (ROMERO, LUIS) ResumenJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Discurso Poético y Generación Del 27Documento2 páginasDiscurso Poético y Generación Del 27Julieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Haiku Rana BashoDocumento3 páginasHaiku Rana BashoJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Presentacion y EncuadreDocumento8 páginasPresentacion y EncuadreJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Actividad Canción - Recursos PoéticosDocumento1 páginaActividad Canción - Recursos PoéticosJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- CURSO DE INGRESO Cronograma para DocentesDocumento2 páginasCURSO DE INGRESO Cronograma para DocentesJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Miento/-Mento en El Español Actual: Los Sufijos Nominalizadores - Ción, - SiónDocumento6 páginasMiento/-Mento en El Español Actual: Los Sufijos Nominalizadores - Ción, - SiónJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Romance de La Doncella GuerreraDocumento2 páginasRomance de La Doncella GuerreraJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- 0.construcción SustantivaDocumento4 páginas0.construcción SustantivaJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Ciapuscio - El Origen y Evolución Del Lenguaje - SelecciónDocumento26 páginasCiapuscio - El Origen y Evolución Del Lenguaje - SelecciónJulieta Artigues100% (1)
- 3.actividades 1.mitos y LeyendasDocumento2 páginas3.actividades 1.mitos y LeyendasJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Codigos Lengua TM DICIEMBRE 2020Documento8 páginasCodigos Lengua TM DICIEMBRE 2020Julieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- 0.tipos de OracionesDocumento2 páginas0.tipos de OracionesJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- 2.cuento Realista DefinicionDocumento2 páginas2.cuento Realista DefinicionJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Arocena - Artigues - TP 3 - Cadaver Exquisito - Categorias de Ciencia FiccionDocumento1 páginaArocena - Artigues - TP 3 - Cadaver Exquisito - Categorias de Ciencia FiccionJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Una Merienda de LocosDocumento11 páginasUna Merienda de LocosJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Discurso El Derecho de La Mujer A Votar Por Susan B. AnthonyDocumento3 páginasDiscurso El Derecho de La Mujer A Votar Por Susan B. AnthonyJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Casullo - Historia, Tiempo, SujetoDocumento26 páginasCasullo - Historia, Tiempo, SujetoJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Crear Una Tarjeta para El Día de Los Enamorados Con CorelDRAWDocumento21 páginasCrear Una Tarjeta para El Día de Los Enamorados Con CorelDRAWYudith CbAún no hay calificaciones
- Poemas - Pedro René Contín Aybar (1907-1981)Documento23 páginasPoemas - Pedro René Contín Aybar (1907-1981)Hikari100Aún no hay calificaciones
- Arturo BorjaDocumento16 páginasArturo BorjaJason Urbano0% (1)
- Ensayo El Tunel Incomunicacion Soledad y AnsiedadDocumento2 páginasEnsayo El Tunel Incomunicacion Soledad y AnsiedadMaria Lorena Barrazueta Bucaram100% (3)
- Guia 3 Taller Psu 4 MediosDocumento10 páginasGuia 3 Taller Psu 4 MediosNatalia TapiaAún no hay calificaciones
- MSDS Cemento PDFDocumento1 páginaMSDS Cemento PDFMiguel Angel Najarro MedinaAún no hay calificaciones
- Nuevo Catalogo 93 Carlin TenerifeDocumento56 páginasNuevo Catalogo 93 Carlin TenerifeRicardo RetuertoAún no hay calificaciones
- Enfermedades ViralesDocumento8 páginasEnfermedades Viralescamilo pallesAún no hay calificaciones
- La Literatura Colombiana en El Siglo XX - Grado Octavo PDFDocumento4 páginasLa Literatura Colombiana en El Siglo XX - Grado Octavo PDFInnovación Docente EspecializaciónAún no hay calificaciones
- Elements of Sonata TheoryDocumento41 páginasElements of Sonata TheoryJohn LealAún no hay calificaciones
- Elementos NativosDocumento37 páginasElementos NativosJavi RamosAún no hay calificaciones
- Mi Perfil LectorDocumento2 páginasMi Perfil LectorFrancisco Erasmo López OrtegaAún no hay calificaciones
- Examen de Programacion Ii Parcial Ii Semestre de 2020Documento3 páginasExamen de Programacion Ii Parcial Ii Semestre de 2020Eduardo BarahonaAún no hay calificaciones
- Modelo Peritaje LaboralDocumento3 páginasModelo Peritaje LaboralLuis AngelAún no hay calificaciones
- Tarea 7 de Antropologia GeneralDocumento9 páginasTarea 7 de Antropologia GeneralMayelinAún no hay calificaciones
- Llachon PDFDocumento7 páginasLlachon PDFPazzyano MatAún no hay calificaciones
- Gaita SanjacinteraDocumento2 páginasGaita SanjacinteraJorge Luis Lora ReyesAún no hay calificaciones
- Soy Yo Guarda de Mi HermanoDocumento2 páginasSoy Yo Guarda de Mi HermanoMaryfrer ChacinAún no hay calificaciones
- Calasso, La Ültima SuperstisiónDocumento6 páginasCalasso, La Ültima Superstisiónlapaglia36Aún no hay calificaciones
- Ficha de PeliculaDocumento3 páginasFicha de PeliculapamnizaAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Me Relaciono Con Mis Vecinos?Documento4 páginas¿Cómo Me Relaciono Con Mis Vecinos?Luis Rodrigo Pino MoyanoAún no hay calificaciones