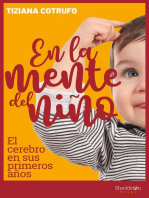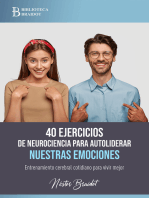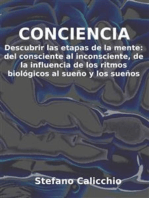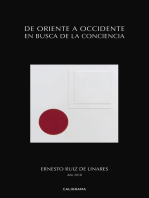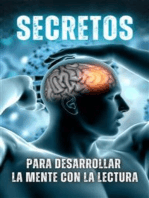Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cerebro y Conciencia
Cerebro y Conciencia
Cargado por
garufa2Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cerebro y Conciencia
Cerebro y Conciencia
Cargado por
garufa2Copyright:
Formatos disponibles
LUIS IGNACIO BRUSCO
Médico, investigador y educador argentino especializado en
Neurociencia
Cerebro y conciencia
Posted on 21 junio, 2018
El hombre piensa, aun cuando no tenga conciencia de ello.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
De todas las funciones del cerebro humano puede que la conciencia sea la más compleja y a la que
todavía le queden muchos más misterios por develar. Porque, ¿qué es en verdad la conciencia? Es esta
una pregunta de difícil respuesta. La conciencia es la del espacio que ocupamos, la del tiempo que
vivenciamos, la de nosotros mismos y la de la finitud, que es comprender que poseemos un fin. Esta
última ha marcado importantes preocupaciones filosóficas y científicas en el siglo pasado: entender
que
morimos y lo que ello implica modifica decisiones que tomamos. Nos encontramos, luego, con otro
gran problema: debemos usar nuestra propia conciencia para conocer la misma.
Por otro lado, si bien es posible que la delimitación de subtipos de conciencia sea forzada y arbitraria,
tal vez encontremos en esta herramienta de categorización la única forma de clarificar nuestro
pensamiento a la hora de encarar su análisis.
Desde un punto de vista neurológico, los fenómenos de conocimiento son mediados por zonas
subcorticales (es decir, por zonas que se encuentran debajo de las corteza); principalmente por una
estructura llamada tálamo (del griego “thalamus”: habitación), que es clave en el proceso de la
conocimiento consciente. Esta estructura envía la información a través de un cablerío (denominado
“vías”) a las cortezas frontales de nuestro cerebro, las cuales nos otorgan la capacidad de abstraer. El
tálamo filtra la información sensorial y permite discriminar —a partir del aprendizaje social
incorporado con el tiempo— qué información (interna o externa) es real y qué no, permitiendo generar
la conciencia subjetiva acorde sobre uno mismo y sobre lo que nos rodea.
Científicos que investigaron sobre los mecanismos de la conciencia, como Rodolfo Llinás de la
Universidad de Nueva York , comprendieron que los fenómenos de tálamos-corticales funcionan en
forma de ciclos por segundo. Con un método complejo llamado “magnetoencefalgrafía” este último
investigó sobre la funcionalidad de los sistemas cerebrales y la función de la conciencia y se observó
que la misma opera como si estuviera compuesta por fotogramas, pareciendo nuestra conciencia una
especie de película que pasa por nuestro pensamiento, tan velozmente como en el cine, generando
neuroimágenes específicas para cada idea y diferentes en cada persona. En otras palabras, cada
persona genera imágenes independientes para palabras específicas.
El control de esa ideación está relacionado con las emociones innatas, pero también se ve modificado
por las emociones aprendidas, que informan a nuestro sistema nervioso, convergiendo en nuestros
criterios de realidad. Es posible que una alteración de estos sistemas provoque síntomas que se
asemejen a la psicosis o delirios, en donde se pierden nuestro juicio de lo real.
John C. Eccles, premio Nobel de fisiología, terminó su carrera estudiando la evolución de la
conciencia, pudiendo apreciar que dicha evolución se correlaciona con el aumento de tamaño de
nuestro cerebro, pero además con el cuerpo en lo que hace a destreza, desarrollo de órganos fonatorios
o bipedestación, entre otros factores, sin los cuales probablemente nuestra conciencia no hubiera
podido alcanzar el grado de
madurez actual.
Y, si de fin hablamos, el surgimiento de la conciencia de la propia finitud es una de las características
más importantes de este proceso evolutivo, posiblemente única en su complejidad (aunque existen
autores que aceptan que algunos mamíferos tales como el elefante o el chimpancé también poseen una
conciencia de
su final), la cual nos permite planificar y tomar decisiones anticipadamente pero, a su vez, otorga la
causa central de nuestra angustia, como planteó Martin Heiddeger, pensador fundamental del siglo
pasado. Esa conciencia de finitud presupone la de tiempo-espacio y la de uno mismo, conciencia que
genera nuestros temores pero que al mismo tiempo puede ser la que motive nuestras ideas y acciones
posteriores.
*Ignacio Brusco
Neurólogo. Doctor en medicina y doctor en Filosofía. Investigador del Conicet.
También podría gustarte
- Receta ISSSTEDocumento1 páginaReceta ISSSTEAlkantar RobertoAún no hay calificaciones
- Guias Anticipatorias en Medicina FamiliarDocumento53 páginasGuias Anticipatorias en Medicina Familiarpilorico89% (18)
- Mi Ensayo Sobre Los Contenidos de La ConcienciaDocumento6 páginasMi Ensayo Sobre Los Contenidos de La ConcienciaMelvin Scar75% (4)
- En la mente del niño: El cerebro en sus primeros añosDe EverandEn la mente del niño: El cerebro en sus primeros añosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Tarea 2.1, Ensayo Sobre Los Contenidos de La ConcienciaDocumento6 páginasTarea 2.1, Ensayo Sobre Los Contenidos de La Concienciadahiana cid67% (3)
- 40 ejercicios de neurociencia para autoliderar nuestras emociones: Entrenamiento cerebral cotidiano para vivir mejorDe Everand40 ejercicios de neurociencia para autoliderar nuestras emociones: Entrenamiento cerebral cotidiano para vivir mejorAún no hay calificaciones
- ¿Neurona Mata Espíritu? Una Aproximación Interdisciplinar al Cerebro, la Conciencia y la LibertadDe Everand¿Neurona Mata Espíritu? Una Aproximación Interdisciplinar al Cerebro, la Conciencia y la LibertadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Edelman, Gerald y Tononi, Giulio - El Universo de La Conciencia (Libros en Español - Ciencias)Documento142 páginasEdelman, Gerald y Tononi, Giulio - El Universo de La Conciencia (Libros en Español - Ciencias)api-369581167% (3)
- NeurologismoDocumento3 páginasNeurologismoclaudiaAún no hay calificaciones
- La conciencia en el cerebro: Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientosDe EverandLa conciencia en el cerebro: Descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientosCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (3)
- El cerebro y el mito del yo: El papel de las neuronas en el pensamiento y el comportamiento humanosDe EverandEl cerebro y el mito del yo: El papel de las neuronas en el pensamiento y el comportamiento humanosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- La Consciencia Es El Mayor Enigma de La Ciencia y La FilosofíaDocumento10 páginasLa Consciencia Es El Mayor Enigma de La Ciencia y La FilosofíaRoy DOAún no hay calificaciones
- Francisco RubiaDocumento9 páginasFrancisco RubialudussacerAún no hay calificaciones
- Bases Neurobiologicas de La MenteDocumento10 páginasBases Neurobiologicas de La Mentedaniela_martine2653100% (2)
- Ensayo de La ConcienciaDocumento5 páginasEnsayo de La ConcienciaMadeline UlloaAún no hay calificaciones
- De La Emoción Al Sentimiento Cruzando El Umbral de La Conciencia - DamasioDocumento6 páginasDe La Emoción Al Sentimiento Cruzando El Umbral de La Conciencia - DamasioIgnacio PamplonaAún no hay calificaciones
- La ConscienciaDocumento9 páginasLa ConscienciaMERCI ESTEFANIA IBARRA CHUQUIZUTAAún no hay calificaciones
- La Consciencia Es El Mayor Enigma de La Ciencia y La FilosofíaDocumento13 páginasLa Consciencia Es El Mayor Enigma de La Ciencia y La FilosofíaBriamAún no hay calificaciones
- El Universo de La Conciencia - Edelman + Tononi (2002)Documento160 páginasEl Universo de La Conciencia - Edelman + Tononi (2002)Misael Moreno Frias100% (1)
- Conciencia y Autoconciencia Un Enfoque ConstructivistaDocumento11 páginasConciencia y Autoconciencia Un Enfoque Constructivistacaminaraciegas100% (1)
- Seminario Conciencia (Searle)Documento20 páginasSeminario Conciencia (Searle)jose juanAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Campos de La ConcienciaDocumento21 páginasCuáles Son Los Campos de La ConcienciaNilson Junior Marin DavilaAún no hay calificaciones
- ConcienciaDocumento6 páginasConcienciaFelipe Andrés Palma YañezAún no hay calificaciones
- El Problema Mente Cerebro II Sobre La ConcienciaDocumento10 páginasEl Problema Mente Cerebro II Sobre La Concienciawilbert_tapia_1100% (2)
- La Consciencia. Universidad de Navarra.Documento5 páginasLa Consciencia. Universidad de Navarra.Norma Alicia Hernández ElizondoAún no hay calificaciones
- Enigmas Del ConocimientoDocumento3 páginasEnigmas Del ConocimientoñustaAún no hay calificaciones
- ResumenDocumento2 páginasResumenCielo Esperanza Velasco FernandezAún no hay calificaciones
- Procesos BiológicosDocumento72 páginasProcesos BiológicosElifelet Alvarez AlcocerAún no hay calificaciones
- Documento 25Documento14 páginasDocumento 25Emmanuel AlvarezAún no hay calificaciones
- ConcienciaDocumento5 páginasConcienciaLuis VerenzuelaAún no hay calificaciones
- La Percepcion y La MemoriaDocumento10 páginasLa Percepcion y La MemoriaAlejandra MonzónAún no hay calificaciones
- Como El Cerebro Crea La Mente Traducción IDocumento13 páginasComo El Cerebro Crea La Mente Traducción Icristian moralesAún no hay calificaciones
- Doble MoralDocumento6 páginasDoble MoralFelipe Andrés Palma YañezAún no hay calificaciones
- Inteligencia Emocional y Manejo de Emociones en ConflictosDocumento17 páginasInteligencia Emocional y Manejo de Emociones en Conflictosangie gabriela martinez espinosaAún no hay calificaciones
- Neurobiología de La Conciencia - La Actividad Mental de La MateriaDocumento14 páginasNeurobiología de La Conciencia - La Actividad Mental de La MateriayahialopezAún no hay calificaciones
- Neurobiología de La Emoción y SentimientoDocumento5 páginasNeurobiología de La Emoción y SentimientoJorge Alexander Zabala FacundoAún no hay calificaciones
- Las Neurociencias de La Conducta y Su Aporte A La PsicologíaDocumento5 páginasLas Neurociencias de La Conducta y Su Aporte A La PsicologíaJesus Galeano LaverdeAún no hay calificaciones
- Actividad 3 Modulo 3Documento13 páginasActividad 3 Modulo 3pedro rodriguezAún no hay calificaciones
- Cerebro de GallinaDocumento104 páginasCerebro de GallinaYordanielAún no hay calificaciones
- Resumen "La Relación Mente-Cerebro"Documento3 páginasResumen "La Relación Mente-Cerebro"Fernando Alvarez Osorio (Fercho)Aún no hay calificaciones
- Que Es La ConcienciaDocumento4 páginasQue Es La ConcienciaEduardo Lopez FeoliAún no hay calificaciones
- Monografia NeurocienciaDocumento25 páginasMonografia NeurocienciaIvanof Antoni Pielago GomezAún no hay calificaciones
- Que Es La MenteDocumento6 páginasQue Es La MenteLuis David CastañedaAún no hay calificaciones
- Origen de La Psicologia CognitivaDocumento4 páginasOrigen de La Psicologia CognitivaJakson Gamardo100% (1)
- Cap41-Conciencia-Vallejo - Cap E41 Ps. de La Conciencia. VallejoDocumento25 páginasCap41-Conciencia-Vallejo - Cap E41 Ps. de La Conciencia. Vallejofoandrade702Aún no hay calificaciones
- Las Neurociencias de La Conducta Eje 2Documento9 páginasLas Neurociencias de La Conducta Eje 2Yulieth Dayana Lozano BallesterosAún no hay calificaciones
- Cerebro y RacionalidadDocumento6 páginasCerebro y RacionalidadwilmerjmorenoAún no hay calificaciones
- Cabieses Fernando - Mecanismos Del Trance ChamanicoDocumento9 páginasCabieses Fernando - Mecanismos Del Trance Chamanicopale_2004Aún no hay calificaciones
- La ConcienciaDocumento22 páginasLa Concienciafelix bellorin100% (2)
- Unidad 3 - Damasio Sentir Lo Que Sucede Cap 1 Salir Al EscenarioDocumento8 páginasUnidad 3 - Damasio Sentir Lo Que Sucede Cap 1 Salir Al EscenarioCeleste Natalia BenitoAún no hay calificaciones
- La Relación Mente CerebroDocumento13 páginasLa Relación Mente CerebroManfred MoyaAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 - Psiquismo. Libro Salud Mental y Cerebro. Brusco, LI. Editorial Akadia (2018)Documento3 páginasCapitulo 3 - Psiquismo. Libro Salud Mental y Cerebro. Brusco, LI. Editorial Akadia (2018)Yudith ButilerAún no hay calificaciones
- Cerebro y Persona - María GudínDocumento8 páginasCerebro y Persona - María Gudíneduardo-delapaz7775Aún no hay calificaciones
- Resumen de Historia de La Psicología 123Documento30 páginasResumen de Historia de La Psicología 123Josue CabreraAún no hay calificaciones
- La Consciencia WDocumento2 páginasLa Consciencia WMariana NAún no hay calificaciones
- Foro Semana 5Documento2 páginasForo Semana 5johana100% (1)
- Alma Cuerpo Mente Santo TomasDocumento25 páginasAlma Cuerpo Mente Santo TomasQuidam RVAún no hay calificaciones
- Udla - EnsayoDocumento5 páginasUdla - EnsayoPam GC0% (1)
- Conciencia: Descubrir las etapas de la mente: del consciente al inconsciente, de la influencia de los ritmos biológicos al sueño y los sueñosDe EverandConciencia: Descubrir las etapas de la mente: del consciente al inconsciente, de la influencia de los ritmos biológicos al sueño y los sueñosAún no hay calificaciones
- De Oriente a Occidente en busca de la concienciaDe EverandDe Oriente a Occidente en busca de la concienciaAún no hay calificaciones
- Secretos para Desarrollar la Mente con la LecturaDe EverandSecretos para Desarrollar la Mente con la LecturaAún no hay calificaciones
- PAE FINAL Miranda - Sindrome de LennoxDocumento93 páginasPAE FINAL Miranda - Sindrome de LennoxYakary EspinalAún no hay calificaciones
- LAZOS Libro 2 (Spanish Edition)Documento369 páginasLAZOS Libro 2 (Spanish Edition)vbrxzb2w9vAún no hay calificaciones
- Tea InvestigacionDocumento73 páginasTea InvestigacionAna AguilarAún no hay calificaciones
- Examen 2do Parcial GinecoDocumento4 páginasExamen 2do Parcial GinecoAlexis ReyesAún no hay calificaciones
- Técnica - Fluir y Ser FlexibleDocumento1 páginaTécnica - Fluir y Ser FlexibleseydaAún no hay calificaciones
- Karime Salgado CabarcasDocumento26 páginasKarime Salgado CabarcasJuan LagunaAún no hay calificaciones
- Cátedra Trabajo FinalDocumento28 páginasCátedra Trabajo FinalEliana Parra RomeroAún no hay calificaciones
- Elementos de Protección Personal y LaboralDocumento15 páginasElementos de Protección Personal y Laboralclaudia patricia cardona martinezAún no hay calificaciones
- Tarea 2Documento4 páginasTarea 2Frangell Vásquez VargasAún no hay calificaciones
- Formularios Segunda ParteDocumento9 páginasFormularios Segunda ParteAylen Plata CaceresAún no hay calificaciones
- Bienestar EmocionalDocumento2 páginasBienestar EmocionalCaro KasAún no hay calificaciones
- Primeros AuxiliosDocumento1 páginaPrimeros AuxiliosKetty PortaleAún no hay calificaciones
- 3 TAENIA SP e Hymenolepis Nana H.diminutaDocumento11 páginas3 TAENIA SP e Hymenolepis Nana H.diminutaJose RomeroAún no hay calificaciones
- Educacion Fisica Capacidades Fisicas y Rutinas DeportivasDocumento4 páginasEducacion Fisica Capacidades Fisicas y Rutinas DeportivasMaite Alexandra Mateo De Los SantosAún no hay calificaciones
- Importancia de La Historia ClínicaDocumento2 páginasImportancia de La Historia ClínicaAngiie MoralesAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes GastronomicasDocumento2 páginasPrincipales Corrientes GastronomicasDilcia Vicmely Gonzalez Liriano De PeñaAún no hay calificaciones
- Radiografia de Abdomen 11Documento9 páginasRadiografia de Abdomen 11ELISEO ARIEL CONDORI CONDORENAAún no hay calificaciones
- Psicodinamia Del ObesoDocumento6 páginasPsicodinamia Del ObesoYazmin RodriguezAún no hay calificaciones
- Programa Apego y Trauma ComplejoDocumento24 páginasPrograma Apego y Trauma ComplejoOlga Verónica Vargas MaldonadoAún no hay calificaciones
- Requerimiento 6 Topico Obra Tres MariasDocumento7 páginasRequerimiento 6 Topico Obra Tres MariasWilder Joel Delgado CardenasAún no hay calificaciones
- Rodriguez Viena VivianaDocumento2 páginasRodriguez Viena VivianaSergio Huaycama sangamaAún no hay calificaciones
- 2 Mentalidad Fija VS Mentalidad de CrecimientoDocumento3 páginas2 Mentalidad Fija VS Mentalidad de CrecimientoWilliam Sangama Flores100% (1)
- Resumen Triple P EstándarDocumento3 páginasResumen Triple P EstándarAnonymous MdGhqYxAún no hay calificaciones
- Barandiaran Pizzali Marco Antonio - Cieza Diaz Cesar DavidDocumento133 páginasBarandiaran Pizzali Marco Antonio - Cieza Diaz Cesar DavidYuver Raul Guardia GalarzaAún no hay calificaciones
- Ope-E-D16001 Aux Enfermeria Aprobados CasDocumento387 páginasOpe-E-D16001 Aux Enfermeria Aprobados CasdavvtsAún no hay calificaciones
- Ser Feliz en AlaskaDocumento12 páginasSer Feliz en AlaskaÁlvaro Acosta GonzálezAún no hay calificaciones
- Medidas AntropometricasDocumento2 páginasMedidas Antropometricasnatalia doria lozanoAún no hay calificaciones
- Libro de Ventilacion de Minas 1 PDFDocumento132 páginasLibro de Ventilacion de Minas 1 PDFLuis Catay MatiasAún no hay calificaciones