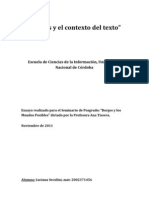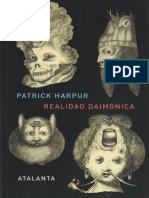100% encontró este documento útil (1 voto)
768 vistas3 páginasHistoria Natural - Pere Calders
Este documento narra la experiencia de un hombre europeo que alquiló un piso moderno en una ciudad tropical. Rápidamente descubrió que el piso estaba infestado de insectos, roedores y otros animales. Un día encontró un tigre en su cocina. Cuando se quejó con la portera, esta le informó que era normal que las hembras tigres buscaran refugio en los pisos durante la temporada de lluvias para criar a sus crías, y que solo debía ignorarla y proveerle de agua.
Cargado por
Daniel Ramirez OrozcoDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
100% encontró este documento útil (1 voto)
768 vistas3 páginasHistoria Natural - Pere Calders
Este documento narra la experiencia de un hombre europeo que alquiló un piso moderno en una ciudad tropical. Rápidamente descubrió que el piso estaba infestado de insectos, roedores y otros animales. Un día encontró un tigre en su cocina. Cuando se quejó con la portera, esta le informó que era normal que las hembras tigres buscaran refugio en los pisos durante la temporada de lluvias para criar a sus crías, y que solo debía ignorarla y proveerle de agua.
Cargado por
Daniel Ramirez OrozcoDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd