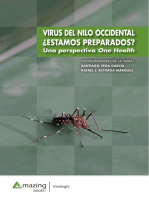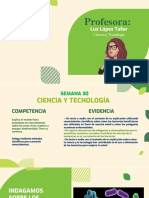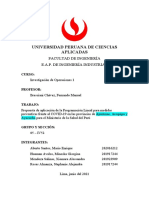Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6.ANEMIA INFECCIOSA EQUINA Dr. Rafael Villalobos PDF
6.ANEMIA INFECCIOSA EQUINA Dr. Rafael Villalobos PDF
Cargado por
Juan Carlos Rumbo UstarizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
6.ANEMIA INFECCIOSA EQUINA Dr. Rafael Villalobos PDF
6.ANEMIA INFECCIOSA EQUINA Dr. Rafael Villalobos PDF
Cargado por
Juan Carlos Rumbo UstarizCopyright:
Formatos disponibles
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, CONSIDERACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y
SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN COLOMBIA
Rafael Mauricio Villalobos Álvarez. M.V.; MSc.*1
La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad de origen viral, que afecta a los
équidos (caballos, mulas y asnos). Las manifestaciones clínicas pueden presentarse y ser
evidentes o no, tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la enfermedad. Sin
embargo, la mayoría de los animales se recuperan, y quedan como portadores, únicos
reservorios y diseminadores del virus para toda la vida.
La enfermedad, de distribución mundial, es prevalente en áreas pantanosas y con
malezas, que favorecen la transmisión a través de insectos hematófagos. El hombre
también interviene en la transmisión cuando utiliza implementos contaminados, los cuales
actúan como vehículo mecánico del virus.
La incidencia de la infección causa grandes pérdidas económicas en la industria equina,
por desgaste de la condición de los animales, disminución total del valor comercial, o
muerte de los mismos.
Se han detectado équidos infectados en toda Colombia, por lo que las medidas de
prevención y de control deben instaurarse tomando en cuenta las condiciones
ecológicas o de manejo que inciden en la transmisión en las regiones.
El agente causante de la enfermedad es un virus perteneciente a la familia Retroviridae,
con tropismo por células del sistema inmune, en las cuales realiza su replicación. Una vez
infectado el animal se convierte en portador para el resto de su existencia.
SINTOMATOLOGÍA
Existe un amplio intervalo entre el contagio, las manifestaciones clínicas y la muerte. La
enfermedad se manifiesta varios meses o años después, o bien puede no ser evidente. Los
signos característicos son: fiebre intermitente, depresión, enflaquecimiento hasta
emaciación, pérdida de la condición y edemas en las partes bajas o ventrales del
cuerpo. La muerte puede presentarse durante el periodo agudo, inicial o secundario, o
por condición crónica, por deterioro orgánico. Los periodos agudos secundarios o
recurrencias febriles periódicas, se producen debido a la generación de nuevas variantes
antigénicas del virus, las cuales evaden la respuesta inmune del huésped, perpetuándose
de este modo la infección viral.
Muchos casos pueden pasar sin ser diagnosticados porque la sintomatología es similar a
las observadas en otras patologías, y el tratamiento curativo y preventivo se dirige contra
1
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, *Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario.
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
estas, o bien porque el animal no presenta sintomatología clínica, por lo tanto, se
convierte en portador sano de la enfermedad y foco de transmisión de la misma, razones
por las cuales los chequeos deben realizarse en todos los ejemplares existentes en los
criaderos, pesebreras o cuadras.
TRANSMISIÓN
La infección se establece y propaga en regiones y caballerizas no infectadas cuando se
introducen équidos con enfermedad aguda o aparentemente sanos (asintomáticos o
portadores sanos). Epidemiológicamente se ha considerado que los animales infectados
permanecen como portadores de por vida, y potenciales transmisores del virus para otros
équidos.
La transmisión se realiza por la transferencia de células sanguíneas desde un animal
infectado a otro susceptible por medio de insectos picadores, esencialmente los tábanos.
El hombre actúa como transmisor mecánico, a través del uso indiscriminado de agujas
hipodérmicas, instrumental quirúrgico y elementos que producen heridas tales como los
tatuajes y los arneses, entre animales infectados y animales susceptibles.
La importancia de cada tipo de transmisión puede inferirse al considerar que el virus ha
sido detectado en el aparato picador de los tábanos durante una hora después de éste
haberse alimentado sobre un équido infectado, y que permanece infectivo por al menos
96 - 120 horas en agujas hipodérmicas expuestas a una fuente viral (équido infectado). El
empleo de agujas o material quirúrgico no estéril conduce a la diseminación de la
infección entre caballares. Las normas de asepsia y procedimientos de esterilización del
material deben seguirse para evitar este modo de transmisión.
Dos vías más de transmisión se presentan: la vía venérea, a través del coito, e intrauterina,
de la madre infectada al feto, siendo más probable ésta última, cuando se presentan
eventos sintomáticos en la hembra gestante, tras una viremia o concomitante con ella, y
ante la posible presencia de una nueva variante antigénica viral. No obstante, la mayor
cantidad de animales infectados detectados en áreas pantanosas y de bosques en las
épocas cálidas y húmedas, sugieren que la transmisión por insectos hematófagos es el
principal método de diseminación de la enfermedad en las regiones con estas
características geográficas. Para regiones con condiciones ecológicas no propicias para
la sobrevivencia del insecto vector, el hombre actúa como la principal fuente responsable
de la diseminación de la infección, al constituirse como transmisor viral si el manejo que da
a los equinos bajo su cuidado no es sanitariamente el adecuado.
DIAGNÓSTICO
La prueba de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad, reconocida por la
Organización Mundial de Sanidad animal (OIE), es el test de Inmunodifusión en Gel de
Agar (IDGA), conocido también como prueba de Coggins. Los animales infectados con el
virus de la AIE se hacen seropositivos, y mediante la prueba se detectan anticuerpos
contra la proteína viral P-26, la cual no varía cuando se generan nuevas variantes virales.
De este modo, siempre permanecerán y se encontrarán anticuerpos contra ella, se
generen o no las variantes y estén o no los animales con sintomatología clínica. La
limitante de la técnica consiste en su poca sensibilidad para detectar anticuerpos en
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
animales recién infectados. La técnica inmunoenzimática (ELISA), altamente sensible y
específica, podría usarse para detectar animales en fase temprana de infección. Sin
embargo, la OIE recomienda que los animales positivos por ELISA deben confirmarse por
IDGA. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones con las técnicas diagnósticas, la
prueba oficial en Colombia es la técnica de IDGA, disponible en los Centros de
Diagnóstico del ICA.
Para la interpretación de los exámenes de laboratorio, un resultado negativo indica que el
animal no está infectado por el virus de la AIE. La excepción son los animales
recientemente infectados, los cuales poseen pocos anticuerpos para ser detectados por
la prueba de inmunodifusión. Un resultado positivo en un animal adulto indica que el
animal está infectado con el virus de la AIE. Como cualquier otro examen que arroje
resultados adversos, los ejemplares seropositivos deberán rechequearse por una vez más
para confirmar el primer resultado. Un resultado positivo en un potro lactante de una
madre seronegativa, indica que está infectado por el agente viral. Un resultado positivo
en un potro lactante de una madre seropositiva indica que se están detectando
anticuerpos calostrales, o bien que el potro está infectado. Para dilucidar la positividad o
negatividad del potro, este deberá ser nuevamente chequeado posdestete cuando
desaparezcan los anticuerpos de origen materno.
Cabe mencionar que actualmente no hay laboratorios particulares autorizados para la
expedición de resultados de AIE de carácter oficial. No obstante, los propietarios pueden
utilizar estos servicios para hacer los chequeos sanitarios de rutina.
AIE EN COLOMBIA
Fue reportada en el país por primera vez en 1948, en équidos ubicados en el
departamento de La Guajira. En 1973, mediante análisis por laboratorio de 1.000 sueros
sanguíneos, el ICA obtiene los primeros datos epidemiológicos que señalan a los
departamentos con mayores porcentajes de reactores positivos. Estos fueron: Santander
(33%), Meta (25%), Cundinamarca (19%), Córdoba (18%), Valle (13%), Antioquia (12%) y
Tolima (10%). Con base en estos resultados, se estimó que en promedio 17% de equinos en
el país eran portadores del virus. Sin embargo, el no uso de un diseño de muestreo no
permite que los datos obtenidos representen la situación real departamental y nacional
del momento.
En Manizales, se examinaron por la prueba de Coggins 81 equinos de la escuela de
carabineros, hallándose 44% de reactores positivos y una incidencia del 36% seis meses
más tarde. Los equinos de las áreas rural y urbana tenían una prevalencia del 0.3% y 5%
respectivamente. En este estudio se concluyó que la diseminación de la enfermedad en
el primer grupo de animales obedecía a la alta densidad de la población y manejo no
adecuado de agujas hipodérmicas y arneses cuando se tiene una caballeriza con
animales infectados.
Mediante estudios epidemiológicos llevados a cabo en 1982 y 1988 en los departamentos
de Córdoba y Casanare, se demostró un 14% de reactores serológicos positivos en el
primer departamento y una prevalencia del 37% en el municipio de Yopal, Casanare.
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Los estudios recientes son escasos y actualmente se cuenta con los hallazgos de muestras
positivas a la infección viral, procedentes de los Centros de Diagnóstico del ICA, los cuales
pueden reflejar la situación de la enfermedad a nivel regional. Sin embargo, estos datos
no corresponden a muestras procesadas colectadas bajo diseños estadísticos que
expresen valores de prevalencia regional o departamental. Estos corresponden a los
equinos de usuarios o propietarios interesados en conocer la situación sanitaria de sus
ejemplares con respecto a la enfermedad. Se analizará la cantidad anual de exámenes
serológicos (muestras procesadas) y de los hallados positivos, efectuados a través del
Convenio ICA-FEDEQUINAS y de los obtenidos por fuera de dicho convenio (Tabla 1).
Tabla 1. Relación anual del número de muestras procesadas, para el diagnóstico de la
Anemia Infecciosa Equina (AIE), por los Centros de Diagnóstico del ICA, durante el
periodo 1997 – 2005; número y porcentaje de muestras positivas.
AÑO FEDEQUINAS* PARTICULARES** TOTAL PERIODO
TOTAL POSITIVAS TOTAL POSITIVAS TOTAL POSITIVAS
1997 15165 666 (4.4 %) 12250 1293 (10.5 %) 27415 1959 (7.1 %)
1998 15555 425 (2.7 % ) 17400 1562 (9.0 %) 32955 1987 (6.0 %)
1999 12522 167 (1.3 %) 20450 1666 (8.1 %) 32972 1833 (5.5 %)
2000 12231 110 (0.9 %) 19007 1886 (9.9 %) 31238 1996 (6.4 %)
2001 13383 108 (0.8 %) 23738 2016 (8.5 %) 37121 2124 (5.7 %)
2002 9400 90 (1.0 %) 33130 2072 (6.2 %) 42530 2170 (5.1 %)
2003 50193 3039 (6.0 %) 50193 3039 (6.0 %)
2004 55668 2879 (5.2 %) 55668 2879 (5.2 %)
2005 13934 22 (0.2 %) 64250 3810 (5.9 %) 78184 3832 (4.9 %)
* Muestras procesadas recibidas a través del Convenio ICA- FEDEQUINAS.
** Muestras procesadas no recibidas a través del Convenio ICA-FEDEQUINAS.
El convenio fue creado en 1997 con el propósito de reforzar la vigilancia epidemiológica,
el diagnóstico, la prevención y el control de la AIE en los equinos criollos colombianos
registrados ante una asociación federada.
Es relevante el incremento anual de la solicitud del servicio por parte del productor
pecuario (Tabla 1). Así, se tiene que el número total de muestras procesadas en 1997
correspondió a 27.415 y en 2004 y 2005 esta cifra aumenta a 55.668 y 78.184
respectivamente. En cuanto a la cantidad de muestras procesadas para el convenio, la
cifra anual se mantiene, oscilando entre 12.231 (año 2000) a 15.555 (año 1998). En el
2002 terminó la vigencia del convenio, por lo que la recepción y exámenes de muestras
ocurrieron solo durante parte del año. El convenio se reanudó a partir del 2005.
Relevante igualmente es la disminución del porcentaje anual de muestras positivas para el
Convenio ICA-FEDEQUINAS (4.4 % en 1977 a 0.2 % en 2005). Lo anterior podría ser
consecuencia del mayor conocimiento que posee el usuario con respecto a la
enfermedad, su interés constante por conocer el estado sanitario de sus ejemplares con
fines de orientar las medidas de prevención, la exigencia de resultados oficiales negativos
a la prueba para participar en eventos ecuestres, la imposición de mayores exigencias
sanitarias para el comercio nacional e internacional de equinos y la confianza del
productor con la calidad diagnóstica que se ofrece en la Red Nacional de Diagnóstico
Veterinario del ICA. De otra parte, la disminución gradual que se observa respecto al
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
número de muestras positivas de ejemplares examinados a través del Convenio, aunque
no puede extrapolarse a valores de prevalencia de la enfermedad en los mismos, puede
significar que es fruto de las medidas sanitarias de prevención y de control que se han
adoptado, o bien podría significar que los animales conocidos como positivos no están
siendo nuevamente muestreados.
En cuanto al porcentaje de muestras positivas del total de muestras analizadas por año
oscila entre 4.9 % en el 2005 a 7.1 % obtenido en 1997. Como se ha mencionado, la
disminución porcentual anual obtenida no puede equipararse con valores en descenso
de la prevalencia nacional.
El número de muestras procesadas por Centro de Diagnóstico durante los años 2004 y
2005, el número de muestras positivas y el porcentaje correspondiente, se presentan en la
Tabla 2. Es claro asumir que las muestras procesadas en cada Centro provienen del
departamento de su jurisdicción, con excepción del Laboratorio Nacional de Diagnóstico
Veterinario en Bogotá, lugar en donde se procesan muestras procedentes de varias
regiones del país. Los departamentos que mayor número de muestras positivas presentan
son los siguientes: Arauca, Cesar, Casanare, Meta, Magdalena, Tolima y Huila, ubicados
ellos en clima cálido, donde el tábano puede estar actuando como el vector o factor
principal de transmisión viral.
Tabla 2. Número de muestras procesadas y halladas positivas, durante los años 2004 y
2005 en la Red Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA.
Centro de 2004 2005
Diagnostico Número Número % Número Número %
muestras Positivos muestras Positivos
Aguachica 120 25 20.8 505 48 9.5
Arauca 691 167 24.2 1389 275 19.8
Armenia 1879 27 1.4 3316 50 1.5
B/Quilla 700 20 2.8 659 33 5.0
Bogotá * 15628 227 1.5 21280 353 1.7
B/manga 2200 135 6.1 2668 144 5.4
Cali 6463 67 1.0 6738 47 0.7
Cartagena 1050 79 7.5
Cúcuta 486 21 4.3 731 34 4.6
Florencia 827 78 9.4
Fundación 15 2 13.3 225 8 3.5
Ibagué 1849 235 12.7 2516 285 11.3
La Dorada 1198 88 7.3 508 18 3.5
Manizales 1992 31 1.6 2547 25 1.0
Medellín 5801 131 2.3 11416 382 3.3
Montería 2214 132 6.0 3276 244 7.4
Neiva 1814 217 12.0 2870 237 8.2
Sincelejo 949 47 5.0 1343 98 7.3
Sogamoso 1403 11 0.8 1723 3 0.2
Tulúa 1619 12 0.7 2158 24 1.1
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Valledupar 610 79 13.0 702 62 8.8
V/Cencio 5283 744 14.0 7516 961 12.8
Yopal 1927 383 19.9 3048 422 13.8
55668 2879 5.2 78184 3832 4.9
TOTAL
* Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA AIE
En Colombia el caballo no se encuentra dentro de las cadenas productivas, pero sí tiene
gran valor por los tipos de labores que desempeña, como la vaquería, el coleo, los
deportes (salto, polo, hípica, alta escuela, etc.), y un renglón de bastante importancia, los
caballos criollos colombianos. Las anteriores razones, sin tener en cuenta su fin, catalogan
a este animal de interés económico por su valor comercial y por ser un compañero
inseparable en labores cotidianas. El interés se extiende a lo social, al constituirse en
compañero y amigo de actividades de recreación y esparcimiento. Por estos motivos es
necesario protejerlos a través de medidas de prevención y control sanitarias, en este caso
específico para la anemia infecciosa equina, enfermedad que NO TIENE TRATAMIENTO NI
TIENE VACUNA, por ende todas las acciones deben ser encaminadas a la prevención de
los factores predisponentes.
Los caballistas y los médicos veterinarios deben implementar las medidas sanitarias de
prevención y de control para minimizar al máximo las posibilidades o riesgos de exposición
a la infección viral. Siendo los équidos infectados los reservorios o portadores de por vida
del agente viral, con sintomatología clínica o sin ella, y por tanto la única fuente de la
enfermedad, su detección mediante la prueba de IDGA (seropositividad) será la base
para las acciones de prevención y de control de la AIE.
A continuación se señalan los factores sobre los cuales se debe intervenir:
1. Los exámenes seronegativos a AIE deben constituirse en requisito previo para la compra
y venta de ejemplares. El resultado seronegativo a la prueba de IDGA deberá ser
reciente, con fecha de expedición no mayor a treinta días. De acuerdo con el valor de la
transacción, puede recomendarse que se obtengan dos exámenes negativos con treinta
días de intervalo entre ellos, más aún si el equino a negociar proviene de una zona de alta
prevalencia, o de presentación de la enfermedad.
2. El ingreso de nuevos équidos al predio solo podrá hacerse cuando se posea la certeza
de que se trata de animales seronegativos a la infección viral. La prueba de laboratorio
igualmente deberá tener fecha de emisión no mayor a treinta días.
3. El comité técnico o la junta organizadora de eventos ecuestres, feriales o de
concentración de équidos, serán drásticos en exigir que únicamente participen
ejemplares que posean el certificado de seronegatividad a la infección viral. No se debe
admitir el muestreo de équidos dentro del recinto ferial para obtener el resultado de
laboratorio.
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4. Las asociaciones ecuestres deberán imponer sanciones ejemplarizantes a los
responsables o a los predios que permitan que resultados de laboratorio sean falsos o
adulterados. No es lógico que ante una preocupación sanitaria de una agremiación,
surjan obstáculos de tal naturaleza.
5. Es recomendable que todos los équidos del predio sean probados contra la AIE una o
dos veces al año, de acuerdo con la mayor o menor vigilancia o cuidado sanitario que se
posea en el establecimiento. No es conveniente dejar sin chequeos serológicos a los
équidos que no participan en eventos feriales, puesto que estos pueden ser la fuente de
infección en el predio. Las asociaciones deberían reglamentar la obligación de tales
chequeos serológicos rutinarios. Más aun debe estudiarse la posibilidad de crear el estatus
de “Predios libres de AIE”, calificativo que de obtenerse redundará en beneficios para y
dentro de la Asociación Federada, el buen nombre del criadero y el mejor valor comercial
de sus productos.
6. Dependiendo de la influencia de las fuentes de transmisión viral, se ejercerá el control
sobre cada una de ellas.
a. El control de los vectores picadores (especialmente tábano) es difícil; sin embargo,
deberá realizarse limpieza de malezas, de excretas y evitar las aguas estancadas. La
acción de los vectores se reduce cuando no se tienen en el predio animales seropositivos
(fuente de virus para el tábano), y se reducirá completamente si éstos no existen en
predios vecinos.
b. Se revisará y corregirá el manejo que realicen los encargados del cuidado de los
équidos. Se impondrá la regla: un animal una aguja y los instrumentos empleados en las
prácticas quirúrgicas se esterilizarán una vez utilizados. Es preciso que una vez utilizados los
atalajes como frenos, barbadas, jáquimas, cinchas y otros aperos que puedan
contaminarse con secreciones, se desinfecten; o simplemente que cada ejemplar tenga
sus propios aperos, que en la vida cotidiana de un criadero es una práctica muy costosa y
difícil de cumplir. De nuevo, la no convivencia con animales seropositivos reduce el riesgo
de transmisión por esta vía.
c. Finalmente, no se recomienda emplear ejemplares seropositivos para la reproducción.
La transmisión coital o placentaria de la madre al feto puede presentarse.
Cualquier animal seropositivo en algún momento puede desarrollar sintomatología clínica
de la enfermedad, o bien presentar estados de viremia aumentando significativamente la
fuente de virus para equinos susceptibles. Dado el caso que se permita la tenencia de
animales seropositivos, el control sobre las vías de transmisión mencionadas debe
extremarse.
En algunos países como Estados Unidos de América, España, Francia, Chile, entre otros, los
animales positivos deben ser sacrificados. Sin embargo, en Texas, USA, al igual que en
Colombia, los positivos deben ser identificados con las iniciales de la enfermedad y es
responsabilidad del propietario mantenerlos en aislamiento para evitar que sean focos de
infección. Las acciones reglamentarias principales para controlar a la AIE son llevadas a
cabo por los Servicios de Sanidad Animal de los países, con la colaboración de los gremios
productores. Las reglas abarcan conceptos amplios en cuanto a los efectos de la AIE y
varían considerablemente. No obstante, todas se dirigen a la detección mediante
pruebas diagnósticas de los équidos portadores de la infección viral, únicos reservorios y
diseminadores de virus durante toda su vida, quienes permaneciendo sin presentar
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
sintomatología clínica perpetúan la enfermedad en los predios y son el enemigo no
evidente para los équidos susceptibles y para el sector equinocultor a nivel mundial.
El gremio productor y las autoridades sanitarias deben definir las estrategias a seguir para
el control de la enfermedad. La erradicación en el medio tropical es extremadamente
difícil si se enumeran tan solo dos factores como la alta prevalencia de la enfermedad en
varios departamentos y la presencia en ellos de los insectos picadores vectores. Es
entonces más probable y óptimo las estrategias que conlleven a la disminución de la
diseminación de la enfermedad a través de medidas de prevención y de control a nivel
regional y por gremios de productores.
REFERENCIAS
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (2004). Anemia Infecciosa Equina. Manual
de la OIE sobre animales terrestres, 733-737.
ALMANSA, J.; MARIÑO, O. & RUEDA, E. (1994). La Anemia Infecciosa Equina (Revisión de
Literatura). Revista del CEISA, Vol 1 (1 y 2), 69 – 87.
CLABOUGH, D.L. (1990). Equine Infectious Anemia: The Clinical Signs, Transmission, and
Diagnostic Procedures. Veterinary Medicine, 85: 1007-1019.
CLABOUGH, D.L. (1990). The Immunopathogesis and Control of Equine Infectious Anemia.
Veterinary Medicine, 85: 1020-1028.
COGGINS, L. (1984). Carriers of Equine Anemia Virus. Journal The American Veterinary
Medical Association, Vol 184 (3): 279-281.
ISSEL, C.J. & COOK, R.F. (1993). A review of techniques for the serologic diagnosis of equine
infectious anemia. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 5, 137-141.
JIMÉNEZ, R. (1988). Prevalencia de la Anemia Infecciosa Equina mediante la prueba de
Coggins en el municipio de Yopal, Casanare. Tesis de grado. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional de Colombia. 101p.
NAVARRETE, M.; GUZMÁN, L.M. & RINCÓN A.A. (1982). Prevalencia de Anemia Infecciosa
Equina en el departamento de Córdoba. Revista ICA, 17 (3), 133-140
ORREGO, A. (1986). Diagnóstico, prevención y control de la Anemia Infecciosa Equina.
Revista ICA, 21, 132-135.
ORREGO, A. (1984). Variación antigénica del virus de la Anemia Infecciosa Equina. Revista
ICA, 19 (3), 325-332.
RAMACHANDRAN, S. & SAKKUBAI, P.R. (1989). Transmissión in Equine Infectious Anaemia:
Current insights. Centaur, 6(1),1-8.
WILLIAMS, D.L.; ISSEL, C.J.; STEELMAN, C.D.; ADAMS, W.V. & BENTON, C.V. (1981). Studies
with Equine Infectious Anemia Virus: Transmissión Attempts by Mosquitoes and Survival of
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Virus on Vector Mouthparts and Hypodermic Needles, and in Mosquito Tissue Culture.
American Journal of Veterinary Research, Vol 42 (9),1469-1473.
Facultad de Ciencias – Programa de Educación Continua MV. Rafael Villalobos, MSc.
_________________________________________________________________________________
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
También podría gustarte
- Encuentra Tu Propia Voz PDFDocumento11 páginasEncuentra Tu Propia Voz PDFMercedes Orozco García100% (1)
- Libro Aproxiación Al Paciente Crítico Parte 1Documento254 páginasLibro Aproxiación Al Paciente Crítico Parte 1gina marcela valencia mezaAún no hay calificaciones
- Catarata para Novatos IIDocumento94 páginasCatarata para Novatos IIVenus QqtaAún no hay calificaciones
- Ovario Fisiologia y PatologiaDocumento469 páginasOvario Fisiologia y PatologiaJuan Urbina100% (1)
- Virus de La Inmunodeficiencia Felina (Sida Felino - VIF)Documento6 páginasVirus de La Inmunodeficiencia Felina (Sida Felino - VIF)María Salomé Montoya SánchezAún no hay calificaciones
- Diarrea Viral BovinaDocumento8 páginasDiarrea Viral BovinaYairis RiveraAún no hay calificaciones
- Leucosis Bovina PDFDocumento4 páginasLeucosis Bovina PDFDiegoAún no hay calificaciones
- Ordeño Fusionado ComprimidoDocumento47 páginasOrdeño Fusionado ComprimidoDANIELA OROZCO BOTEROAún no hay calificaciones
- F Tecnica Diarrea Viral BovinaDocumento2 páginasF Tecnica Diarrea Viral BovinaClemente GarciaAún no hay calificaciones
- 2da Asig. Enfermedades Infec - Contagio. Ermelys CabelloDocumento46 páginas2da Asig. Enfermedades Infec - Contagio. Ermelys CabelloErmelysAún no hay calificaciones
- De 52 3.06.06 - EiaDocumento8 páginasDe 52 3.06.06 - EiamanuelmejiaosaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Grado para Aspirar Al Título de Medicina Veterinaria y ZootecniaDocumento22 páginasTrabajo de Grado para Aspirar Al Título de Medicina Veterinaria y Zootecniajuan valenciaAún no hay calificaciones
- Enfermedades Virales en RumiantesDocumento18 páginasEnfermedades Virales en Rumiantesjoseflores888Aún no hay calificaciones
- 3er Parcial de InfecciosasDocumento17 páginas3er Parcial de InfecciosasDavid Eduardo Carrizales LopezAún no hay calificaciones
- Patologia Gral Tema 3 Anemia Infecciosa Equina (Aie)Documento24 páginasPatologia Gral Tema 3 Anemia Infecciosa Equina (Aie)Geraldine DavilaAún no hay calificaciones
- Leucosis BovinaDocumento7 páginasLeucosis BovinakimberAún no hay calificaciones
- Paratuberculosis Es PDFDocumento6 páginasParatuberculosis Es PDFpablobhaAún no hay calificaciones
- New CastleDocumento57 páginasNew CastleMarilys RendónAún no hay calificaciones
- Anemia Infecciosa EquinaDocumento3 páginasAnemia Infecciosa Equinayesica.fagua.6Aún no hay calificaciones
- Enfermedades Virales en El Ganado BovinoDocumento6 páginasEnfermedades Virales en El Ganado BovinoVICTOR MANUEL CELLERI FIERROAún no hay calificaciones
- Epidemiología y Diagnóstico de IbrDocumento3 páginasEpidemiología y Diagnóstico de Ibrjorge urbinaAún no hay calificaciones
- Enf Cabras IIDocumento16 páginasEnf Cabras IIRaul MarinconzAún no hay calificaciones
- Anemia Infecciosa Equina 2Documento13 páginasAnemia Infecciosa Equina 2Geraldine DavilaAún no hay calificaciones
- Estomatitis VesicularDocumento3 páginasEstomatitis VesicularLAURA TATIANA DIAZ PEREZAún no hay calificaciones
- PseudorrabiaDocumento1 páginaPseudorrabiaValentina OtaloraAún no hay calificaciones
- Rino TraDocumento3 páginasRino TraYuli MendozaAún no hay calificaciones
- Aviso Epidemiologico Rabia 2023Documento5 páginasAviso Epidemiologico Rabia 2023America GonzalezAún no hay calificaciones
- Rinotraqueitis Infecciosa BovinaDocumento3 páginasRinotraqueitis Infecciosa Bovinagabriela guiAún no hay calificaciones
- Casos Clinicos y Herramientas de Diagnostico en Principales Enfermedades de AvesDocumento12 páginasCasos Clinicos y Herramientas de Diagnostico en Principales Enfermedades de AvesCarlos Tamo0% (1)
- FLAVIVIRIDAEDocumento11 páginasFLAVIVIRIDAEyeison farell torrezAún no hay calificaciones
- Lacabra - Gestión Sanitaria de Un Rebaño de Cabras de Carne (Documento4 páginasLacabra - Gestión Sanitaria de Un Rebaño de Cabras de Carne (Nahuel Adrian VelezAún no hay calificaciones
- Complejo Viral CaninoDocumento18 páginasComplejo Viral CaninoMaría NovoaAún no hay calificaciones
- RomarioDocumento18 páginasRomarioRulo Castro CubaAún no hay calificaciones
- Parvovirus Canino, Maritza Hernández 3BDocumento16 páginasParvovirus Canino, Maritza Hernández 3BMaritza Michelle Hernández CamachoAún no hay calificaciones
- Panleucopenia Felina, Maritza Hernández 3BDocumento17 páginasPanleucopenia Felina, Maritza Hernández 3BMaritza Michelle Hernández CamachoAún no hay calificaciones
- Enfermedades Dermopatias Virales en BovinosDocumento7 páginasEnfermedades Dermopatias Virales en BovinosAlvamar RivasAún no hay calificaciones
- RetrovirusDocumento7 páginasRetrovirusOscarIbarraAún no hay calificaciones
- Leucemia Felina - 2024Documento14 páginasLeucemia Felina - 2024maryfer7619Aún no hay calificaciones
- 2019 Mejia Prevalencia BONDocumento17 páginas2019 Mejia Prevalencia BONEDGAR DANIEL GONZALEZ BAUTISTAAún no hay calificaciones
- Fiebre Porcina ClásicaDocumento30 páginasFiebre Porcina ClásicaJorge Pérez BarruetaAún no hay calificaciones
- Caso Clínico 1Documento4 páginasCaso Clínico 1Paola Del Cisne Romero FreireAún no hay calificaciones
- La EstomatitisDocumento10 páginasLa Estomatitisluis galindezAún no hay calificaciones
- Papilomatosis en BovinosDocumento4 páginasPapilomatosis en BovinosJuan Pablo Romero100% (1)
- Hepatozoon CanisDocumento12 páginasHepatozoon CanisNayely CruzAún no hay calificaciones
- Clinlabvet 7Documento40 páginasClinlabvet 7ivanAún no hay calificaciones
- Módulo 4 Acreditacon Porcina SenasaDocumento48 páginasMódulo 4 Acreditacon Porcina SenasaEuge SanabriaAún no hay calificaciones
- Enfermedades Nerviosas 2011Documento51 páginasEnfermedades Nerviosas 2011Jessica Andreina Andrade SosaAún no hay calificaciones
- Casos Clinicos PTDocumento28 páginasCasos Clinicos PTLuis ValleAún no hay calificaciones
- RETROVIRIDAE VeterinariaDocumento37 páginasRETROVIRIDAE VeterinariaJuan Manuel Aguilar García86% (7)
- Analisis Filogenetico Del Gen de La Hemaglutinina Del Virus Distemper Canino en Perros Infectados Naturalmente en ChileDocumento27 páginasAnalisis Filogenetico Del Gen de La Hemaglutinina Del Virus Distemper Canino en Perros Infectados Naturalmente en ChileMarla ArizaAún no hay calificaciones
- Rinotraqueitis EquinaDocumento9 páginasRinotraqueitis EquinaBenjamin GomezAún no hay calificaciones
- PRRSDocumento3 páginasPRRSErick Nicker AndradeAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - EpidemoDocumento28 páginasUnidad 2 - EpidemoNaydelin avilezAún no hay calificaciones
- Integraciones Microbiología (Marek, Gumboro, New Castle)Documento4 páginasIntegraciones Microbiología (Marek, Gumboro, New Castle)ISABELLA ROJAS RUEDAAún no hay calificaciones
- Enf ReprodDocumento22 páginasEnf ReprodRaul MarinconzAún no hay calificaciones
- Enfermedad de AujeszkyDocumento15 páginasEnfermedad de AujeszkyJoshua SweeneyAún no hay calificaciones
- HEMOPARASITOSISDocumento7 páginasHEMOPARASITOSISJohanna Mendoza PérezAún no hay calificaciones
- E Schmallenberg VirusDocumento5 páginasE Schmallenberg Viruscasandra.g.momaxAún no hay calificaciones
- INFORME de VeterinariaDocumento12 páginasINFORME de Veterinariakaren mestraAún no hay calificaciones
- Peste Porcina Clasica PPCDocumento8 páginasPeste Porcina Clasica PPCJohn Richard Aldas OlallaAún no hay calificaciones
- Adenomatosis PulmonarDocumento24 páginasAdenomatosis PulmonarCami Chico Gay TravesAún no hay calificaciones
- PARVOVIRUSDocumento19 páginasPARVOVIRUSMuny CRAún no hay calificaciones
- Papiloma o Verrugas Del Ganado BovinoDocumento46 páginasPapiloma o Verrugas Del Ganado BovinoFonseca JulyAún no hay calificaciones
- Virus del Nilo Occidental ¿Estamos preparados?: Una perspectiva One HealthDe EverandVirus del Nilo Occidental ¿Estamos preparados?: Una perspectiva One HealthAún no hay calificaciones
- Cateter Venoso PerifericoDocumento6 páginasCateter Venoso PerifericoCristian BritoAún no hay calificaciones
- Farmacos Del Aparato Reproductor FemeninoDocumento66 páginasFarmacos Del Aparato Reproductor FemeninoGabriela Prado GumielAún no hay calificaciones
- HERMELINDADocumento21 páginasHERMELINDAHilda Hermelinda Cordova VargasAún no hay calificaciones
- FARM122 - Guía Ejercicios y Casos Clínicos TALLER N°1 2024Documento20 páginasFARM122 - Guía Ejercicios y Casos Clínicos TALLER N°1 2024barbarba obrequeAún no hay calificaciones
- Semana 30Documento22 páginasSemana 30Ale ShAún no hay calificaciones
- Qué Es y Cómo Se Mide La Calidad de Vida Relacionada Con La SaludDocumento5 páginasQué Es y Cómo Se Mide La Calidad de Vida Relacionada Con La SaludJuliana NavarroAún no hay calificaciones
- Entrega de Formatos de Supervisión 2019Documento4 páginasEntrega de Formatos de Supervisión 2019LuisTorresRiveraAún no hay calificaciones
- Info Ingles AnimalsDocumento4 páginasInfo Ingles AnimalsSalytto Mundaca VicencioAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Diabetes Mellitus Tipo 1Documento33 páginasCaso Clínico Diabetes Mellitus Tipo 1Delia Guadalupe Gardea ContrerasAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento10 páginasTrabajo FinalXiomaraMendozaAún no hay calificaciones
- PHDADocumento42 páginasPHDAAna Catarina Inácio100% (1)
- Pis Crisis ConvulsivaDocumento11 páginasPis Crisis ConvulsivaBelén CMAún no hay calificaciones
- Morfofisiología de Los Sistemas Cardiorrespiratorio, Digestivo, Excretor y Reproductor MH310Documento32 páginasMorfofisiología de Los Sistemas Cardiorrespiratorio, Digestivo, Excretor y Reproductor MH310Gyanela Huaman CanchariAún no hay calificaciones
- 6.-Pancreas. Anatomia e Histologia. Anatomia Patologica T. Neuroendocrinos745aDocumento58 páginas6.-Pancreas. Anatomia e Histologia. Anatomia Patologica T. Neuroendocrinos745aCarlos Hugo Graverolle LópezAún no hay calificaciones
- Campaña Manejo Fitosanitario Del Aguacate PDFDocumento8 páginasCampaña Manejo Fitosanitario Del Aguacate PDFManu AmaroAún no hay calificaciones
- Shock HipovolémicoDocumento5 páginasShock HipovolémicoEsteban MartinezAún no hay calificaciones
- NPS y NeuropsiquiatriaDocumento9 páginasNPS y NeuropsiquiatriaVerónica Analía FrancoAún no hay calificaciones
- Análisis Morfológico Del Prefijo Anti - en El Diccionario de Neologismos Del Español Actual (NEOMA)Documento23 páginasAnálisis Morfológico Del Prefijo Anti - en El Diccionario de Neologismos Del Español Actual (NEOMA)Natalia GómezAún no hay calificaciones
- 4.2. - Actividad Final Del MóduloDocumento43 páginas4.2. - Actividad Final Del MóduloEsperanza Perez GlezAún no hay calificaciones
- Enfermedades CarencialesDocumento19 páginasEnfermedades CarencialesJhosmaryAún no hay calificaciones
- Mega Hack Final MicroDocumento35 páginasMega Hack Final Microjorge luis figueroa aboytesAún no hay calificaciones
- Exposición.... TaxonomíaDocumento9 páginasExposición.... TaxonomíaElio Moises Ramirez AlmarazAún no hay calificaciones
- SAU Enfermedad de La Peyronie Edwin Reyes 2023Documento104 páginasSAU Enfermedad de La Peyronie Edwin Reyes 2023Alexander Joel Guzmán CórdovaAún no hay calificaciones
- Síndrome de AbstinenciaDocumento21 páginasSíndrome de AbstinenciaAmaury de la Cruz100% (1)
- Informe de Olericultura CulantroDocumento7 páginasInforme de Olericultura Culantroclinton alexAún no hay calificaciones
- VitaminD Infographic SpanishDocumento1 páginaVitaminD Infographic SpanishCONSTANZA VIVIANA CARTES SEGUELAún no hay calificaciones