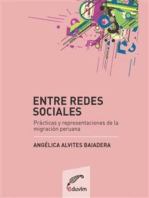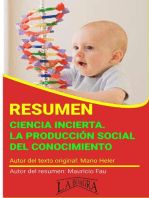Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo Sobre La Destitucion - Se Acabo La Infancia
Ensayo Sobre La Destitucion - Se Acabo La Infancia
Cargado por
Cecilia VeronicaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ensayo Sobre La Destitucion - Se Acabo La Infancia
Ensayo Sobre La Destitucion - Se Acabo La Infancia
Cargado por
Cecilia VeronicaCopyright:
Formatos disponibles
Cristina Corea
ÍNDICE
Presentación, de Matilde Luna .......................................... ..........7
Ensayo sobre la destitución de la niñez. Cristina Corea................9
Introducción .................................................................... ..........11
Capítulo 1: Nacimiento de una hipótesis ... ................................17
Capítulo 2: El discurso massmediático y su crítica ......................29
Capítulo 3: Las operaciones del discurso mediático ....................51
Capítulo 4: Estatuto actual de la infancia ...................................89
Capítulo 5: El niño como sujeto de derechos .............................111
Capítulo 6: Los Simpson o la caída
del receptor infantil ..................................................... .............135
Glosas marginales al Ensayo sobre la destitución
de la niñez. Ignacio Lewkowicz ..................................................143
Una observación sobre el género observación............................145
Una observación sobre el género intervención ..........................148
Una observación sobre la estrategia general
y la dinámica de la interpretación ......................................152
Una observación sobre las ciencias sociales
y las modas teóricas ....................:............................. ........156
Una observación sobre la destitución metadiscursiva
de la infancia ............................................................. ........159
Tres observaciones sobre el concepto de infancia .....................164
Tres observaciones acerca de la crítica .... ..................... ..........174
Tres observaciones sobre el concepto
de subjetividad .......................................................... ........193
Una observación sobre la definición
de subjetividad ........................................................... .......209
Una observación sobre el estatuto de lo público
y lo privado................................................................ ........213
Epílogo........................................................................... ..........217
Ensayo sobre la destitución de la niñez 2
Cristina Corea
ENSAYO SOBRE LA DESTITUCIÓN DE LA NIÑEZ
Cristina Corea
INTRODUCCIÓN
Un niño suscita hoy sensaciones extrañas. Sentimos con más frecuencia la
incomodidad de quien está descolocado o excedido por una situación, que la
tranquilidad del que sabe a ciencia cierta cómo ubicarse en ella. La curiosidad infantil,
ese sentimiento tan propio del niño con el que finalmente los adultos logramos
familiarizarnos, hoy parece haberse desplazado: somos los adultos quienes obser -
vamos, perplejos, el devenir de una infancia que resulta cada vez más difícil continuar
suponiendo como tal.
Este libro parte de una corroboración histórica: el agotamiento de la potencia
instituyente de las instituciones que forjaron la infancia moderna. Ante esa
constatación, se propone reflexionar alrededor de la hipótesis de que, debido a las
mutaciones socioculturales, la producción institucional de la infancia en los términos
tradicionales es hoy prácticamente imposible.
Si orientamos la mirada hacia nuestro entorno cultural, lo dicho puede cobrar alguna
evidencia. Por un lado, lo que se escucha en los medios: crecimiento de las estadís -
ticas sobre maltrato infantil; aumento alarmante de la venta de niños. Estos casos
ponen en cuestión la noción tradicional de la fragilidad de la infancia; los postulados de
protección y cuidado de la niñez empiezan a girar en el vacío. En el campo de la
delincuencia irrumpe una novedad: la niñez asesina y el suicidio infantil. Tal irrupción,
tan difícilmente asimilable, cuestiona la institución mo derna de la infancia inocente,
porque hace vacilar uno de los supuestos del discurso jurídico, el de la inimputabili dad
del niño.
Por otra parte, el consumo generalizado produce un ti po de subjetividad que hace
difícil el establecimiento de la diferencia simbólica entre adultos y niños. La infancia
concebida como etapa de latencia forjó la imagen del niño como hombre o mujer del
mañana. Pero, como consumidor, el niño es sujeto en actualidad; no en función de un
futuro. La lógica de segmentación del marketing instaura unas diferencias que barren
las que se hubieran establecido con la concepción de las edades de la vida en etapas
sucesivas. En esa serie se habían inscripto la infancia y sus edades sucesivas: la
adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez. Ahora las diferencias se marcan según
otro principio: consumidores o excluidos del sistema de consumo, según la lógica de
las diferencias que impone el mercado.
La relación con el receptor que propone el discurso de los medios masivos es otra de
las condiciones de la caída de la infancia: el acceso indiferenciado a la información y al
consumo mediático distingue cada vez menos las clases de edad. Asimismo, la
velocidad de la información y el tipo de identidades propuestas por la imagen impiden
el arraigo de diferencias fuertes. Aquellas diferencias, basa das en el principio de
separación, como las etapas de la vida, la espera o el progreso, que son características
de la identidad de los niños modernos, se disuelven con el avance de las identidades
móviles del mercado, impuestas por el dispositivo de la moda.
El opuesto de la figura del niño como consumidor es el niño de la calle, figura que
también tiende a abolir la imagen moderna de la infancia. Si el niño trabaja para un
adulto, esta situación borra la diferencia simbólica entre ambos; una diferencia que
precisamente la institución moderna del trabajo, al excluir de su campo a la infancia,
contribuía a instaurar. Pero también, con ello, queda abolida la idea de fragilidad de la
Ensayo sobre la destitución de la niñez 3
Cristina Corea
infancia: si en el universo de los excluidos del consumo los niños están en mejores
condiciones que los adultos para "generar recursos", entonces se revela que la idea de
fragilidad del niño, que operaba como una razón moderna de exclusión de la infancia
del mundo del trabajo, es una producción histórica ya extenuada.
La niñez es un invento moderno: es el resultado histó rico de un conjunto de prácticas
promovidas desde el Estado burgués que, a su vez, lo sustentaron. Las prácticas de
conservación de los hijos, el higienismo, la filantropía y el control de la población dieron
lugar a la familia burguesa, espacio privilegiado, durante la modernidad, de contención
de niños. La escuela y el juzgado de menores también se ocuparon de los vástagos: la
primera, educando la conciencia del hombre futuro; el segundo, promoviendo la figura
del padre en el lugar de la ley, como sostén simbólico de la familia.
Ninguna de estas operaciones prácticas se llevó a cabo sin compulsión sobre los
individuos; todas ellas terminarían finalmente por consolidar los lugares diferenciados
que niños y adultos ocuparían como hijos y padres en la institución familiar naciente. De
modo que no hay infancia si no es por la intervención práctica de un numeroso conjunto
de instituciones modernas de resguardo, tutela y asistencia de la niñez. En
consecuencia, cuando esas instituciones tambalean, la producción de la infancia se ve
amenazada.
Obviamente, cuando hablamos de la infancia hablamos de un conjunto de
significaciones que las prácticas estatales burguesas instituyeron sobre el cuerpo del
niño, producido como dócil, durante casi tres siglos. Tales prácticas produjeron unas
significaciones con las que la modernidad trató, educó, y produjo niños: la idea de
inocencia, la idea de docilidad, la idea de latencia o espera.
Las prácticas pedagógicas de mediados del siglo XIX hasta mediados del XX exhiben
con claridad cómo funcionan esos predicados. El manual escolar, que fue género central
en la educación infantil hasta aproximadamente los años cincuenta, trata al niño como
"el hombre del por venir". De este predicado se infiere que en la institución escolar el
niño no existe como sujeto en el presente sino como promesa en el futuro. Tendrá
que pasar por una serie de etapas de formación hasta hacerse hombre. Como se lo
supone dócil, la escuela es una institución eficaz. En ella se cumple la misión social
de educar al futuro ciudadano; la escuela es el ámbito en que la niñez espera el fu -
turo.
Todas esas prácticas y sus representaciones correspon dientes garantizaron la
creación de un lugar simbólico particular para la infancia, que en la sociedad
medieval, por ejemplo, no existía: la separación simbólica del mun do adulto y del
mundo infantil es típicamente moderna. En ese sentido, la escuela es una de las
instituciones claves de separación de adultos y niños.
La producción simbólica e imaginaria de la modernidad sobre la infancia dio lugar a
prácticas y discursos específicos: la pediatría, la psicopedagogía, la psicología infan -
til, la literatura infantil, etc. Estos discursos producen sus objetos de saber, sus
dominios de conocimiento; en fin: sus sujetos, el niño y los padres de ese niño recién
instituido, como resultado de la intervención institucional. Así, a través de la
modernidad, el niño es una figura clave del recorrido de la sociedad hacia el
Progreso.
Sospechamos que nuestra época asiste a una variación práctica del estatuto de la
niñez. Como cualquier institución social, la infancia también puede alterarse, e
incluso desaparecer. La variación práctica que percibimos está asociada a las
alteraciones que, a su vez, sufrieron las dos instituciones burguesas que fueron las
piezas claves de la modernidad: la escuela y la familia. Pero también dicha va riación
hunde sus raíces en las mutaciones prácticas que produjo en la cultura el vertiginoso
desarrollo del consumo y la tecnología.
Este libro se propone recorrer las variaciones históricas que presenta en la
actualidad la infancia, asociadas a la alteración de la escuela y la familia modernas,
en el dominio de la cultura instituido hoy por el discurso de los me dios masivos.
Indicaremos brevemente cómo se organizan los seis capítulos que integran la
primera parte. El primer capítulo expone cómo surge la hipótesis que guió nuestro
Ensayo sobre la destitución de la niñez 4
Cristina Corea
trabajo sobre la infancia. El segundo expone la estrategia crítica en que se mueve el
Ensayo para analizar el discurso massmediático. En el capítulo tercero se analizan
los procedimientos enunciativos del discurso massmediático, puesto que es allí
donde la hipótesis conjetura el agotamiento de la infancia.
Los capítulos cuarto, quinto y sexto presentan el reco rrido de la hipótesis sobre
distintos géneros de los medios masivos. Las herramientas, el procedimiento y el
espíritu de esos análisis son de neto corte semiológico. Esos análi sis querían
producir la consistencia de la hipótesis inicial para llegar a la tesis central del
agotamiento de la infancia moderna. Los géneros del discurso massmediático en los
que se vio trabajar la hipótesis fueron: el periodismo, la publicidad y la serie
televisiva Los Simpson. Allí se intenta ver de qué modo las figuras del niño que
construyen esos géneros -el sujeto de derechos, el consumidor y el recep tor infantil
de las series- destituyen prácticamente la figura del niño moderno.
En la segunda parte se presenta una serie de observa ciones que surgen de la
lectura del Ensayo sobre la destitución de la niñez. Esas observaciones glosan el
margen del texto: señalan puntos de vacilación, radicalizan pun tos de intervención,
aclaran estrategias implícitas, exploran las consecuencias de la hipótesis; en
síntesis, intentan continuar el movimiento suscitado por la lectura del Ensayo.
Ensayo sobre la destitución de la niñez 5
Cristina Corea
CAPÍTULO I
Nacimiento de una hipótesis
Este trabajo se inspira en un episodio cruel: el famoso caso de los niños asesinos de
Liverpool. Sucedió el 12 de febrero de 1993. Los tres protagonistas eran ingle ses y
"menores": los asesinos, diez años cada uno; la víctima aún no había cumplido los
tres. Se recordará que el homicidio fue precedido por el secuestro de la víctima en un
shopping, y que fue registrado por el circuito interno de televisión.
La crueldad de los hechos nos llegó a través de imáge nes; su sentido, a través de
opiniones. No estábamos ante los hechos; éramos espectadores mediáticos,
consumidores del caso de los niños asesinos y de la serie de casos se mejantes que
sobrevendría después en los medios. El caso era inquietante. Algo pasaba. Pero no en
el plano de los hechos, sino en el plano del discurso que nos hacía llegar esos cruentos
hechos. Lo notable era el mecanismo con que esto llegaba a nosotros; o la posición en
que quedábamos ante tamaños hechos. Pero esa convicción vino bas tante después. Al
comienzo no era tan sencillo discernir si nuestro interés eran los hechos o el discurso
que en esta ocasión los trataba. Si era lo primero, nada podíamos ha cer: estábamos en
Buenos Aires, mirando la tele, leyendo los policiales de los diarios. Pero sí podíamos
avanzar si decidíamos lo segundo. Si admitíamos de modo radical la existencia del
discurso massmediático; si admitíamos que lo que nos atrapaba, finalmente, eran los
medios. Tuvimos que decidir, entonces, que nuestra hipótesis no era una hipótesis
sobre los hechos, sino sobre el modo en que se construyó el sentido del caso en el
funcionamiento de los medios. Nuestro problema no era del orden de los he chos sino
del orden del discurso. La cuestión era compli cada, puesto que el discurso no era una
dimensión por fuera de los hechos, sino que tenía su propia dimensión práctica que
había que analizar. Esa dimensión práctica era un conjunto de operaciones
enunciativas que era necesario describir, analizar e interpretar semióticamente.
Nuestro interés se desplazó paulatinamente del caso de los niños asesinos hacia el
discurso que lo había producido como tal. El análisis del discurso massmediático nos
depararía una sorpresa: el problema no residía en el modo en que el discurso trataba
el caso de la infancia asesina, sino que el funcionamiento de los medios en este caso
era un síntoma de otra cosa.
Los medios masivos eran el discurso en que hacía sín toma un problema de
envergadura histórica: algo en la infancia había cambiado. Tanto, que quizás había
dejado de existir. ¿Estaríamos llamando infancia a otra cosa, cuya naturaleza
ignorábamos? Lo que a duras penas se seguía enunciando como infancia, ¿constituía
el encubrimiento sintomático de una alteración histórica? Las preguntas ad quirieron
forma de hipótesis; la intuición buscó un méto do de análisis pertinente y,
transcurrido cierto tiempo, la investigación produjo su tesis. El recorrido se puede
leer en las páginas que siguen.
LA INFANCIA ASESINA COMO CASO MEDIÁTICO
El caso de los niños asesinos de Liverpool despierta, cuanto menos, estupor. Hay
algo de siniestro en el caso. Porque, si lo siniestro es la irrupción de un vacío en la
calma cotidiana, el asesinato infantil, tanto por la calidad de la víctima como por la
de sus victimarios, nos pone ante un vacío: el sentido común sobre la infancia no
puede, de ningún modo, recubrir un hecho de tal naturaleza. Si la in fancia es -o
debería ser, según nuestros hábitos culturales- la imagen misma de la inocencia, no
hay nada más siniestro que lo angélico de la infancia mutando hacia lo diabólico. Ya
que, si hay un lugar donde resulta inespera da la emergencia de una estrategia
asesina, es en el reino dorado de la infancia inocente.
Ensayo sobre la destitución de la niñez 6
Cristina Corea
El asesinato perpetrado por Jon Venables y Robert Thompson inicia una serie bien
conocida: la serie mediática de los casos de niños asesinos, cuyo último término, al
momento de escribir este libro, lo constituye la "masacre de Arkansas". 1 La serie,
tratada bajo el título periodístico de "violencia infantil" integra, a su vez -según los
procedimientos sintácticos del discurso mediático-, una serie mayor: la de la violencia
social.
La puesta en serie mediática organiza la ley de la repe tición idéntica de sus
términos: los casos, con el intento de encontrar una explicación de los hechos. La
explicación es simple: la repetición de casos corrobora la existencia de la ley, que
enuncia: crece el índice de violencia infantil. La repetición no es sólo el principio que
organiza la lógica de la serie, sino también un criterio de explicación causal: "En
general, los chicos que actúan así han padecido algún tipo de maltrato en sus casas,
no sólo físico, también emocional. Con la violencia, repiten lo que recibieron: tratan a
los demás con el mismo desprecio que a ellos los trataron" ("Los chicos repiten lo que
reciben", Página/12, 26/03/98).
La estrategia massmediática tiene dos dimensiones: la del hacer y la de una teoría
sobre ese hacer. Produce el caso y su serie, y al mismo tiempo proporciona una clave
de lectura de eso que hace: una teoría sobre la violencia que dice: hay violencia por
repetición. Pero el principio de repetición que explica la violencia está producido por el
propio discurso: la puesta en serie del caso. La operación enunciativa de puesta en
serie produce una teoría que explica los fenómenos según el principio de la repetición
serial.
El mismo principio de la repetición idéntica prefigura un futuro: aumento de la
violencia infantil. Dada la serie, nada más sencillo que incluir en ella un nuevo término:
seguramente, algo tendrá el "nuevo caso" de común con el que le precede.
Aparentemente, los casos que integran la serie la com ponen porque tienen un rasgo
en común: la misma causa. Sin embargo, si nos ponemos atentos a esta operación me -
diática tan peculiar, lo que vemos es que, en rigor, cada caso es la causa del caso
siguiente: es la causa de la inclusión de un nuevo término en la serie, que da lugar al
"otro caso". Pero el nuevo caso, a su vez, es causa del anterior, por cuanto lo legitima
a su vez como su antecesor al incluirse en la serie.
Miguel Calvano 2 sostiene que entre el episodio de Liverpool y el de Arkansas hay una
diferencia notable. Lo sorprendente en el primer caso era que se presentaba como un
hecho inexplicable para sus actores: siempre que fueron interrogados por los motivos
del crimen, los chicos contestaban que ignoraban por qué lo habían hecho. A los niños
les resultaba imposible asignarle al acto un sentido en relación con el propio deseo. El
episodio de Arkansas, por el contrario, es un crimen con móviles bien precisos: los
niños fantasearon el crimen, lo anunciaron por medio de amenazas, lo tramaron y lo
consumaron. Es decir, desde la posición subjetiva asumida frente al crimen, sus ac -
tores se comportan como adultos, verdaderos sujetos im putables de delito. Sin
embargo, en nuestra línea, todavía es necesario advertir que la inaudibilidad de las
amenazas criminales de estos chicos por parte de los adultos revela que aún está
vigente la suposición adulta de la inocencia infantil. Revela, en consecuencia, que tal
supuesto continúa funcionando como modalidad de percepción de los ni ños, capaz de
constituir en la situación un obstáculo que impide actuar. En ese sentido, la masacre
de Arkansas viene a aclarar nuestra tesis del fin de la infancia: no porque la
demuestre, sino porque manifiesta de manera sintomá tica el desacople entre el acto
infantil (¿o de hombres pequeños?) y los sentidos disponibles en esa situación para
1
El asesinato de James Bulger, un niño de 2 años, se produjo el 12/2/1993; tuvo reper cusión periodística hasta bien
avanzado el año 1994. Sus asesinos tenían 11 años. El 25/3/1998, Andrew Colden (13) y Mitchell Johnson (11)
atacaron a tiros a sus compañeros de escuela en Arkansas. Según la prensa, el móvil de la matanza fue la
venganza de un desaire amoroso. Hubo cinco muertos.
2
Psicoanalista. Cf. al respecto: "Matar no es cosa de niños", trabajo presentado en un panel del II Congreso
Argentino de Prácticas Institucionales con Niños y Adolescentes. Situación y Perspectivas de la Salud Mental
Infanto-juvenil en Latinoamérica, organizado por el Hospital Tobar García entre el 28 y el 30 de noviembre de 1996.
La línea argumenta¡ continuó en sucesivas charlas.
Ensayo sobre la destitución de la niñez 7
Cristina Corea
registrarlo. La imposición mediática de la serie construida a la que pertenece el caso
impide pensar lo real de la transformación que está en juego.
Por consiguiente, la operación de puesta en serie del discurso mediático no explica
nada, más bien se autoexplica: en la operatoria sintáctica, 3 lo que tenemos, senci-
llamente, es que un caso es la causa de otro. Y, así, la se rie puede sucederse sin fin.
Por este camino, sólo encontraremos respuestas numéricas al problema, pues cada
caso confirma la ley: crecen los índices; crecen los casos; crecen las estadísticas...
No cabe duda: vivimos en un mundo cada vez más violento.
Es necesario construir otro punto de vista para leer el problema, si queremos
abandonar el terreno de la repetición idéntica de la serie, el paraíso tranquilizador de
las confirmaciones mediáticas. El cambio de perspectiva, en tonces, tiene que ser
radical. El caso de la infancia asesina no será un índice más de la violencia infantil,
que a su vez es un índice de la violencia social, sino un síntoma del dis curso de los
medios. Pero resulta entonces que, si la repe tición es sintomática y no la
confirmación de algo que ya se sabe, debe interpretarse. La repetición es índice ya
no de una repetición ni de un aumento: es el síntoma de una mutación más drástica.
La repetición de casos, entonces, es síntoma en el discurso mediático de una
variación histórica, la mutación práctica de lo que estaba en posición de real para las
instituciones de la infancia: el cachorro humano. Si lo que de nominamos institución
infancia es el producto de las ope raciones prácticas de unos discursos sobre la familia
y sus niños, si esas operaciones discursivas le dieron a su vez consistencia imaginaria
a la infancia en el universo bur gués, lo que se nos presenta hoy como sintomático es
el desacople entre esos discursos y su real, porque ese real ha mutado
históricamente. El horror ante la infancia vio lenta se produce sobre la base de una
representación agotada en sus efectos prácticos: la niñez concebida como edad de
inocencia, fragilidad y docilidad.
El caso de la infancia asesina viene a postular en los he chos, y de un modo
sintomático, que la niñez ha perdido definitivamente su inocencia en el discurso
mediático. El supuesto moral de la inocencia infantil, que sostiene el principio jurídico
de inimputabilidad del menor, queda prácticamente cuestionado. Seguramente esto
no sucede sólo con el discurso jurídico: es razonable conjeturar que cualquier
universo de discurso que suponga las significaciones tradicionales 4 de la infancia se
verá perturbado. Sobre esa hipótesis discurrirán las páginas que siguen.
En efecto, el desacople discursivo interpretado en el funcionamiento de los medios
es el síntoma del agotamiento de las instituciones que forjaron la infancia: la es cuela
pública, la familia burguesa, el juzgado de menores, las instituciones de asistencia a
la familia. En el universo burgués, la infancia es el objeto de discurso producido co mo
efecto de la intervención práctica de las instituciones de asistencia a la familia. Decir
que esas instituciones están agotadas significa reconocer que en sus prácticas tales
instituciones ya no producen la consistencia de su objeto: la infancia. Es ya indicativo
que el acceso a la realidad de la infancia actual no esté dado por los discursos de forja
y saber sobre la infancia moderna sino por un discurso modernamente menor que pasa
al lugar contemporáneo de metadiscurso.
Las denominaciones con que habitualmente nombramos a los miembros de la clase
"infancia" (niño, alumno, perverso polimorfo, infans, párvulo) designan en realidad
distintos aspectos del tipo subjetivo moderno que las prácticas discursivas instituyeron
al intervenir sobre su real, el "cachorro humano". Lo que se detecta como sínto ma en
los discursos 5 que instituyeron la infancia, y que en el tratamiento de los medios
3
Las operaciones sintácticas involucran todo tipo de relaciones sucesivas entre los signos. Son sintácticas las
leyes que regulan la contigüidad entre los signos en una línea de lectura cualquiera: concordancia de género y
número entre sustantivo y adjetivo, subordinación preposicional, rección verbal, etc. La serie mediática es una
operación sintáctica puesto que se rige por el principio de sucesión (de casos).
4
Denominamos significaciones tradicionales a los predicados atribuidos y producidos para la infancia por las
instituciones burguesas de resguardo, asistencia y tutela de niños: la escuela, la familia, la filantropía, el
higienismo, el juzgado de menores, etc.
5
Estos discursos son, a su vez, instituciones; es decir, un conjunto de prácticas insti tuidas que
intervienen sobre un real, producen su objeto, un dominio de saber sobre ese objeto y sus tipos
Ensayo sobre la destitución de la niñez 8
Cristina Corea
aparece tematizado como criminalidad infantil, chicos de la calle, precocidad de los ni -
ños, violencia escolar, abuso sexual de menores, es el fra caso de su estrategia de
intervención sobre un real: los cachorros actuales no se dejan tomar dócilmente por
las prácticas y los saberes tradicionales del universo infantil. No porque desobedezcan
a las instituciones; la sublevación es más radical: desobedecen a la operación de insti -
tución misma.
Aclaramos brevemente la hipótesis. Los casos mediáticos de violencia infantil no son
índice de violencia social sino síntoma de agotamiento de la infancia instituida. Ni la
hipótesis de la repetición de modelos familiares como causa del maltrato infantil, ni la
famosa reducción al motivo de la crisis económica explica el agotamiento de la in-
fancia, que se debe a mutaciones mucho más sustanciales en su naturaleza. La
infancia instituida por las instituciones modernas transformaba al cachorro humano en
un objeto frágil e inocente, dócil y postergado a un futuro. Esas significaciones se han
agotado. La razón se encuentra en la impotencia actual de los discursos y las
prácticas que habían instituido aquella infancia tradicional. En estas condiciones, el
cachorro que efectivamente hoy existe está en posición de real rebelde para aquellas
prácticas y discursos: carece de significación instituida.
Las postulaciones anteriores nos conducen a las siguientes preguntas: ¿cuáles son
las condiciones actuales de las instituciones tradicionales de la infancia?; ¿cómo es su
funcionamiento actual?; ¿qué tipo de relación estable cen con otras instituciones,
especialmente los medios masivos?
La mirada recae inevitablemente sobre la escuela y la familia, las instituciones que
tradicionalmente fueron responsables de la contención y de la formación de niños, a
los que efectivamente producía como alumnos o hijos. En lo que concierne a la
familia, nunca estuvo sola. Siempre la encontramos asistida, auxiliada, protegida,
educada: normalizada, moralizada. Entre la familia y el Estado bur gués se teje toda
una red de prácticas de asistencia y pro tección. O vigilancia, si se prefiere. Pero esa
infancia hoy ya no existe. Nuestro propósito es indagar las prácticas ac tuales que la
dispersan: las prácticas que operan sobre el cachorro y lo vuelven real para el
universo de discurso moderno.
Para situar conceptualmente el estatuto actual de la in fancia, es necesario retomar
la relación entre la infancia y el delito que establece el discurso mediático, ya
mencionada al comienzo de este capítulo.
El tema del delito infantil llega al consumidor de me dios masivos. La frecuencia
con que el tema es tratado le indica, en la misma clave que le brinda el discurso
mediático: que la crisis de la infancia es uno de los efectos ne fastos de la actual
política económica; que es un índice más del crecimiento de la violencia social que
caracteriza a las grandes urbes posmodernas; que estamos ante la cri sis de los
valores o de los modelos, etc. La tematización mediática va en aumento, al ritmo
también creciente de la estadística de los casos.
¿Cuál es la modalidad específica de ese tratamiento? Simple identidad entre la ca usa
y el efecto: la violencia infantil es una expresión más de la violencia social general. "La
violencia engendra violencia"; la causa y el efecto son idénticos; la figura de la serie de
casos corrobora una y otra vez la identidad. El recorrido lineal que propone el
tratamiento mediático nos conduce a los lugares comunes del discurso, a la simple
corroboración de lo que ya se sabe. ¿Cómo abandonar este camino?
La estrategia consiste en considerar el delito infantil no ya como simple expresión
de una causa idéntica aunque mayor sino como síntoma del universo del discurso me -
diático.
A diferencia de la operación identitaria de la serie, la lectura del síntoma no es una
operación deductiva, sino que señala un desacople material entre las prácticas socia les
re-presentadas en el discurso mediático y la misma operatoria de representación de
ese discurso.
subjetivos correspondientes. Este trabajo considera las instituciones de la infancia como discursos.
Ensayo sobre la destitución de la niñez 9
Cristina Corea
En consecuencia, la lectura del síntoma es capaz de in terrumpir la cadena deductiva
del signo que impone la serie mediática, siempre y cuando tal síntoma dé lugar a una
interpretación. El síntoma es heterogéneo respecto de la causa que supuestamente lo
provoca.
Entonces, para esta lectura sintomática, el delito infan til sólo es la causa eficiente
de la producción discursiva de los medios. Sólo en determinadas circunstancias esa
causa puede producir unos efectos tales como la proliferación mediática de los casos
de asesinato infantil. Puede parecer abusivo pero, una vez que se acepta que los
medios son un discurso, sus sujetos, siempre en posición de consumi dores de
información, sólo tienen una percepción mediática de la realidad, que es entonces sí
efecto de discurso.
Los casos de delincuencia infantil, por lo tanto, son casos mediáticos, y no de otra
naturaleza. Esto no significa que no existe relación entre la realidad y los medios; la
posición discursiva de ninguna manera repudia la realidad. Lo que pasa es que hay que
establecer cómo es la relación del discurso con los hechos que significa. Lo veremos en
el capitulo 3.
La producción discursiva de los medios en torno a la in fancia asesina es efecto de
ella, pero a su vez es síntoma de las condiciones en que se produce ese tipo particular
de violencia infantil. Ese conjunto de condiciones no es ni más ni menos que el
momento de agotamiento de la niñez. El tratamiento discursivo que proponen los
medios de la crisis de la infancia reprime la percepción del agotamien to de las
instituciones que la forjaron. Se cumple una vez más una ley del funcionamiento
discursivo: la repetición de enunciados reprime la legibilidad de sus condiciones
históricas de enunciación.
Ensayo sobre la destitución de la niñez 10
También podría gustarte
- Educación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaDe EverandEducación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaAún no hay calificaciones
- Segundo ApartadoDocumento25 páginasSegundo ApartadoProblematica PsicologicaAún no hay calificaciones
- Teorias Sociologias Anomia Durkheim y MertonDocumento16 páginasTeorias Sociologias Anomia Durkheim y MertonJulia BorgesAún no hay calificaciones
- Kurt LewinDocumento14 páginasKurt LewinDaniela GuzmánAún no hay calificaciones
- Sociedad Instituciones y Subjetividad 2011Documento13 páginasSociedad Instituciones y Subjetividad 2011Florencia CanetoAún no hay calificaciones
- 05 Relaciones Interpersonales - Teoria Del ApegoDocumento20 páginas05 Relaciones Interpersonales - Teoria Del ApegoJessenia Vasquez Artica100% (1)
- Psicología Social, Comunitaria e Institucional - Marco ConceptualDocumento32 páginasPsicología Social, Comunitaria e Institucional - Marco ConceptualMirkoAún no hay calificaciones
- Durkheim Guía de Lectura No. 1Documento3 páginasDurkheim Guía de Lectura No. 1Yooselin Morales MurilloAún no hay calificaciones
- El Otro en La Subjetividad Lilia Esther VargasDocumento14 páginasEl Otro en La Subjetividad Lilia Esther VargasMushk Ti100% (1)
- Entre redes sociales: Prácticas y representaciones de la migración peruanaDe EverandEntre redes sociales: Prácticas y representaciones de la migración peruanaAún no hay calificaciones
- BaqueroTerigi en Búsqueda de Una Unidad de AnalisisDocumento16 páginasBaqueroTerigi en Búsqueda de Una Unidad de AnalisisClaraAún no hay calificaciones
- Resumen de La Lógica de la Investigación Social de Quentin Gibson: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Lógica de la Investigación Social de Quentin Gibson: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen de El Campo Grupal. Notas Para una Genealogía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Campo Grupal. Notas Para una Genealogía: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Kaes - El Malestar en El Mundo Moderno (Conferencia) PDFDocumento12 páginasKaes - El Malestar en El Mundo Moderno (Conferencia) PDFGonzalo GrandeAún no hay calificaciones
- El Diagnóstico Psicosocial de Género Como Metodología Estratégica para El Enfoque de Género en Salud.Documento59 páginasEl Diagnóstico Psicosocial de Género Como Metodología Estratégica para El Enfoque de Género en Salud.Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca FeministaAún no hay calificaciones
- J. Hochmann Cierta Idea Acerca de La PsicosisDocumento21 páginasJ. Hochmann Cierta Idea Acerca de La PsicosisLaura AcostaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Necesidad de la Metodología Interdisciplinaria. El Caso de la Sojización: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Necesidad de la Metodología Interdisciplinaria. El Caso de la Sojización: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Salud Mental en la pandemia por la COVID-19. Recorridos, tránsitos y encrucijadasDe EverandSalud Mental en la pandemia por la COVID-19. Recorridos, tránsitos y encrucijadasAún no hay calificaciones
- Adolescencia Magdalena EchegarayDocumento7 páginasAdolescencia Magdalena EchegarayManu LunaAún no hay calificaciones
- PISANI, Olga. El La Pobreza, Un Niño Es Un NiñoDocumento6 páginasPISANI, Olga. El La Pobreza, Un Niño Es Un NiñoCarmenAún no hay calificaciones
- 7 - Breve Recorrido Sobre La Concepción de Sujeto (Ficha de Cátedra)Documento3 páginas7 - Breve Recorrido Sobre La Concepción de Sujeto (Ficha de Cátedra)Cami Alcaraz100% (1)
- Cronograma Teóricos - Cronograma - de - Teoricos - de - Psicologia - Institucional - I - Miercoles - 2C2019Documento2 páginasCronograma Teóricos - Cronograma - de - Teoricos - de - Psicologia - Institucional - I - Miercoles - 2C2019Axel FuhrAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagógicas ContemporáneasDocumento27 páginasCorrientes Pedagógicas ContemporáneasGV MayAún no hay calificaciones
- Castorina 2012 Clase6 119 124 PDFDocumento4 páginasCastorina 2012 Clase6 119 124 PDFTaller LuganoAún no hay calificaciones
- Ma. Ang+®lica Caino - Una Perspectiva Interpretativa Del Malestar Docente y Su Sufrimiento Ps+¡quicoDocumento5 páginasMa. Ang+®lica Caino - Una Perspectiva Interpretativa Del Malestar Docente y Su Sufrimiento Ps+¡quicocongresoeducacionAún no hay calificaciones
- Apuntes de Aportes Sobre La Corrientes Institucionales-DuránDocumento5 páginasApuntes de Aportes Sobre La Corrientes Institucionales-Durángauchofiero99100% (1)
- Ensayo InfanciaDocumento514 páginasEnsayo InfanciaCarlos Ayala AsencioAún no hay calificaciones
- PENSAR POR CASO. Una Cuestion de Detalles. CRDocumento20 páginasPENSAR POR CASO. Una Cuestion de Detalles. CRYéssica Hernández ValienteAún no hay calificaciones
- MEMORIAS II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR 22, 23 y 24 de noviembre de 2010Documento540 páginasMEMORIAS II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR 22, 23 y 24 de noviembre de 2010Mariano100% (2)
- PROGRAMACION DE CATEDRA PSICOLOGIA EN PSICOPE 2020. UltimoDocumento12 páginasPROGRAMACION DE CATEDRA PSICOLOGIA EN PSICOPE 2020. UltimoFlorencia Robledo ChamiAún no hay calificaciones
- Esquema Del Proceso Del ConocimientoDocumento2 páginasEsquema Del Proceso Del Conocimientohagudinlago100% (1)
- Apuntes de Psicología Profunda 2Documento7 páginasApuntes de Psicología Profunda 2Cristian SanchezAún no hay calificaciones
- La indagación psicoanalítica: Un examen de su epistemologíaDe EverandLa indagación psicoanalítica: Un examen de su epistemologíaAún no hay calificaciones
- Tema 5 Del Cuaderno de Investigación (Psicología Social 2013)Documento6 páginasTema 5 Del Cuaderno de Investigación (Psicología Social 2013)JessicaSirBlackAún no hay calificaciones
- 1 MORIN Edgar LA EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDADDocumento27 páginas1 MORIN Edgar LA EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDADHoracioAún no hay calificaciones
- Ciencia Paradigmática (Luque)Documento18 páginasCiencia Paradigmática (Luque)loladelamotinolaAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Segundo ParcialDocumento96 páginasResumen Historia Segundo Parcialjudith coronelAún no hay calificaciones
- Adultos en CrisisDocumento4 páginasAdultos en CrisisMauro BonadeoAún no hay calificaciones
- Subjetividades: Abordajes teóricos y metodológicosDe EverandSubjetividades: Abordajes teóricos y metodológicosAún no hay calificaciones
- Ulloa ArticuloDocumento30 páginasUlloa ArticuloAdilson Prado100% (2)
- Arnett Cap1 BDocumento51 páginasArnett Cap1 BPatri CoñoAún no hay calificaciones
- 2021 LibroDocumento434 páginas2021 LibroMyriam100% (1)
- Psicologia SocialDocumento3 páginasPsicologia SocialMartina OnettoAún no hay calificaciones
- TerminologíaDocumento14 páginasTerminologíaAlexis Avila100% (1)
- TP Durkheim - RespuestasDocumento12 páginasTP Durkheim - RespuestasFranco Taborda NuñezAún no hay calificaciones
- Resumen de Ciencia Incierta. La Producción Social del Conocimiento: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Ciencia Incierta. La Producción Social del Conocimiento: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Blumer ++ InteraccionismoDocumento14 páginasBlumer ++ InteraccionismoerickAún no hay calificaciones
- HOBBES Thomas Del Estado de Razon Al Estado de TerrorDocumento107 páginasHOBBES Thomas Del Estado de Razon Al Estado de TerrorRaquel MartinAún no hay calificaciones
- Parcial Domiciliario AdolescenciaDocumento10 páginasParcial Domiciliario AdolescenciaCamde GemtileeAún no hay calificaciones
- Imbriano - Psicoanálisis Ruptura EpistemológicaDocumento1 páginaImbriano - Psicoanálisis Ruptura EpistemológicaFlor PistoiaAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion VigotskyDocumento3 páginasAutoevaluacion VigotskyEliana CórdobaAún no hay calificaciones
- Barrionuevo Adolescencia-y-Juventud-Consideraciones-Desde-El-Psicoanalisis U 3Documento14 páginasBarrionuevo Adolescencia-y-Juventud-Consideraciones-Desde-El-Psicoanalisis U 3Malén Anahí GarroAún no hay calificaciones
- Las Escenas Temidas de Un Coordinador de Grupos. Eduardo Pavlovsky, Luis Frydlewsky y Hernán Kesselman 1Documento7 páginasLas Escenas Temidas de Un Coordinador de Grupos. Eduardo Pavlovsky, Luis Frydlewsky y Hernán Kesselman 1Quelo RussoAún no hay calificaciones
- Actividad 2 SSGI - SIIM 2024Documento17 páginasActividad 2 SSGI - SIIM 2024susy.iberri100% (1)
- BlegerDocumento3 páginasBlegerEri Arevalo100% (1)
- Bleichmar. Resumen Cap1en Los Origenes Del Sujeto PsiquicoDocumento4 páginasBleichmar. Resumen Cap1en Los Origenes Del Sujeto PsiquicoCintiaAclAún no hay calificaciones
- Elementos de La Construcción, Circulación y Aplicación de Las Representaciones Sociales. Silvia Abundiz.Documento5 páginasElementos de La Construcción, Circulación y Aplicación de Las Representaciones Sociales. Silvia Abundiz.abrilAún no hay calificaciones
- RevestimientosDocumento37 páginasRevestimientosJavier MalaverAún no hay calificaciones
- XXXIII Congreso Argentino de HorticulturaDocumento68 páginasXXXIII Congreso Argentino de Horticulturadiegom638Aún no hay calificaciones
- Control Ecologico de PlagasDocumento20 páginasControl Ecologico de PlagasmagelavilaboaAún no hay calificaciones
- Zamacois Temas Estetica HistoriaDocumento10 páginasZamacois Temas Estetica Historiadiegom638Aún no hay calificaciones
- Escribir Al Margen de La Ley - CassanyDocumento20 páginasEscribir Al Margen de La Ley - Cassanydiegom638Aún no hay calificaciones
- Descolonizar UniversidadDocumento328 páginasDescolonizar UniversidadAnita PérezAún no hay calificaciones
- ApologeticaDocumento134 páginasApologeticaAndrewMorales100% (4)
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualLeidy MartinezAún no hay calificaciones
- Arte Moderno - Línea de TiempoDocumento8 páginasArte Moderno - Línea de TiempoCelia Guga67% (3)
- Resumen "Postmodernismo, Postcolonialismo y Feminismo: Manual para (In) Expertos." Por Catalina Arreaza y Arlene B. TicknerDocumento5 páginasResumen "Postmodernismo, Postcolonialismo y Feminismo: Manual para (In) Expertos." Por Catalina Arreaza y Arlene B. TicknerRomina B. CabriniAún no hay calificaciones
- 5to Año Edgar EnriquezDocumento9 páginas5to Año Edgar Enriquezrufina gonzalezAún no hay calificaciones
- Sobremodernidad, Del Mundo de Hoy Al Mundo de MañanaDocumento13 páginasSobremodernidad, Del Mundo de Hoy Al Mundo de MañanaLuis Alberto SuarezAún no hay calificaciones
- Antoniano123 PDFDocumento197 páginasAntoniano123 PDFArmando Paz AlvaradoAún no hay calificaciones
- Cronologia Movimientos ArtísticosDocumento3 páginasCronologia Movimientos ArtísticosAndre VillalobosAún no hay calificaciones
- Imaginarios SociotécnicosDocumento5 páginasImaginarios SociotécnicossociologiAún no hay calificaciones
- Ciencia y Técnica Con HumanismoDocumento3 páginasCiencia y Técnica Con Humanismopedro_ram_888Aún no hay calificaciones
- Semana 8Documento10 páginasSemana 8Rafael Matencio GerónimoAún no hay calificaciones
- Tribus Urbanas PDFDocumento12 páginasTribus Urbanas PDFJames WellsAún no hay calificaciones
- Cartograsfias de La Modernidad Brunner PDFDocumento16 páginasCartograsfias de La Modernidad Brunner PDFConstanza Verdejo DuránAún no hay calificaciones
- Análisis Critico de La MateriaDocumento5 páginasAnálisis Critico de La MateriaMiguel GonzálezAún no hay calificaciones
- Solares - Cochabamba y La Revolución NacionalDocumento422 páginasSolares - Cochabamba y La Revolución NacionalHumberto SolaresAún no hay calificaciones
- Unidad II Apuntes de Catedra y Guias de Lectura y EstudioDocumento24 páginasUnidad II Apuntes de Catedra y Guias de Lectura y EstudioMelanie BarrioAún no hay calificaciones
- Indigenización de La Modernidad PitarchDocumento11 páginasIndigenización de La Modernidad PitarchManuel Burón DíazAún no hay calificaciones
- Wajnerman, Carolina (2011) - La Salud en La Cultura. de Sigmund Freud A Rodolfo Kusch para Un Bienestar Posible en America LatinaDocumento4 páginasWajnerman, Carolina (2011) - La Salud en La Cultura. de Sigmund Freud A Rodolfo Kusch para Un Bienestar Posible en America LatinaArielAún no hay calificaciones
- Geneyro-Una Condicion de La Ciudadania en La ModernidadDocumento19 páginasGeneyro-Una Condicion de La Ciudadania en La ModernidadPablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Partidos ModernidadDocumento2 páginasPartidos ModernidadEsther María de los Milagros Vasquez Macedo100% (1)
- 5 PerlaDocumento8 páginas5 PerlaJulio Navarro GarmaAún no hay calificaciones
- Affordance Diseno PDFDocumento161 páginasAffordance Diseno PDFAmerika Sánchez LeónAún no hay calificaciones
- La Modernidad, Un Proyecto Incompleto - Jurgen HabermasDocumento6 páginasLa Modernidad, Un Proyecto Incompleto - Jurgen HabermasMarie Molina100% (1)
- Crisis Urbana - El Desborde de Lo Popular en Pereira (Producto Final)Documento101 páginasCrisis Urbana - El Desborde de Lo Popular en Pereira (Producto Final)Anderson Paul100% (1)
- Arte y Cultura de Las Vanguardias HistóricasDocumento4 páginasArte y Cultura de Las Vanguardias Históricaslejuan0Aún no hay calificaciones
- La Fotografía Como La Culminación Del Proyecto ModernoDocumento3 páginasLa Fotografía Como La Culminación Del Proyecto ModernoMagda HermosillaAún no hay calificaciones
- La Cuestion Social - Isuani NietoDocumento13 páginasLa Cuestion Social - Isuani NietoJoaquín PlateroAún no hay calificaciones
- Apuntes Psicologia Social, Familia y SistemasDocumento12 páginasApuntes Psicologia Social, Familia y SistemasLara IndiraAún no hay calificaciones
- (2005) La Múltiple Modernidad de América LatinaDocumento16 páginas(2005) La Múltiple Modernidad de América LatinaJavier MonroyAún no hay calificaciones