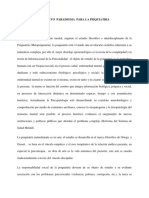Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Metapsicologia 2
Metapsicologia 2
Cargado por
Aroldo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas1 páginaLa metapsicología representa la estructura teórica del psicoanálisis como método de investigación de los procesos inconscientes y procedimiento terapéutico. Fue un término creado por Freud para distinguir su concepción teórica de la psicología clásica. La metapsicología implica la elaboración de modelos teóricos que no están directamente vinculados a la experiencia clínica, y considera los puntos de vista dinámico, tópico y económico para explicar los fenómenos psíquicos
Descripción original:
Título original
METAPSICOLOGIA 2
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa metapsicología representa la estructura teórica del psicoanálisis como método de investigación de los procesos inconscientes y procedimiento terapéutico. Fue un término creado por Freud para distinguir su concepción teórica de la psicología clásica. La metapsicología implica la elaboración de modelos teóricos que no están directamente vinculados a la experiencia clínica, y considera los puntos de vista dinámico, tópico y económico para explicar los fenómenos psíquicos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas1 páginaMetapsicologia 2
Metapsicologia 2
Cargado por
AroldoLa metapsicología representa la estructura teórica del psicoanálisis como método de investigación de los procesos inconscientes y procedimiento terapéutico. Fue un término creado por Freud para distinguir su concepción teórica de la psicología clásica. La metapsicología implica la elaboración de modelos teóricos que no están directamente vinculados a la experiencia clínica, y considera los puntos de vista dinámico, tópico y económico para explicar los fenómenos psíquicos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Parece razonable argumentar, por tanto, que, si el psicoanálisis es un método de
investigación de los procesos inconscientes, un procedimiento terapéutico para el
tratamiento de las perturbaciones neuróticas y un acervo de constructos psicológicos que
tienden a la categoría de “ciencia”, la metapsicología ha de representar, por fuerza, la
estructura teórica de todo ese conjunto. De hecho, como señala la historiadora y
psicoanalista francesa Elisabeth Roudinesco (2008), “metapsicología es un término
creado por Sigmund Freud en 1896 para designar el conjunto de su concepción teórica, y
distinguirla de la psicología clásica [psicología de la conciencia]. El enfoque
metapsicológico consiste en la elaboración de modelos teóricos que no están
directamente vinculados a una experiencia práctica o a una observación clínica; se define
por la consideración simultánea de los puntos de vista dinámico, tópico y económico”.
Así pues, hablar de metapsicología en psicoanálisis es hablar de modelos teóricos que no
están directamente vinculados a una experiencia práctica o a una observación clínica; es
hablar de las hipótesis y teorías con las que el creador del psicoanálisis quiere significar,
por un lado, su innovadora concepción acerca de la existencia de una causalidad
psíquica, y por otro, su particular forma de entender y explicar los fenómenos psíquicos, 2
una explicación que, a juicio de Freud, ha de tener en cuenta tres aspectos
fundamentales:
- El dinámico: cuáles son las fuerzas que intervienen en la aparición y desarrollo de
tales fenómenos.
- El topográfico: en qué sistema psíquico ocurre.
- El económico: qué ocurre a nivel de la distribución y equilibrio de la energía
pulsional.
También podría gustarte
- Diferencias Entre La Psicología Cognitiva y La Psicoterapia CognitivaDocumento28 páginasDiferencias Entre La Psicología Cognitiva y La Psicoterapia CognitivaSamantha HihoryshimiAún no hay calificaciones
- MetapsicologíaDocumento3 páginasMetapsicologíadevany ochoaAún no hay calificaciones
- Ensayo PsicoanalisisDocumento3 páginasEnsayo Psicoanalisisluci saenzAún no hay calificaciones
- Cap Manual PsicoanalisisDocumento18 páginasCap Manual PsicoanalisisRayen ÑancoAún no hay calificaciones
- El PsicoanalisisDocumento16 páginasEl PsicoanalisisJennifer CQAún no hay calificaciones
- Celener Tomo 1 Cap 1 y 2 ResumenDocumento8 páginasCelener Tomo 1 Cap 1 y 2 Resumenrenata loboAún no hay calificaciones
- Análisis Epistemológico Del PsicoanálisisDocumento3 páginasAnálisis Epistemológico Del PsicoanálisisAida Chelita Santillan MejíaAún no hay calificaciones
- Sobre La Antropologa Filosfica Que Fundamenta La Pia de Orientacin Humanista-ExistencialDocumento40 páginasSobre La Antropologa Filosfica Que Fundamenta La Pia de Orientacin Humanista-ExistencialConstanza Reyes Banto50% (2)
- PsicoanálisisDocumento14 páginasPsicoanálisisOscar CuéllarAún no hay calificaciones
- Modulo 1 2015Documento15 páginasModulo 1 2015soyluuAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis RevisionDocumento27 páginasPsicoanálisis Revisionfederico_gregottiAún no hay calificaciones
- Final de Psicopatologia Eli y MicaDocumento7 páginasFinal de Psicopatologia Eli y MicaJuli GuillamónAún no hay calificaciones
- PSICOANALISISDocumento20 páginasPSICOANALISISJavier RosarioAún no hay calificaciones
- Definicion de PSICOANÁLISIS y PsiquiatriaDocumento10 páginasDefinicion de PSICOANÁLISIS y PsiquiatriaVent OnlnAún no hay calificaciones
- Cambios y Modificaciones Psiciología DinámicaDocumento3 páginasCambios y Modificaciones Psiciología DinámicaYeison PinedaAún no hay calificaciones
- Cap 42Documento11 páginasCap 42Mary EuniceAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis Relacional para Psicólogos ClínicosDocumento25 páginasPsicoanálisis Relacional para Psicólogos Clínicosyolanda100% (1)
- Sobre La Antropologia Filosofica Que FunDocumento40 páginasSobre La Antropologia Filosofica Que FunRobinson David Delgado GarciaAún no hay calificaciones
- Modelos Psicodinámicos en PsicoterapiaDocumento3 páginasModelos Psicodinámicos en PsicoterapiaAna luisa RochaAún no hay calificaciones
- PsicoanalisisDocumento37 páginasPsicoanalisisSebastian AcuñaAún no hay calificaciones
- Revolución Clínica La Llegada de La Psicopatología y El PsicoanálisisDocumento39 páginasRevolución Clínica La Llegada de La Psicopatología y El PsicoanálisisFranco GarritanoAún no hay calificaciones
- PsicoanálisisDocumento26 páginasPsicoanálisisFrank Joseph Pacheco GonzalezAún no hay calificaciones
- Metapsicologia FreudianaDocumento4 páginasMetapsicologia Freudianaval BvAún no hay calificaciones
- La Psicología DinámicaDocumento2 páginasLa Psicología DinámicaNanaVidesAún no hay calificaciones
- TEORIADocumento35 páginasTEORIAPeguero JiménezAún no hay calificaciones
- Síntesis PsicopatologíaDocumento17 páginasSíntesis PsicopatologíaEmanuel LópezAún no hay calificaciones
- PsicoanálisisDocumento18 páginasPsicoanálisisEsteban75% (4)
- PsicoanálisisDocumento6 páginasPsicoanálisisjovma7Aún no hay calificaciones
- Focad Psicología Analítica para ClínicosDocumento25 páginasFocad Psicología Analítica para ClínicosSusana Alonso FraileAún no hay calificaciones
- Pato Unidad 1Documento14 páginasPato Unidad 1Dalma Aban100% (1)
- El PsicoanálisisDocumento4 páginasEl PsicoanálisisX - MenAún no hay calificaciones
- Fundamentos PsicodinámicosDocumento5 páginasFundamentos PsicodinámicosFERNANDO ARTEAGA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Sobre La Antropología Filosófica Que Fundamenta La Psicoterapia de Orientación Humanista-ExistencialDocumento36 páginasSobre La Antropología Filosófica Que Fundamenta La Psicoterapia de Orientación Humanista-ExistencialMónicaAún no hay calificaciones
- Modulo 1 Canvas CompletoDocumento57 páginasModulo 1 Canvas CompletoValen Speed artAún no hay calificaciones
- Corriente Del PsicoanalisisDocumento36 páginasCorriente Del Psicoanalisisgatricio2Aún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento9 páginas1 PBDenisse ArancibiaAún no hay calificaciones
- PsicoanalisisDocumento24 páginasPsicoanalisisManuel GarciaAún no hay calificaciones
- MetapsicologíaDocumento2 páginasMetapsicologíamecaAún no hay calificaciones
- 2 Epistemologia Sistemica y Pauta InteraccionalDocumento27 páginas2 Epistemologia Sistemica y Pauta InteraccionalHazel QuintoAún no hay calificaciones
- Grupo 3 PsicologiaDocumento10 páginasGrupo 3 PsicologiaFernandoAún no hay calificaciones
- Psicoterapia PsicoanalíticaDocumento14 páginasPsicoterapia PsicoanalíticaJoey OrtizAún no hay calificaciones
- Ensayo AnaliticoDocumento2 páginasEnsayo AnaliticoNandé LópezAún no hay calificaciones
- Enfoque Modular TransformacionalDocumento2 páginasEnfoque Modular TransformacionalFranco SartoriAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis 1 ProgramaDocumento15 páginasPsicoanalisis 1 ProgramaGretelS.FalcónAún no hay calificaciones
- El Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaDocumento19 páginasEl Enfoque Psicoanalitico de La Patologia PsicosomaticaEscuela de Coaching InternacionalAún no hay calificaciones
- Texto Canteros PsicoanalisisDocumento33 páginasTexto Canteros Psicoanalisishitaro2003100% (1)
- Psicoanálisis - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento42 páginasPsicoanálisis - Wikipedia, La Enciclopedia LibreFrancisco Javier Salazar NúñezAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento7 páginasClase 1Elizabeth Zegpi RománAún no hay calificaciones
- Matriz RelacionalDocumento20 páginasMatriz Relacionaljuan carlos espinal uribeAún no hay calificaciones
- Un Nuevo Paradigma para La Psiquiatria (1) - 1 PDFDocumento51 páginasUn Nuevo Paradigma para La Psiquiatria (1) - 1 PDFROCIOAún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis Hoy en DíaDocumento3 páginasEl Psicoanálisis Hoy en DíaSabina GelvezAún no hay calificaciones
- Abordajes Psicoanalíticos Tratamiento 1Documento7 páginasAbordajes Psicoanalíticos Tratamiento 1Gustavo Enrique SuarezAún no hay calificaciones
- Celener Tomo I Parte 1 Cap 1Documento36 páginasCelener Tomo I Parte 1 Cap 1Canela Guido VaitelisAún no hay calificaciones
- Conceptos Fundamentales y Consultas Dinamicas A Samat. para RepasarrDocumento189 páginasConceptos Fundamentales y Consultas Dinamicas A Samat. para RepasarrErika GuillerminaAún no hay calificaciones
- 2 Perspectivas Teoricas en Ps. Del DesarrolloDocumento27 páginas2 Perspectivas Teoricas en Ps. Del DesarrolloJunior SzcAún no hay calificaciones
- Terapia PsicodinámicaDocumento7 páginasTerapia PsicodinámicaJorge Ricardo Gámez ElizondoAún no hay calificaciones
- Resumen Psicología ContemporáneaDocumento6 páginasResumen Psicología ContemporáneaDore100% (1)
- Concepto de Psicoterapia en Psicologia ClinicaDocumento3 páginasConcepto de Psicoterapia en Psicologia ClinicaMadelyn ReyesAún no hay calificaciones
- Organización psicótica de la personalidad: Claves psicoanalíticasDe EverandOrganización psicótica de la personalidad: Claves psicoanalíticasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Compendio de técnica psicoanalítica: Con su aplicación a la psicoterapiaDe EverandCompendio de técnica psicoanalítica: Con su aplicación a la psicoterapiaAún no hay calificaciones