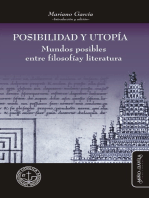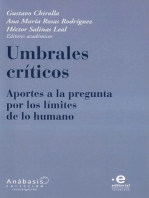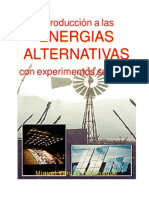Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Antagonismo A La Lucha de Clases
Del Antagonismo A La Lucha de Clases
Cargado por
Liliana CuaspudTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Del Antagonismo A La Lucha de Clases
Del Antagonismo A La Lucha de Clases
Cargado por
Liliana CuaspudCopyright:
Formatos disponibles
Del antagonismo a la lucha de clases
Fernando Salazar Silva
Alba Liliana Cuaspud Cáliz 1
El antagonismo
G
eneralmente se han dado dos tipos de explicaciones a la conducta
humana. Mientras una atiende al instinto, la otra dirige su mirada hacia
un horizonte racional. Si la acción humana se compromete con la primera,
entonces se ve a sí misma establecida por un conjunto de relaciones externas,
determinadas, hereditarias y comunes a todos los individuos de una misma especie;
dicho de otra manera, la conducta del hombre estaría determinada por un algo que
lo lleva a actuar de forma específica, pero sin que llegue a tener conciencia de ese
algo. La historia, por su parte, se interpretaría por una constante que aparece en la
base instintiva del hombre.
La explicación fundamentada en la razón no es más alentadora, pues los
hombres no motivan sus acciones en el plano enteramente racional. De ser así, la
historia se comprendería por un orden lógico que hiciere posible predecir ciertas
regularidades en los acontecimientos humanos.
En contraposición a las agrupaciones animales, en las sociedades humanas no
existen patrones de vida señalados; por el contrario, tales sociedades se caracterizan
por la casualidad, de tal modo que no puede esperarse ni una organización racional
ni una instintiva:
Pues los hombres no se mueven, como animales, por puro instinto, ni
tampoco, como racionales ciudadanos del mundo, con arreglo a un plan
1
Fernando Salazar, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla. Profesor
asistente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. Miembro del grupo de investigación Políticas Públicas de la Universidad del
Valle. Correo electrónico: tutorando@yahoo.es.
Alba Liliana Cuaspud, estudiante de licenciatura en Historia, Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín. Correo electrónico: lavellaneda15@yahoo.com.
316 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
acordado, parece que no es posible construir una historia humana con
arreglo a un plan (cómo es posible, por ejemplo, en el caso de las abejas y de
los castores) (Kant, 1994: 4).
Por lo tanto, podríamos decir que la historia se nos presenta como un tejido social
lleno de incertidumbre. La sociedad, como el lugar donde el hombre expresa
su continuo estado de agonía y de caos, no se presenta como un todo armónico
y aséptico de conflictos. Así, el devenir de las cosas humanas parece no tener
sentido. La historia está llena de atentados contra la humanidad. Sin embargo, el
mecanismo que nos llevará a la explicación de la gran masa de hechos relacionados
con las acciones humanas no es la razón ni el instinto.
Se tiene, entonces, que la historia no consiste en un sistema que admita exponerse
en términos de causalidades o regularidades, ante lo cual queda la incertidumbre,
elemento de donde se pretende encontrar unas cuantas líneas conductoras que
revelen la dirección de las acciones humanas, aquella que ni los instintos ni la razón
han podido hacer comprensible. Por efecto, se abre el espacio de la perceptibilidad
de lo histórico.
El punto de partida que se tendrá en cuenta para iniciar una definición del
comportamiento humano se ubicará en la forma como la mecánica clásica intervino
en la exposición de Juan Jacobo Rousseau. El pensamiento de Newton hizo
explícita la puntualidad en el movimiento de los astros,2 develando una regularidad
en la mecánica clásica. En otras palabras, Newton, con sus leyes, logró explicar
de forma racional —las cosas son distinguidas por los sentidos mediante la
observación— el movimiento de los cuerpos, que de otra manera se caracterizaba
por la incomprensibilidad. La idea del mundo físico ordenado se convirtió en
referente para la construcción de la sociabilidad humana.
Rousseau quiso hacer lo mismo para el comportamiento humano. En sus
obras El Emilio y El contrato social3 hace manifiestas dos proposiciones de un mismo
problema: el individuo como hombre aislado situado en lo particular y el ciudadano
como hombre político que pervive en lo universal. La ley oculta roussoniana hace
manifiesta la separación y a la vez la relación entre el mundo privado y el mundo
público:
2
En este sentido, el presupuesto de la gravedad abrió paso a la idea de un mundo por fuera del
ámbito del control divino, lo que permitió dar otra explicación a la regularidad entre las cosas.
3
El problema presente en esta obra radica en encontrar una forma de asociación que
garantice la protección de la propiedad sin que cada asociado deje de ser él mismo.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 317
Newton vio por primera vez el orden y la regularidad combinados con la mayor
sencillez allí donde antes de venir él solo se encontraba uno con el desorden
y la desorbitada variedad, y desde entonces discurren los cometas, siguiendo
su curso geométrico. Rousseau descubrió por primera vez entre la variedad
de las formas humanas admitidas la naturaleza profundamente escondida del
hombre y la ley oculta por virtud de la cual queda justificada la providencia, a
tono con sus observaciones (Kant, citado en Cassirer, 1968: 111).
Desde esta perspectiva, la historia también podría revelarse como un movimiento
que está en tránsito del azar a la causalidad, de la misma manera que al movimiento
caótico de los cuerpos se aplica una racionalidad. La historia caracterizada por
la presencia de los sucesos incomprensibles y casuales, quizás pueda hacerse
comprensible en unos cuantos principios que hagan posible la inteligibilidad de
un tejido social hostil:
Vamos a ver si conseguimos encontrar unos cuantos hilos conductores para
una tal historia; y dejaremos al cuidado de la Naturaleza que nos traiga al
hombre que la quiera concebir ateniéndose a ellos, que así produjo un
Kepler que sometió de manera inesperada los movimientos excéntricos de
los planetas a leyes determinada; y así también un Newton que explicó estas
leyes por una causa general (Kant, 1994: 5).
La lectura detallada que Kant realiza de Rousseau le permite establecer que
el hombre se caracteriza por el carácter conflictivo y contradictorio, pero que
a la vez tal carácter posibilita, según él, el continuo progreso en la dinámica de
la historia. En Rousseau se establece la contradicción del individuo público y el
privado,4 que es lo que retoma Kant, para argumentar que la historia del hombre
es una continua y permanente lucha frente a la consecución del ejercicio del poder
y de la competencia, definiéndola como la “insociable sociabilidad humana”. Los
conceptos de individuo y ciudadano que Kant rescató de Rousseau marcan la
pauta en el filósofo de Konisberg para recurrir a la lucha como eje fundamental en
la historia del hombre:
4
En el caso de la libertad, por ejemplo, concibe la libertad natural del individuo desde la
perspectiva del seguimiento de los impulsos físicos. Entre tanto, la libertad civil es actuar
ceñido a la voluntad general, lo que supone una transcendencia positiva de nuestras
identidades previas.
318 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
El medio del que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo
de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas dentro de
la sociedad, en la medida en que ese antagonismo acaba por convertirse
en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones. Entiendo aquí
por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, esto es, el
que su inclinación a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad
que amenaza constantemente con disolver esa sociedad. Que tal
disposición subyace a la naturaleza humana es algo bastante obvio
(Kant, 1994: 8-9).
El hombre que logra su independencia económica a través del trabajo, consigue
hacerse un lugar en la sociedad, pero una vez adentro debe luchar con otros
hombres por los mismos deseos; se ve abocado, entonces, a un encuentro de fuerzas
que lo inclinan a aislarse pero al mismo tiempo a estar allí. Individuo y ciudadano
constituyen la insociable sociabilidad humana. En este sentido, para Kant la historia es
el marco en donde se desarrollan las potencialidades de la razón y de la libertad de
la voluntad; la historia posibilita el progreso:
Sin aquellas propiedades —verdaderamente poco amables en sí— de la
insociabilidad (de la que nace la resistencia que cada cual ha de encontrar
necesariamente junto a sus pretensiones egoístas) todos los talentos
quedarían eternamente ocultos en su germen, en medio de una arcádica
vida de pastores donde reinarían la más perfecta armonía, la frugalidad y el
conformismo, de su suerte que los hombres serían tan bondadosos como las
ovejas que apacienta, proporcionando así a sus existencias un valor no mucho
mayor que el detentado por su animal doméstico y, por lo tanto, no llenaría el
vacío de la creación respecto de su destino como naturaleza racional (Kant,
1994: 9-10).
El juego de fuerzas presente en la lucha no prohíbe ceder a las instintivas
apetencias. Para evitarlo, Kant propone ciertos límites a la libertad del hombre
(individuo) en el interior de la sociedad civil. La fuerza como mecanismo de
regulación es la respuesta. En esta línea, el poder coercitivo se considera como el
origen de la propiedad. Sin embargo, no significa que se logre luego una sociedad
armónica; por el contrario, la sociedad civil se construye a partir de la coacción
pero proporcionando condiciones para que el hombre luche por competir. Éste se
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 319
constituiría en el principio del liberalismo económico.5 Para Kant, el estado natural
del hombre es la violencia; la sociedad civil es el medio en el cual puede crecer y la
insociabilidad es aquello que lo permite:
Sólo en el terreno acotado de la asociación civil esas mismas inclinaciones
producirán el mejor resultado: tal y como los árboles logran en medio del
bosque un bello y recto crecimiento, precisamente porque cada uno intenta
privarle al otro el aire y el sol, obligándose mutuamente a buscar ambas cosas
por encima de sí, en lugar de crecer atrofiados, torcidos y encorvado como
aquellos que extienden caprichosamente sus ramas en libertad y apartados
de los otros; de modo semejante, toda la cultura y el arte que adornan a la
humanidad, así como el más bello orden social, son frutos de la insociabilidad,
en virtud de la cual la humanidad se ve obligada a autodisciplinarse y a
desarrollar plenamente los gérmenes de la naturaleza gracias a tan imperioso
arte (Kant, 1994: 11).
Aquí puede ubicarse una distancia conceptual con respecto a Rousseau. Mientras
él considera que el estado primitivo del hombre se va desvaneciendo al entrar en
sociedad, para Kant es precisamente la agrupación social la que facilita la acción
del individuo. Acción en cuyo interior lleva implícito el concepto de libertad,
poniendo con ello en primer plano la autonomía, para crear así un mundo nuevo en
lo político y en lo económico:
La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. (…) Esta
incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia
sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro.
¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de
la ilustración (Kant, 2000: 25).
El problema de la libertad en Kant surge en el momento en que no todos se obedecen
a sí mismos, surgiendo entonces una dualidad: la presencia de ciudadanos que se
legislan a sí mismos y la de quienes se sujetan a las leyes no construidas por ellos
mismos. Kant resuelve la dualidad a través del propietario:
5
La exaltación del individualismo en el contexto de la sociedad de mercado se apoya en la
perspectiva de la seguridad de la propiedad.
320 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Ahora bien: aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama
ciudadano (citoyen, esto es, ciudadano del Estado, no ciudadano de la
ciudad, bourgeois). La única cualidad exigida para ello, aparte de la cualidad
natural (no ser niño ni mujer), es ésta: que uno sea su propio señor (sui iuris)
y, por lo tanto, que tenga alguna propiedad (incluyendo en este concepto
toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga (Kant, 1993: 34).
El reconocimiento social
La historia se caracteriza por las contradicciones y los hombres por su antagonismo.
Sin embargo, el mapa no está completo, es necesario contar con la presencia de otro
deseo; es más, ese otro deseo es requerido para que reconozca al primero en términos
del egoísmo. Nuevamente, se aclara que el intento de reconocimiento no termina en
relaciones armoniosas. Los individuos en su acercamiento social empiezan a luchar
y sentir miedo de perder la vida. Esta contradicción presente en el acercamiento
constituye el fundamento del reconocimiento. Los deseos son empujados hacia
la realización individual; es decir, la búsqueda de su egoísmo donde cada deseo
pretende ser reconocido como realidad única, “la historia humana es la historia de
los deseos deseados” (Kojeve, 1975: 14).
Hegel, estudioso de la economía política de su momento, reflexionó sobre
la relevancia filosófica de la libertad del hombre en el Estado, con lo cual pudo
proyectar no sólo un enfrentamiento hombre-naturaleza sino también con el
hombre mismo. Por este camino, y siguiendo los hilos de la reflexión kantiana,
Hegel logró hacer manifiesta la contradicción entre naturaleza y libertad, en donde
la libertad es el mutuo reconocimiento entre los hombres en el terreno acotado de
la sociedad civil:
La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí
para otra autoconciencia; es decir, sólo es en cuanto se la reconoce (…) El
desdoblamiento del concepto de esta unidad espiritual. En su duplicación
presenta ante nosotros el movimiento del reconocimiento (Hegel, 1993: 113).
La sociedad civil se presenta como el espacio por excelencia donde el hombre puede
dar cuenta de sí, sin perder de vista su carácter antagónico. La sociedad civil más
que lugar de cosas (mundo de necesidades) es la expresión de la realización de los
distintos deseos encontrados. “El deseo humano debe dirigirse sobre otro deseo.
Para que haya deseo humano es indispensable que haya ante todo una pluralidad
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 321
de deseos” (Kojeve, 1975: 13). Así, los deseos se reconocen y luchan, incluso hasta el
aniquilamiento, de lo cual se deduce que tal reconocimiento no es rebañego:
EI individuo que no ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido
como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como
autoconciencia independiente. Y, del mismo modo, cada cual tiene que
tender a la muerte del otro, cuando expone su vida, pues el otro no vale para
él más de lo que vale él mismo (Hegel, 1993: 116).
La historia del hombre, que no está determinada por los instintos ni por la razón,
sino por el carácter antagónico del ser humano, encuentra aquí un hilo conductor
por el cual puede ser explicado el acaecer caótico de la sociedad; de esta manera lo
pensaron, primero Kant y después Hegel; el antagonismo se hace manifiesto en la
lucha por el reconocimiento: uno de los deseos transforma al otro.
La historia para Hegel es un proceso tedioso en carrera constante hacia el prestigio
y el poder, dando como resultado un vencedor y un vencido. Una conciencia que por
el miedo a perder la vida cede a la hora del combate y, por tanto, reconoce a quien
vence como su amo o señor, no obtiene el reconocimiento de la conciencia vencedora.
Por el contrario, el deseo del vencido —esclavo o siervo— es negado y se transforma
de conciencia independiente a dependiente; se vuelve al terreno de la naturalidad
—no se reconoce como deseo— manteniendo la existencia porque otro la concede.
La libertad que construye el vencedor es plena en relación con el esclavo y con
la naturaleza, mientras que el esclavo debe trabajar para satisfacer los deseos del
señor. El vencido a través del trabajo transforma la naturaleza y en la medida que
la domina más se acentúa la autonomía del señor y se niega aún más la actividad
transformadora del entorno natural. Para Hegel, ceder parte de la propiedad tiene
que ver con un problema de carácter fortuito; en este punto se separa de Kant,
quien lo asumía desde la perspectiva ontológica:
El señor se relaciona con estos dos momentos: con una cosa como tal, objeto
de las apetencias, y con la conciencia para la que la coseidad es esencial; y en
cuanto que él, el señor, a) como concepto de la autoconciencia, es relación
inmediata del ser para sí, pero, al mismo tiempo, b) como mediación o como
un ser para sí que sólo es para sí por medio de un otro, se relaciona a) de
un modo inmediato con ambos momentos y b) de un modo mediato, a cada
uno de ellos por medio del otro. El señor se relaciona al siervo de un modo
mediato a través del ser independiente, pues a esto precisamente es a lo que
322 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
se halla sujeto el siervo; ésta es su cadena, de la que no puede abstraerse en
la lucha, y por ella se demuestra como dependiente, como algo que tiene su
independencia en la coseidad (Hegel, 1993: 117-118).
La propensión al cambio es notable en el esclavo; conoce que al emplear los
instrumentos de trabajo puede modificar y dominar el entorno natural, por lo que su
acción es una actividad revolucionaria. Sin embargo, el trabajo en la lupa hegeliana
es tortura —trepalium: miedo a la muerte— pues le ocasiona dolor al establecer
una relación con la naturaleza para satisfacer los deseos del señor. El producto del
trabajo del siervo no le pertenece y, por ende, no le causa goce. En consecuencia, es
en el pensamiento donde tiene lugar la libertad; el siervo al dominar la naturaleza
se siente libre frente a ella y comienza a ganar horizonte, pues en su conciencia
se contempla la posibilidad de independencia (de lo humano) ante ella, en una
relación de sometimiento ante el otro:
La libertad en el pensamiento tiene solamente como su verdad el pensamiento
puro, verdad que así, no aparece llena del contenido de la vida misma, ya que
para ella la esencia es solamente el pensamiento en general, la forma, como
tal, que, al margen de la independencia de las cosas, se ha retraído a sí misma
(Hegel, 1993: 123).
La libertad interna que se gesta con la actividad trasformadora es muy distinta al
autorreconocimiento pues no se da en relación con el otro, es una libertad en el
mundo del más allá. Para Hegel la libertad subjetiva de los individuos se traduce
en construcción objetiva común (Anderson, 1995). En consecuencia, la libertad
no se apoya en el mundo de lo concreto, depende de las determinaciones del
pensamiento, lo que en términos filosóficos se denomina enajenación teológica. El
hombre se subordina a dios. En la servidumbre, el trabajo no construye libertad
en las relaciones sociales. Si no se presentase el miedo frente al vencedor, un
miedo expresado en la conciencia del vencido, un miedo por perder la vida, el
reconocimiento en el entorno social no se presentaría, lo que dificultaría el devenir
de la autoconciencia —lucha natural al hombre— en saber de la conciencia
independiente:
El proceso del trabajo determina igualmente el desarrollo de la conciencia. La
“lucha a vida o muerte” entre el señor y el siervo, abre el camino a la libertad
autoconsciente (Marcuse, 1994: 255).
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 323
La lucha del hombre es por el deseo deseado (reconocimiento), visto en las
expresiones amo-esclavo y señor-siervo, expresiones éstas de la forma de
producción del mundo burgués, en donde la lucha por el reconocimiento se da en
términos de dominación que efectúan los hombres en su encuentro en el terreno
económico:
Por la dialéctica que le es propia, la sociedad civil es empujada más allá de ella
misma; en primer lugar, tal sociedad es llevada a buscar fuera de ella misma
consumidores, y después, medios de subsistencia en otros pueblos que le son
inferiores, tanto en recursos -que ella tiene en exceso-, cuanto en general, en
la industria (Hegel, 1985: 235).
En la lucha se presenta un problema de gran envergadura: la lucha de clases,
situación que no evidenció Hegel en la forma social de producción que se daba. La
lucha por el reconocimiento no sólo se puede comprender desde el saber de sí, sino
además en el movimiento de la voluntad libre: “De ella surge cada uno viendo en el
otro el puro sí mismo y es un saber de la voluntad” (Hegel, 1984: 203). El mundo fue
pensado por Hegel desde la perspectiva de la idea de la conciencia de sí, dejando de
lado la objetivación de la conciencia real.
Entretanto, la subjetividad del individuo al lograr su objetividad concibe para
sí la libertad; el presupuesto que subyace aquí es la propiedad que se configura a
través del trabajo. Sin embargo, la idea de libertad se da en el contexto del Estado,
en cuanto que los individuos se piensan y son libres en él. En estas circunstancias,
la superación del individuo aislado supone la reconciliación de lo particular con lo
universal:
(...) Empero, el hecho de que el espíritu objetivo, contenido del derecho, no
se entienda de nuevo sólo en su concepto subjetivo, y, por consiguiente, el
hecho de que el hombre en sí y para sí no esté determinado a la esclavitud
ni sea pensado de nuevo como un simple deber ser, esto se da sólo en el
reconocimiento de que la idea de libertad únicamente es verdadera como
Estado (Hegel, 1985: 280).
Lucha de clases
Comprender la noción de lucha de clases hace necesario establecer una relación
entre el concepto de libertad de Marx y su punto de referencia, la filosofía
324 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
hegeliana. El reconocimiento entre los hombres ha sido un permanente cambio,
condicionado por la continua lucha. El punto de partida es el concepto de
trabajo, el cual abre la idea del reconocimiento. Hegel consideró el trabajo
como presupuesto esencial de la economía política, así que lo asumió como la
actividad transformadora, lo cual le posibilitó situar la sociedad en el mundo
de las necesidades. Esta consideración es acogida por Marx quien, sin embargo,
plantea que la realidad social es práctica; pone el énfasis en que la vida social
tiene ocurrencia en el mundo de la producción.
Este punto es importante puesto que, si bien el hombre mediante el trabajo
produce para él mismo y para sus congéneres, el trabajo que destina para sus
congéneres le es arrebatado o más bien enajenado. Desde esta perspectiva, el
reconocimiento del hombre en su propio trabajo no es factible dadas las condiciones
de las relaciones de producción, lo cual obstaculiza cualquier intento de construir
libertad:
Precisamente en la transformación del mundo objetivo donde el hombre,
por tanto comienza a manifestarse realmente como ser genérico. Esta
producción constituye su vida genérica laboriosa. Mediante ella aparece la
naturaleza como obra suya, como su realidad. El objeto del trabajo es, por
tanto, la objetivación de la vida genérica del hombre (…) Así pues, el trabajo
enajenado, al arrebatarle al hombre el objeto de su producción, le arrebata su
vida genérica, su real objetividad como especie, y convierte la superioridad
del hombre sobre el animal en una inferioridad, puesto que se le arrebata su
vida inorgánica, la naturaleza (Marx, 1968: 82).
A diferencia de las relaciones de servidumbre, el mundo burgués logra cristalizar
la interacción entre los hombres. La lontananza que se presenta entre los dos
mundos, el del más acá y el del más allá, se reduce hasta tal punto que son uno solo,
el concreto, y es precisamente en éste donde se realiza con plenitud la libertad a
través del trabajo (deseo de reconocimiento), “ambos mundos son reconciliados y el
cielo ha descendido sobre la tierra y se ha transplantado a ella” (Hegel, 1993: 343).
Lo había planteado Juan Jacobo Rousseau en el año 1762: el trabajo garantiza al
hombre la independencia económica, luego la libertad y finalmente la autonomía;
esta última le abre los canales de participación en la sociedad civil. La contradicción
entre los hombres en la sociedad construye a un individuo en el mundo del trabajo
y a un ciudadano en el mundo de las decisiones: “la ley oculta, la insociable
sociabilidad humana y la lucha por el reconocimiento.”
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 325
El mundo burgués plantea, no obstante, la libertad a través del trabajo, una
separación entre individuo y ciudadano. Aunque logra reducir la brecha entre
los dos mundos, en el mundo concreto se presenta la escisión entre la comunidad
burguesa y la política. Sin embargo, es posible su unidad de manera abstracta,
pues el interés colectivo es insostenible. La relación hombre-naturaleza se hace
manifiesta en la comunidad burguesa; el hombre a través de su trabajo, como
actividad transformadora, produce bienes y servicios tanto para él como para sus
congéneres, es un ser genérico:
El hombre es un ser genérico, no sólo por cuanto, tanto práctica como
teóricamente, convierte en objeto suyo el género, así el suyo propio como el
de las demás cosas, sino también —lo que no es más que una manera distinta
de expresar lo mismo— en el sentido de que se comporta hacia sí mismo
como hacia el género vivo y actual, como hacia un ente universal y, por tanto,
libre (Marx, 1968: p. 79).
Parte del producto que crea el hombre le es expropiado por otros hombres quienes
no sólo tienen el control sobre los instrumentos de trabajo, sino también sobre los
medios ideológicos; el objeto que ha sido elaborado por el trabajador se comporta
ajeno a él: “El objeto producido por el trabajo, su producto, se enfrenta a él como
algo extraño, como un poder independiente del productor” (Marx, 1968: 75).
De esta manera, sobre la base del trabajo alienado se constituye en la economía
burguesa la idea de la propiedad y de la enajenación: “La propiedad privada es,
pues, el producto, el resultado, la necesaria consecuencia del trabajo alienado, de la
relación exterior del obrero con la naturaleza y consigo mismo” (Marx, 1968: 76).
Si bien en las distintas reflexiones sobre economía se ha planteado la cuestión
de la competencia, para Marx no sólo es el encuentro de bienes y servicios —
objetivización— como sostenía Adam Smith, sino también de hombres. La
economía política explicó la presencia de bienes y servicios como cristalización del
trabajo del hombre, pero es necesario puntualizar que la propiedad permite poner
en claro la condicionalidad de las relaciones de los hombres por las de la mercancía.
Hay en el mercado un carácter de dominación sobre quien le es enajenado su trabajo
a favor de quien se realiza la transferencia:
Más aún, el mismo trabajo se convierte en un objeto de que él sólo puede
apoderarse con el mayor esfuerzo y con las interrupciones más irregulares.
Hasta el punto que se convierte la apropiación del objeto en enajenación, que
326 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
cuantos más objetos produce el obrero menos puede poseer y más cae bajo la
férula de su propio producto, del capital (Marx, 1968: 75).
La sociedad burguesa, entonces, traza el problema de la propiedad a partir de la
enajenación del trabajo, y es precisamente en este terreno en donde se presenta la
escisión de las dos comunidades aludidas: la burguesa y la política. Al ser enajenado
el trabajo y convertirse en extraño el objeto al trabajador, lo único que le queda a éste
es circunscribirse al mundo de las necesidades, es decir, trabajar para reproducirse
como fuerza laboral creándose un desinterés por el mundo político. Dicho de otro
modo, la misma competencia niega la participación política: “El hombre real sólo
es reconocido en la forma del individuo egoísta, el verdadero hombre sólo bajo la
forma de citoyen abstracto” (Marx, 1999: 65).
Rousseau planteó que la independencia económica convertía al hombre en
individuo dotado de autonomía, con la cual podía participar en las decisiones de la
sociedad y por tanto constituirse en ciudadano. En Marx, la situación se presenta
como la escisión: sólo es ciudadano aquel que enajena el trabajo de otro, el propietario,
quien participa en el mundo político. La negación de la participación política se
hace notoria desde el momento en el que el Estado expresa la institucionalización
de la propiedad.
Cabría dar a entender que al interior de la sociedad burguesa hay un amplio
interés por la individualidad, el trabajo y la propiedad.Esto mismo hace que el
hombre sea, como ciudadano, una mera abstracción pues no hay inclinación por
el mundo de las decisiones. Se procura la igualdad entre los hombres; sin embargo,
contrasta con el reconocimiento que hace el Estado de la desigualdad:
Ninguno de los así llamados derechos humanos va por tanto más allá del
hombre egoísta, del hombre tal y como es miembro de la sociedad burguesa,
es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su
arbitrariedad privada, y separado de la comunidad. Lejos de que se conciba
en ellos al hombre como ser genérico, aparece en ellos la vida genérica
misma, la sociedad más bien como un marco externo a los individuos, como
limitación de su independencia originaria. El único vínculo que los cohesiona
es la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de
su propiedad y de su persona egoísta (Marx, 1999: 60).
Se ha señalado que en Hegel el Estado es la institución en donde se realiza la
libertad humana; sin embargo, Marx institucionaliza las relaciones conflictivas en
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 327
el contexto de la alienación. La noción de libertad, entonces, está estrechamente
articulada al mundo del trabajo, pero además, a la presencia del colectivo no alienado,
en el que el hombre pueda dar cuenta de sí mismo. “Por lo tanto, la realización de
la razón implica la superación de este extrañamiento, el establecimiento de una
condición en la que el sujeto se conozca y posea a sí mismo en todos sus objetos”
(Marcuse, 1994: 256).
Estas líneas intentan poner al desnudo las relaciones bajo las cuales el
espíritu del hombre se hace lucha. Es un movimiento permanente pero a la vez
contradictorio; el individuo reaviva la lucha consigo y, a su vez, es consciente de
ésta. Tal situación implica la existencia de otro que le posibilita reafirmarse. Por
supuesto que el individuo se abstrae de sí mismo alejándose de las condiciones
reales y se inclina por su propio movimiento; de esta manera, se reduce todo a una
lucha que se expresa de acuerdo con las particularidades de las relaciones sociales.
Bibliografía
Anderson, Perry (1995), Los fines de la historia, Bogotá: Editorial Tercer Mundo.
Cassirer, Ernest (1968), Kant, vida y doctrina, México: Fondo de Cultura Económica.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1993), La fenomenología del espíritu, México: Fondo de
Cultura Económica.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1985), Filosofía del derecho, México: Universidad Autónoma
de México.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1984), Filosofía real, México: Fondo de Cultura Económica.
Kant, Immanuel (1993), Teoría y práctica, Madrid: Editorial Tecnos.
Kant, Immanuel (1994), “Ideas para una historia universal”, en Clave cosmopolita y otros escritos
sobre filosofía de la historia, Madrid: Editorial Tecnos.
Kant, Inmanuel (2000), “¿Qué es la ilustración?”, en Filosofía de la historia, Barcelona: Fondo
de Cultura Económica, s.p.
Kojeve, Alexandre (1975), La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Buenos Aires: Editorial la
Pléyade.
Marcuse, Herbert (1994), Razón y revolución, Barcelona: Ediciones Altaya.
Marx, Karl (1968), Manuscritos económico-filosóficos de 1844, México: Grijalbo.
Marx, Karl (1999), La cuestión judía, Buenos Aires: CS Ediciones.
Rousseau, Jean Jacques (1985), El Emilio, México: Editores Mexicanos Unidos.
Rousseau, Jean Jacques (1972), El contrato social, Madrid: Espasa-Calpe.
328 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
También podría gustarte
- Manual de Promocion de La Resiliencia Infantil y Adolescente PDFDocumento410 páginasManual de Promocion de La Resiliencia Infantil y Adolescente PDFTatiana Rodríguez100% (1)
- Julio - 4to Grado Inglés (2022-2023)Documento8 páginasJulio - 4to Grado Inglés (2022-2023)leyAún no hay calificaciones
- Solucionario Estadisitica Cap 8Documento4 páginasSolucionario Estadisitica Cap 8Christian Miranda Zambrano100% (2)
- Electromecánica - 01-1 Conceptos BásicosDocumento44 páginasElectromecánica - 01-1 Conceptos BásicosKimberly Luiz0% (1)
- Kant - Crítica e Idea de Una Historia Universal en Clave CosmopolitaDocumento8 páginasKant - Crítica e Idea de Una Historia Universal en Clave CosmopolitaAbdel VidrioAún no hay calificaciones
- Tema 26 El Hombre Como ProblemaDocumento18 páginasTema 26 El Hombre Como Problemafiloteo721100% (11)
- Guía de Lectura I. Kant.Documento5 páginasGuía de Lectura I. Kant.María Sofía AyalaAún no hay calificaciones
- Ortuzte Alba José Antonio (2018) - Elementos Inherentes A La Voluntad Rousseauniana EditadoDocumento11 páginasOrtuzte Alba José Antonio (2018) - Elementos Inherentes A La Voluntad Rousseauniana EditadoJosé Antonio Ortuzte AlbaAún no hay calificaciones
- Resumen-Kant. Idea de Una Historia UniversalDocumento4 páginasResumen-Kant. Idea de Una Historia UniversalAnonymous 8sngurFs0% (1)
- Estado de Naturaleza - Parte 1. FukuyamaDocumento25 páginasEstado de Naturaleza - Parte 1. FukuyamaLaura salazarAún no hay calificaciones
- Finalidad de La Historia Según KantDocumento4 páginasFinalidad de La Historia Según KantAngelo Daniel Rivera PinedaAún no hay calificaciones
- Andres AnzaldiDocumento12 páginasAndres Anzaldiandres anzzaldiAún no hay calificaciones
- Textos Sujeto Moderno y PosmodernoDocumento2 páginasTextos Sujeto Moderno y PosmodernoNicolás AldunateAún no hay calificaciones
- Examen de Kant ResueltoDocumento4 páginasExamen de Kant ResueltoDaiana GonzalezAún no hay calificaciones
- Apuntes 2Documento7 páginasApuntes 2Lucas GarcíaAún no hay calificaciones
- La Nocion de Politica - VazquezDocumento29 páginasLa Nocion de Politica - VazquezBarbara SzelubskiAún no hay calificaciones
- Blog KantDocumento47 páginasBlog KantKaren MBHAún no hay calificaciones
- El Estado de Naturaleza La Comunidad Primitiva en El Pensamiento de MarxDocumento21 páginasEl Estado de Naturaleza La Comunidad Primitiva en El Pensamiento de MarxHugo Vite PerezAún no hay calificaciones
- Trabajo Ruben 2 Evaluacion FiloDocumento6 páginasTrabajo Ruben 2 Evaluacion FiloRubén ÁlvarezAún no hay calificaciones
- El Discurso Sobre El Origen y La Desigualdad de Los Hombres TrabajoDocumento8 páginasEl Discurso Sobre El Origen y La Desigualdad de Los Hombres Trabajoxiny94Aún no hay calificaciones
- Kant Sintesis ImprimirDocumento2 páginasKant Sintesis Imprimirmatias augusto monterosAún no hay calificaciones
- IndiceDocumento8 páginasIndiceDANIEL ALEXIS PAREDES RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Disociedad - Marcel de CorteDocumento46 páginasDisociedad - Marcel de CorteAlessandro Almeida de SouzaAún no hay calificaciones
- Escrito Sobre El Concepto de PoderDocumento18 páginasEscrito Sobre El Concepto de Poderjose arath esparza herreraAún no hay calificaciones
- 280 - Jean Jacques RousseauDocumento11 páginas280 - Jean Jacques Rousseauadri_moncadaAún no hay calificaciones
- Comparaciones KantDocumento6 páginasComparaciones KantPatricia Benavente75% (4)
- ROUSSEAUDocumento2 páginasROUSSEAUAlex BocaAún no hay calificaciones
- 3 Filosofía Moderna 3 ROUSSEAUDocumento14 páginas3 Filosofía Moderna 3 ROUSSEAUPablo GutiérrezAún no hay calificaciones
- Cultura Primitiva - Edward TylorDocumento15 páginasCultura Primitiva - Edward Tylorrobson.profAún no hay calificaciones
- Kant y La Autonomía de La VoluntadDocumento5 páginasKant y La Autonomía de La VoluntadPaola FernandaAún no hay calificaciones
- FilosofiaDocumento7 páginasFilosofiacarlos xdAún no hay calificaciones
- Discurso Marc AugeDocumento2 páginasDiscurso Marc AugeToño de ViqueAún no hay calificaciones
- Principales Preguntas de Hobbes A KantDocumento10 páginasPrincipales Preguntas de Hobbes A KantinternetatcAún no hay calificaciones
- La Propiedad Privada, La Monogamia, El Patriarcado, La Esclavitud y El Carácter de Producción.Documento18 páginasLa Propiedad Privada, La Monogamia, El Patriarcado, La Esclavitud y El Carácter de Producción.Eduardo Andres Rubilar QuintanaAún no hay calificaciones
- Globalización - Tribalismo o Ciudadanía. C. AmbrosiniDocumento12 páginasGlobalización - Tribalismo o Ciudadanía. C. AmbrosiniSofíaSobralAún no hay calificaciones
- Kant y La Autonomía de La VoluntadDocumento4 páginasKant y La Autonomía de La VoluntadAngelo Daniel Rivera PinedaAún no hay calificaciones
- Kant-Hegel, de Sonia Corcuera de ManceraDocumento24 páginasKant-Hegel, de Sonia Corcuera de ManceraVictor BarriosAún no hay calificaciones
- Resumen RousseauDocumento7 páginasResumen RousseauMarcel GutierrezAún no hay calificaciones
- FDH FILOSOFIA ESPECULATIVA DE LA HISTORIA - Roman MartinoDocumento10 páginasFDH FILOSOFIA ESPECULATIVA DE LA HISTORIA - Roman MartinoRomanAún no hay calificaciones
- Resumen VicoDocumento3 páginasResumen VicoFernanda CarreraAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia CríticaDocumento12 páginasJurisprudencia CríticaCésar Edmundo Manrique Zegarra100% (1)
- Tema 1 Qué Es El PoderDocumento8 páginasTema 1 Qué Es El Podercarlos valenzuela estrellaAún no hay calificaciones
- La Influencia de Rousseau en El Pensamiento de KantDocumento9 páginasLa Influencia de Rousseau en El Pensamiento de KantAlex AlejandroAún no hay calificaciones
- Actividad Rousseau-Carolina Pallas-Filosofía PolíticaDocumento8 páginasActividad Rousseau-Carolina Pallas-Filosofía PolíticaAnonymous dxneU9p96LAún no hay calificaciones
- Sintesis RousseauDocumento9 páginasSintesis RousseauFranklin Dussan RodriguezAún no hay calificaciones
- Idea de Una Historia Universal Desde El Punto de Vista CosmopolitaDocumento4 páginasIdea de Una Historia Universal Desde El Punto de Vista CosmopolitaJuan ZuñigaAún no hay calificaciones
- En El Centro Del Volcán - Dominique MiseinDocumento20 páginasEn El Centro Del Volcán - Dominique MiseinLeonardo Araujo BeserraAún no hay calificaciones
- La Comunidad Disociada y Sus Filósofos. Podetti A.Documento20 páginasLa Comunidad Disociada y Sus Filósofos. Podetti A.Graciano CoricaAún no hay calificaciones
- Más Allá de Maquiavelismo - Enrique Serrano GomezDocumento13 páginasMás Allá de Maquiavelismo - Enrique Serrano GomezAlejandro SalinasAún no hay calificaciones
- Temario para Examen Final de Filosofía Del Derecho NegrillaDocumento4 páginasTemario para Examen Final de Filosofía Del Derecho NegrillajjpardyAún no hay calificaciones
- Kant - Historia en Sentido CosmopolitaDocumento2 páginasKant - Historia en Sentido CosmopolitaYami CelascoAún no hay calificaciones
- Clases AramburuDocumento14 páginasClases AramburuAgustina VelozAún no hay calificaciones
- El Hombre Es Malo Por NaturalezaDocumento3 páginasEl Hombre Es Malo Por NaturalezaSergio Edu HuacoAún no hay calificaciones
- RousseauDocumento4 páginasRousseauAlbaAún no hay calificaciones
- Fundamentos Del Racionalismo Juridico PoliticoDocumento18 páginasFundamentos Del Racionalismo Juridico PoliticoCésar Edmundo Manrique ZegarraAún no hay calificaciones
- Ilustracion y MarxismoDocumento26 páginasIlustracion y MarxismoErickJimenezAún no hay calificaciones
- El Origen Lógico de La Sociedad Política y El EstadoDocumento4 páginasEl Origen Lógico de La Sociedad Política y El EstadojohnAún no hay calificaciones
- Retroalimentación - Progresión 1 - Humanidades IIDocumento21 páginasRetroalimentación - Progresión 1 - Humanidades IIAlejandro Velasco GarciaAún no hay calificaciones
- 1 Apuntes RousseauDocumento6 páginas1 Apuntes Rousseaupaula lpAún no hay calificaciones
- Capitulo - La Ciencia de La CulturaDocumento22 páginasCapitulo - La Ciencia de La CulturaAprilisAún no hay calificaciones
- Tema 11.origen y Legitimidad Del Poder PoliticoDocumento14 páginasTema 11.origen y Legitimidad Del Poder PoliticoAngel Oscar MartinezAún no hay calificaciones
- Dialnet ElContratoSocialDeRousseau 5556303Documento12 páginasDialnet ElContratoSocialDeRousseau 5556303Fernanda RiquelmeAún no hay calificaciones
- Posibilidad y utopía: Mundos posibles entre filosofía y literaturaDe EverandPosibilidad y utopía: Mundos posibles entre filosofía y literaturaAún no hay calificaciones
- Umbrales críticos: Aportes a la pregunta por los límites de lo humanoDe EverandUmbrales críticos: Aportes a la pregunta por los límites de lo humanoAún no hay calificaciones
- Aglietta Michel Regulacion y Crisis Del CapitalismoDocumento20 páginasAglietta Michel Regulacion y Crisis Del CapitalismoHolly KleinAún no hay calificaciones
- Los Fundamentos Ultimos de La Ciencia Economica Ludwig Von Mises 1-37Documento37 páginasLos Fundamentos Ultimos de La Ciencia Economica Ludwig Von Mises 1-37Holly KleinAún no hay calificaciones
- Critica A La Fatal Arrogancia PDFDocumento5 páginasCritica A La Fatal Arrogancia PDFHolly KleinAún no hay calificaciones
- La Tradicion en Hayek PDFDocumento318 páginasLa Tradicion en Hayek PDFHolly KleinAún no hay calificaciones
- Derechos de Propiedad y EficienciaDocumento20 páginasDerechos de Propiedad y EficienciaHolly KleinAún no hay calificaciones
- Mercantilismo EspañolDocumento20 páginasMercantilismo EspañolHolly KleinAún no hay calificaciones
- Garrison Sobre ConsumoDocumento21 páginasGarrison Sobre ConsumoJavier De Ory ArriagaAún no hay calificaciones
- Adidas Grupo ADocumento6 páginasAdidas Grupo Amelissa alejandra gonzalez morales0% (1)
- Amazonia UrmaDocumento3 páginasAmazonia UrmaHanner Fernando KaicdoAún no hay calificaciones
- CARATULADocumento10 páginasCARATULAcarlosAún no hay calificaciones
- Actividad Programacion Desconectada.Documento5 páginasActividad Programacion Desconectada.Nicole SepulvedaAún no hay calificaciones
- Salud Mental en EstudiantesDocumento2 páginasSalud Mental en EstudiantesBenjamín BarahonaAún no hay calificaciones
- El Guia MontessoriDocumento3 páginasEl Guia MontessoriYesikaAún no hay calificaciones
- Teoria Practica Semana #08Documento88 páginasTeoria Practica Semana #08Gabrielita RengoAún no hay calificaciones
- La Escritura Paso A PasoDocumento2 páginasLa Escritura Paso A PasoAdriana GalvisAún no hay calificaciones
- La CrónicaDocumento2 páginasLa Crónicapaulparra124Aún no hay calificaciones
- Modulo 9 - Gestión Solicitudes ServicioDocumento4 páginasModulo 9 - Gestión Solicitudes ServicioJAVIALEX006Aún no hay calificaciones
- Pecho Palomino, Kaled ZanDocumento2 páginasPecho Palomino, Kaled ZanTania Peña GarciaAún no hay calificaciones
- PC2 Mate2 2014-03 - CPELDocumento4 páginasPC2 Mate2 2014-03 - CPELGabriela J. IbárcenaAún no hay calificaciones
- Energias BiodigestorDocumento8 páginasEnergias BiodigestorChristian Negrete50% (2)
- Wuolah Free Gestion Tema 3Documento4 páginasWuolah Free Gestion Tema 3Flores Dreyfus GeralinAún no hay calificaciones
- 4 - Métodos Operativos - RM 2 - Carpe DiemDocumento4 páginas4 - Métodos Operativos - RM 2 - Carpe DiemJovenAún no hay calificaciones
- Necesidad y Pertinencia de La PruebaDocumento13 páginasNecesidad y Pertinencia de La PruebaGabriel BustamanteAún no hay calificaciones
- Iper Operario Electricista y Ayudante Eco 2019 ActualizadoDocumento20 páginasIper Operario Electricista y Ayudante Eco 2019 ActualizadoSIG PROMAPAún no hay calificaciones
- 3 - Guía de Lectura U3Documento7 páginas3 - Guía de Lectura U3SolAún no hay calificaciones
- AP 230 Refuerzo Matemaì Ticas y lengua-310522-OKOKDocumento16 páginasAP 230 Refuerzo Matemaì Ticas y lengua-310522-OKOKÁfrica FernándezAún no hay calificaciones
- Hoja Tecnica Sprinter 311-415-515Documento4 páginasHoja Tecnica Sprinter 311-415-515Luis Estrada PinedaAún no hay calificaciones
- Quemadores de Hornos Panaderia CofacoDocumento6 páginasQuemadores de Hornos Panaderia CofacoAbraham AvAún no hay calificaciones
- Historia Clinica PresentacionDocumento34 páginasHistoria Clinica PresentacionGian Marcos Perdomo ArangoAún no hay calificaciones
- Relación de Proporcionalidad Directa e InversaDocumento6 páginasRelación de Proporcionalidad Directa e Inversaguzleo20020% (1)
- Evaluación ParcialDocumento1 páginaEvaluación Parcialdan ivansAún no hay calificaciones
- Consulta Frenos y Embragues Pilco6924Documento24 páginasConsulta Frenos y Embragues Pilco6924Julio M Callata CruzAún no hay calificaciones
- Act. 9 III PDocumento4 páginasAct. 9 III PYecica Andrea Celis GutierrezAún no hay calificaciones