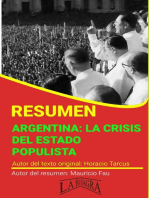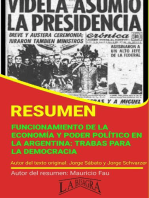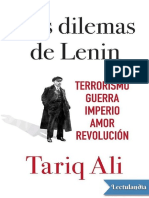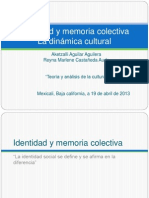Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Landes
Cargado por
patricia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
80 vistas9 páginasrevolucion industrial
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentorevolucion industrial
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
80 vistas9 páginasLandes
Cargado por
patriciarevolucion industrial
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
David Landes
Progreso tecnológico y Revolución Industrial
El término "revolución industrial" suele referirse al complejo de innovaciones
tecnológicas que, al sustituir la vida humana por maquinaria, y la fuerza humana y
animal por energía mecánica, provoca el paso de la producción artesana a la fabril,
dando así lugar al nacimiento de la economía moderna.
El significado del término es a veces otro. Se utiliza para referirse a cualquier proceso de
cambio tecnológico rápido e importante. Podríamos llegar a considerar tantas
"revoluciones" como secuencias de innovación industrial se hayan dado.
Por último, el mismo término se refiere a la primera circunstancia histórica de cambio
desde una economía agraria y artesanal a otra dominada por una industria y una
manufactura mecanizada. La revolución industrial se inició en Inglaterra en el siglo XVIII,
se expandió desde allí, en forma desigual, por los países de la Europa continental y por
algunas otras pocas áreas y transformo la vida del hombre occidental, su sociedad, y
relaciones con los demás pueblos.
El núcleo de la revolución industrial lo constituye una sucesión de cambios tecnológicos.
Los avances materiales tuvieron lugar en 3 áreas: 1) la capacidad humana fue sustituida
por instrumentos mecánicos; 2) la energía inanimada (y en especial, el vapor de agua)
ocupó el lugar de la energía humana y animal; 3) se realizaron grandes mejoras en los
métodos de obtención y elaboración de materias primas, especialmente en industria
metalúrgica y química.
Junto a estos cambios se desarrollaron nuevas formas de organización industrial. El
tamaño de la unidad productiva se hizo mayor: la utilización de máquinas y de los tipos
de energía exigían y al mismo tiempo hacían posible la concentración de manufactura,
y el taller y la unidad del trabajo familiar fueron sustituidos por la nave industrial y la
fábrica. La fábrica era un sistema de producción en sí mismo, basado en una definición
característica de las funciones y responsabilidades de los distintos participantes en el
proceso productivo. Por una parte estaba el empresario, que aportaba los medios de
producción y supervisaba su utilización. De otro lado se encontraba el obrero, que ya no
poseía ni aportaba aquellos medios, y cuyo papel quedaba reducido al del mano de obra.
Entre unos y otros se estableció una relación económica (el nexo salarial) y una relación
funcional de supervisión y disciplina.
La disciplina de la fábrica era muy distinta. Requería y acabó creando un nuevo tipo de
obrero, sumiso a las inexorables exigencias del reloj. Desde el principio, en la fábrica, la
especialización en las funciones productivas, se llevó a extremos muy superiores a los
que se había alcanzado en talleres y unidades de producción rural; al mismo tiempo, la
dificultad para coordinar hombres y materiales en un espacio reducido condujo a
considerable mejora en la distribución y organización del trabajo.
Toda esta diversidad de mejoras tecnológicas sigue una evidente dirección unitaria: un
cambio generaba otro cambio. Para empezar, ciertos tipos de mejoras técnicas sólo era
posible a partir de que tuviesen lugar avances en áreas relacionadas. La máquina de
vapor constituye el ejemplo clásico de esta interrelación tecnológica. El vapor hizo
posible tambien la ciudad-factoría que consumía cantidades hasta entonces
inimaginables de hierro y carbón. Todos los productos dependían del transporte de
bienes, en gran escala, lo que abrió oportunidades que dieron lugar al ferrocarril y la
navegación a vapor, que contribuyeron a ampliar la demanda y ampliar los mercados.
La Revolución Industrial marcó un hito fundamental, hasta entonces, los avances en el
comercio y la industria habían sido esencialmente superficiales. El mundo había
experimentado otros periodos de prosperidad industrial y había visto como corriente de
progreso económico acaban por retroceder en cada caso; la ausencia de cambios
cualitativos, de mejoras en la productividad, no garantizaba la consolidación de mejoras
puramente cuantitativas. Con la revolución industrial se inició un proceso acumulativo
de avance tecnológico autoalimentado cuyas repercusiones se harían sentir en todos los
aspectos de la vida económica
El progreso económico ha sido desigual, ha venida marcado por avances rápidos y por
recesiones, y no hay ninguna razón para confiar en una progresión ascendente
indefinida.
La ascensión de las industrias que fueron centrales para la revolución industrial (textiles,
hierro y acero, producto químico básico, ingeniería del vapor, transporte ferroviario)
empresa frenarse hacia fines del siglo XIX en los países más avanzados de Europa
occidental. La tendencia el declive hacia finales del siglo XIX de las ramas que se habían
modernizado tempranamente se vio compensada por el desarrollo de nuevas industrias
basadas en avances espectaculares de la ciencia química y eléctrica y una fuente de
energía nueva inmóvil (el motor de combustión interna) a este conjunto de innovaciones
se los suele llamar la segunda revolución industrial.
Estos avances materiales han provocado su vez cambios económicos, sociales, políticos
y culturales, que han influido recíprocamente. En primer lugar tenemos la
transformación a la que llamamos industrialización. Comprende la revolución industrial
en el sentido específicamente tecnológico y también sus consecuencias económicas, en
particular el trasvase de la mano de obra con recursos, desde la agricultura a la industria.
Este cambio refleja la interacción entre la demanda y la oferta engendrada por la
Revolución Industrial. Por el lado de la demanda, a medida que aumentan los ingresos,
el deseo de alimentación aumenta menos rápidamente que el de productos
manufacturados. Por el lado de lado de la oferta, este cambio de orientación en la
demanda se vio reforzado por los aumentos de productividad, que al ser relativamente
mayores en industria que en la agricultura, provocaron el descenso de los precios de
productos manufacturados en relación con los productos primarios.
Durante la revolución industrial como después de ella, la industria se desarrolló más
aprisa, aumentó su participación en la riqueza y producto nacional y sustrajo mano de
obra del campo. El trasvase tuvo una importancia variable de unos países a otros, según
las ventajas comparativas y las resistencias institucionales. El caso más extremo se dio
en Gran Bretaña, donde el Libre Comercio despojó al agricultor de toda protección
frente a la competencia exterior. Donde fue más lento fue en Francia, un país de
pequeños propietarios, donde la introducción forma gradual de la nueva tecnología
industrial se convino con tasas elevadas a las importaciones de alimentos para retardar
la contracción del sector primario.
La industrialización, a su vez está en el centro de un proceso más amplio y más complejo
llamado modernización. La modernización comprende cambios tales como la
urbanización (concentración de la población en las ciudades, que actúa como centro de
las actividades de producción industrial, administrativas y de creación artística e
intelectual); la reducción drástica de los índices de natalidad y de defunción, el
establecimiento de un gobierno burocrático y centralizado; la creación del sistema
educativo capaz de preparar y socializar a la juventud; y la adquisición de la capacidad y
de los medios necesarios para poder utilizar tecnología del momento. Todos estos
elementos son interdependientes, pero cada uno es hasta cierto punto autónomo y es
bastante posible que se den en ciertas áreas mientras que en otras se queden a la zaga.
La gran suerte de Europa fue que cambio tecnológico y la industrialización procedieron
o acompañaron, a los demás componentes de la modernización, con lo que en general,
pudo ahorrarse el trabajo material y psicológico de una maduración desequilibrada.
La mecanización abrió nuevas perspectivas de confort, pero también destruyó la vida de
algunos y dejó a otros vegetando en los márgenes de la corriente del progreso. La
revolución industrial tendió, especialmente en sus primeros estadios, a aumentar la
distancia entre ricos y pobres y agudizar la diferencia entre empresarios y asalariados,
dando paso a conflictos de clase de una dureza sin precedentes. En los siglos XVIII-XIX la
clase obrera experimente un crecimiento muy superior y una mayor concentración que
en cualquier época anterior. Y con los aumento de tamaño y de concentración
aparecieron los barrios pobres y la conciencia de clase, los partidos obreros.
La revolución industrial dio lugar a cambios en la estructura de poder. La política interna
de los gobiernos de la mayoría de los países de Europa occidental pasó a ser controlada
por los intereses manufactureros y por sus aliados en el comercio y las finanzas, con o
sin la cooperación de las capas agrarias. En Europa central la tentativa revolucionaria
fracasó y la aristocracia mantuvo las riendas del gobierno. No obstante, la riqueza e
influencia de la burguesía industrial y comercial se manifestó en la evolución de la
legislación y la penetración en círculos sociales y ocupacionales reservados hasta
entonces a las viejas clases dirigentes.
El crecimiento del proletariado industrial, la ascensión de la burguesía industrial y su
progresiva fusión con la vieja élite, la resistencia cada vez más débil del campesinado a
los atractivos de la ciudad y a la competencia de nuevas formas y nuevas escalas de
cultivo fueron todos ellos tendencias que llevaron algunos observadores aprecien una
polarización de la sociedad entre una gran masa de asalariados explotados y una minoría
de explotadores, propietarios de los medios de producción.
La producción en masa y la organización estimularon, y de hecho exigieron, unos medios
de distribución más amplia, una estructura de crédito más versátil, una expansión del
sistema educativo y la asunción de nuevas funciones por parte del gobierno. Al mismo
tiempo, la mejora del nivel de vida debido a la mayor productividad creó nuevas
apetencias, crecieron empresas destinadas a abastecer el placer y el ocio: espectáculos,
viajes, hoteles, restaurantes, etcétera.
La revolución industrial dio lugar a una sociedad de mayor riqueza y complejidad.
Produjo una burguesía heterogénea cuyo múltiples niveles de ingresos, origen,
educación y forma de vida que han superado por una común resistencia a ser incluida
en o confundida con clases trabajadoras.
Nunca nada ha podido ofrecer tantas oportunidades de ascenso en la escala social como
la revolución industrial. La educación fue clave hacia un estatus más elevado, y la
existencia de este canal era una prueba de los requisitos funcionales más explícitos de
una sociedad tecnológicamente avanzada. Cada vez se hizo más importante escoger a
los individuos destinados a una tarea o un puesto en base a criterios universalista, en
lugar de seguir criterios particularistas.
Si bien la primera consecuencia de la revolución industrial fue un cambio drástico de
sentido en la balanza del poder político en favor de las clases comerciales e industriales,
el desarrollo económico subsiguiente hizo aparecer nuevos enemigos al sistema
parlamentario liberal, símbolo e instrumento de gobierno de la burguesía. Por un lado,
están los obreros industriales, concentrados y con conciencia de clase; por otro, las
víctimas burguesas del cambio social y económico.
En cada caso, la naturaleza de las adaptaciones políticas a los cambios económicos
inducidos por la revolución industrial estuvo en función de la estructura política, y de las
tradiciones existentes, de las actitudes sociales, de los efectos particulares de la guerra
y el carácter diferencial del desarrollo económico.
El poderío militar pasa a depender de la capacidad industrial. El dinero fue, la clave de
la guerra, porque podía comprar hombres; hoy, además debe producir armas. Como
consecuencia, durante el siglo XIX, una Alemania unificada consiguió la hegemonía
continental gracias a los recursos del Ruhr y Silesia, mientras que Francia, más lenta en
industrializarse, nunca ha vuelto a disfrutar de la posición de preeminencia a la que la
habían llevado la levee en masse y el genio de Napoleón. Además, con la difusión de las
nuevas tecnologías aparecieron nuevas potencias: en el siglo XX ha visto la
predominación milenaria de Europa declinar ante el poder sin precedentes de los
Estados Unidos y de la Rusia soviética.
Las diferencias en el nivel tecnológico han hecho posible, y el interés económico
impulsado una expansión espectacular del poder de los países de occidente o de las
áreas industrializadas del resto del mundo.
La contribución de occidente les ha permitido reducir los índices de mortalidad pero no
en los de natalidad; con lo cual el aumento de la población ha consumido cualquier
mejora en sus niveles de ingreso. Occidente le ha dado cierto nivel de educación, una
visión distorsionada de las potencialidades y beneficios de la tecnología industrial pero
no le ha facilitado los medios para satisfacer el apetito engendrado. También les ha
dejado un recuerdo de brutalidad y de humillación.
Causas y procesos de crecimiento.
Desde este punto de vista la Revolución Industrial plantea dos problemas:
1) ¿por qué esta primera instancia de cambio hacia un sistema industrial moderno
se produjo en Europa occidental?
2) ¿Por qué se dieron los cambios en el tiempo y lugar en que ocurrieron?
En vísperas de la revolución industrial Europa era una sociedad que económicamente
había superado con mucho los niveles mínimos de subsistencia.
La Europa occidental ya la rica antes de la revolución industrial, rica en comparación con
otras partes del mundo. Esta riqueza era el producto de siglos de lenta acumulación,
basada a su vez en la inversión, la apropiación de recursos y fuerza de trabajo extra
europeos, y un progreso tecnológico sustancial.
El crecimiento económico durante este periodo de preparación no fue en absoluto
continuo: hubo un retroceso importante a finales del siglo XIV y durante el siglo XV,
después de la peste negra; y ciertas partes de Europa sufrieron larga y penosamente los
efectos de la guerra y de las pestes en el periodo siguiente. A pesar de ello, a lo largo del
periodo casi milenario que va desde el año 1000 hasta el siglo XVIII, la renta per cápita
creció apreciablemente y este crecimiento se aceleró notablemente el siglo XVIII, incluso
antes de la introducción de la nueva tecnología industrial.
Europa se industrialización porque estaba preparado para ello; y fue la primera
industrializarse porque sólo ella estaba preparada.
En cuanto a los factores de crecimiento europeo es necesario considerar los elementos
decisivos para su primacía económica y tecnológica. Sobresalen entonces dos
particularidades, la amplitud y efectividad de la iniciativa privada, y el elevado valor
atribuido a la manipulación racional del medio humano y material.
La iniciativa privada contribuyo a configurar el mundo moderno. La expansión del
comercio fue esencial para la desintegración de la economía medieval y la subsistencia
dio lugar a las ciudades y pueblos que habían de ser los nódulos políticos, culturales y
económicos de la nueva sociedad. Y fueron los nuevos hombres del comercio, la banca
y la industria quienes aportaron los recursos para financiar las ambiciones de los
gobernantes y hombre de Estado que inventaron la fórmula del Estado nación.
La iniciativa privada tuvo en Occidente una vitalidad social y política sin precedentes ni
contrapartidas, gracias a su función crucial como intermediaria en instrumento de poder
en el contexto de un complejo de sistemas políticos en competencia.
La idea de propiedad en el periodo preindustrial se veía a menudo recortada por
restricciones en el uso y disponibilidad, y por complicaciones de titularidad. La tierra,
especialmente, estaba sujeta a un entramado de derechos de alienación y usufructo
conflictivo, formales y consuetudinario, que constituían un poderoso calculó para su
explotación productiva. A través del tiempo no obstante, los países de Europa occidental
vieron crecer la proporción de su riqueza nacional bajo prosperidad absoluta.
Simultáneamente creció la confianza en la seguridad del derecho de propiedad
(condición indispensable para la inversión productiva y la acumulación de riqueza). Esta
seguridad tenía dos dimensiones: la relación de propietario individual con el gobernante
y la relación de los miembros de la sociedad entre sí.
El gobernante abandonó, voluntarias o involuntariamente, el derecho o la práctica de
disponer arbitrariamente de la riqueza de sus sujetos. Con el tiempo los gobernantes
comprendieron que era más fácil y a largo plazo más provechoso expropiar con
indemnizaciones que confiscar, apropiarse de algo por ley o mediante procedimiento
judicial que por usurpación. Sobre todo para nutrirse de impuestos regulares de tasa
estipulada. Esto parece haber sido un obstáculo especialmente grave en las economías
de los grandes imperios asiáticos y de los países musulmanes de oriente medio, donde
multas y extorsiones constituyen no sólo la fuente principal de ingresos sino también un
medio de control social, un instrumento para refrenar las pretensiones de los nuevos
ricos y los extranjeros y para mitigar su desafío a la estructura de poder establecidas.
Los europeos aprendieron a tratar entre sí, en cuestiones relacionadas con la propiedad,
en base a acuerdos más que por el uso de la violencia; y mediante contratos entre partes
teóricamente iguales más que a partir de obligaciones personales entre sujetos
superiores e inferiores.
En Europa occidental, el abuso de poder y el recurso de la violencia era más raros
tendieron a disminuir con el tiempo.
Estos cambios políticos y legales, combinados con otros fenómenos económicos y
sociales, minaron la autoridad señorial e hicieron aumentar la posición social del
campesinado.
Las oportunidades creadas por un mercado de productos comerciables en expansión no
provocaron, como en Europa Oriental, un empeoramiento de las condiciones de trabajo
y un reforzamiento de su control, sino que llevaron a la disolución de servidumbres
personales y a la sustitución de sistemas de dominio señorial por uno libre empresa de
los campesinos. Esto a su vez sentó las bases para lo que sería un elemento crucial en la
aparición del capitalismo industrial: la difusión de la manufactura comercial desde las
ciudades al campo. Esto permitió a la industria europea disponer de una fuente mano
de obra barata casi ilimitada y producir a precios que le abrieron los mercados
mundiales.
El ámbito de la actividad económica privada en Europa occidental era muy superior al
del resto del mundo y fue creciendo a medida que la economía se expandía y habría
nuevas áreas de actividad que no estaban sujetas a trabas impuestas por la ley o la
costumbre. La tendencia se reforzaba sí misma: las economías más libres crecían más
rápidamente. Esto no quiere decir que el control o la empresa estatal sean
intrínsecamente inferiores a la actividad privada, sino, simplemente, que, dado el nivel
de conocimientos de la Europa preindustrial, el sector privado estaba en mejor situación
para enjuiciar las distintas oportunidades económicas y asignar los recursos de forma
eficiente.
Una de las grandes ventajas en Europa fue que sus primeros empresarios capitalistas
operaron y triunfaron en ciudades estados autónomas, unidades políticas en que la
influencia de la riqueza agraria resultaba, por tanto, necesariamente limitada; y que
incluso en el seno de las naciones estados embrionarias, de mayor extensión, la posición
jurídica especial de la comunidad urbana permitió a sus habitantes desarrollar y
mantener sus propios intereses políticos distintivos, al tiempo que les hacía aislarse
cultural y socialmente el mundo agrario que le rodeaba. Las ciudades no sólo fueron
foco de actividad económica sino que se convirtieron, además, en escuelas de
organización política y social.
La segunda peculiaridad sobresaliente del caso europeo: el alto valor atribuido a la
manipulación racional del medio natural. Esto a su vez puede descomponerse en dos
elementos: la racionalidad de lo que podríamos llamar el sentido faustiano de dominio
sobre el hombre y la naturaleza.
La racionalidad se podría definir como una adaptación de los medios a los fines. Es la
antítesis de la superstición y de la magia. Para esta historia, los fines relevantes son la
producción y adquisición de riqueza material.
En la edad media, Europa estaba más libre de supersticiones y disfrutaba de una
racionalidad superior al del resto del mundo.
Max weber fue el primero en introducir la hipótesis de que la aparición del
protestantismo, en su versión calvinista sobre todo, había sido un factor importante
para la creación de una economía industrial moderna en Europa occidental. Weber
ofrece una explicación de la relación entre fe reformada y éxitos en los negocios, en
términos, no de contenido de la doctrina protestante, sino del esquema de
comportamiento inculcado por el protestantismo a sus adherentes. Propuso que la
doctrina calvinista de las predeterminación provocaban sus creyentes una profunda
ansiedad acerca de su salvación que sólo podían mitigar conduciéndose según el tipo de
vida que se suponían deberían llevar los destinados a la salvación; y que esta conducta
era la de ascetismo mundano (en contraposición al ascetismo monástico de la religión
católica). Dicho objetivo conducía obviamente a la acumulación de riqueza, pues el buen
calvinista era diligente, ahorrador, honesto, y austero. Después de que desapareciera la
primera oleada de celo protestante, permaneció la ética, y las nuevas sectas
protestantes incorporaron estas normas de comportamiento.
Sin embargo se han hecho objeciones a estas ideas, como por ejemplo que no fue el
protestantismo quien promovió el capitalismo, sino al revés, o que no hay ninguna
relación empírica entre el protestantismo y el éxito en los negocios.
Lo importante para Landes es la significación de la ética calvinista como ejemplo
extremo de la aplicación de la racionalidad al tipo de vida.
El complemento de este espíritu de racionalidad vino dado por lo que podríamos llamar
la ética faustiana, la sensación de dominio sobre la naturaleza y sobre las cosas.
La ciencia constituyó el puente perfecto entre racionalidad y dominio: suponía la
aplicación de la razón a la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, y con el
tiempo, de los fenómenos humanos, era posible responder y manipular más
eficazmente al medio natural y al humano.
Las sociedades occidentales establecieron pronto la línea divisoria entre fantasía y
realidad, marcando distinciones entre lo espiritual y lo material, y el mundo de la
imaginación y el de la observación y la razón.
La eficacia fue precisamente el criterio para determinar el interés y la validez de la
investigación científica durante estos primeros siglos esenciales de exploración
intelectual. La eficacia se buscaba en la producción de riqueza, en la obtención de la
eterna juventud o en el aumento del poder.
Europa importó del Este durante varios siglos un conjunto de técnicas valiosas y
fundamentales. Mostrando una disposición y deseo de aprender de los demás, incluidos
los restantes europeos. Mientras que los japoneses respondieron con presteza y eficacia
el desafío tecnológico y político de occidente, los chinos vacilaron entre el desdeñoso
rechazo y una imitación desconfiada y limitada, quedándose a mitad de camino.
El mundo musulmán fue la religión más que el orgullo nacional o ético quien se erigió
en obstáculo para la importancia de conocimientos externos. Desde el principio la
cultura islámica adoptó una posición desconfiadamente tolerante ante la especulación
científica o filosófica, en parte porque esta podía desviar la atención de los creyentes de
su atención hacia Dios y la tradición profética.
El efecto de esta hostilidad fue el aislamiento de la comunidad científica, lo cual hizo
difícil, el avance triunfante y acumulativo que tuvo lugar en occidente unos siglos más
tarde. Incluso en estas condiciones, los logros de la ciencia musulmana fueron
sustanciales, y fue parte de las traducciones de los árabes de los clásicos de la ciencia
griega se transmitieron en Europa de fines de la edad media. En aquellos días, Europa
en el país atrasado y el islam el exportador de conocimiento avanzado. ¿Cuál fue la causa
de que la ciencia musulmana vegetase tiempo en que la ciencia occidental despertaba?
La respuesta parece ser que triunfaron los valores ante intelectuales latentes en la
cultura debido en gran parte al mismo tipo de desastre físico que había deportado el
imperio romano y habían retrasado a la ciencia europea casi 1000 años. Tambien para
el Islam fueron una serie de invasores los que produjeron la caída de la civilización
clásica.
La influencia oscurantista del islam fue aún mayor debido a dos razones que distinguían
profundamente oriente y occidente. La primera era la función global de la religión
musulmana, que desempeña un papel soberano. En segundo lugar, la unidad del Islam
en materia de especulación intelectual se oponía al avance de formas de pensamiento
o de comportamiento desviacionista. Prevalecía una ortodoxia espiritual desfavorable
hacia la tarea científica.
La creatividad pragmática de la ciencia europea, así como la vitalidad de las
comunidades de negociantes europeos, está vinculada a la separación entre lo espiritual
y lo temporal y la fragmentación del poder dentro de cada uno de estos ámbitos. La
reforma, por otra parte, supuso la primera ruptura importante en la cristiandad
occidental Incluso más importante fue, acaso, el contenido de la protesta: el énfasis
sobre la fe personal y la primacía de la conciencia llevará consigo la semilla la
discrepancia. El resultado fue un campo mucho mayor de oportunidades para la
especulación intelectual.
La ciencia y la tecnología europeas obtuvieron ventajas considerables del hecho que el
continente estuviese dividido en Estado nación. En este contexto, la ciencia constituía
un activo para el Estado, no sólo porque les proporcionaba nuevos instrumentos y
mejores técnicas de guerra sino porque contribuía, directa e indirectamente, a la
prosperidad general, y dicha prosperidad reforzaba al poder.
De ahí el mercantilismo, el Estado actuaba, controlaba y manipulaba la economía en
beneficio propio. El mercantilismo supuso algo más que una mera racionalización,
contenía las semillas de las ciencias del comportamiento humano.
El mercantilismo supuso la manifestación en la esfera de la economía política del
principio de racionalidad y del espíritu faustiano del dominio. Esta es la razón por la cual
pudo generar un flujo continuo de conocimiento y pudo sobrevivir a las circunstancias
políticas que le dieron vida.
Todo esto le dio a Europa una ventaja decisiva para la invención y adopción de una
tecnología nueva
Los valores decisivos de la cultura y de la sociedad europea en que nació mundo
industrial moderno fueron la racionalidad en los medios y activismo en los fines. Pero
no son suficientes, por sí solos, para explicar todas las discrepancias entre el desarrollo
económico de occidente y el de los núcleos avanzados de civilizaciones en otras
regiones. Existía también un elemento de violencia diferencial; violencia, primero, en el
sentido de incursiones destructivas, y segundo, en el sentido de dominio y explotación
de una sociedad por otra.
Europa no estuvo libre de guerras, pensemos en la intermitente guerra de los 100 años
entre Inglaterra y Francia, en los conflictos civiles y religiosos del siglo XV-XVI, entre otros
conflictos y dificultades. Pero y en la medida en que el conflicto de ambiciones entre las
diferentes Estado nación se fueron solucionando en forma un balance de poder más
estables, la virulencia de la lucha fue disminuyendo, sobre todo en el extremo noroeste
de Europa, que había tomado la delantera en el desarrollo económico. Otras áreas
fueron menos afortunadas, el mundo musulmán sufrió golpes más duros, como la
invasión de los mongoles en el siglo XIII. A partir de principios del siglo XVI los otomanos
y los persas Safaví se enfrentaron en guerras intermitentes alternadas con luchas frente
a otros adversarios.
La creciente superioridad tecnológica de occidente permitía los países europeos
imponer su control sobre los países más lejanos, a veces mediante la anexión formal y
la colonización de territorios, y en otros casos a través de vínculos comerciales
informales con países más débiles.
Se debe distinguir entre dos tipos de beneficios obtenidos de la dominación colonial. El
primero es el resultado rápido y espectacular de la conquista: la apropiación del botín
de la riqueza acumulada por la sociedad conquistada. Este beneficio tuvo poca
importancia en la mayoría de las colonizaciones, porque las áreas conquistadas eran, en
general, pobres en términos europeos. Las únicas excepciones significativas fueron los
imperios de los indios americanos de México y Perú y el imperio mogul de la india. La
riqueza cambio de manos, y suponía un incremento de la oferta monetaria de Europa.
Más duradera estimulante para el desarrollo económico europeo fue la explotación
sistemática de territorios coloniales mediante su colonización.
La importancia de las colonias para el desarrollo económico de Europa reside en el hecho
que producían un volumen de bienes para la exportación cada mayor, productos
alimenticios y materias primas en especial, y absorbían, en contrapartida, un flujo
creciente de productos manufacturados europeos. Supuso un incremento continuado
en la presión de la demanda sobre la industria europea y contribuyó a la Revolución
Industrial. Sin embargo, las consecuencias del dominio europeo son indiscutibles,
destrucción, desalojo, exterminio de la civilización indígena.
También podría gustarte
- Resumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914De EverandResumen de América Latina y la Economía Internacional, 1870-1914Aún no hay calificaciones
- Resumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- David LandesDocumento10 páginasDavid LandesconsultashistoriaAún no hay calificaciones
- HESG Capitulo 5Documento12 páginasHESG Capitulo 5Daniel MartinezAún no hay calificaciones
- Briggs y ClavinDocumento3 páginasBriggs y ClavinJulian FernandezAún no hay calificaciones
- Resumen U1Documento34 páginasResumen U1Matias VicenteAún no hay calificaciones
- Christian Historia Del Siglo XXDocumento2 páginasChristian Historia Del Siglo XXJorge Luis JiménezAún no hay calificaciones
- 1 - BeckertDocumento3 páginas1 - BeckertSantiago TaschettaAún no hay calificaciones
- Ase 2 Parcial Resumen Constantini Rochi Pesello Neffa HischDocumento13 páginasAse 2 Parcial Resumen Constantini Rochi Pesello Neffa HischVerón MelAún no hay calificaciones
- Dos Enemigos Frente A FrenteDocumento4 páginasDos Enemigos Frente A FrenteMaJo Jo JoAún no hay calificaciones
- Resumen Revolución FrancesaDocumento6 páginasResumen Revolución FrancesaMarcela Bertolini100% (1)
- Crisis y Diferenciación en El Capitalismo. Eric WolfDocumento15 páginasCrisis y Diferenciación en El Capitalismo. Eric WolfMarina MartínezAún no hay calificaciones
- Resumen Revolución Industrial Mori GiorgioDocumento3 páginasResumen Revolución Industrial Mori GiorgioJuanaCruzAún no hay calificaciones
- Industria e Imperio Resumen Capitulo 4Documento3 páginasIndustria e Imperio Resumen Capitulo 4Rocio BarreroAún no hay calificaciones
- En 1970 El Giovanni Arrighi El Largo Siglo XXDocumento5 páginasEn 1970 El Giovanni Arrighi El Largo Siglo XXgloris espinozaAún no hay calificaciones
- Perry Anderson Al Sur Del DanubioDocumento7 páginasPerry Anderson Al Sur Del DanubioBelén GómezAún no hay calificaciones
- Resumen Revolucion Francesa HobsbawmDocumento4 páginasResumen Revolucion Francesa HobsbawmAlexis TenagliaAún no hay calificaciones
- Berg - La Era de Las ManufacturasDocumento3 páginasBerg - La Era de Las ManufacturasRaúl Francisco100% (1)
- Informe de Lectura Paul BairochDocumento4 páginasInforme de Lectura Paul BairochDaniela MorenoAún no hay calificaciones
- Thompson Cap 10 Niveles de Vida y ExperienciaDocumento8 páginasThompson Cap 10 Niveles de Vida y ExperienciaJoaquínAún no hay calificaciones
- 4 Torre y Pastoriza La Democratizacion Del BienestarDocumento5 páginas4 Torre y Pastoriza La Democratizacion Del BienestarSofía TroncosoAún no hay calificaciones
- Areal IiDocumento96 páginasAreal Iiantonella magaliAún no hay calificaciones
- La Formación de La Clase Obrera en Inglaterra ThompsonDocumento14 páginasLa Formación de La Clase Obrera en Inglaterra ThompsonSebastianAún no hay calificaciones
- El Imperialismo Resumen de Eric HobsbawmDocumento2 páginasEl Imperialismo Resumen de Eric HobsbawmRobertoVacaAún no hay calificaciones
- CAPÍTULO 12 de LettieriDocumento9 páginasCAPÍTULO 12 de LettieriJulieta Saavedra RíosAún no hay calificaciones
- Resumen LA NACION COMO NOVEDADDocumento7 páginasResumen LA NACION COMO NOVEDADVane ValienteAún no hay calificaciones
- Glosario de Conceptos Historia XXDocumento30 páginasGlosario de Conceptos Historia XXIván CamposAún no hay calificaciones
- De Santis Cap.9 - InflacionDocumento17 páginasDe Santis Cap.9 - InflaciondamiAún no hay calificaciones
- Susana BianchiDocumento1 páginaSusana BianchiGonzalezHernanAún no hay calificaciones
- Svampa, Maristella - Crisis Estructural y Nuevas Formas de ResistenciaDocumento6 páginasSvampa, Maristella - Crisis Estructural y Nuevas Formas de ResistenciaLeandro VivasAún no hay calificaciones
- Susana BianchiDocumento6 páginasSusana BianchiCamila JimenezAún no hay calificaciones
- Resumen Lecturas Europa XIXDocumento12 páginasResumen Lecturas Europa XIXFrancisca Andrea NaranjoAún no hay calificaciones
- Ansaldi - La Trunca Transicion Del Regimen Oligarquico Al Regimen DemocraticoDocumento15 páginasAnsaldi - La Trunca Transicion Del Regimen Oligarquico Al Regimen DemocraticoMiriam BidyeranAún no hay calificaciones
- Resumen FitzpatrickDocumento19 páginasResumen FitzpatrickGabriel SalgädoAún no hay calificaciones
- Historia de La Revolución Francesa A SouboulDocumento47 páginasHistoria de La Revolución Francesa A SouboulRoberto Rodriguez100% (1)
- Cuestionario LandesDocumento5 páginasCuestionario LandesMaria Fernanda Penalver HinojosAún no hay calificaciones
- Resumen Rev Francesa VovelleDocumento6 páginasResumen Rev Francesa VovelleLuli SanzAún no hay calificaciones
- La Democracia en América Latina Un Barco A La Deriva (Ansaldi Waldo)Documento21 páginasLa Democracia en América Latina Un Barco A La Deriva (Ansaldi Waldo)MicaelaDobnerAún no hay calificaciones
- El Imperialismo Fase Superior Al CapitalismoDocumento4 páginasEl Imperialismo Fase Superior Al Capitalismopatriciacd_19100% (1)
- Eric J. HOBSBAWM (1977) "El Origen de La Revolución Industrial" y "La Revolución Industrial" (PP 34 - 76)Documento26 páginasEric J. HOBSBAWM (1977) "El Origen de La Revolución Industrial" y "La Revolución Industrial" (PP 34 - 76)Norber ErreAún no hay calificaciones
- 1 La Revolucion IndustrualDocumento6 páginas1 La Revolucion IndustrualVe RoAún no hay calificaciones
- SM - Resumen Los Orígenes Sociales de La Dictadura y La Democracia - MooreDocumento8 páginasSM - Resumen Los Orígenes Sociales de La Dictadura y La Democracia - MooreJorge BlakeAún no hay calificaciones
- Historia Años Dorados Resumen MBDocumento8 páginasHistoria Años Dorados Resumen MBFlor WeinsteinAún no hay calificaciones
- Acumulación de Capital y MercantilismoDocumento5 páginasAcumulación de Capital y MercantilismoJosefina Ariadna Gonzalez CervantesAún no hay calificaciones
- Pollard-La Conquista PacificaDocumento10 páginasPollard-La Conquista PacificaSarita OjedaAún no hay calificaciones
- Vovelle ResumenDocumento18 páginasVovelle ResumenGustavo Arena100% (1)
- Karl Polanyi GRUPO 8.1Documento12 páginasKarl Polanyi GRUPO 8.1Yerson Bartolome ConchaAún no hay calificaciones
- La Antesala de Lo PeorDocumento26 páginasLa Antesala de Lo PeorEPDSNAún no hay calificaciones
- La Monarquía Absoluta Es Una Forma de Gobierno en La Que El MonarcaDocumento26 páginasLa Monarquía Absoluta Es Una Forma de Gobierno en La Que El MonarcaJohnSabreraZanabriaAún no hay calificaciones
- Resumen Nuevo Americana Final 2020 RevisionesDocumento124 páginasResumen Nuevo Americana Final 2020 Revisionesagustin caro100% (1)
- Socialismo Real y Su FinDocumento3 páginasSocialismo Real y Su FinLilian BelenAún no hay calificaciones
- Resumen de TeóricosDocumento80 páginasResumen de TeóricosNicolás VertoneAún no hay calificaciones
- Sintesis Textos Historia Independencia AmericanaDocumento4 páginasSintesis Textos Historia Independencia AmericanaMariano PederneraAún no hay calificaciones
- El Cartismo de George RudéDocumento4 páginasEl Cartismo de George RudéMajo De ToroAún no hay calificaciones
- Bianchi - La Revolución IndustrialDocumento15 páginasBianchi - La Revolución IndustrialAlan RickertAún no hay calificaciones
- Orden y Progreso ResumenDocumento6 páginasOrden y Progreso ResumenRodrigo Castro FigƱeroaAún no hay calificaciones
- Susana BianchiDocumento7 páginasSusana BianchiValentina FernandezAún no hay calificaciones
- La Revolución Industrial 1780.doc E. HosbawmDocumento4 páginasLa Revolución Industrial 1780.doc E. HosbawmCarolina GuardiaAún no hay calificaciones
- Visiones Historiograficas Del ImperialismoDocumento5 páginasVisiones Historiograficas Del ImperialismoFernando de los Ángeles100% (1)
- Resumen de Funcionamiento de la Economía y Poder Político en la Argentina: Trabas para la Democracia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Funcionamiento de la Economía y Poder Político en la Argentina: Trabas para la Democracia: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Landes. La IndustrializacionDocumento10 páginasLandes. La IndustrializacionpatriciaAún no hay calificaciones
- 13-Aricó. para Un Análisis Del Socialismo..Documento25 páginas13-Aricó. para Un Análisis Del Socialismo..patriciaAún no hay calificaciones
- HA III - La Crisis de 1930Documento3 páginasHA III - La Crisis de 1930patriciaAún no hay calificaciones
- Taqui Onqoy Ministerio de Salud de PeruDocumento7 páginasTaqui Onqoy Ministerio de Salud de PerupatriciaAún no hay calificaciones
- El Resumen Escrito Escolar Como PracticaDocumento16 páginasEl Resumen Escrito Escolar Como PracticapatriciaAún no hay calificaciones
- Confucio EspañolDocumento3 páginasConfucio EspañolpatriciaAún no hay calificaciones
- La Teoría de La ResistenciaDocumento5 páginasLa Teoría de La ResistenciapatriciaAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci y El Bloque Histórico.Documento25 páginasAntonio Gramsci y El Bloque Histórico.InvestigacionFFMAún no hay calificaciones
- Marxismo PDFDocumento4 páginasMarxismo PDFmefobusianoAún no hay calificaciones
- Los Asentamientos Ilegales en ColombiaDocumento32 páginasLos Asentamientos Ilegales en ColombiaJefferson ZapataAún no hay calificaciones
- Iribarren, J. (2019) - Prácticas de Crianza y de Reproducción de Clases y Sus Costos AsociadosDocumento88 páginasIribarren, J. (2019) - Prácticas de Crianza y de Reproducción de Clases y Sus Costos AsociadosE Panchi NuñezAún no hay calificaciones
- José Luis Madariaga - Introducción Al SocialismoDocumento43 páginasJosé Luis Madariaga - Introducción Al SocialismoEmilio Perez DarribaAún no hay calificaciones
- Resumen Sociedad y Estado CBCDocumento10 páginasResumen Sociedad y Estado CBCCatalina Fontenla100% (1)
- Corrientes Del PensamientoDocumento4 páginasCorrientes Del PensamientoCarlig LeonAún no hay calificaciones
- U1 y U2 RESUMENDocumento5 páginasU1 y U2 RESUMENivo butAún no hay calificaciones
- LFLACSO Cerbino 142151 PUBCOMDocumento182 páginasLFLACSO Cerbino 142151 PUBCOMChary Glez MaldonadoAún no hay calificaciones
- Resumen Sociologia Parcial 1Documento3 páginasResumen Sociologia Parcial 1Francisco da Silva BritoAún no hay calificaciones
- TALLER DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 182002 y 181989Documento15 páginasTALLER DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 182002 y 181989Camilo Andres Angarita MolinaAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Salud Degollado JaliscoDocumento54 páginasDiagnostico de Salud Degollado JaliscoCesar Augusto Dominguez Barbosa100% (2)
- Marx - y - Gramsci (2) Enviado Por UhartDocumento2 páginasMarx - y - Gramsci (2) Enviado Por UhartIgnacio LaizAún no hay calificaciones
- RESEÑA: El Origen de La Familia. de Federico EngelsDocumento5 páginasRESEÑA: El Origen de La Familia. de Federico EngelsmoaranduAún no hay calificaciones
- Comunism o 66Documento48 páginasComunism o 66Edu ArdoAún no hay calificaciones
- Clases Sociales de Venezuela AgrariaDocumento10 páginasClases Sociales de Venezuela AgrariaMildred Yuly Mujica Marquez62% (13)
- Los Dilemas de Lenin - Tariq AliDocumento452 páginasLos Dilemas de Lenin - Tariq AliClaudio BorgesAún no hay calificaciones
- Fenómeno SocialDocumento10 páginasFenómeno SocialJean HernandezAún no hay calificaciones
- KollasuyoDocumento93 páginasKollasuyoamilkar acebeyAún no hay calificaciones
- Libro de Comportamiento Del Consumidor - Una Vision Del Norte Del Peru - IIDocumento374 páginasLibro de Comportamiento Del Consumidor - Una Vision Del Norte Del Peru - IIROGER VIERA78% (9)
- Identidad y Memoria Colectiva1Documento16 páginasIdentidad y Memoria Colectiva1Arlenis SandovalAún no hay calificaciones
- "CELATS: Matriz Teórica-Política de Un Nuevo Proyecto Profesional".Documento12 páginas"CELATS: Matriz Teórica-Política de Un Nuevo Proyecto Profesional".FedericoAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Según Weber y MarxDocumento8 páginasEl Capitalismo Según Weber y MarxStella FiccaAún no hay calificaciones
- Artículo Urbanizaciones Populares de La Ciudad de Asunción.Documento10 páginasArtículo Urbanizaciones Populares de La Ciudad de Asunción.Nery VelázquezAún no hay calificaciones
- UasdDocumento6 páginasUasdWendy MoralesAún no hay calificaciones
- La Acción EducativaDocumento8 páginasLa Acción Educativahectorhernandez511Aún no hay calificaciones
- EXAMEN SOCIOLOGIA GENERAL - Docx Versión 1Documento6 páginasEXAMEN SOCIOLOGIA GENERAL - Docx Versión 1Ivoca DIAZ100% (1)
- Cuidados - Una Reflexion Acerca de La PobrezaDocumento5 páginasCuidados - Una Reflexion Acerca de La PobrezaGiana CuriggianoAún no hay calificaciones
- Lyotard y El Metarrelato MarxistaDocumento21 páginasLyotard y El Metarrelato MarxistaEduardo NúnezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Teoricos Del Análisis de CoyunturaDocumento12 páginasFundamentos Teoricos Del Análisis de CoyunturaAbg Iuris100% (2)