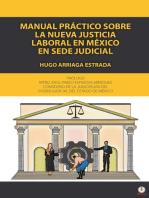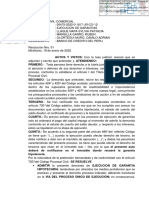Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teoria de La Prueba Completo PDF
Teoria de La Prueba Completo PDF
Cargado por
Anonymous ao2I72Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Teoria de La Prueba Completo PDF
Teoria de La Prueba Completo PDF
Cargado por
Anonymous ao2I72Copyright:
Formatos disponibles
TEMARIO
TEORÍA DE LA PRUEBA
Objetivo. Proporcionar a los alumnos los fundamentos doctrinales que le
permitan valorar correctamente las pruebas desahogadas durante un juicio,
para determinar si están o no acreditadas las pretensiones de las partes.
Unidad I. Conceptos procesales relacionados con la Teoría de la Prueba
1.1. Hecho y acto jurídico
1.2. Objeto del derecho procesal
1.3. Litigio
1.4. Acción
1.5. Demanda y pretensión
Unidad 2. Breve introducción a la Teoría de la Prueba
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. ¿Qué es la prueba?
2.1.2. ¿Ante quién se prueba?
2.1.3. ¿Qué se prueba?
2.1.4 ¿Con qué se prueba?
Unidad 3. La verdad y el hecho como objeto de prueba
3.1. Relación entre proceso y verdad
3.2 . Relación entre prueba y verdad
3.3 . El hecho como objeto de prueba
3.4. Algunos tipos de hechos
3.5. Hechos excluidos de la prueba
3.6. Prueba de derecho
Unidad 4. Carga de la prueba y poderes del juzgador
4.1. Concepto
4.2. Evolución de la carga de la prueba
4.3. Reglas para determinar a quien corresponde la carga de la prueba
4.4. Sistemas para la regulación de la prueba
4.5. Poderes del juzgador en materia probatoria
4.6. Facultades para mejor proveer
Unidad 5. Admisibilidad, clasificación y valoración de las pruebas
5.1. Sistemas para la admisibilidad de las pruebas en el proceso
5.2. Clases de medios de prueba
5.2.1 Directos e indirectos
5.2.2 Históricos y críticos
5.2.3 Plenos (completos) e imperfectos (incompletos)
5.2.4 De cargo y de descargo
5.2.5 Simples y complejos o compuestos
5.2.6 Formales y sustanciales
5.2.7 Contradichos y sumarios
5.2.8 Preconstituidos y causales
5.2.9 Procesales y extraprocesales
5.2.10 Personales y reales o materiales
5.2.11 De primer grado y de grado mayor
5.2.12 Principales y accesorios
5.2.13 Lícitos e ilícitos
5.2.14 Científicos e informáticos
5.2.15 Reproductivos, narrativos y de reconstrucción
5.3. Valoración de las pruebas
5.3.1. Sistemas de valoración de las pruebas
5.3.2. Búsqueda de la verdad en el proceso y valoración de pruebas
5.3.3. Motivación de la cuestión de hecho
5.3.4. Requisitos para la valoración racional de la prueba
5.3.5. Proceso de la prueba judicial
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Diplomado en Introducción a la Función
Jurisdiccional.
Modalidad virtual
Teoría de la Prueba
E x p o s i t o r e s:
Mgdo. Manuel Ernesto Saloma Vera
Mgdo. José Patricio González Loyola Pérez
Mgdo. Sergio Pallares y Lara
Mgdo. José Luis Villa Jiménez
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
TEORÍA DE LA PRUEBA.
MATERIAL DIDÁCTICO.
El contenido y las opiniones expuestas en este material son responsabilidad
exclusiva de los expositores.
DIRECCIÓN:
Magdo. Jaime Manuel Marroquín Zaleta
EDICIÓN:
David Gustavo León Hernández
Araceli Martínez Arroyo
Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda
DISEÑO:
Paloma Orona García
Daniel León Aviña
ASISTENCIA INFORMÁTICA:
Israel Ávila Rodríguez
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Índice
Pág.
Temario………………………………………………………………………………………... 5
Unidad I. Conceptos procesales relacionados con la Teoría de la Prueba ……………….. 7
1.1. Hecho y acto jurídico………………………………………………………………….. 7
1.2. Objeto del derecho procesal…………………………………………………………… 9
1.3. Litigio………………………………………………………………………………….. 10
1.4. Acción…………………………………………………………………………………. 11
1.5. Demanda y pretensión…………………………………………………………………. 14
Unidad 2. Breve introducción a la Teoría de la Prueba ………………………………….. 18
2.1. Consideraciones generales…………………………………………………………….. 18
2.1.1. ¿Qué es la prueba? ............................................................................................... 18
2.1.2. ¿Ante quién se prueba? ……………………………………………...…………. 19
2.1.3. ¿Qué se prueba? ……………………………………………………………...… 20
2.1.4. ¿Con qué se prueba? ………………………………………………………..….. 22
Unidad 3. La verdad y el hecho como objeto de prueba …………………………………... 26
3.1. Relación entre proceso y verdad……………………………………………………….. 26
3.2 . Relación entre prueba y verdad………………………………………………………... 32
3.3 . El hecho como objeto de prueba ……………………………………………………… 36
3.4. Algunos tipos de hechos……………………………………………………………….. 39
3.5. Hechos excluidos de la prueba ………………………………………………………... 41
3.6. Prueba de derecho……………………………………………………………………... 48
Unidad 4. Carga de la prueba y poderes del juzgador ……………………………………. 53
4.1. Concepto……………………………………………………………………………….. 53
4.2. Evolución de la carga de la prueba…………………………………………………….. 54
4.3. Reglas para determinar a quien corresponde la carga de la prueba……………………. 56
4.4. Sistemas para la regulación de la prueba……………………………………………… 58
4.5. Poderes del juzgador en materia probatoria…………………………………………… 60
4.6. Facultades para mejor proveer ………………………………………………………... 62
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Unidad 5. Admisibilidad, clasificación y valoración de las pruebas ……………………… 64
5.1. Sistemas para la admisibilidad de las pruebas en el proceso………………………….. 64
5.2. Clases de medios de prueba…………………………………………………………… 65
5.2.1. Directos e indirectos …...…………...…………………………………………. 65
5.2.2. Históricos y críticos …………..……………………………………………….. 67
5.2.3. Plenos (completos) e imperfectos (incompletos)…...…………………………. 67
5.2.4. De cargo y de descargo……...…………………………………………………. 68
5.2.5. Simples y complejos o compuestos …………………………………………… 68
5.2.6. Formales y sustanciales………………………………………………………... 68
5.2.7. Contradichos y sumarios ……………………………………………………… 69
5.2.8. Preconstituidos y causales …………………………………………………….. 70
5.2.9. Procesales y extraprocesales …………………………………………………... 70
5.2.10. Personales y reales o materiales …………..…………………………………... 70
5.2.11. De primer grado y de grado mayor ……...…………………………………….. 71
5.2.12. Principales y accesorios …...…………………………………………………... 71
5.2.13. Lícitos e ilícitos .................................................................................................. 71
5.2.14. Científicos e informáticos ................................................................................... 71
5.2.15. Reproductivos, narrativos y de reconstrucción ………...……………………... 73
5.3. Valoración de las pruebas …………………………………………………………….. 74
5.3.1. Sistemas de valoración de las pruebas ………………………………………….. 74
5.3.2. Búsqueda de la verdad en el proceso y valoración 81
de pruebas………………………...……………………...……………………..............
5.3.3. Motivación de la cuestión de hecho…………………………………………… 82
5.3.4. Requisitos para la valoración racional de la prueba …………………………... 83
5.3.5. Proceso de la prueba judicial ………………………………………………….. 85
Recomendaciones bibliográficas…………………………………..…………………………… 89
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
TEMARIO
TEORÍA DE LA PRUEBA
Objetivo. Proporcionar a los alumnos los fundamentos doctrinales que le permitan
valorar correctamente las pruebas desahogadas durante un juicio, para determinar
si están o no acreditadas las pretensiones de las partes.
Unidad I. Conceptos procesales relacionados con la Teoría de la Prueba
1.1. Hecho y acto jurídico
1.2. Objeto del derecho procesal
1.3. Litigio
1.4. Acción
1.5. Demanda y pretensión
Unidad 2. Breve introducción a la Teoría de la Prueba
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. ¿Qué es la prueba?
2.1.2. ¿Ante quién se prueba?
2.1.3. ¿Qué se prueba?
2.1.4 ¿Con qué se prueba?
Unidad 3. La verdad y el hecho como objeto de prueba
3.1. Relación entre proceso y verdad
3.1 . Relación entre prueba y verdad
3.2 . El hecho como objeto de prueba
3.3. Algunos tipos de hechos
3.4. Hechos excluidos de la prueba
3.5. Prueba de derecho
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Unidad 4. Carga de la prueba y poderes del juzgador
4.1. Concepto
4.2. Evolución de la carga de la prueba
4.3. Reglas para determinar a quien corresponde la carga de la prueba
4.4. Sistemas para la regulación de la prueba
4.5. Poderes del juzgador en materia probatoria
4.6. Facultades para mejor proveer
Unidad 5. Admisibilidad, clasificación y valoración de las pruebas
5.1. Sistemas para la admisibilidad de las pruebas en el proceso
5.2. Clases de medios de prueba
5.2.1 Directos e indirectos
5.2.2 Históricos o críticos
5.2.3 Plenos (completos) e imperfectos (incompletos)
5.2.4 De cargo y de descargo
5.2.5 Simples y complejos o compuestos
5.2.6 Formales y sustanciales
5.2.7 Contradichos y sumarios
5.2.8 Preconstituidos y causales
5.2.9 Procesales y extraprocesales
5.2.10 Personales y reales o materiales
5.2.11 De primer grado y de grado mayor
5.2.12 Principales y accesorios
5.2.13 Lícitos o ilícitos
5.2.14 Científicos e informáticos
5.2.15 Reproductivos, narrativos y de reconstrucción
5.3. Valoración de las pruebas
5.3.1. Sistemas de valoración de las pruebas
5.3.2. Búsqueda de la verdad en el proceso y valoración de pruebas
5.3.3. Motivación de la cuestión de hecho
5.3.4. Requisitos para la valoración racional de la prueba
5.3.5. Proceso de la prueba judicial
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
UNIDAD I
CONCEPTOS PROCESALES RELACIONADOS CON
LA TEORÍA DE LA PRUEBA
1.1. Hecho y acto jurídico
Salvador Pulgiati, en su Introducción al estudio del derecho civil, señala lo
siguiente:
[…] Se designan como hechos jurídicos, todos los hechos naturales o humanos que
producen consecuencias jurídicas. El hecho jurídico está constituido, por la síntesis de un
doble elemento: el hecho natural o humano (elemento material) y la calidad proveniente del
ordenamiento jurídico (elemento formal). Se entienden por hechos naturales todos los que,
aún con relación al hombre, no dependen de su actividad; de tal manera que deben
clasificarse en esta categoría: un terremoto, una inundación, un incendio y también el
nacimiento y la muerte del hombre.1
En dicho sentido, un hecho jurídico es el acontecimiento o suceso que
entraña el nacimiento, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. 2
Los actos jurídicos constituyen, por su parte, una categoría de los hechos
jurídicos con la diferencia que los actos provienen de una manifestación de
voluntad, lo que no acontece en el caso de hechos jurídicos, ya que en éstos no
hay la voluntad para que se produzcan efectos y consecuencias de orden jurídico,
sino que se producen, en muchas ocasiones, aún sin que medie la voluntad.3 El
hecho jurídico es cualquier acontecimiento engendrado por la actividad del ser
humano que el derecho lo considera para crear una situación jurídica general,
permanente o limitada y que da por resultado que se produzcan efectos
1
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
2
Acosta Romero, Miguel y Martínez Arroyo, Laura A., Teoría General del Acto Jurídico y
Obligaciones, México, Porrúa, 2002, p. 16.
3
Ibídem, p.15.
7
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
sancionados por la ley;4 en cambio, el acto jurídico es la manifestación exterior de
voluntad, bilateral o unilateral que produce efectos jurídicos.5
Los hechos pueden ser lícitos o ilícitos y así, encuentran su especificación
en una norma jurídica determinada.6
El acto jurídico sólo se integra por hechos que provienen de una
manifestación voluntaria para producir efectos y consecuencias de orden jurídico.7
El Código Civil reglamenta, mediante disposiciones generales de los
contratos, a los actos jurídicos y así determina los elementos de éste,
conformados por la voluntad y el objeto sobre el cual recaiga esa voluntad.8
4
Moto Salazar, Efraín, Elementos de Derecho, 45ª ed., México, Porrúa, 2002, p. 21.
5
Acosta Romero, Miguel y Martínez Arroyo, Laura A., Op.cit., p. 17.
6
Rojina Villegas Rafael, Compendio de derecho civil (Introducción, personas, familia), Tomo I,
27ª ed., México, Porrúa, 1997, p. 116.
7
Ibídem, p. 7.
8
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
8
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
1.2. Objeto del derecho procesal
El derecho procesal es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y
principios que regulan la función jurisdiccional del Estado1 y que, por tanto, fija el
procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo
en los casos concretos, de ahí, que su objeto sea regular la función jurisdiccional
del Estado en la solución de conflictos entre particulares y de éstos con el Estado
mismo, sus entidades y funcionarios; declarar con certeza ciertos derechos
subjetivos o situaciones jurídicas concretas cuando la ley lo exige como formalidad
para su ejercicio o reconocimiento y, tutelar la libertad individual.2
Esta tutela que constituye la del orden jurídico, y el fin del derecho procesal
que genera la armonía y la paz social.3
Los principios fundamentales que rigen el derecho procesal son aquéllos
que sientan sus bases generales, tales como el interés público o general del
proceso, el carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional, la igualdad
de las partes ante la ley procesal, etcétera. Los principios del procedimiento que
miran a la organización de éste, como el principio dispositivo, son el de la
valoración de la prueba por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el
de concentración del proceso y el de economía procesal, entre otros.4
1
Es importante recordar que el hombre se preocupó primeramente por obtener la tutela de sus
derechos y así quedaron plasmados en la legislación civil; sin embargo, como resultaba necesario
establecer la forma de cómo hacerlos efectivos, nació el derecho procesal que en un principio se
consideró como accesorio del primero.
2
Echandía Devis, Hernando, Teoría General del Proceso, 2ª ed., Buenos Aires, Universidad,
1997, p. 43.
3
Ídem.
4
Ibídem, pp. 43 y 55-60.
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
1.3. Litigio
El concepto de “litigio” está íntimamente vinculado al de juicio, por ello, es
importante hacer la distinción entre ambos. Al respecto, Carnelutti denomina al
“litigio” como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y por la resistencia de otros.1 El simple conflicto, para que constituya
un litigio, debe manifestarse por la exigencia de una de las partes de que la otra
sacrifique su interés al de ella, y por la resistencia que oponga la segunda a esta
pretensión.
En cambio, por juicio entendemos al proceso integrado con motivo de una
controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez competente.2 De
esta manera tendríamos que señalar que también hay una distinción esencial
entre la pretensión y la acción.3
1
Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad., por Niceto Alcalá Zamora y
Castillo y Santiago Sentís Melendo, Tomo II, México, Cárdenas editor, 1998, p. 44.
2
Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 9ª ed., México, Harla, 1999, p. 102.
3
Véase: Couture J., Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4ª ed., Montevideo -
Buenos Aires, Editorial B de F., 2002, p. 59.
10
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
1.4. Acción
Hemos señalado que el Estado debe tutelar los derechos y obligaciones que
corresponden a cada uno de los que conforman el grupo social, entre ellos o bien
entre éstos y el propio Estado y también, que sólo a través de quien legítimamente
puede hacer valer esa tutela de derechos puede poner en movimiento al órgano
del Estado para que a través de una decisión con carácter vinculativo preserve y
garantice esos derechos. Para tal efecto, ese movimiento o actividad por parte del
individuo sólo puede hacerse a través del ejercicio de una acción y ésta
procesalmente se concibe como el poder jurídico que provoca la actividad del
órgano del Estado.1
En Roma, la acción abarcó tres períodos, la época de acciones de la ley
que comprende del año 754 a. C. hasta la mitad del siglo segundo a. C. En esta
etapa la acción era una declaración solemne, acompañada de gestos rituales
efectuados ante el magistrado para proclamar un derecho y así, las acciones se
dividieron en declarativas y ejecutivas.2
En el segundo periodo, en la época del procedimiento formulario, que va
de la mitad del siglo II a. C. hasta el siglo III de la era cristiana; en este período,
llamado así, por las fórmulas empleadas para el ejercicio de la acción y la decisión
del Estado, dejan de tener el carácter privativo del colegio de los pontífices y se
adaptan a las necesidades del pueblo, así la conocida y longeva concepción de
Celso que prevalece hasta nuestros días, y que definió a la acción procesal
como el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe, ha sido objetada
por no involucrar a derechos reales; siglos más tarde los glosadores agregaron a
tal concepción, lo que se nos debe o lo que nos pertenece.3
En el tercer periodo, que corresponde al siglo III d. C. hasta Justiniano y
su codificación, años del 529 al 534 de nuestra Era, llamado procedimiento
1
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
2
Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal, 2ª ed., México, Harla, 1995, pp. 51, 79, 88.
3
Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 9ª ed., México, Harla, 1996, p. 43.
11
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
extraordinario, se estima a la acción como el derecho que nace de la violación de
un derecho subjetivo y el ejercicio material de ese derecho.4
Actualmente, se califica a la acción procesal como un derecho abstracto de
obrar público y autónomo, para que con la intermediación del Estado se logre la
composición del litigio y se obtenga la solución al conflicto de intereses.5
Este desarrollo histórico, se expresa en la legislación adjetiva del Distrito
Federal, del siguiente modo:
El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1932 en el
artículo 1º señalaba:
“El ejercicio de las acciones civiles requiere. I.- La existencia de un derecho, II.- La
violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de
declarar, preservar o constituir un derecho, III.- La capacidad para ejercitar la acción por sí
o por legítimo representante y, IV.- El interés en el actor para deducirla”.
El texto anterior, fue reformado según publicación del Diario Oficial de la
Federación de diez de enero de mil novecientos ochenta y seis, bajo la siguiente
concepción:
“Artículo 1°.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga
interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una
condena y quien tenga interés contrario. Podrán promover los interesados, por sí o por sus
representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquélla cuya intervención esté
autorizada por la ley en casos especiales”.
Esta redacción al igual que la de 1932, resume los principios fundamentales
del derecho procesal y del procedimiento.
Conforme a lo anterior, cabe concluir que para poner en movimiento al
órgano del Estado debe tenerse un interés tutelado para la preservación de un
derecho y observarse los principios básicos a que nos hemos referido, todo lo
4
Briseño Sierra, Humberto, Op.cit., p. 88.
5
Echandía Devis, Hernando, Teoría General del Proceso, 2ª ed., Buenos Aires, Universidad,
1997, pp. 186-189.
12
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
cual se traduce en el accionar por quien ha sufrido el menoscabo a esos
derechos.6
6
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
13
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
1.5. Demanda y pretensión
La demanda o libelo, como la define Caravantes, es aquella petición que hace el
actor al juez con arreglo a la ley sobre sus derechos en la cosa o a la cosa para
obtener lo que es suyo o se le debe.1 Procesalmente, la demanda es el acto a
través del cual una persona que se constituye en actor o demandante, formula su
pretensión expresando la causa en que se funda, ante el órgano jurisdiccional y
con la cual inicia un proceso y solicita una sentencia favorable a esa pretensión.2
La demanda puede ser considerada como principal, incidental o subsidiaria
y debe comprender todos los datos y alegaciones necesarias para demostrar el
derecho a la reclamación formulada, Así el Código Procesal previene que en el
escrito de demanda se expresarán con precisión y claridad los hechos, los
fundamentos de derecho, la acción que se intenta, la persona contra quien se
promueve y la petición que se deduzca de los antecedentes referidos. Estos
requisitos han sido condensados por los clásicos del derecho en el siguiente
dístico “Quis, quid, coram quo, quo jure petatur et a quo ordine confectus quisque
libellus habet”, quién, qué, ante quién, por qué derecho y causa, con orden
expresado, produce la demanda.3
La demanda es en sí, el acto fundamental en el que el actor inicia el
ejercicio de su acción y plantea concretamente su pretensión. Tiene sus orígenes
en el derecho romano en el que tuvo una evolución que la caracterizó en primer
término como un acto verbal e informal y después, se transformó en escrito y
formal.4 Primeramente el actor se trasladaba personalmente ante el demandado y
lo invitaba a que ambos se presentaran con el magistrado, posteriormente, se
conservó esta invitación pero ya no de forma oral sino escrita a través de la litis
denuntiatio, que era el libellum conventionis, este documento se entregaba al
1
Se le denomina demanda porque contiene una petición y libelo; éste último término es
diminutivo de “libro”, porque las fórmulas que la expresan se exponen en un breve escrito.
2
Echandía Devis, Hernando, Teoría General del Proceso, 2ª ed., Buenos Aires, Universidad,
1997, p. 385.
3
Becerra Bautista, José, La Teoría General del Proceso aplicada al proceso civil del Distrito
Federal, México, Porrúa, 1993, p. 32.
4
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
14
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
magistrado y lo comunicaba por medio de un funcionario denominado executor al
demandado y a su vez éste lo contestaba mediante el libellus contradictoris.5
Para alcanzar el objeto del proceso la demanda debe contener ciertos
requisitos formales como lo son: el tribunal ante quien se promueve, el nombre del
actor y el lugar para oír notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, el
objeto u objetos como pretensión principal, el valor de lo demandado, los hechos,
fundamento de la pretensión, el derecho, el objeto u objetos que como accesorios
se demanden, la clase de juicio a iniciar, es decir, la vía, y los puntos petitorios.6
La demanda debe estar contenida en cuatro apartados: primero, el proemio
que contiene los datos de identificación del juicio, sujetos del proceso, vía procesal
y lo reclamado, así como su valor; segundo, los hechos que es la narración
sucinta en los que se funda la pretensión; tercero, el derecho o principios jurídicos
aplicables; y, cuarto, la petición.7
La pretensión, no es como tal, un derecho sino un acto que encierra una
manifestación de voluntad por la que el pretensor afirma ser titular de un derecho y
reclama su realización, por consiguiente, trata de afectar el interés jurídico de otro
sujeto de derecho o como doctrinariamente lo precisa Carnelutti: “la pretensión es
la exigencia de un interés ajeno a un interés propio”.8
Este tratadista distingue con claridad, que la pretensión no sólo no es un
derecho sino que ni siquiera lo supone ya que en la realidad existen pretensiones
sin derecho y derechos sin pretensión, por ello, la existencia o no del derecho que
afirma el pretensor sólo se concretiza hasta el dictado de la sentencia.9
5
Véase: Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 9ª ed., México, Harla, 1996, pp.
40-43.
6
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
7
Véase: Ovalle Favela, José, Derecho Procesal Civil, 8ª ed., México, Oxford, 2001, p. 59., y
Art. 95 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
8
Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad., por Niceto Alcalá Zamora y
Castillo y Santiago Sentís Melendo, Tomo I, México, Cárdenas editor, 1998, p. 44.
9
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
15
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Al escrito de demanda, se deben acompañar los documentos en que se
funda o justifica la pretensión, los que acreditan la personería jurídica de quien
comparece a nombre de otro, las copias de la demanda y los documentos
anexos.10
Cuando no resulta factible por circunstancias acreditables que el actor esté
en aptitud de presentar los documentos en que funda su pretensión, deberá
precisar el lugar en el que éstos se encuentren, o bien, solicitar plazo para esos
efectos.11
Si la demanda contiene todos los requisitos formales a que nos hemos
referido, el juzgador deberá dictar un auto admisorio con el que formalmente inicia
el procedimiento, a través del cual abre el proceso y hace el llamamiento a juicio al
demandado; si encontrare alguna irregularidad o bien oscuridad, procederá a que
se aclare ésta mediante un acuerdo preventivo, que deberá notificarse en forma
personal a quien intenta la iniciación del proceso o bien, si estimare que la
demanda no fuere procedente, dictará acuerdo de desechamiento, el cual también
deberá ser notificado en forma personal.12
Admitida la demanda, no puede tener lugar para la decisión del mismo litigio
otro proceso ni ante el mismo tribunal ni ante otro diverso, excepción hecha
cuando se presente dentro del juicio iniciado nueva demanda que amplíe la
primera por cuestiones que en ella fueron omitidas, (artículo 71 del Código Federal
de Procedimientos Civiles).
No sólo el demandado está en aptitud de contradecir la pretensión del actor,
sino que la ley le concede el derecho de hacer valer en el mismo juicio, pretensión
propia deducida en contra de quien lo ha sujetado a un juicio, es por tanto esta
facultad la esencia de la reconvención. Couture la define como: “la pretensión que
10
Artículos 255, fracción V, y artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal; Artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
11
Artículo 323, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles; Artículo 95,
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
12
Artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
16
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye a la vez
en demandante del actor para que se resuelvan las dos pretensiones en una sola
sentencia”.13 En consecuencia, la reconvención no es una excepción que opone
el demandado sino una pretensión diversa que da lugar a un nuevo juicio ante la
potestad del propio juzgador, que debe, por ende, contener los mismos requisitos
que son aplicables a la demanda principal.
Ahora bien, a lo expuesto nos restaría precisar, que los sujetos de la acción
son el actor y el juez, en representación del Estado; el primero, como sujeto activo
y, el segundo, como pasivo. 14
En cambio los de la pretensión son el demandante y el demandado, contra
quien se dirige, agregándose además, el petitum de la demanda que persigue una
sentencia favorable, en cambio la acción tiene como objeto una sentencia
favorable o desfavorable y, por último, la causa del derecho de acción, se
relaciona con el interés que justifica ese ejercicio; por otra parte, la causa petendi
está formada por los hechos constitutivos, modificativos o impeditivos de la
relación jurídica sustancial pretendida, discutida o negada.15
13
Couture J., Eduardo, Vocabulario Jurídico, 3ª ed., Buenos Aires, Iztaccihuatl, 1993, pp. 198
y 628.
14
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 194.
15
Ídem.
17
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
UNIDAD 2
BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA PRUEBA
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. ¿Qué es la prueba?
Probar es una actividad del espíritu que está dirigida a la verificación de un juicio,
por ello, lo que se prueba es una afirmación.1
La prueba, como sustantivo de “probar”, es el procedimiento dirigido a tal
verificación, ya que las razones de los hechos no pueden sustentarse en el aire,
porque el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el
fundamento de la razón.2
La prueba constituye la averiguación que se hace de algo dudoso o bien, es
el medio con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de una cosa.3
Cuando nos referimos al campo del derecho, debe tomarse en cuenta que
en él se actúa por medio de pretensiones que, aún antes o sin que nazca de una
de ellas un litigio, exigen de continuo una verificación de su valor y, cuando el
conflicto degenera en litigio y para la composición de éste se forma el proceso,
también es necesario verificar la pretensión.4
1
Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, trad., por Niceto Alcalá Zamora y
Castillo y Santiago Sentís Melendo, Tomo II, México, Cárdenas editor, 1998, p. 392.
2
Ídem.
3
Ibídem, p. 399.
4
Ídem.
18
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Así, se explica que la institución de las pruebas se presente como
perteneciente al derecho material y al derecho procesal, y que algunas, hasta las
más importantes de las normas referentes, sean el sustento de todo proceso.
El objeto de la prueba o lo que se debe probar en el proceso son las
pretensiones de quien instaura un procedimiento y solicita la intervención del
Estado a través del juez para conseguir que esas pretensiones estén tuteladas por
el propio Estado, a través de la ley que consagra precisamente esa pretensión o
derecho; por su parte, frente a quien se deduce esa pretensión, obliga también a
que éste demuestre su contradicción a la propia pretensión del actor.5
Acorde a lo anterior, debe señalarse que el artículo 281 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala el principio básico del aserto
anterior, cuando menciona que las partes asumirán la carga de la prueba de los
hechos constitutivos de sus pretensiones, principio al que también se refiere la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que: “…En
un juicio civil el actor debe probar todos y cada uno de los elementos de su
acción…”; esto es el onus probandi, es decir la carga probatoria.6
2.1.2. ¿Ante quién se prueba?
El juez, en cuanto que es órgano del Estado, tiene el deber de resolver las
controversias que le son planteadas por las partes. Para poder cumplir con ello,
las partes en dichas controversias tienen que hacer afirmaciones que concreten
sus respectivos puntos de vista, pero además, deben demostrarle al juez la verdad
de esas afirmaciones.
5
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
6
Ídem.
19
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
El juez debe cumplir con la obligación que tiene de juzgar, secundum
allegata et probata (según lo alegado y probado).7
En el proceso civil, el juez interactúa con las partes y está sujeto a la
actividad de ellas, de manera tal que no puede ir más allá de lo que éstas le pidan
o de lo que ellas demuestran: ne eat ultra petita (no más de lo pedido).8
Estos dos principios otorgan la base que la doctrina acepta como que la
prueba es una carga procesal, y que, si bien es una actividad optativa para ellas,
si no la desarrollan sufren las consecuencias que redundarán en la improcedencia,
bien de su acción, bien de la excepción opuesta.9
2.1.3. ¿Qué se prueba?
Lo que se prueba son los hechos fundatorios de la acción para quien instaura el
proceso o bien, de la excepción para quien contradice la pretensión.
Esta verificación de hechos va dirigida al juzgador que tiene una
preparación jurídica y una cultura general determinada; es más, su experiencia
judicial es lo que constituye el factor determinante en el momento en que se agota
la función jurisdiccional; es decir, cuando lleva a cabo el acto jurídico que resuelve
el conflicto de intereses a través de una sentencia, es ahí en el que el juzgador,
teniendo ante sí las pruebas aportadas por las partes, debe darles el valor que
legalmente tienen y es cuando podrá sacar las conclusiones que le permitan llegar
de los hechos conocidos a los desconocidos; por ello, debe sujetarse a las normas
del procedimiento y no actuar según sus propias convicciones, ya que la decisión
que habrá de tomar debe estar sustentada en la forma que la legislación positiva
7
Echandía Devis, Hernando, Teoría General del Proceso, 2ª ed., Buenos Aires, Universidad,
1997, p. 439.
8
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
9
Ídem.
20
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
exige; es decir, la valoración de las pruebas aportadas y desahogadas por las
partes.10
Ante esta situación, el juzgador se enfrenta ante verdades reales y
verdades formales; es decir, ante la verdad verdadera y la verdad procesal,11
porque de lo afirmado por las partes en sus respectivos escritos de demanda o de
contestación y acorde con las pruebas que se hayan aportado, el juez sacará una
conclusión que habrá de permitirle resolver el conflicto de intereses.
Por ello, los romanos sostenían, que la verdad: tanquam est in actis (en la
forma que aparece en actas); y, quod nom est in actis, nom est in mundo (lo que
no está en actas, no está en el mundo); por tanto, las partes y el juez deben
observar normas que regulan la carga de la prueba y el deber correspondiente de
resolver, secundum allegata et probata (según lo alegado y probado).12
Expuesto lo anterior, debemos situarnos a considerar a los hechos “y al
derecho”, frente a la carga probatoria. Sobre el particular, el artículo 284 del
código procedimental que hemos venido comentando (Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal), indica que sólo los hechos están sujetos a prueba;
el derecho lo estará únicamente cuando se funde en usos o costumbres o se
apoye en leyes o jurisprudencia extranjeras; esto es así, porque la doctrina
sustentada en los proverbios latinos de: jus novit curia y, narra mihi factum, dado
tibi jus, (el juzgador conoce el derecho; y, nárrame los hechos y te daré el
13
derecho), hace innecesaria la prueba del derecho porque los jueces que son
técnicos en materia jurídica tienen obligación de conocer las normas invocadas
por las partes y éstas no tienen obligación de demostrar ni su existencia ni su
vigencia.
10
Véase: Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 439.
11
Ferrer Beltrán, Jordi, Prueba y Verdad en el derecho, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 69.
12
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
13
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 183 y 439.
21
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
La excepción a este principio la constituye el derecho extranjero debido a
que el juez no tiene obligación de conocer ese derecho, ni saber cuando está o no
vigente y en este caso, se equipara, su prueba, a los hechos constitutivos de la
acción y a los extintivos, impeditivos y modificativos de la excepción.14
Capítulo especial merece el uso y la costumbre que quedan sujetos a
prueba porque tratándose de actos aislados que se realizan al margen de la ley,
es necesario establecer su existencia, lo que se logra mediante la demostración
del hecho mismo, cuya repetición constituye el uso o la costumbre.15
2.1.4. ¿Con qué se prueba?
Son admisibles como medios de prueba aquéllos elementos que puedan producir
convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o
dudosos.16
Es necesario considerar quién es el sujeto de la prueba, y cuál el objeto de
ésta. En el primer caso, referente al sujeto de la prueba, debe recordarse que si la
prueba es el conocimiento dirigido a la verificación de un juicio, el sujeto lo será el
hombre, o el grupo de hombres respecto de quien procede a la verificación, y así
encontramos la primera clasificación que se refiere a las pruebas judiciales y a las
extrajudiciales.
Las pruebas en cuanto a su objeto, pueden ser clasificadas en: directas e
indirectas; simples y preconstituidas; históricas y críticas; permanentes y
transitorias; mediatas e inmediatas; y, reales, así como personales.17
14
Artículo 86 bis, Código Federal de Procedimientos Civiles.
15
Couture J., Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4ª ed., Montevideo - Buenos
Aires, Editorial B de F., 2002, p. 182.
16
Artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
17
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
22
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
a) Directas, son aquéllas cuyo conocimiento supone una relación entre el
sujeto y el objeto de la prueba y que, por lo tanto, su resultado puede producir la
certeza o la convicción. Ejemplo: cuando el propietario de un predio demanda que
se quiten árboles plantados en un predio vecino a distancia menor de la que
permite el artículo 846 del Código Civil para el Distrito Federal, la prueba
adecuada sería la inspección ocular, que el juez haga directamente del sembrado
de los árboles y así podrá darse cuenta en forma directa e inmediata de los
hechos controvertidos.18
b) Indirectas, cuando debe demostrarse al juez un hecho distinto, pero del
cual deduzca la existencia del hecho que se quiere probar. Ejemplo: si se
demanda el pago del precio de un bien que se vendió al demandado, la prueba
adecuada es el contrato que contiene las obligaciones de las partes que pactaron
la venta y el pago y, este hecho, el contrato no puede ser conocido directamente
por el juez, salvo que se exhiba éste o bien que se acredite tal acto jurídico,
mediante la prueba testimonial, entre otras.19
c) Simples, son aquéllas que se forman durante la tramitación del
procedimiento y a causa de éste. Ejemplo: las fotografías, las cintas
cinematográficas, y todos aquéllos a que se refiere la sección VII, del capítulo IV,
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.20
d) Preconstituidas, son aquéllas que se forman o existen antes de la
instauración del juicio y que sirven de base para el ejercicio de la acción,
generalmente hablamos de documentos otorgados ante fedatarios o corredores y
ante el propio juzgador como las informaciones ad perpetuam.21
18
Ídem.
19
Ídem.
20
Ídem.
21
Pallares, Eduardo, Apuntes de Derecho Procesal Civil, 2ª ed., México, Ediciones Botas,
1964, p. 231. [Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera].
23
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
e) Históricas, son las que son aptas para representar el objeto que se
quiere conocer.22 Ejemplo: las fotografías.
f) Críticas, son aquéllas que constituyen objetos o declaraciones de
personas que sin reflejar el hecho mismo que se va a probar, sirven al juez para
deducir la existencia o no de tal hecho.23 Ejemplo: las declaraciones de un tercero,
o bien, las de carácter científico, como las periciales.
g) Permanentes, estas pruebas, generalmente documentales, conservan la
realización de los hechos, independientemente de la memoria del hombre.24
h) Transitorias, son las que se basan en la memoria del hombre o
reconstruyen los hechos con elementos puramente subjetivos.25 Ejemplo: de la
primera sería el testimonio, y de la segunda, la inspección ocular.
i) Mediatas, estas pruebas nos reproducen los hechos a través de sí
mismas. Ejemplo: la declaración de testigos.26
j) Inmediatas, las que por su sola observancia, reproducen los hechos al
instante. Ejemplo: las fotografías.27
k) Reales, son aquéllas que se proporcionan por cosas. Ejemplo:
documentos, fotografías, copias fotostáticas, etcétera.28
l) Personales, son las que tienen su origen en declaraciones de
personas.29
22
Ibídem, p. 233. [Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera].
23
Ídem. [Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera].
24
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
25
Ídem.
26
Ídem.
27
Ídem.
28
Ídem.
29
Ídem.
24
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Es posible que de las pruebas que se ofrezcan y se lleguen a desahogar,
habrá de considerarse una contradicción entre ellas. Ejemplo: cuando se está en
presencia de dos dictámenes periciales contradictorios entre sí, es entonces
cuando surge la posibilidad de que el juzgador pueda allegarse un tercer
dictamen, para crear en su ánimo una mayor convicción cuando resuelva el
conflicto de intereses. Esta contradicción que puede suscitarse entre las pruebas,
será materia precisamente de valoración.30
Las pruebas en cuanto se ofrecen, admiten y se ordena su desahogo,
constituyen el medio idóneo para que el juzgador se apoye en estos elementos
que darán eficacia o certeza a sus argumentos y habrán de trasparentar la
decisión que lleve al efecto.
30
Ídem.
25
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
UNIDAD 3
LA VERDAD
3.1. Relación entre verdad y proceso
Los conflictos de intereses jurídicos deben resolverse a través de los procesos
judiciales. En ellos, las partes plantean sus pretensiones y defensas y los hechos
en los cuales las fundan.1
La experiencia nos muestra, que por lo regular, la mayor discrepancia en
los juicios se produce por la diferencia de opiniones en cuanto a si uno o varios
hechos esenciales son verdaderos o no, y es, precisamente, el juicio el
mecanismo empleado para que las partes aporten los medios de prueba con que
cuenten para demostrar la veracidad de sus afirmaciones.2
En la expresión de Colin y Capitant, probar es dar a conocer en justicia la
verdad de una alegación en la que se afirma un hecho del que derivan
consecuencias jurídicas.3
Numerosas teorías y doctrinas sobre este tema muestran las diferentes
tendencias que hay respecto de esta cuestión, que es de especial interés para la
toma de las decisiones por los jueces, puesto que de las pruebas, dependen, en
gran medida, las sentencias.4
1
Véase: Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 9ª ed., México, Harla, 1998, pp.
95-98.
2
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
3
Ídem.
4
Ídem.
26
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Ha sido evidente el interés reciente que se ha centrado en los problemas de
interpretación de las normas; sin embargo, no ha ocurrido así con el análisis de los
hechos que sirven de base para su aplicación. Incluso, hay quienes señalan que el
juicio de hechos es tan problemático o más en su análisis que el juicio de derecho.
Michele Taruffo señala que el tema de la prueba es uno de los más
complicados y confusos de la teoría del proceso, entre otras razones, porque
concurren problemas de muy distinta índole. El primero proviene de la vinculación
de la prueba con hechos que trascienden la dimensión jurídica y penetran en
áreas de la lógica, la epistemología y la psicología.5
Si bien se acepta como una idea generalizada el que podemos conocer la
realidad y que lo evidente no requiere demostración, la visión sobre el
conocimiento ha ido cambiando con la humanidad y ha sido distinta según la
cultura y el grado de desarrollo científico pasando por estadios en los que se ha
considerado que la verdad se alcanza mediante procedimientos mágicos o rituales
(ordalías, duelos judiciales, juicios de dios) en los que estaba ausente la apelación
a la razón (tales como caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir lesión,
recoger un objeto en un recipiente con agua hirviendo, encerrar al acusado y al
acusador con una fiera y dar la razón al que resulte indemne), a estadios de una
mayor racionalidad, basada cada vez más en la experiencia comprobable, a través
de sus diferentes metodologías, aunque no alcance el grado de certeza absoluta.6
La existencia de pruebas irracionales fue el sello hasta pasada la alta edad
media, en que se restablece la actividad judicial en términos de una operación
racional, y se empieza a matizar la idea de que el juicio es para imponer la pena, y
el proceso es el medio que permite averiguar la verdad y establecer las
consecuencias (aunque inicia con reminiscencias, tales como la prueba tasada o
legal, que excluye la investigación y la libre valoración del juez).7
5
Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, trad., por Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Trota,
2002, pp. 21-22.
6
Gascón Abellán, Marina, Los hechos en el derecho: Bases argumentales de la prueba,
Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 9.
7
Ibídem, pp. 9-10.
27
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Esta visión del proceso corresponde a toda una concepción de la realidad
que cambia de manera importante hasta que se produce una secularización en las
ideas de delito y de pecado, en que se permite el libre pensamiento sin pasar a la
hoguera por herejía. Se avanza hacia la racionalidad, pasando por el empirismo
de John Locke y de David Hume, quienes sostienen que tenemos percepciones,
ideas, pero no una aprehensión de la realidad. Más tarde, Francis Bacon,
proclama cómo a partir de la observación y el procesamiento de datos
experimentales puede obtenerse un conocimiento necesario y seguro, no solo
deductivo sino inductivo. Berkeley, en el empirismo británico, cuestiona el
conocimiento obtenido a través de los sentidos, y posiciona una visión claramente
escéptica que destaca el hecho de que obtenemos experiencias, pero no el
conocimiento de la realidad objetiva.8
Stuart Mill pone en crisis la idea de alcanzar el conocimiento cierto y se
intentan las soluciones que dan paso al razonamiento lógico-deductivo, al
positivismo lógico y científico del que se desprenden las más variadas posturas
epistemológicas y filosóficas, que en nuestros días se concretan en un
racionalismo que sin dejar pretender el conocimiento absoluto de la verdad,
reconoce la posibilidad de alcanzar niveles de certeza importantes. Este
planteamiento trasladado al ámbito del derecho procesal, se traduce en la idea
clara de que la verdad necesaria para resolver puede y debe ser alcanzada en
cada proceso, porque éste es el sustento de la certidumbre jurídica.9
Contrariamente a lo que se concebía en el derecho común continental
europeo, en que el sistema de prueba legal era un conjunto acabado de reglas
capaces de resolver todos los conflictos relativos, la actual percepción de los
sistemas como el nuestro es que en materia de prueba nos encontramos un
sinnúmero de deficiencias en las reglas, limitaciones por razón de tiempo, de
recursos materiales, de irrepetibilidad, etcétera, aunado a una mayor complejidad
y especialización en las ciencias, en la realidad, en las relaciones sociales y
8
Ibídem, pp. 10-15.
9
Ibídem, pp. 16-18.
28
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
comerciales, de manera que el juez debe pronunciarse sobre temas y cuestiones
especializadas y complejas.10
Además, el tema de la prueba no puede circunscribirse al ámbito jurídico
debido a que el objeto de ésta lo constituyen hechos externos al proceso que
merecen ser atendidos por el derecho y en esa medida se les ha atribuido una
consecuencia jurídica determinada. De lo que se trata es de constatar la veracidad
o correspondencia entre las afirmaciones que se expresan dentro de un juicio y la
realidad de la más diversa naturaleza, a la que la ley confiere efectos jurídicos. 11
Hay múltiples razones por las cuales el concepto de verdad de los hechos
en el proceso resulta altamente problemático y produce múltiples complicaciones.
En principio, debe destacarse que el fin del proceso consiste en resolver los
conflictos,12 lo que se hace atribuyendo a los hechos la consecuencia legal que les
corresponde y, en ese contexto, la prueba colma la función de determinar la
verdad de los hechos. El establecimiento de la veracidad de los acontecimientos
narrados parece una tarea simple; sin embargo, no lo es tanto en razón de la
dificultad para asegurar que el conocimiento que se tiene de un acontecimiento
sea absoluto, completo e incuestionable, por razones de orden epistemológico, o
en función de las complicaciones de orden psicológico de quienes intervienen en
un proceso, como los testigos, y por las complicaciones de orden práctico e
ideológico que pueden afectar al proceso en la fase de adquisición de pruebas,
como ocurre en tratándose del límite temporal para su consecución, de la falta de
recursos materiales para reproducir los acontecimientos, o bien, por el hecho de
que se considere intrascendente e innecesaria la prueba. Se han adoptado
diversas posturas en los procesos en materia de prueba, que oscilan entre el
rechazo a la idea de alcanzar la verdad y su estimación, aún a sabiendas de que
10
Taruffo, Michele, Op,cit., pp.307-388.
11
Ibídem, pp. 89-92.
12
Echandía Devis, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, 5ª ed., Buenos
Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1981, p. 14.
29
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
lo que se conoce nunca será absolutamente incuestionable, pero que busca la
mayor proximidad posible respecto de la realidad. 13
Lo anterior define dos tendencias que resultan significativas y permiten
apreciar las ideas preponderantes. Se trata de las corrientes cognoscitivista y
persuasiva.14
Bajo la primera concepción, es decir, la corriente cognoscitivista, se
entiende que podemos tener acceso a la realidad como un mundo independiente y
en todo caso, las afirmaciones de los hechos serán verdaderas en la medida de su
correspondencia con esa realidad, aunque esto se haga en forma crítica
atendiendo a las limitaciones del conocimiento, que, se enfatiza, puede ser
imperfecto o relativo. Aquí la prueba consiste en un instrumento de conocimiento,
esto es, como una actividad dirigida a averiguar la verdad sobre hechos
controvertidos o litigiosos, y la valoración se concibe como una actividad racional
consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las pruebas
disponibles, lo que hace posible su exteriorización y control.
En la concepción persuasiva de la prueba, también denominada
constructivista, la objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de
pensamiento y juicios de valor, de manera que la verdad se considera
estrechamente vinculada al contexto. No tiene caso hablar de un conocimiento
objetivo y la búsqueda de la verdad carece de sentido. Lo destacado radica en la
cuidadosa y coherente articulación de enunciados que determina las posiciones de
las partes en los litigios; la teoría del “adversary system” ubica al proceso como un
mecanismo para la solución de conflictos, de tal manera que la prueba puede ser
innecesaria o hasta un obstáculo para la pronta decisión, puesto que lo esencial
es obtener un resultado formal operativo, en el que la averiguación de la verdad
poca o ninguna importancia tiene. El funcionamiento de este sistema radica en
que se privilegia la posición de las partes y su aceptación o rechazo tendrá
13
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en
las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
14
Véase: Taruffo Michele, Op,cit., pp. 89-92.
30
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
repercusión en la medida en que se persuada al juzgador de que el conjunto
articulado de enunciados constituye una “story” convincente o conveniente y que
por lo mismo merece ser aceptada; esto es, entre dos narrativas se encuentran
razones para privilegiar una de ellas por constituir una expresión lingüística más
apropiada en la opinión del resolutor, lo cual de antemano destaca el riesgo de
que este último se funde en un estado psicológico y no en argumentos fácticos
objetivos.
Desde la concepción persuasiva no tiene sentido afirmar si los hechos han
sido probados o no, dado que bajo ese modelo no es necesaria la comprobación;
los valores fundamentales son la libertad, la autonomía y la iniciativa individual de
las partes, las que no tienen interés en conocer la verdad de los hechos sino en
obtener la mejor solución.
La exposición compactada de los mencionados modelos nos permite ubicar
a cuál corresponde nuestro sistema normativo en materia de pruebas, a la vez que
pone de relieve la necesidad de motivar no solo el derecho aplicable en un
determinado conflicto sino también los hechos probados, así como las razones en
las que se ha basado el juzgador para afirmar su existencia, por constituir la
cuestión de hecho un aspecto central en la estructura del fallo.15
15
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en
las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
31
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.2. Relación entre prueba y verdad1
Las distintas concepciones que existen acerca del problema de la determinación
de la verdad en el proceso no pueden dejar de incidir en la forma de entender la
prueba.
Es posible identificar algunas posiciones relativas a las acepciones de la
prueba que resultan coherentes con las distintas teorías en materia de verdad
judicial:
a) Una primera y muy importante posición consiste en sostener que la
prueba es algo que en realidad no existe o que, en todo caso, no es digno de ser
tomado en consideración.
Por un lado, la prueba es vista como un sin-sentido en todas las
concepciones para las que es epistemológica, ideológica o prácticamente
imposible pensar que la verdad de los hechos es realmente establecida en el
proceso de un modo racional.
En el ámbito de estas teorías, las pruebas no servirían en absoluto para
determinar los hechos, pero sus procedimientos constituirían ritos, análogos a las
representaciones sacras medievales, destinadas a reforzar en la opinión pública el
convencimiento de que el sistema procesal implementa y respeta valores positivos
como la igualdad de las partes, la corrección del enfrentamiento y la victoria de
quien tiene razón.
Las pruebas servirían para hacer creer que el procedimiento determina la
verdad de los hechos, porque es útil que los ciudadanos lo piensen, aunque en
realidad esto no suceda y quizás precisamente porque en realidad eso no sucede.
1
El presente inciso ha sido desarrollado de acuerdo con la sesión impartida por el Magistrado
José Patricio González Loyola Pérez en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
32
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
De este modo, la prueba recupera una función, que no es, sin embargo,
aquella en la que normalmente se piensa, la prueba sigue siendo innecesaria.
b) Una concepción distinta de la prueba surge de una forma bastante clara
en el ámbito de las concepciones semióticas o narrativistas del proceso.
La premisa fundamental es que el proceso es una situación en la que se
desarrollan diálogos y se narran historias; los diálogos y las narraciones tienen
que ver también con los hechos, pero no interesa cuál sea esa relación más que
desde el punto de vista de las estructuras semióticas y lingüísticas.
Los hechos surgen en el proceso únicamente en forma de narraciones y
son sólo apreciados como puntos o partes de narraciones, no son conocidos ni
determinados como verdaderos.
Dado que desde este análisis se excluye cualquier referencia a la veracidad
de las narraciones de los hechos, no es fácil asignar una función específica a la
prueba, más allá de la constatación banal de que en el contexto lingüístico del
proceso algunas de sus ocurrencias están constituidas por lo que los juristas
normalmente denominan elementos de prueba.
Así, no se excluye que las pruebas influencien en la elección de la story que
se asume en la decisión, aunque no resulta claro en absoluto de qué forma se
realiza esa elección y cuál es el rol específico que en ella desarrollan las pruebas.
A pesar de estas relevantes incertidumbres, se perfila una concepción
genéricamente persuasiva de la prueba, que la caracteriza como “fragmento de
diálogo” que se combina y se une a la narración de una de las partes y que de
alguna forma influye sobre la decisión final.
Si se excluye del proceso cualquier función cognoscitiva y se considera
imposible o, en todo caso, irrelevante cualquier determinación de los hechos en
términos de verdad/falsedad, no queda otra posibilidad que identificar alguna
33
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
función de la prueba desde la dimensión lingüística si no se quiere caer en la tesis
que sostiene que la prueba no es más que un nonsense.
En la dimensión diálogo-narrativista, la única función que puede ser
asignada a la prueba es la de acreditar la narración desarrollada por uno de los
personajes del diálogo, haciéndola idónea para ser asumida como propia por otro
personaje, esto es, el juez.
Las teorías semiótico-narrativistas acaban adoptando un punto de vista
sustancialmente análogo al de la concepción retórica persuasiva de la prueba,
varias veces recurrente en la cultura jurídica europea.
c) La perspectiva cambia completamente si se asume el punto de vista de
las concepciones que admiten la posibilidad de determinar la verdad de los hechos
en el ámbito del proceso.
La hipótesis de fondo es que la decisión judicial puede y por tanto, debe
basarse en una reconstrucción verdadera de los hechos de la causa. Identificado
así el objetivo de la determinación de los hechos, resulta evidente que con el
término prueba se hace referencia, sintetizadamente al conjunto de los elementos,
de los procedimientos y de los razonamientos por medio de los cuales aquella
reconstrucción es elaborada, verificada y confirmada como “verdadera”.
La teoría marxista-leninista de la verdad material implica la idea de que la
prueba es un medio objetivo para el conocimiento directo de la realidad.
En términos no muy distintos, se ubica una corriente que se señala como
realismo ingenuo, que no cuestiona lo que estima corresponde al sentido común y
asume sin reparos que la prueba es el medio para el conocimiento directo y
objetivo del hecho empírico.
Hay versiones críticas del realismo que consideran que con limitaciones
puede alcanzarse la verdad empírica de los hechos.
34
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Dentro de esta tendencia encontramos lo que se ha denominado “versiones
contextualizadas de la verdad judicial” que muestran cómo también la prueba está
vinculada al contexto y es, por tanto, un fenómeno sujeto a numerosas y
relevantes variaciones en los distintos contextos o modelos procesales. Sin
embargo, supuesta la posibilidad de alcanzar la verdad judicial, la prueba es el
instrumento que sirve para alcanzar ese resultado.
Debe subrayarse que sólo en el ámbito de la concepción de la prueba como
instrumento para alcanzar una determinación verdadera de los hechos puede
encontrarse una confirmación coherente de la ideología que más arriba se ha
definido como legal-racional de la decisión judicial, con todo el conjunto de
garantías que se vinculan con ella. En efecto, no tiene sentido invocar valores
como la legalidad, la corrección y la justicia de la decisión si no se reconoce que la
verdad de los hechos es una condición necesaria para una correcta aplicación de
la norma, y que la función propia y exclusiva de la prueba es ofrecer elementos
para la elección racional de la versión de los hechos que puede definirse como
verdadera.
La anterior referencia a las corrientes sobre la prueba judicial no
proporcionan una visión completa sobre ésta ni consignan una definición general o
exhaustiva. Se trata siempre de aspectos particulares, no de definiciones de la
prueba que puedan asumirse como generales y exhaustivas.
Podemos señalar que la definición de la prueba como instrumento para
esclarecer la verdad de los hechos en el proceso no constituye por sí misma una
teoría completa de la prueba.
35
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.3. El hecho como objeto de prueba1
La prueba sirve para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la
decisión.
El hecho es el objeto de la prueba, lo probado en el proceso. Por excepción
deben demostrarse las normas jurídicas.2
Para tomar una decisión, el juez no puede invocar su conocimiento privado
sobre los hechos y sólo se presume que conoce y está obligado a invocar el
derecho nacional (principio iura novit curia).
Es conveniente hacer una aclaración: no se prueban los hechos, la realidad
no se prueba; lo que se hace es establecer si un enunciado que alude a un hecho
es verdadero o no. Decir que los hechos son verdaderos o falsos es sólo una
simplificación lingüística referida a los enunciados sobre éstos.
Un enunciado fáctico es verdadero cuando los hechos que describe han
existido o existen en un mundo independiente. Es correcto en el sentido de que
corresponde a la realidad la descripción de hechos que formula. Un enunciado
fáctico está probado cuando su veracidad ha sido comprobada, cuando se ha
confirmado con las pruebas disponibles.
Establecido lo anterior, podemos decir que se buscan probar los hechos
porque éstos son los que determinan el reconocimiento de derecho que se hace
en un fallo; pero no todos los acontecimientos tienen importancia para el proceso.
La tienen aquellos que guardan una relación directa con la aplicación de las
normas, porque son los que generan una consecuencia legal determinada. En eso
radica su relevancia.
1
El presente inciso ha sido desarrollado de acuerdo con la sesión impartida por el Magistrado
José Patricio González Loyola Pérez en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
2
Couture J., Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4ª ed., Uruguay, Editorial B de
F, 2002, pp. 180 y 181.
36
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Ya se dijo que el fin del proceso no es alcanzar el conocimiento de los
hechos por el conocimiento mismo. Éste constituye un objetivo que permite
determinar los supuestos normativos que se actualizaron para derivar sus
consecuencias.
La ley es la que determina cuando un hecho tiene consecuencias, y de la
claridad con que lo exprese depende la facilidad para establecer sus efectos.
Establecer un hecho puede ser muy simple o extremadamente complejo (ilimitada
indeterminación y variabilidad de la realidad). La ley selecciona y determina los
hechos idóneos para producir consecuencias jurídicas.
Hablar del hecho en abstracto resulta ocioso.
En el proceso, los hechos de los que hay que obtener su comprobación se
determinan sobre la base de criterios jurídicos (representados por las normas
jurídicas que se consideran aplicables para decidir la controversia específica).
Eso hace necesario tomar en cuenta las distintas modalidades con las que
el hecho, destinado a constituir el objeto y la finalidad de la prueba, es identificado
a través de las normas aplicables al caso.
Así, resulta necesaria la calificación jurídica del hecho, ya que con base en
esa calificación se identifica qué resulta necesario probar para determinar la
verdad. Podemos hablar de un reconocimiento de la norma para conocer los
hechos que son relevantes y así identificar qué es lo que debe ser probado; es un
ejercicio básico de subsunción para determinar la materia de la prueba. Sin
embargo, cuando hablamos de subsunción no pretendemos que se trata de una
labor simple y sencilla. Determinar los hechos relevantes implica tener presentes
las ilimitadas modalidades con las que las normas jurídicas seleccionan y
determinan los hechos para producir consecuencias jurídicas. Por esa razón no
puede haber una definición simple y unitaria del hecho en cuanto objeto de
prueba.
37
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Es mayor la complejidad si se tiene en cuenta que el esquema tradicional
del silogismo únicamente puede ser empleado en tratándose de supuestos
normativos simples o elementales, en los que el hecho no reviste complicaciones
en su conformación, ya que bajo esta estructura lógica se asume que la norma
prevé todos los hechos a los que es aplicable.
Además, si la norma no nos puede indicar los hechos relevantes en las
modalidades en que éstos pueden producirse, menos aún podemos atribuir a uno
que no encaja en su descripción las consecuencias jurídicas previstas para otros.3
3
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
38
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.4. Algunos tipos de hechos
1.- Simples: Son aquellos en los cuales la descripción normativa resulta bastante
concreta y no engloba situaciones que la modifiquen o atemperen los efectos o
consecuencias que la ley les atribuye.1
2.- Complejos: Hecho complejo es aquel que identificado de forma simple por la
norma aplicable, está compuesto de distintas partes, es decir, depende de la
dinámica con la que se produce, o bien, de la complejidad que se genera por la
duración en el tiempo.2
Ejemplos:
a) Un contrato puede estar constituido por numerosas cláusulas, las que en
mayor medida son relevantes.
b) La posesión prolongada por el periodo establecido puede producir la
adquisición de la propiedad (usucapión) y la falta de ejercicio de un derecho
por un tiempo establecido produce la prescripción.3
Frente a un hecho estructuralmente complejo evocado por una norma, se
pueden emplear criterios de selección que permitan individualizar algunos
aspectos específicamente relevantes, es decir, que el mecanismo a que se
sometan se ajuste a una simplificación analítica del supuesto de hecho. 4
3.- Colectivos: A diferencia del hecho complejo, que se produce cuando la
anomalía depende de la estructura o de la duración de la situación de hecho, éste
atiende a una dimensión subjetiva, es decir, cuando la situación jurídicamente
relevante se complica en función de aspectos que pueden implicar a terceros, los
cuales por lo general son individualizados o individualizables, ya que este tipo de
1
Véase: Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, trad., por Jordi Ferrer Beltrán, Madrid,
Trota, 2002, p.149.
2
Ibídem, p.149.
3
Ejemplos elaborados por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez.
4
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
39
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
hechos provocan la fragmentación de la situación que implica muchos sujetos en
una serie de controversias bipolares, de modo que cada una de ellas puede ser
incluida en el esquema subjetivo habitual.5
4.- Psíquicos: Los hechos psíquicos con relevancia para la aplicación de las
normas jurídicas consisten en estados o hechos internos de la persona,
incluyendo su conocimiento de algo, una determinada intención, la voluntad o el
consentimiento (tácito o conformidad), siempre que no se trate de una conducta
apreciable en razón de hechos externos directos.
5
Véase: Taruffo Michele, Op.cit., p.149.
40
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.5. Hechos excluidos de la prueba1
1.- Reconocidos:
En la conformación de una controversia judicial, tiene especial importancia la
afirmación de determinados hechos que son relevantes para la aplicación de las
leyes que deciden el conflicto, de manera que la admisión de determinados
hechos propios de las partes (confesión) tiene como consecuencia que no sea
indispensable su demostración, a condición de que se trate de hechos que en
forma total o parcial le perjudiquen.
No cualquier reconocimiento de hechos exime a las partes de la carga de
su demostración. Esto sólo opera tratándose de hechos propios, que sean
atingentes a los elementos de la acción deducida y siempre que impliquen una
situación perjudicial para la parte que lo hace, ya que de no ser así persiste la
carga de demostrar lo afirmado, puesto que de lo contrario el proceso podría
convertirse en un instrumento para que las partes simulen situaciones de las
cuales puedan prevalerse para obtener el reconocimiento de derechos de los
cuales no son titulares.
Un hecho reconocido deja de ser un evento que deba ser demostrado,
como ocurre respecto de los hechos que se consideran notorios o aquellos
respecto a los cuales existe una presunción legal.
Debe distinguirse la necesidad de demostrar un hecho de lo que constituye
propiamente el que ese hecho se esté demostrando mediante la prueba
confesional que, dado el principio de adquisición procesal, ha de tenerse
invariablemente en cuenta tanto para establecer si su demostración por otros
medios está pendiente y eso hace innecesario recibir otros elementos de prueba.
1
Este inciso ha sido desarrollado de acuerdo con la sesión impartida por el Magistrado José
Patricio González Loyola Pérez en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
41
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
No ha de confundirse la situación que puede producirse cuando es
innecesario demostrar un hecho porque ya está acreditado, con la circunstancia
de que una o ambas partes asuman como válido un acontecimiento que de
cualquier manera debe acreditarse ante el juzgador.
La admisión de un hecho en las condiciones mencionadas, genera que
quede fuera de la materia de la prueba sólo cuando ocurre en la etapa de fijación
de la litis, esto es, al contestarse la demanda, pues de lo contrario tendrá un efecto
diverso, dado que la confesión puede ser recibida hasta antes de dictarse
sentencia.2
2.- Presumidos:
Devis Echandía señala que cuando un hecho goza de presunción legal, sea que
admita o no prueba en contrario, está exento de prueba y ese es, precisamente, el
objeto de las presunciones. No es que no exista una prueba idónea para
demostrarlo, sino que el legislador, a partir del reconocimiento de una situación
determinada, establece una consecuencia que a su juicio es regular y por tanto no
se exige a quien se encuentra en ella la demostración de esta última. La
presunción no es una prueba, por el contrario, es la dispensa de prueba, siempre
que se haya acreditado el hecho que sirve de base para presumir la
consecuencia.3
De acuerdo con el artículo 190 del CFPC, las presunciones son las que
establece expresamente la ley y las que se deducen de hechos comprobados
(legales y humanas), y ambas admiten prueba en contrario salvo prohibición
expresa de la ley.
2
Véase: Echandía Devis, Hernando, Tratado General de la Prueba Judicial, Tomo I, 5ª ed.,
Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1981, p. 355.
3
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Patricio González Loyola Pérez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
42
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Quien alegue una presunción sólo debe probar el hecho en que ésta se
sustenta, pero quien la controvierta debe probar contra su contenido.
Ejemplos:
Se presume que el hijo nacido dentro del matrimonio es descendiente del
marido.
La inocencia en la comisión de un delito se presume salvo prueba en
contrario.
En materia procesal, la falta de contradicción a los hechos que se atribuyen
en una demanda, genera la presunción de veracidad, en tanto no existan
elementos que la desvirtúen.4
3.- Irrelevantes:
La pertinencia o relevancia de un hecho y su posibilidad de que exista son
requisitos para que pueda ser objeto de prueba. Si el hecho no puede influir en la
decisión, su prueba es claramente innecesaria. En este caso, el juez debe
rechazar la prueba por economía procesal.
4.- Imposibles:
La imposibilidad del hecho debe ser algo notorio e indudablemente absurdo, de
acuerdo con la opinión de peritos y no con conocimientos personales del juez,
salvo que se trate de una situación que por sentido común pueda ser advertida sin
necesidad de conocimientos especializados.
De manera razonable el juez debe admitir los medios de prueba
concernientes a los hechos que le parezcan dudosos, pero no de aquellos que
evidentemente no puedan producirse.
4
Ídem.
43
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.- Notorios:
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los
tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni
probados por las partes.
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida
pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar,
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo.
Desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento
de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo
social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del
cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su
prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde
se tramita el procedimiento.5
Es pertinente distinguir los hechos notorios del conocimiento privado del
juez. Por disposición de ley, el juez no puede invocar su conocimiento personal de
los hechos porque ello supondría que interviene en calidad de testigo y no de
juzgador. El concepto de hecho notorio se establece sobre la base del
conocimiento generalizado de un evento en una época y contexto social
específicos, lo que es radicalmente distinto de la información que en forma directa
pueda tener el juzgador sobre ese acontecimiento.
Es conveniente diferenciar al hecho notorio de la fama y del rumor. La fama
es una simple opinión generalizada en un círculo social respecto de un evento o
de la calidad de una persona, pero no puede tener implicación jurídica sin
5
Couture J., Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4ª ed., Uruguay, Editorial B
de F, 2002, pp. 114 y 115.
44
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
demostración. En cambio, el rumor es una opinión vaga e indefinida que tiene un
cierto carácter de probabilidad y que menos aún tiene valor demostrativo.
Una acepción relevante de la notoriedad es la denominada judicial, que
tiene que ver con el conocimiento que un tribunal tiene de determinados hechos
con motivo del despliegue de sus funciones, y que en el caso de nuestro sistema
judicial, la Suprema Corte ha considerado que, por ejemplo, puede invocarse para
decidir un fallo, lo resuelto en otro, siempre que por su inmediatez pueda tenerse
presente sin lugar a dudas.
6.- Negativos:
Los hechos a demostrar son aquéllos que tienen el carácter de positivos y por
ende, los negativos no deben ser probados; tal principio, no cobra una aplicación
literal en el derecho adjetivo, aun cuando los Glosadores hayan afirmado que
probatio nom incumbit cui negat, (la prueba no incumbe al que niega),6 esto es así,
porque resultaría atentatorio una aplicación literal estricta en el proceso, así, el
artículo 282 del código que se ha venido comentando (Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal), señala que el que niega sólo está obligado a
probar lo siguiente:
a) Cuando la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Un
ejemplo es: si niego que Luis está loco, puedo afirmarlo diciendo el relativo a que:
está mentalmente sano. Un ejemplo más es el relativo a que si demando la
nulidad de una escritura porque la persona que la suscribió no era mayor de edad,
estoy afirmando que el otorgante era menor de edad y en este caso, debo
acreditar este hecho que resulta positivo, no obstante que aparece envuelto en
una negación.7
6
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
7
Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera.
45
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
b) Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el
colitigante, ejemplo: la ley presume que el poseedor de un inmueble posee los
bienes muebles que se hallen en él (artículo 802 del Código Civil). El que niegue
esta presunción, debe demostrar precisamente que el poseedor del inmueble no
poseyó los bienes muebles mientras duró la posesión del inmueble.
Evidentemente este ejemplo se trata de un hecho negativo: la no posesión
de los muebles; sin embargo, como contradice una presunción legal, debe
demostrarse que no opera el supuesto de esa presunción.8
c) Cuando se desconozca la capacidad. Ejemplo de ello es, si niego la
capacidad de un ser para adquirir una herencia, aduciendo que no fue viable en
los términos del artículo 1314 del Código Civil; es decir, que son incapaces de
adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que
no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los
concebidos cuando no sean viables. En ese sentido para los efectos legales, sólo
se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24
horas o es presentado vivo al Registro Civil (artículo 337 del Código Civil). Como
se trata de una incapacidad para adquirir por testamento o por intestado, debo
demostrar el hecho negativo de la no capacidad; es decir, la incapacidad.9
d) Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Ejemplo:
artículo 4° del Código de Procedimientos Civiles, señala que la reivindicación
compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y
su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el
demandado con sus frutos y accesiones. Aquí el actor debe demostrar que él no
es el poseedor del bien a reivindicar y debe probar, entre otras cosas que es el
propietario. Además, el artículo 798 del Código Civil, establece que la posesión da
al que la tiene la presunción de propietario, por ello, si el actor afirma que la
posesión la tiene su contraparte, le está reconociendo una presunción que le
8
Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera.
9
Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera.
46
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
favorece y así, tendrá que demostrar otro hecho negativo, la no propiedad del reo,
para que no opere esa presunción en su contra.10
10
Ejemplo elaborado por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera.
47
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.6. Prueba de derecho1
a) Principio Iura Novit Curia:
Siguiendo la tradición romanista, nuestro sistema jurídico acoge el aforismo de
que el tribunal conoce el derecho, y por tanto no recibe el tratamiento de un hecho
que deba ser justificado dentro de los procesos. Las reglas de derecho deben ser
aplicadas por el juez y su conocimiento no debe depender de la actividad de las
partes, quienes sólo deben probar los hechos relevantes para la controversia.
Las normas jurídicas no necesitan prueba, ya que éstas deben conocerse
inexcusablemente por el juez, lo que aplica exclusivamente tratándose de leyes
locales o federales. Por exclusión, la exigencia de demostrar el derecho opera en
cuanto a las normas de derecho extranjeras.
El juez debe conocer todo el derecho vigente de su país, ya que si la
ignorancia del derecho no es motivo de excusa para el ciudadano en general,
menos puede serlo para el juzgador. Sin embargo, las normas jurídicas no
solamente se conforman de leyes, ya que existen otras fuentes del derecho como
son los principios generales de derecho, los usos y costumbres y la jurisprudencia.
Por lo que toca a los principios, éstos no están sujetos a prueba alguna porque se
entiende que derivan del conjunto de normas que deben ser conocidas por el
propio juzgador.
b) Jurisprudencia:
El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala que las
resoluciones de la Suprema Corte, funcionando en pleno o en salas, constituirán
jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias
1
El presente inciso ha sido desarrollado de acuerdo con la sesión impartida por el Magistrado
José Patricio González Loyola Pérez en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
48
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por ocho
ministros si se trata de jurisprudencia del pleno o por cuatro ministros en los casos
de jurisprudencia de las salas. También constituyen jurisprudencia las
resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales
colegiados. Dicha jurisprudencia resulta obligatoria para tribunales colegiados y
unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden
común, de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del
trabajo, locales o federales.
Conforme al artículo 193, la jurisprudencia que establezcan los tribunales
colegiados es obligatoria para tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito,
tribunales militares y judiciales del orden común, de los estados y del Distrito
Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
Las resoluciones de los tribunales colegiados constituyen jurisprudencia
siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas
por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos.
En términos del artículo 196 de la ley de la materia, cuando las partes
invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del pleno o de las salas de la
Suprema Corte o de los tribunales colegiados de circuito, lo harán por escrito
expresando el número y el órgano judicial que la integró y el rubro y tesis de
aquella.
Si cualquiera de las partes invoca ante un tribunal colegiado de circuito la
jurisprudencia establecida por otro, el tribunal deberá verificar la existencia de la
tesis jurisprudencial invocada, cerciorarse de su aplicabilidad en el caso concreto y
adoptar el criterio o expresar las razones por las cuales no lo comparte.
Lo anterior pone de relieve que siendo la jurisprudencia la acepción para
criterios obligatorios establecidos por tribunales de máxima jerarquía bajo el
cumplimiento de determinados requisitos formales, debe ser considerada como
una norma jurídica de aplicación obligatoria, a condición de que se invoque e
49
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
identifique para que el juzgador pueda verificar su existencia y constatar la
aplicabilidad al caso concreto de que se trate. Por consiguiente, no puede
hablarse de que deba demostrarse de manera similar a un hecho, sino tan solo
debe cumplirse un requisito formal en cuanto a su invocación.
c) Derecho extranjero:
El derecho extranjero no es un elemento que deba ser conocido por el juzgador,
de manera que, cuando alguna de las partes pretenda prevalerse de una norma
extranjera debe justificar su existencia, su vigencia, y su aplicabilidad.
El artículo 14 del Código Civil Federal, señala que en la aplicación del
derecho extranjero el juez actuará como lo haría el juez extranjero
correspondiente, para lo cual deberá allegársele la información necesaria acerca
del texto, vigencia, sentido y alcance legal.
El artículo 15 del Código Civil Federal, acota que no se aplicará el derecho
extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del
derecho mexicano, en cuyo caso debe quedar establecida la intención fraudulenta
de esa evasión; tampoco serán aplicables las disposiciones del derecho extranjero
cuando el resultado de su aplicación sea contrario a principios o instituciones
fundamentales del orden público mexicano.
Conforme al artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, el
tribunal podrá valerse de informes oficiales sobre la existencia y contenido del
derecho extranjero, los que podrá solicitar al servicio exterior mexicano, así como
disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que
ofrezcan las partes.
En términos del artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Prueba e
Información acerca del Derecho Extranjero, efectuada en Montevideo el ocho de
mayo de mil novecientos setenta y nueve, en el que México fue estado parte, las
50
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
autoridades de cada uno de los estados parte, proporcionarán a las autoridades
de los demás que los solicitaren los elementos probatorios o informes sobre el
texto, vigencia, sentido, y alcance legal de su derecho.
Asimismo, según lo dispuesto por el numeral 3°, serán considerados
medios idóneos, para los efectos de dicha convención, la prueba documental,
consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia
o precedentes judiciales; la prueba pericial, consistente en dictámenes de
abogados o expertos en la materia; o los informes del estado requerido sobre el
texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados
aspectos.
d) Costumbre:
Se define como el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie.
En los ordenamientos de la familia romano-germánica, la costumbre es
considerada como una de las fuentes principales del derecho, mientras que en los
sistemas pertenecientes al common law, es la fuente principal.2
La alusión a la costumbre no debe confundirse con los usos convencionales
de carácter social que no tienen repercusión jurídica; la costumbre jurídica es
aquella conducta social cuya falta de observancia produce la aplicación de una
sanción determinada.
Existen tres formas de integración de la costumbre al ordenamiento jurídico:
1.- Cuando la ley integra a sus elementos determinada costumbre.
2.- Cuando la ley remite a la costumbre para regular determinada situación.
2
García Máynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 36ª ed., México, Porrúa, 1984,
pp. 61 y 62.
51
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3.- Cuando se emiten las normas teniendo como base fundamental la
costumbre (sistema de common law).
Lo anterior, pone de manifiesto que para poder justificar que una conducta
determinada debe ser sancionada con una consecuencia específica por efecto de
la costumbre, es necesario que se demuestre esa reiteración en forma prolongada
y la asimilación de esa regla de manera inveterada.
52
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
UNIDAD 4
CARGA DE LA PRUEBA Y PODERES DEL JUZGADOR
4.1. Concepto
La carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de
juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no
encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben
fundamentar su decisión, derivado de establecer cuál de las partes debió probar
los hechos respectivos.
En este sentido es posible señalar que la carga de la prueba:
1. Es una regla procesal obligatoria que:
a) Ante la falta de prueba, le indica al juzgador cómo resolver.
b) Evita la imposibilidad de resolver.1
2. Constituye una regla de conducta para las partes, en virtud de que:
a) Les alerta sobre los hechos que les interesa probar.
b) Constituye un derecho, no una obligación.2
3. Como mecanismo de decisión es una regla de juicio dirigida al juzgador
que:
a) Le permite resolver a falta de prueba.
b) Le permite determinar quien debe probar los hechos.
d) Le permite establecer las consecuencias jurídicas de la falta de pruebas.3
1
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
2
Ídem.
3
Ídem.
53
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
4.2. Evolución de la carga de la prueba
a) Derecho romano. En el procedimiento de la legis actio sacramento y, en
general en el proceso per legis actionis, la carga de la prueba correspondía por
igual a ambas partes. En este periodo clásico existieron normas que asignaban
indistintamente la carga, en cada caso, con un criterio práctico de equidad o le
dejaban esa tarea al juez a la manera de árbitro. Posteriormente en el derecho
justiniano, surgieron principios generales y, en particular, el fundamental que ponía
a cargo de quien afirmaba la existencia o inexistencia de un hecho, como base de
su acción o excepción, la prueba de él, ya fuera actor o demandado.1
b) Derecho germánico. En el estudio de los procesos germánicos primitivos no
existe acuerdo respecto a quién correspondía probar, pero se admite que ello
generalmente estaba a cargo del demandado, porque conocía mejor los hechos, o
porque se presumían veraces las afirmaciones del actor, o porque todos los
procesos en el fondo eran penales y, por tanto, la prueba incumbía al acusado.2
c) Edad Media. En virtud de que los juristas de Bolonia reviven el derecho
romano, en la Edad Media reaparece la carga de la prueba basada en el principio
que incumbe al actor, pero complementado con el principio que le asigna este
carácter al demandado que excepciona. Cada parte debe probar los hechos que
afirma, es decir, en los cuales fundamenta su intentio, sea que demande o que
excepcione; por eso se dice que el demandado, al excepcionar, se convierte en
actor, inclusive si se trata de negar un efecto característico de una norma, porque
entonces la negación implica la afirmación de otro hecho que debe probarse.3
d) España y la Ley de las Siete Partidas. La Partida 3ª decía que pertenece la
prueba al demandador cuando la otra parte le negare la demanda o la cosa o el
hecho sobre el que le hace la pregunta, y se exigía la prueba de la negación,
cuando entrañaba una afirmación de otro hecho, por lo cual, la ley 2ª, título 14 de
1
Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, 5ª ed., Buenos
Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1981, p. 421.
2
Ibídem, p. 422.
3
Ídem.
54
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
la citada partida, habla de cosas señaladas en que la parte, que las niega, debía
dar prueba sobre ellas. Se da así una correcta interpretación al principio romano
qui dicit non qui negat.4
e) Revolución Francesa y Código Napoleónico. El Código Napoleónico
introdujo un principio similar: “incumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquéllas o ésta.” El sentido es que corresponde probar los hechos
constitutivos a quien los afirma, y quien opone otro hecho con el cual pretende
extinguir sus efectos jurídicos o modificarlos debe probarlo por su parte.5
4
“La prueba incumbe a quien afirma, no a quien niega”. Véase: Devis Echandía, Hernando,
Op.cit., pp. 422 y 423.
5
Ídem.
55
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
4.3. Reglas para determinar a quien corresponde la carga de la prueba
Según se aleguen los hechos, la carga de la prueba se determina conforme a las
siguientes reglas:
1. Quien afirma debe probar, esto es, el que alega un hecho a su favor o ejercita
una acción debe acreditar su existencia. Veamos algunos ejemplos de esta
regla en materia laboral:
a) Si el trabajador demanda la existencia de la relación de trabajo y el
patrón niega de manera lisa y llana la existencia de la misma, al
trabajador le corresponde acreditar los elementos constitutivos de su
acción, que en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo,
equivale a acreditar la prestación de un servicio personal y
subordinado.
b) En un criterio de la Corte, recientemente interrumpido1, si el
trabajador demandaba la rescisión de la relación laboral con
fundamento en la fracción V del artículo 51 de la Ley Federal del
Trabajo,2 a él correspondía acreditar como elementos de su acción,
la falta de pago del salario, que requirió al patrón el pago del mismo y
la negativa de éste último a pagarlo.3
2. Los hechos negados no deben probarse, a menos que la negativa entrañe una
afirmación. Si el actor tiene una presunción a su favor, no opera la regla de la
negativa, pues el demandado debe destruir dicha presunción.4
1
Jurisprudencia de rubro: RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR NO RECIBIR EL
TRABAJADOR EL SALARIO EN LA FECHA O LUGAR CONVENIDOS O ACOSTUMBRADOS. NO
LE CORRESPONDE AL ACTOR DEMOSTRAR QUE EFECTUÓ GESTIONES PARA OBTENER
EL PAGO Y QUE EL PATRÓN SE NEGÓ A HACERLO, SINO QUE ÉSTE TIENE LA CARGA DE
PROBAR QUE PUSO LAS PERCEPCIONES RELATIVAS A SU DISPOSICIÓN EN TAL FECHA Y
LUGAR. Registro IUS 174612.
2
Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
trabajador: […] V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o
acostumbrados […].
3
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
4
Ídem.
56
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
3. Como excepción, el demandado debe probar los hechos extintivos o
impeditivos que alegue.
En tal sentido, los hechos impeditivos, son los que concurren con los
constitutivos, y que al faltar impiden a éstos producir el efecto que les es propio.
Veamos algunos ejemplos de estos hechos impeditivos en materia laboral:
a) En la reclamación de la prima de antigüedad, el hecho impeditivo es
que la plaza sea temporal, ya que la Ley Federal del Trabajo de 1970
creó esa prestación en beneficio de los trabajadores de planta.
b) En la reclamación de prórroga de contrato, el hecho impeditivo es
que no subsista la materia de la contratación.
Por otra parte, los hechos extintivos son los que provocan la extinción de la acción
o de la pretensión; excluyen la eficacia jurídica de los hechos del actor, aun
cuando ya se generó el derecho. Veamos algunos ejemplos:
a) El ejercicio de la acción fue extemporáneo, por lo que prescribió.
b) El promovente carece de personalidad.
c) El juicio caducó.5
5
Ídem.
57
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
4.4. Sistemas para la regulación de la prueba
En la regulación de la prueba, doctrinalmente rigen dos principios esenciales: el
dispositivo y el inquisitivo.
El principio dispositivo tiene dos aspectos: el primero significa que
corresponde a las partes iniciar el proceso formulando la demanda, determinar su
contenido y finalizarlo. El segundo significa que corresponde a las partes aportar y
gestionar las pruebas, sin que el juez pueda ordenarlas de oficio. Tomado en
ambos aspectos, significa que corresponde a las partes la iniciativa procesal en
general, y que el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas, sin
que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a
establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los
hechos.1
Conforme a este principio dispositivo, las partes tienen las siguientes
facultades:
a) Iniciar y determinar el contenido y objeto del proceso, impulsarlo y ponerle fin.
Por ello, el juzgador debe fallar conforme a la litis, respetando el principio de
congruencia.
b) Sólo ellas pueden aportar y generar pruebas, de ahí que el juzgador es un
simple espectador.2
El principio inquisitivo, a diferencia del dispositivo, le da al juez, por un lado,
la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin
que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre
los medios que ellas le lleven o le pidan; y, por otro lado, lo faculta para dirigir el
proceso con iniciativas personales.3
1
Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, 5ª ed., Buenos
Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1981, p. 60.
2
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
3
Op. Cit., Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, p. 60.
58
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
En consecuencia, conforme al principio inquisitivo, el juzgador tiene las
siguientes facultades:
a) Impulsar el procedimiento.
b) Libertad de valoración de las pruebas.
c) Facultad oficiosa de investigación y de prueba.4
4
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
59
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
4.5. Poderes del juzgador en materia probatoria
Al juzgador le compete desempeñar una función de director en el proceso, por ello
cuenta con poderes jurisdiccionales, de conocimiento, de decisión, de
documentación, de prueba, de ejecución y de sanción.1
Para efectos de esta exposición, únicamente analizaremos los poderes del
juzgador en materia de prueba. En tal sentido y de acuerdo con la legislación
procesal civil del Distrito Federal, el juzgador debe:
♦ Tomar una participación inmediata en el proceso durante la etapa probatoria,
conforme al artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, que señala:
Artículo 60. Los jueces y magistrados a quienes corresponda recibirán por sí mismos las
declaraciones y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal
responsabilidad.
♦ Tomar la decisión de apertura de un proceso a prueba, conforme al artículo
277 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señala:
Artículo 277. El juez mandará recibir el pleito a prueba en el caso de que los litigantes lo
hayan solicitado, o de que él la estime necesaria. Del auto que manda abrir a prueba un juicio
no hay más recurso que el de responsabilidad; aquél en que se niegue, será apelable en el
2
efecto devolutivo.
♦ Hacer uso de sus facultades investigatorias de la verdad, sin suplir la
negligencia probatoria de las partes3 conforme al artículo 278 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que señala:
Artículo 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador
valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea
1
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
2
Arellano García, Carlos, Derecho Procesal Civil, 10ª ed., México, Porrúa, 2005, pp. 226 y
227.
3
Extracto de la sesión impartida por el magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
60
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitación que las pruebas no estén
prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.
En cuanto a las pruebas ofrecidas por las partes, el juez no tiene facultades
ilimitadas de admisión de pruebas pues, como se indica en el precepto
reproducido, se marcan dos límites a la facultad del juzgador: que las pruebas no
estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.
61
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
4.6. Facultades para mejor proveer
El artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, otorga al juzgador la facultad de allegarse elementos de prueba para el
conocimiento de la verdad y desde luego sólo sobre los puntos cuestionados. Así,
el precepto en comento señala:
“[…] Los tribunales podrán decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del
negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea
conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la
práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor
resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y procurando en todo su
igualdad.1
En materia laboral, la institución de la prueba para mejor proveer se
encuentra contenida en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, que
establecen:
Artículo 782. La Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos,
objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las
diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las
partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate
Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada
uno de los miembros de la Junta.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto,
cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que
no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia
que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad.
La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo,
dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la
2
práctica de las diligencias solicitadas.
Como se puede observar, los artículos transcritos otorgan facultad al
juzgador, en materia de prueba, de allegarse otros elementos que las partes no
hayan puesto a disposición de él o bien, ampliar aquéllas que le fueron ofrecidas,
1
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal
2
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Sergio Pallares y Lara en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal. [El subrayado es nuestro]
62
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
todo con la finalidad de esclarecer el conocimiento del asunto y encontrar la
verdad.3
La doctrina, sobre este particular ha expuesto tres puntos de vista, a los que
habremos de referirnos:
1º. La administración de justicia en los asuntos privados, procede solamente a
instancia de parte, de ahí que el juzgador no pueda corregir errores u
omisiones en que ellas incurran.4
2º. La conciencia del juzgador como órgano del Estado lo obliga a investigar la
verdad de los hechos, y como no podría resolver de conciencia por la
deficiencia de las pruebas aportadas por las partes, puede decretar
aquéllas que estime necesarias.5
3º. La práctica de diligencias de esta naturaleza sólo podrá hacerse cuando la
ley lo faculte expresamente. Este punto de vista puede considerarse como
intermedio entre los dos primeros.6
3
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
4
Pallares, Eduardo, Apuntes de Derecho Procesal Civil, 2ª ed., México, Ediciones Botas,
1964, p. 32.
5
Arellano García, Carlos, Op.cit., p. 225.
6
Ibídem, pp. 223-226.
63
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
UNIDAD 5
ADMISIBILIDAD, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
5.1. Sistemas para la admisibilidad de las pruebas en el proceso
Respecto de los sistemas de admisión de la prueba, la doctrina es unánime en
clasificarlos en sistema libre, sistema taxativo y sistema mixto.
a) Sistema libre: Implica dejar a las partes en libertad absoluta y exclusiva para
escoger los medios con que pretendan obtener la convicción del juez, respecto
de los hechos del proceso.1
b) Sistema taxativo: El carácter taxativo deriva de que los medios probatorios
admisibles susceptibles de ser ofrecidos por las partes son los señalados
limitativamente por el legislador.2
c) Sistema mixto: En este, tanto las partes como el juzgador pueden ofrecer o
recabar las pruebas, según el caso, que estimen necesarias para la resolución
del juicio.3
1
Arrellano García, Carlos, Derecho Procesal Civil, 10ª ed., México, Porrúa, 2005, p. 240.
2
Ídem.
3
Ídem.
64
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.2. Clases de medios de prueba
• Directos e indirectos.
• Históricos y críticos.
• Plenos (completos) e imperfectos (incompletos).
• De cargo y de descargo.
• Simples y complejos o compuestos.
• Formales y sustanciales.
• Contradichos y sumarios.
• Preconstituidos y causales
• Procesales y extraprocesales.
• Personales y reales o materiales.
• De primer grado y de grado mayor.
• Principales y accesorios.
• Lícitos e ilícitos.
• Científicos e informáticos
• Reproductivos, narrativos y de reconstrucción
5.2.1 Directos e indirectos.
Esta clasificación tiene dos corrientes. Una, a partir de la percepción del juez y
otra, con base en la identidad entre el hecho y el objeto de prueba.
Con relación a la primera corriente se señala que el medio de prueba
directo es la percepción del hecho por parte del juez mediante sus propios
sentidos, en esta actividad existe un razonamiento inductivo que le permite
conocer qué es lo que está percibiendo (un animal, una casa, etc.) e identifica lo
percibido con lo que se trata de probar, esto es, hay identidad entre el hecho
probado con la percepción del juez.1
1
Véase: Echandía Devis, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, 5ª ed.,
Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1985, pp. 520 y 521.
65
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Ejemplo de esta clase de prueba es únicamente la inspección judicial; en las
demás pruebas el juez recibe la información del hecho a probar por medio de otra
persona, es decir, percibe un hecho diferente que le sirve de medio para inducir el
que se trata de probar.2
En el mismo sentido, es decir con respecto a la percepción del juez, el medio de la
prueba es indirecto, porque el hecho a probar, el juez lo aprecia a través de otro
medio de prueba, de tal manera que el juzgador sólo percibe éste, y luego, a partir
del segundo induce indirecta o mediatamente la existencia del primero que se
busca probar3; son de esta clase la confesión, los testimonios, los dictámenes de
peritos y los documentos, pues el juez sólo percibe la narración de la parte o del
testigo, la relación del perito o el escrito y de esa percepción induce la existencia o
inexistencia del hecho por probar.4
En relación con la segunda corriente, es decir, con base en la identidad entre el
hecho y el objeto de prueba, se explica que hay prueba directa si hay identidad
entre el hecho a probar y el objeto de prueba, bajo esta óptica, caen los
documentos, los testimonios, las confesiones, los dictámenes periciales o las
inspecciones judiciales, cuando versa sobre el hecho que se quiere probar. 5
La prueba indirecta versa, de acuerdo con esta última corriente, sobre un objeto
diferente al hecho que se quiere probar o es tema de prueba, de esta clase
tenemos solamente las presunciones.6
2
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
3
Echandía Devis, Hernando, Op.cit.,pp. 520 y 521.
4
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
5
Echandía Devis, Hernando, Op.cit.,pp. 520 y 521.
6
Ídem.
66
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.2.2 Históricos y críticos.
Los medios de prueba históricos proporcionan al juez hechos reales acaecidos o
experiencias de forma representativa y a partir de esta información decide, esto
es, un tercero le trasmite la imagen del hecho representado mediante un discurso,
un escrito o un dibujo7; ejemplos de esta clase de pruebas son el testimonio, la
confesión, el dictamen de peritos, el plano y la fotografía8.
Son medios de prueba críticos cuando las pruebas carecen de función
representativa y no despierta en la mente del juez ninguna imagen distinta a la
cosa examinada, pero le suministra información de comparación para obtener el
resultado probatorio mediante un juicio; tal es el caso de las presunciones y la
inspección judicial, esta tiene por función la percepción por el juez del hecho por
probar o de otro que le sirve de indicio para deducir aquél, sin que exista función
representativa alguna9
5.2.3 Plenos (completos) e imperfectos (incompletos).
El medio de prueba es pleno (completo) cuando se consideran en su conjunto las
pruebas practicadas en el proceso; en este caso, hay el convencimiento del juez, y
consecuentemente éste tiene la certeza sobre la existencia del hecho. Por otra
parte, el medio de la prueba es imperfecto (incompleto) cuando no queda
demostrado el hecho y entonces éste se considera como probable o verosímil.10
7
Carnelutti, Francesco, Principi del processo penale, p. 162., Cit., por Sentíes Melendo,
Santiago, La Prueba, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1979, p. 344.
8
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
9
Sentíes Melendo, Santiago, Op.cit., p. 344.
10
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., pp. 531 y 532.
67
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.2.4 De cargo y de descargo.
Esta clasificación depende del propósito que se persigue. El medio de prueba de
cargo, pretende demostrar las afirmaciones que formuló quien la suministra. En
cambio quien aporta la prueba de descargo pretende desvirtuar la prueba llevada
por su contraparte, es decir, busca destruir las afirmaciones en que se apoya la
contraria.
No siempre hay identidad entre el demandante y las pruebas de cargo y
entre el demandado y las pruebas de descargo; pues ambas partes pueden ocurrir
a las dos clases de prueba.11
5.2.5 Simples y complejos o compuestos.
Se entiende que el medio de prueba es simple, cuando un solo medio basta para
llevarle al juez la convicción sobre el hecho que se va a demostrar. Por el
contrario, existen medios de pruebas complejos o compuestos, cuando la
certidumbre del hecho se obtiene de varias pruebas.12
Ejemplo de los primeros son las pruebas plenas como la confesión expresa
y el documento público; ejemplos de los segundos tenemos varios testimonios
conjuntamente con la confesión ficta.13
5.2.6 Formales y sustanciales.
Los medios de prueba se clasifican en formales y sustanciales, de acuerdo con la
finalidad de la prueba. Las pruebas formales cumplen una función exclusivamente
procesal, consistente en llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos del
11
Ibídem, pp. 528 y 529.
12
Ibídem, p. 530.
13
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
68
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
proceso,14 ejemplos de éstas son los testimonios, las confesiones y las
inspecciones judiciales.15
En cambio, las pruebas sustanciales, además de la función señalada para
las formales, por sí solas tienen un valor material, dado que su contenido es la
condición para la validez o existencia del acto jurídico inmerso en la prueba,16
como son los contratos solemnes.17
5.2.7 Contradichos y sumarios.
Para entender esta clasificación hay que recordar que uno de los principios
fundamentales que regulan la materia de las pruebas judiciales es el
contradictorio.
Los medios de prueba contradichos son los que se practican dentro del
juicio con la audiencia de la contraparte del oferente, ejemplo de éstos son el
dictamen de peritos, la prueba de confesión, entre otros.
Los medio de prueba sumarios, en oposición a los primeros, son aquellos
que se crean sin audiencia, como serían los que nacen en los procesos de
jurisdicción voluntaria, por no haber parte opuesta y los oficios con carácter de
documento público. 18
14
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 530.
15
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
16
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 530.
17
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
18
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 536.
69
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.2.8 Preconstituidos y causales.
Los medios de prueba preconstituidos existen a partir de la intención de las partes
de producir el medio de prueba (como el documento en que se hace constar un
contrato), si no hay tal intención y llegan a servir como prueba posteriormente en
un proceso, entonces son causales (las huellas o el arma con que se dio muerte a
una persona).
5.2.9 Procesales y extraprocesales.
Se entiende por medios de pruebas procesales los que se practican en el curso de
un proceso o ante un juez, como los testimonios, la inspección y el expediente
derivado de unos medios preparatorios a juicio. Son medios de pruebas
extraprocesales las que ocurren fuera de proceso y sin intervención de un juez19,
dentro de éstos tenemos los contratos y las facturas.20
5.2.10 Personales y reales o materiales.
Por la naturaleza del medio que suministra la prueba, son medios de prueba
personales, si las allega una persona, como el testimonio, la confesión y el
dictamen de peritos, y son reales o materiales si se trata de cosas, en éstas
tenemos a los documentos incluyendo los planos, los dibujos y las fotografías21.
19
Ibídem, p. 535.
20
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
21
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 526.
70
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.2.11 De primer grado y de grado mayor.
Los medios de pruebas de primer grado tienen por objeto acreditar directamente
el hecho que se pretende demostrar, como el contrato, la confesión y los
testimonios22.
En los medios de prueba de grado mayor el tema de prueba es otra prueba,
es decir, con éstos se pretende justificar otra prueba.23 Ejemplo de éstos son los
cheques bancarios, la fotocopia, certificaciones del juez sobre las pruebas
practicadas en un proceso destruido o perdido y las declaraciones de quienes
fueron peritos sobre el contenido de su dictamen en el mismo supuesto.24
5.2.12 Principales y accesorios.
Los medios de pruebas principales son aquellos en los que en la ley
expresamente se reconoce el hecho que acredita y, a falta de éstos, por motivos
especiales, la misma norma permite que el hecho se justifique con otros, éstos son
los medios de prueba accesorios.25 De los primeros tenemos a las pólizas de
seguros y fianzas; de los accesorios, a las partidas bautismales.
5.2.13 Lícitos e ilícitos.
Son medios de prueba lícitos aquellos autorizados en la ley y su obtención haya
sido legal.
En cambio, los medios de prueba ilícitos están expresa o tácitamente
prohibidos por la ley o bien atentan contra la moral y las buenas costumbres del
22
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal
23
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 533.
24
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
25
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., p. 534.
71
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o
violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan; si la ley
prohíbe el medio de prueba o su empleo en un caso particular o el procedimiento
para obtenerlo, su ilicitud resultará evidente y expresa, pero, cualquiera que sea el
sistema procesal vigente, debe considerarse implícitamente consagrada la
prohibición de utilizar pruebas cuya ilicitud sea evidente.26
La ilicitud de la prueba puede resultar de las siguientes causas:
- Puede radicar en el medio mismo, como la inspección judicial sobre los hechos
de un estupro o una violación, que implique repetición de los mismos hechos
ante el funcionario; o la exploración del subconsciente contra la voluntad del
sujeto y anulando su personalidad por medios físicos o síquicos.
- Puede consistir en el procedimiento empleado para obtener la prueba, por sí
misma lícita, como la confesión y el testimonio, obtenidos mediante el uso del
tormento físico o moral o de drogas que destruyan el libre albedrío, los
documentos obtenidos por robo o violencia, los documentos públicos o
privados aportados al proceso o recabados por el juez por medios ilegales, el
dictamen de peritos o el testimonio o la confesión logrados mediante cohecho o
violencia.27
5.2.14 Científicos e informáticos.
Los medios de prueba científicos se apoyan en el uso de métodos y conocimientos
que trascienden el saber del hombre medio, y el juez se sirve de éstos
particularmente en la determinación de los hechos. Como ejemplo natural de ello
son las periciales.
26
Ibídem, pp. 539 y 540.
27
Ídem.
72
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Los medios de prueba informáticos son aquellos que derivan de la
utilización de tecnologías informáticas.28
5.2.15 Reproductivos, narrativos y de reconstrucción.
El medio de prueba reproductivo ofrece al observador una reproducción de un
hecho o de un acontecimiento, es decir, la prueba proporciona al observador
“algo” en lo que puede ser identificado un equivalente del hecho, a partir del cual
se pueden llegar a conocer los aspectos necesarios del hecho, ejemplo de esta
clase de pruebas tenemos: las fotografías, las grabaciones en cintas, las películas
cinematográficas y las de video y cualquier otra reproducción mecánica incluso el
documento escrito (si por hecho a probar se entiende la declaración que en éste
se contiene).
El medio de prueba narrativo se integra por enunciados que narran hechos
o describen cosas o acontecimientos; la prueba típica es la prueba de testigos y la
confesión, en éstas el resultado de las pruebas que se toman en consideración por
el juez, son los enunciados relativos al hecho, al acontecimiento y no los juicios de
valor que se contengan.
La reconstrucción de hechos, es una especie de inspección judicial y tiene
por objeto que el órgano jurisdiccional forme su convicción respecto de cómo
sucedieron los hechos que se investigan para lo cual se reproducen
artificialmente29
28
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
29
Ídem.
73
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.3. Valoración de las pruebas
El tema de la valoración de la prueba busca una respuesta para la pregunta: ¿qué
eficacia tienen los diversos medios de prueba establecidos en el derecho
positivo?1
De acuerdo con Eduardo J. Couture, en la valoración de pruebas se debe
señalar, con la mayor exactitud posible, cómo gravitan y qué influencia ejercen los
diversos medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe expedir, es
decir, la eficacia concreta de la prueba.2
Para Devis Echandía, por valoración o apreciación de la prueba judicial
entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de
convicción que pueda deducirse de su contenido. Se trata de una actividad
procesal exclusiva del juez; es el momento culminante y decisivo de la actividad
probatoria.3
Por su parte Eduardo M. Jauchen, señala que la valoración de la prueba es
el momento culminante del desarrollo procesal, en el cual el órgano jurisdiccional
debe hacer un análisis crítico, razonado, sobre el valor acreditante que los
elementos probatorios introducidos tengan. 4
5.3.1. Sistemas de valoración de las pruebas5
La Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue tres sistemas de valoración
de pruebas.
1
Couture, J. Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4ª ed., Montevideo, Editorial B
de F, 2002, p. 210.
2
Ídem.
3
Echandía Devis, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Buenos Aires,
Cárdenas Editor y Distribuidor, 1981, p. 287.
4
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las instalaciones
del Instituto de la Judicatura Federal.
5
Este inciso se ha desarrollado de acuerdo con lo expuesto por el Magistrado José Luis Villa
Jiménez en las Instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
74
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
a) Sistema de libre apreciación razonada o de libre convicción: es aquél
modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el
proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser
fiscalizados por las partes. Dentro de ese método el magistrado adquiere el
convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de
autos y aun contra la prueba de autos.
En este sistema, el juez no se encuentra sometido a reglas legales
establecidas en forma apriorística, sino que aprecia el valor de las pruebas según
su propio criterio, de manera libre.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior
composición, al resolver el amparo directo 4312/40, señaló que existía el sistema
que dejaba al Juez en absoluta libertad para apreciar las pruebas. Al igual que la
Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis
25/2002-PS, indicó que el sistema libre es aquel que se traduce en la facultad
otorgada al Juzgador para valorar los medios de prueba conducentes, conforme a
los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe tener en el
cumplimiento de su función.
Este sistema lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo de 1970, al
disponer en su artículo 775 lo siguiente:
“Los laudos se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre
estimación de las pruebas, si no apreciando los hechos según los miembros de la Junta lo
crean debido en conciencia.”
No obstante la modificación a este ordenamiento publicada en el Diario
Oficial de la Federación de 4 de enero de 1980, el sistema se conserva, al
disponer el artículo 841:
“Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en
conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las
pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. ”
75
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Asimismo, nuestro Máximo Tribunal reitera que la única limitación que tiene
el resolutor al valorar los medios de convicción, es que éstos sean considerados
conforme a los dictados de su conciencia y la responsabilidad que debe tener en
el cumplimiento de su función, en este caso, observando la garantía de legalidad
como lo exige el precepto en cita.
Lo anterior, se refuerza con la exposición de motivos de la citada ley, que
en lo que interesa dispone:
Cámara de Origen: Diputados
Exposición de motivos
México, D.F., a 21 de diciembre de 1979
Iniciativa del Ejecutivo
" […] Se establece que las Juntas deberán dictar sus resoluciones en conciencia,
subsanando la demanda suficiente del trabajador en los términos previstos en la ley. En la
disposición relativa se involucran dos importantes principios procedimentales que ameritan
un comentario: los de libre apreciación de las pruebas y de igualdad de las partes en juicio
Los sistemas de valuación de las pruebas han sufrido numerosos cambios en la historia del
derecho; entre dichos cambios se encuentran la apreciación de las pruebas en conciencia
y el determinar un valor preestablecido para cada prueba desahogada, cumpliendo con las
formalidades legales señaladas en los ordenamientos respectivos. […]
Por esta razón en la iniciativa se conserva el sistema adoptado en el Derecho del Trabajo
Mexicano el que se fortalece y refuerza, a través de un sistema probatorio que facilita a las
Juntas la libre apreciación de las pruebas ofrecidas y examinadas durante el juicio, ya que
éstas se han rendido en la forma más completa posible, con base en un articulado que
evita las lagunas, ante las cuales con frecuencia los tribunales se veían obligados a no
tomar en cuenta en los laudos hechos que podrían influir considerablemente en su
contenido. […]
Las Juntas apreciarán libremente las pruebas, valorándolas en conciencia, sin necesidad
de sujetarse a reglas o formalismos. Al respecto conviene repetir que el sistema de las
pruebas tasadas no opera en el Derecho del Trabajo y que los códigos de procedimiento
civiles se han apartado también de este rígido sistema. Ello no significa que al apreciarse
las pruebas no deba razonarse el resultado de la evaluación del órgano jurisdiccional, sino
solamente que, al realizar esa operación, no están obligados a ajustarse a moldes
preestablecidos. […]”
Por tanto, la Ley Federal del Trabajo se amolda perfectamente al sistema
libre de valoración de la prueba, de conformidad con lo expuesto por la Corte y a
la doctrina dominante en el país y, en especial, con lo establecido en la propia
exposición de motivos.
76
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
En otro sentido, Daniel González Lagier, señala que la libre valoración de la
prueba surge como una reacción frente al sistema de prueba tasada, ésta no se
entendió meramente como una liberación de las reglas generales de valoración,
sino como la liberación de toda regla, incluidas las de la lógica o las leyes
científicas. Como ejemplo de ello, este autor cita una parte de la memoria de la
Fiscalía del Tribunal Supremo de España de 1983, que dice:
“Para el descubrimiento de la verdad, no debe sujetarse el criterio judicial a reglas
científicas, ni a moldes preconcebidos y determinados por la ley, sino más bien debe fiarse
al sentido íntimo e innato que guía a todo hombre en los actos importantes de su vida.”
Esta manera de entender la apreciación de la prueba, trajo consigo dos
consecuencias a juicio del autor referido:
1ª. La valoración de la prueba correspondió exclusivamente a los jueces y
tribunales de primera instancia, porque ante ellos se desarrollaba la actividad
probatoria; y,
2ª. Los jueces y tribunales de primera instancia no estaban obligados a
manifestar las razones que le llevaban a formar su íntima convicción. Por tanto, no
tenía sentido motivar los hechos, estos es, desarrollar una argumentación para
justificar por qué la prueba se ha considerado suficiente.
b) Sistema de prueba legal o tasado: El sistema de prueba legal o tasado es
aquel en el que el juzgador debe sujetarse estrictamente a los valores o
tasas establecidos, de manera apriorística, en la ley para cada uno de los
medios de pruebas; en este sistema el juzgador se limita a revisar si las
pruebas se practicaron respetando las exigencias legales y a reconocerles
el valor que, en cada caso, la ley señale.
La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver el amparo directo 4312/40, señaló que existía el sistema que sujeta la
apreciación de las pruebas a ciertas normas precisas y terminantes. Al igual que la
Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis
77
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
25/2002-PS, indicó que el sistema tasado, dispone que para la valoración de los
medios probatorios, el Juez está sujeto a reglas prefijadas por el legislador en las
normas procesales.
Por su parte, Couture distingue a este sistema como aquel donde la ley
señala por anticipado al juez el grado de eficacia que debe atribuir a determinado
medio probatorio.6 Como ejemplo de este sistema dentro del derecho positivo,
tenemos el valor que la ley otorga a los documentos públicos.7
Algunas ventajas de este sistema, son enunciadas por Devis Echandía:
− Da mayor uniformidad a las decisiones judiciales en cuanto a la prueba se
refiere.
− Proporciona seguridad de la mayoría; y,
− Permite la paz social a que puede llegarse basado en las reglas de la
experiencia del legislador.8
Del mismo modo, el autor referido, señala las desventajas de este sistema:
− Se mecaniza o automatiza la función del juez, quitándole personalidad y
obligándole a aceptar soluciones, muchas veces, en contra de su
convencimiento lógico razonado.
− La decisión se traduce con frecuencia a la declaración como una verdad, de
una simple apariencia formal y no de una verdad real.
− Se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia.9
6
Couture, J. Eduardo, Op.cit., p. 219.
7
Véanse artículos 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 280 del Código Federal
de Procedimientos Penales, 1292 del Código de Comercio y 46 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
8
Echandía Devis, Hernando, Op.cit., pp. 90 y 91.
9
Ibídem, p. 94.
78
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
c) Sistema Mixto: Este sistema de valoración de las pruebas combina los dos
anteriores; es decir, señala determinadas reglas para apreciar algunas
pruebas y otras las confía a la libre apreciación razonada del juzgador.10
Couture identifica este sistema como el de sana crítica que configura una
categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva
rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última. Las reglas de la
sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas
intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y
otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba,
con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. 11
Este sistema es el que rige en nuestras codificaciones federales, tal como
se observa en lo dispuesto por los artículos 197 al 218 del Código Federal de
Procedimientos Civiles; 61, 279, 280 y 282 al 289 del Código Federal de
Procedimientos Penales; 1287 al 1292, 1294 al 1306 del Código de Comercio y 46
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por su parte, la
Ley de Amparo, al no tener un apartado específico sobre valoración de pruebas,
se aplican las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La Corte, en diversas ejecutorias, ha reiterado que el sistema de valoración
de pruebas adoptado por la legislación mexicana es el sistema mixto, porque
además de suministrar la ley dichas normas de apreciación, faculta al juez para
que pueda, a su juicio, hacer la valoración de otras, por ejemplo:
Rubro: DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN.
Texto: “En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación
mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al
juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos),
dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el
hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste
necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de
las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los
razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios
10
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
11
Couture, J. Eduardo, Op.cit., pp. 225 y 226.
79
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo
conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en
autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos
de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen
pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en
él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y
pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular
apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen.” 12
Rubro: PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS.
Texto: “Aunque el criterio de la Suprema Corte se ha orientado en el sentido de que la
apreciación de las pruebas sólo da lugar al amparo cuando se han transgredido las leyes
reguladoras, la Tercera Sala de la Suprema Corte juzga conveniente fijar con mayor
precisión ese criterio. Desde luego, debe observarse que existen en las diferentes
legislaciones, sistemas para la valoración de las pruebas: el que deja al Juez en absoluta
libertad para apreciarlas; el que sujeta tal apreciación a ciertas normas precisas y
terminantes y el mixto, en que además de suministrar la ley dichas normas, faculta al Juez
para que pueda, a su juicio, hacer la valoración.
Este sistema mixto es el adoptado por la legislación mexicana, pues si
bien la ley impone ciertas normas tratándose de las pruebas testimonial, pericial y
presuntiva, deja, en gran parte, al arbitrio judicial la estimación de ellas; sin
embargo, tal arbitrio no es absoluto, está restringido por determinadas reglas,
basadas en los principios de la lógica, de las que el Juez no debe separarse; así,
por ejemplo, tratándose de la prueba de testigos, la ley establece ciertas
condiciones que el testigo debe tener para que pueda dársele valor a su
declaración, y fija los requisitos que debe reunir dicha prueba, para tener eficacia;
de modo que si el Juez se aparta de esas reglas, es incuestionable que su
apreciación, aunque no viola de modo concreto la ley, sí viola los principios lógicos
en que descansa, y dicha violación puede dar materia al examen constitucional; e
igual cosa puede decirse de la prueba de presunciones.13
Por tanto, podemos concluir que el sistema mixto de valoración de
pruebas o de sana crítica como lo define Couture, es el que predomina en el
derecho mexicano.14
12
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2000.
Tesis. Emitida por la Primera Sala. [Registro IUS 177307].
13
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
14
Ídem.
80
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.3.2. Búsqueda de la verdad en el proceso y valoración de pruebas
Ferrer Beltrán Jordi señala que la búsqueda de la verdad y su relación con la
valoración de pruebas tiene como finalidad principal alcanzar el conocimiento de la
verdad acerca de los hechos ocurridos y cuya descripción se convertirá en
premisa del razonamiento decisorio.15
El proceso judicial está orientado hacia la búsqueda de la verdad, al
menos si se adopta una concepción legal-racional de la justicia — como la
propuesta por Jerzy Wróblewsky seguida por otros teóricos de la decisión
judicial— según la cual una reconstrucción verídica de los hechos de la causa es
una condición necesaria de la justicia y de la legalidad de la decisión.16
Por tanto, el proceso puede ser concebido como un método para el
descubrimiento de la verdad: un método a veces muy complicado y con frecuencia
inadecuado para el objetivo, pero sin embargo un procedimiento orientado hacia el
logro de la verdad.
Esto, a decir de Taruffo, se debe a que la prueba no resulta ser un mero
instrumento retórico sino un instrumento metodológico de conocimiento científico
o epistémico, es decir, el medio con el que en el proceso se adquiere la
información necesaria para la determinación de la verdad de los hechos.17
Entonces, la finalidad de los medios de prueba en el proceso judicial se
encuentra directamente encaminada a tratar de obtener la verdad, actividad
encomendada a nuestros juzgadores y reflejada en las normas concernientes a las
pruebas.18
15
Véase: Ferrer Beltrán, Jordi, Prueba y Verdad en el Derecho, Madrid, Marcial Pons
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2002, pp. 42 y 55.
16
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
17
Ídem.
18
Véanse artículos 1205, 1234, 1260, 1268, 1272, 1277 y 1306 del Código de Comercio; 219,
267 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales; 79, 80, 90, 113, 169 y 179 del Código
Federal de Procedimientos Civiles.
81
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
5.3.3. Motivación de la cuestión de hecho
Taruffo indica que motivar los hechos significa explicar, con una argumentación
justificativa, el razonamiento que permite atribuir una eficacia determinada a cada
medio de prueba y que, sobre esta base, fundamenta la elección a favor de la
hipótesis sobre el hecho que tiene un grado de confirmación lógica más elevado.
Esto supone que la motivación debe dar cuenta con los datos asumidos como
elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se han formulado y
de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias; del mismo
modo, la motivación debe dar cuenta también de los criterios con los que se
justifica la valoración conjunta de los distintos elementos de pruebas, así como de
las razones que fundamentan la elección final para que la hipótesis sobre el hecho
esté justificada.19
Jerzy Wróblewski señala que efectuar decisiones jurídicas justificadas
constituye una parte del discurso jurídico. La exigencia de justificación significa
que las decisiones en cuestión no son evidentes ni arbitrarias. Su teoría del
“discurso jurídico” se refiere a que cualquier razonamiento verbalizado conectado
con problemas jurídicos, se espera sean tratados de una manera racional.20
El término “racional” significa que una proposición, una norma o una
valoración es justificable mediante una argumentación apropiada. En general, una
decisión es racional si se basa en un determinado conocimiento y en
determinadas valoraciones. Cuando preguntamos si una decisión ha sido
apropiadamente inferida de sus premisas, estamos hablando de la racionalidad
interna; cuando preguntamos si las premisas han sido aceptadas correctamente,
estamos hablando de la racionalidad externa de la decisión.21
La justificación interna (a la que se refiere como In-justificación), está
relacionada con la racionalidad interna de la decisión jurídica. Una decisión está
19
Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, trad. Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Trotta, 2002, p.
436.
20
Wróblewski, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, México, Fontamara, 2001, pp. 45 y 46.
21
Ídem.
82
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
in-justificada si se infiere de sus premisas según las reglas de inferencia
aceptadas. La condición de in-justificación es la existencia de una regla con la que
se puede verificar la racionalidad interna de la decisión.22
La justificación externa (a la que se refiere como Ex-justificación), se
relaciona con la racionalidad externa de la decisión jurídica. Una decisión está Ex-
justificada cuando sus premisas están calificadas como buenas según los
estándares utilizados por quienes hacen la calificación.23
Sobre esto José Manuel Cabra Apalategui, señala que el contexto de
descubrimiento y decisión explica el cómo y el por qué se toma una decisión
determinada. Mientras que el contexto de justificación, responde a la pregunta de
con base en qué argumentos puede ser legitimada una decisión.
Señala este autor, que lo que la teoría de la justificación jurídica pretende
es la dilucidación de que se requiere en una decisión judicial para que pueda
satisfacer las condiciones de racionalidad y aceptabilidad.24
5.3.4. Requisitos para la valoración racional de la prueba
La valoración de las pruebas, para Marina Gascón Abellán, es el juicio de
aceptabilidad de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de
prueba. Es decir, valorar consiste en evaluar si esas afirmaciones (en rigor,
hipótesis) pueden aceptarse como verdaderas.25
Como hemos visto, el juzgador para justificar su decisión debe hacerlo de
manera que no sea arbitraria y cumpliendo con las condiciones de racionalidad y
aceptabilidad.
22
Ídem.
23
Ídem.
24
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
25
Véase: Gascón Abellán, Marina, Los hechos en el derecho, Madrid, Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales, 1999, p. 157.
83
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
Por tanto, la valoración o apreciación de la prueba, es el proceso intelectual
que consiste en una interpretación individual e integral de los resultados, que
conduce a asignarles o rechazarles consecuencias jurídicas.
Se dice que la valoración es individual porque el juzgador interpreta y
evalúa cada uno de los medios en particular conforme a las reglas preestablecidas
para ello o de conformidad con su libre apreciación, a efecto de determinar su
eficacia probatoria y establecer las dimensiones y alcances que los mismos
pueden tener. Como ejemplo de una valoración individual, tenemos a las
declaraciones de un acusado, un coacusado, un testigo, un denunciante o un
presunto ofendido, que no necesariamente prueba o demuestra, que sus juicios o
aseveraciones corresponden con la verdad histórica. Esto es, que en el orden
lógico y real, el relato de una persona no forzosamente refleja lo que realmente
ocurrió.26
Por su parte, la valoración conjunta es la que realiza el juzgador de todos
los medios de prueba en general para así poder establecer la verdad material de
los hechos.
Artículo 197.- “El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las
pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y
para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las
reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de
prueba, lo dispuesto en este capítulo.”
Como ejemplo, tenemos la integración de la prueba circunstancial o
presuncional, que es a través de una serie de indicios que permiten establecer la
verdad histórica de los hechos.
Así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al establecer que un indicio aislado es insuficiente para condenar, pues
sólo de manera conjunta adquieren pleno valor.
26
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
84
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
“PRUEBA PRESUNCIONAL. 27 Esta Suprema Corte, atenta de las opiniones sobre
materia probatoria, reiteradamente ha sentado el criterio de que si bien cada indicio aislado
sería insuficiente como base para condenar, adquieren conjuntamente pleno valor
pudiendo constituir firme apoyo a la sanción.”
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. 28. La prueba circunstancial se basa
en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con
el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar,
ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la
identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.”
5.3.5. Proceso de la prueba judicial 29
Para Daniel González Lagier el proceso de la prueba judicial esta dividido en dos
fases:
1º. Práctica de pruebas (obtención de información a partir de las pruebas
desahogadas).
2º. Extracción de una conclusión a partir de la información obtenida en la primera
fase (esto es el razonamiento probatorio propiamente dicho).
El razonamiento de esta segunda fase resulta complejo, ya que consta de un
encadenamiento de argumentos o inferencias parciales.
Ejemplo:
Un policía declara que se encontró en la vivienda de Ticio un arma del mismo calibre que la
que causó la muerte a Cayo; un testigo declara haberles visto discutir poco antes del
fallecimiento de este último.
Obsérvese que la información que obtenemos directamente es que el
policía declara que el arma fue encontrada en la vivienda de Ticio, no que
27
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXVII, Tesis. Emitida por la
Primera Sala. [Registro IUS 293736].
28
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Febrero de 1992. Tribunales
Colegiados de Circuito. [Registro IUS 220 – 391].
29
Extracto de la sesión impartida por el Magistrado José Luis Villa Jiménez en las
instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal.
85
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
realmente el arma fuera encontrada en la vivienda de Ticio. Esto último ya es el
resultado de la valoración de la fiabilidad de tal declaración, es decir, es el
resultado de un razonamiento, de una inferencia.
En el extremo final de este caso se encuentra la hipótesis. Por ejemplo:
Ticio mató a Cayo.
Entre un extremo y otro encontramos premisas y conclusiones intermedias.
Por ejemplo: de la declaración del testigo, si le concedemos credibilidad, inferimos
que Ticio y Cayo realmente discutieron y, a su vez, de esta conclusión inferimos
que la discusión pudo ser el móvil para el homicidio, lo que -junto con el resto de
indicios y pruebas- puede llevarnos a la conclusión final o hipótesis: Ticio mató a
Cayo.
La decisión probatoria debe ser justificada cuando la ley lo exige, pues es la
exigencia de su racionalidad, requerida por nuestra cultura jurídica. Como hemos
observado el criterio de fondo es la convicción íntima del juez. Esta convicción
está, sin embargo, controlada; según la ley el juez debe indicar las pruebas que
acepta y dar las razones del rechazo de las demás, debe deducir su decisión
probatoria de las premisas que ha aceptado. Por otra parte, esas premisas son
valoradas según su credibilidad, cuyos criterios no son explícitos. Pueden ser
considerados en conjunto como valoraciones mixtas basadas en datos de origen
muy variado.
Las directivas de la prueba son reglas de razonamiento jurídico. Son las
reglas formales de la lógica y reglas empíricas de la ciencia y de la experiencia
común, o las disposiciones legales.
La conclusión final es por tanto clara: la lógica y la argumentación se
combinan en la prueba jurídica. El estudio analítico de las decisiones probatorias
exige un análisis lógico y argumentativo.30
30
Ídem.
86
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Niceto, Estudios de derecho probatorio, Chile,
Universidad de Concepción, 1965.
BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción, La prueba en el procedimiento administrativo,
Aranzadi, 2001.
BIELSA, Rafael, Sobre lo contencioso administrativo, 2ª ed., Buenos Aires, Tipografía
Llorden, 1954.
BONNIER, Eduardo, Tratado de las pruebas en derecho civil y derecho
penal, 5ª ed., Madrid, 1902.
CAPPELLETTI, Mauro, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, tr. Santiago
Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1972.
CARNELUTTI, Francesco, La prueba civil, 2ª ed., tr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo,
Buenos Aires, Depalma, 2000.
DELLEPIANE, Antonio, Nueva teoría de la prueba, 9ª ed., Santa Fe de Bogotá, Temis,
2000.
DENTI, Vittorio, Estudios de derecho probatorio, tr. Santiago Sentís Melendo y Tomás
A. Banzhaf, Buenos Aires, EJEA, 1974.
DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, 5ª ed., Buenos
Aires, Víctor P. de Zavalía editor, 1981.
DÍAZ CABIALE, José Antonio et. al, La garantía constitucional de la inadmisión de la
prueba ilícitamente obtenida, Madrid, Civitas, 2001.
DÓHRING, Erich, La prueba, su práctica y apreciación, tr. Tomás A. Banzhaf, El Foro,
Buenos Aires, 1998.
87
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
FERRER BELTRÁN, Jordi, Prueba y verdad en el derecho, Madrid, Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2002.
FLORIAN, Eugenio, De las pruebas penales, 3ª ed., tr. Jorge Guerrero, Santa Fe de
Bogotá, Temis, 1990.
FRAMARINO DEI MALATESTA, Incola, Lógica de las pruebas en materia criminal,
Temis, Santa Fe de Bogotá, 1978.
GARCIMARTIN MONTERO, Regina, El objeto de la prueba en el proceso civil,
CEDECS, Barcelona, 1997.
GASCÓN AVELLÁN, Marina, Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la
prueba, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 1999, Barcelona.
GORPHE, Francois, De la apreciación de las pruebas, EJEA, Buenos Aires,
1955.
HEDEMANN, Justus Wilhelm, Las presunciones en el derecho, tr. Luis Sancho Seral,
Madrid, Revista de derecho privado, 1931.
IGARTUA SALAVERRÍA, Juan, Valoración de la prueba, motivación y control en el
proceso penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 1995.
LESSONA, Carlos, Teoría general de la prueba en derecho civil, tr. D. Enrique Aguilera
de Paz, Madrid, Hijos de Reusm editores, 1897.
MICHELI, Gian Antonio, La carga de la prueba, tr. Santiago Sentís Melendo, Buenos
Aires, EJEA, 1961.
MITTERMAIER, C. J. A, Tratado de la prueba en materia criminal, 4ª ed., Madrid,
Imprenta de la Revista de Legislación, 1893.
MORELLO, Augusto M, La prueba, tendencias modernas, 2ª ed., Buenos Aires,
Librería Editora Platense—Abeledo Perrot, 2001.
MONTERO AROCA, Juan, La prueba en el proceso civil, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1998.
88
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
MORENO CORA, Silvestre, Tratado de las pruebas judiciales en materia civil y en
materia penal, México, Herrero Hermanos editores, 1904.
PABÓN GÓMEZ, Germán, Lógica del indicio en materia criminal, 2ª ed., Temis, Santa
Fe de Bogotá, 1995.
RICCI, Francisco, Tratado de las pruebas, trad. Adolfo BuyIIa y Adolfo
Posada, Madrid, La España Moderna.
RIOS MOLINA, Consuelo, La prueba de confesión en el proceso laboral,
Barcelona, José María Bosch editor, 1998.
ROSENBERG, Leo, La carga de la prueba, tr. Ernesto Krotoschin, Buenos Aires,
EJEA, 1956.
SENTÍS MELENDO, Santiago, La prueba. Los grandes temas del derecho
probatorio, Buenos Aires, EJEA, 1979.
SILVA MELERO, Valentín, La prueba procesal, Tomo 1, Madrid, Revista de Derecho
Privado, 1963.
STEIN, Friedrich, El conocimiento privado del juez, 2ª ed., Santa Fe de Bogotá, Temis,
1999.
TARUFFO, Michele, La prueba de los hechos, tr. Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Trotta,
2002.
VARELA, Casimiro A, Valoración de la prueba, 2ª ed., Buenos Aires, Astrea, 1999.
WALTER, Gerhard, Libre apreciación de la prueba, tr. Tomás Banzhaf, Santa Fe de
Bogotá, Temis, 1985.
WRÓBLEWSKI, Jerzy, Sentido y hecho en el derecho, tr. F. Javier Ezquiaga Ganuzas
y Juan Igartua Salaverría, México, Fontamara, 2001.
89
TEORIA DE LA PRUEBA SILVA
También podría gustarte
- Medios de Prueba en El Derecho TributarioDocumento12 páginasMedios de Prueba en El Derecho TributarioMaria LeonAún no hay calificaciones
- Manual práctico sobre la nueva justicia laboral en México en sede judicialDe EverandManual práctico sobre la nueva justicia laboral en México en sede judicialCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- ApuntesCOGEP PDFDocumento248 páginasApuntesCOGEP PDFAb Maritza Vera100% (2)
- Destreza en El Juicio OralDocumento21 páginasDestreza en El Juicio OralMaria De la CruzAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Penal Guatemalteco. CorregidoDocumento294 páginasDerecho Procesal Penal Guatemalteco. CorregidoPatricia DíazAún no hay calificaciones
- 1.1.-Principios Rectores Del Nuevo Proceso PenalDocumento65 páginas1.1.-Principios Rectores Del Nuevo Proceso PenalsimajoalAún no hay calificaciones
- La valoración de la prueba de interrogatorioDe EverandLa valoración de la prueba de interrogatorioAún no hay calificaciones
- Estatuto de Roma ComentadoDocumento84 páginasEstatuto de Roma ComentadosimajoalAún no hay calificaciones
- Apuntes para Examen Dr. CordovaDocumento24 páginasApuntes para Examen Dr. CordovaHumberto Linares ChumaceroAún no hay calificaciones
- Teoria Del DelitoDocumento250 páginasTeoria Del DelitoLuiis 'Compean0% (1)
- Auxilio Judicial MODELODocumento7 páginasAuxilio Judicial MODELOJavier Norberto HuAún no hay calificaciones
- Grupo #7. Demanda de Reintalacion de Una Entidad Emplazada.Documento16 páginasGrupo #7. Demanda de Reintalacion de Una Entidad Emplazada.Jazmin100% (1)
- Fernández López, MercedesDocumento512 páginasFernández López, MercedesAyaris HernandezAún no hay calificaciones
- Proceso Inmediato y Vulneración A La Garantía de Defensa ProcesalDocumento57 páginasProceso Inmediato y Vulneración A La Garantía de Defensa ProcesalFreddy Jesús Gavidia VelezmoroAún no hay calificaciones
- Inmediacion y Valoracion de La PruebaDocumento22 páginasInmediacion y Valoracion de La PruebasimajoalAún no hay calificaciones
- 1 Demanda EjecutivaDocumento10 páginas1 Demanda EjecutivaAngel Huaccha CachiAún no hay calificaciones
- Logica de Las Pruebas en Materia Criminal - Tomo I PDFDocumento389 páginasLogica de Las Pruebas en Materia Criminal - Tomo I PDFsimajoal100% (4)
- TRABAJO Sobre EncuestaDocumento23 páginasTRABAJO Sobre Encuestaandreagodoy62_888323100% (2)
- Apelacion Denegatoria ExcarcelacionDocumento9 páginasApelacion Denegatoria ExcarcelacionTomas LoyatoAún no hay calificaciones
- Antologia de Derecho ProcesalDocumento110 páginasAntologia de Derecho Procesalluis100% (1)
- La Prueba Anticipada y Cuestiones ProbatoriasDocumento19 páginasLa Prueba Anticipada y Cuestiones ProbatoriasEdy Henrry Añanca TrinidadAún no hay calificaciones
- La Prueba de Reconocimiento Judicial. Autores + Presentacion + IndiceDocumento19 páginasLa Prueba de Reconocimiento Judicial. Autores + Presentacion + IndiceFher NandoAún no hay calificaciones
- (Exp. 4748-2016-89) Accidente de TransitoDocumento14 páginas(Exp. 4748-2016-89) Accidente de TransitoJuan GarridoAún no hay calificaciones
- Jorge Cortés-Monroy - Valoración Negativa de La PruebaDocumento182 páginasJorge Cortés-Monroy - Valoración Negativa de La PruebaTolo HerrerosAún no hay calificaciones
- Delincuencia Organizada PDFDocumento98 páginasDelincuencia Organizada PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justoDe EverandEl derecho a probar como elemento esencial de un proceso justoAún no hay calificaciones
- Maximas de La Experiencia Articulo PDFDocumento9 páginasMaximas de La Experiencia Articulo PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- Derecho ProbatorioDocumento65 páginasDerecho ProbatoriopacozapienAún no hay calificaciones
- Giovanni Tuzet LA PRUEBA RAZONADA. Traducción de César E. Moreno MoreDocumento11 páginasGiovanni Tuzet LA PRUEBA RAZONADA. Traducción de César E. Moreno MoreLUIS EDUARDO VALDEZ BARRÓNAún no hay calificaciones
- Metodos y Tecnicas de Identificacion PDFDocumento8 páginasMetodos y Tecnicas de Identificacion PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- Programa y Actividades ProbatorioDocumento11 páginasPrograma y Actividades ProbatorioAna MendozaAún no hay calificaciones
- Tesis Previo Aobtenermaestriaen DerechoDocumento120 páginasTesis Previo Aobtenermaestriaen DerechoErika MeraAún no hay calificaciones
- PROGRAMA Teoría General de La PruebaDocumento15 páginasPROGRAMA Teoría General de La PruebaFrancisco HerreraAún no hay calificaciones
- CronogramaDocumento37 páginasCronogramathewallrockaAún no hay calificaciones
- Ta Grupo1 MonografiaDocumento21 páginasTa Grupo1 MonografiaAliss Flower MuñozAún no hay calificaciones
- Tesina Federico Bergamin. Rueda de Reconocimiento de PersonasDocumento80 páginasTesina Federico Bergamin. Rueda de Reconocimiento de PersonasFederico BergaminAún no hay calificaciones
- La PruebaDocumento25 páginasLa PruebaFabrizio BarriosAún no hay calificaciones
- Informe Preliminar Del Manejo de Casos de Violencia de Género en La Rama JudicialDocumento110 páginasInforme Preliminar Del Manejo de Casos de Violencia de Género en La Rama JudicialEl Nuevo DíaAún no hay calificaciones
- Control de La Prueba en Los Juicios Orales PDFDocumento206 páginasControl de La Prueba en Los Juicios Orales PDFxiomy chavezAún no hay calificaciones
- Ensayo 3.1Documento15 páginasEnsayo 3.1rodrigopalma21mendezAún no hay calificaciones
- El Jucio Oral en El Nuevo Codigo Procesal PenalDocumento33 páginasEl Jucio Oral en El Nuevo Codigo Procesal PenalMilagros Joseph VargasAún no hay calificaciones
- Ofrecimiento de La PruebaDocumento58 páginasOfrecimiento de La PruebaDabyd GómezAún no hay calificaciones
- De M6 U2 S5 TaDocumento23 páginasDe M6 U2 S5 TaEvelin DiazAún no hay calificaciones
- Lec19. La ConfirmaciónDocumento59 páginasLec19. La ConfirmaciónAndrea MendozaAún no hay calificaciones
- Trabajo Monografico SANEAMIENTO PROCESALDocumento58 páginasTrabajo Monografico SANEAMIENTO PROCESALMauricia Quinto TacuriAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Penal y Proceso Acusatorio AdversarialDocumento6 páginasDerecho Procesal Penal y Proceso Acusatorio AdversarialBECAS ESMposgrado0% (2)
- Teoría Procesal de La PruebaDocumento10 páginasTeoría Procesal de La PruebaAngélica ObandoAún no hay calificaciones
- m6 U2 s5 Material Texto de Apoyo UnadmDocumento24 páginasm6 U2 s5 Material Texto de Apoyo UnadmKaresitas AnirakAún no hay calificaciones
- Grupo #04 - Producto FinalDocumento21 páginasGrupo #04 - Producto FinalMoisès Lòpez LòpezAún no hay calificaciones
- Documento CorregidoDocumento34 páginasDocumento CorregidoLenin Zanabria AmpueroAún no hay calificaciones
- Hechos Psiquicos de Dificil PruebaDocumento42 páginasHechos Psiquicos de Dificil PruebaAlan HowardAún no hay calificaciones
- Casas Roque José CarlosDocumento95 páginasCasas Roque José CarlosPolisal El SalvadorAún no hay calificaciones
- F FFFFFFFF FFFFFFFFDocumento77 páginasF FFFFFFFF FFFFFFFFflorAún no hay calificaciones
- 17457Documento108 páginas17457Norvin RizoAún no hay calificaciones
- La Prueba RazonadaDocumento14 páginasLa Prueba RazonadaFernando Jiménez CruzAún no hay calificaciones
- Destrezas de LitigacionDocumento182 páginasDestrezas de LitigacionbabalaworumillaAún no hay calificaciones
- Tesis ElizabethDocumento159 páginasTesis ElizabethJirón JonatanAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal SRDocumento7 páginasDerecho Procesal SRGerardoAún no hay calificaciones
- La Formulació de Preguntes en El JudgatDocumento115 páginasLa Formulació de Preguntes en El JudgatLaia Marfil GarciaAún no hay calificaciones
- LDCR5126LAD U4 EA Gonzalez XimenaDocumento9 páginasLDCR5126LAD U4 EA Gonzalez XimenaXimena González AlarcónAún no hay calificaciones
- Prueba Proceso Penal PDFDocumento138 páginasPrueba Proceso Penal PDFRox HebyAún no hay calificaciones
- Fases de Audiencias Spa - PanamaDocumento81 páginasFases de Audiencias Spa - PanamaJJ MOSQUERAAún no hay calificaciones
- Informe Base para Proceso PenalDocumento32 páginasInforme Base para Proceso Penalvictormiguel26Aún no hay calificaciones
- Trabajo de CunyaDocumento28 páginasTrabajo de CunyacharlesAún no hay calificaciones
- Valoracion de Los Medios de PruebaDocumento15 páginasValoracion de Los Medios de PruebaUlises NeiraAún no hay calificaciones
- Ensayo Dificultades ProbatoriasDocumento7 páginasEnsayo Dificultades ProbatoriasAlisson JVAún no hay calificaciones
- Teoría de La PruebaDocumento61 páginasTeoría de La PruebaAlexandra100% (2)
- Maturana - Derecho ProcesalDocumento13 páginasMaturana - Derecho ProcesalPatricia ColkeAún no hay calificaciones
- Anglo Kirton AcodecoDocumento31 páginasAnglo Kirton AcodecoLidia Blancou?Aún no hay calificaciones
- Litigacion Laboral (Monografia)Documento118 páginasLitigacion Laboral (Monografia)Mark StainAún no hay calificaciones
- La Prueba y Evidencia en El Proceso Civil - G6Documento17 páginasLa Prueba y Evidencia en El Proceso Civil - G6LUIS MIGUEL SANDOVAL CHIMAAún no hay calificaciones
- 100000D15C TeoriaGeneraldelProcesoDocumento15 páginas100000D15C TeoriaGeneraldelProcesovictorhuaman75Aún no hay calificaciones
- 12 El Principio de Proporcionalidad en El Derecho PenalDocumento159 páginas12 El Principio de Proporcionalidad en El Derecho PenalPily Sherley Manay Arzapalo100% (1)
- Recurso de Procedncia Ilicita Tesis Doctoral PDFDocumento484 páginasRecurso de Procedncia Ilicita Tesis Doctoral PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- Derecho Implicito PDFDocumento5 páginasDerecho Implicito PDFsimajoalAún no hay calificaciones
- Objeto MaterialDocumento40 páginasObjeto MaterialsimajoalAún no hay calificaciones
- 1.7. - Juicio Sistema Penal Acusatorio Mtro. Rodolfo Félix CárdenasDocumento10 páginas1.7. - Juicio Sistema Penal Acusatorio Mtro. Rodolfo Félix CárdenassimajoalAún no hay calificaciones
- Oposicion en Las Medidas Cautelares II J VicunaDocumento3 páginasOposicion en Las Medidas Cautelares II J Vicunaangel1957Aún no hay calificaciones
- Derecho Penal y El Codigo General Del Proceso ColombiaDocumento13 páginasDerecho Penal y El Codigo General Del Proceso Colombiasergio0508Aún no hay calificaciones
- Jurisprudencia FamiliaDocumento36 páginasJurisprudencia FamiliaYesenia Palma MoscosoAún no hay calificaciones
- Trabajo Derecho RomanoDocumento38 páginasTrabajo Derecho RomanoCarolinaAún no hay calificaciones
- Que Se Entiende Por Entrevista PolicialDocumento5 páginasQue Se Entiende Por Entrevista PolicialLixmelys VillarroelAún no hay calificaciones
- Resumen Civil - de PAMELA ARENASDocumento55 páginasResumen Civil - de PAMELA ARENASMendoza AmersonAún no hay calificaciones
- Tesis - ColanDocumento84 páginasTesis - ColanRosa Milagros Chavez RodriguezAún no hay calificaciones
- El ApoderamientoDocumento4 páginasEl ApoderamientoWander PeñaAún no hay calificaciones
- Módulo 4: Actos y Sociedades MercantilesDocumento11 páginasMódulo 4: Actos y Sociedades MercantilesEsther2003Aún no hay calificaciones
- Johan Camargo Acosta Tribunal Constitucional 39Documento31 páginasJohan Camargo Acosta Tribunal Constitucional 39JOHAN CAMARGO ACOSTAAún no hay calificaciones
- Trabajo #4 - ProcesalDocumento3 páginasTrabajo #4 - ProcesalJUAN MANUEL MIRAVAL SANCHEZAún no hay calificaciones
- CASO ADMI - Sentencia 11Documento3 páginasCASO ADMI - Sentencia 11Lucesita DiestraAún no hay calificaciones
- Demanda Via Proceso Abreviado Expediente Final Modulo CivilDocumento40 páginasDemanda Via Proceso Abreviado Expediente Final Modulo CivilKatia Michelle Ramos RomeroAún no hay calificaciones
- Proyecto de Tesis para MaestriaDocumento17 páginasProyecto de Tesis para MaestriaVicente CastrejonAún no hay calificaciones
- Módulo 8 - PartesDocumento26 páginasMódulo 8 - PartesStefania AriasAún no hay calificaciones
- B9 - Etapa Discusoria y DecisoriaDocumento4 páginasB9 - Etapa Discusoria y DecisoriaCristian QuinterosAún no hay calificaciones
- 050-243 Clínica Procesal LaboralDocumento19 páginas050-243 Clínica Procesal LaboralAlexi EscobarAún no hay calificaciones
- PRIMERA CLASE DE DERECHO EMPRESARIAL 2013 II Copia 141106090936 Conversion Gate02 PDFDocumento29 páginasPRIMERA CLASE DE DERECHO EMPRESARIAL 2013 II Copia 141106090936 Conversion Gate02 PDFRossely TarazonaAún no hay calificaciones
- Admisorio 00475-2022-0-1817-Jr-Co-12Documento2 páginasAdmisorio 00475-2022-0-1817-Jr-Co-12Asesor 1Aún no hay calificaciones
- Accion Derecho ProcesalDocumento15 páginasAccion Derecho ProcesalPaulina AravenaAún no hay calificaciones
- Casacion 091017Documento151 páginasCasacion 091017Wolfred MontillaAún no hay calificaciones
- CPC I ParcialDocumento15 páginasCPC I ParcialEduardo NuñezAún no hay calificaciones
- Los Medios InpugnatoriosDocumento3 páginasLos Medios InpugnatoriosIsabel CCAún no hay calificaciones
- Triptico DiligenciasDocumento2 páginasTriptico Diligenciasjvalero1957Aún no hay calificaciones