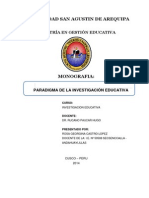Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Paradigmas Educativos
Los Paradigmas Educativos
Cargado por
MtraRosalva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas4 páginasPARADIGMAS EDUCATIVOS
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPARADIGMAS EDUCATIVOS
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas4 páginasLos Paradigmas Educativos
Los Paradigmas Educativos
Cargado por
MtraRosalvaPARADIGMAS EDUCATIVOS
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS
Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
1. CONCEPTO DE PARADIGMA
Partiendo de Kuhn (1962, p. 34) definiremos el concepto de
paradigma como un esquema de interpretación básico, que
comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta
una comunidad concreta de científicos. La aparición de un
determinado paradigma afecta a la estructura de un grupo que
practica un campo científico concreto. De este modo nos encontramos
en la actualidad con una fuerte, crisis del paradigma conductual y un
importante resurgir de los paradigmas cognitivo y ecológico. Y ello
tiene relevantes implicaciones en la práctica escolar diaria, como
iremos concretando.
De otra manera el paradigma actúa como un ejemplo aceptado
que incluye leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una
realidad pedagógica y educativa. Se convierte de hecho en un
modelo de acción, en nuestro caso pedagógica, que abarca la
teoría, la teoría - práctica y la práctica educativa. Orienta, por tanto,
la teoría, la acción y la investigación en el aula.
Kuhn (1962, p. 34) afirma que la teoría, la investigación y la
acción científica están sujetas a las reglas y normas implícitas o
explícitas derivadas de un paradigma. Este es un requisito previo
para la elaboración de la ciencia normal. También Kuhn (1962, pg.
280) denomina al paradigma matriz disciplinar, que define como un
conjunto de elementos ordenados de varios tipos, que al ser
especificados, influyen en la ciencia y la tecnología.
Por ello los paradigmas facilitan la construcción de la ciencia. Un
paradigma se impone cuando tiene más éxito y aceptación que su
competidor. Ej.: paradigma conductual - paradigma cognitivo.
Kuhn (1962) distingue los siguientes pasos en la elaboración de
la ciencia, válidos en nuestro caso, para la Teoría del Currículum y la
Didáctica.
a. Presciencia: Se caracteriza por el total desacuerdo y el
constante debate en lo fundamental. Hay tantas teorías como
científicos y tantos enfoques como teorías.
b. Paradigma: Este surge cuando se dan acuerdos de fondo entre
los científicos sobre los principios de hacer ciencia y ello de una
manera implícita o explícita. Se convierte de hecho en un modelo de
acción y reflexión para hacer ciencia.
c. Ciencia normal: Surge por la aplicación del paradigma vigente,
en circunstancias normales. Supone la existencia de un paradigma
consensuado. Al tratar de profundizar éste, aparecen nuevos
elementos científicos. La ciencia normal se apoya en una
investigación firme, aplicada y consensuada de la comunidad de
científicos.
d. Crisis: Aparece cuando una anomalía o conjunto de anomalías
es tan grave que afecta a los fundamentos de un paradigma. Es en la
crisis donde los paradigma se profundizan o se deterioran, crecen o
desaparecen. En la crisis un paradigma compite con otro paradigma
donde uno de los dos pierde su status científico.
Cuando el nuevo paradigma emergente es más poderoso sustituye
al anterior, lo cual supone una importante y larga etapa de transición
científica.
e. Revolución científica: Ante una situación de crisis
generalizada surge un nuevo paradigma. Las luchas entre
conservadores y renovadores de un nuevo paradigma determinan su
viabilidad. Al final crece un nuevo paradigma, que implica una ruptura
cualitativa con el anterior. Esto es la revolución científica. Esta
ruptura está determinada por factores científicos, sociológicos,
psicológicos y educativos.
Después de una revolución el nuevo paradigma guía la actividad
científica en sus diversos campos. Un nuevo paradigma nace cuando
aparece un sentimiento creciente acerca del mal funcionamiento del
modelo vigente, lo que ocurre con el modelo conductual aplicado al
aula. Las diversas escuelas de pensamiento científico compiten entre
sí para solucionar los cabos sueltos de los paradigmas enfrentados.
Estos planteamientos tienen una importante aplicación a la
realidad de la Reforma Educativa española actual en sus
dimensiones curriculares. El paradigma vigente hasta la década de los
setenta (y todavía hoy en muchos sectores científicos) ha sido el
paradigma conductual. En esta época surgieron numerosas críticas a
los diseños curriculares clásicos.
(Stenhouse, Eisner, Mac Donald, Apple ...) y ello desde una doble
perspectiva ante el currículum: la visión reconceptualista del
mismo y la visión sociológica, que luego analizaremos.
Una nueva visión cognitiva y ecológico contextual trata de
imponerse. Aparecen nuevas formas de aprendizaje (entre ellas el
aprendizaje significativo) y nuevas formas de hacer en el aula
(modelos de diseño curricular desde la perspectiva cognitiva y
contextual).
Esta situación implica importantes contradicciones en la formas de
hacer y de pensar, derivadas de la teoría científica en unos casos y en
otros de la práctica «mecánica en el aula». En muchos momentos nos
encontramos que en escritos de diversos científicos cognitivos,
conviven importantes elementos conductuales. Y en la práctica
escolar aparece un cierto caos (como en la actualidad) derivado de
formas de acción cognitivas y conductuales (o mezcla de ambas)
poco elaboradas.
La crisis del paradigma conductual en este momento está
generalizada entre los científicos más de vanguardia (no entre todos)
pero el paradigma cognitivo aún no ha triunfado plenamente a nivel
teórico y está poco elaborado sobre todo a nivel de práctica. La
revolución científica en este caso está en plena ebullición.
Lógicamente la práctica escolar (en su gran mayoría) está anclada en
modelos claramente conductuales (Amengual, H.
Taba, Tylen..) con algunas incrustaciones cognitivas y ecológicas
poco elaboradas. El modelo de programación por módulos
propuesto por el MEC, en la Reforma de 1984
(Vida Escolar N' 229 - 230) es un claro ejemplo de esta ambigua
situación. En la inmensa mayoría de los libros de texto en el mercado
subyace un planteamiento conductual.
Tardarán años en generalizarse estos nuevos modelos paradigmáticos
y exigirán un importante esfuerzo de formación en servicio del
profesorado.
Cuando el nuevo paradigma emergente es más poderoso sustituye al
anterior, lo cual supone una importante y larga etapa de transición
científica.
e. Revolución científica: Ante una situación de crisis
generalizada surge un nuevo paradigma. Las luchas entre
conservadores y renovadores de un nuevo paradigma determinan su
viabilidad. Al final crece un nuevo paradigma, que implica una ruptura
cualitativa con el anterior. Esto es la revolución científica. Esta
ruptura está determinada por factores científicos, sociológicos,
psicológicos y educativos.
Después de una revolución el nuevo paradigma guía la actividad
científica en sus diversos campos. Un nuevo paradigma nace cuando
aparece un sentimiento creciente acerca del mal funcionamiento del
modelo vigente, lo que ocurre con el modelo conductual aplicado al
aula.
Las diversas escuelas de pensamiento científico compiten entre sí
para solucionar los cabos sueltos de los paradigmas enfrentados.
Estos planteamientos tienen una importante aplicación a la
realidad de la Reforma Educativa española actual en sus
dimensiones curriculares. El paradigma vigente hasta la década de los
setenta (y todavía hoy e¡¡ muchos sectores científicos) ha sido el
paradigma conductual. En esta época surgieron numerosas críticas a
los diseños curriculares clásicos.
(Stenhouse, Eisner, Mac Donald, Apple... ) y ello desde una doble
perspectiva ante el currículum: la visión reconceptualista del
mismo y la visión sociológica, que luego analizaremos.
Una nueva visión cognitiva y ecológico contextual trata de
imponerse. Aparecen nuevas formas de aprendizaje (entre ellas el
aprendizaje significativo) y nuevas formas de hacer en el aula
(modelos de diseño curricular desde la perspectiva cognitiva y
contextual).
Esta situación implica importantes contradicciones en la formas
de hacer y de pensar, derivadas de la teoría científica en unos casos y
en otros de la práctica «mecánica en el aula».
En muchos momentos nos encontramos que en escritos de diversos
científicos cognitivos, conviven importantes elementos conductuales.
Y en la práctica escolar aparece un cierto caos (como en la
actualidad) derivado de formas de acción cognitivas y conductuales
(o mezcla de ambas) poco elaboradas.
La crisis del paradigma conductual en este momento está
generalizada entre los científicos más de vanguardia (no entre todos)
pero el paradigma cognitivo aún no ha triunfado plenamente a nivel
teórico y está poco elaborado sobre todo a nivel de práctica. La
revolución científica en este caso está en plena ebullición.
Lógicamente la práctica escolar (en su gran mayoría) está anclada en
modelos claramente conductuales (Amengual, H. Taba, Tylen.) con
algunas incrustaciones cognitivas y ecológicas poco elaboradas. El
modelo de programación por módulos propuesto por el MEC, en la
Reforma de 1984 (Vida Escolar N' 229 - 230) es un claro ejemplo
de esta ambigua situación. En la inmensa mayoría de los libros de
texto en el mercado subyace un planteamiento conductual. Tardarán
años en generalizarse estos nuevos modelos paradigmáticos y
exigirán un importante esfuerzo de formación en servicio del
profesorado.
También podría gustarte
- Los Paradigmas Educativos y Su Influencia en El Aprendizaje PDFDocumento14 páginasLos Paradigmas Educativos y Su Influencia en El Aprendizaje PDFHerminioSalgueiro100% (22)
- Imbernon La Investigación Educativa Como Herramienta de Formación Del ProfesoradoDocumento5 páginasImbernon La Investigación Educativa Como Herramienta de Formación Del ProfesoradoAugusto VargasAún no hay calificaciones
- Paradigmas Educativos Roman y DiezDocumento14 páginasParadigmas Educativos Roman y DiezFernanda Curin AbarcaAún no hay calificaciones
- Paradigmas CurriculumDocumento14 páginasParadigmas CurriculumMauricio Mondaca Herrera100% (1)
- Los Paradigmas Educativos y Su Influencia en El Aprendizaje PDFDocumento14 páginasLos Paradigmas Educativos y Su Influencia en El Aprendizaje PDFJorge Arbey Valencia Ospina0% (1)
- Texto LOS PARADIGMAS EDUCATIVOSDocumento19 páginasTexto LOS PARADIGMAS EDUCATIVOSMariana DimottaAún no hay calificaciones
- Paradigmas Eduactivos - 01Documento1 páginaParadigmas Eduactivos - 01Dav Cerv GeisyAún no hay calificaciones
- Participación - Open Class Semana 3Documento2 páginasParticipación - Open Class Semana 3Novyes PJAún no hay calificaciones
- Teoricas Unidad Ii PPDocumento17 páginasTeoricas Unidad Ii PPYovi SoriaAún no hay calificaciones
- Pasado, Presente y Futuro de La Didactica de Las CienciasDocumento11 páginasPasado, Presente y Futuro de La Didactica de Las CienciasDane DonadoAún no hay calificaciones
- 202544-Texto Do Artigo-634917-1-10-20230628Documento15 páginas202544-Texto Do Artigo-634917-1-10-20230628Rogger ArapaAún no hay calificaciones
- 1-Acuña - Degiovanni-PARADIGMA CientíficoDocumento6 páginas1-Acuña - Degiovanni-PARADIGMA CientíficoHuilen CancianiAún no hay calificaciones
- La Discusión Paradigmática en La Investigación EducativaDocumento9 páginasLa Discusión Paradigmática en La Investigación EducativasusyitxelAún no hay calificaciones
- 01 ConstructivismoDocumento14 páginas01 ConstructivismoEmilio Josue Nieva FigueroaAún no hay calificaciones
- PARADIGMADocumento3 páginasPARADIGMAMeisser Yafeth Vargas RubioAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento8 páginasClase 1Rocio Del CieloAún no hay calificaciones
- La Tesis de KuhnDocumento3 páginasLa Tesis de KuhnLaura ValenciaAún no hay calificaciones
- Los Paradigmas en El Trabajo SocialDocumento14 páginasLos Paradigmas en El Trabajo SocialJavier MartínAún no hay calificaciones
- 1 - Investigacion Educativa Imbernon Cap 3-6Documento24 páginas1 - Investigacion Educativa Imbernon Cap 3-6Cristina Gomez100% (3)
- A Veinte Años de La Teoría Del Cambio ConceptualDocumento4 páginasA Veinte Años de La Teoría Del Cambio ConceptualDiana MartínezAún no hay calificaciones
- EL PROCESO DE CAMBIO CONCEPTUAL Juan LLORENS MOLINA Re28915Documento26 páginasEL PROCESO DE CAMBIO CONCEPTUAL Juan LLORENS MOLINA Re28915Oscar DourronAún no hay calificaciones
- ParadignaDocumento9 páginasParadignaGuadalupe Chavelas CoronaAún no hay calificaciones
- 3 Porlan Presente Pasado y Futuro de La DidacticaDocumento11 páginas3 Porlan Presente Pasado y Futuro de La DidacticaSebas MansillaAún no hay calificaciones
- Monografia de Paradigmas de La Investigacion EducativaDocumento23 páginasMonografia de Paradigmas de La Investigacion EducativaDiv Jerry Espino100% (1)
- KUHN ResumenDocumento10 páginasKUHN ResumenGuadaCondeAún no hay calificaciones
- El Papel de La Educación Ambiental en El Siglo XXI.Documento3 páginasEl Papel de La Educación Ambiental en El Siglo XXI.Nataly MendozaAún no hay calificaciones
- Cuál Es El Concepto de Paradigma para KuhnDocumento3 páginasCuál Es El Concepto de Paradigma para KuhnAlonso QuirozAún no hay calificaciones
- Paradigmas y Enfoques en InvestigaciónDocumento27 páginasParadigmas y Enfoques en InvestigaciónNapoleon Carbajal Lavado100% (1)
- La Noción de Paradigma y Su Importancia Educativa PDFDocumento6 páginasLa Noción de Paradigma y Su Importancia Educativa PDFMaría Magdalena López Flores100% (1)
- 3er Práctico de Icc.Documento6 páginas3er Práctico de Icc.Valentina FernandezAún no hay calificaciones
- Metodologia Catedra WeismanDocumento4 páginasMetodologia Catedra Weismanalee_escobar_6Aún no hay calificaciones
- Clase9 KuhnDocumento9 páginasClase9 KuhnTomás CerroAún no hay calificaciones
- SE1 - Imbernon - La Discusión Paradigmática en La Investigación EducativDocumento7 páginasSE1 - Imbernon - La Discusión Paradigmática en La Investigación EducativNatalia TorresAún no hay calificaciones
- Las Teorías Como EstructurasDocumento6 páginasLas Teorías Como EstructurasgumarmaAún no hay calificaciones
- Actividad No 1 Cuestionario INTRODUCCION A LA INVESTIGACIONDocumento3 páginasActividad No 1 Cuestionario INTRODUCCION A LA INVESTIGACIONJp MadAún no hay calificaciones
- Tendencias Predominantes de La Educación ContemporaneaDocumento278 páginasTendencias Predominantes de La Educación ContemporaneaAnonymous 6xOoe17H100% (1)
- Módelos de Cambio CientíficoDocumento4 páginasMódelos de Cambio CientíficoMónica Surco Isemilla100% (1)
- Monografia Sobre Los ParadigmasDocumento7 páginasMonografia Sobre Los Paradigmasmely muñoz100% (1)
- Monografia de Enfermeria !!Documento26 páginasMonografia de Enfermeria !!fiorell78% (23)
- Ciencia y Tecnología de Los PueblosDocumento16 páginasCiencia y Tecnología de Los PueblosMayra Lorena Méndez y Méndez100% (2)
- Jimenez y Seron 1992 Paradigmas de Investigacion en EducacionDocumento24 páginasJimenez y Seron 1992 Paradigmas de Investigacion en EducaciongloriaAún no hay calificaciones
- Segundo Cuestionario FilosofíaDocumento7 páginasSegundo Cuestionario FilosofíasamneflesAún no hay calificaciones
- (Segun M.Ford) - Thomas Kuhn y La Estructura de Las Revoluciones CientificasDocumento3 páginas(Segun M.Ford) - Thomas Kuhn y La Estructura de Las Revoluciones CientificasRenata CuttittaAún no hay calificaciones
- Los Paradigmas SociológicosDocumento5 páginasLos Paradigmas Sociológicosjose lopezAún no hay calificaciones
- Paradigmas e Investigacion EducativaDocumento16 páginasParadigmas e Investigacion EducativaPercy Salazar100% (1)
- Thomas KuhnDocumento10 páginasThomas KuhnMartin100% (1)
- Lectura 3. La Noción de Paradigma y La Historia de Los Saberes Pedagógicos Como FalsificaciónDocumento9 páginasLectura 3. La Noción de Paradigma y La Historia de Los Saberes Pedagógicos Como FalsificaciónRaúl Puga FernándezAún no hay calificaciones
- 3 La Nueva Filosofía de La CienciaDocumento7 páginas3 La Nueva Filosofía de La CienciaVeronica Laura ToscanoAún no hay calificaciones
- 4 PDFDocumento17 páginas4 PDFDani FrancoAún no hay calificaciones
- CAPARROSDocumento1 páginaCAPARROSIvana SchellhammerAún no hay calificaciones
- Articulo CientificoDocumento10 páginasArticulo CientificoDIEGO ARMANDO CRUZ NINAAún no hay calificaciones
- Thomas KuhnDocumento6 páginasThomas KuhngrradoAún no hay calificaciones
- La Estructura de Las Revoluciones Científicas: "Thomas Kuhn"Documento19 páginasLa Estructura de Las Revoluciones Científicas: "Thomas Kuhn"William Jeremy Salas RojasAún no hay calificaciones
- Determinismo y contingencia: Una perspectiva evolucionistaDe EverandDeterminismo y contingencia: Una perspectiva evolucionistaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Epistemología y lo Económico-Social. Popper, Kuhn y Lakatos: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Epistemología y lo Económico-Social. Popper, Kuhn y Lakatos: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- La matemática en la escuela: Por una revolución epistemológica y didácticaDe EverandLa matemática en la escuela: Por una revolución epistemológica y didácticaAún no hay calificaciones
- Principales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXI de la pedagogía y la didácticaDe EverandPrincipales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXI de la pedagogía y la didácticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- La evolución del conocimiento científico: cómo construye su conocimiento la cienciaDe EverandLa evolución del conocimiento científico: cómo construye su conocimiento la cienciaAún no hay calificaciones
- Cambio conceptual y representacional en el aprendizaje y la enseñanza de la cienciaDe EverandCambio conceptual y representacional en el aprendizaje y la enseñanza de la cienciaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Lectura 1 El Círculo Virtuoso de La Retroalimentación REBECA ANIJOVICHDocumento21 páginasLectura 1 El Círculo Virtuoso de La Retroalimentación REBECA ANIJOVICHMEDINACAMPOSHAún no hay calificaciones
- Documentos Primaria Sesiones Unidad03 TercerGrado Integrados 3G U3 Sesion03Documento6 páginasDocumentos Primaria Sesiones Unidad03 TercerGrado Integrados 3G U3 Sesion03MEDINACAMPOSH100% (1)
- FodaDocumento10 páginasFodaRogelio CanoAún no hay calificaciones
- Estrategias para Enseñanza Del Castellano Como Segunda Lengua - Nila VigilDocumento4 páginasEstrategias para Enseñanza Del Castellano Como Segunda Lengua - Nila VigilMEDINACAMPOSHAún no hay calificaciones
- Tesis Clarificación de ValoresDocumento0 páginasTesis Clarificación de ValoresMEDINACAMPOSHAún no hay calificaciones