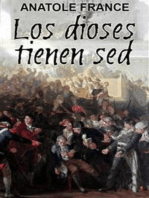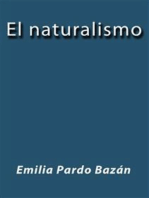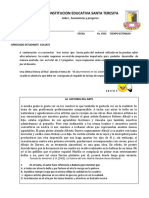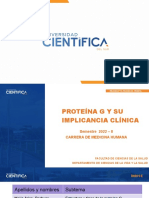Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho Pensamiento
Manolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho Pensamiento
Cargado por
Santiago NavajasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Manolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho Pensamiento
Manolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho Pensamiento
Cargado por
Santiago NavajasCopyright:
Formatos disponibles
En 1943, en la calle Peligros de Madrid, dos fotografías adornaban sendos establecimientos.
Una es de Lavoisier, el padre de
la química moderna, cuyo doble centenario se conmemoraba. La otra era de una faena de Manolete. Un muchacho le dice a
su novia, «¡Mira qué soso! ¡Si parece una estatua!». Se refiere al torero, no al químico, al que seguramente ni conocerá.
Manolete es más famoso que nadie en la España de la posguerra. A Eugenio d’Ors, que nos cuenta el acontecimiento, el
comentario despectivo, sin embargo, le ilumina el significado de la tauromaquia, su sentido escultórico: «No se niegue, por
otra parte, que, dentro del ciclo manoletiano, la fiesta de los toros tiende a eliminar o atenuar, como secundarios, ciertos
valores del dinamismo».
Siguiendo con la metáfora escultórica, si los toreros pintureros pueden ser relacionados con el estilo corintio, Domingo Ortega,
líder de la tauromaquia hasta que llegó Manolete y gran amigo de Ortega y Gasset –que le prologó su libro El arte del toreo–,
sería del estilo jónico mientras que el diestro cordobés estaría representado por el dórico. Entre la geometría y la cinemática,
el toreo es, desde el punto de vista de filósofos como Ortega y Gasset o D’ors, fundamentalmente una cuestión de espacio y
tiempo. Según el espacio, el torero es verticalidad mientras que el toro es horizontalidad. De acuerdo al tiempo, el toreo es
una metáfora de la vida en lucha que va a desembocar irremediablemente en la muerte. Como dejó escrito el Ortega torero:
«Toro y torero son dos sistemas de puntos que varían correlativamente».
Si Homero cantó en la Ilíada la cólera de Aquiles, todas las corridas, cualquiera de ellas, consisten en un poema épico que
celebra la furia del toro (siendo el torero, Héctor, la luz de la inteligencia frente a la oscuridad de la cólera, el ímpetu de la furia
del cornúpeta). Una furia que no es arbitraria, salvo en la excepción de los Miura, sino dirigida y que, por tanto, el torero puede
parar, mandar y templar. En este sentido, Manolete y Ortega y Gasset significaron la autoconciencia de la tauromaquia en el
ruedo y en la tribuna. La espada y la pluma alcanzaron en la mano del torero y el filósofo la pureza más alta y la abstracción
más elevada.
Parecería fuera de sitio, no sólo hiperbólicamente, la metáfora de Manolete como «Beethoven de la tauromaquia». Pero
debemos tener en cuenta que el Corriere della Sera, el periódico que hizo semejante comparación, es italiano. No
desafinaríamos mucho entonces si ponemos a Joselito como Haydn y Belmonte siendo Mozart. El suceso fundamental para la
teoría de la música ocurrió el año 1810 cuando E.T.A. Hoffman publicó una crítica sobre la Quinta sinfonía de Beethoven,
declarando que la música instrumental es la más alta de las artes, superando a la reina hasta ese momento, la música vocal.
El argumento de Hoffman se basa en que dicha música abre a los oyentes al reino de lo infinito, un lugar más allá de las
palabras, donde el ser humano se encuentra con las profundidades del reino del espíritu (Mozart) o el estremecimiento, el
dolor, el espanto y el anhelo romántico hacia lo terrible (Beethoven), marca definitiva de lo sublime. Pero precisamente el gran
teórico de lo sublime, Immanuel Kant, había establecido que «la fiesta de los toros implica un inclinación a lo sublime, bastante
frecuente en la vida de los españoles». De ahí que la tauromaquia sea esencialmente española, aunque también, claro, pueda
darse entre aquellos con influencia española o, simplemente, personas sensibles a lo trágico sublime, como Orson Welles o
Jean Cocteau. De ahí también que sea la más alta de las artes, porque supera incluso a la música romántica en autenticidad
no solo al mostrar sino al encarnar el dolor, el espanto, el estremecimiento y, a pesar de todo, la belleza.
Siguiendo los parámetros kantianos, el toreo sería «sublime dinámico» por la fuerza desplegada, y constituye el intento más
acabado para tratar de representar lo absoluto de la muerte de una manera sensorial. La oposición a la tauromaquia es
fundamentalmente el intento de ocultar el hecho de la muerte, de invisibilizarla tras los muros del matadero o, todavía más
simple y superficial, tratar de cancelarla alejando de nosotros sus manifestaciones más obvias. El espectador de las corridas
de toros es obligado a enfrentar la muerte, tanto en su versión natural animal (la del toro) como la específica existencial
humana (la del torero). Y en relación a la muerte, el absoluto, aquello que no se puede relativizar de ninguna manera y que
nos iguala a todos, de gusanos a reyes, de toros a toreros. El toreo es como la música instrumental una objetivación de la
Voluntad misma, a diferencia de las demás artes que son instintivas. De hecho, la música que interpreta la banda en las
corridas (salvo en Madrid) en realidad es redundante, como bien vio José Bergamín al titular su libro sobre la tauromaquia La
música callada del toreo.
Con Manolete se alcanza finalmente lo que Ortega había definido como torear: «hacer que no se desprecie nada en la
embestida del animal, sino que el torero la absorba y la gobierne íntegra». Parafraseando a Terencio, el toreo interesaba tanto
a Ortega porque como él mismo dijo «Ningún aspecto de la vida española me es desconocido ni me fue indiferente». Y nada
más español, según Ortega, que la tauromaquia porque «Es un hecho de evidencia arrolladora que, durante generaciones,
fue, tal vez, esa Fiesta la cosa que ha hecho más felices a mayor número de españoles (...) He hecho lo que era mi deber de
intelectual español y que los demás no han cumplido: he pensado en serio sobre ella (la tauromaquia)».
Medio siglo después de la cúspide que significaron en la cultura española Lorca para la poesía, Picasso para la pintura,
Manolete para la tauromaquia y Ortega y Gasset para la filosofía, no cabe duda de que tiene sentido lo que decía el poeta
granadino sobre cómo en España los artistas, escritores, intelectuales y filósofos siguen desaprovechando el mayor filón
poético y vital. Pero debemos continuar la labor pedagógica que llevaron a cabo aquellos gigantes pero poder ver más lejos:
hacia la tauromaquia del siglo XXI.
También podría gustarte
- Basic Student Material For Design Thinking Professional Certificate (V082018A) PDFDocumento62 páginasBasic Student Material For Design Thinking Professional Certificate (V082018A) PDFLuis100% (7)
- 15 Fundamento Cultural de La Fiesta de Los TorosDocumento7 páginas15 Fundamento Cultural de La Fiesta de Los TorosDiego VBAún no hay calificaciones
- A Morte Do Toureiro - O Triunfo Do HeróiDocumento22 páginasA Morte Do Toureiro - O Triunfo Do HeróiAlberto FrancoAún no hay calificaciones
- Los Dioses Tienen SedDocumento880 páginasLos Dioses Tienen Sedjose andres bravo fernandezAún no hay calificaciones
- Dialnet EspejoDeTauromaquia 5086507Documento5 páginasDialnet EspejoDeTauromaquia 5086507elsacsAún no hay calificaciones
- Tríptico de La Hydra: Victor Hugo y DarioDocumento14 páginasTríptico de La Hydra: Victor Hugo y DarioestragoAún no hay calificaciones
- Andrés Amorós: El Llanto Por Ignacio Sánchez Mejías de La Piel de Toro, 121 Págs., Cubierta Color de A. ImbertDocumento8 páginasAndrés Amorós: El Llanto Por Ignacio Sánchez Mejías de La Piel de Toro, 121 Págs., Cubierta Color de A. ImbertponciettiAún no hay calificaciones
- La España Moderna (Madrid) - 12-1889Documento207 páginasLa España Moderna (Madrid) - 12-1889EmmúsicaydanzaElProvencioAún no hay calificaciones
- EL Llanto Por La Muerte de I.S. MejíasDocumento12 páginasEL Llanto Por La Muerte de I.S. MejíasMercedes GiglioAún no hay calificaciones
- 0 - El Honor en El Teatro Del Siglo XVIIDocumento8 páginas0 - El Honor en El Teatro Del Siglo XVIImisterduttonpeabodyAún no hay calificaciones
- A Proposito de La Comedia Hagiográfica BarrocaDocumento11 páginasA Proposito de La Comedia Hagiográfica Barrocadanue_dlbAún no hay calificaciones
- Tauromaquia en La Generación Del 27 PDFDocumento28 páginasTauromaquia en La Generación Del 27 PDFKetzalli TorresAún no hay calificaciones
- LOA. TorosDocumento3 páginasLOA. TorosMauricio GarcíaAún no hay calificaciones
- Anatole France Los Dioses Tienen Sed PDFDocumento199 páginasAnatole France Los Dioses Tienen Sed PDFDavid Ricardo HuamaniAún no hay calificaciones
- Baudelaire e Italianos Poetas.Documento8 páginasBaudelaire e Italianos Poetas.Claudio Anabalón MaldonadoAún no hay calificaciones
- Ciclo de Charlas Ciudades y Escritores eDocumento61 páginasCiclo de Charlas Ciudades y Escritores eMaraInesAlejandraAún no hay calificaciones
- TEMA 5 VanguardiasDocumento12 páginasTEMA 5 Vanguardiaselizabeth tarazonaAún no hay calificaciones
- El Quijote en La Música, Por Asunción Belda CastilloDocumento3 páginasEl Quijote en La Música, Por Asunción Belda CastillorevistadiapasonAún no hay calificaciones
- El Caballo de TurínDocumento8 páginasEl Caballo de TurínEstela EspezelAún no hay calificaciones
- Alma, Manolo MaxhadoDocumento29 páginasAlma, Manolo MaxhadoEl Gran FadónAún no hay calificaciones
- Literatura Romanticismo FrancesDocumento6 páginasLiteratura Romanticismo FrancesAvril Dos SantosAún no hay calificaciones
- Cultura y TorosDocumento15 páginasCultura y Torosvmanuelg1519Aún no hay calificaciones
- Iza Zamacola El Clasico y El Romantico 1841 y El Punto de Confluencia Del Humor RomanticoDocumento7 páginasIza Zamacola El Clasico y El Romantico 1841 y El Punto de Confluencia Del Humor RomanticoAlejo ValadezAún no hay calificaciones
- Doctor Fausto. El Análisis de Thomas Mann Sobre El Nazismo (Villacañas)Documento26 páginasDoctor Fausto. El Análisis de Thomas Mann Sobre El Nazismo (Villacañas)abcdefghi1984Aún no hay calificaciones
- Gironella PotlatchOctavioPazDocumento3 páginasGironella PotlatchOctavioPazGeorg BlumAún no hay calificaciones
- Frases CelebresDocumento2 páginasFrases CelebresMiguel JuarezAún no hay calificaciones
- Inventario 1827Documento2 páginasInventario 1827PolinniaAún no hay calificaciones
- JOSELIT, David - La Farsa de La PinturaDocumento12 páginasJOSELIT, David - La Farsa de La PinturaKarina PeisajovichAún no hay calificaciones
- La Corriente de La Critica Francesa Sobre El Trabajo de Juan Ruiz de AlarconDocumento9 páginasLa Corriente de La Critica Francesa Sobre El Trabajo de Juan Ruiz de AlarconHeleLorenzanaAún no hay calificaciones
- Moro Cesar Surrealistas FrancesesDocumento25 páginasMoro Cesar Surrealistas Francesesngonzal4100% (1)
- La Tauromaquia en La Generación Del 27Documento28 páginasLa Tauromaquia en La Generación Del 27José Isidoro RamosAún no hay calificaciones
- Obra Poética César MoroDocumento51 páginasObra Poética César MoroYhesus Valdivia LuqueAún no hay calificaciones
- Obra Poética César MoroDocumento252 páginasObra Poética César MoroFernando Vasquez100% (7)
- Revista de Claseshistoria: Mirta Rodríguez AceroDocumento8 páginasRevista de Claseshistoria: Mirta Rodríguez AceroMary NogueraAún no hay calificaciones
- A Propósito de La Comedia Hagiográfica BarrocaDocumento11 páginasA Propósito de La Comedia Hagiográfica BarrocaEleuterio CandelaAún no hay calificaciones
- Ana Luisa Haindl - Danza de La MuerteDocumento22 páginasAna Luisa Haindl - Danza de La MuerteYerko Muñoz S.Aún no hay calificaciones
- El Círculo de Jena o La Filosofía RománticaDocumento15 páginasEl Círculo de Jena o La Filosofía Románticaluca1234567100% (1)
- Poesía FrancesaDocumento10 páginasPoesía FrancesaCamila BertoliAún no hay calificaciones
- Literatura en El RenacimientoDocumento9 páginasLiteratura en El Renacimientodario lopezAún no hay calificaciones
- Tragedia Griega y Comedia Clasica CromoDocumento11 páginasTragedia Griega y Comedia Clasica CromoErickHenriquezAún no hay calificaciones
- Un Monstruo en El MataderoDocumento9 páginasUn Monstruo en El Mataderoignacio.martinezAún no hay calificaciones
- El Teatro A Partir de La PosguerraDocumento16 páginasEl Teatro A Partir de La PosguerraRoberto Garcia GomezAún no hay calificaciones
- 04 A. Braun, Edward - El Teatro SimbolistaDocumento9 páginas04 A. Braun, Edward - El Teatro Simbolistaflakita.silviAún no hay calificaciones
- Le Nozze Di Figaro o El Vértigo de Las Pérdidas (Muñoz Carrasco)Documento14 páginasLe Nozze Di Figaro o El Vértigo de Las Pérdidas (Muñoz Carrasco)PartituraDireccionAún no hay calificaciones
- Del Romanticismo Al RealismoDocumento383 páginasDel Romanticismo Al RealismoManuel RiveraAún no hay calificaciones
- El Simbolismo en El Teatro de Valle-Incl - NDocumento14 páginasEl Simbolismo en El Teatro de Valle-Incl - NBEEP ALICANTE SAN JUAN PLAYAAún no hay calificaciones
- Poetas Franceses 2023Documento90 páginasPoetas Franceses 2023Victor Hugo PosadasAún no hay calificaciones
- La Fuerza Del Desden Desolacion de La Quimera o La Identidad Moral de Luis CernudaDocumento16 páginasLa Fuerza Del Desden Desolacion de La Quimera o La Identidad Moral de Luis CernudaNU77UN100% (1)
- Danza de La MuerteDocumento28 páginasDanza de La MuerteTobiasAún no hay calificaciones
- La Versión Española de Cyrano de Bergerac - Montserrat CotsDocumento9 páginasLa Versión Española de Cyrano de Bergerac - Montserrat CotsicoteitaAún no hay calificaciones
- El "Monstruo" en El "Matadero"Documento8 páginasEl "Monstruo" en El "Matadero"Justina ReyAún no hay calificaciones
- Gimferrer Pere Dietario 1979 1980Documento113 páginasGimferrer Pere Dietario 1979 1980malopezman50100% (4)
- ALTAZORDocumento9 páginasALTAZORClaudia AmadorAún no hay calificaciones
- Trad. Antonin ArtaudDocumento3 páginasTrad. Antonin ArtaudSafae Abied TafanyAún no hay calificaciones
- Historia Del PasodobleDocumento4 páginasHistoria Del PasodoblePedro LópehAún no hay calificaciones
- PRESTON Paul Un Pueblo Traicionado Espana de 1874Documento3 páginasPRESTON Paul Un Pueblo Traicionado Espana de 1874Santiago NavajasAún no hay calificaciones
- Hasél y La Tolerancia LiberalDocumento1 páginaHasél y La Tolerancia LiberalSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Los Hombres Que Inventaron El Feminismo (II) - SófoclesDocumento3 páginasLos Hombres Que Inventaron El Feminismo (II) - SófoclesSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- 19-20 Concepcion Semantica Reticular de Los Valores PARCIALDocumento23 páginas19-20 Concepcion Semantica Reticular de Los Valores PARCIALSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- La Obra de Teatro Del AñoDocumento2 páginasLa Obra de Teatro Del AñoSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- El Ogro Filantrópico de Thomas HobbesDocumento2 páginasEl Ogro Filantrópico de Thomas HobbesSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Judith Shklar, Una Filósofa Liberal de FusteDocumento3 páginasJudith Shklar, Una Filósofa Liberal de FusteSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Cronograma de Fechas Plan de Trabajo 17012020Documento2 páginasCronograma de Fechas Plan de Trabajo 17012020Shirly ROCHAAún no hay calificaciones
- Fisica 1Documento35 páginasFisica 1bdinoAún no hay calificaciones
- Informe Final pp3Documento98 páginasInforme Final pp3Yusbely Johana Hernandez FerrerAún no hay calificaciones
- Compartiendo La VerdadDocumento60 páginasCompartiendo La VerdadPatricia EntchenAún no hay calificaciones
- Formulario - 110 - 2020 2Documento2 páginasFormulario - 110 - 2020 2Carlos Ovidio BELTRAN LONDONOAún no hay calificaciones
- 0el Simio y El Aprendiz de Sushi MioDocumento16 páginas0el Simio y El Aprendiz de Sushi MioAlex Wong100% (1)
- Ejercicio de Lectura Critica Textos Varios Prueba UnoDocumento6 páginasEjercicio de Lectura Critica Textos Varios Prueba Unokatia castellarAún no hay calificaciones
- Clasifican Los Sismos Según Su Magnitud e IntensidadesDocumento4 páginasClasifican Los Sismos Según Su Magnitud e IntensidadesRodolfo Cisneros Mendoza0% (1)
- Revelación - NotasDocumento10 páginasRevelación - NotasJhonatan CastrellónAún no hay calificaciones
- Resumen Tejido Adiposo HistologiaDocumento18 páginasResumen Tejido Adiposo HistologiaJoseAngelLagosGabrie100% (1)
- Modelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Documento58 páginasModelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Marco Salazar ValleAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Trabajo de GrupoDocumento4 páginasTecnicas de Trabajo de GrupoMariló OrtegaAún no hay calificaciones
- Res 2018010730175519000832842Documento1 páginaRes 2018010730175519000832842Axel Ak Huerta SolisAún no hay calificaciones
- El Término Ensueño Describe El Proceso de SoñarDocumento2 páginasEl Término Ensueño Describe El Proceso de SoñarJohana RuizAún no hay calificaciones
- Técnica de ExposiciónDocumento4 páginasTécnica de ExposiciónLeslly yasmin Davila acuñaAún no hay calificaciones
- Cantos CristianosDocumento7 páginasCantos CristianosCsar Okumuration0% (1)
- Agar Chocolate PDFDocumento2 páginasAgar Chocolate PDF89562Aún no hay calificaciones
- ADVOCACIONES de La Virgen MariaDocumento6 páginasADVOCACIONES de La Virgen MariaRosa LealAún no hay calificaciones
- Proteína G y Su Implicancia ClínicaDocumento29 páginasProteína G y Su Implicancia ClínicaDiana Llantoy ParinangoAún no hay calificaciones
- Graficas y Ajuste de CurvasDocumento10 páginasGraficas y Ajuste de CurvasJhoel Mario Villanueva GutierrezAún no hay calificaciones
- Programa SociologíaDocumento9 páginasPrograma SociologíaBeto LayaAún no hay calificaciones
- Semana 37 Cuarto Grado de SecundariaDocumento2 páginasSemana 37 Cuarto Grado de SecundariaMarco Felix Bravo100% (1)
- Isótopos y Aplicaciones y Sus UtilidadesDocumento4 páginasIsótopos y Aplicaciones y Sus UtilidadesCarlos L. HernandezAún no hay calificaciones
- El Gran Secreto Es Que El Rey Blanco No Puede Matar, Según Las ReglasDocumento108 páginasEl Gran Secreto Es Que El Rey Blanco No Puede Matar, Según Las ReglasArturo BenyaminAún no hay calificaciones
- GUERRERO, Diego Introducción - La Economía, Ciencia Política y SocialDocumento27 páginasGUERRERO, Diego Introducción - La Economía, Ciencia Política y SocialFernando Loza OrtaAún no hay calificaciones
- Codigo Infarto.Documento14 páginasCodigo Infarto.Allison VelaAún no hay calificaciones
- Desafios CapellaDocumento5 páginasDesafios CapellaJuver Saul Espinoza CorpusAún no hay calificaciones
- 11.6.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge Instructions IGDocumento2 páginas11.6.1.2 Packet Tracer - Skills Integration Challenge Instructions IGTatiana RiañoAún no hay calificaciones
- Rapaport CAPITULO 8 Retorno A La Democracia y Neoliberalismo 1983 1999Documento9 páginasRapaport CAPITULO 8 Retorno A La Democracia y Neoliberalismo 1983 1999Gabriel RdAún no hay calificaciones