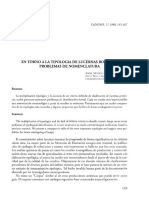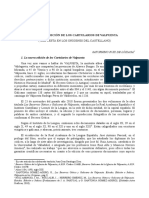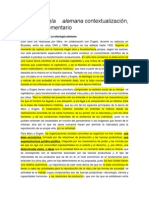Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tipos de Lucernas Romanas PDF
Tipos de Lucernas Romanas PDF
Cargado por
Rgr.rigelTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tipos de Lucernas Romanas PDF
Tipos de Lucernas Romanas PDF
Cargado por
Rgr.rigelCopyright:
Formatos disponibles
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/314069837
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
Article · January 2008
CITATIONS READS
7 566
1 author:
Raül Celis Betriu
University of Barcelona
13 PUBLICATIONS 10 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Raül Celis Betriu on 26 February 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
CV D A S
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
9-10
(2008-2009)
ASOCIACIÓN CULTURAL CVDAS
Lucernas romanas: conceptos y principios
tipológicos
Raül Celis Betriu
Universitat de Barcelona
celisraul@hotmail.com
R E S U M E N La disparidad de principios metodológicos aplicados al estudio de las lucernas
romanas, junto con la multiplicidad de tipologías y la mezcolanza respecto a la procedencia de los materiales
estudiados provoca una confusión considerable en el momento en que se tienen que utilizar y comparar los
estudios precedentes. Presentamos aquí lo que consideramos las bases para establecer una “tipología
universal” para las lucernas, incluyendo e intentando dar respuesta a múltiples aspectos formales.
A B S T R A C T The disparity of methodological principles applied to the study of the roman
lamps, together with the multiplicity of typologies and the hotchpotch in relation to the origin of the studied
materials brings about a considerable confusion when what have been studied before it has to be used and
compared. We present what we consider the basic principles in order to establish a “universal typology” for the
lamps, including and trying to answer to multiple formal aspects.
Palabras Clave: lucerna, tipología, estadística, producción.
Keywords: Lamp, typology, statistic, production.
1. Introducción y postulados de la investigación
Hace relativamente poco tiempo que tuvimos la oportunidad de preparar un
trabajo a modo de introducción al mundo lucernario. Por las características del mismo,
solo pudimos dar breves pinceladas sobre aspectos que nosotros consideramos
importantes para el estudio de las lucernas1. Creemos que una de las grandes carencias en
la investigación de las lucernas es una obra en que se realice, de forma crítica, un análisis
de los métodos utilizados para el conocimiento de dicho material. Las metodologías son
muy dispares, con lo que conlleva la obtención de unas conclusiones que, según nuestra
opinión, no pueden compararse entre ellas. La procedencia de las piezas a estudiar, el
origen de las mismas en las obras de referencia que se utilizan, el sistema de contar los
fragmentos, las diferentes opiniones en relación con la importancia de marcas y
decoraciones, entre otros factores, permiten establecer una serie de relaciones que, en las
conclusiones de cada autor, hacen aparecer unos resultados teóricamente a veces,
completamente contradictorios.
______________________
1CELIS, R.: “Las Lucernas”. En ROCA, M, FERNÁNDEZ, I.: Introducción al estudio de la cerámica romana.
Una breve guía de referencia, 2005, Universidad de Málaga.
Raül Celis Betriu
La primera necesidad que tiene el investigador cuando se enfrenta a un material
para clasificarlo, es una tipología. Las lucernas ya desde el S.XVII han sido objeto de
estudio siempre, pero, desde el punto de vista de la historia del arte. No queremos
nosotros detenernos aquí en este periodo de la investigación, ya que carece de todo
principio metodológico. Autores como Morillo-Cerdán2 hace una relación de estos
investigadores y sus obras. Nuestra intención es analizar las tipologías que presentan la
sistematización como principio básico, y que por ello, han sido utilizadas con
posterioridad. También queremos aclarar aquí que no analizaremos los autores que se
han basado en los materiales presentes en el Mediterráneo Oriental. Las razones son
varias: la primera es que los materiales, los cuales constituyen la base para nuestro
estudio, no proceden de esta zona geográfica y la segunda es que las producciones en el
ámbito griego, por ejemplo, son un poco más conocidas que en mundo romano
occidental. La problemática histórica y de comercio, también presenta otra serie de
características, en las que no queremos profundizar. La conquista romana de Grecia (O
Egipto, por ejemplo) se produce con unas premisas culturales (ideológica y tecnológica)
muy diferentes de lo que va a ocurrir en la parte occidental. Por ello, creemos que
comparar materiales, supuestamente producidos en la península Itálica, en territorio
oriental, no nos aporta el marco teórico de referencia preferente a nuestra zona
occidental. Las comparaciones entre materiales se deberían realizar con aquello que
nosotros podamos definir como parecido. Ya sea por tipo, cronología, o producción. Es
por ello que tipologías de autores como Broneer3, que basa su tipología sobre los
materiales de Corinto, no van a ser analizadas.
Cada autor realiza su “corpus” basándose en sus propios materiales. Esto que, en
principio, no es criticable va ser la causa del caos actual. El problema es que desde los
inicios de la investigación, cada catalogo o cada estudio, presentaba una nomenclatura
tipológica propia. Si todas las formas tratadas (teóricamente) fueran diferentes, no habría
problema. Pero la realidad se impone, y al final, una forma concreta, puede presentar
tantos nombres tipológicos como autores la han tratado. Si bien hemos comentado que
existen las tablas de conversión entre las diferentes tipologías, lo cierto es que algunas de
ellas no se corresponden exactamente con las que pretenden igualar. Otro problema que
presenta este modelo, es la definición de producción mediante tipología. Este es un factor
que vamos a tratar más adelante de forma exhaustiva, así que aquí solo queremos
mencionarlo de pasada. Cada autor prefiere una parte de la lucerna para establecer su
tipología. Aunque gran parte de ellos se basa en el pico, otros se fijan en las dimensiones y
curvatura del depósito. Otros realizan subgrupos mediante el número de molduras y
pequeñas variaciones morfológicas. Estas divisiones van a presentar en algunos de los
______________________
2 MORILLO CERDAN, A: Cerámica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España): Las Lucernas. 1992.
3 BRONEER, O.: “Terracota Lamps”, Corinth IV, II, Cambridge, 1930, USA.
56 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
casos, diferencias cronológicas, que tienden a delimitar de una forma más precisa la
datación de la lucerna. Pero el problema de fondo aun persiste, ¿de dónde proceden estos
materiales? la respuesta, en el mayor número de casos, es de Fondos de Museos, para la
mayoría de los cuales, ni tan siquiera se tiene certeza de su origen o formación de la
colección. Por lo que nos encontramos delante de tipologías en las que la cronología se ha
basado en aspectos morfológicos e incluso parece, que siguiendo preceptos
“Winckelmannianos”. En resumen, que no tienen ninguna base “científica” para asegurar
las dataciones que ofrecen. Esto es lo que se llama como el “método tipológico”4. Por el
otro lado, hay las tipologías que se basan en materiales de excavaciones y con estratigrafía,
las cuales nos ofrecen el valor de la cronología; si bien es importante la forma y sus
variaciones, la secuencia cronológica queda delimitada y contrastada con la fecha del
estrato.
Lo hasta aquí expuesto nos gustaría que sirviese de introducción, o de principio
de líneas generales a lo que vamos a tratar a continuación, el estudio pormenorizado de
las propuestas de cada autor referente a las tipologías que establecen. Se han tratado para
el orden de la exposición en primer lugar, a los dos primeros autores que se dedicaron a
sistematizar lucernas, Dressel y Loeschcke. Luego se ordenan por el orden cronológico de
los materiales que han sido tratados y, por la importancia que ocupan en el mundo de la
investigación. Dos autores han tratado de una forma más extensa el estudio de la historia
de las investigaciones. El primero de ellos, Ponsich5 ofrece las diferentes publicaciones
comentadas hasta el año de la publicación de su estudio. El otro autor que dedica parte de
su obra a ello es Morillo Cerdán6 quien también ofrece un panorama más o menos crítico
de las tipologías existentes.
2. Revisión crítica de las tipologías
2.1. DRESSEL7
Publica por primera vez una tipología sistemática de las lucernas aparecidas en
Roma. Establece 31 tipos sobre la base de las diferencias que presentan los picos. No
ofrece cronologías para sus formas pero las ordena según cree él que debió ser su
secuencia evolutiva. El error más destacable que presenta es el hecho de ubicar sus formas
______________________
4 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques en terre cuite. Introduction et essai de typologie générale avec des
détails concernant les lampes trovées en Italie”, L’antiquitée classique XLV, 1976, pp 5-39, pp 550-586.
5 PONSICH, M.: Les lampes romaines en terre cuite de la Maurètania Tingitane, Rabat, 1961.
6 MORILLO CERDAN, A.: “En torno a la tipología de lucernas: Problemas de nomenclatura”. Cuadernos
Prehistoria y Arqueología, 17, 1989, pp. 143-167.
7 DRESSEL, H.: “Lucernae Formae”, C.I.L. (Inscriptiones Urbis Romae Latinae. Instrumentum Domesticum)
XV, II, 1, 1899, Lam. III.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 57
Raül Celis Betriu
Dressel 5 y 6 en época republicana. Será más tarde, con Lamboglia y Beltrán8 cuando se va
a dotar de valor cronológico la tipología de Dressel. Estos autores también modifican
levemente alguna de las formas, debido a la influencia de otros investigadores como
Loeschcke, se dividirá la forma 9 de Dressel en los tres tipos característicos (vide infra).
En el caso que sólo nos basemos en el aspecto formal de la tipología, la de Dressel es una
de las más aceptadas por los investigadores y estudiosos que hayan trabajado en el
Mediterráneo occidental.
2.2. LOESCHCKE
S. Loeschcke9 establece su tipología a partir de los materiales de Vindonissa
( Windisch, en la actual Suiza), campamento militar del limes germánico. Clasifica tanto las
lucernas de cerámica como las de metal. Con relación a las lucernas de cerámica establece
14 tipos, según la forma del pico, en una secuencia cronológica. Así mismo clasifica
diferentes variantes de perfiles, siempre identificados con un tipo concreto, que ayuda a la
identificación del material fragmentado. Otra observación tipológica que Loeschcke
describe son las diferencias de los distintos picos en su forma VIII, aunque no conlleven
variantes cronológicas importantes. Respecto a la clasificación de Dressel, se da un salto
cualitativo, ya que el valor cronológico de estos materiales es ofrecido por las legiones
romanas allí establecidas, las cuales permanecen del 20 d.C. hasta el 100 d.C. dando unos
límites cronológicos muy concretos para los tipos allí documentados.
Teniendo acotado cronológicamente el yacimiento de una forma muy precisa,
Loeschcke hace una diferencia importante en la forma que Dressel había clasificado como
forma 9, correspondiendo a las Loeschcke IA, IB y IC, la primera entre Augusto y Tiberio,
la segunda entre Tiberio y Claudio, y la tercera, entre Claudio y los Flavios. La
investigación posterior va a continuar manteniendo esta diferenciación tipológica y
respetando su cronología. Otro hecho destacable es el trato que les da a sus formas IX y X,
las conocidas como Firmalampen, estableciendo diferentes talleres, basándose en las
características técnicas de las pastas. Recientemente, Gerwulf Schenider10 mediante los
análisis arqueométricos, ha demostrado que tres de los cuatro grupos que Loeschcke
había definido, eran correctos. No podemos considerar esta tipología como “universal” ya
______________________
8 LAMBOGLIA, N. BELTRAN, A.: “Apuntes sobre cronología cerámica”, Caesaraugusta 3, 1952, pp. 87-89, lams.
X-XIII.
9 LOESCHCKE, S.: Lampen aus Vindonissa, Ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des antiquen
Beleuchtungwesens, Zürich, 1919.
10 SCHNEIDER, G.: “Studies of Roman Lamps from the Northern Provinces and from Rome”. Ceramica
romana e archeometria: Lo stato degli studi. Atti delle giornate internzionali di studio. Castello di
Montegufoni (Firenze), 1993, pp.127-142.
58 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
que faltan los tipos republicanos (las Dressel 1 – 4), así como otros tipos también
ampliamente documentados en otros yacimientos.
2.3. RICCI
Para las lucernas tardo republicanas contamos con la publicación de Marina
Ricci11. Esta autora reúne las formas fechadas desde el S.V a.C. hasta las últimas
producciones consideradas como tardo republicanas, las Dressel 4, con una cronología
entorno el 10 d.C. Establece 8 tipos nuevos a los que le da su nombre y una letra del
abecedario, basados en la forma del pico principalmente. Para los tipos que ya había
publicado Dressel mantiene su nomenclatura e individualiza las nuevas variantes mediante
una letra. Esto es meritorio ya que simplemente da a conocer las nuevas formas,
manteniendo las que ye existían con su antiguo nombre. Importante de esta obra es el
origen de las cronologías, ya que están basadas en excavaciones como Ventimiglia o en
conjuntos cerrados como son los pecios. Ricci se plantea también los posibles centros
productivos de estas lucernas. Consideramos que esta tipología puede ser ampliada e
incluso corregida cronológicamente, pero no discutir los principios en los que ésta se
basa.
2.4. DENEAUVE
Un autor que consideramos de especial interés es Jean Deneauve12 con su
estudio de las lucernas de Cartago. Es importante por muchos motivos, por la procedencia
de los materiales que estudia, por la tipología que propone, por las producciones que
define así como el estudio de las marcas y la decoración, pero creemos que lo es, también,
por el gran uso que se ha hecho posteriormente de su obra. En su clasificación podemos
contar 13 tipos romanos, aunque también incluye lucernas púnicas y griegas. El orden se
establece mediante las diferencias de los picos y su propuesta cronológica. Presenta un
estudio detallado de estos picos y las secciones, aunque luego no los paralelice con las
formas previamente descritas. Referente a la propuesta cronológica, Deneauve no da unas
dataciones claras para cada tipo sino que nos ofrece las formas dentro de una secuencia
crono-evolutiva, sin especificar si se trata de inicio de la producción o momento de uso,
así como es muy difícil poder decir con exactitud cuando da por concluido un tipo
concreto. Otro de los problemas es que pocas veces hace aclaraciones del gráfico en el
texto descriptivo de la forma.
______________________
11 RICCI, M.: “Per una cronologia delle lucerne tardo-republicane” R.S.L. XXXIX, 1974, pp. 2-4, pp. 168-234.
12 DENEAUVE J. : Lampes de Carthage, CNRS, 1969, Paris.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 59
Raül Celis Betriu
2.5. BISI13
Esta autora establece una tipología basada en los materiales de excavación de la
ciudad de Herculano. El atractivo más grande de este estudio es el término ante quem que
nos proporciona el 79 d.C. con la erupción del Vesubio, y el hecho que los materiales que
se presentan estaban teóricamente en uso en esa misma fecha. Este argumento sirvió una
vez más para criticar a lo postulado por Ponsich14 referente a la rápida sucesión de los
tipos que decía además que con un simple fragmento de una lucerna se le podía asignar
una tipología, y con ello una cronología muy concreta. Con las lucernas de las
excavaciones procedentes de Herculano, se demuestra que esos tipos que teóricamente se
sucedían rápidamente, conviven entre ellos, reduciendo la importancia de la lucerna como
un elemento de alta fiabilidad para fechar estratos. Bisi nos explica que ha basado su
tipología tomando como referencia a las de Loeschcke y Deneauve, al menos en lo
referente a las cuestiones puramente formales. Establece 11 tipos, alguno de los cuales
subdividirá basándose en diferencias entre los picos de las mismas. Forma tres grandes
grupos: tipos I al III, de tradición helenística, el grupo IV, de transición, y del tipo V hasta
el XI de época imperial.
2.6. LEIBUNDGUT
La siguiente tipología que hemos analizado es la que realizó Annalis Leibundgut15
sobre los materiales procedentes de la actual Suiza. Las cronologías de sus tipos abarcan
desde tiempos de Augusto hasta las lucernas del S.VII d.C. Al igual que los otros autores,
basa sus tipos a partir de la forma y las variantes del pico, estableciendo una secuencia
cronológica. Se preocupa también de otros aspectos, como el número de molduras de los
margos, o la curvatura del depósito para hacer subtipos, aunque las cronologías de estas
variantes no difieren mucho de las de los tipos de los que provienen. Es indudable que
Leibundgut recoge el testimonio de Loeschcke, ya que muchas de sus piezas analizadas
provienen de Vindonissa. Establece hasta 40 tipos, algunos de ellos con la misma
numeración pero con diferentes variantes. Para las cronologías estudia de forma detallada
yacimientos como Haltern, Lyon, Colonia o la ya citada Vindonissa. Leibundgut intenta
identificar talleres, al igual que hizo Loeschcke. Para ello se basa en las observaciones de
éste autor, junto a las nuevas aportaciones de los materiales que salen a la luz después de
la publicación de la obra de Loeschcke en 1919.
______________________
13 BISI, A.M.: “ Le lucerne fittili dei nuovi scavi di Ercolano”. L’instrumentum domesticum di Ercolano e
Pompei nella prima età imperiale, Quaderni di Cultura Materiale 1, 1977, pp.73-107.
14 PONSICH, M.: Les lampes romaines… op. cit. n.5.
15 LEIBUNDGUT A.: Die römischen lampen in der Schweiz. Francke Verlarg, Bern. 1977.
60 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
2.7. PONSICH
Ponsich16 estudia las lucernas procedentes de la Mauritania Tingitana. Ya hemos
mencionado con anterioridad aspectos de esta obra de Ponsich, haciendo hincapié en la
cuestión si las lucernas eran o no un fósil director por lo que se refiere a la cronología. El
autor dedica un apartado importante de su trabajo a hacer un resumen de todos los
estudios anteriores al suyo, recogiendo desde la obra de Dressel hasta la de Schätzen y
Vanderhöven17.Nos presenta luego su propia tipología basada en el pico de la lucerna y
que da como resultado 6 grupos (divididos en diferentes tipos que a su vez se encuentran
subdivididos), estableciendo una secuencia cronológica desde las lucernas helenísticas
hasta las del bajo imperio y las llamadas cristianas o producciones en terra sigillata
africana. En ellas nos aporta también las secciones y los perfiles de cada tipo, de una forma
sencilla, que ayuda mucho a identificar piezas cuando no disponemos del pico y que
gracias a estos perfiles, podemos clasificar mínimamente.
2.8. PROVOOST
La idea de Provoost18 es la articular una tipología “abierta” en contra de casi todas
las que hemos visto hasta ahora, que son “cerradas”. En su propuesta analiza las lucernas
encontradas en Italia desde el tercer milenio antes de Cristo hasta las del S.VIII d.C. Para
ello escoge no el pico de la lucerna, sino la forma de su depósito. Esta característica crea
las cinco grandes especies, que se subdividen en tipos, según los picos, y estos a su vez, en
variantes y subvariantes, a partir de otras características como son las molduras, por
ejemplo.
2.9. ATLANTE
La clasificación, efectuada por Anselmino y Pavolini19 hace referencia a las
lucernas fabricadas en terra sigillata africana. Este tipo de material presenta una serie de
características físicas que permite, grosso modo, diferenciar las formas y las fábricas,
relacionadas estas últimas con las producciones C y D de sigillata. Su ordenación
tipológica es ejemplar, ya que intentan conjugar tipo con cronología, producción y
distribución. Presentan 16 tipos con cronologías entre los S.IV d.C. y S.VIII d.C., a partir
______________________
16 PONSICH, M.: Les lampes romaines… op. cit n.5.
17 SCHAETZEN PH., VANDERHOEVEN, M.: De Romeinse lampen in Tongeren Overdruk uit. Het Oude Land van
Loon, 1956.
18 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... “ op.cit. n.4.
19 ANSELMINO, L.; PAVOLINI P.: “Lucerne”, Enciclopedia dell’Arte Antica. Atlante delle forme ceramiche, I,
Ceramica fine romana nel Bacino Mediterraneo, 1981, pp. 184-207, lams. XCIV-CIII.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 61
Raül Celis Betriu
de características de talleres, tanto por pastas como por decoraciones. Las cronologías
proceden de contextos estratigráficos intentando dar tanto la fecha de producción como
una aproximación a la de amortización y, las piezas de fondo museo se dejan la mayoría de
las veces, sin cronología. Este último hecho es interesante, ya que si bien tenemos
documentada una forma pero no su procedencia, se da a conocer el ejemplar,
insertándolo en el esquema evolutivo, mientras que no confunde al investigador dejando
claro que es un ejemplar sin contexto. Al igual que el sistema elegido por Provoost, es una
tipología abierta, por lo que permite insertar nuevos hallazgos sin la necesidad de cambiar
lo que ya está hecho o estructurado. La bibliografía es también extensísima, sabiendo de
ésta manera el origen de cada una de las formas que han servido para la construcción de
la tipología. Parte de las críticas que se pueden hacer, algunas tan importantes como el
hecho que no se dibuje las secciones de las asas, uno de los criterios esenciales, junto al
pico y la decoración, para establecer las clasificaciones. Así mismo a veces, la
multiplicación de los subtipos hace difícil asignar nuestro material a una de las formas
descritas por el Atlante.
2.10. SZENTLELEKY
Hemos dejado este autor húngaro para el final de la exposición ya que su obra
puede ilustrar lo que es un catálogo de museo que siempre ha sido tomado como tal y que
no tiene otras pretensiones, tal y como se desprende de la introducción del propio autor:
”In describing the heterogeneous material included in the catalogue, it did not seem to be
necessary to deal with fundamental questions, which have been answered already in the
literature on several occasions, or on which the literature cannot decide definitively even
today. This has to be left to publications based on new excavation materials, which can
make finer definitions on the basis of a large number of finds from certain areas and by the
exact observation of the evidence of stratification”20. Establece también una serie de tipos
basados en los orígenes de las piezas. Nosotros hemos tomado los tipos que considera
como romanos. Los dibujos están hechos a partir de piezas concretas, sin que establezca
el autor un “diseño robot” para cada una de ellas.
3. Conclusiones acerca de las tipologías estudiadas
Lo hasta aquí escrito, intenta ser una primera aproximación a una problemática
que nosotros no consideramos resuelta, las tipologías existentes. El primer problema a
considerar es el origen y naturaleza de los materiales que sirven de base para establecer las
tipologías. Algunas de ellas las encontramos basadas en materiales procedentes de fondos
______________________
20 SZENTLELEKY, Th: Ancient Lamps, Amsterdam, 1969, pp. 16.
62 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
de museo, con lo que no aportan ninguna cronología válida. Otras tipologías (un grupo
muy reducido) sí que proceden de excavaciones estratigráficas, con unos datos
cronológicos fiables y, el último grupo de tipologías, son una mezcla de materiales, entre
fondos de museo y estratigráficos con un valor cronológico altamente cuestionable. El
segundo problema es el considerar a las lucernas como una cerámica más, y no como un
objeto de arte. Nuestra intención es la de intentar situar, de forma metodológica, las
lucernas romanas a la altura del estudio de las otras producciones cerámicas, sin que por
ello queramos decir que la problemática intrínseca de estas producciones lucernarias se
pueda equiparar, por ejemplo, a las de la terra sigillata o de las producciones
campanienses por sólo citar algunos ejemplos. Demasiadas tipologías, orígenes dispares
de los materiales que han servido de base para éstas, uso y abuso por parte de la
investigación posterior de estas tipologías para constituir otras nuevas o para utilizar sus
resultados (en muchos casos, hipótesis) como algo fehaciente, han creado una serie de
relaciones entre ellas dignas del Laberinto del Minotauro (las tablas de conversión son un
claro ejemplo de ello). Pensamos que es necesario “ordenar” las diferentes publicaciones
dentro de una jerarquía de importancia. Esto quiere decir que se debe ser crítico con las
obras que se utilizan y no esperar de ellas más que lo que estas realmente nos ofrecen.
4. Hacia una tipología unificada en las lucernas romanas
4.1. INTRODUCCION
Puede que lo que expondremos a continuación nunca se lleve a la práctica, pero
nuestra intención es la de reflexionar sobre aquellos aspectos que creemos que en la
actualidad aparecen de forma difusa y confusa en las tipologías existentes. Se tienen que
definir conceptos como clase y tipo, marca y firma, clarificar conceptos tales como el
origen de las cronologías, la concepción y uso de las estadísticas y, por último, sobre qué
conceptos nos basamos cuando hablamos de procedencias de los materiales, el verdadero
problema de la investigación de las lucernas romanas. Este factor concentra los anteriores,
más uno nuevo, el comercio. Intentaremos proponer soluciones sobre la base de lo que
otros autores han dicho o investigado. Esta es una tarea que ni mucho menos va a quedar
aquí resuelta; para ello sería necesario el acuerdo de una mayoría de los investigadores
que se dedican a la investigación sobre lucernas romanas. Creemos también que, en la
actualidad, con los medios informáticos actuales y la posibilidad que nos ofrecen para
intercambiar opiniones e informaciones, no sería una misión imposible. Puede que al final
sea una cuestión más de voluntades que de medios, así como de reconocer cuales son las
cosas que deben ser analizadas y estudiadas en aras de una mejor investigación posterior a
la adopción de estos principios. Insistimos otra vez en que lo que aquí planteamos son
nuestras reflexiones y que incluso puede que alguna de nuestras opiniones sea fruto del
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 63
Raül Celis Betriu
desconocimiento de alguna referencia bibliográfica o que ya formen parte de los
principios que siga algún otro investigador. En el caso que fuera consecuencia del primer
motivo, pedimos por anticipado nuestras disculpas, y en el segundo supuesto, nos
veríamos alentados a continuar por este camino que empezamos a trazar a continuación.
4.2. ASPECTOS FORMALES DE LA TIPOLOGIA
Lo primero que deberíamos hacer al hablar de tipología, es saber sobre que
conceptos teóricos ésta está basada. Se mezclan sin demasiada atención términos como
Clase, Tipo, Forma, Grupo, Categoría, Serie, etc., sabiendo más o menos a lo que se
refieren, pero mezclando los contenidos que hay detrás de cada palabra. Para intentar
clarificar estos conceptos nosotros nos hemos basado en las definiciones que nos ofrece
Morel21, junto con Py y Adroher22, así como Provoost23. Nos interesan especialmente las
reflexiones de Morel ya que los materiales que él estudia, las cerámicas campanienses,
presentan una problemática un tanto parecida con las lucernas, que es, resumido al
máximo, el origen de la producción de los materiales. Aunque algunas de las lucernas
presenten marcas y por ello nos creamos más inclinados a basarnos en los métodos y
principios del estudio de la Terra Sigillata, la problemática de la asignación a los talleres
en el caso de las lucernas, al desconocer de forma arqueológica gran parte de ellos, hace
que éstas similitudes a priori entre las dos producciones cerámicas no sean tales. Py y
Adroher, efectúan la redacción de los principios para establecer una tipología propia para
los materiales aparecidos en el yacimiento de Lattes (cerca de Montpellier, Francia) Se
hace una descripción de conceptos clasificatorios como la noción de individuo, la de tipo
y la de categoría, así como un apartado dedicado exclusivamente a la cuantificación de los
materiales. Analizaremos el como se establece esta serie de principios y las repercusiones
que conllevan para el estudio de las lucernas (tanto para las del propio yacimiento como
para las de cualquier otro). Finalmente, Provoost nos interesa ya que sus reflexiones se
refieren exclusivamente al mundo de las lucernas.
4.2.1. LOS CONCEPTOS DE TIPO Y CLASE
“Un vase présente telle forme, il est issu de tel atelier: voilà les données
essentielles de son identité”.24 Continua Morel preguntándose si es necesario combinar
estos dos conceptos en una tipología. Su respuesta es analizar los conceptos de Tipo y
______________________
21 MOREL, J.P.: Céramique Campaniene: Les Formes. École Française de Rom, 1981.
22 PY, M.; ADROHER A.M.: ”Principes d’enregistrement du mobilier archeologique”, Lattara 4, 1994, pp. 3-100.
23 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... “ op. cit. n.4.
24 MOREL, J.P.: Céramique Campaniene… op.cit. n.21, pp. 21.
64 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
Clase. Nosotros repasaremos pues, estos conceptos y la necesidad, o no, de combinarlos
en una tipología. Se entiende por Clase el conjunto de cerámica producida en un taller o
en un grupo de talleres. Pertenecen a la misma clase dos piezas que han sido cocidas el
mismo día en el mismo horno, después de haber sido realizadas por el mismo artesano (o
varios de ellos) con una arcilla extraída de un mismo suelo y yacimiento, aunque esto no
implique que sus características técnicas que presenten en la actualidad vayan a ser
idénticas en todos sus puntos. Diferencias creadas a partir de diferentes procesos post
deposicionales, el hecho de sufrir diferentes grados de cocción aún en la misma hornada,
grado de impurezas diferentes en las arcillas, así como cualquier otro tipo de variante,
como el paso de los años en la misma época de la producción, pueden hacer que piezas
de la misma clase sean difíciles de identificar como procedentes de un origen común.
Termina Morel diciéndonos que la clase puede presentar una unidad de características
técnicas más o menos grandes, que se podrá diferenciar entre la campaniense A y la B a
simple vista, pero lo que no se podrá decir es si provienen (cada clase) de un único taller
o de más de uno, así como distinguir la nebulosa de talleres asociados o de los que se
encuentran en clara competencia comercial.
El Tipo lo define Morel como un conjunto de artefactos cerámicos que tienen en
común una serie de características formales25. Lo que nos permite agrupar juntos a
diferentes individuos es el principio que nos permite pensar (de forma teórica) que el
alfarero (o un grupo de ellos) ha fabricado el objeto cerámico siguiendo una forma ideal,
un Arquetipo. Se clasifican dentro de diferentes tipos una serie de artefactos (lucernas,
por ejemplo) que sus creadores han querido que se parecieran y los ha concebido según
un mismo modelo. El riesgo que nosotros, los arqueólogos, podemos introducir, es que
hagamos un número elevado de tipos, mientras que a lo mejor, en la realidad, es una
simple evolución del arquetipo antes citado26. Termina su reflexión diciendo “Le type est
une construction de l’esprit à partir d’individus divers qui seuls ont une existence réelle,
mais que les exigences de la recherche et de la communication commandent de regrouper
en fonction de critères adaptés au but recherché”27.
4.2.2. LAS IMPLICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE CLASE Y TIPO
Hemos definido la clase como una noción concreta y verificable (mediante el
descubrimiento arqueológico de un taller y/o mediante los análisis arqueométricos que se
realicen en un laboratorio). Pero es una noción muy difícil de comunicar, ya que se basa
______________________
25 Ibíd., pp. 22.
26 Ibíd., pp. 22.
27 Ibíd., pp. 23.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 65
Raül Celis Betriu
en percepciones, impresiones visuales y táctiles al describir el color de una pasta o barniz,
o la porosidad, por ejemplo, de la pasta. Esta idea en el ámbito de las lucernas es
realmente así. Es prácticamente imposible el poder definir un barniz, ya que se presentan
miles de variantes de tonalidades en la misma pieza y las pastas, casi todas, presentan unas
características de fractura y color muy parecidas entre ellas. Por el otro lado, tenemos el
concepto de Tipo. Noción abstracta y un tanto arbitraria, ya que es el autor de la tipología
quien ha escogido, según criterios que pueden ser considerados como aceptables pero
raramente refutables, los agrupamientos y las subdivisiones. Al contrario que la Clase, es
una noción fácilmente comunicable y controlable por todo el mundo, sin que sea
necesario el contacto directo con el objeto cerámico original que genera esa tipología con
el que pretendemos comparar. Así si hablamos de una Tipología, hacemos mención a un
material ordenado por sus formas, su tipo. Mientras que al hablar de una Clasificación, a
lo que nos referimos es al ordenamiento del material dependiendo de su clase, su
procedencia, su adscripción a un determinado taller o zona de producción.
4.2.3. LA CATEGORIA
Otro de los conceptos que podríamos definir es el de Categoría. Para Morel bajo
el concepto de categoría se agrupan artefactos cerámicos que presentan una serie de
caracteres perceptibles ya de forma inmediata (como por ejemplo, la forma de las asas) o
ya sea en base de definiciones rudimentarias (vasos con borde exvasado). El único interés
de las Categorías es el de facilitar una primera orientación en el interior de la tipología.
Termina diciendo que “Entre les catégories et les types sont définies d’autres subdivisions,
genres, espèces et séries. Sans que cela soit une règle absolue ni, soutout, ait motivé leur
définition, leur homogénéité quant à la classe, quant à la diffusion commerciale, quant à la
datation, tend à croire à mesure que l’on se rapproche du type“28. Esta noción de
categoría que nos define Morel, difiere un poco del concepto de Py y Adroher, quienes la
consideran como “Ce concept sert ici à réunir des ensembles de céramiques selon de
grands groupes fonctionnels”29. Basándose estos autores en los aspectos funcionales más
que en los morfológicos.
4.3. LA CRONOLOGIA
Ya nos hemos referido a ella en más de una ocasión en el presente trabajo y
hemos expuesto que el único origen válido para ella es el que nos proporciona las
estratigrafías. Al analizar las diferentes tipologías hemos observado que, en muchas de
______________________
28 Ibíd., pp. 34.
29 PY, M.; ADROHER A.M.: ”Principes d’enregistrement…” op. cit. n. 22, pp. 91.
66 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
ellas, la cronología se encuentra basada en principios de dudosa veracidad tales como
diferencias morfológicas de las piezas estudiadas. También hemos indicado que solo
podemos aceptar estos resultados como meras indicaciones y nunca como un valor
seguro. Ahora bien, las cronologías que nos ofrecen los estratos de los yacimientos, en su
mayoría, son cronologías de amortización, y casi nunca (a no ser que excavemos un taller)
cronologías de producción. Este dato es muy importante en cuanto queramos hablar de
las perduraciones de una forma sobre otra, o el valor que la lucerna, como material
fechable, puede adquirir a la hora de utilizarlas como indicador cronológico. El problema
que se presenta en nuestro caso (al estudiar las lucernas) es que casi no tenemos
documentados centros productivos por lo que es muy difícil establecer la atribución
cuando no contamos con marcas. Incluso contando con ellas, el asunto no deja de ser
complicado por el tema de las posibles copias (legales o ilegales) de estos productos.
Definiremos la cronología de amortización como aquella cronología obtenida en
excavaciones fuera del centro de producción30. Siguiendo las premisas de esta
investigadora vemos que continúa reflexionando sobre la importancia relativa de esta
cronología de amortización, ya que en ella se encuentran valores tan difíciles de matizar
como la vida (en tiempo) del objeto cerámico en el yacimiento en cuestión. Junto a esto,
no debemos perder nunca de vista la naturaleza del estrato y su amortización. Las
lucernas necesitan de su contexto estratigráfico para ser fechadas. Recordemos que
fechamos tipos, casi nunca clases, siguiendo para estos principios las definiciones de
Morel. Esto es un motivo más para desmentir que la lucerna sea un tipo de cerámica
privilegiada para fechar de forma precisa estratos. La lucerna puede ayudar, pero nunca
sustituir una clase de cerámica (casi siempre las sigillatas) mejor conocida desde el punto
de vista de las cronologías de producción. Tampoco podemos decir que si nos aparece un
tipo de lucerna junto a otro material, ésta no pueda fechar un estrato, una Dressel 4 tiene
una fiabilidad mucho más alta que una Dressel 20, por ejemplo, ya que la cronología de la
primera se encuentra mucho más limitada en el tiempo que la segunda. Resumiendo, que
unos tipos de lucernas son cronológicamente más fiables que otros. Lo que no se puede
aceptar es el principio por el que los métodos (llamados) tipológicos fechaban las piezas,
eso es, mediante pequeñas variantes en la morfología de la lucerna o por sus dimensiones.
A nuestro entender es imposible asegurar que cuando mayor número de
molduras presenta una lucerna más moderna es que otra que no las presenta. Si leemos
lo que escribe Provoost vemos el sin sentido de este planteamiento: “Cette hypothèse (el
método tipológico) est fondée sur la conviction que notre aperçu typologique serait en
______________________
30 ROCA ROUMENS, M.: “Estado actual y perspectivas de la investigación de los centros productores de Terra
Sigillata Hispanica: el ejemplo de los Villares de Andújar, Jaén”, Florentia Iliberitana 1, 1990, pp. 392.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 67
Raül Celis Betriu
même temps un aperçu chronologique et géographique”31. Lo que no tenemos nada claro,
es como establecemos la causa-efecto entre tipo, procedencia y cronología.
4.4. LA ESTADISTICA: LOS SISTEMAS DE CUANTIFICACION
Este apartado que podríamos considerar como algo sin importancia es, desde
nuestro punto de vista, uno de los caballos de batalla del estudio de las lucernas, así como
de todas las demás clases cerámicas. Todos los investigadores incluyen, en algún apartado
de su trabajo, un capítulo dedicado a los porcentajes, ya sea del número de lucernas, de
sus tipologías, de las decoraciones, de las marcas o de alguno de estos principios
combinados entre ellos. Una de las realidades en el mundo de la arqueología es que nunca
nos llega el 100% de los objetos que existieron en el mundo antiguo. Tenemos pues, que
nuestras cuantificaciones se basan en una muestra que ya sabemos que nos aparece
sesgada desde el principio y de este sesgo, nosotros no hemos podido escoger las
variantes, nos las impone la realidad de nuestra ciencia. Tenemos pues (en el caso que
hayamos podido excavar todo un yacimiento) un 100% de materiales que no corresponde
al 100% real de lo que pudo llegar a existir, puede pero, que sí tengamos (de forma casi
milagrosa) ese 100% que existió pero nunca lo podremos saber. Decimos pues, que no
tenemos el 100% de lo que existió y del cual no sabemos que porcentaje no nos ha llegado
a nuestros días. De esto, hacemos otra vez una totalidad, un 100%. En el caso que el
yacimiento no haya sido excavado en su totalidad, volvemos a tener menos del 100% del
total de los artefactos arqueológicos que quedaron depositados en el yacimiento, sin que
sepamos el porcentaje de lo que queda por excavar. Nos encontramos pues, que del
teórico 100% original, no sabemos que parte tenemos. Otra característica (o paso) de esta
escala, es el hecho de lo que se encuentra publicado. A esta reflexión volveremos más
adelante, cuando hablemos de posibles localizaciones de talleres. La pregunta nada
inocente que nos podemos formular, es en que principios se han basado los autores para
ofrecernos las cifras que presentan en sus estudios. Las respuestas son tres: en el número
de fragmentos, en el número máximo de individuos o en el número mínimo de
individuos. Vamos pues a ver sobre que premisas reposan cada uno de ellos.
4.4.1. El Número de Fragmentos: NFR
No tiene ninguna otra más complicación que contar cada una de las lucernas, o
fragmentos y dar la cifra total. En realidad, no se aplica ningún método estadístico,
simplemente es contar aquello que se tiene. Py y Adroher32 consideran que el NFR no
______________________
31 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... “ op.cit. n.4. pp. 12.
32 PY, M.; ADROHER A.M.: ”Principes d’enregistrement…” op. cit. n. 22, pp. 92.
68 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
guarda ninguna relación concreta y directa con el número de cerámica en uso en el
yacimiento y la época representada en una unidad estratigráfica, asegurando que los
coeficientes de fragmentación diferentes según la clase de cerámica y las vicisitudes de la
conservación del material, limitan la utilización del NFR para los estudios comparativos y
evolutivos, sin relación directa con el acercamiento antropológico.
4.4.2. El Número Máximo de Individuos: NMxI
Se basa en el hecho de considerar cada fragmento como un individuo cerámico.
Nosotros vamos a seguir para la exposición de éstos conceptos las nomenclaturas que se
establecen en un artículo de sobre el estudio de las cerámicas comunes de época romana
escrito por J. Buxeda33, así como las definiciones de Py y Adroher34. Se considera que un
Individuo Cerámico (IC) es igual o mayor al Número de los Individuos Cerámicos que
Existieron (ICR). En el caso de la igualdad, no se nos plantea ninguna problemática, pero
en el caso en que se aumente de forma artificial el número real de ICR podemos considerar
que se produce una redundancia, contando más artefactos cerámicos de los que en
realidad existieron. Vemos que la posible redundancia que realizamos con el NMxI de
considerar dos IC cuando en realidad solo ha sido uno (es evidente que, cuando podamos
enganchar dos fragmentos, vamos a considerar estos dos fragmentos como un solo
individuo) la podemos justificar diciendo que al no tener el 100% de los materiales, ese
incremento no es tan grave a efectos numéricos, ya que casi es seguro que el individuo
existió realmente, aunque no se pueda probar.
4.4.3. El Número Mínimo de Individuos: NMI
Lo primero que tendremos que especificar es la parte del objeto cerámico se
utiliza para realizar la cuantificación en el NMI. En Lattes usan lo que llaman “fragments
actifs” que permiten separar de una manera menos ambigua las piezas con tipología
diferente. Esto es los bordes y las bases de cada tipo cerámico, por lo que Py y Adroher35
definen el NMI como “le déterminé par le comptage des éléments de forme de vases
différents (éléments de formes = bords et fonds uniquement), étant entendu que l’on ne
retient qu’un type d’élément de forme: Celui dont l’effectif est le plus grand. En d’autres
termes, le nombre d’individus est équivalent au nombre de bords ou de fonds différents,
selon qu’il y a plus de bords ou plus de fonds. Lorsqu’une catégorie de céramique est
______________________
33 BUXEDA, J. et alii.:”Análisis tradicional y análisis arqueométrico en el estudio de las cerámicas comunes de la
época romana”. Ceràmica comuna romana d’època alt imperial a la península ibèrica. Estat de la qüestió.
Monografies emportitanes VIII, 1994, pp. 39-60.
34 PY, M.; ADROHER A.M.: ”Principes d’enregistrement…”. op. cit. n. 22.
35 Ibíd., pp. 92.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 69
Raül Celis Betriu
représentée par des tesson mais par aucun bord ni fond, on compte 1 individu pour cette
catégorie (ce chiffre indiquant alors la présence plutôt que l’effectif )“36. Con esta
definición se considera al IC como igual o menor al de ICR. Al igual que ocurría con el
NMxI, la igualdad es un factor que no podemos demostrar aunque pueda darse. El hecho
de reducir, de un mínimo de dos fragmentos a uno, significa fabricar un objeto a partir de
dos fragmentos que puede que no hayan sido el mismo. Fabricamos objetos reduciendo
los fragmentos. Si bien, el número mínimo de individuos se considera como una realidad
estadística, y se dice, que como mínimo, habían tantos individuos, no que realmente
fueran estos, pensamos igualmente que se reduce la realidad.
4.4.4. El Número Tipológico de Individuos: NTI
Py y Adroher definen el NTI como “Le NTI est en fait un NMI appliqué à chaque
forme de vase définie par la typologie dans chaque type de céramique. La formule de
calcul, pour chaque forme, est la suivante: nb de vases complets + nb de fonds ou nb de
bords (le plus fort) + 1 pour les décors, anses et tessons s’il n’y a ni fonds ni bords. Cette
méthode devrait pouvoir approcher au mieux le nombre réel de vases représentés dans
chaque ensemble. Elle nécessite cependant que la classification des formes de chaque type
de céramique soit bien établie (...)“37. Creemos que si bien, esta definición es
completamente correcta, también la consideramos obvia, ya que nadie aplicaría al NMI de
forma consciente, diferentes tipos cerámicos así como clases que no fueran las mismas.
Se podían hacer muchas reflexiones acerca de estos principios de cuantificación.
Primero de todo, queremos decir que, aunque sean métodos estadísticos, que tiendan a
simplificar la realidad, no pueden pero, negarla o falsificarla. Propondremos una serie de
ejemplos que, aunque la razón y la lógica nos indiquen una cosa, el método estadístico del
NMI (o NTI) nos indica todo lo contrario. Si tenemos, por ejemplo, dos fragmentos de pie
de una producción de TSS con marca, al no tener esta forma concreta, vamos a considerar
que son un solo individuo en tanto que apliquemos los principios estadísticos. No tanto
por la lógica, sino será la realidad misma la que nos indique que son dos individuos (o dos
fragmentos, para ser aun más realistas) y nos podemos preguntar el cómo vamos
posteriormente a tratar en la investigación estas dos marcas diferentes bajo un mismo
individuo (la ponderación por uno). Otro caso que nos podríamos replantear, es por
ejemplo, la forma Pasquinucci 127 en campaniense B (oide) cuya morfología nos presenta
dos asas de una forma característica para este tipo. Nos encontramos con 50 fragmentos
de ellas, sin borde, así que hemos de contar un solo individuo. La lógica nos dice que esto
no es posible, y nos podíamos replantear si, considerando que cada pieza tiene dos asas,
______________________
36 Ibíd., pp. 84.
37 Ibíd., pp. 94.
70 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
de 50 de ellas, nos encontramos delante de 25 individuos, y no de 50 como tendríamos
que decir de fragmentos. Lo mismo nos pasaría si, tenemos más un perfil de una forma
Dragendorff 29 sin borde ni pie, también lo tendríamos que contar como un solo
individuo. La estadística en este caso, realmente, nos contradice tanto la realidad como la
razón. El sistema de cuantificación reduce una realidad que ya desde el principio no
tenemos completa.
4.4.5. El NMI: Un Ejemplo Teórico
Otro replanteamiento que nos podríamos formular es la siguiente situación.
Tenemos identificadas dos producciones (clases) teóricas, A y B (Lámina I), que presentan
algunas formas (tipos) coincidentes y otros no. Pongamos, puestos a teorizar, que A
presenta las mismas cronologías que producción B, y solo los tipos B5 y B6 son más
modernos. A procede de la península Italiana y B del sur de Francia. Excavamos un
yacimiento en la Península Ibérica de forma estratigráfica y nos encontramos con un
estrato donde el conjunto de los materiales nos aparece de una forma armónica respecto a
las cronologías de las producciones A y B, por lo que van a ser estas últimas (A y B) las que
van a fechar el estrato. Una vez limpiado y clasificado el material de las producciones A y
B, nos da el siguiente resultado:
Clase A
Forma Labios Pies Fragmento Individuos F r a g .
s Informes
A1 3 2 5 3 Total:
A2 1 3 4 3
A3 4 1 5 4 38 = 1
A4 2 6 8 6
Totales 22+38=60 16+1=17
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 71
Raül Celis Betriu
Clase B
Forma Labios Pies Fragmentos IndividuosFrag. Informes
B1 2 5 7 5 Total:
B2 3 1 4 3
B3 3 0 3 3 29 = 1
B4 6 5 11 6
Totales 25+29=54 17+1=18
Cronologías
Forma Cronología Forma Cronología
A1 Augusto B1 Augusto
A2 Tiberio B2 Tiberio
A3 Claudio B3 Claudio
A4 Nerón B4 Nerón
B5 Vespasiano
B6 Adriano
Tenemos pues, en valores absolutos y porcentajes más fragmentos con forma e
individuos de la producción B (Lámina II, Figs. 1 y 2) pero si analizamos el total de
fragmentos, vemos que los resultados cambian, siendo la clase A la que se encuentra más
representada (Lámina II, Figs. 3 y 4) Cuando analizamos el número total de individuos con
los fragmentos con forma, vemos que aunque pocas, se dan algunas diferencias (Fig. 5),
caso que se incrementa cuando analizamos tipo por tipo (Fig.6) No vamos a deducir
ninguna interpretación histórica ya que el ejemplo es teórico, pero los resultados (con sus
diferencias) son importantes cuando los queramos paralelizar, por ejemplo, con otros
yacimientos.
Si nos fijamos en la Fig.6 veremos como el tipo B4 casi duplica el número de
fragmentos comparado con el de individuos. Aquí se hace realidad de forma fehaciente lo
que antes ya habíamos apuntado, con el NMI se reduce de forma importante información
real que disponemos. Podemos decir que esto es un método de estudio (el NMI) y que si
todos los yacimientos estudiados aplican el mismo método, entonces comparamos
72 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
resultados obtenidos por el mismo sistema, factor que legitima el uso de estos resultados.
Si bien eso es cierto, lo que a nosotros nos tendría que interesar es trabajar con los
resultados que más se aproximen a la realidad (la que no tenemos representada al 100%).
Continuando con la Fig. 6, veremos que los tipos A4 y B4 presentan el mismo número de
individuos, mientras si contamos fragmentos, eso no es cierto. Lo mismo pasa cuando
analizamos los porcentajes según fragmentos o individuos (Lámina II, figs, 7 y 8; Lámina
III, figs. 9 y 10). Aquí la cronología no importa (ya que le hemos dado la misma) pero
entra en juego otro factor, el comercio. Habíamos comentado que la clase A procedía de la
península Italiana y B del sur de Francia. En este ejemplo de las A4 y B4, por los
resultados, diríamos que las dos formas tienen la misma influencia comercial cosa que no
es cierta. Si analizamos los fragmentos informes, 38 para A y 29 para B, vemos que es la
producción itálica la que parece que tiene una cuota de mercado más amplia, aunque los
fragmentos informes no nos sirvan (a priori) para fechar el estrato. Observando los
resultados (Figs. 1 y 2, Fig. 3 y 4) veremos que son teóricamente contradictorios y nos
preguntamos, cuales deben ser utilizados, o considerados como prioritarios, en el caso (el
del comercio) que ahora nos ocupa.
Continuemos teorizando, tenemos otro estrato, donde nos aparece una forma B5
(Lámina I) sin pie ni labio (Lámina I, TEO/05-69) siendo la única pieza de una clase
conocida con cronologías de producción. Si aplicamos el principio del NMI, debemos
considerarla como un fragmento informe, y por lo tanto, sin información tipo-cronológica
(siempre siguiendo los principios del NMI) Sabemos que la clase B tiene una última forma,
B6 de tiempos de Adriano. Si aplicamos el principio del NMI, vamos a tener que fechar el
estrato por el valor clase-cronológico de la producción B, que nos lleva hasta el reinado de
Adriano. En este caso, la teoría nos hace obliga a ir en contra de la razón. Lo que no
podemos hacer es decir, como creemos que es una forma B5 fechamos entonces el estrato
en tiempos de Vespasiano, porque no vamos a poder reflejarlo en la estadística. Fechamos
por un informe y su único destino estadístico es ser ponderado por uno con el resto de
sus congéneres sin forma. Los fragmentos informes tienen su importancia cuando
hablamos de producciones y con ellas de cronologías. Si el NMI considera el informe
como algo sin valor estadístico, éste se vuelve un problema a resolver para él (NMI)
cuando conlleva una serie de información que no puede ser contemplada.
4.4.6. El Caso concreto de las Lucernas
Hemos visto que se cuentan pies (o bases) y labios que permiten establecer tipos.
Pero una lucerna romana no tiene labios o bordes (en el sentido de indicador de tipo) y
las bases lo máximo que permiten diferenciar son grandes grupos de lucernas. Nunca
podremos aplicar el sistema del NMI o del NTI. Ya hemos dicho que Lattes clasifica las
lucernas romanas como “Pétit Mobilier” por el simple hecho que no puede aplicar el
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 73
Raül Celis Betriu
propio método que utiliza para el resto de los materiales cerámicos. A nuestro entender,
es otro de los factores que imposibilita que se estudie las lucernas romanas como lo que
son, otras producciones cerámicas romanas más. Es por este replanteamiento, que nos
vemos imposibilitados a usar el NMI tal y como se ha descrito, ya que a parte de no
considerar que sea el mejor para aplicar la estadística, él mismo nos excluye de su uso. Así
que tendremos que utilizar el NFR, el cual entendemos que no dista mucho de los
objetivos finales del NMxI. Creemos que este capítulo dedicado a los porcentajes es muy
importante ya que cuando presentamos resultados para que sean comparados tenemos
que conocer su naturaleza, ya que la validez del método comparativo se basa,
principalmente, en comparar cosas comparables. Creemos que siempre se deben dar el
número de fragmentos y si luego alguien puede acordar un método para hablar de NMI en
lucernas, especificarlo. Será entonces cuando los investigadores posteriores podrán tener
la libertad de disponer de los datos numéricos para utilizarlos según convengan.
5. La procedencia de las lucernas romanas
Empezamos con uno de los apartados más complicados de exponer a causa
básicamente, de la interrelación de los conceptos y principios que nos permiten hablar de
producciones y de talleres. Es también un concepto de vital importancia para toda
tipología cerámica el saber el origen geográfico de los productos, ya que ello nos permite
hablar de forma fehaciente de comercio. Tenemos pues, delante de nuestros ojos y
entendimiento, un material que en numerosas ocasiones presenta una marca epigráfica
que nos permite plantearnos y teorizar sobre la procedencia de este material. Podemos
decir que otras producciones cerámicas, como la TS también nos ofrece esta característica
pero, una de las grandes diferencias, es que en el caso de TS se conocen muchos de los
grandes talleres productivos, del mismo modo que se pueden definir, a grandes rasgos,
unas características de pastas y barnices que permiten diferenciar producciones o clases a
partir de fragmentos, sean con o sin forma. En el caso de las lucernas, el panorama es
mucho más complejo. Nos debemos plantear, entonces qué pasos metodológicos
tendríamos que utilizar en el caso que no conozcamos los talleres de donde procede esa
producción (con marca o sin ella) para poder hablar, con un mínimo de principios
sólidos, de áreas de producción. Debemos reflexionar qué criterios de atribución debemos
seguir para identificar talleres o clases, con preguntas tales como las referentes a las
descripciones de las pastas y barnices; a las formas de las lucernas; a la decoración; a las
marcas o incluso, si nos es lícito plantearnos la importancia de las rutas comerciales para
hallar respuestas a los orígenes geográficos de los centros de producción de lucernas
romanas. Otro aspecto será el definir cual es la problemática de los talleres los cuales sí
conocemos, a la hora de identificar producciones y asignarlas a estos centros productivos
documentados arqueológicamente.
74 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
5.1. PASTAS Y BARNICES COMO INDICADOR DE PROCEDENCIA
Tenemos dos métodos para analizar y describir las características de pastas y
barnices de cualquier producción cerámica, estos son la observación macroscópica y el
análisis arqueométrico. Estos dos criterios de atribución no son excluyentes entre ellos,
sino que se complementan.
5.1.1. La Observación Macroscópica
Se debe realizar sobre una fractura fresca y bajo las mismas condiciones de luz38.
Se estudia el tipo de fractura, pudiendo ser lisa, rugosa o escalonada. El siguiente factor a
analizar es el color de la matriz, intentado dar la gama cromática de la pasta. El tercer
aspecto a describir es el de las inclusiones no plásticas, donde se engloban cuatro aspectos
que se corresponden a los diferentes tipos de inclusiones establecidos a partir de su
coloración, resultando ésta roja, gris / negra, blanca y transparente / brillante. Cada uno de
estos aspectos ofrece cinco posibilidades según el tamaño de las inclusiones: de fondo,
punteadas, pequeñas, grandes (de más de un milímetro) y falta de inclusiones. El cuarto
factor a describir es la macroporosidad, existiendo cuatro tipos, poros, vacuolas, aberturas
y falta de porosidad. Los resultados de la observación macroscópica, si bien permiten al
investigador que estudia su propio material clasificarlo en un número de grupos que él
considere necesarios, hacen que estos mismos conceptos sean de difícil transmisión y
comprensibles, en la misma medida que él los ha entendido, a cualquier otro investigador
que los quiera utilizar para sus materiales. En el caso de las lucernas romanas, la
observación macroscópica resulta de muy poca utilidad debido a la naturaleza de los
materiales, en grupos como las lucernas de volutas, el barniz que las cubre puede
presentar diversas tonalidades o incluso diferentes colores en una misma pieza, y las
características de las pastas de fractura, color de la matriz y macroporosidad son
prácticamente idénticas, con lo que resulta imposible el poder establecer diferentes
propuestas de talleres para su fabricación.
5.1.2. Los Principios Arqueométricos
A partir de los IC (se parte de la base que un IC (Individuo cerámico) es igual a un
IECSR (Individuo cerámico como se recibe)) se deben identificar las fábricas presentes. Se
define como Fábrica (F) la distribución, frecuencia, forma tamaño y composición de los
componentes de una cerámica39. Cuando ya hemos identificado una serie de fábricas, el
______________________
38 BUXEDA, J. et alii.:”Análisis tradicional y análisis arqueométrico…” op. cit. n. 33.
39 Ibíd., pp. 39-60.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 75
Raül Celis Betriu
siguiente paso es la identificación de las Pastas (P) definidas como la mezcla de arcillas,
materiales no plásticos, agua, etc. usadas por el alfarero para la realización de las
cerámicas. La diferencia entre F y P es que la primera es P, una vez cocida en el horno. El
Taller (T) es donde se trata la P, y su conocimiento dependen exclusivamente de la
información arqueológica. La próxima variante a identificar son las zonas de procedencia
(Z) de ésta pasta. Si aplicamos este proceso, en realidad iría al revés:
Z → T→ P → F
Esta Z es en realidad una Zona de Incertitud (Zi) o espacio de no resolución, ya
que dentro de una misma zona no se pueden diferenciar los talleres que pudieran haber
estado ubicados dentro de ella, al presentar unas características comunes debido a la
misma naturaleza del terreno. En arqueometría se puede entender bajo el mismo
concepto, T y Zi, dando más importancia al Taller (si se conoce) ya que nos indica
explícitamente una Zona de Incertitud. A partir de una Zi se prepara una P para
confeccionar la cerámica. Esta pasta puede presentar diferentes características
dependiendo de la clase de cerámica que el ceramista quiera fabricar, lo que se puede
considerar como un ruido para identificar las características de Zi. Las consecuencias de
este hecho dependen si se conoce, de forma arqueológica o no, el taller que fabrica esta
pasta. En el caso que la respuesta sea afirmativa, no es de gran importancia ya que se
conoce la zona de procedencia. Si la respuesta es negativa, nos encontramos delante de un
panorama más complicado, ya que tenderemos a identificar diversos T por las diferencias
de la P. Se puede dar el caso que de una misma Zi tengamos dos, o más talleres, que se
dedican a la fabricación del mismo tipo cerámico, con las mismas características técnicas:
→ TA → PA
Zi
→ TB → PB
Sólo podremos diferenciar el TA y del TB en el caso que nos encontremos con
cerámica in situ procedente de ellos. En los otros casos, sólo podremos hablar de una P,
sin que podamos diferenciar entre PA y PB. Así, podemos identificar a P como Pi, pasta de
incertitud. Justifican esta decisión también los autores40 con el principio que en
arqueología no se conoce lo que no se conoce, por lo que se legitima a llamar Pi a toda P,
en caso que se desconozca el Taller. Cocemos el vaso cerámico, lo que produce el paso de
Pi a F. Siguiendo el mismo ejemplo que para el caso de las Pastas y los Talleres A y B,
podemos llamar a toda F como Fi. Finalmente, después de simplificar el proceso, llegamos
______________________
40 Ibíd., pp. 39-60.
76 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
al IC (Individuo Cerámico). Tenemos pues que, de una Zona de Incertitud puede haber
uno o más de un Taller, cada Taller puede preparar una o más de una Pasta, cada una de
esta Pasta puede derivar en una o más de una Fábrica, las cuales pueden estar
representadas por uno o más individuos cerámicos. Resumiendo: IC ≥ Fi ≥ Pi ≥ T ≥ Zi.
Los procesos (post) deposicionales también tienen un papel importante para alterar las
características originales de los IC. Pero no son esos los únicos factores (lo es también el
ruido causado por los procesos tecnológicos) que impiden, a veces, el reconocimiento de
las Zi. Se da en la realidad lo que se llama Zonas de Conjunción, (ZC) que son las Zi que
presentan características geoquímicas similares, por lo que tenemos que añadir una
complicación más en el esquema explicativo. En el caso que trabajemos con Talleres
conocidos, definiendo uno o más de un GR (grupo de referencia), la existencia de una ZC
que incluyera la Zi en la que nos encontramos, nos permitirá hallarnos en un Nivel de
Incertitud, Ni. Cuando no tenemos el Taller (o talleres) localizados de forma arqueológica,
solo podemos definir las URCP (Unidades de Referencia Composicional de la Pasta)
estando en un Nivel de Conjunción, NC. Esto significa que por no conocer directamente la
(s) Zi real(es) a que corresponden los IC que hemos analizado, tendríamos que aceptar la
posibilidad de integrar dentro de una misma URCP a IC procedentes de dos o más Zi que
formen una ZC. Solo cuando podamos asociar patrones entre una URCP y un GR,
pasaremos de un NC a un Ni. Entonces, no podemos asegurar que el IC proceda de una o
de la otra, en otras palabras, que dentro de esta URCP nos encontremos con IC
procedentes de más de una Zi y que por ello no tengan el mismo origen geográfico,
aunque sí las mismas características geoquímicas, haciendo imposible su asignación a una
Zi o a otra. De todo esto deducimos que cada ZC, PC o FC están formadas por dos o más Zi,
Pi o Fi.
La arqueometría sólo nos puede ofrecer respuestas a preguntas concretas que
nosotros realicemos. Una vez obtengamos los resultados tendremos que comparar esos
análisis para ver si podemos realizar asociaciones o no con materiales procedentes de un
taller conocido arqueológicamente (GR) o de un grupo que tengamos caracterizado por
sus características químicas y/o mineralógicas (URCP). Podemos tener un taller descubierto
arqueológicamente con un material con marca que podamos caracterizar, con lo que
tendremos un GR. El mismo taller produce material sin marca, el cual también podremos
incluir dentro del anterior GR descrito. Esta sería la situación ideal para establecer puntos
de referencia a la hora de definir de forma comprobable orígenes y localizaciones de
talleres y productos.
Podemos tener una lucerna con una marca de un taller que conozcamos
arqueológicamente, así como su GR, al analizar nuestra muestra nos dé un resultado que
no cuadre con el del GR y que no podamos achacar la diferencia de los resultados a los
procesos postdeposicionales, tenemos entonces una misma marca conocida bajo un GR y
una URCP. Decir si el material perteneciente a la URCP es fruto de una copia ilegal o de
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 77
Raül Celis Betriu
una sucursal, es algo muy complejo de afirmar, por no decir que es casi imposible. Se nos
puede dar el caso de tener una marca sin tener documentado el taller de forma
arqueológica, con lo que los resultados de los análisis arqueométricos nos ofrecen una
URCP. Podemos analizar más marcas iguales y ver si los resultados nos ofrecen otras
nuevas URCP o las podemos incluir en las primeras. Tendríamos entonces, varios talleres
sin documentar arqueológicamente de una misma marca, o simplemente uno de ellos. Se
podría especular, en el caso que estas URCP fueran idénticas a otro GR, que el taller
podría estar ubicado en la zona que nos describe este GR. Pero esto sería posible y
probable, aunque no demostrable al cien por cien. Otra posibilidad sería analizar lucernas
sin marca, en el caso que tengamos el taller conocido arqueológicamente, hablaríamos de
GR, pero en el caso que no fuera así tenemos que hablar de URCP. En este último caso, los
resultados creemos que no nos servirían de mucho, (siempre hablamos de producciones
que no se puedan diferenciar a simple vista) ya que el margen para compararlos se nos
abre de forma desmedida, y la información que después de haber comparado diversos
URCP o GR nos ofrezca, tiene que ser lo suficientemente importante para compensar el
esfuerzo realizado. No sería inútil, por ejemplo, en casos en que lo que queramos es saber
la caracterización de un tipo muy concreto y considerado “raro” hasta el momento. La
arqueología debe proponer hipótesis y la arqueometría, con sus limitaciones, debe
decirnos sí o no a esas hipótesis.
5.2. EL CONCEPTO DE TIPO COMO INDICADOR DE PROCEDENCIA
El problema surge cuando no tenemos documentados de forma arqueológica los
talleres, por lo que no hace casi falta decir que el valor de procedencia de un material a
partir de su forma viene dado por los principios sujetivos que le ha dado el autor de esta
tipología, quien sin especificar sobre que principios se basa, otorga origen de producción
a formas o tipos concretos. Provoost41 recoge la propuesta de Bailey sobre la filiación
entre moldes y lucernas, y como mediante la diferencia de las dimensiones se establece
toda una serie de jerarquías. La idea principal que expone es: “Un autre élément peut
contribuer dans une large mesure à la datation et à la localisation des lampes ; à savoir : la
notion de la relation précise entre une série de lampes et les moules dont elles
proviennent“42. Partimos de una llamada primera generación, que proviene del molde
llamado A. A partir de este molde, se producen toda una serie de lucernas, considerando
la primera de la serie como más pequeña que el arquetipo. Desde entonces, las lucernas
no van a ser ya más pequeñas pero van a ir perdiendo la calidad técnica de su decoración.
En un momento no concretado de esta producción a, se utiliza una lucerna para extraer
______________________
41 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... ” op.cit. n.4. pp. 14-18.
42 Ibíd., pp. 14.
78 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
un molde de ella, con lo que se crea la segunda generación (que crean los moldes B y C)
que van a presentar unas dimensiones más pequeñas y con menos calidad que la
producción a. En el caso del molde C, al haber sido extraído en un momento más
moderno de la producción de a, va a estar viciado de una decoración de menor calidad
que la producción B. De esta segunda generación de moldes, se extraen otros dos más E y
D. Resumiendo, dependiendo del momento que se ha extraído estos moldes de segunda
(B y C) o de tercera generación (E y D) van a resultar unas lucernas de dimensiones más
pequeñas (por la técnica del contramolde) y con una decoración más depauperada,
dependiendo del momento de la copia.
Este esquema sería razonable si tuviéramos el taller o los talleres localizados, los
moldes y restos de las producciones, con lo que sí podríamos establecer una cronología
relativa. Cuando falla una de estas evidencias, y desgraciadamente en arqueología es lo
más común, el sistema se vuelve casi pueril. Nos sorprende el último razonamiento que
realiza Provoost cuando dice, después de reflexionar sobre que no se puede asegurar que
la lucerna con detalles menos claros sea la más moderna, lo siguiente “En général, on ne
peut distinguer de telles lampes provenant d’un période ultérieure de celles provenant
d’un période plus ancienne, que si on se fonde sur la technique de poterie”43.
Este es el error que se arrastra en las tipologías que se consideran a sí mismas
como las legítimas para ofrecer orígenes de las lucernas. No entendemos cuál es la
“technique de poterie” que nos dice que una lucerna es más moderna que otra. Si nos
basamos en ella para decir que una Dressel 1 presenta una “technique de poterie”
diferente de una Atlante VIII, y por lo tanto, podríamos pensar que la Dressel 1 es más
antigua que la Atlante VIII, estaríamos en lo correcto, ya que una presenta a veces la
“technique de poterie” de la campaniense C mientras que la Atlante VIII la de la terra
sigillata africana. Pero este no es el caso que plantea Provoost. Si de un tipo de lucerna se
realizan contramoldes, la lucerna resultante va a tener la misma forma de la que he servido
como modelo, así como la misma decoración (e incluso, se puede copiar la marca en el
caso que ésta presente) Los problemas resultantes de este proceso son varios, por un lado,
saber donde estaba ubicado el taller original, y donde los “ilegales”, por otro,
cuestionarnos si permiten realmente las características de las pastas y los barnices
diferenciar las producciones. Si la respuesta fuera afirmativa, este estudio no tendría razón
de ser. Durante mucho tiempo se han asociado libremente los principios tipológicos con
los cronológicos; Dressel fue un ejemplo de ello, estableció sus tipos y sin darles nunca
una cronología, los intentó ordenar según los intuía. Pero el dar valor de procedencia a
una tipología sin conocer los talleres o grandes rasgos de su producción (como es el caso
de las lucernas en TSA, que permitan formar una URCP O GR claros), creemos que es una
temeridad, aparte de una pérdida de tiempo. Estamos delante de una concepción de
______________________
43 Ibíd., pp. 18.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 79
Raül Celis Betriu
tipologías que se mezcla tipo y clase, tipo que conlleva valores cronológicos per se sin que
sepamos de forma clara como se produce el tránsito entre forma y producción.
5.3. LA DECORACION COMO INDICADOR DE PROCEDENCIA
Empezaremos nuestras reflexiones con la idea que nos lanza Provoost:
“L’iconographie et le style des représentations et des décors peut donner des indications
pour dater et localiser les lampes, comme c’est le cas d’ailleurs pour n’importe quel objet
antique”44. Sobre la importancia de las decoraciones para fechar diremos que puede que
así sea pero siempre que podamos situar esta decoración dentro de un tipo que
previamente esté fechado, por lo que la datación viene realmente ofrecida por la tipología
(entendiendo que el tipo esté contrastado estratigráficamente) Hay escenas en las lucernas
romanas que aparecen tanto en lucernas de volutas (Dressel 9-16) como en las llamadas
de disco (Dressel 17-28) como, por ejemplo, ciertos tipos de decoración vegetal. Por lo
que si nos encontramos con un disco sin pico con esta decoración, es imposible poder
decir sobre que tipología se encuentra, con lo que tenemos que aceptar las propuestas
cronológicas desde la forma Dressel 9 hasta la Dressel 28, moviéndonos en un margen
cronológico de principios del S.I d.C. hasta el S.III d.C. Este margen tan amplio no nos
sirve para precisar la cronología de ningún estrato o especificar la cronología de ésta
decoración. Recordemos una vez más, la casi imposibilidad de establecer clases, por lo que
este concepto no nos ayuda a afinar esta datación. Referente al hecho de localizar talleres
no documentados arqueológicamente mediante la decoración, creemos que es algo que
carece de cualquier principio científico, por lo que éste método no deja de ser algo
hipotético y subjetivo.
Según Morillo-Cerdán45 los talleres situados en la península itálica, durante los
primeros siglos del Imperio, se encuentran más cerca del gusto artístico del gran público,
produciendo lucernas de gran calidad, con un complicado léxico iconográfico para un
publico con unos gustos exigentes y permeables a las modas imperantes. Continua
exponiendo que se produce un comercio de estas mismas lucernas para las élites
provinciales que comparten gustos con la “metrópoli”. Reflexiona con la idea que los
talleres provinciales dedican su producción a ámbitos geográficos más reducidos y, para
una población menos exigente tanto por la calidad técnica como para la decorativa.
Deducimos de estas palabras, que las producciones “bien hechas” y con motivos
decorativos complejos proceden de talleres itálicos, mientas que las menos agraciadas, en
todos los sentidos, son producciones locales. Volvamos a insistir otra vez en la casi total
ignorancia arqueológica de los talleres. Esta conclusión puede ser interpretada desde
______________________
44 Ibíd., pp. 18.
45 MORILLO CERDAN, A.: “Las lucernas de Astorga” en Astorga IV, Lucernas y Anforas, 2003. pp. 163.
80 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
muchos puntos de vista. De un lado, niega que los talleres provinciales tengan la
capacidad técnica para producir lucernas de calidad. Lo que contradice entonces, el
supuesto establecimiento de sucursales, llamémoslas, “legales”, de procedencia itálica. Por
lo que los talleres provinciales copiarían por contramolde una lucerna itálica y la
reproducirían, con el mismo motivo decorativo, con aspecto “provincial”. Se mezcla la
calidad técnica con la procedencia. Si tomamos como referencia que los moldes para
fabricar lucernas eran (la mayoría de las veces) fabricados en yeso, cuyo desgaste por el
uso es considerable, daría como resultado que un taller itálico estuviera produciendo
lucernas “de buena calidad” hasta que el molde estuviera en sus últimas. Por tanto esta
acción conlleva que las últimas lucernas que han salido de este molde presenten las
características técnicas de los “talleres provinciales”, y que las consideremos como tal. Con
nuestra reflexión sumada a las conclusiones de Morillo-Cerdán, haría que estuviéramos
produciendo un error de atribución de procedencia del material. Claro que también
podrían copiar solo la forma, siendo ellos (los talleres locales) los que idean la nueva
decoración para esos consumidores menos “romanizados”. Así pues, podemos deducir
que, en el caso que encontremos lucernas con decoración simple y “mal hechas”, estamos
delante de un yacimiento de gente “no romanizada”. A nadie se le escapa que esta
conclusión es de lo más arriesgada porque puede que en el mismo estrato nos aparezcan
unas buenas producciones de TSI o TSS decorada que “demuestren” que los pobladores si
estaban ”aculturizados”.
Interesantes son las aportaciones de Mercedes Roca cuando nos habla de los
principios que pueden servir para atribuir el material hallado en un centro de recepción a
uno de producción, mediante la decoración: “En la idea de que la decoración, tanto
punzones como estilos y temas, constituye un criterio de atribución nada despreciable con
todo lo que ello implica, se impone pues un estudio pormenorizado y exhaustivo de la
producción decorada en los mismos centros, estudio que debe contemplar; formas (con
sus correspondientes variantes), características físicas (arcilla, barniz) temas y motivos,
estilos (tanto personales como anónimos), cronología (siempre que sea posible sobre la
base de la secuencia interna de los vertederos) y localización espacial (por vertederos
siempre que sea posible). Todos estos puntos se complementan entre sí y un tratamiento
lo más completo posible de cada uno de ellos garantiza un más sólido conocimiento de la
producción decorada de un centro con todas sus consecuencias”46. Cita la misma autora
estos principios, aparte de los posibles estudios arqueométricos que se puedan aplicar a
las cerámicas para conocer su origen. El concepto clave aquí es el de Centro de
Producción. Será a partir de éste que se puedan crear los parámetros para luego
comprobar que el material procedente de un centro de recepción pueda pertenecer o no
a ese centro productivo. Es muy complicado el hallazgo de los talleres de lucernas y, en el
______________________
46 ROCA ROUMENS, M.: “Estado actual y perspectivas…” op. cit. n.30. pp. 398.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 81
Raül Celis Betriu
caso que se encuentren publicados, se encuentra a faltar estudios detallados de la
decoración de los materiales allí hallados, que nos permitirían iniciar un estudio mediante
paralelos, cuyas conclusiones pudieran ayudar a confirmar la asignación de los materiales
de los centros de recepción a los de producción. Con todo ello, queremos decir que no es
tan sencillo el poder asignar orígenes de producciones mediante la decoración en el caso
que no se conozcan los talleres que la produjeron, así como establecer copias e influencias
entre ellos.
5.4. MARCAS Y FORMULAS EPIGRAFICAS COMO INDICADOR DE PROCEDENCIA
¿Qué entendemos por Marca o por Firma? según Bonnet se entiende “par
«signature» on tend à caractériser un individu par son nom propre. Ce terme fait référence
à la fabrication, d’autant plus que le nom est parfois précédé de la mention OFFICINA (...)
Le terme «marque» peut être accompagné de l’adjectif anépigraphe. Il recouvre tous les
signes isolés, ou qui accompagnent les signatures (...) Mais ce terme est souvent utilisé
aussi pour parler de signature : «signature» renvoi à un homme, «marque» implique
surcroît la notion d’atelier, de firme, de label“47. Nosotros vamos a utilizar de forma
indistinta estos conceptos en la exposición siguiente, ya que no vamos a analizar de forma
concreta ninguna firma ni marca. Empecemos, pues, con el concepto de Provoost sobre
ellas: “La valeur des marques de potier pour dater et localiser les lampes est moins grande
qu’on pourrait penser à première vue. Ceci provient du fait que chaque lampe peut être
imitée n’importe où et n’importe quand de façon quasi mécanique (...) Jusqu’à maintenant
les résultats se réduisent practicament à rien »48. Se introducen dos conceptos: por un
lado, la lucerna se puede “piratear” y, con ello, la marca que lleva la lucerna original, con
lo que sólo la marca no nos sirve para decir donde podía estar ubicado un taller ya que la
“copia” podía haber estado hecha en otro lugar. El segundo concepto, se encuentra
implícito en el hecho que no se conocen muchos de los talleres, por lo que nos movemos
casi siempre dentro de la hipótesis sobre las ubicaciones.
La marca como parte de la información acerca del origen de las producciones
tiene su importancia, ya que obras como las de Bailey sobre las colecciones del British
Museum están estructuradas sobre las áreas productivas de las lucernas (incluyendo, por
ello, las marcas). Esto nos ha llevado a leer con detenimiento e interés los principios en
que se basa este autor para establecer estas procedencias. Así leemos: “This second
volume of the Catalogue of the Lamps in the British Museum is devoted to lamps which
were manufactures in Italy, as far as that can be determined. There is no doubt that the
______________________
47 BONNET, J. : “Lampes céramiques signées. Définition critique d’ateliers du Haut Empire “. Documents
d’Archéologie Française, 13, 1988. pp. 15.
48 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... ” op.cit. n.4. pp. 18.
82 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
great majority of the lamps included are of Italian origin, but in a few cases this conjectural
and possibly controversial”49. El hecho es que no encontramos en ninguna otra parte de
su obra otra referencia sobre en que se basa esta afirmación. Si leemos la introducción de
su tercer volumen nos encontramos con lo siguiente: “This volume of the Catalogue of the
Lamps in the British Museum, the third in the series, includes pottery lamps made within
the area of Roman rule during the Imperial period (...) The lamps are grouped
geographically by place of manufacture, where this can be determined, but it may be that
some have been attributed erroneously”50. Que viene a ser el mismo principio que para las
del volumen II. Nuestro interés se centra en saber en que premisas se ha basado para
diferenciar las producciones, entendiendo aquellas que por tipo y características técnicas,
sean muy similares. Puede que esto nos lo aclare el mismo Bailey en otro artículo, “One
of the difficulties here turns on the nature of verbal descriptions of such features as
texture, density and above all, colour: even the most elaborate colour-chart (Munsell) is
inadequate to convey the latter in archaeological work. These nuances cannot be
described in words, and yet, some generalizations must be made if a work of synthesis is
to be useful to the reader. Statements on such matters as colour and texture must
therefore be over-simplified ones, which do not begin to convey the complexity of
judgements made on the basis of years of experience in handling and observing the
artefacts themselves. (...) To echo the words of Professor Ashmole, writing about marble
identification and scientific examination: “I fear that we shall have to rely on a method
(…) which was employed (...) for centuries (...), namely, that of the naked eye and
common sense””51. Seguramente estas reflexiones son correctas, pero lo que no nos
queda tan claro es quien dice que una lucerna de tipo X con una pasta y barniz de Y
características, está fabricada en tal sitio. El ejemplo del profesor Ashmole, se refiere a
mármoles, materiales que sufren pocas variaciones de composición a lo largo de los años,
y donde las canteras de donde proceden, pueden ser contrastadas fehacientemente. La
observación macroscópica de una cerámica nos ofrece información, pero aunque
podamos describirla perfectamente, sin un posterior análisis arqueométrico, será muy
difícil poder teorizar con resultados en las manos sobre su origen. Bailey expone lo
siguiente sobre el concepto de Marca y el orígen de los talleres: “Subjective judgments are
open to argument and some co-workers in the field of lamp-study may well object to the
banishment of KEΛCEI and CCORVRS from Italy (and probably worked in western
Tripolitania, in Africa Proconsularis) and the inclusion of such names as CLOHELI and
______________________
49 BAILEY, D.: A Catalogue of the lamps in the British Museum: Roman Lamps made in Italy. 1980. London.
pp. vii.
50 BAILEY, D.: A Catalogue of the lamps in the British Museum: Roman Provincial Lamps. 1988. London. pp.
vii.
51 BAILEY, D.: “The Roman Terracotta Lamp Industry”, Les lampes en terre cuite en Méditerranée des origines
a Justinien (Table Ronde du C.N.R.S), 1981, pp. 62.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 83
Raül Celis Betriu
CCLOSVC as Italians makers, rather than African makers of lamps. In this context, the
writer must admit that he has published both CIVNDRAC and MNOVIVST as Italian Makers,
whereas he now believes them to be both north African residents.”52. La palabra clave para
nosotros es “belive”. Lo que se reduce a simple opinión el ubicar los talleres en una zona
geográfica en concreto, sin saber cuales han sido los motivos para que en primera
instancia ubique el taller en Italia, y después, cambiarlo a África.
Hace pero también (Bailey) una serie de reflexiones que consideramos
interesantes, como el hecho de la relativa importancia de las listas de firmas con las
siguientes palabras “Such lists may be misleading as far as the first aspect is concerned, as
their incompleteness, reflecting only those lamps which are published or which are readily
available in Museum collections, may give a false impression as to the place of
manufacture.”53. Esto nos introduce en el campo de las listas de marcas. Lo primero que
tenemos que saber es de donde procede el material, si de fondos de museos o de
yacimientos con estratigrafías. En el segundo caso, tenemos controlado al menos, el lugar
donde estas marcas han sido encontradas. Lo segundo a observar en estas listas, es si
acompaña a la marca con la forma (tipo) de la lucerna sobre la que se encuentra. Esto nos
va a poder permitir al menos que, aún sin conocer el taller, podamos empezar a efectuar
listas cruzadas entre tipos y marcas para poder establecer que posibles tipos producía un
posible taller. Recordemos las posibles copias fraudulentas de los originales marcados,
pero esto nos supone solo un problema de identificación de talleres. Si se copia una
marca, se copia también la forma sobre la que se encuentra, por lo que no se inventan
nuevas tipologías sobre marcas y tipologías existentes.
La conjunción de marca junto con tipo y decoración para localizar talleres, fue la
idea principal que utilizó Bonnet54 para establecer un complejo estudio de comparaciones
con toda una serie de conclusiones. Lo que nos interesa en este nivel de nuestro estudio
es analizar sobre que principios y realidades se basó esta autora francesa. Lo primero que
nos sorprende es conocer el origen de los materiales que estudió, procedente en su gran
mayoría de fondos museo. Dice la autora que cree que las lucernas conservadas en
museos provinciales o locales debieron estar formadas por materiales procedentes de la
misma zona, con lo que equipara los fondos museos con materiales procedentes de
excavaciones. Analiza los tipos lucernarios y codifica de forma exhaustiva los motivos
decorativos para poder establecer las comparaciones y, detectar de esta forma, los que
proceden de los mismos punzones. Luego analiza el tipo y la decoración comparándola
con la marca. Establece talleres que fabrican unos tipos con unas decoraciones
determinadas. Hasta aquí creemos que si bien esto puede no reflejar la realidad, tampoco
______________________
52 BAILEY, D.: A Catalogue of the lamp... op. cit. n. 49, pp. 89-90.
53 Ibíd., pp. 89.
54 BONNET, J. : “Lampes céramiques signées…” op. cit. n. 47.
84 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
es incorrecto, ya que está basado sobre objetos reales. El problema empieza cuando esto
se jerarquiza y se universaliza. Establece series de producciones mediante el tamaño de las
lucernas, siguiendo los principios que habíamos descrito en Provoost. Una vez tiene
establecidas las dimensiones de las lucernas, analiza las decoraciones, junto a los tipos,
estableciendo cuales copian a cuales, y, mediante la firma, identifica los talleres que copian
a los otros. Lo más controvertido es el sistema para, una vez esta todo jerarquizado,
localizar los talleres y ubicarlos geográficamente, que se realiza mediante las estadísticas
sobre los lugares que se han encontrado más marcas de un determinado taller. Este
principio se puede anular completamente diciendo que el número de marcas conocidas es
fruto de diversos factores, tales como las excavaciones realizadas y los estudios publicados.
Otro razonamiento que podemos continuar haciéndonos, es, en el caso que salgan a la luz
nuevas lucernas marcadas con decoración de tamaño diferente a las que se habían
realizado para la jerarquización de los talleres, tendríamos que cambiar también ésta
relación de quien copia a quien, lo que implica que el encontrar una lucerna diferente a lo
que hemos teorizado, puede invalidar todo el estudio precedente. Pensamos que este
sistema de localizar y establecer relaciones entre talleres es el menos aconsejable de todos.
Porque, para concluir, también tenemos talleres que producen lucernas con
decoración pero sin marca, entonces ¿cómo los ubicamos geográficamente dentro del
sistema? Se nos podrá responder que siguiendo los principios de dimensiones tipológicas
y de decoraciones, pero la comprobación (aun teórica) de este principio nos parece que
tiene un cincuenta por cierto de ser cierta, y otro cincuenta que no, con lo que no
podemos concluir nada y continuar moviéndonos en la hipótesis que, creemos, más que
hacer avanzar en la investigación, la entorpecen. Hay mucho material que no aparece
marcado con lo que complica y amplia mucho más las premisas que debemos tener en
cuenta. Nos podríamos plantear que si el no llevar marca es por el hecho que son
producciones que no están destinadas a la exportación, y por ello los talleres los debemos
de considerar como locales, o bien se podría pensar que pertenecen a un momento en
que no es necesario la marca para identificar producciones.
Otra reflexión de la que queremos dejar constancia, es el hecho que se considere
las marcas como indicador de tipologías y clases. Hemos citado anteriormente que muchas
veces, lo único que nos queda tipológicamente de una marca es la base sobre la que se
encuentra, sin el resto de la lucerna que nos permita determinar su tipo. Se ha especulado
sobre el hecho que esta marca nos indique la forma de la lucerna, responderíamos que
hay producciones como las de COPPIRES, por ejemplo, que se constatan en al menos
dieciocho tipos55 con lo aplicar este principio de reconocimiento, es del todo imposible.
Otra posibilidad que se podría plantear, es el caso de marcas como FORTIS, que casi
siempre aparecen sobre lucernas con la forma Dressel 5 y 6. Si bien esto es cierto, no lo
______________________
55 MAESTRIPIERI, D; CECI, M.: “Gli Oppi: una famiglia di fabricanti urbani di lucerne”, JRA 3, 1990, pp. 128.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 85
Raül Celis Betriu
es menos, que estas producciones (las firmalampen o Dressel 5 y 6) presentan unas
características de pastas que con el simple hecho de observar un fragmento, aunque éste
no llevara marca, ya podríamos inclinarnos a dar una tipología sin necesidad de nada más.
5.5. EL COMERCIO DE LAS LUCERNAS ROMANAS
Después de lo que hemos visto sobre la problemática de la procedencia de las
lucernas romanas, ¿es lícito hablar de comercio de estos materiales? Esta pregunta podría
parecer extraña, pero lo que nosotros nos planteamos es, en el caso que no se conozca la
ubicación de los talleres, ¿podemos entonces hablar de rutas comerciales cuando no
conocemos el posible origen de las mismas? La respuesta es mucho más compleja y
sobrepasa este planteamiento inicial. Hace más de veinte años que dos investigadores,
W.V.Harris56 y Donald Bailey57 expusieron sus ideas al respeto. No queremos entrar a
valorar sus opiniones, sino que queremos exponer de forma sintética los principios sobre
los que se basaron para desarrollar Harris su teoría, y la refutación de Bailey, en
contestación. Harris exponía que los costes del transporte eran muy caros y que
transportar este material tan barato y sencillo de reproducir era contraproducente. Para
ello se basa en el edicto de Diocleciano sobre los precios. Bailey le responde que utiliza de
forma indiscriminada y anacrónica esta fuente, ya que se promulga en el año 301 d.C.
mientras que Harris la utiliza para demostrar sus teorías para el S.I d.C. Continua Harris
exponiendo diversas teorías sobre el origen de las lucernas y como su atribución ha
permitido hablar de comercio a larga distancia. Aboga por el hecho que el descubrimiento
de moldes en las provincias es una indicación de que allí se establecieron sucursales. Para
justificar esta teoría nos habla del papel de los instiores, de sus capacidades legales, y con
ello establece un sistema de talleres “madre” y la implantación de sucursales en las
provincias por parte de ellos mediante el representante legal que supone la figura del
instior. No niega el comercio a larga distancia, pero lo justifica como el método para la
introducción de la nueva forma en las provincias, será luego estos talleres locales quienes
se encargaran de su producción. Duda también de la importancia del ejército en la
expansión y posterior accptación por parte de la población local de las lucernas por el
mundo romano, hecho que se replanteó Leibundgut quien afirma “Dass trotz der
wirtschaftlichen Blüte und intensiven Romanisierung im Schutze einer langen Friedenszeit
der Lampenverbrauch im Rheinland züruckgeht und in der fast militärlosen Schweiz
nahezu abbricht, ist ein Beweis mehr für den direkten Zusammenhang von Militär und
______________________
56 HARRIS, W.V.: “Roman Terracotta Lamps: the Organisation of an Industry“. Journal of Roman Studies, LXX,
1980, pp.126-145.
57 BAILEY, D.: “The Roman Terracotta Lamp Industry... ” op. cit. n. 51, pp. 59-63.
86 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
Lampen”58. Bailey, por su parte, cree que el ejército tiene capacidad técnica para producir
lucernas, (principio que también es confirmado por Morillo-Cerdán59) pero que ello no
implica que no se produzcan importaciones desde la península italiana para satisfacer sus
necesidades.
Que hay comercio de lucernas romanas, es indiscutible. Para demostrarlo
podemos citar el pecio (entre otros) de Cala Culip IV donde se encuentran un mínimo de
42 lucernas, procedentes de 160 fragmentos. Se podría especular si éstas eran para el uso
de la tripulación, pero la distribución en el yacimiento nos demuestra lo contrario:
“Aquesta distribució del material ens fa pensar que de les com a mínim 42 llànties que
transportava la nau, al menys les de la marca OPPI devien viatjar juntes, embalades en un
sol paquet les dimensions del qual ens són desconegudes. Tenint en compte, però, les
mesures mitjanes d’aquestes llànties : 11 cm. de longitud per 5 cm. d’altura i uns 7 cm.
d’amplada, podien cabre en un paquet que, si era de forma cúbica, devia mesurar,
aproximadament, 30 cm. d’aresta i devia ocupar, en conseqüència, uns 27 dm. cúbics.”60.
Este aspecto de las dimensiones de la carga, es utilizado también por Bailey61 para
demostrar que, incluso en transporte terrestre, los paquetes no eran tan grandes para que
su coste fuera tan elevado, contradiciendo los postulados de Harris62. Pero el auténtico
caballo de batalla es poder identificar lo que consideramos producciones “originales”
realizadas en un taller que podamos identificar arqueológicamente. Luego observar si,
otro material que lleva la misma marca presenta las mismas características arqueométricas
que las del taller localizado. En el caso que así sea, hablaremos entonces de comercio,
tenemos un punto de origen y uno de destino contrastados. En el caso que los resultados
de dos lucernas con una misma marca pero con diferentes resultados de pastas y barnices,
nos llevaría a dos replanteamientos, por un lado, considerar la posibilidad que el taller
documentado arqueológicamente ha establecido una sucursal “legal” y por ello, tenemos
la misma marca con dos caracterizaciones diferentes. O por otro lado, que se trate de una
copia ilegal. El problema es como diferenciar lo que es “ilegal” de lo que es “sucursal”. Se
podría decir estudiando detenidamente las características y diferencias de las marcas, pero
volvemos otra vez a olvidar una categoría tan kantiana como el tiempo. En un taller que
funcione veinte años y que use siempre el mismo cognomen o tria nomina, no tiene
porque tener siempre la marca la misma forma. Queremos decir con ello, que en el
propio taller “original” pueden ir cambiando el punzón para estampillar la marca,
______________________
58 LEIBUNDGUT A.: Die römischen lampen... op. cit. n.15, pp. 128.
59 MORILLO CERDAN, A: Cerámica romana de Herrera... op. cit. n. 2.
60 NIETO, J.; JOVER, A.; IZQUIERDO, P.; PUIG, A.M.; ALAMINOS, A.; MARTÍN, A.; PUJOL, M.; PALOU, H. ;
COLOMER, S.: Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip, I, Girona, 1989, pp. 122-123.
61 BAILEY, D.: “The Roman Terracotta Lamp Industry... ” op. cit. n. 51, pp. 60-61.
62 HARRIS, W.V.: “Roman Terracotta Lamps...” op. cit. n.56, pp. 135.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 87
Raül Celis Betriu
nosotros no tenemos la secuencia de estos posibles cambios, entonces, cuando nos
encontramos dos marcas con el mismo nombre pero con diferente forma, ¿cuáles van a ser
los criterios que vamos a utilizar para hablar de “original” y de “copia”? La arqueometría
aquí no nos sirve.
Un autor que ha estudiado a fondo los tipos y las marcas de las lucernas y, con
ello, la comercialización es Pavolini63. No vamos aquí a exponer todas sus conclusiones,
sino lo que nos interesa es conocer el método que utiliza para poder hablar de comercio.
Considera que las lucernas llamadas tardo republicanas (Dressel 1-4) se encontraban
fabricadas en talleres centro - itálicos, produciéndose su expansión en gran parte, debido
al papel del ejército. Las lucernas de volutas (Dressel 9-16) se producen en talleres del
Lacio y de la Campania, que “invaden” todo el mediterráneo hasta el limes. Las
Firmalampen (Dressel 5-6), producidas en el valle padano y cuyo mercado se centra
básicamente en las provincias septentrionales del imperio, y finalmente, las lucernas de
Disco (Dressel 17-28) que durante el S.I d.C. se exportan desde la península Italiana,
mientras que a partir del S.II d.C. serán las producciones africanas, las que van a tomar el
relevo en los mercados mediterráneos. Para formular esta teoría, se basa en las marcas y en
las posibles ubicaciones de los talleres. Creemos pues, que sin que estos talleres sean
todos conocidos, lo máximo que nos permite hablar de comercio, es el hallazgo de los
tipos. Se puede casi afirmar que las primeras lucernas romanas (las tardo republicanas y
las de volutas) procedan de Italia, lo que ya no vemos tan claro, es como las lucernas de
disco se consideran hasta el S.I d.C. como productos itálicos y las del S.II d.C. como
africanas.
Ya comentamos64 cuando hablábamos de Deneauve, las premisas que utilizaba
este investigador para separar producciones de una misma forma, así que en el caso que
las características de pastas y barnices nos permitan diferenciar los tipos, entonces
podremos hablar de comercio con una base más o menos sólida. Lo que vemos un poco
arriesgado es considerar una marca como africana sin que las características de pasta y
barniz permitan diferenciar a un tipo con ella marcada. Se crean las confusiones que
también habíamos explicado anteriormente cuando decíamos las posibles ubicaciones
para el taller de COPPIRES antes que se encontrara en el Janículo romano. Bien es cierto
que, a partir de finales de S.I-II d.C. empiezan a arrancar las producciones de TSA mientras
que pierden importancia los centros productivos de TSI, TSS y TSH, con lo que también
podríamos pensar que pasa lo mismo con los centros productores de lucernas, pero no
olvidemos que también éstas (las lucernas) a partir del S.III-IV d.C. van a cambiar
totalmente su tipología y sus características de pasta, (las formas Atlante) con lo que
______________________
63 PAVOLINI, C.: “Le lucerne nell’Italia romana“. Società romana e produzione schiavistica, II, Merci, mercati e
scambi nel Mediterraneo, Bari, 1981, pp.139-184.
64 CELIS, R.: “Las Lucernas ... ” op. cit. n. 1.
88 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
diferenciar producciones africanas no es un problema. Hablamos de analizar tipos y su
distribución geográfica (mediante los mapas que nos permiten ubicar los materiales
publicados de las excavaciones y que nunca van a ser completos) para hablar de comercio,
sin que muchas veces las marcas nos puedan realmente aportar mucha luz, a no ser que
teoricemos (con más o menos fortuna) acerca de los posibles centros de producción que
las fabrican, o conozcamos sus talleres y sepamos como resolver si nos encontramos o no,
delante de un material que realmente ha sido fabricado en ese taller.
Pensemos también que no todas las lucernas presentan marca, ¿cuales serían
pues los criterios que tendríamos que establecer para hablar de comercio respecto a estos
materiales, en el caso que nos encontremos delante de un mismo tipo del que no
podemos diferenciar su clase? ¿Hablaríamos entonces de producciones locales?. La
respuesta, como es evidente, debe ser mucho más compleja, y debe mezclar casi todos los
conceptos que hemos ido desarrollando desde el principio de nuestra exposición. A veces,
simplemente, nunca podremos ofrecer una respuesta. La prudencia, como en tantas otras
ocasiones, debe imponerse en estas circunstancias.
6. Conclusiones
Intentaremos, en el último capítulo de nuestro estudio, el resumir las ideas sobre
las que hemos ido reflexionando con la intención de formular unos principios para la
propuesta de una nueva tipología para las lucernas romanas. No con ello queremos decir,
o dar la impresión, que hemos hecho un repaso a todos los aspectos posibles referentes a
la problemática de las lucernas, básicamente por razones de la naturaleza de este estudio,
limitado por el espacio que debe ocupar. Otras cuestiones que mencionábamos sin
respuesta, puede que permanezcan mucho tiempo así, sin respuesta, ya que dependen
más de los hallazgos arqueológicos que de las teorías que podamos establecer los
arqueólogos. Con ello nos referimos, básicamente, a cuestiones de procedencias de
marcas y relaciones comerciales. Nuestra intención era la de demostrar la validez de unos
principios para establecer una nueva tipología. Para ello hemos empezado diferenciando
los conceptos de tipo y clase. Creemos pues que el tipo debe ser el elemento sobre el que
se asiente esta hipotética nueva tipología. Tipología que debería ser “abierta” como las que
hemos visto que aplicaban autores como Provoost65 o, las del Atlante66 para los materiales
de TSA. La diferencia entre las citadas tipologías radica en la naturaleza de los hallazgos así
como en la concepción de los principios formulados para establecer la tipología. Mientras
Provoost se basaba exclusivamente sobre características morfológicas de las piezas, en el
Atlante se intenta ya desde el principio agrupar los tipos bajo una clase concreta, siendo
______________________
65 PROVOOST, A.: “Les lampes antiques... ”op.cit. n.4.
66 ANSELMINO, L.; PAVOLINI P.: “Lucerne”, op. cit. n. 19.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 89
Raül Celis Betriu
ésta el primer valor en la tipología. Nosotros pensamos más en un modelo tipo Provoost
pero introduciendo el concepto cronológico para empezar a clasificar los tipos antes que
por la forma de la lucerna.
Se han establecido en general cinco grandes grupos para las lucernas, haciendo
mención a factores que abarcan desde el cronológico a la forma o, incluso, a las
producciones. Nos referimos al adjetivo que acompaña al nombre lucerna. Así se habla de
lucernas Republicanas o Tardo-Republicanas, lucernas de Volutas, lucernas de Disco,
lucernas de Canal (o Firmalampen) y las lucernas (mal llamadas) Cristianas, Tardo
Antiguas o de TSA. El por qué creemos que estas divisiones o grandes grupos son
interesantes, viene dado por el hecho de que mucho material lucernario nos aparece muy
fragmentado, sin que podamos dar una forma en concreto. También es cierto que muchas
veces, con un perfil que incluya parte del depósito y el margo (o un poco del disco)
indicaría a que grupo puede pertenecer.
Se nos puede acusar que este principio carece de precisión cronológica, ya que si
hablamos de las lucernas de volutas, por ejemplo, éstas abarcan todo el S.I d.C.
Tendremos que responder que esto es cierto pero también mencionaremos que, (y la
experiencia nos lo ha demostrado) en un estrato que se fechaba, como mínimo, antes del
50 a.C. por la ausencia de TSI, las secciones de las lucernas de volutas allí aparecidas
hicieron avanzar la cronología hasta tiempos de Augusto como mínimo. Un fragmento de
lucerna no sirve para ofrecer una datación precisa, pero si que ayuda a corregir propuestas
cronológicas ofrecidas por otros materiales. Esta nueva tipología respetaría estos cinco
grandes grupos y se basaría en tipos (aunque como ya hemos apuntado, algunos de los
principios en los que se basarían estos grupos conlleven la noción de clase) El siguiente
paso será el saber como establecemos el tipo. Hablamos de aspectos morfológicos, sin que
de momento nos centremos en la cronología que a partir de ellos se pudiera derivar. Del
mismo modo que ha ido fijando la investigación, creemos que el pico es la mejor parte de
la morfología de la lucerna para establecer la tipología. Podríamos hablar de subtipos
teniendo en cuenta diferencias que consideremos como significativas; por ejemplo,
podemos decir que el tipo es la Dressel 9, mientras que los subtipos serían la Dressel 9 A
(Loeschcke IA), la Dressel 9 B (Loeschcke IB) y la Dressel 9 C (Loeschcke IC). En este caso
en concreto, sí que presentan diferencias cronológicas entre ellas, con lo que creemos que
es lícito el establecer un subtipo dentro del tipo. Luego, si se quisiera profundizar con las
posibilidades que nos ofrece la morfología, se podría establecer variantes (y subvariantes)
de estos tipos o subtipos. Especificando siempre sobre que nos fundamos para hacer las
divisiones y mostrando un dibujo o fotografía real de la lucerna que nos ha servido de
base. De sobra es conocido que en el momento en que se van haciendo subdivisiones,
cada vez es más difícil el poder asignar un material a una de ellas, siendo éste un poco el
problema que presenta la tipología del Atlante. Un aspecto sobre el que el mundo de la
90 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
investigación se tendría que poner de acuerdo es el cómo establecer las nomenclaturas,
pero la propuesta de números romanos y letras nos parece la más adecuada.
Los materiales para ir elaborando esta nueva tipología podrían ser tanto
procedentes de excavaciones como de fondo de museos, pero siempre se tendría que
especificar la naturaleza de los mismos de una forma clara y rápida para el investigador
que la esté utilizando. Sería igualmente recomendable, establecer junto a la nueva
nomenclatura, un listado cruzado con las antiguas denominaciones, con lo que la
comprensión sería mucho más fácil. Entramos ahora en como jerarquizar esta tipología. La
respuesta es mediante las cronologías que nos ofrecen los estratos de las excavaciones
mediante técnicas modernas y contrastables. Creemos que igual de interesante es el
mencionar una cronología como el hecho de comentar el tipo de estrato, los materiales
del contexto y cual (o cuales) de ellos se ha utilizado para fechar el estrato en el que nos
aparece la lucerna utilizada para establecer la tipología. No estaría de más, tampoco, el
hecho de citar el tipo de excavación, para poder, en caso de dudas de gran diferencia
cronológica para un mismo tipo, intentar saber cual de estas procedencias arqueológicas
nos ofrece una teórica mejor fiabilidad. Las cronologías van a ser casi siempre de
amortización, como ya hemos visto, debido a la dificultad de encontrar los talleres y el
hecho de no poder asociarles siempre las producciones a los centros de recepción en el
caso que los tengamos documentados arqueológicamente. No obstante, debido a la
naturaleza de la tipología, basada en los tipos, el concepto de clase queda en un segundo
término, por lo que la identificación de estos centros productores pasa a ser, en estos
momentos, el factor menos importante. De todas maneras, es relevante el hecho de
mencionar que las cronologías son de amortización, ya que presentan toda una serie de
condicionantes específicos que ya hemos definido. Una vez empezando a tener
establecidos tipos y cronologías, es el momento para considerar las decoraciones como un
valor clasificatorio. De momento no sería tan importante el paralelizar (sobre lo cual ya
hemos dado nuestra opinión) sino saber sobre que principios nos basamos para
ordenarla. Ya comentamos no hace mucho tiempo en otro estudio67 una posible manera
de hacerlo, basándonos en los principios que seguía Bailey68 en sus obras referentes a los
materiales del British Museum. Si los recordamos brevemente, veremos que clasificaba la
decoración en cinco grandes grupos, religión y mito, personajes históricos, vida cotidiana,
animales y por último, plantas y grupos florales. Estos a su vez, se iban subdividiendo. Por
ejemplo, el grupo de la vida cotidiana lo encontramos dividido en las escenas de género,
la guerra, las escenas de anfiteatro, las escenas de circo, etc.
Este orden nos puede ser útil, por ejemplo en el caso que tuviéramos el mismo
tipo de lucerna pero con diferente iconografía, nos podríamos basar en el orden que
______________________
67 CELIS, R.: “Las Lucernas... ” op. cit. n. 1.
68 BAILEY, D.: A Catalogue of the lamp... op. cit. n. 49.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 91
Raül Celis Betriu
establece Bailey en las decoraciones para establecer el orden de las piezas dentro de la
tipología. Así mismo, podríamos utilizar estos principios organizativos en el caso que
quisiéramos hacer un apartado en esta futurible nueva tipología referente a decoraciones.
Creemos que la simple decoración nos aporta una información muy sesgada, con lo que
siempre que nos sea posible, sería deseable citarla junto a la forma sobre la que aparezca.
Aquí puede entrar otra vez el valor del concepto de grupo que comentábamos
anteriormente. Si mediante las secciones, en el caso que no tengamos el pico de la
lucerna, podemos atribuir una decoración a uno de los grandes grupos, tendremos un
poco más de información contrastable sobre que posibles tipos puede aparecer esta. Lo
que nunca podremos pretender es igualar estos resultados con los que aparezcan sobre
un tipo concreto. Si bien es cierto que no se puede encorsetar el conocimiento en una
ciencia como la arqueología, tampoco podemos justificar decisiones y opiniones basadas
solo en la experiencia o en las “corazonadas”.
Referente a las marcas, en el caso que las tengamos sobre un tipo definido, las
indicaremos siempre con relación a éste, y en el caso que solo las tengamos sobre una
base (o otra parte de la lucerna) fragmentada, las ordenaremos también siguiendo los
principios que nos ofrece Bailey69 que son, en primer lugar, los nombres de los fabricantes
así como las iniciales varias, las marcas del fabricante, incluyendo las in planta pedis, sin
marca o con ella pero ilegible, las marcas que han dejado los moldes, las inscripciones en
los discos, y por último, las inscripciones varias. A partir de las marcas, se podrían
establecer clases o procedencias. Ya hemos comentado que esto no es tarea fácil, pero es
aquí donde nos puede ayudar la arqueometría, tanto si se ha documentado el taller que
las produce, y con ello tenemos un Grupo de Referencia con el que comparar nuestros
datos, como el en caso que no se haya descubierto el taller de forma arqueológica, pero
podamos establecer una Unidad Referencial Composicional de la Pasta. Tenemos que
relacionar siempre que nos sea posible el tipo junto a su decoración y su marca con tal de
ir teorizando sobre la posible producción de cada taller (o grupo de talleres). En el caso
que dispongamos de análisis arqueométricos, servirnos de ellos para añadir nuevas
variantes de conocimiento comprobable, pero sin perder nunca de vista que, en la
mayoría de los casos, lo que realmente estamos fabricando son hipótesis, y la fosilización
de las mismas a lo único que contribuye es a negar posibles avances o nuevas
interpretaciones en el caso de que materiales, aparecidos con posterioridad a las mismas y
que no cuadren con ellas, tengan un complicado papel de encaje dentro de la
investigación. Es por ello que repetiremos, una vez más, que es necesaria la participación
del mayor número de investigadores posibles en el teórico caso que este proyecto de una
nueva tipología se llevara a término. Y según nuestra opinión, no lo vemos una tarea
imposible, los medios son los puestos por la ciencia tecnológica moderna, por lo que solo
______________________
69 Ibíd.
92 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
quedaría la voluntad de cada uno de nosotros en querer llevar a cabo este proyecto. Puede
que fuera una tarea dura y ardua, pero el resultado que se obtendría permitiría sentar las
bases para una investigación unificada con las ventajas que esto supondría.
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 93
Raül Celis Betriu
Lám.I: Tipología producciones A y B
94 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
Lám.II: Gráficos según tipologías A y B
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 95
Raül Celis Betriu
Lám.III: Gráficos según tipologías A y B
96 CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97
Lucernas romanas: conceptos y principios tipológicos
Lám.IV
CVDAS 9-10, 2008-2009, pp. 55-97 97
View publication stats
También podría gustarte
- Los filósofos presocráticos: Literatura, lengua y visión del mundoDe EverandLos filósofos presocráticos: Literatura, lengua y visión del mundoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- Historia Desconocida de Los HombresDocumento20 páginasHistoria Desconocida de Los Hombresgoldfish14100% (3)
- Tema 5 Filipo y AlejandroDocumento18 páginasTema 5 Filipo y AlejandroMarga VicenteAún no hay calificaciones
- Semiótica y Filosofía Del Lenguaje by Umberto EcoDocumento394 páginasSemiótica y Filosofía Del Lenguaje by Umberto EcoNathanael Reyes100% (1)
- Cumbre BorrascosasDocumento3 páginasCumbre BorrascosasMarcelo Adrián Sánchez VargasAún no hay calificaciones
- Psicologia de La ReligionDocumento14 páginasPsicologia de La ReligionDante Bobadilla Ramírez100% (3)
- Teoría de La Clase Ociosa - Thortein Veblen PDFDocumento221 páginasTeoría de La Clase Ociosa - Thortein Veblen PDFGeorge Durand100% (6)
- 4 TlapacoyaDocumento30 páginas4 TlapacoyaAnna Rose100% (1)
- Blas Castellan, Asignar Significado A Una FormaDocumento22 páginasBlas Castellan, Asignar Significado A Una FormaVictor Adrian Alvarez CoronadoAún no hay calificaciones
- La Etnohistoria de AméricaDocumento125 páginasLa Etnohistoria de Américafedexmateus50% (2)
- Ctes Teoricas en ArqueologiaDocumento56 páginasCtes Teoricas en ArqueologiaLara MoschettoniAún no hay calificaciones
- Tecnicas de DatacionDocumento12 páginasTecnicas de DatacionJuan Hernandez LopezAún no hay calificaciones
- 1º ESO. Tema 4: Ríos y MaresDocumento26 páginas1º ESO. Tema 4: Ríos y MaresEl geógrafo50% (6)
- Teoria Arqueologica Una Introduccion Matthew Johnson ResumenesDocumento10 páginasTeoria Arqueologica Una Introduccion Matthew Johnson ResumenesLuis Jurado67% (3)
- Mancilla, L. A. Estudios Preliminares Conserv. y Rest. Cerámica Arqueológica. 2009Documento174 páginasMancilla, L. A. Estudios Preliminares Conserv. y Rest. Cerámica Arqueológica. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Cook T Archivistica Postmodernismo TABULA 10 2007 59-81Documento24 páginasCook T Archivistica Postmodernismo TABULA 10 2007 59-81Andres CamposAún no hay calificaciones
- La Cerámica en La Arqueología.Documento301 páginasLa Cerámica en La Arqueología.David Abella91% (11)
- Cattaruzza y Eujanian - Héroes Patricios y Gauchos RebeldesDocumento50 páginasCattaruzza y Eujanian - Héroes Patricios y Gauchos RebeldesGlenda MurielAún no hay calificaciones
- Espacios de Interés Geomorfológico en ÁlavaDocumento33 páginasEspacios de Interés Geomorfológico en ÁlavaRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Los Materiales Líticos Arqueológicos Tipologías y Clasificaciones, L. Mirambell, en Reflexiones Sobre La Industria LíticaDocumento20 páginasLos Materiales Líticos Arqueológicos Tipologías y Clasificaciones, L. Mirambell, en Reflexiones Sobre La Industria LíticaArturo Salvador Canseco Nava100% (4)
- El Significado Del Estilo en ArqueologíaDocumento14 páginasEl Significado Del Estilo en ArqueologíaLindaMurgaMillaAún no hay calificaciones
- Tomo 1Documento500 páginasTomo 1Jesus Alcaraz Esteban100% (2)
- CANO M - Configuraciones Un Estudio Sobre Las Figuras RetoricasDocumento145 páginasCANO M - Configuraciones Un Estudio Sobre Las Figuras RetoricasANDMACRO100% (1)
- Aldo Mieli Historia Ciencia 120 Eventos Hasta Roengen Ru013 - 05 - A003Documento146 páginasAldo Mieli Historia Ciencia 120 Eventos Hasta Roengen Ru013 - 05 - A003jurjizadaAún no hay calificaciones
- Análisis Cerámico Reciente. Función, Estilos y Origenes PDFDocumento20 páginasAnálisis Cerámico Reciente. Función, Estilos y Origenes PDFjosevitoneraAún no hay calificaciones
- Teoria ArqueologicaDocumento17 páginasTeoria ArqueologicaCarlos100% (1)
- Renovación de La Novela en El Siglo XX PDFDocumento313 páginasRenovación de La Novela en El Siglo XX PDFJavier OchoaAún no hay calificaciones
- Lucernas RomanasDocumento25 páginasLucernas RomanasPilar GalindoAún no hay calificaciones
- Evolucion Tipologica Del Utillaje PaleoliticoDocumento42 páginasEvolucion Tipologica Del Utillaje Paleoliticoantonio100% (1)
- FOWLER - 2017 - Tipologías Relacionales y Teoria de EnsamblesDocumento21 páginasFOWLER - 2017 - Tipologías Relacionales y Teoria de EnsamblesCarlos LandaAún no hay calificaciones
- 315530-Text de L'article-447898-1-10-20161130Documento38 páginas315530-Text de L'article-447898-1-10-20161130jose gonzalesAún no hay calificaciones
- Antuan,+0514 7336 2010 0066 0000 0227 0235Documento9 páginasAntuan,+0514 7336 2010 0066 0000 0227 0235AdrielalexanderAún no hay calificaciones
- Torres, D - Apuntes Criticos Sobre Los Procedimientos de Orservacion en La Arqueologia CubanaDocumento11 páginasTorres, D - Apuntes Criticos Sobre Los Procedimientos de Orservacion en La Arqueologia CubanaAndro Schampke CerecedaAún no hay calificaciones
- Análisis de 42 Artículos de Investigación de ArquitecturaDocumento8 páginasAnálisis de 42 Artículos de Investigación de ArquitecturaXavier Vargas Beal100% (1)
- Dialnet TeoriaArqueologicaEnAmericaDelSur 4862209Documento18 páginasDialnet TeoriaArqueologicaEnAmericaDelSur 4862209DAlejandroAún no hay calificaciones
- Trabajo NaniDocumento15 páginasTrabajo NaniLethkoriasAún no hay calificaciones
- Patrick 1985 TraducciónDocumento27 páginasPatrick 1985 TraducciónKelly LópezAún no hay calificaciones
- 5.nudler, O., El Modelo de Los Espacios ControversialesDocumento7 páginas5.nudler, O., El Modelo de Los Espacios ControversialesNora Noemi Cervelo0% (1)
- Arqueología de La ViviendaDocumento22 páginasArqueología de La ViviendaNicolás KarabásAún no hay calificaciones
- Bueno - El Formativo AndinoDocumento20 páginasBueno - El Formativo AndinoJose Everth Vitonera CernaAún no hay calificaciones
- La Arqueologia Experimental Ae para UnaDocumento32 páginasLa Arqueologia Experimental Ae para UnaMarianoAún no hay calificaciones
- Tarea 3Documento4 páginasTarea 3Alexander calcañoAún no hay calificaciones
- El Ocre en La HistoriaDocumento27 páginasEl Ocre en La HistoriaSixto Martin SallAún no hay calificaciones
- Clive Orton Cap IDocumento6 páginasClive Orton Cap INina Camila Olivera DanosAún no hay calificaciones
- Revel - Microanálisis y Construcción de Lo Social PDFDocumento19 páginasRevel - Microanálisis y Construcción de Lo Social PDFSara PerrigAún no hay calificaciones
- Bruno Latour and Paolo FabbriDocumento15 páginasBruno Latour and Paolo FabbriVictor GonzalezAún no hay calificaciones
- Arqueologia SimetricaDocumento37 páginasArqueologia Simetricadaniela figueroaAún no hay calificaciones
- Cer BO 13 - CABANILLA de La TORRE, G. - 2010 - Mas Alla de La Tipologia - Herramientas para Un Enfoque FuncionalDocumento12 páginasCer BO 13 - CABANILLA de La TORRE, G. - 2010 - Mas Alla de La Tipologia - Herramientas para Un Enfoque Funcionalalmaraz.gabAún no hay calificaciones
- Guía de Filosofía N°6 Grado 10º Periodo 3 Renacimiento A La Modernidad 2019 2020Documento3 páginasGuía de Filosofía N°6 Grado 10º Periodo 3 Renacimiento A La Modernidad 2019 2020Juan Camilo Orozco LondoñoAún no hay calificaciones
- TFG M. AndújarDocumento25 páginasTFG M. AndújarBelkys del Valle SalazarAún no hay calificaciones
- Periodificación en Arqueología Peruana: August 1994Documento30 páginasPeriodificación en Arqueología Peruana: August 1994211113Aún no hay calificaciones
- Gándara - 1981 - La Vieja Nueva Arqueología - Segunda ParteDocumento65 páginasGándara - 1981 - La Vieja Nueva Arqueología - Segunda ParteSebastian Martínez GarcíaAún no hay calificaciones
- La Arqueologia Experimental - para Una Mejor Interpretacion de Los Datos en Arqueologia HistoricaDocumento35 páginasLa Arqueologia Experimental - para Una Mejor Interpretacion de Los Datos en Arqueologia HistoricaEDGAR DAVID OTALORA DIAZAún no hay calificaciones
- Binford2001-De Dónde Vienen Los Problemas de Investigación-TraducidoDocumento12 páginasBinford2001-De Dónde Vienen Los Problemas de Investigación-TraducidoGabriel Miguez100% (1)
- Lectura - Caballero ZoredaDocumento6 páginasLectura - Caballero Zoredamaria.dealba0982Aún no hay calificaciones
- Nuevas Tendencias en La Teoria MuseologiDocumento10 páginasNuevas Tendencias en La Teoria MuseologiNathaly Calderón MillánAún no hay calificaciones
- Las Manifestaciones Rupestres de Tenerife y Alguna de Sus Problemáticas Arqueológicas. El Poblamiento PDFDocumento25 páginasLas Manifestaciones Rupestres de Tenerife y Alguna de Sus Problemáticas Arqueológicas. El Poblamiento PDFRar RoeAún no hay calificaciones
- ACHSC / 31 / Tapias: Carlos Tapias Universidad Externado de ColombiaDocumento5 páginasACHSC / 31 / Tapias: Carlos Tapias Universidad Externado de ColombiaGuilherme StuhrAún no hay calificaciones
- BERMEJO TIRADO, J. 2015. Aplicaciones de Sintaxis Espacial en Arqueología, Una Revisión de Algunas Tendencias ActualesDocumento23 páginasBERMEJO TIRADO, J. 2015. Aplicaciones de Sintaxis Espacial en Arqueología, Una Revisión de Algunas Tendencias ActualesrubenAún no hay calificaciones
- Bloque Temático II. La Historia Como DisciplinaDocumento17 páginasBloque Temático II. La Historia Como DisciplinaSan FaveroAún no hay calificaciones
- Kreimer - Las Corrientes Post-Mertonianas en La Sociología de La CienciaDocumento63 páginasKreimer - Las Corrientes Post-Mertonianas en La Sociología de La CienciaTatiana StaroselskyAún no hay calificaciones
- Arqueologia SimetricaDocumento8 páginasArqueologia SimetricaDinoelly AlvesAún no hay calificaciones
- Análisis de La Cultura MaterialDocumento30 páginasAnálisis de La Cultura Materialitzelduarte2003Aún no hay calificaciones
- Procesual y Postprocesual PDFDocumento29 páginasProcesual y Postprocesual PDFKevinLuisPosadasChambergoAún no hay calificaciones
- Arqueologia SimetricaDocumento37 páginasArqueologia SimetricaLuis Flores BlancoAún no hay calificaciones
- 1222-Texto Del Artículo (Necesario) - 6401-1-10-20200624Documento3 páginas1222-Texto Del Artículo (Necesario) - 6401-1-10-20200624Ana María Santana MahechaAún no hay calificaciones
- Arg Ontologico Descartes y Leibniz. 159-180Documento132 páginasArg Ontologico Descartes y Leibniz. 159-180Emanuel RiffelAún no hay calificaciones
- Arqueología Neo-Procesual Alive and Kicking'.Documento29 páginasArqueología Neo-Procesual Alive and Kicking'.Ivanna NoelAún no hay calificaciones
- Drennan 2006 Lo Dificil de La ArqueologiaDocumento8 páginasDrennan 2006 Lo Dificil de La Arqueologialorena cruzAún no hay calificaciones
- Programa H de La Cultura Material Desde La Antigüedad Tardía A La Época IndustrialDocumento2 páginasPrograma H de La Cultura Material Desde La Antigüedad Tardía A La Época IndustrialRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Coll. Los Hornos PDFDocumento29 páginasColl. Los Hornos PDFRgr.rigelAún no hay calificaciones
- LA ARQUEOMETRIA APLICADA AL ESTUDIO DE CerámicaDocumento61 páginasLA ARQUEOMETRIA APLICADA AL ESTUDIO DE CerámicaRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Trabajo Baja e MediaDocumento131 páginasTrabajo Baja e MediaRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Arte Protogeometrico - GeometricoDocumento13 páginasArte Protogeometrico - GeometricoRgr.rigelAún no hay calificaciones
- GuiaCompleta 2019 2020 CMATEIDocumento60 páginasGuiaCompleta 2019 2020 CMATEIRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Articulo 1 Em31Documento21 páginasArticulo 1 Em31Rgr.rigelAún no hay calificaciones
- TEMA 7 Geo Humana UnedDocumento6 páginasTEMA 7 Geo Humana UnedRgr.rigelAún no hay calificaciones
- TEMA 2 Geo Humana UnedDocumento5 páginasTEMA 2 Geo Humana UnedRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Paisaje Kárstico ModeladoDocumento14 páginasPaisaje Kárstico ModeladoRgr.rigelAún no hay calificaciones
- Geo. I Segunda Pec 2018 19Documento16 páginasGeo. I Segunda Pec 2018 19Rgr.rigelAún no hay calificaciones
- El Verbo PasarDocumento5 páginasEl Verbo PasarVane ZárateAún no hay calificaciones
- Fotografías de Tipos MexicanosDocumento3 páginasFotografías de Tipos MexicanosRodrigo Díaz GuzmánAún no hay calificaciones
- Construccion Social Del AmorDocumento7 páginasConstruccion Social Del AmorfloyretteAún no hay calificaciones
- Prueba Del Genero NarrativoDocumento7 páginasPrueba Del Genero NarrativoprofecarlaAún no hay calificaciones
- Tarea 01 de Historia de La Psicologia Maria SosaDocumento3 páginasTarea 01 de Historia de La Psicologia Maria SosaDaye SantiagoAún no hay calificaciones
- La Ideología AlemanaDocumento4 páginasLa Ideología AlemanaJuan Ramon NutriaAún no hay calificaciones
- Antigua GreciaDocumento17 páginasAntigua GreciaCarolina Aguilar ArévaloAún no hay calificaciones
- Aspectos de La Inmigración Griega en Argentina - Cervetto Carina, Contino Roxana, Suarez LilianaDocumento19 páginasAspectos de La Inmigración Griega en Argentina - Cervetto Carina, Contino Roxana, Suarez LilianaMarisol FilaAún no hay calificaciones
- Arte Popular PeruanoDocumento8 páginasArte Popular PeruanoBrenda Katerine Carrasco CarrascoAún no hay calificaciones
- Prueba de Historia 7 Año Básico Coef Dos Final Segundo Semestre 2018 NEEDocumento5 páginasPrueba de Historia 7 Año Básico Coef Dos Final Segundo Semestre 2018 NEEpatricia cornejo garciaAún no hay calificaciones
- Los Estudios Subalternos. Notas Yasmín.Documento3 páginasLos Estudios Subalternos. Notas Yasmín.Yasmín PetrosAún no hay calificaciones
- Programa Historia Del Derecho I 505038Documento7 páginasPrograma Historia Del Derecho I 505038IsidoraAún no hay calificaciones
- Unidad de Aprendizaje #PatriaDocumento10 páginasUnidad de Aprendizaje #PatriaKarina SotoAún no hay calificaciones
- Esther, Kuhn y FoucaultDocumento10 páginasEsther, Kuhn y FoucaultNico GiampietriAún no hay calificaciones
- Cámara CasasolaDocumento2 páginasCámara CasasolaaransmexicoAún no hay calificaciones
- Planeamiento VialDocumento31 páginasPlaneamiento VialYhony Fernando Ancalla CalizayaAún no hay calificaciones
- Programa de Literatura Española Del Romanticismo A La Actualidad DefDocumento4 páginasPrograma de Literatura Española Del Romanticismo A La Actualidad DefLucíaPérezAún no hay calificaciones
- STARKE - 2006 - Los Hititas y Su ImperioDocumento27 páginasSTARKE - 2006 - Los Hititas y Su ImperioSaltamontes ProduccionesAún no hay calificaciones
- Evolución Histórica Del LiderazgoDocumento2 páginasEvolución Histórica Del LiderazgoCroNos Ap100% (1)
- Choza Jacinto y Ponce Esteban. Breve Historia Cultural de Los Mundos Hispánicos PDFDocumento326 páginasChoza Jacinto y Ponce Esteban. Breve Historia Cultural de Los Mundos Hispánicos PDFFernando100% (1)