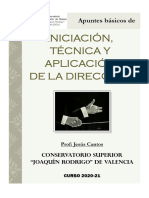Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Partitura en Clave de Amor
Partitura en Clave de Amor
Cargado por
Yoon Heun Hyde Park0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas10 páginasTítulo original
Partitura en clave de amor.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas10 páginasPartitura en Clave de Amor
Partitura en Clave de Amor
Cargado por
Yoon Heun Hyde ParkCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
PARTITURA EN CLAVE DE AMOR
Sí, somos como un pez enganchado al anzuelo, nos agitamos,
tratamos de desprendernos, damos tirones del hilo, pero no
conseguimos comprender por qué un simple pedazo de alambre
curvado ha sido capaz de prendernos y mantenernos presos,
quizá nos soltemos, no digo que no, pero nos arriesgamos a que
el anzuelo nos quede atravesado.
José Saramago,
Ensayo sobre la lucidez. Las apariencias no engañan. Me escudo
en una sonrisa insignificante pero se debe notar el desasosiego, no
puedo evitarlo. Mi cuerpo es un cable de alta tensión. Ajusto el
violín entre el hombro y la quijada, respiro despacio, pongo oído
cabeza y manos a la obra, como si la rutina de ajustar las clavijas
hacia un lado, hacia el otro, no fueran una tarea demencial para
mis dedos agarrotados. El nombre de Brahms en la partitura me
consuela. El La se siente falso, tan fuera de su tono como yo. No
culpo al violín ni a los retazos de acordes con los que los otros
músicos afinan sus instrumentos, Las notas no obedecen, me
defraudan. Evito levantar los ojos. Cinco pasos frente a mí,
Amelia Llano se concentra en entonar su violonchelo. Su
indiferencia me da escalofrío. Arjona sube a la tarima, despliega
sus papeles con la mirada arrogante de aquí mando yo. El auxiliar
deposita una montaña de partituras a sus pies. Batuta en mano
toc-toc-toc, ordena silencio para empezar el ensayo.
—No está de más repetirles que el del viernes será el concierto
del año, la fiesta de la patria, una función sublime.
—Sí, usó esa palabra vetusta—. No se espera que toquen bien,
no. Deben tocar como los dioses.
Risas, muchas risas sordas, taimadas.
—Con el respeto que merecen, solo pienso en el prestigio de la
orquesta. Nuestro desempeño tendrá que ser excelso. —Otro de
sus términos fosilizados—. Interpretarán su instrumento y cada
acorde, nota a nota, como si dependiera la vida.
Ignoro las tonterías de Arjona. Ni siquiera miro a Amelia. Solo
atiendo el trote de mi corazón; en unos minutos juntos
iniciaremos el ensayo en privado de El Doble de Brahms.
Compartir el protagonismo con ella es una oportunidad que no
voy a desperdiciar. El violín es mi aliado, extraeré todas las
emociones que anidan en esa pieza extraordinaria. Que Amelia
brille, no importa si de paso Arjona se lleva una taja. da del
crédito. Me he aplicado como nunca, lo grabé en mis sentidos, en
la piel, en la sangre, en el alma. Guardo en mi memoria las
entradas del violonchelo, las del violín, las apoyaturas,
contrapuntos y ligaduras de los dos instrumentos para que ella
con su maestría me siga, me pregunte, me responda. Al diablo el
excelentísimo presidente de la república, su esposa, su gabinete
de ministros y su cuerpo diplomático y el arzobispo y el clero
completo, y los invitados de la industria y la banca, y las
candidatas al reinado de belleza y las viudas de los ilustres.
Tocaré el Doble con ella y para ella.
Lo demás no importa.
Toc-toc-toc —Una cosa más. So...lem...ni...dad... será la clave, y
no solo la música. Solemnes en actitud y talante, solemnes en una
serena vitalidad. Maestros —su dedo apunta primero a Amelia,
luego a mí—, confiamos en su virtuosismo. Ustedes como
solistas dan honor a la orquesta. El jueves haremos un ensayo
general. Confío en una sintonía musical estremece. dora, tal como
la concibió Brahms.
El tono hipócrita de Arjona repta desde la garganta, serpentea
hombro abajo hasta vibrar con una mano melosa ante mis ojos.
Durante los próximos días Amelia y yo estaremos solos, sin
intrusos, entregados el uno al otro en los ensayos. Gloria a
Brahms en sus alturas y bendito sea Silvano Arjona al que se le
perdonan sus bufonadas al darme la oportunidad de disputar el
interés de Amelia, demostrarle que me juego la vida para
despertar su atención. Me levanto como un resorte y sigo a
Amelia.
Salón de ensayos. Dos sillas. Atriles dispuestos con sus partituras
abiertas. Hay un silencio de muerte y mis emociones y mi torpeza
laten como una amenaza. Vacilo, no sé qué decir. Disimulo en un
diálogo estúpido con el arco sin perder los movimientos de
Amelia que repasa la partitura mientras espera mi señal para
comenzar.
Durante la sesión no hay palabras, y no hacen falta, habla la
música. Cada uno se empeña con su mejor disposición. Mis
miradas, mis suspiros, mis deseos son ignorados, como si el
violín tocara solo. Me atengo a la disciplina que ella impone; es
ella la que demanda: repitamos el compás tal, más lenta esta frase,
resaltemos esta cadencia. Obedezco como si fuera un alumno
aplicado. Interrumpe y mira el reloj.
—Dejamos aquí por hoy, ¿le parece?
—Puedes tutearme, Amelia, después de todo llevamos casi seis
meses en la orquesta, uno al frente del otro. —Tomo el impulso
para el siguiente paso en un terreno áspero—. ¿Salimos a comer?
—No, gracias. —Guarda el violonchelo sin inmutarse—.
¿Mañana a las nueve?
—Sí, aquí nos encontramos. —Que te vaya bien.
Bien, ¿cómo me puede ir bien? Una despedida convencional no
significa nada, me cae mal y diluye las resonancias recientes y las
convierte en saliva amarga. Soy para ella un trasto necesario para
el dúo musical. Nada más.
Evitaré minucias de los ensayos. La rutina de dos músicos
consagrados se desarrolla de acuerdo con la partitura. Dos
personas lejanas. En mi caso, compases y notas se suceden al
ritmo de un esfuerzo tremendo para librar la batalla entre mis dos
contrarios: uno, el que cumple su tarea de complementar a la
ejecutante, y el otro, el que intenta moderar la mente, dominar la
incertidumbre corrosiva de su corazón, y la ansiedad y la obsesión
y la tortura de los celos. No me cabe duda de que ella dirige su
talento para deslumbrar al engreído Arjona.
Cierro los ojos ante la sintonía de Amelia con el violonchelo:
lleva hasta el límite el trance de su inspiración. Me resulta un
tormento erótico insoportable el brío con el que interpreta la
música, el abrazo amoroso al instrumento, y los sutiles
movimientos de su cabeza, y las manos sabias, la que lleva y trae
el arco, y la que sube y baja el diapasón con dedos de araña, y el
hilo de sudor que brilla en la frente, y su cuerpo entero como una
caja de resonancias. El extremo de la tortura es tenerla tan cerca y
tan ajena. Mi pasión encuentra alivio en el vigor de mi propia
ejecución. Nos acoplamos en un ajuste perfecto, pero al detenerse
la música, la magia termina.
Horas de trabajo y desolación con ráfagas de felicidad. Estoy
perdido de amor. Amor es esa palabra que, una vez instalada en
cada átomo del cuerpo, desfigura la realidad. Pierdo mi esencia,
me transformo en una persona extraña, atontada por un remolino
de corazonadas, insomnios, quimeras. El amor pone una capa de
cal a mi espejo y enmascara las aristas y deformaciones de eso
que llaman personalidad. Sentimiento viscoso, amasijo de lodo
que simula la felicidad. Además de Amelia, tres mujeres han
malogrado mi serenidad —Darlina, Carlota y Luz Marina— y
todas ellas me ahogaron en un mar de incertidumbres y
presunciones. Las perdí por culpa de impulsos imprudentes y
acciones apresuradas y torpes. La palabra amor, airosa y
alucinada se arrebata en mí con cada una de sus letras. El mío por
Amelia nació sin esperanza. Me ha asfixiado desde que ella
ingresó a la orquesta como jefe de grupo de los violonchelos. Mi
obsesión no ha sabido vencer su frialdad durante estos días de
intimidad musical. Ella reafirma su indiferencia en cada acorde,
en cada gesto, y yo, curtido en simular, oculto mi decepción.
El tercer día de ensayo, Amelia se retira a un lado y se pega a su
celular. Presumo que habla con Arjona. Su sonrisa lo evidencia.
Mejor no mirarla, finjo que no me importa, estiro el cuello, me
asomo a la ventana y aparento ser dueño de mi compostura.
Necesito un consuelo. Camino de un lado a otro. Son minutos
paralizados en un naufragio lento. Reclamo una tabla salvavidas.
Al alcance de la mano y de mi seguridad, el violín me acoge, lo
apoyo sobre el hombro, sí. él y yo nos entendemos, han sido años
de fidelidad y compensada disciplina. Mis dedos se inspiran y
Bach viene en mi auxilio. Las primeras notas de su Ciaccona me
amparan y poco a poco habito la zona del espíritu donde reina la
emoción. Que Amelia se líe con Arjona, solo importa mi música.
Y en el naufragio, Bach se vuelve isla salvadora con el recuerdo
memorable de mi recital en Viena. Los aplausos todavía resuenan
en mi vanidad.
Una presencia me aterriza: es ella con una sonrisa generosa. Hace
una seña para que no me detenga. Continúo unos compases más,
pero me acobardo y termino súbitamente, como si una mano
invisible me quitara el arco. —Sigue, por favor, no rompas el
encanto. Esa partita es una de mis favoritas. Tu interpretación de
Bach me conmueve. —Te conmueve...
—Si Bach pudiera oírte... lo imagino conmocionado al ver a un
músico con tu talento que lo interpreta con el alma. Sería feliz.
Así sí vale la pena la gloria.
—Y las estatuas... ¿Lo dices de verdad? —¿Y para qué voy a
adularte? Ojalá tengas la oportunidad de tocar esta Partita.
—Ajá... en ese caso... —me atropello, me desarmo, y me vuelvo
un estúpido—. En ese caso, tal vez te la dedique... lo prometo. —
Cuidado, imbécil. —Por ahora debemos continuar, Nos quedan
tres sesiones antes del ensayo general. Mejor olvidamos a Bach y
nos sintonizamos con Brahms.
—¿Cómo diablos se entiende mi torpeza? Amelia me tutea sin
formalidades y se emociona, bueno, no precisamente conmigo
sino con mi manera de tocar. Ignoro la mano tendida, la rechazo
muerto de miedo. Ella levanta los hombros sin darle importancia
y emprende el primer compás con rigor. En mi mente, sus
palabras martillan con cada sonido y Bach sonríe desde su gloria
feliz.
La puerta se abre y Arjona atropella el aire sin control, como un
toro desatado. Con un brazo se aferra a una partitura, y con el
otro, sacude la batuta al ritmo de sus nervios. Amelia y yo
suspendemos nuestro diálogo musical. El intruso rompe una
intimidad que en mis sentidos fluía como una alianza casi erótica.
—Maestros, traigo una noticia inesperada. Es una situación
anómala. Apelo a su comprensión y a su alto sentido de la
responsabilidad para actuar en consecuencia con el momento
patriótico. Habrá un cambio en el programa. Sale Brahms y entra
Dvorak.
La rabia me paraliza. Arjona, como una gallina clueca, dice
estupideces amparado en lo que ha llamado el momento
patriótico. Entrega la partitura a una Amelia sorprendida. El tonto
va a echar por la borda el tiempo dedicado a compenetrarme con
Brahms y a grabar el Doble en mi cerebro por ella, para tocarlo
con ella. Ahora tengo que tragarme entero el dolor en las entrañas
padecido en los ensayos. Mi voz se atora en la garganta, como si
el violín me hubiera rasgado la piel, los músculos, las venas, y el
arco me atravesara desde el hombro izquierdo hasta el derecho.
—Pero Señor Director, tenía entendido que se había escogido a
Brahms por iniciativa del presidente.
—Desafortunadamente está fuera de discusión, Maestro
Quintana. Es una decisión oficial. El concierto para chelo de
Dvorak es el favorito del embajador de los Estados Unidos. Les
ruego me acompañen para hacer el anuncio de la orden, digo, la
sugerencia, ante la orquesta. Arjona acaba de mandarme con mi
Brahms a otra parte y de patear mis intenciones. El esmoquin
importado para la ocasión desde Nueva York cuelga como un
ahorcado en mi cuarto. El Doble se diluye en mis venas,
convertido en agua y corre como un desecho hacia los riñones
donde se almacenará hasta que la naturaleza lo expulse con todos
sus acordes y mis cuatro años en la Julliard. Y a ella, ¿qué le
importa si no existo? Basta mirarla, los ojos hipnotizados con la
batuta de Arjona. Al frente de la orquesta, el bufón continúa su
libreto:
—Comprendo las caras de sorpresa. La maestra Llano será la
solista y el maestro Quintana retomará su lugar de concertino.
Como profesional, ha entendido la situación. De todos modos el
Doble irá, tal vez, en el segundo semestre. La del viernes será una
noche gloriosa, de júbilo inmortal. Que el gobierno bote la casa
por la ventana para este concierto de gala significa que la orquesta
se ha ganado su prestigio. Confío en ustedes.
Me pego al asiento para que no se me note la ira, para no
levantarme, exaltar los ánimos e iniciar un motín. El presumido
de Arjona merece una bofetada. Juraría que todos creyeron sus
razones falsas. ¡Qué presidente ni qué embajador! Da a Amelia el
protagonismo y ella queda en deuda con él. Un hábil payaso para
disfrazar su inclinación por ella. A mí no se me escapan las
miraditas, los guiños, esa manera de mover la batuta como si solo
la dirigiera a ella y los demás que nos arreglemos como podamos.
Para el público es solo una espalda pegada a una cabeza que se
sacude poseída por alguna convulsión para indicar un allegro.
Pero yo sí percibo sus arrebatos de brazos al exigir un vivace, o
su gesto presumido al lanzar los dedos al aire para ordenar un
andantino, o su encogimiento de hombros para el moderato, o sus
manos amaneradas durante el adagio. Un monigote, eso es.
Que no parezca un desprecio por Dvorak. No. Pero iba a ser la
noche del Doble prevista por el destino para jugarme la conquista.
Me había imaginado altivo con el esmoquin nuevo en el centro
del escenario con ella, tocando el violín como nunca, en ese pacto
musical de los dos que abriría las compuertas para otro pacto
íntimo. Del ensayo general no hablemos. No hubo una nota
discordante. Aparenté un temple ajeno para que no se no. tara el
fuego de mis ojos. Toqué con el furor que enciende la rabia. El
programa completo se ejecutó con maestría y todos admiraron la
ejecución de Amelia. Arjona no ocultó su satisfacción y yo
conservé mi rencor en una ponzoña amarga. Él y ella sintonizaron
sus miradas dos o tres segundos. El maldito insomnio desató una
tormenta de celos y desesperanza que agrió aún más mi coraje. El
resto del día ha sido una pesadilla. No me soporto, y apenas tolero
las medidas de seguridad dictatoriales contra los estuches de los
instrumentos sospechosos de camuflar armas.
Las advertencias del jefe de protocolo del palacio presidencial
terminan por exasperarme: —Deben conservar posturas como si
fueran estatuas. Imaginen que los atraviesa una vara de hierro
entre la base del cóccix y la silla turca de sus cerebros. Ni un
gesto fuera de lugar, ni una tos, ni un parpadeo innecesario,
apenas una sonrisa discreta, recuerden, es la noche grande de la
nación y ustedes sus celebrantes.
La transmisión internacional por televisión enfocará sus cámaras
sobre cada uno, no olviden que los primeros planos son
traicioneros.
—Amelia, todavía bluyines y tenis y la cara sin maquillaje se
acerca:
—Algún día haremos el Doble. —Ya veremos...
—Y me debes el concierto de Bach.
La Ciacconna, es promesa. Un gesto simple, dos o tres palabras
de consuelo pronunciadas al aire, casi nada. Pero mi fragilidad no
resistió el cataclismo de felicidad. Bach con todos sus
significados en mi historia y la relación de la Ciacconna con
Amelia me ponen en el filo del delirio. Conservar el aplomo
resulta una tarea casi imposible. El resto, es un eco deformado por
los murmullos que vienen del otro lado. El telón se abre despacio
para mostrar el teatro repleto de gentes tiesas y arrogantes.
Arjona hace su entrada triunfal. Los aplausos actúan en sus
ínfulas como un elixir embriagador. Se pavonea frente a las
setenta y dos estatuas de cera. Ser el centro de atención ante las
personalidades oficiales le confiere una posición de payaso mayor
en la función más importante del año. El protocolo impone pasar
del himno nacional a Dvorak en un contrasentido musical.
Cuando la audiencia retorna sus posturas de piedra, Amelia
desfila frente a mí para tomar su lugar.
El vestido negro que la envuelve amortaja mi ánimo cargado de
celos. Ella deslumbra, los otros músicos la miran con malicia. No
se me escapa un rápido cruce de ojos con Arjona. Me ahogo en un
escalofrío de amargura. Dispuesto a dar la primera entonación a la
orquesta, ella me concede una leve sonrisa de esas que pueden
salvar una vida. Arjona gira hacia nosotros y fija en Amelia su
mirada taimada. Inaudito. La batuta se eleva y los primeros
acordes inflan mi rabia y mis celos y me devoran al ritmo de la
melodía que debo seguir.
Amelia espera el compás preciso de su entrada. Entonces
arremete como si en su ejecución estuviera creando el mundo.
Notas lentas o vibrantes separadas en los silencios encienden uno
por uno los sonidos. Y Amelia hace el milagro, pone de ella lo
que no está escrito en la partitura cautivando con su interpretación
magistral. Es una maravillosa simbiosis entre ella y su
instrumento, un pacto mágico de emoción estética, La orquesta se
deja conducir por su pauta. Como autómata sigo los acordes y me
ajusto al ritmo. Mi alma está con ella, en el dominio de su
ejecución, en su cuello ajirafado, en su mirada ensoñadora
dirigida al infinito, en su cuerpo unido al violonchelo acomodado
entre sus piernas ligeramente abiertas.
El arco en su mano derecha rompe el aire, va y viene y toda ella
ondea suavemente al compás de la música. Mi mente obsesiva
oscila como un péndulo entre Amelia y Dvorak, Amelia y Bach,
sonrisa para mí, sonrisa para Arjona. Clavo mis ojos en Amelia.
Hay una relación musical morbosa y tierna entre ella y la silla,
ella y el vestido negro, ella y el violonchelo entre sus piernas, ella
y las cuerdas, ella y su emoción a veces serena, a veces
impetuosa. Imagino que dejo de tocar, pongo el violín a un lado,
camino cinco pasos, beso su nuca de jirafa y recorro sus brazos,
su cintura, ella goza mis caricias y ejecuta complaciente una
partitura en clave de amor.
Cualquier acorde mágico me convierte en violonchelo y Amelia
me pulsa entre sus piernas, sube y baja sus dedos sobre el
diapasón, se mece suavemente conmigo y llega hasta mis áreas
más sensibles de donde extrae dulces tesituras. Soy en sus manos
un instrumento erotizado. El ensueño se desvanece. Los sonidos
del segundo movimiento me aterrizan. Como si hubiera captado
mi audacia imaginaria, me mira un instante. Basta ese gesto
complaciente para que los celos y el odio contra Arjona impongan
la necesidad inaplazable de redención. En mi alma brotan
síntomas de sabotaje. Arjona merece una venganza, y ella, mi
promesa. El último compás del segundo movimiento me
aguijonea como una espuela.
El silencio de la pausa acentúa la atmósfera solemne. Las luces de
las cámaras de televisión iluminan el teatro abarrotado de
celebridades. Arjona, estático con cuerpo y gestos paralizados,
como si disfrutara el instante eternizado de silencio a la espera de
dar la señal que iniciará el último movimiento. Amelia en
suspenso feliz para culminar su interpretación memorable.
Dvorak reposa en las partituras. Los músicos parecen estatuas en
ese tiempo quieto. Soy un espasmo de terror y de coraje.
El aire se me atora en la garganta con una emoción punzante.
Surge un impulso urgente, inevitable, determinante como una
resolución suicida. En un acto de audacia, ante todos los ojos de
la patria, me levanto de la silla, camino hacia ella aferrado al
violín. Arjona me mira con ojos desorbitados y la cara roja. Nada
puede detenerme, y ya el coraje comienza a liberarme del dolor,
los celos, la rabia. Ignoro los ojos de Amelia clavados en los míos
con un presentimiento de espanto. Empuño el violín para ella, y el
silencio se rasga con los primeros acordes de la Ciacconna de
Bach.
También podría gustarte
- Pecadora de Saten - Nicole FoxDocumento504 páginasPecadora de Saten - Nicole Foxjohenybetanco75% (4)
- 1.folleto de Música Primer GradoDocumento68 páginas1.folleto de Música Primer GradoJacky Soto100% (2)
- Guitarra Negra - Luis Alberto SpinettaDocumento172 páginasGuitarra Negra - Luis Alberto SpinettaSebastián Diez Cáceres100% (1)
- Susana Soca. Noche Cerrada. 1962Documento136 páginasSusana Soca. Noche Cerrada. 1962nataliamouraaAún no hay calificaciones
- First PositionDocumento87 páginasFirst PositionadrianaAún no hay calificaciones
- Alexa Riley - Devotion PDFDocumento129 páginasAlexa Riley - Devotion PDFdaniela85364Aún no hay calificaciones
- Monologo para Una Actriz TristeDocumento15 páginasMonologo para Una Actriz TristeJohn Acevedo100% (2)
- Anne Sexton - La Balada de La Masturbadora y Otros PoemasDocumento9 páginasAnne Sexton - La Balada de La Masturbadora y Otros PoemasCristián SandovalAún no hay calificaciones
- A Chorus Line LIBRETO EN ESPAÑOLDocumento17 páginasA Chorus Line LIBRETO EN ESPAÑOLruben dario montoya vizcayaAún no hay calificaciones
- TELENY Oscar WildeDocumento124 páginasTELENY Oscar WildeYunuen RamosAún no hay calificaciones
- Apuntes Básicos de DirecciónDocumento40 páginasApuntes Básicos de DirecciónRosana D.C.Aún no hay calificaciones
- Genet, Jean - El Funambulista - El Condenado A Muerte (Cuaderno Final)Documento39 páginasGenet, Jean - El Funambulista - El Condenado A Muerte (Cuaderno Final)ManuelMoralesAún no hay calificaciones
- SextonDocumento159 páginasSextonNaty AlmadeDiamante100% (1)
- Hanni Ossott - RecopilaciónDocumento81 páginasHanni Ossott - RecopilaciónGabriel FigueroaAún no hay calificaciones
- Ella Cantaba BolerosDocumento26 páginasElla Cantaba BolerosciroacevedoAún no hay calificaciones
- Sima, Isol y ZypceDocumento8 páginasSima, Isol y ZypceAyelén TerradillosAún no hay calificaciones
- Guión de Radionovela (La Vida Es Sueño de Pedro Calderon de La Barca)Documento4 páginasGuión de Radionovela (La Vida Es Sueño de Pedro Calderon de La Barca)Maravillas Literarias100% (1)
- Material Extra, TEMAS Históricos Introducción y BibliografíaDocumento7 páginasMaterial Extra, TEMAS Históricos Introducción y BibliografíaAida Marín LautAún no hay calificaciones
- Tarea 1 de Educacion EscenicaDocumento8 páginasTarea 1 de Educacion EscenicamariaAún no hay calificaciones
- Barroco A Clasicismo PDFDocumento19 páginasBarroco A Clasicismo PDFZoila Bernat BelmonteAún no hay calificaciones
- Enciéndeme - Santiago RoncaglioloDocumento3 páginasEnciéndeme - Santiago RoncaglioloRosariovalAún no hay calificaciones
- Orquesta de Senoritas - Jean AnouilhDocumento37 páginasOrquesta de Senoritas - Jean AnouilhDanniPedreroAún no hay calificaciones
- MAESTOSO, Jorge VolpiDocumento5 páginasMAESTOSO, Jorge VolpiJuanis SerranoAún no hay calificaciones
- Letras de Les LuthiersDocumento7 páginasLetras de Les LuthiersMariana DomínguezAún no hay calificaciones
- Analisis de Los Sones HuastecosDocumento18 páginasAnalisis de Los Sones HuastecosPfofra GinaAún no hay calificaciones
- Cempasúchil PDFDocumento40 páginasCempasúchil PDFMariana Peña SalinasAún no hay calificaciones
- Cancionero MoniDocumento39 páginasCancionero MoniVirginia VarelaAún no hay calificaciones
- Lábil Ser PienteDocumento56 páginasLábil Ser PienteMata De Caña DesconocidaAún no hay calificaciones
- Roncagliolo - Cuento EnciéndemeDocumento7 páginasRoncagliolo - Cuento EnciéndemeAdriana PalaciosAún no hay calificaciones
- Fuera de LugarDocumento269 páginasFuera de LugarJosé Carlos GimenezAún no hay calificaciones
- A. Goswami - Destinado A AmarteDocumento258 páginasA. Goswami - Destinado A Amartemonica luzuriagaAún no hay calificaciones
- ORQUERA - T.P. Comienzo de NovelaDocumento3 páginasORQUERA - T.P. Comienzo de NovelaRodrigo OrqueraAún no hay calificaciones
- Compañía Me Enamoré de Una Silueta, Una MiradaDocumento6 páginasCompañía Me Enamoré de Una Silueta, Una MiradaSabrina Di CristanzianoAún no hay calificaciones
- Una Recopilacion de Sucesos InteresantesDocumento6 páginasUna Recopilacion de Sucesos InteresantesRoberto Geancarlo Delgado AlemanAún no hay calificaciones
- Letras Canciones AdnDocumento65 páginasLetras Canciones AdnDaniel CessaAún no hay calificaciones
- CC 479Documento17 páginasCC 479Oscar AfanadorAún no hay calificaciones
- Sonata en MíDocumento15 páginasSonata en MíLuis CardonaAún no hay calificaciones
- LIRICODocumento2 páginasLIRICOpilar_lópez_2Aún no hay calificaciones
- Eguren, Carlos J - La Eternidad Del InfinitoDocumento204 páginasEguren, Carlos J - La Eternidad Del InfinitomariakuloAún no hay calificaciones
- Anibal NunezDocumento45 páginasAnibal Nunezcrazydiamond88xxAún no hay calificaciones
- Contrabajo Solo - Héctor GalmésDocumento3 páginasContrabajo Solo - Héctor GalmésGermánAún no hay calificaciones
- Maria AsquerinoDocumento39 páginasMaria Asquerinomga-92396Aún no hay calificaciones
- Tratado de Música y AfinesDocumento2 páginasTratado de Música y AfinesViviana CarreraAún no hay calificaciones
- Mariposa en La SombraDocumento512 páginasMariposa en La SombraMariana NochezAún no hay calificaciones
- ARIEL (O Los Ecos en Mi Garganta) Alexander Correa (Chile)Documento21 páginasARIEL (O Los Ecos en Mi Garganta) Alexander Correa (Chile)Alexander CorreaAún no hay calificaciones
- Taylor Swift (Dany S Version)Documento3 páginasTaylor Swift (Dany S Version)irongold44Aún no hay calificaciones
- RocK Me Baby - Penelope EmberDocumento85 páginasRocK Me Baby - Penelope EmberAlba GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Superior CANTO JAZZDocumento18 páginasCuadernillo Superior CANTO JAZZSofia AristarainAún no hay calificaciones
- Oye Salomé (De Azael. Miami)Documento3 páginasOye Salomé (De Azael. Miami)aidaAún no hay calificaciones
- PACO de LUCIA La Guitarra Es Una DesagradecidaDocumento6 páginasPACO de LUCIA La Guitarra Es Una DesagradecidaMauricio BarajasAún no hay calificaciones
- Antología de Silvia Del Valle SuarezDocumento119 páginasAntología de Silvia Del Valle Suarezmarianny mesaAún no hay calificaciones
- SIETE DÍAS PARA ELIZABETH SCHUMANN (Primeros Capítulos)Documento94 páginasSIETE DÍAS PARA ELIZABETH SCHUMANN (Primeros Capítulos)Vanesa O' TooleAún no hay calificaciones
- Novela MicaelaDocumento57 páginasNovela MicaelafaAún no hay calificaciones
- Msica para EnfoquesDocumento567 páginasMsica para Enfoquesapi-2684856720% (1)
- Billetera Mata GalanDocumento2 páginasBilletera Mata Galanpavel500Aún no hay calificaciones
- Copia Traducida de If This Gets OutDocumento78 páginasCopia Traducida de If This Gets Outisabellarosmar08Aún no hay calificaciones
- Cariño Malo - TeatroDocumento14 páginasCariño Malo - Teatroel loco de la colinaAún no hay calificaciones
- Joseline Lucio Proyecto de EspañolDocumento26 páginasJoseline Lucio Proyecto de EspañolLucio Leija Angel EdmundoAún no hay calificaciones
- Criterios Baile UrbanoDocumento2 páginasCriterios Baile UrbanoRichard Abel Colque QuispeAún no hay calificaciones
- Pautas para Escritura de Guitarra en Ensamble - Por Sebastián EnnriquezDocumento6 páginasPautas para Escritura de Guitarra en Ensamble - Por Sebastián EnnriquezAnonymous SSp6xSPQ100% (1)
- Ratic TDocumento4 páginasRatic TXico_buendiaAún no hay calificaciones
- Francesc GayaDocumento3 páginasFrancesc GayaReal Conservatorio Profesional de Música de Cádiz.Aún no hay calificaciones
- Tema 7 DanzasDocumento12 páginasTema 7 DanzasAndrea Giron ArenasAún no hay calificaciones
- La Historia Del Blues y El JazzDocumento23 páginasLa Historia Del Blues y El JazzJudith Natalia Orozco OrtizAún no hay calificaciones
- Ficha AudiciónDocumento2 páginasFicha AudiciónCarmen de VegaAún no hay calificaciones
- El FolkloreDocumento8 páginasEl FolkloreMarco AEAún no hay calificaciones
- Extremo Sur Trio DossierDocumento3 páginasExtremo Sur Trio DossiercarocaminaAún no hay calificaciones
- 4° Básico Música Guía N°1 Unidad 1Documento2 páginas4° Básico Música Guía N°1 Unidad 1Viviana Elizabeth Solís ValenzuelaAún no hay calificaciones
- NEOCLÁSICODocumento3 páginasNEOCLÁSICOASHLEI SALOME LOPEZ GONZALEZAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Clasificación de La MúsicaDocumento2 páginasActividad 2 Clasificación de La MúsicaNaomyAún no hay calificaciones
- 12 - Cuadernos de EtnomusicologíaDocumento313 páginas12 - Cuadernos de EtnomusicologíaConrado Arcos StuartAún no hay calificaciones
- Programa Festival ModelajeDocumento5 páginasPrograma Festival ModelajeALAN FLORESAún no hay calificaciones
- Navidad2022 CompletoDocumento19 páginasNavidad2022 CompletoDaniel MartínezAún no hay calificaciones
- La SayaDocumento3 páginasLa SayaKiara Del Pilar Portocarrero CarmenAún no hay calificaciones
- Educación MusicalDocumento20 páginasEducación Musicaljhonny condoriAún no hay calificaciones
- Danzon 2Documento2 páginasDanzon 2Benjha AguilarAún no hay calificaciones
- ContrabajoDocumento7 páginasContrabajoRolando Aroche MasoAún no hay calificaciones
- La Musica Colombiana Un Mosaico de RitmosDocumento7 páginasLa Musica Colombiana Un Mosaico de RitmosALINA BEATRIZ ACOSTA GUZMANAún no hay calificaciones
- 02 Cgs Programa Mano v02 WebDocumento16 páginas02 Cgs Programa Mano v02 WebNatalio Rios ZambranoAún no hay calificaciones
- Gustav MahlerDocumento30 páginasGustav MahlerNicolas Cardenas jaramillo HDAún no hay calificaciones
- Audio LibroDocumento12 páginasAudio LibroYaninaCifuentes100% (2)
- La CanciónDocumento10 páginasLa CanciónNatalia PadillaAún no hay calificaciones