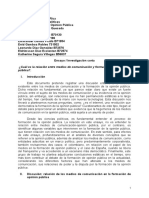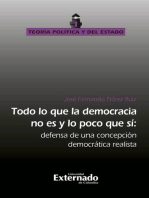Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Representantes de Los Medios de Comunicación
Cargado por
Lucia Velazquez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas17 páginasGUILLERMO ESCOBAR ROCA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá
SUMARIO: I. Objeto de esta comunicación.- II. Breves consideraciones
sobre la relación entre la representación democrática y los medios de
comunicación.- III. Representantes y medios en la CE.- IV. Representantes
y medios en la legislación de desarrollo.- V. Conclusión.
Título original
Los representantes de los medios de comunicación
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoGUILLERMO ESCOBAR ROCA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá
SUMARIO: I. Objeto de esta comunicación.- II. Breves consideraciones
sobre la relación entre la representación democrática y los medios de
comunicación.- III. Representantes y medios en la CE.- IV. Representantes
y medios en la legislación de desarrollo.- V. Conclusión.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas17 páginasLos Representantes de Los Medios de Comunicación
Cargado por
Lucia VelazquezGUILLERMO ESCOBAR ROCA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá
SUMARIO: I. Objeto de esta comunicación.- II. Breves consideraciones
sobre la relación entre la representación democrática y los medios de
comunicación.- III. Representantes y medios en la CE.- IV. Representantes
y medios en la legislación de desarrollo.- V. Conclusión.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
LOS REPRESENTANTES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION
GUILLERMO ESCOBAR ROCA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá
SUMARIO: I. Objeto de esta comunicación.- II. Breves consideraciones
sobre la relación entre la representación democrática y los medios de
comunicación.- III. Representantes y medios en la CE.- IV. Representantes
y medios en la legislación de desarrollo.- V. Conclusión.
Con esta comunicación pretendemos destacar un aspecto
poco estudiado del estatuto de los representantes y que sin
embargo nos parece fundamental para perfilar una teoría
constitucional adecuada no sólo a las complejas
circunstancias del siglo que se avecina sino también a las
previsiones de nuestra norma fundamental, especialmente en lo
que al principio democrático se refiere.
Entre nosotros, el profesor PORRAS NADALES (1996, 149-
150) ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que “Resulta
cuando menos sorprendente que, en pleno apogeo de la
revolución tecnológica de las comunicaciones, las exigencias
de evolución de la representación política no suelan
conectarse con las posibilidades de incorporación al proceso
representativo de los nuevos sistemas de información y
telecomunicación”, añadiendo el citado profesor que “el
funcionamiento de las instituciones representativas sigue
ajustándose a la lógica de la democracia liberal clásica […]
sin que los cambios en los sistemas de información y
comunicación supongan ninguna transformación sustancial del
sistema político”.
Siguiendo en parte la dirección así apuntada, vamos aquí
a referirnos a la aparición de los representantes en los
medios de comunicación social o de masas, con especial
hincapié en los de mayor capacidad de influencia, a saber, la
radio y, sobre todo, la televisión.
Preciso será partir de una constatación previa: en el
momento actual, el orden de la comunicación y el orden de la
representación parecen discurrir por caminos paralelos que
rara vez llegan a coincidir, como si la Sociedad (cuyos
clásicos derechos de libertad fundamentarían el orden de la
comunicación) y el Estado (en cuyo seno el representante
ejercería exclusivamente su función) permanecieran
artificialmente separados, tal y como se afirmaba en la
tesis, nunca cierta del todo, propia del modelo liberal
burgués de dominación. Entre nosotros, hace ya algún tiempo
el profesor DE VEGA llamó la atención sobre las nefastas
consecuencias de esta separación, pronunciándose entonces en
favor de la reconstrucción de una “opinión pública nueva”, no
meramente aclamativa ni manipulada (DE VEGA, 1980, 29), con
lo que venía a postularse, si no realizamos una
interpretación errónea, la recuperación de la conexión entre
los referidos órdenes. Un tratamiento adecuado de la relación
entre los representantes y los medios de comunicación debe
contribuir a la aludida tarea de recuperación.
Dado el estrecho marco de esta comunicación, hemos
optado por analizar únicamente la relación entre los
representantes y los medios durante el período ordinario de
ejercicio del mandato, dejando de lado toda alusión a la
problemática específica (normalmente más estudiada y objeto
en todo caso de regulación más precisa) del período
electoral. De esta forma, resaltamos de paso una idea
importante, ocasionalmente recordada y rara vez desarrollada:
la democracia (y la relación entre los representantes y sus
electores) es un proceso constante que no se agota en las
elecciones. Se trataría en definitiva de desmentir la clásica
afirmación de ROUSSEAU según la cual “Los ingleses se creen
libres porque eligen a sus representantes. Se equivocan. Sólo
lo son en el momento de la elección. Después de ella no son
nada”.
Ni que decir tiene, por otra parte, que no pretendemos
con esta comunicación alcanzar conclusión alguna de carácter
general, sino tan sólo plantear algunos problemas, destacando
perspectivas quizás menos conocidas, que sin duda están
necesitadas de ulteriores desarrollos.
II
Como es de sobra conocido, la teoría clásica de la
representación política se construye como uno más de los
elementos del modelo liberal burgués de dominación (por
todos, DE CABO, 1977, 127-133). En consecuencia, la doctrina
actual de la representación no puede desgajarse del todo de
esta tradición (entre otras cosas, porque nuestra propia
Constitución y “con ella lógicamente la doctrina de nuestro
TC continúan bastante apegados a la concepción clásica”,
GARRORENA, 1995, 4167), pero tampoco puede operar como si
nada hubiera cambiado en el entorno constitucional y
sociopolítico circundante.
Desde la perspectiva constitucional, el cambio más
notorio es sin duda la consagración del principio
democrático, que en su sentido actual tiene consecuencias
importantes sobre la concepción clásica de la representación
(por todos, PORTERO, 1994, 255-257), asentada sobre
presupuestos no democráticos o, si se quiere, sobre una
concepción de la democracia bien distinta a la que cabe
deducir no sólo de las circunstancias del presente sino
también de la propia norma fundamental. Obviamente, no es
este el momento de traer a colación las numerosas
implicaciones que el principio democrático proyecta sobre la
teoría de la representación; únicamente debemos destacar las
más relevantes para el objeto de nuestro análisis,
concretadas esencialmente en la necesaria reformulación del
principio de publicidad.
Debemos precisar con carácter previo que vamos a
referirnos a este principio en un sentido amplio
(Öffentlichkeit), es decir no circunscrito al estrecho marco
de la actividad parlamentaria sino más bien relacionado con
la idea, compleja y multiforme, de opinión pública. Desde
esta perspectiva, que aquí sólo podemos enunciar, la
publicidad no implica simplemente dar a conocer algo (la
actuación de los representantes, por ejemplo), sino hacerlo
con pretensiones de comunicación (así, con los electores), de
contribuir a la formación colectiva de la voluntad del
Estado, que en un Estado democrático es también voluntad del
pueblo (ENCINAR, 1992, 21-22).
El principio de publicidad así entendido suele ser
considerado como uno de los elementos implicados en el
concepto clásico de la representación. Por decirlo nuevamente
en términos del profesor DE VEGA (1995, 231), “la
representación se mostrará ante todo como un mecanismo
político a cuyo través se asigna a los representantes la
función de ser expresión y ritualización de esas verdades
sociales, de esos valores e intereses en que se plasma la
opinión pública”, por lo que puede afirmarse que “según la
concepción liberal burguesa la representación sólo es
explicable desde la publicidad, como categoría inescindible
de aquélla”.
Inicialmente, la publicidad se conecta con una peculiar
concepción de la opinión pública, caracterizada entre otros
aspectos por el carácter elitista del debate y por la
posibilidad real que tienen los sujetos participantes en el
proceso de la comunicación de influir con sus puntos de vista
en la adopción final de las decisiones (HABERMAS, 1962, 65-
93).
En la actualidad, resulta evidente que el concepto
moderno de representación, adecuado al principio democrático,
no sólo mantiene y refuerza la importancia de la opinión
pública, sino que eleva al principio de publicidad, en su
conexión con aquélla, a la categoría de elemento constitutivo
o esencial de la forma de Estado, y ello hasta el punto de
que todo el Derecho constitucional, en tanto Derecho de la
Constitución democrática, puede ser justamente calificado
como el “Derecho de la publicidad por excelencia” (HÄBERLE,
1969, 275).
Además, igualmente evidente resulta que el mantenimiento
del principio de publicidad en el Estado democrático
representativo no implica una comprensión de dicho principio
en términos similares a los propios de los orígenes del
Estado constitucional (RINKEN, 1971, 276), habida cuenta de
la transformación sustancial de su contexto, no sólo en un
sentido constitucional sino también sociopolítico. Desde esta
última perspectiva, los cambios han sido tan profundos que
con razón se habla de una nueva forma de ejercicio de la
política, la “videopolítica” (SARTORI, 1989, 305-316), y de
un nuevo modelo de realización (o de no realización) de la
democracia, gráficamente calificado como “telecracia”
(ZIPPELIUS, 1988, 258) y como “democracia de audiencia”
(MANIN, 1997, 267-286).
En un intento de simplificar y concretar en un problema
específico, hoy la publicidad (de la actividad de los
representantes) se lleva a cabo básicamente a través de
medios de naturaleza bien distinta: de la prensa escrita y
leída por círculos minoritarios y con capacidad real de
influencia se ha pasado a una situación en la cual el medio
dominante es la televisión (“el instrumento fundamental para
la formación de la opinión y de la voluntad política en el
seno de la Sociedad”, ENCINAR, 1995, 152), donde sólo
indirectamente aparecen los representantes, y donde se abre
una distancia profunda entre los sujetos del proceso de la
comunicación. En efecto, por un lado se encuentran los
titulares de los medios, cada vez más implicados con el
fenómeno de concentración económica y con mayor capacidad de
incidir sobre las decisiones políticas; por otro, la gran
masa de espectadores, que consumen pasivamente la información
recibida, con escasas posibilidades de participar en el
debate público (si bien la reciente multiplicación de las
posibilidades de transmisión y del número de canales permite
atisbar nuevas vías de participación).
En estas circunstancias, la opinión pública, al menos
tal y como era entendida en los términos clásicos, ha sufrido
un cierto proceso de “aniquilación” (DE VEGA, 1980, 25): La
necesaria comunicación entre representantes y electores (que,
con las limitaciones propias de la época del sufragio
censitario, parece ser que efectivamente existió en la
llamada edad de oro del parlamentarismo) se ha visto
sustancialmente alterada. Este hecho, que “de la discusión y
decisión del proceso político queden marginados la mayoría de
los ciudadanos”, junto con otros factores, desemboca en la
tan traída y llevada crisis del modelo clásico de la
representación (DE VEGA, 1997, 85).
III
Vayamos ahora a nuestra norma fundamental, donde (como
no podía ser de otra forma en todo producto histórico) se
plasman gráficamente las apuntadas contradicciones entre un
modelo clásico (en el que la intervención estatal era
considerada innecesaria) que se resiste a desaparecer del
todo y las nuevas exigencias derivadas del principio
democrático, entre las que forzosamente deberían incluirse,
como punto de partida, las normas adecuadas para garantizar
el aseguramiento de la comunicación entre los representantes
y sus electores en las circunstancias del presente.
Sin menospreciar otras perspectivas (entre las cuales
podría resultar particularmente fructífera la que pretendiera
actuar sobre el interior de los medios de comunicación,
postulando una organización y control de dichos medios más
plural y participativa), también posibles y en todo caso
complementarias, vamos a adoptar en lo sucesivo
preferentemente el punto de vista del representante, y más en
concreto, el de los derechos fundamentales de éste.
Debemos resaltar que el aludido punto de vista es el
habitualmente adoptado cuando de la problemática jurídica de
la representación se trata; más adelante intentaremos matizar
en lo posible, desde la perspectiva del representado y de su
derecho a recibir una información veraz, el relativo carácter
unilateral que podría derivarse de la opción metodológica
aquí asumida.
Pues bien, ¿Puede hablarse de un derecho fundamental del
representante a ejercer públicamente (lo que, en las
circunstancias actuales, implica su presencia en los medios)
su actividad, a comunicarse con sus electores a través de la
radio y televisión?
Ante todo, deben analizarse las posibilidades ofrecidas
por el artículo 23.2 CE, precepto considerado por la
jurisprudencia y por la doctrina como la fuente natural de
los derechos fundamentales de los representantes.
En principio, parece que el precepto citado, al menos en
cuanto se refiere al derecho de los representantes al
ejercicio de su cargo, debería entenderse como un derecho al
servicio de una función, en este caso la garantía del proceso
democrático representativo, donde la permanente comunicación
entre el representante y sus electores resulta esencial
(GRIMM, 1994, 397-399). A nuestro entender, los derechos
fundamentales conectados por definición con el Estado
democrático resultan particularmente proclives a la aludida
funcionalización, sin duda inapropiada cuando de otras
categorías de derechos (los conectados con el Estado de
Derecho, por ejemplo) se trata.
Sin embargo, contra la comprensión del artículo 23.2 CE
como la adecuada sedes materiae de un derecho fundamental del
representante como el aquí pretendido juega una concepción
tradicional, firmemente asentada, que a nuestro juicio no ha
sabido proyectar adecuadamente sobre la idea clásica de la
representación todas las consecuencias que del principio
democrático cabría derivar. Esta concepción tradicional
parece partir de la idea de que el cargo público
representativo se ejerce exclusivamente en el interior del
órgano, nunca fuera de él, olvidándose así la necesaria
conexión entre Estado y Sociedad inmanente a la democracia y
aplicándose al parlamentario un esquema de razonamiento
similar al propio de los órganos administrativos. ¿O es que
puede negarse que las labores de información a los electores
o de canalización de sus aspiraciones, realizadas fuera del
Parlamento, forman parte esencial del proceso democrático y
por tanto de las funciones inherentes a la condición de
representante del pueblo?
En la línea criticada, la jurisprudencia constitucional
parece asumir este punto de vista, al que llega desde una
argumentación basada en dos reducciones sucesivas. Según la
primera, el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE es
meramente “de configuración legal” (categoría de por sí
discutible y peligrosa: GARCIA ROCA, 1999, 292-294); en
virtud de la segunda, las leyes llamadas a configurar
(definir, en realidad) el derecho son tan sólo los
reglamentos parlamentarios, cuyo ámbito material resulta ser
además constitucionalmente reducido.
Parece evidente que desde las coordenadas
jurisprudenciales así descritas resulta ciertamente difícil
deducir del artículo 23.2 CE algo parecido a un derecho
fundamental del representante a comunicarse con sus electores
a través de la radio y televisión, en modo alguno previsto en
los reglamentos parlamentarios.
A continuación deben indagarse las posibilidades
abiertas por el artículo 20.3 CE, en su referencia a la
garantía del acceso a los “medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público” de los
“grupos sociales y políticos significativos”. A nuestro
juicio, en este precepto puede perfectamente apreciarse la
existencia de un derecho (autónomo o, como dice la STC
63/1987, integrado en la libertad de expresión) de naturaleza
similar a los de prestación, consistente en tiempos de
emisión asignados en la programación de al menos las cadenas
de radio y televisión gestionadas directamente por los
poderes públicos y entre cuyos titulares naturales parecen
encontrarse, desde luego, los representantes. Los medios de
comunicación revelan así su condición de instituciones
públicas al servicio de principios de indiscutible relevancia
constitucional (HOFFMAN-RIEM, 1994, 156-159).
De esta forma, las insuficiencias propias del artículo
23.2 parecen superarse, pues el derecho de los representantes
a ejercer públicamente su actividad, comunicándose con sus
electores a través de los medios de mayor influencia
encontraría finalmente una adecuada vía de protección. Ahora
bien, debe llamarse la atención sobre un dato significativo:
estrictamente, los titulares del derecho no son ahora los
representantes como tales, o si se quiere, los representantes
individualmente considerados, sino los partidos o los Grupos
Parlamentarios a los que pertenecen. No es éste el momento de
insistir sobre las consecuencias de esta importante
diferencia entre los artículos 20.3 y 23.2 CE; bástenos con
destacar que el acento sobre el primero de los preceptos
citados es un elemento más que contribuye al tantas veces
criticado (por todos, ENCINAR, 1990, 79) excesivo poder de
los partidos sobre los parlamentarios.
Por último, todavía podemos encontrar en la norma
fundamental una tercera referencia, esta vez implícita y
diseminada en preceptos diversos, al orden comunicativo de la
representación política. En efecto, de la conexión entre los
artículos 1.1 (pluralismo político), 20.1 d) (derecho a
recibir información veraz) y 14 (derecho a un trato igual)
puede deducirse el derecho de los representantes a que sobre
ellos se informe en condiciones de igualdad (respetando por
ejemplo una relación de proporcionalidad entre el tiempo
dedicado a la información sobre cada partido y su
representación parlamentaria, por citar una de las
manifestaciones de más sencilla verificación), que pueden ser
más o menos estrictas según la naturaleza pública o privada
del medio de comunicación. Como se adelantó, se adopta así en
parte el punto de vista del ciudadano, considerado aquí en su
condición de participante en un proceso de la comunicación
más respetuoso tanto con su dignidad como oyente o
telespectador (veracidad no equivale a verdad ontológica sino
a verdad moral, a la presentación más completa posible de la
realidad: FERRATER MORA, 1976, 3395-3396) como con la pureza
del proceso democrático representativo.
IV
El artículo 20.3 CE contiene un mandato expreso,
dirigido al legislador, de regulación del derecho de acceso
de los grupos sociales y políticos significativos (entre los
que ocupan un lugar central los partidos representados en el
Parlamento, que son desde luego los más significativos) a los
medios públicos de comunicación social. Este mandato fue
tempranamente cumplimentado por el Estatuto de la radio y la
televisión (Ley 4/1980), en cuyo artículo 24 todavía leemos
que “La disposición de espacios en […] RNE y TVE se
concretará de modo que accedan a estos medios de comunicación
los grupos sociales y políticos más significativos”,
añadiéndose en el artículo 8.1 k) que corresponde al Consejo
de Administración “Determinar semestralmente el porcentaje de
horas de programación destinadas a los grupos sociales y
políticos significativos, fijando los criterios de
distribución entre ellos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 20 de la Constitución”.
Pues bien, hasta el momento presente, y centrándonos en
lo que a esta comunicación interesa, resulta que la
obligación asignada al Consejo de Administración del ente
público ha sido sistemáticamente incumplida, por lo que el
derecho del representante a actuar públicamente y a
comunicarse con sus electores en los términos
constitucionalmente previstos no ha podido ejercitarse, con
las perjudiciales consecuencias que ello conlleva sobre el
proceso democrático representativo.
Podría pensarse en que la explicación de esta renuncia
se encuentra en el hecho de que los representantes se
comunican con el electorado a través de otras vías, por
ejemplo, accediendo indirectamente a los medios, no mediante
espacios propios sino gracias a la información que sobre
ellos ofrecen los programas informativos de la radio y la
televisión. Efectivamente, en España el debate parece
centrarse más bien en esta perspectiva del problema: los
representantes en vez de exigir, como parecería más lógico,
cauces directos de comunicación, se contentan con el respeto
(en campaña electoral, sobre todo) por parte de los medios al
principio de igualdad de oportunidades, la llamada par
condicio, concretada básicamente en criterios de
proporcionalidad y neutralidad informativa.
Sucede sin embargo que la par condicio tampoco se
encuentra entre nosotros adecuadamente garantizada, esta vez
más por culpa del legislador que de la Administración: La
normativa sobre la par condicio resulta ser fragmentaria e
insuficiente para asegurar mínimamente la necesaria presencia
de los representantes en los medios en condiciones de
igualdad. La organización de los medios públicos, dominada
por el Gobierno, dificulta de tal modo la consecución de esa
igualdad que ha llegado a ser considerada inconstitucional
(ENCINAR, 1996, 242-249).
Además, sólo se garantiza expresamente en los medios
públicos, “El respeto al pluralismo político y social, así
como la neutralidad informativa” durante el período electoral
(art. 66 LOREG) y, en algunos medios privados (las
televisiones “objeto de concesión” -LO 2/1988- y las emisoras
municipales de radio -LO 10/1991-), “[e]l respeto al
pluralismo y a los valores de igualdad”, también sólo durante
el período electoral. Durante el resto del mandato
representativo únicamente encontramos una genérica mención
(difícilmente sancionable), entre los llamados principios
inspiradores de la actividad de los medios, a “[l]a
objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones”
y al “respeto al pluralismo político” y de “los valores de
igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución”
(art. 4 ERTV).
Por su habitualidad, no llaman ya la atención las
críticas que el primer partido de la oposición dirige contra
la radio y la televisión públicas por la escasa o sesgada
información que estos medios ofrecen sobre sus actividades.
Si no se oyen las críticas de los restantes partidos de la
oposición, es porque ni siquiera su voz llega a los otros
medios (en especial, a la prensa, que es quien suele dar
noticia de dichas críticas).
Concluimos. Resultaría ingenuo pretender la
reconstrucción de una “opinión pública nueva” exclusivamente
mediante el ejercicio del derecho de acceso o con una más
adecuada garantía de la igualdad de oportunidades en la
información política ofrecida por los medios; coincidimos así
nuevamente con el profesor DE VEGA cuando afirma: “Pretender
salvar en un mundo absolutamente manipulado por los medios de
comunicación de masas como es el mundo actual a la opinión
pública y construir desde él una opinión pública racional y
verdaderamente libre equivaldría a construir una ficción” (DE
VEGA, 1980, 29). Desde luego, los condicionantes impuestos
por el propio medio no pueden desdeñarse: con frecuencia se
señala que especialmente la televisión empobrece siempre el
discurso político, y con ello la información y la formación
del ciudadano (SARTORI, 1997, 123-130).
Ahora bien, pese al carácter relativamente limitado de
nuestras modestas propuestas, consideramos que no resultaría
del todo inútil caminar en la dirección aquí sugerida, pues
al menos así podría iniciarse la conexión, hasta ahora
prácticamente inédita, entre los órdenes de la comunicación y
de la representación, garantizando a un tiempo de forma más
efectiva los legítimos derechos de los representantes a
ejercer públicamente sus funciones (art. 20.3 CE) y de los
ciudadanos a recibir una información veraz (art. 20.1 d) CE)
y abriendo el camino hacia una comunicación más auténtica
entre unos y otros sujetos de la relación representativa. De
otro lado, para luchar contra la propensión del medio
televisivo a simplificar el discurso político, no se nos
ocurre por el momento mejor solución que, tomando conciencia
clara del problema, introducir los elementos de control
público (entre los que se encontrarían los aquí apuntados)
necesarios para contrarrestar la aludida propensión.
Son en todo caso únicamente los partidos políticos
mayoritarios quienes con su presencia en el Parlamento pueden
introducir las reformas legislativas necesarias para
garantizar más eficazmente el derecho de acceso y la par
condicio y quienes con su presencia indirecta en el Consejo
de Administración de RTVE (órgano sólo formalmente
independiente) pueden llevar a la práctica las aludidas
garantías. En definitiva, todo esfuerzo intelectual
resultaría inútil sin voluntad de Constitución por parte de
quienes son “instrumento fundamental para la participación
política”, sin su convencimiento de que no es posible
aproximarse a una comunicación más auténtica entre los
representantes y sus electores sin una decidida intervención
pública (los derechos fundamentales de unos y otros contienen
un indudable deber estatal de protección: HOFFMANN-RIEM,
1994, 168) sobre los medios en términos radicalmente
diferentes a los actuales; cuestión distinta es que sin
autoridades del orden de la comunicación realmente
independientes de los propios partidos esa protección pueda
hacerse finalmente efectiva.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
DE CABO MARTIN, C. (1977): Contra el consenso (UNAM, México, 1997).
FERRATER MORA, J. (1976): “Veracidad” (en Diccionario de Filosofía,
Círculo de Lectores, Barcelona, 1992).
GARCIA ROCA, J. (1999): Cargos públicos representativos (Aranzadi,
Pamplona).
GARRORENA MORALES, A. (1995): “Mandato representativo” (en Enciclopedia
Jurídica Básica, Civitas, Madrid).
GONZALEZ ENCINAR, J.J. (1990): “Representación y partidos políticos” (en
A. Garrorena Morales (ed.), El Parlamento y sus transformaciones
actuales, Tecnos).
GONZALEZ ENCINAR, J.J. (1992): “Democracia de partidos versus Estado de
partidos (en J.J. González Encinar (coord.), Derecho de partidos,
Espasa, Madrid).
GONZALEZ ENCINAR, J.J. (1995): “Televisión y democracia” (Anuario de
Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 7).
GONZALEZ ENCINAR, J.J. (1996): “La televisión pública en España” (en J.J.
González Encinar (ed.), La televisión pública en la Unión Europea,
McGraw-Hill, Madrid).
GRIMM, D. (1994): “Los partidos políticos” (en E. Benda y otros, Manual
de Derecho constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1996).
HÄBERLE, P. (1969): “Öffentlichkeit und Verfassung” (Zeitschrift für
Politik, nº 6).
HABERMAS, J. (1962): Historia y crítica de la opinión pública (Gustavo
Gili, México, 1986).
HOFFMANN-RIEM, R. (1994): “Libertad de comunicación y de medios” (en E.
Benda y otros, Manual de Derecho constitucional, Marcial Pons,
Madrid, 1996).
MANIN, B. (1997): Los principios del gobierno representativo (Alianza,
Madrid, 1998).
PORRAS NADALES, A. (1996): “El orden comunicativo de la representación
política” (en El debate sobre la crisis de la representación
política, Tecnos, Madrid).
PORTERO MOLINA, J.A. (1994): “Algunos problemas de la representación
política” (Sistema, nº 118-119).
RINKEN, A. (1971): Das Öffentliche als verfassungstheoretisches Problem,
(Duncker & Humboldt, Berlín).
SARTORI, G. (1989): “Videopolítica” (en Elementos de teoría política,
Alianza, Madrid, 1992).
SARTORI, G. (1997): Homo videns. La sociedad teledirigida (Taurus,
Madrid, 1998).
DE VEGA GARCIA, P. (1980), “Parlamento y opinión pública” (en M. A.
Aparicio Pérez, Parlamento y sociedad civil, Universidad de
Barcelona).
DE VEGA GARCIA, P. (1994), “La función legitimadora del Parlamento” (en
F. Pau Vall (coord.), Parlamento y sociedad civil, Tecnos, Madrid).
DE VEGA GARCIA, P. (1996), “La crisis de la democracia representativa”
(en J. F. Tezanos, La democracia post-liberal, Sistema, Madrid).
ZIPPELIUS, R. (1988), Teoría general del Estado, (Porrúa/UNAM, México,
1989).
También podría gustarte
- Comunicación y democracia en México: el efecto de comunicaciónDe EverandComunicación y democracia en México: el efecto de comunicaciónAún no hay calificaciones
- Conformación de La Opinión PublicaDocumento5 páginasConformación de La Opinión PublicaPablo DelgadoAún no hay calificaciones
- Democracia y neutralización: Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucionalDe EverandDemocracia y neutralización: Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucionalAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Espacio Público F. VallespinDocumento19 páginasLa Crisis Del Espacio Público F. VallespinVíctor M. Quiñones Arenas.100% (2)
- HERNÁNDEZ, Diego Mauricio. El Concepto de Democracia - Un Análisis MultidimensionalDocumento25 páginasHERNÁNDEZ, Diego Mauricio. El Concepto de Democracia - Un Análisis MultidimensionalJean Karlo W. MallmannAún no hay calificaciones
- Bobbio Norberto El Futuro de La Democracia 1986Documento137 páginasBobbio Norberto El Futuro de La Democracia 1986Héctor FloresAún no hay calificaciones
- Bobbio Norberto El Futuro de La Democracia 1986Documento137 páginasBobbio Norberto El Futuro de La Democracia 1986Yo FloresAún no hay calificaciones
- Manual de comunicación política y estrategias de campaña: Candidatos, medios y electores en una nueva eraDe EverandManual de comunicación política y estrategias de campaña: Candidatos, medios y electores en una nueva eraAún no hay calificaciones
- Desafíos Éticos de Las Nuevas TecnologíasDocumento8 páginasDesafíos Éticos de Las Nuevas TecnologíasRodman SaritAún no hay calificaciones
- Chulia La PoliticaDocumento12 páginasChulia La PoliticajuanilocuAún no hay calificaciones
- Jaramillo Propuesta General de Comunicación PúblicaDocumento18 páginasJaramillo Propuesta General de Comunicación PúblicaMa Magdalena DAún no hay calificaciones
- 734 743 1 PBDocumento30 páginas734 743 1 PBedwinart76Aún no hay calificaciones
- Cap 2 Manual de Ciencia Política - Herramientas para La Comprensión de La DisciplinaDocumento13 páginasCap 2 Manual de Ciencia Política - Herramientas para La Comprensión de La DisciplinaOri navarro coronelAún no hay calificaciones
- Democracia y ContrahegemoniaDocumento16 páginasDemocracia y Contrahegemoniaverlaine880% (2)
- Angel Sermeño. Democracia y Participación PolíticaDocumento33 páginasAngel Sermeño. Democracia y Participación PolíticaLeonela Mora ValverdeAún no hay calificaciones
- La reforma en materia de combate a la corrupciónDe EverandLa reforma en materia de combate a la corrupciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (8)
- Gobierno - Bien - Pero - Comunico - Mal COMUNICACION Desde El GOBIERNODocumento15 páginasGobierno - Bien - Pero - Comunico - Mal COMUNICACION Desde El GOBIERNOpardocamilo100% (1)
- Clase 1 Introdiccion AaDocumento17 páginasClase 1 Introdiccion AaAna Laura IglesiasAún no hay calificaciones
- Reseña CrespiDocumento1 páginaReseña CrespiDaniela MonjeAún no hay calificaciones
- Análisis de Caso: La Opinión Pública en Redes Sociales Acerca de La Entrada en Vigencia Del Matrimonio Civil Igualitario en Costa Rica.Documento7 páginasAnálisis de Caso: La Opinión Pública en Redes Sociales Acerca de La Entrada en Vigencia Del Matrimonio Civil Igualitario en Costa Rica.Emmanuel C. PradoAún no hay calificaciones
- Democracia Sartori EnciclopediaDocumento21 páginasDemocracia Sartori EnciclopediaSteve GrajalesAún no hay calificaciones
- ComunicacinygobiernoDocumento4 páginasComunicacinygobiernostiago6879Aún no hay calificaciones
- Relaciones Públicas en El PerúDocumento24 páginasRelaciones Públicas en El Perúwilly_h300Aún no hay calificaciones
- La Comunicación Política 2Documento9 páginasLa Comunicación Política 2Celia J.EAún no hay calificaciones
- Giovanni SartoriDocumento16 páginasGiovanni SartoriPaula MorelAún no hay calificaciones
- La Politica Mediatizada - Felix OrtegaDocumento54 páginasLa Politica Mediatizada - Felix OrtegaVictoria GfAún no hay calificaciones
- Gobiernos abiertos: Elementos para una política pública: del concepto a su implementaciónDe EverandGobiernos abiertos: Elementos para una política pública: del concepto a su implementaciónAún no hay calificaciones
- La Democracia DeliberativaDocumento30 páginasLa Democracia DeliberativaJ. Félix Angulo RascoAún no hay calificaciones
- Segundo Armas - El Aporte de La Comunicación en La Construcción de GobernabilidadDocumento3 páginasSegundo Armas - El Aporte de La Comunicación en La Construcción de GobernabilidadSegundo Armas100% (1)
- Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí: Defensa de una concepción democratica realistaDe EverandTodo lo que la democracia no es y lo poco que sí: Defensa de una concepción democratica realistaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ensayo - Comunicación Política y Opinión PúblicaDocumento6 páginasEnsayo - Comunicación Política y Opinión Públicatsubame100% (1)
- Gobernanza y Democracia PDFDocumento42 páginasGobernanza y Democracia PDFfelixAún no hay calificaciones
- Gobernanza y Democracia, de Vuelta Al Rio Turbio de La Política. Rodolfo Canto Sáenza.Documento42 páginasGobernanza y Democracia, de Vuelta Al Rio Turbio de La Política. Rodolfo Canto Sáenza.Daniel Perez VillaseñorAún no hay calificaciones
- Thompson (1998) Hacia Una Teoría Social de La Comunicación de MasasDocumento13 páginasThompson (1998) Hacia Una Teoría Social de La Comunicación de Masasjnunol18Aún no hay calificaciones
- El Futuro de La Democracia BOBBIODocumento25 páginasEl Futuro de La Democracia BOBBIOFatimaAún no hay calificaciones
- Jornadas Nacionales de Ética 2009 Multimedia y ConflictividadDocumento14 páginasJornadas Nacionales de Ética 2009 Multimedia y ConflictividadGustavoAún no hay calificaciones
- Agenda Setting y Medios de Comunicación: La VideopolíticaDocumento12 páginasAgenda Setting y Medios de Comunicación: La VideopolíticaabynatAún no hay calificaciones
- Análisis Del Estado de Opinión Pública de Iván Duque PDFDocumento10 páginasAnálisis Del Estado de Opinión Pública de Iván Duque PDFpaola alvarezAún no hay calificaciones
- Riorda y Valenti - Gobernautas y CiudadanosDocumento26 páginasRiorda y Valenti - Gobernautas y CiudadanosFederico RivasAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro Sobre Democracia de Giovanny SartoriDocumento5 páginasResumen Del Libro Sobre Democracia de Giovanny SartoriJose Luis Duque RijoAún no hay calificaciones
- Modelo de Comunicacion PoliticaDocumento20 páginasModelo de Comunicacion PoliticaFer.NandoAún no hay calificaciones
- La Comunicación Politica Expo 12Documento8 páginasLa Comunicación Politica Expo 12Salazar MartaAún no hay calificaciones
- Entre votos y caníbales: El lado B de las campañas políticas en redes socialesDe EverandEntre votos y caníbales: El lado B de las campañas políticas en redes socialesAún no hay calificaciones
- La Democracia y El PluralismoDocumento37 páginasLa Democracia y El PluralismoDoly Barrientos ValdiviaAún no hay calificaciones
- COMANDUCCI-Derechos Humanos y DemocraciaDocumento24 páginasCOMANDUCCI-Derechos Humanos y DemocraciaNicolas LoyolaAún no hay calificaciones
- Clase 26. CERBINO Medios Política y DemocraciaDocumento6 páginasClase 26. CERBINO Medios Política y DemocraciaNICOLÁS MAJÉ CÁRDENASAún no hay calificaciones
- Artículo de Divulgación: Hacia Una Gobernanza Sin AdjetivosDocumento9 páginasArtículo de Divulgación: Hacia Una Gobernanza Sin AdjetivosMiguelAún no hay calificaciones
- El Corto PlazoDocumento8 páginasEl Corto PlazoLiz Majha MejiaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Democracia de los Modernos. Los Principios del Gobierno Representativo: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Democracia de los Modernos. Los Principios del Gobierno Representativo: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Integrativo 3 FinalDocumento14 páginasIntegrativo 3 FinalMelanie Vega QuesadaAún no hay calificaciones
- El Derecho de Participación Política Y La RepresentaciónDocumento34 páginasEl Derecho de Participación Política Y La RepresentaciónJL PAún no hay calificaciones
- ¿Hay Comunicacion en La Comunicacion Politica? Maria Jose Canel.Documento12 páginas¿Hay Comunicacion en La Comunicacion Politica? Maria Jose Canel.Nanisrodri daniAún no hay calificaciones
- Confianza y GobernanzaDocumento21 páginasConfianza y Gobernanzavipamasu AcevedoAún no hay calificaciones
- 7 Sartori (U4) Opinion PublicaDocumento7 páginas7 Sartori (U4) Opinion Publicadalia gerszunyAún no hay calificaciones
- Sartori - Qué Es La Democracia Cap 1Documento6 páginasSartori - Qué Es La Democracia Cap 1Cinthia Balé100% (1)
- Vallés, Josep María (2010) - "Política Democrática y Comunicación Un Rapto Consentido"Documento40 páginasVallés, Josep María (2010) - "Política Democrática y Comunicación Un Rapto Consentido"Carl Baruch PAún no hay calificaciones
- Teoria de La ComunicacionDocumento11 páginasTeoria de La ComunicacionErick Gavilanes VargasAún no hay calificaciones
- Notas en ClaseDocumento5 páginasNotas en ClaseArturo DíazAún no hay calificaciones
- Jose NunDocumento10 páginasJose Nunfale_901Aún no hay calificaciones
- Cuaderno 2022 MEDICINA 3 CDocumento34 páginasCuaderno 2022 MEDICINA 3 CJesus ColinaAún no hay calificaciones
- Caso Coca ColaDocumento3 páginasCaso Coca ColaSamy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Te Pedimos Llenar Todos Los Campos Marcados Como Obligatorios ( )Documento3 páginasTe Pedimos Llenar Todos Los Campos Marcados Como Obligatorios ( )Alejandro RSAún no hay calificaciones
- Problemasrepasoquimica 2Documento2 páginasProblemasrepasoquimica 2Juan Carlos Contador BaladonAún no hay calificaciones
- Auditoria Administrativa Interna y ExternaDocumento4 páginasAuditoria Administrativa Interna y ExternaSara Toicen AyalaAún no hay calificaciones
- Destreza 1Documento3 páginasDestreza 1Fernando CuaranAún no hay calificaciones
- Arreglos de ResistenciaDocumento6 páginasArreglos de ResistenciaEdgar AscencioAún no hay calificaciones
- Metodos Modernos de Extracción de Aceites EsencialesDocumento4 páginasMetodos Modernos de Extracción de Aceites EsencialeschemsitonAún no hay calificaciones
- Conclusiones Matriz de Analisis de Riesgos (Grupo)Documento6 páginasConclusiones Matriz de Analisis de Riesgos (Grupo)Suzette Bowie100% (1)
- Células Humanas Viejas Rejuvenecidas en Un Descubrimiento Revolucionario Sobre El EnvejecimientoDocumento27 páginasCélulas Humanas Viejas Rejuvenecidas en Un Descubrimiento Revolucionario Sobre El EnvejecimientoJean Romero YampulAún no hay calificaciones
- 20130617130648Documento7 páginas20130617130648Buenaventura Lachira EspinozaAún no hay calificaciones
- 1ra Unidad Didactica - 2Documento80 páginas1ra Unidad Didactica - 2ELIO EDISON AMAO SACAAún no hay calificaciones
- 5 - Los AdjetivosDocumento15 páginas5 - Los AdjetivosMaria Eugenia MiraAún no hay calificaciones
- 1.1 Tejidos y Celulas de La InmunidadDocumento28 páginas1.1 Tejidos y Celulas de La Inmunidadaudric granadosAún no hay calificaciones
- GEOMEMBRANASDocumento15 páginasGEOMEMBRANASFranki CamposAún no hay calificaciones
- Metodos para Analisis de Datos CineticosDocumento52 páginasMetodos para Analisis de Datos Cineticoschkln_13100% (2)
- Caso BancafeDocumento11 páginasCaso BancafeRogelio RodriguezAún no hay calificaciones
- MitoanalisisDocumento5 páginasMitoanalisisjose lizarragaAún no hay calificaciones
- Caso Clinico y Teoria de Neumonia en Pediatria 396770 Downloable 2364526Documento31 páginasCaso Clinico y Teoria de Neumonia en Pediatria 396770 Downloable 2364526Dawiid ZambranoAún no hay calificaciones
- Ficha Textual ParafraseadaDocumento7 páginasFicha Textual ParafraseadaNAYELY BELLODASAún no hay calificaciones
- Calculo I P4-2017-2 PDFDocumento4 páginasCalculo I P4-2017-2 PDFJassir Junior Salinas AvalosAún no hay calificaciones
- Business Model Canvas (Pagina Arriendo Canchas)Documento1 páginaBusiness Model Canvas (Pagina Arriendo Canchas)Ignacio SalasAún no hay calificaciones
- CARNICERODocumento2 páginasCARNICEROJackson ParedesAún no hay calificaciones
- Implementacion de Sist de MantenimientoDocumento6 páginasImplementacion de Sist de MantenimientoJack Laguna MendozaAún no hay calificaciones
- Decreto Supremo 5110Documento6 páginasDecreto Supremo 5110Lia July Coca HerbasAún no hay calificaciones
- Metodos de TendenciaDocumento27 páginasMetodos de TendenciaJean Carlos Garcia GutierrezAún no hay calificaciones
- Plan Quinto AnualDocumento150 páginasPlan Quinto AnualOLIN ROSALINA GUDIEL GRIJALVAAún no hay calificaciones
- A81kj01 Removedor IndustrialDocumento2 páginasA81kj01 Removedor IndustrialAlberto OchoaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Funciones ExcelDocumento3 páginasEvaluacion Funciones ExcelgilberAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Estrategias LogisticasDocumento49 páginasUnidad 2. Estrategias LogisticasEdgar Garay0% (1)