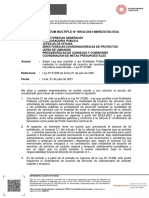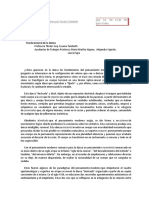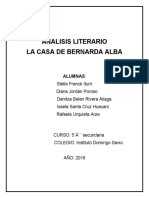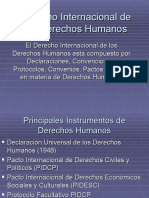Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Absurda Muerte de Isadora Duncan
La Absurda Muerte de Isadora Duncan
Cargado por
Isaias Rafael Ordaz MoralesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Absurda Muerte de Isadora Duncan
La Absurda Muerte de Isadora Duncan
Cargado por
Isaias Rafael Ordaz MoralesCopyright:
Formatos disponibles
La absurda muerte de Isadora
Duncan
Algunas muertes trágicas se han convertido en
verdaderas leyendas, lugares imaginarios en los
que la realidad poco tiene que ver con lo
realmente sucedido. En otras ocasiones, las
pinceladas fantásticas sólo han venido a
incrementar cierto halo de excentricidad
presente en el óbito. He aquí uno de esos casos,
sin duda entre los que más me intrigan: el
irónico y, a la vez, terrible final de Isadora
Duncan.
Las cenizas de Isadora, que duermen ahora en
el columbario del Cementerio de Père-Lachaise
en París, llegaron al mundo en forma de cuerpo
mortal en la primavera de 1878. Vio la primera luz en San Francisco y,
desde muy temprano, la pequeña Dora Ángela, que pasaría a llamarse
Isadora más tarde, tuvo que enfrentarse a graves problemas. Su familia
estaba arruinada y su padre acabó en la cárcel acusado de fraude bancario,
pero el ambiente musical promovido por su madre, que se encargó de
educar a sus hijos y, de paso, intentó ganar algo de dinero impartiendo
clases de piano, hizo que a la futura bailarina se le colara el ritmo en lo
más profundo de su alma.
Y no voy a ir mucho más allá, pues semblanzas sobre su vida pueden
encontrarse por todas partes sin mucho esfuerzo. Con la primera mirada
ha sido suficiente, porque marca toda su carrera: surgió de la nada,
aprendió sola, luchó contra todo tipo de obstáculos y, finalmente, triunfó.
Su estilo de danza era radical, novedoso, fresco y, precisamente por su
descarada naturalidad, se convirtió en uno de los iconos del siglo XX. Sí,
tuvo que aguantar críticas destructivas, abucheos y hasta insultos, pero
marcó un toda una época y, si a los mojigatos amantes de la tradición más
pura, aquellos bailes cargados de sensualidad y energía les parecían más
propios de un demonio que de una jovencita, no tardaron en encontrar en
la vida personal de la estrella un nuevo campo de batalla para forjar sus
ataques. Isadora era así en todos los aspectos de su vida, imprevisible, libre
y alejada de los convencionalismos. Se casó con un poeta ruso que era
mucho más joven que ella, aunque el affaire no duró demasiado y el chaval
terminó suicidándose, o asesinado según otros, tras pasar varios meses
recorriendo locamente Europa con su amada en un frenesí de alcohol, lujo
y violencia de lo más surrealista. Para colmo, Isadora decidió ser madre
soltera y, allá donde iba, el escándalo estaba asegurado, para gozo de los
periodistas locales. Sus líos amorosos con poetas o actrices, destaparon su
carácter bisexual que terminó por convertir su figura en algo singular,
odiado e idolatrado a partes iguales.
¿Acaso no se intuye ya un trágico final? Así fue, pero todo sucedió por
una simple casualidad, no fue el alcohol ni las fiestas locas, una simple
pieza de seda se convirtió en su cadalso. Años antes de su muerte, en 1913,
con el Sena parisino como telón de fondo, sus dos hijos fallecieron
ahogados al caer el automóvil en el que viajaban a las aguas. ¿Será éste
uno de esos macabros guiños que, a veces, la historia se encarga de
construir para alimentar los mitos modernos? Cada cual imagine lo que
quiera, pero el 14 de septiembre de 1927 otro coche se encargó de raptar a
la gran Isadora de su fiesta perpetua y, además, de una forma
sobrecogedora. Algunos adornos han ido colocándose a la trágica escena
nocturna con el paso del tiempo. Para resaltar el ambiente decadente en
que se desarrolló, se suele afirmar que el vehículo mortal fue un carísimo
Bugatti, aunque realmente se trató de un coche más mundano. También,
en un intento de idealizar la situación, se dijo que las últimas palabras de
Isadora antes de partir hacían referencia a la gloria, cuando parece ser que
se referían a una pequeña escapada con un joven amante. Lo cierto es que,
aquella noche, la gran bailarina ya en pleno descenso a los infiernos como
artista, sin haber llegado a cumplir el medio siglo de vida, murió
estrangulada.
No fue mano humana la causante, ningún criminal rodeó con sus manos
su frágil cuello. Isadora, la diosa del ritmo moderno, tal y como fue
llamada por algunos, quien hizo revivir el clasicismo griego de una manera
muy personal a través de atrevidas escenografías, se encontraba esa noche
en Niza, acompañada de unos amigos. Uno de ellos, posiblemente uno de
sus amantes, un atractivo mecánico italiano, sugirió a dar un paseo en
automóvil. El coche, un Amilcar, a quien alegremente apodaba la bailarina
como `Bugatti´, y posiblemente de ahí parte el error, no era ni siquiera un
automóvil en toda regla. Se trataba de un curioso vehículo a motor,
técnicamente un ciclocar de los que estaban de moda en la época, de escasa
potencia pero aspecto deportivo. Poco importa que no fuera un monstruo
de la carretera, porque a pesar de su inofensivo aspecto, se convirtió en su
asesino.
Alegremente, la pareja circulaba por el Paseo de los Ingleses en la citada
ciudad del sur de Francia. Isadora vestía con su habitual lujo. Dando dos
vueltas a su cuello, llevaba una largo echarpe de seda que se agitaba
libremente al aire de la marcha. No hubo grito alguno, todo sucedió en
apenas un instante. La pieza de seda, ondeando alegremente, topó por
casualidad con los radios metálicos de la rueda trasera, trabándose con
ellos. El efecto fue inmediato, el echarpe se tensó y estranguló
violentamente el cuello de Isadora, que se fracturó sin remedio. Y así, de
forma tan absurda, entró en el campo de los mitos modernos una de las
transgresoras más deliciosas de la pasada centuria.
También podría gustarte
- Memorandum - Multiple 00042 2021 Minedu SG OgaDocumento2 páginasMemorandum - Multiple 00042 2021 Minedu SG OgaCris Marleny MAAún no hay calificaciones
- Joan Lindsay Picnic en Hanging RockDocumento162 páginasJoan Lindsay Picnic en Hanging RockMiguel Antonio Chávez0% (1)
- Comidas XincasDocumento8 páginasComidas XincasDrenan Gonzalez100% (1)
- Isadora DuncanDocumento2 páginasIsadora DuncanMelisa MartínAún no hay calificaciones
- Bailar Mi Vida PDFDocumento19 páginasBailar Mi Vida PDFFabian PolitisAún no hay calificaciones
- Isadora DuncanDocumento11 páginasIsadora DuncanvaleehsuclupeAún no hay calificaciones
- Ficha Teórica 2 Danza y FilosofíaDocumento8 páginasFicha Teórica 2 Danza y FilosofíaALANA MIRANDAAún no hay calificaciones
- Homans - CAP 1 - Reyes de La DanzaDocumento38 páginasHomans - CAP 1 - Reyes de La DanzaKasve EchevarriaAún no hay calificaciones
- Isadora DúncanDocumento5 páginasIsadora DúncanCeltzin Citlalli Dominguez Garcia0% (1)
- El Peso en La DanzaDocumento9 páginasEl Peso en La DanzaRodrigo ChávezAún no hay calificaciones
- UniversalDocumento30 páginasUniversalmbujalance0% (1)
- Tambutti. Danza y Pensamiento Moderno PDFDocumento21 páginasTambutti. Danza y Pensamiento Moderno PDFbstechinaAún no hay calificaciones
- Biografía de Lope de VegaDocumento6 páginasBiografía de Lope de Vegakarla mariana loyo guevaraAún no hay calificaciones
- Dolor RománticoDocumento7 páginasDolor RománticoDv BarraAún no hay calificaciones
- Retrato Patricio BarberiniDocumento22 páginasRetrato Patricio BarberiniMartín RodeaAún no hay calificaciones
- ManierismoDocumento38 páginasManierismoFrancisco Javier Miranda VallejoAún no hay calificaciones
- La Danza de Roland PetitDocumento3 páginasLa Danza de Roland PetitGladys VillalbaAún no hay calificaciones
- Asociación de Amigos de La Danza Silvia KaehlerDocumento81 páginasAsociación de Amigos de La Danza Silvia KaehlerNicolas Licera Vidal100% (1)
- Warburg, El Gesto y La DanzaDocumento7 páginasWarburg, El Gesto y La DanzaAliciaNavarroMuñozAún no hay calificaciones
- Pina Bausch Danza Abstracta y Psicodrama Analitico Dr. Adolfo Vasquez Rocca-with-cover-page-V2Documento12 páginasPina Bausch Danza Abstracta y Psicodrama Analitico Dr. Adolfo Vasquez Rocca-with-cover-page-V2Claudia Andrea Vega OrtizAún no hay calificaciones
- Tipos de EnsayosDocumento4 páginasTipos de EnsayosGenesis50% (2)
- Historia de La Danza Mnica PDFDocumento23 páginasHistoria de La Danza Mnica PDFMatias AcuñaAún no hay calificaciones
- EL VIAJE DE LA SANTA de César de MaríaDocumento44 páginasEL VIAJE DE LA SANTA de César de MaríaCésar De MaríaAún no hay calificaciones
- Hans SedmeirDocumento2 páginasHans SedmeirBreno OnettoAún no hay calificaciones
- DanzaDocumento9 páginasDanzavictoria ferreiraAún no hay calificaciones
- La dama desapareceDe EverandLa dama desapareceEnrique Maldonado RoldánAún no hay calificaciones
- Isadora DuncanDocumento13 páginasIsadora Duncanapi-443052762Aún no hay calificaciones
- Cuentos Completos Scott FitzgeraldDocumento1089 páginasCuentos Completos Scott FitzgeraldJan L.Aún no hay calificaciones
- Tiempo de Hibridos Rodrigo GonzalezDocumento48 páginasTiempo de Hibridos Rodrigo GonzalezmanuoomAún no hay calificaciones
- Amores X JordánDocumento3 páginasAmores X JordánEscarley TorricoAún no hay calificaciones
- Pedaleo Nocturno Interior IMPRENTA FinalDocumento128 páginasPedaleo Nocturno Interior IMPRENTA Finalv1960d1997Aún no hay calificaciones
- ADN Technicolor - Un Capítulo de IQT (Remixes)Documento8 páginasADN Technicolor - Un Capítulo de IQT (Remixes)ocram100% (2)
- Sara. Edgardo CozarinskyDocumento60 páginasSara. Edgardo CozarinskyDa ElaAún no hay calificaciones
- Sesión #5 F. García LorcaDocumento30 páginasSesión #5 F. García LorcaEvely SaltosAún no hay calificaciones
- Bernarda Alba Completo ImprimirDocumento14 páginasBernarda Alba Completo ImprimirBelen RiveraAún no hay calificaciones
- Viernes. Beatriz VignoliDocumento34 páginasViernes. Beatriz VignoliplanetalinguaAún no hay calificaciones
- El Vuelo de Los CondoresDocumento8 páginasEl Vuelo de Los CondoresManuelAún no hay calificaciones
- CUENTOSDocumento36 páginasCUENTOSJuan PabloAún no hay calificaciones
- ¡La exclusiva!De Everand¡La exclusiva!Marta Salís CanosaAún no hay calificaciones
- Dolina - Informe Sobre El Payador Julián MaidanaDocumento9 páginasDolina - Informe Sobre El Payador Julián MaidanaelfornitAún no hay calificaciones
- Esqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorDe EverandEsqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorAún no hay calificaciones
- Swain Senorita Superman PDFDocumento31 páginasSwain Senorita Superman PDFespadadeplastikoAún no hay calificaciones
- Djuna-Barnes - relatos-La-Navaja-Suiza-EditoresDocumento28 páginasDjuna-Barnes - relatos-La-Navaja-Suiza-EditoresnataacostaAún no hay calificaciones
- Prometeo (Madrid. 1908) - 1910, N.º 24 - La Bailarina PDFDocumento84 páginasPrometeo (Madrid. 1908) - 1910, N.º 24 - La Bailarina PDFcleis_95Aún no hay calificaciones
- Fragilidad de La BurbujaDocumento24 páginasFragilidad de La BurbujaSergio PederneraAún no hay calificaciones
- La Tarde Del Dinosaurio - Cristina Peri RossiDocumento81 páginasLa Tarde Del Dinosaurio - Cristina Peri RossiEmilia AstegianoAún no hay calificaciones
- 2017 06 23 Las12Documento16 páginas2017 06 23 Las12zonasagradaAún no hay calificaciones
- 12-25 Pita Amor Atrapada en Su Casa PDFDocumento14 páginas12-25 Pita Amor Atrapada en Su Casa PDFSaturninoGasteasoroDominguezAún no hay calificaciones
- Maria Novia de AmericaDocumento12 páginasMaria Novia de AmericaCarlos VilladaAún no hay calificaciones
- NuevoDocumento de Microsoft WordDocumento5 páginasNuevoDocumento de Microsoft WordJose Ramon Artaza IbañezAún no hay calificaciones
- Los mejores cuentos de García Lorca: Una selección imperdible de las narraciones más inspiradoras de un genioDe EverandLos mejores cuentos de García Lorca: Una selección imperdible de las narraciones más inspiradoras de un genioAún no hay calificaciones
- aLFONSINA STORNIDocumento2 páginasaLFONSINA STORNIGabyta AlarcónAún no hay calificaciones
- Boris Vian EL LOBO HOMBREDocumento10 páginasBoris Vian EL LOBO HOMBRERosalet AngelesAún no hay calificaciones
- La Leyenda VallenataDocumento58 páginasLa Leyenda Vallenataenrique parodiAún no hay calificaciones
- El Vuelo de Los CóndoresDocumento9 páginasEl Vuelo de Los CóndoresVictor Alfredo Angulo FloresAún no hay calificaciones
- A5 c8 Toda Violeta ParraDocumento76 páginasA5 c8 Toda Violeta ParraLeón PedrouzoAún no hay calificaciones
- Organización Proyecto Foro InternacionalDocumento25 páginasOrganización Proyecto Foro InternacionalIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- INCLUSIÓNDocumento2 páginasINCLUSIÓNIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- GUIÓNDocumento3 páginasGUIÓNIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIÓN)Documento1 páginaINTRODUCCIÓN)Isaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- El Audífono de EinsteinDocumento3 páginasEl Audífono de EinsteinIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- CNDHDocumento1 páginaCNDHIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- La Vida de Nikola Tesla en CómicDocumento18 páginasLa Vida de Nikola Tesla en CómicIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- CURTADocumento4 páginasCURTAIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Levitar Un ObjetoDocumento1 páginaCómo Hacer Levitar Un ObjetoIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- Heraclio AlfaroDocumento8 páginasHeraclio AlfaroIsaias Rafael Ordaz MoralesAún no hay calificaciones
- PROYECTODocumento56 páginasPROYECTOAlanys Konoe PatiñoAún no hay calificaciones
- Tarea - Macro .Documento5 páginasTarea - Macro .GERARDO ALBERTO PLEITEZ PEREZAún no hay calificaciones
- 24H - BOOK - Ethel Barahona PohlDocumento150 páginas24H - BOOK - Ethel Barahona PohlnatypomaleonAún no hay calificaciones
- Reducción Al AbsurdoDocumento1 páginaReducción Al Absurdoangelmolina20Aún no hay calificaciones
- I Matematica Modulo CimaDocumento51 páginasI Matematica Modulo CimaPercy YomonaAún no hay calificaciones
- Obtencion de Pigmentos A Partir de AchioteDocumento21 páginasObtencion de Pigmentos A Partir de AchioteYsamar MendozaAún no hay calificaciones
- Historia de La EscrituraDocumento7 páginasHistoria de La EscrituraOspino YaletsiAún no hay calificaciones
- Ministerio Publico 1Documento30 páginasMinisterio Publico 1nachiAún no hay calificaciones
- Reyes Del PeruDocumento118 páginasReyes Del PeruAlexander Rios IñiguezAún no hay calificaciones
- Taller de Repaso Grado 9 Solución de Sistemas de Ecuaciones 2x2Documento3 páginasTaller de Repaso Grado 9 Solución de Sistemas de Ecuaciones 2x2Cristian PérezAún no hay calificaciones
- Triptico GracielaDocumento3 páginasTriptico GracielaAngelEspinozaCortezAún no hay calificaciones
- Definiciones Del Derecho CivilDocumento6 páginasDefiniciones Del Derecho CivilAldo Iram Batres ParesdesAún no hay calificaciones
- 2 - VRP Configuration Basis ISSUE1.1Documento59 páginas2 - VRP Configuration Basis ISSUE1.1AndresAún no hay calificaciones
- Tabla de Fortalezas y Debilidades de La Gestion EscolarDocumento3 páginasTabla de Fortalezas y Debilidades de La Gestion EscolarDiana Pineda95% (40)
- C Informacion Averias Codigos OBD ISO9141 PDFDocumento8 páginasC Informacion Averias Codigos OBD ISO9141 PDFJuan IdrovoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Tesis 2019 1Documento72 páginasProyecto de Tesis 2019 1RJ-blaq BQAún no hay calificaciones
- Manual Virtual KeyboardDocumento14 páginasManual Virtual KeyboardGonzalo SegAún no hay calificaciones
- Expo. Derecho Internacional de DD - Hh.Documento7 páginasExpo. Derecho Internacional de DD - Hh.Quique RojasAún no hay calificaciones
- 1 Historia de La Salud Publica en BoliviaDocumento25 páginas1 Historia de La Salud Publica en BoliviaWilian VillcaAún no hay calificaciones
- Contabilidad Aa2Documento8 páginasContabilidad Aa2DANICA BRISET ARBILDO PEREAAún no hay calificaciones
- Tesis Bono SolidarioDocumento87 páginasTesis Bono SolidarioHatun AyaAún no hay calificaciones
- Tipo A - Exa Final SLADocumento2 páginasTipo A - Exa Final SLAEMILIO JEREMY MEJIA HUERTASAún no hay calificaciones
- Grupo3 - Contracción VolumétricaDocumento14 páginasGrupo3 - Contracción VolumétricaIsrael Torrico NunezAún no hay calificaciones
- Ejercicio Dossier Segundo Semestre 2022Documento14 páginasEjercicio Dossier Segundo Semestre 2022Yurleis Mier PallaresAún no hay calificaciones
- Fintual Risky Norris ADocumento3 páginasFintual Risky Norris AEstaAún no hay calificaciones
- Sustantivos y Adjetivos ..SeparatitaDocumento4 páginasSustantivos y Adjetivos ..SeparatitaLunaAún no hay calificaciones
- 7 Wonders Duel Rules SP PDFDocumento20 páginas7 Wonders Duel Rules SP PDFJulia MarinAún no hay calificaciones
- Monografia Calculo Foro 3Documento2 páginasMonografia Calculo Foro 3Manuel Nicolas SanchezAún no hay calificaciones