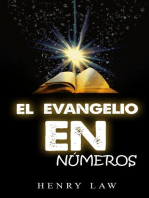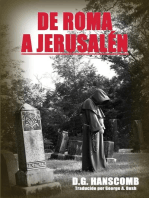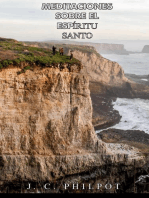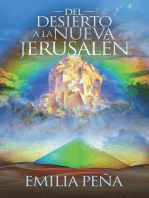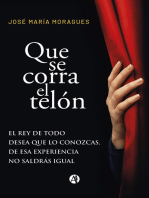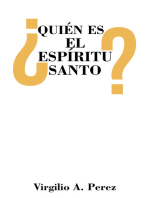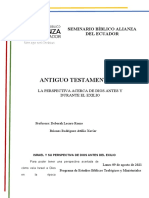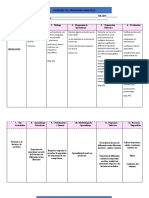Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cómo Interpretar Las Parábolas de Jesús
Cómo Interpretar Las Parábolas de Jesús
Cargado por
magnoquintero0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas21 páginasestudios biblicos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoestudios biblicos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas21 páginasCómo Interpretar Las Parábolas de Jesús
Cómo Interpretar Las Parábolas de Jesús
Cargado por
magnoquinteroestudios biblicos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
CÓMO INTERPRETAR LAS
PARÁBOLAS DE JESÚS
27.01.08 | 03:54. Archivado en Angulo Agudo, Teología
La mayoría de autores concuerda en que no hay
porciones de las Escrituras tan conocidas, tan amadas,
tan enseñadas y predicadas como las parábolas de
Jesús; pero asimismo que, salvo el Apocalipsis, pocas
porciones de la Biblia han sido víctimas de tan malas
interpretaciones, violentando su sentido de la manera
más extrema.
Escribe Manuel Cadenas Mujica
Lejos de atribuirse a perversas intenciones o malsanos
designios, podemos asegurar que mayormente esta realidad
se deriva de conceptos erróneos de lo que es la Palabra de
Dios en general y los evangelios en particular. Al menos dos
ideas son muy comunes entre los cristianos que se acercan a
la Biblia: unos creen que no hay nada en ella que interpretar
y se aferran a un letrismo extremo o hiperliteralismo; otros
en cambio han visto en ella un conglomerado de acertijos que
hay que resolver en base a complicados juegos simbólicos.
En el caso de las parábolas, ésta última tendencia ha sido la
más frecuente y los resultados a través de los siglos han sido
francamente graves. Pero en el último siglo, gracias a los
nuevos descubrimientos de las ciencias bíblicas (un mejor
conocimiento de los usos, costumbres y lenguaje en la
Palestina del primer siglo, por ejemplo, así como de la
literatura judía de la época) las corrientes teológicas han roto
con añejas costumbres alegóricas y se han emprendido
importantes trabajos de investigación en torno a los principios
hermenéuticos que deben regir en la interpretación de las
parábolas. No se ha dado la última palabra al respecto -
todavía hay elementos de las parábolas cuyos referentes
originales nos resultan desconocidos o extraños-, pero se ha
avanzado un largo trecho.
Aquí trataré de presentar los resultados más sobresalientes
sobre el particular, principalmente aquellas pautas para una
sana exégesis de este género bíblico, aunque primero se ha
querido establecer algunas importantes nociones y
distinciones.
Finalmente aventuraremos la exégesis de una parábola: la
Parábola de la Moneda Perdida, que se ubica en el evangelio
según Lucas, capítulo 15 y versículos del 8 al 10, trabajo
francamente apasionante e inspirador.
NATURALEZA DE LAS PARÁBOLAS
El término griego traducido en las Biblias castellanas por
“parábola” es parabole (1). Sin embargo, en muchas
ocasiones se ha preferido otras traducciones como “refrán”,
“dicho” o “proverbio”, con la misma gama de significados que
su equivalente en hebreo, mashal. (2)
El sentido amplio de parabole se presta para ello.
Etimológicamente significa simplemente “poniendo cosas a la
par” (3) (para = al lado de, junto a; ballein = echar o arrojar
(4), de donde se forma el verbo paraballo) (5). Hablamos
entonces de una “comparación de objetos, situaciones o
hechos bien conocidos -tomados de la naturaleza o de la
experiencia- con objetos o hechos análogos de tipo moral
desconocidos” (6). En ese sentido, también se asemeja a la
alegoría (7).
Esta amplitud semántica ha obligado a establecer una
definición más técnica y precisa: se llama parábolas a
aquellas ilustraciones en base a cosas terrenales, históricas a
veces, fieles a la experiencia humana, narradas con el fin de
comunicar una enseñanza espiritual (8), que ha de ser única
y responder a una sola pregunta (9).
Atractivas, realistas y argumentativas
Las parábolas reflejan una mentalidad concreta antes que
abstracta. Son atractivas por su viveza o singularidad y,
debido a las dudas que presenta su interpretación, estimulan
la reflexión de los oyentes (10). Tienen, además, un carácter
realista y argumentativo.
Son realistas porque representan la vida y la naturaleza de
manera fiel. Por eso, encontramos que Jesús echaba mano de
los elementos de la naturaleza (Mt.13:24-30; Mr.4:1-9, 26-
29, 30-32), costumbres y vida cotidiana (Mt.13:33),
acontecimientos recientes (Lc. 19:14) e historias de ficción
verosímiles (Lc.16:1-9, Lc. 15:11-32) y los disponía bien en
narraciones, bien en símiles o en metáforas breves (11).
Son argumentativas porque, a diferencia de la alegoría, cuyo
uso es meramente decorativo de una verdad, las parábolas
son en sí mismas el argumento utilizado por Jesús para
provocar una reacción inmediata en el interlocutor (12).
Algunas porciones escapan a la definición propuesta. Por eso
es necesario saber que además de la parábola típica, en la
que se relata una historia sencilla y completa, tenemos los
símiles parabólicos, que son “ilustraciones de la vida cotidiana
que Jesús tomó para hacer entender el significado de algo”
(13); y los dichos parabólicos, metáforas y símiles que por la
inclusión de algunos detalles adquieren características de
situación.
¿Cuál es, entonces, la diferencia entre parábola y alegoría?
Muy simple: la atención de la parábola se concentra en un
sólo aspecto de la historia o semejanza y por lo tanto su
mensaje o interpretación responde a una pregunta única; en
cambio, la alegoría tiene varios puntos de referencia y entran
en el análisis todos o casi todos los detalles: “Casi se podría
decir que los detalles del cuento se han derivado de la
aplicación...”(14).
Hay casos en que la extensión de la parábola puede permitir
que se colijan correctamente significados adicionales, pero no
debe olvidarse que éstos deberán estar subordinados al
propósito principal de la enseñanza.
¿Uno o varios temas?
Hay dos opiniones sobre el contenido de las parábolas de
Jesús. Una tendencia afirma que puede dividirse en un listado
de mensajes de aplicación práctica, tales como “La actualidad
de la salvación”, “La misericordia de Dios con los deudores”,
“La gran confianza”, “La vida del discípulo” (15), entre otros.
Esta postura surgió como una reacción positiva ante la
excesiva alegorización que adoptó la iglesia durante siglos;
sin embargo, en el fondo acepta las teorías de la alta crítica
liberal y cree que hay que eliminar aquello que habría sido
inventado por los evangelistas y quedarnos sólo con un
supuesto material “original”. El resultado ha sido la reducción
del contenido de las parábolas “a perogrulladas morales”
(16).
Otra corriente sostiene con firmeza que hay un gran tema por
encima de estos aspectos tangenciales y secundarios: se trata
de “El reino de Dios”. Pero aún en este caso hay al menos dos
posiciones: los que dicen que el Reino de Dios se ha acercado
pero su cumplimiento hay que esperarlo en un futuro cercano
(escatología totalitaria), y los que afirman que el Reino de
Dios se va cumpliendo en el presente (escatología realizada).
Haciendo honor a la Escritura, las parábolas tienen ambos
matices (futuro y presente) conviviendo juntos. Martínez ve
incluso tres tiempos: El reino que ha llegado, el reino que
progresa y el reino en su manifestación futura (17).
Propósito de las parábolas: ¿entender o no entender?
¿Buscaba Jesús que sus oyentes entendieran o no las
parábolas que refería? Algunos piensan que no y textos como
Mateo 13:10-17, Marcos 4:10-12 y Lucas 8:8-10 parecen
darles la razón: “A vosotros os es dado saber el misterio del
reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas
las cosas; para que viendo, vean y no perciban; y oyendo,
oigan y no entiendan; para que no se conviertan y les sean
perdonados los pecados”. Pero esta “teoría del
endurecimiento” tropieza frontalmente con la misión salvífica
del Maestro.
Ante semejante dilema, otros han preferido negar que esas
palabras hayan salido de la boca de Jesucristo. Aseguran que
el estilo literario y vocabulario de esos pasajes no pertenecen
a los sinópticos, sino más bien a Pablo, sospechando que “no
nos hallamos ante un fragmento de la primitiva tradición de
las palabras de Jesús, sino ante un retazo de la enseñanza
apostólica” (18). El problema son sus conclusiones, que
conducen a restarle veracidad a los relatos evangélicos, por
más que aporten información importante en materia de crítica
textual.
Siempre es mejor asirse a las palabras del propio Jesús. En
Juan 8:43 afirma: “¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
Porque no podéis escuchar mi palabra”, donde “mi lenguaje”
es su forma o estilo de hablar (incluidas las parábolas) y “mi
palabra” es su mensaje, lo que quiere transmitir. Tenemos
entonces que la razón por la que el mensaje de Jesucristo “no
les resulta claro” (Versión Internacional) es que no lo pueden
“sufrir” (Los Santos Evangelios en traducción de Juan
Straubinger).
Antes que una “cláusula de propósito”, lo que encontramos en
textos como Lucas 8:8-10 es una “cláusula de consecuencias”
(19). Para los que reaccionaban con incredulidad, las
parábolas eran, entonces “lenguaje cifrado”. La disposición
espiritual del oyente era lo importante (20).
La función principal de las parábolas es ser “medio para
obtener una reacción de parte del oyente” (21) ante la
persona -y, por tanto, el mensaje- de Jesús. Como hemos
visto, esta reacción puede ser de atención o indiferencia, con
las consecuencias de aclaración u ocultación, según sea el
caso.
INTERPRETACIÓN DE LAS PARÁBOLAS
Ahora ya conocemos las bases conceptuales sobre las cuales
ha de intentarse una interpretación de las parábolas de Jesús
contenidas en los evangelios. Pero antes de hacerlo, aun a
riesgo de parecer demasiado redundantes en lo introductorio
(lo que habla de por sí sobre lo delicado del tema), se
repasarán las distintas maneras como se ha enfrentado este
trabajo exegético en la historia de la iglesia. Aprendamos de
errores y aciertos.
Historia de la interpretación de las parábolas
Todos los autores coinciden en señalar que la temprana
alegorización de las parábolas como método de interpretación
en la iglesia de los primeros siglos ha sido uno de los
principales escollos con los que se ha topado la hermenéutica
moderna. Sus raíces se han extendido tanto en la mentalidad
de los cristianos que resulta titánica la labor de procurar un
enfoque diferente. Subyace en todo lector de las Escrituras la
sensación de estar ante una alegoría de verdades profundas y
así se han encargado muchos predicadores cristianos de
hacerlo ver.
A partir de la “teoría del endurecimiento” (tan oportuna en
momentos en que el cristianismo pugnaba por marcar sus
distancias y resaltar sus diferencias con el judaísmo) (22), y
tomando como paradigma la interpretación que hace el
Maestro de la Parábola del Sembrador, se creyó haber
encontrado licencia para alegorizar todo el material parabólico
de los evangelios, con resultados francamente desastrosos
para la sana hermenéutica bíblica. Muy pocos, sino ningún
comentarista–, se salvaron de esta manera de tratar las
parábolas. El ejemplo clásico es el del gran Agustín de
Hipona, San Agustín, quien con toda su erudición interpretó la
parábola del Buen Samaritano así:
"-Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó: Adán.
- Jerusalén: la ciudad de paz celestial de la cual cayó Adán.
- Jericó: la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán.
- Ladrones: el diablo y sus ángeles.
- Le despojaron: de su inmortalidad.
- Hiriéndole: al persuadirlo a pecar.
- Dejándole medio muerto: como hombre vive, pero murió
espiritualmente, por eso está medio muerto.
- El sacerdote y el levita: el sacerdocio y ministerio del
Antiguo Testamento.
- El Samaritano: se dice que significa 'guardián'; por lo tanto
se refiere a Cristo mismo.
- Vendó sus heridas: significa que vendó las limitaciones
impuestas por el pecado.
- Aceite: el consuelo de la buena esperanza.
- Vino: una exhortación a caminar con espíritu ferviente.
- Cabalgadura: la carne de Cristo encarnado.
- Mesón: la Iglesia.
- Otro día: después de la resurrección.
- Dos denarios: promesa para esta vida y la venidera.
- Mesonero: Pablo” (23).
¿Cuántas veces no hemos escuchado similares argumentos e
inclusive los hemos elaborado nosotros mismos? Una
interpretación así no es sino producto de una imaginación
digna de mejores usos: es evidente de que el tema de esta
parábola es, simplemente “la comprensión de las relaciones
humanas (¿quién es mi prójimo?), no las de Dios con el
hombre” (24). No obstante es la que prevaleció hasta las
postrimerías del siglo diecinueve, con casi cuatrocientos años
de reforma protestante en las espaldas y encendidos alegatos
en favor de la interpretación literal y llana de las Escrituras.
A pesar de que muchos de sus argumentos han sido
rebatidos, Adolf Jülicher, el autor de "Historia de la
interpretación de las parábolas de Jesús" (1899-1910), es
universalmente reconocido como el pionero de una exégesis
razonable de las parábolas. En los años dorados de la alta
crítica denunció el daño ocasionado por el alegorismo a la
interpretación bíblica y postuló que las parábolas tienen por
objeto ilustrar una sola verdad, aunque su dogmatismo en la
aplicación de este principio le impidió resolver
convincentemente los problemas ocasionados por aquellas
lecciones de Jesús en las que sí se ve que hay más de una
lección y lo llevó a una generalización asfixiante (25), al
punto de negar las interpretaciones dadas por el propio Jesús
atribuyéndoselas a la Iglesia primitiva (26).
A. T. Cadoux y B.T.D. Smith intentaron escapar de este
callejón sin salida, pero le correspondió a C.H. Dodd
encontrar el camino insistiendo acertadamente en la
necesidad de “colocar las parábolas en la situación de la vida
de Jesús” (27). Joachin Jeremías ha seguido esa misma
senda, aunque marcando distancias de la perspectiva
escatológica de Dodd con respecto al papel del reino de Dios
en las parábolas. Él está más interesado en acercarse a la
enseñanza parabólica sin premisas y entender el efecto que
tuvo la palabra de Jesús en los oyentes como la clave para
entender el sentido original de las parábolas de Jesús, lo que
él llama la ipsissima vox de Jesús (28).
Sin duda, esa es la meta de todo el que desea interpretar
correctamente las Escrituras. Pero otra vez las buenas
intenciones y las lúcidas perspectivas de los estudiosos se van
de bruces a la hora de las conclusiones y de los juicios.
Martínez acierta en señalar que tanto Jülicher, como Dodd y
Jeremías cojean del mismo pie: pretender corregir y
reordenar el material parabólico según lo que les parece más
coherente. Con la misma subjetividad con que la teoría de
fuentes corta en mil pedazos el Pentateuco, estos tres autores
creen poder ver en los Evangelios lo "originalmente histórico"
y lo "añadido" por la Iglesia primitiva (la teoría del doble lugar
histórico (29), que traza un abismo prácticamente insalvable
entre lo que Jesús dijo y lo que podemos entender hoy) y
hablan de la Fuente Q o del Proto-Lucas como si en realidad
hubieran tenido estos hipotéticos documentos entre manos
(30). Con el mismo menosprecio por el testimonio y la
autoridad de las Escrituras que los seguidores de Graf y
Wellhausen, prefieren apelar a testigos extrabíblicos como el
apócrifo Evangelio de Tomás para sustentar sus teorías (31).
Otra vez se debe insistir en que mucho del material
informativo que aportan es valioso, pero las conclusiones a
las que arriban son cuestionables.
Para terminar esta reseña histórica, señalemos que en los
últimos tiempos la lingüística moderna ha realizado varios
aportes al entendimiento de las parábolas, señalando que no
se trata de meros instrumentos para transmitir una verdad de
manera atractiva, sino que en sí mismas son una verdad de
forma y función específicas (32).
Pautas interpretativas para no olvidar
Con la mirada puesta en todo lo dicho anteriormente,
seguiremos a J. Martínez en el desarrollo de las pautas
adecuadas para la interpretación de las parábolas.
1. Determinación de la verdad principal.
Es el punto en el que los estudiosos modernos, desde
Jülicher, han insistido huyendo de la alegorización. La
pregunta de rigor aquí es ¿qué quiso enseñar Jesús? y la
respuesta debe ser lo más simple posible (33). Para ello hay
que partir del presupuesto realista ya mencionado: se trata
de un retazo de la vida real (34).
Thomas Fountain divide la estructura de la parábola en tres
secciones: ocasión, narración y aplicación espiritual. Él
considera que cualquier respuesta a la pregunta central que
contradiga alguna de estas secciones será, necesariamente
errónea (35). Martínez es aún más preciso y habla de cinco
factores, a saber:
a. Contenido esencial. Es decir, la parábola en sí misma, los
protagonistas, la acción (inicio, núcleo y desenlace), palabras
o frases que se repiten con insistencia (36). Lo que Fountain
llama narración. Los seguidores de Jülicher, anota Dodd,
saltan de aquí hasta la aplicación, lo que deriva en una
generalización moralista (37).
b. Ocasión. “La situación particular que motiva la parábola es
siempre iluminadora”, anota Martínez (38). Podemos
hacernos las preguntas de rigor: ¿qué, quién, cuándo, cómo,
dónde y por qué? A menudo, encontraremos respuesta en los
propios evangelios, sea explícita o implícitamente. En otros
casos, cuando evidentemente el material parabólico ha sido
contextualizado de otra manera por el evangelista, es
preferible conformarnos con una de aquellas opciones, la que
nos esté sirviendo de base, evitando así la tendencia al
rechazo que caracteriza a teólogos como el tan mentado
Jülicher o Bultmann.
“Ante todo, hemos de preguntar hasta qué punto los
evangelistas nos ayudan a relacionar las parábolas con su
situación originaria. Podemos suponer que el lugar que ocupa
una parábola en el orden de la narración nos proporcione una
clave decisiva” (39).
Gordon D. Fee y Douglas Stuart aportan, al respecto dos
perspectivas muy importantes (40):
Los puntos de referencia. Los autores consideran que en el
caso de las parábolas, como en el de los “chistes”, es clave
conocer “las varias partes de la historia con las que uno se
identifica al escucharla”, sin lo cual el efecto en el oyente -o
lector- es nulo y nula también la intelección. Ofrece como
ejemplo la parábola que se encuentra en la visita de Jesús a
la casa de Simón el fariseo. Aunque la breve historia en sí
misma no necesita de mayor explicación, la circunstancia en
que la contó le otorga la verdadera fuerza original: a pesar de
haberlo invitado a su casa, Simón no le había dado las
atenciones comunes de la época y la situación enojosa para el
Maestro frente a los fariseos parece agravada por el acto de
la prostituta. Desde ese punto de referencia, las palabras de
Jesús adquieren todo su peso condenatorio.
Identificación de los oyentes. El “cómo” fue oída
originalmente facilita la comprensión y aplicación de la
parábola. Fee y Stuart proponen por eso que el exégeta se
sitúe en los zapatos del o los oyentes. Las palabras de Jesús
no cuelgan de la nada, ni se dirigen hacia auditorios
imaginarios o inexistentes.
Este ejercicio se facilita al entrar al siguiente punto.
c. Fondo cultural y existencial. Si hay algo que reconocer del
trabajo de Joachin Jeremias son sus abundantes notas sobre
los aspectos culturales que colorean el escenario de las
parábolas y le dan sentido (Martínez resalta la luz que arroja
su explicación de las leyes judías hereditarias sobre la
parábola del hijo pródigo) (41). De la mano de la situación
existencial de los oyentes originales, dichos elementos
permiten establecer los “puntos de referencia” de que
hablamos líneas arriba. En ese aspecto, el aporte de C.H.
Dodd ha sido valioso, apreciando por ejemplo la expectativa
acerca del reino de Dios en los tiempos de Jesús y el
reordenamiento ético que su llegada implicaba (42). Para esta
tarea son muy útiles clásicos libros como “Usos y costumbres
de los judíos en los tiempos de Cristo” o “El templo, su
ministerio y servicios en los tiempos de Cristo” de Alfred
Edersheim, o aún el de “Parábolas rabínicas” de Dominique de
la Maisonneuve.
d. Posible paralelismo con otros textos. Este suele ser el
primer recurso que se maneja, pero no debería ocurrir así,
puesto que como hemos dicho al finalizar el primer capítulo y
al hablar sobre la “ocasión”, debemos empezar por aceptar el
material parabólico tal y como nos lo presentan los
evangelistas. Si tomamos, por ejemplo, la versión de Mateo
sobre la Parábola del Sembrador, debe sernos suficiente
saber que la semilla que cayó en pedregales simplemente se
quemó y se secó porque no tenía raíz; que no haya dado
fruto, como menciona Marcos, resulta para efectos de la
exégesis un dato complementario, enriquecedor, pero sólo
eso. Entender esa jerarquía de ideas nos evita la infértil tarea
de andar “descubriendo” y allanando supuestas
contradicciones en los evangelios por el sólo prurito de querer
armonizarlos y uniformizarlos.
Pero cuando Martínez habla de paralelismo, lo hace en varios
sentidos. En primer término, con otras parábolas del mismo
evangelio, con el ejemplo de la dracma perdida y la oveja
perdida. Luego en el más usual, entre los sinópticos e incluso
Juan -cuando es posible-. Y finalmente, con pasajes del
Antiguo Testamento, con el ejemplo de la parábola de los
labradores malvados y la viña de Isaías 5 (43).
e. Observaciones hechas por Jesús mismo. Además de las
extensas explicaciones que suceden a las del sembrador, la
cizaña o la red, frecuentemente -y esto contradice la “teoría
del endurecimiento”- Jesucristo aportaba algunos datos
relevantes para la interpretación de sus parábolas. Algunas
veces se hallan al empezar y terminar la ilustración y
entonces la labor exegética será relativamente fácil. Pero
cuando se dan varias aplicaciones, como en la del mayordomo
infiel, hay que tomarlas todas pero preferir la más
generalizadora, en ese caso que “El Señor alabó al
mayordomo injusto porque había obrado prudentemente”.
(44)
2. Comparación con la enseñanza bíblica
Como en cualquier texto bíblico sometido a la exégesis,
ninguna interpretación de las parábolas que contradiga a la
enseñanza global de la Biblia, y en especial del Nuevo
Testamento, puede ser correcta, “y debe ser rechazada” (45).
Y en este caso, principalmente, es muy común derivar
conclusiones equivocadas y abiertamente antibíblicas.
Abundan en la historia eclesiástica, sobre todo en la
evangélica, momentos en que se ha olvidado esta premisa y
se ha procedido a interpretar las parábolas al antojo del
cliente. Los cátaros, por ejemplo, las usaron para ver
solamente el tema de la creación, el origen del mal y la caída
de los ángeles (46).
Por principio, declaran al unísono, Martínez (47), Trenchard
(48) y el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza (49), las parábolas
no sirven como fundamento de doctrinas sino como
ilustraciones de las mismas. Eso nos lleva de inmediato a
otros tres necesarios “no”:
- No existe una parábola que contenga todo el evangelio,
como se ha dicho de la Parábola del Hijo Pródigo.
- No hay que atribuirle consideraciones éticas, económicas o
de cualquier otra índole cuando no están expresamente
confirmadas.
- No deben usarse sus detalles para sustentar aspectos
escatológicos relacionados al milenio y otros temas del
Apocalipsis.
Finalmente, dos sugerencias de Fee y Stuart para llevar
adelante la labor exegética: i) contextualizar las parábolas -es
decir, traducir su mensaje a nuestro propio contexto- y ii) ver
en ellas todo lo que haya sobre la proclamación del reino de
Dios (50).
Bajo estas consideraciones esperamos estar mejor
preparados para abordar la interpretación de las parábolas de
Jesús. No era tan simple como se pensaba, ¿verdad?
EL EJEMPLO DE LA PARÁBOLA DE LA MONEDA PERDIDA
8 “¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una
dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con
diligencia hasta encontrarla? 9Y cuando la encuentra, reúne a
sus amigas y vecina, y les dice: ‘Gozaos conmigo, porque he
encontrado la dracma que había perdido’10. Así os digo que
hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que
se arrepiente”.
Determinación de la verdad principal
Podemos establecer que la verdad principal que esta parábola
nos ilustra es la alegría que produce en los cielos el
arrepentimiento de un solo pecador, una alegría que estamos
llamados también a sentir, sin pensamientos ni actitudes
mezquinas o exclusivistas.
1. Contenido esencial. Jesús presenta su parábola en dos
partes. En la primera establece que por regla general, si una
mujer que posee diez dracmas pierde una, lo normal será que
encienda una lámpara (busque luz para ver mejor), barra la
casa y busque esa moneda con diligencia -con cuidado y
persistencia- hasta encontrarla. El presentar esta primera
parte a modo de pregunta invita a pensar que la mujer que
no proceda de esta manera por lo menos tendrá muy poco
sentido común o le importará nada o casi nada dicha moneda.
En la segunda parte, completa el cuadro estableciendo cuál es
la reacción natural de la mujer que ha perdido la dracma al
momento de encontrarla: reunirá a sus amistades y vecinos
para invitarlos a compartir su alegría por el hallazgo, a
identificarse con el sentimiento de felicidad que le produce
haber encontrado lo que con tanta diligencia ha buscado.
2. Ocasión. En el evangelio de Lucas la Parábola de la Moneda
Perdida es el segundo de una serie de tres relatos que Jesús
ofreció con ocasión de la murmuración suscitada entre los
fariseos y escribas porque el Maestro aceptaba a publicanos y
“pecadores” entre su auditorio y aún los recibía y comía con
ellos.
a) Los puntos de referencia. Es interesante notar que esta
escena sucede poco después de haber comido en la casa de
un gobernante fariseo (14:1-23). En esa oportunidad, Jesús
no se congració precisamente con su anfitrión y los demás
invitados, desafiándolos al sanar en día de reposo, señalando
sus deseos de figuración y narrándoles una parábola sobre la
gran cena, claramente alusiva. Inmediatamente después
Lucas nos presenta al Señor rodeado de mucha gente, entre
ellos los publicanos y “pecadores”, a quienes les habla sobre
el alto costo de ser su discípulo.
b) Identificación de los oyentes. Tenemos entonces que el
auditorio de esta parábola era bastante amplio. Se contaba
por un lado a los fariseos y escribas, que eran quienes se
habían indignado de que Jesús tuviera contacto cercano con
publicanos y “pecadores”. Al ser ellos la crema y nata de la
religiosidad judía, esperaban seguramente ser el mejor
auditorio del Maestro y su compañía más adecuada. Ahora
que lo tenían en Jerusalén, hubieran querido acapararlo y que
él se amoldara a sus códigos de conducta.
Por otro lado, estaban los propios publicanos (recaudadores
de impuestos) y “pecadores”, gente no instruida en la Ley y
de mala reputación. Se solía usar ambos nombres incluso
como sinónimos. Se trataba pues de un sector social mal
visto por la clase religiosa, un grupo marginal cuya compañía
había sido promocionada como poco agradable o
recomendable. Era el momento de recibir una palabra de
consuelo y de esperanza por parte de Jesús, recobrando su
autoestima ante Dios y ante los hombres.
Finalmente, tenemos a las “grandes multitudes” de que habla
en el 14:25, la muchedumbre que solían acompañar su paso
por alguna ciudad o incluso ir con él a lugares desiertos, una
gran parte conformada precisamente por mujeres -la alusión
a una mujer que pierde diez dracmas permite sostener que se
necesita un auditorio así para que el efecto de la ilustración
tenga lugar cabalmente-. Esta vez tienen oportunidad de
comparar las enseñanzas fariseas con las del Maestro,
convirtiéndose en atentos espectadores de una de sus
grandes lecciones.
3. Fondo cultural y existencial
Algo se ha adelantado acerca del fariseísmo. Habría que
añadir algunas notas al respecto. Resaltar, por ejemplo, que
el respeto de que gozaban entre el pueblo no era gratuito:
eran los más fieles observantes y defensores de las leyes y
tradiciones judías (51) y tenían verdadero interés en que el
hombre común pudiera serlo también (52). Empero, esto lo
llevaban hasta el extremo y en un exceso de celo llegaban a
menospreciar a quienes no pertenecían a su fraternidad; al
publicano, por ejemplo, aunque no solamente por razones
nacionalistas, sino también porque su contacto frecuente con
los gentiles los hacía ritualmente impuros e impuras a las
personas que comían o conversaban con ellos (53). En ambos
sentidos, Jesús manifestaba una actitud reprobable: estaba
dando un mal ejemplo al pueblo y no tenía cuidado en
contaminarse con aquellos “pecadores”.
Por otro lado, en lo que respecta a la parábola en sí, hay que
señalar que la dracma era una moneda griega de plata, de la
que 100 hacían una mina y 6.000 un talento. El pasaje de
Lucas 15:8-10 es el único que menciona esta unidad en toda
la Escritura; equivalía aproximadamente al denario romano,
que según el dato de Mateo 20:1-16 era el jornal de un
obrero y era el precio también de una oveja. Se piensa que la
mujer de la parábola usaba esas diez monedas como adornos,
tal vez de un collar (54). De ahí el valor no solamente
monetario sino también sentimental y simbólico de la moneda
perdida, que la lleva a buscarla casi con desesperación. No
hay que perder de vista que el Señor atribuye ese valor a la
dracma cuando pregunta que ¿quién no la buscará si se
pierde?
4. Posible paralelismo con otros textos
Esta parábola sólo aparece en el evangelio de Lucas. Pero si
no tiene parangón en los sinópticos, el mismo hecho de
aparecer en una serie de tres relatos consecutivos permite
hilvanar algún tipo de relación paralela. En los tres hay
elementos constantes: i) la pérdida en sí; ii) el valor de la
pérdida; iii) el gozo del hallazgo. Sólo con la parábola de la
oveja perdida comparte la intensidad de la búsqueda.
En el Antiguo Testamento, la figura y concepto de la pérdida
como la situación de alejamiento de Dios podemos
encontrarla en pasajes como Oséas 13:9, Salmos 107:4 o
Ezequiel 34:16. Y en el Nuevo en Mateo 15:24. Pero textos
que podrían considerarse claramente paralelos, no tenemos.
5. Observaciones hechas por Jesús mismo
Como en la parábola de la oveja perdida, remata ésta
enseñanza ofreciendo el punto que nos debe servir de apoyo
para su interpretación: el gran gozo que se produce en la
presencia de Dios por cada pecador que se arrepiente. Desde
esta perspectiva, no es ni la búsqueda ni el hallazgo el tema
central de la parábola, sino la alegría que éste encuentro
produce en la presencia de Dios y sus ángeles. Sin embargo,
debe señalarse que el compartir esa alegría es el segundo
elemento importante.
Comparación con la enseñanza global del Nuevo
Testamento
Hay que resaltar que a través de esta parábola, el Señor
ilustra varios aspectos del amor de Dios hacia los hombres
que se enseñan a lo largo de todo el Nuevo Testamento: i)
que su deseo principal es que “todos los hombres procedan al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9; Hechos 17:30:; Romanos 2:4;
Marcos 1:15); ii) que Dios no hace acepción de personas
(Hechos 10:34; Romanos 2:11; Gálatas 2:6; Efesios 6:9;
Colosenses 3:25); iii) y que no debemos menospreciar a
nuestro prójimo, sino amarlo (Mateo 18:10; 1 Juan 4:21;
Mateo 5:43; Romanos 14:10; Gálatas 6:1; Santiago 2:1 y 5).
Contextualización del pasaje
Si queremos completar la labor exegética con respecto a la
parábola, se puede intentar una contextualización de la
misma. En primer lugar, debemos pensar en la mujer dueña
de las diez dracmas. Éstas le servían de adorno, así que
podemos sostener que no era una mujer de grandes
urgencias económicas, pero tampoco tan pudiente como para
tener servidumbre que le barriera la casa. Una mujer de clase
media que posee algún tipo de ahorro o prenda de valor que
puede servir en caso de alguna contingencia. Podemos
imaginar entonces su preocupación al darse cuenta de que
falta una décima parte de esos bienes aunque buena parte de
ellos estén a salvo. También los esfuerzos que hace para dar
con su paradero y recuperar lo perdido.
Asimismo, podemos comprender la alegría del hallazgo y la
suposición de la dueña de que sus seres más cercanos van a
compartir el mismo sentimiento cuando les narre lo sucedido.
Y es que el valor de la prenda extraviada y encontrada está
en relación a lo que significa para ella, no a razones
estadísticas. A criterio de los extraños, que no conocen el
valor especial que tiene cada una de las monedas para esta
mujer, que una «sola» se halla extraviado puede parecer
poco frente a que las otras nueve estén a salvo, pero para
esta mujer y sus verdaderos allegados los sentimientos son
diferentes.
La mujer de la parábola bien podría transformarse en un
atleta que ha ganado diez medallas de oro en diferentes
olimpiadas y certámenes deportivos. ¿Se quedaría tranquilo si
una de ellas se le extravía pensando en que tiene otras nueve
todavía, o revolvería todo hasta encontrarla? Y al hacerlo, lo
más probable es que llame a la prensa para que el país
entero, que ha disfrutado de sus triunfos, se alegre con él.
O tal vez podría convertirse en un escritor que ha escrito diez
novelas en su computadora, las tiene guardadas esperando el
momento de publicarlas y un día, al revisar sus archivos, se
da cuenta de que una de ellas parece haberse borrado de la
memoria de su ordenador. ¿No usaría todos los programas y
utilitarios, todo el software disponible para rastrear ese «file»
o alguna copia de seguridad que pueda rescatar? Y cuando lo
encuentra, ¿no esperaría que sus lectores y sus editores se
alegren con él por el hallazgo?
La parábola de la moneda pérdida y la proclamación del
Reino de Dios
Esta parábola ilustra la escala de valores que rige en el Reino
de Dios con respecto al ser humano: no es una cifra más
gobernada por la tiranía de las estadísticas, donde nueve son
más que uno y ese uno es, por tanto, insignificante; tampoco
valen los supuestos títulos o pergaminos que traiga consigo,
donde lo “perdido” tiene menor estatus que lo “no perdido” y,
por consiguiente, importa menos. En el Reino de Dios, el
supremo valor es el amor, y el paradigma de ese amor es
Dios mismo, que se alegra profundamente cuando lo
“perdido”, es hallado, cuando el pecador se arrepiente. Ese es
su mayor deseo y su mayor alegría. Sus ángeles comparten
ese sentimiento y Dios espera lo mismo de quienes lo
conocen o dicen -decimos- conocerlo.
LAS PARÁBOLAS, UNA TAREA PENDIENTE
Es un verdadero alivio y aliciente saber que, en verdad, con
un poco de trabajo consciente y responsable, es posible
comprender lo que el Señor Jesucristo quiso decir con sus
parábolas a los oyentes originales y lo que, a partir de eso,
quiere decirnos hoy a nosotros.
No es necesario usar la imaginación sino sólo en lo necesario
como pintar el escenario o contextualizar la ilustración,
aunque siempre en base a datos reales. Y, lejos de lo que se
podría pensar, resulta sumamente beneficioso el abandono de
la alegorización como método hermenéutico y de su
pretendida riqueza espiritual. El vaticinio de quienes
auguraban esterilidad, sequedad y falta de inspiración en
trabajos tan meticulosos ha quedado descartada.
Sin embargo, quedan pendientes algunos puntos en la agenda
teológica con respecto a las parábolas. Sigue vigente la
tensión entre la visión generalizadora, que circunscribe todo
el mensaje de las parábolas a la proclamación del Reino de
Dios, y la perspectiva temática, que considera a cada una de
las parábolas como entidades independientes, con un
mensaje propio y particular, una enseñanza de aplicación
práctica. También queda abierta para una solución clara y
adecuada la ausencia de contexto en algunas parábolas o la
diferente ubicación de otras en el relato de los sinópticos.
Sin embargo, el reto mayor consiste en aplicar los principios
hermenéuticos aquí recogidos. Aguarda una labor paciente,
realista y comprensiva frente a una tradición alegórica
enraizada en la mentalidad de los cristianos y aún en el más
profundo pensamiento de los profesionales de la Palabra. Dios
les otorgue mucha sabiduría para hacer llegar el mensaje de
las parábolas de Jesús de manera clara, diáfana, edificante.
NOTAS
(1) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO (Barcelona, Buenos Aires,
La Paz, Quito: Ediciones Certeza, 1991) , pág. 1040.
(2) Ibid, pág. 1041.
JOSÉ M. MARTINEZ, Hermenéutica bíblica (Terrassa,
Barcelona, España; Editorial Clie, 1996) , pág. 452.
GORDON D. FEE Y DOUGLAS STUART, La lectura eficaz de la
Biblia (Deerfield, Florida, Estados Unidos: Editorial Vida.
Traducción de Jorge Arbeláez Giraldo) pág. 121.
THOMAS E. FOUNTAIN, Claves de la intepretación bíblica, (El
Paso, Texas, Estados Unidos: Casa Bautista de Publicaciones,
1971), pág. 83
(3) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1040.
(4) T.E. FOUNTAIN, Ibid, pág. 83.
(5) J.M. MARTINEZ, Ibid, pág. 451.
(6) Loc cit.
(7) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1040.
(8) T. E. FOUNTAIN, Ibid, pág. 83.
(9) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1040.
(10) C.H. DODD, Las parábolas del reino (Huesca, Madrid,
España: Ediciones Cristiandad, 1974), pág. 25.
(11) C. H. DODD, Op cit., pág. 29.
(12) C.H. DODD, Op cit., pág. 31.
(13) G. FEE Y D.STUART, Op cit., pág. 121.
(14) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1040.
(15) JOACHIN JEREMIAS, Las parábolas de Jesús (Estella,
Navarra, EsPaña: Editorial Verbo Divino, 1971)., págs. 144-
274.
(16) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1041.
(17) J. M. MARTÍNEZ, Op cit., págs. 453, 454.
(18) C. H. DODD, OP cit., pág. 23.
(19) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1042.
(20) Loc cit.
(21) G. FEE Y D. STUART, Op cit., pág. 122.
(22) N.A.: Antes del año 70 d. C, cuando Jerusalén fue
arrasada por la tropas romanas y la iglesia de esa ciudad
hubo de refugiarse en Pella, el cristianismo se había
beneficiado de la legalidad que le ofrecía ser confundido como
una secta judía. Pero a partir de entonces, compuesta
mayormente por creyentes de procedencia pagana, se cuidó
de borrar esa identificación y procuró mostrarse como un
grupo completamente distinto. Pronto le siguió a esta actitud
una cada vez más abierta judeofobia aun en los aspectos
teológicos, que encuentra sus más claras manifestaciones en
los mitos del “judío errante”, la “raza maldita” y “los asesinos
de Dios”, amén de esta “teoría del endurecimiento”.
(23) G. FEE Y D. STUART, Op cit., pág. 119-120.
(24) Loc cit.
(25) J. JEREMIAS, Op cit, pág. 23.
(26) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 456.
(27) J. JEREMIAS, Op cit., pág. 26.
(28) J. JEREMIAS, Op cit., pág. 27.
(29) Ibid, pág. 29.
(30) C.H. DODD, Op cit., pág. 47.
(31) J. JEREMIAS, Op cit., pág. 30.
(32) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1041
(33) J. M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 457.
(34) C.H. DODD, Op cit. pág. 2.
(35) T.E. FOUNTAIN, Op cit., pág. 85.
(36) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 458.
(37) C.H. DODD, Op cit., pág. 2.
(38) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 458.
(39) C.H. DODD. Op cit., pág. 34.
(40) G. FEE Y D. STUART, Op cit., págs. 123-126
(41) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 458.
(42) Ibid, pág. 459.
(43) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 459.
(44) J.M. MARTÍNEZ, pág. 460-461.
C.H. DODD, Op cit., pág. 37.
(45) J.M. MARTÍNEZ, Op cit., pág. 461.
(46) Loc cit.
(47) Loc cit.
(48) ERNESTO TRENCHARD, Normas de interpretación bíblica
(Madrid, España: Editorial Literatura Bíblica, 1973), pág. 89.
(49) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 1041.
(50) G.D. FEE Y D. STUART, Op cit., págs. 120-131.
(51) ALFRED EDERSHEIM, Usos y costumbres de los judíos en
los tiempos de Cristo (Terrassa, Barcelona, España: Editorial
Clie, 1990), pág. 227.
(52) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 502.
(53) Ibid, pág. 1138.
(54) NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO, pág. 367-368.
BIBLIOGRAFÍA
- NUEVO DICCIONARIO BÍBLICO. Barcelona, Buenos Aires, La
Paz, Quito: Ediciones Certeza, 1991.
- MARTÍNEZ, José M. Hermenéutica bíblica. Terrassa
(Barcelona), España, Editorial Clie, 1996.
- FEE Gordon D. y STUART Douglas. La lectura eficaz de la
Biblia. Deerfield (Florida) Estados Unidos, Editorial Vida,
1994. Traducción de Jorge Arbeláez Giraldo.
- FOUNTAIN, Thomas E. Claves de la interpretación bíblica. El
Paso (Texas), Estados Unidos, Casa Bautista de Publicaciones,
1971.
- TRENCHARD, Ernesto. Normas de interpretación bíblica.
Madrid, España, Editorial Literatura Bíblica, 1973.
- DODD, C.H. Las parábolas del reino. Huesca (Madrid),
España, Ediciones Cristiandad, 1974.
- JEREMÍAS Joachin. Las parábolas de Jesús. Estella
(Navarra), España, Editorial Verbo Divino, 1971.
- DE LA MAISONNEUVE, Dominique. Parábolas rabínicas,
Estella (Navarra), España, Editorial Verbo Divino, 1985.
- EDERSHEIM, Alfred. Usos y costumbres de los judíos en los
tiempos de Cristo, Terrassa (Barcelona), España, Editorial
Clie, 1990.
- SANTA BIBLIA, Reina Valera, Sociedades Bíblicas Unidas,
1960.
- SANTA BIBLIA, Reina Valera, Edición de Estudio, Sociedades
Bíblicas Unidas, 1995.
- EL NUEVO TESTAMENTO, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL,
Miami (Florida) Estados Unidos, Sociedad Bíblica
Internacional, 1990.
- LOS SANTOS EVANGELIOS, Traducción de Mons. Dr. Juan
Straubinger. Buenos Aires, Argentina, Pía Sociedad de San
Pablo para el Apostolado de las Ediciones, 1947.
También podría gustarte
- Transformando la Intimidad: Cristo en TiDe EverandTransformando la Intimidad: Cristo en TiAún no hay calificaciones
- Ministerios 2 - Armando UmañaDocumento22 páginasMinisterios 2 - Armando UmañaAVE Medios100% (1)
- Enseñanzas de la Sana Doctrina Cristiana: Tesoros Bíblicos: Enseñanzas de la Sana Doctrina CristianaDe EverandEnseñanzas de la Sana Doctrina Cristiana: Tesoros Bíblicos: Enseñanzas de la Sana Doctrina CristianaAún no hay calificaciones
- Tarea2-Los Nombres Del Espiritu SantoDocumento3 páginasTarea2-Los Nombres Del Espiritu SantoJuan Pablo VergaraAún no hay calificaciones
- El Camino A La RevelacionDocumento9 páginasEl Camino A La RevelacionESTSHER SANELLA100% (1)
- Una Mirada Bíblica A Las Maldiciones GeneracionalesDocumento11 páginasUna Mirada Bíblica A Las Maldiciones GeneracionalesFranciscoaugusto ZapatazapataAún no hay calificaciones
- Juan Marcos Cabrera. La Revelación Progresiva Del Antiguo Al Nuevo Testamento PDFDocumento3 páginasJuan Marcos Cabrera. La Revelación Progresiva Del Antiguo Al Nuevo Testamento PDFJuan Marcos Cabrera100% (1)
- Figura RetoricaDocumento17 páginasFigura RetoricaREGINA MASSIEL MARTINEZ CARCAMOAún no hay calificaciones
- La Primera Epístola de Juan (I) - Paul C. Jong Crecimiento Espiritual Serie 3De EverandLa Primera Epístola de Juan (I) - Paul C. Jong Crecimiento Espiritual Serie 3Aún no hay calificaciones
- Opositores de PaulDocumento20 páginasOpositores de Paulteachile-1Aún no hay calificaciones
- Un Texto Debatido: Romanos 13Documento5 páginasUn Texto Debatido: Romanos 13Priscila Barredo PantíAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 Significado Lenguas Pent Eco StalesDocumento5 páginasCapitulo 2 Significado Lenguas Pent Eco Staleslibros cristianos gratisAún no hay calificaciones
- De La Teología ExegeticaDocumento2 páginasDe La Teología ExegeticaGerardo Adonay Aquino100% (1)
- El Bautismo en El Espíritu SantoDocumento7 páginasEl Bautismo en El Espíritu SantoMinisterio Internacional Manantial De VidaAún no hay calificaciones
- Alli de DiosDocumento7 páginasAlli de DiosMauricio Escobar MAún no hay calificaciones
- Hermeneutica IIDocumento46 páginasHermeneutica IIDaniela Song Ledezma100% (4)
- 3 Cómo Juzgar A La ProfecíaDocumento5 páginas3 Cómo Juzgar A La ProfecíaPercy RomeroAún no hay calificaciones
- Misión y VisionDocumento3 páginasMisión y VisionMar Guerrera100% (1)
- Teología Bíblica Del ÉxodoDocumento7 páginasTeología Bíblica Del ÉxodokritokritoAún no hay calificaciones
- Hern 13 Interpretacion de AlegoriasDocumento5 páginasHern 13 Interpretacion de Alegoriasdavid cifuentesAún no hay calificaciones
- Y Oyeron La Voz de Jehová Dios Que Se Paseaba en El HuertoDocumento10 páginasY Oyeron La Voz de Jehová Dios Que Se Paseaba en El HuertoVictor ManuelAún no hay calificaciones
- Los Milagros de Jesus 1.PcDocumento4 páginasLos Milagros de Jesus 1.PcSammy EncaladaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Integral Del LiderDocumento22 páginasDesarrollo Integral Del LiderJorge CanoAún no hay calificaciones
- La Verdadera AdoraciónDocumento2 páginasLa Verdadera AdoraciónJok Jorge TuyubAún no hay calificaciones
- Ensayo 1Documento4 páginasEnsayo 1Atilio BrionesAún no hay calificaciones
- HomiléticaDocumento6 páginasHomiléticaHansel GonzalezAún no hay calificaciones
- Tipos y Antitipos BiblicosDocumento16 páginasTipos y Antitipos BiblicosVir BermejoAún no hay calificaciones
- Armonía Nuevo Testamento de Acontecimientos de JesúsDocumento7 páginasArmonía Nuevo Testamento de Acontecimientos de JesúsRafael PazAún no hay calificaciones
- El Maestro y La Oración PDFDocumento8 páginasEl Maestro y La Oración PDFFrancisco Javier Estrada OrdónñezAún no hay calificaciones
- Comentarios al Cantar de los Cantares: Volumen PrimeroDe EverandComentarios al Cantar de los Cantares: Volumen PrimeroAún no hay calificaciones
- La Deidad de DiosDocumento2 páginasLa Deidad de DiosJohana Vasquez100% (1)
- Los Escritos de JuanDocumento11 páginasLos Escritos de JuanEnrique MelladoAún no hay calificaciones
- Sermones sobre el Evangelio de Marcos (I) - ¿En Qué Debemos Esmerarnos Para Creer Y Predicar?De EverandSermones sobre el Evangelio de Marcos (I) - ¿En Qué Debemos Esmerarnos Para Creer Y Predicar?Aún no hay calificaciones
- El PecadoDocumento30 páginasEl PecadohichezzAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal Criterios de InspiracionDocumento7 páginasTrabajo Grupal Criterios de InspiracioncarmenrubiovelandriaAún no hay calificaciones
- Tipologia Parte 1Documento7 páginasTipologia Parte 1Gastón Diaz50% (2)
- La Centralidad De La Adoración: Un Estudio De Apocalipsis 14:6-12De EverandLa Centralidad De La Adoración: Un Estudio De Apocalipsis 14:6-12Aún no hay calificaciones
- Deuda CanceladaDocumento3 páginasDeuda CanceladademelobrasilAún no hay calificaciones
- Sermón - El Señor Sostiene A Su IglesiaDocumento3 páginasSermón - El Señor Sostiene A Su IglesiaFelipe VelascoAún no hay calificaciones
- Estudio Bíblico de Amós 5Documento5 páginasEstudio Bíblico de Amós 5Bernardo MarmolejoAún no hay calificaciones
- Angel de La IglesiaDocumento4 páginasAngel de La IglesiaRuben MasyRubiAún no hay calificaciones
- El Ministerio Profético de La IglesiaDocumento5 páginasEl Ministerio Profético de La IglesiaAlexander Jaimes RomeroAún no hay calificaciones
- Y Vino Un Hombre De Dios El Cual Se Llamó "Eusebio": La Brillante Historia Del Presbítero Eusebio Herrera León; Un Hombre De Dios Vestido De Túnica De Una Sola PiezaDe EverandY Vino Un Hombre De Dios El Cual Se Llamó "Eusebio": La Brillante Historia Del Presbítero Eusebio Herrera León; Un Hombre De Dios Vestido De Túnica De Una Sola PiezaAún no hay calificaciones
- Rebeca Del Val. La Mujer Apta para El Ministerio Público.Documento132 páginasRebeca Del Val. La Mujer Apta para El Ministerio Público.franciscoAún no hay calificaciones
- Tito 2 13 Regla de Granville SharpDocumento4 páginasTito 2 13 Regla de Granville Sharpjavier50% (2)
- Aferrate A La EsperanzaDocumento2 páginasAferrate A La EsperanzaLuis Alberto Calderon MarquezAún no hay calificaciones
- Guía de Lecturas Bíblicas 2021Documento24 páginasGuía de Lecturas Bíblicas 2021Arquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Pie FrancésDocumento2 páginasCómo Hacer Pie FrancésArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Pan CampesinoDocumento2 páginasCómo Hacer Pan CampesinoArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Pan CanillaDocumento2 páginasCómo Hacer Pan CanillaArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cara A Cara Con Jesús - Adolescentes - LeccionesDocumento85 páginasCara A Cara Con Jesús - Adolescentes - LeccionesArquimedes Velasquez100% (3)
- El Corazón Del EvangelioDocumento9 páginasEl Corazón Del EvangelioArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer GolfeadoDocumento3 páginasCómo Hacer GolfeadoArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Descubre El Poder Del Evangelio de LucasDocumento3 páginasDescubre El Poder Del Evangelio de LucasArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cartas Pastorales CLASEDocumento24 páginasCartas Pastorales CLASEArquimedes Velasquez100% (1)
- Análisis Al RockDocumento48 páginasAnálisis Al RockArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Cartas de La Prisión PDFDocumento24 páginasCartas de La Prisión PDFManaces BalamAún no hay calificaciones
- Chaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETODocumento16 páginasChaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETOArquimedes Velasquez100% (1)
- Estudio de 1 Timoteo 4 (6-16)Documento4 páginasEstudio de 1 Timoteo 4 (6-16)Arquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Chaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETODocumento18 páginasChaima Apuntes Hist Cosmog-FOLLETOArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- Taller 1 La FamiliaDocumento5 páginasTaller 1 La FamiliaArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- El Propósito de Las PromesasDocumento5 páginasEl Propósito de Las PromesasArquimedes Velasquez100% (2)
- Es Satanás El Que Vino A HurtarDocumento3 páginasEs Satanás El Que Vino A HurtarArquimedes VelasquezAún no hay calificaciones
- El Atavío de La Mujer CristianaDocumento4 páginasEl Atavío de La Mujer CristianaArquimedes Velasquez100% (2)
- Aula InteractivaDocumento11 páginasAula InteractivaMaria Hernandez DzulAún no hay calificaciones
- Como Ser Un Buen Lider PoliticoDocumento1 páginaComo Ser Un Buen Lider Politicopameclt100% (1)
- Desmontaje de EstructurasDocumento2 páginasDesmontaje de EstructurasRml MlAún no hay calificaciones
- Taller 3 SistematicaDocumento12 páginasTaller 3 Sistematicafelipe mejia guerraAún no hay calificaciones
- Pt. Palmett Castilla Luis CarlosDocumento5 páginasPt. Palmett Castilla Luis CarlosJAVIERAún no hay calificaciones
- Formato Sustentacion Final TGDocumento2 páginasFormato Sustentacion Final TGLucy Otero RodriguezAún no hay calificaciones
- Proyecto Control Asistencia Ie Agua BlancaDocumento12 páginasProyecto Control Asistencia Ie Agua BlancaManuel Quispe VasquezAún no hay calificaciones
- Las Articulaciones de La VozDocumento30 páginasLas Articulaciones de La VozBruno Córdova Manzor100% (1)
- 6-Guía. Las Funciones de Las Autoridades Democráticamente ElegidasDocumento2 páginas6-Guía. Las Funciones de Las Autoridades Democráticamente ElegidasDannit CifuentesAún no hay calificaciones
- Información Del Curso-Diseña Tus Proyectos Eléctricos Con EcodialDocumento5 páginasInformación Del Curso-Diseña Tus Proyectos Eléctricos Con EcodialELECTRICIDAD GENERAL100% (1)
- Aseguramiento de La Calidad TotalDocumento4 páginasAseguramiento de La Calidad Totalandrea castilloAún no hay calificaciones
- Tatarkiewicz PDFDocumento18 páginasTatarkiewicz PDFJessica Moreno100% (1)
- Tipos de Pruebas de MastitisDocumento14 páginasTipos de Pruebas de MastitisJaverson NovoaAún no hay calificaciones
- Guía Planificación de CampamentosDocumento16 páginasGuía Planificación de CampamentosCarlos TelloAún no hay calificaciones
- La Voz de AdentroDocumento3 páginasLa Voz de AdentroVerónicaRomanziniAún no hay calificaciones
- Historia de ScannerDocumento11 páginasHistoria de ScannerCamila Colmenares SuárezAún no hay calificaciones
- Control Social DiapositivasDocumento28 páginasControl Social DiapositivasGLADIS ELIZABETH LOPEZ OLIVAAún no hay calificaciones
- 2° Codiseño Del Programa AnaliticoDocumento7 páginas2° Codiseño Del Programa AnaliticoAnallely Mavel LariosAún no hay calificaciones
- Historia de La Caficultura Boliviana Jhoasir PDFDocumento2 páginasHistoria de La Caficultura Boliviana Jhoasir PDFRodriguez Martinez L DavidAún no hay calificaciones
- Actividad - Dogma CentralDocumento5 páginasActividad - Dogma CentralGiovanna LunaAún no hay calificaciones
- LógicaDocumento23 páginasLógicaAles PeresAún no hay calificaciones
- PresentaciónDocumento21 páginasPresentaciónkervin gonzalez100% (1)
- M.mecatrnica Gua de Estudios 2017Documento3 páginasM.mecatrnica Gua de Estudios 2017Noe Lima LimonAún no hay calificaciones
- Donna Grant - Cronicas Reales 03 - Principe Del AmorDocumento37 páginasDonna Grant - Cronicas Reales 03 - Principe Del AmorAlexandra Diaz BarzellottiAún no hay calificaciones
- Introducción A La Enseñanza Del Español Como Lengua MaternaDocumento54 páginasIntroducción A La Enseñanza Del Español Como Lengua MaternaJatsiry Valeria Rivera LaraAún no hay calificaciones
- Manejo Integrado de Garrapatas PDFDocumento90 páginasManejo Integrado de Garrapatas PDFLinda Constanza Rodriguez PavaAún no hay calificaciones
- El MetalDocumento4 páginasEl MetalzombiepodridoAún no hay calificaciones
- 6to Grado - Cuadernillo de Ejercicios Julio (2022-2023)Documento21 páginas6to Grado - Cuadernillo de Ejercicios Julio (2022-2023)DANIEL HERNANDEZAún no hay calificaciones
- S9 - Lectura Complementaria - Los Derechos Humanos en e PerúDocumento59 páginasS9 - Lectura Complementaria - Los Derechos Humanos en e Perútrelbax STAún no hay calificaciones
- Textura VisualDocumento6 páginasTextura VisualJosé Luís MagalhãesAún no hay calificaciones