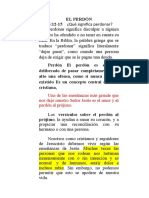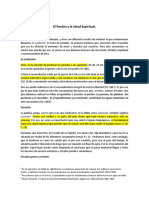Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Perdon
Cargado por
Oscar Forquera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas4 páginasTítulo original
El perdon.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas4 páginasEl Perdon
Cargado por
Oscar ForqueraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
La justicia en sí misma no perdona, sino que se expresa en sistemas
de juicio o racionalidad conmutativa y distributiva, pero Jesús ha
revelado una autoridad de perdón que supera la justicia sin negarla.
Una de las cosas más maravillosas es que Dios ama a los hombres
pecadores y les perdona de corazón.
Jesús ha ofrecido el perdón de un modo gratuito, por encima de la
ley y del sistema.
Jesús ha radicalizado y universalizado la experiencia bíblica del
perdón, no sólo ofreciéndolo en nombre de Dios, sino pidiendo a los
hombres que se perdonen entre sí.
En esa línea, debemos añadir que la experiencia pascual es una
experiencia de perdón radical y de nuevo nacimiento.
Frente a la ley del sistema, donde sigue rigiendo la ley del talión (¡a
cada uno según su merecido!), el Evangelio de Jesús resucitado sitúa
a los hombres ante el don y tarea del perdón, que supera el
legalismo, haciéndonos capaces de desactivar la bomba de violencia
que amenaza
La Biblia, desde el principio hasta el fin, nos enseña claramente que,
cuando nos arrepentimos y, abandonando nuestro pasado de pecado,
nos volvemos a Dios, él nos perdona.
Como cristianos, adquirimos una nueva vida; llegamos a ser hijos de
Dios; hemos conseguido el perdón. Los cristianos perdonan a otras
personas, porque también a ellos se les ha perdonado. Y aunque a
veces caigan en pecado, no tienen más que volverse a Dios con
arrepentimiento, y Dios los perdona y restaura.
Evangelio: Mateo 18,21-19,1
El presente texto evangélico nos transmite una enseñanza esencial.
Toda la sustancia del discurso se encuentra precisamente en la
pregunta que hace Pedro a Jesús a propósito de las veces que
debemos perdonar al hermano que nos ofende. Se trata de un
hermano, y por eso tiene que ser perdonado siempre, hasta la
paradoja. No sólo «siete veces», un número que indica plenitud, sino
incluso un número inverosímil de «setenta veces siete», que es como
un número infinito, que significa «siempre», sin poner límites a la
misericordia.
Ahora bien, en realidad la clave de comprensión de la enseñanza de
Jesús se encuentra no sólo en el número ilimitado de las veces que
se debe conceder el perdón al hermano que nos ofende, sino en la
calidad misma del perdón que hemos de conceder. Se trata de un
perdón que no se reduce a una fórmula o a una mal disimulada
obligación de perdonar porque no se puede hacer otra cosa. La
calidad del perdón incide en su mismo sentido. Debe tener la calidad
del perdón de Dios, y debe llegar al corazón, lugar de la verdad, de
los sentimientos y de las venganzas, del amor verdadero y del
perdón sincero. Un corazón que perdona es un corazón
misericordioso. Perdonar «de corazón» (v. 35) significa sellar con el
amor verdadero el perdón que se concede. Dado que alguien nos ha
perdonado así, sin límite en el número de veces, no podemos
nosotros poner límites al amor misericordioso del perdón.
Setenta veces siete. La experiencia del perdón está en el centro del
gran mensaje eclesial de Mt 18, donde sólo se formulan dos
principios o mandatos eclesiales: la acogida a los más pequeños y el
perdón mutuo. Se trata de un perdón exigente, vinculado a la
experiencia de una comunidad, que puede y debe decir al «pecador»
que está rompiendo la unidad de los hermanos, que está rompiendo
la Iglesia y que debe dejarla (Mt 18,15-20). Pues bien, al lado de esa
norma que sirve para salvaguardar la identidad de la Iglesia, se eleva
otra, aún más importante, que se expresa en la respuesta de Jesús a
Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¡No te digo siete veces,
sino setenta veces siete!, es decir, siempre (Mt 18,21-22). En este
contexto ha recogido y ha citado Mateo la parábola del rey que
perdona a su deudor una deuda inmensa, esperando que el deudor
perdone también a quien le debe algo (Mt 18,23-35). Este perdón
inmerecido, absoluto, incondicionado, de Dios que puede expresarse
y se expresa de un modo gratuito en el perdón entre los hombres,
constituye el centro del mensaje de Jesús, tal como se ha expresado
por ejemplo en la parábola llamada del hijo pródigo (cf. Lc 15,11-
31). Ésta es la experiencia clave de la pascua: Dios ha perdonado a
los asesinos de su Hijo, iniciando con ellos (con los perdonados) un
camino de perdón y esperanza sobre el mundo. Según eso, la Iglesia
que puede expulsar a los pecadores es la misma Iglesia que debe
perdonarles siempre.
El primer requisito para alcanzar la paz, en las condiciones actuales
de la humanidad, dividida por la imposición de unos, el deseo de
revancha de otros y el odio de todos, es el perdón, que viene a
revelarse como el único poder que rompe el círculo del eterno
retorno del pasado (con su ley de acción y reacción) que encierra a
los hombres en su destino de violencia. El perdón rompe la lógica de
la venganza (del talión que siempre se repite: ojo por ojo, diente por
diente); de esa forma libera al hombre del automatismo de la
violencia y permite que su vida trascienda el nivel de la ley, donde
nada se crea ni destruye, sino que sólo se transforma. Sólo el perdón
nos sitúa en un nivel de gratuidad creadora. El perdón es gracia; de
esa forma supera el pasado y abre un comienzo de vida allí donde la
vida se cerraba en sus contradicciones y luchas de poder.
El Padrenuestro: «Perdona nuestras deudas como nosotros
perdonamos a nuestros deudores» (Mt 6,12). Esta palabra clave del
Padrenuestro* nos sitúa en el centro de la oración de Jesús, que
viene a presentarse en principio como una experiencia de perdón:
porque tenemos la experiencia del perdón de Dios podemos
perdonar a los demás, no sólo las «ofensas», como dice la traducción
litúrgica actual, sino todas las deudas, como dice el texto original de
Mateo.
Jesús pide el perdón por todo, es decir, la gratuidad, entendida como
principio de conducta. Más allá de la ley, en el principio de todo lo
que puede decirse y hacerse está el perdón, como gratuidad creadora
de vida.
La parábola exagera a propósito: la deuda perdonada al primer
empleado es infinito. La que él no perdona a su compañero,
pequeñísima. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios
concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta
perdonar una insignificancia.
Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo han de hacer los
seguidores de Jesús. El aviso es claro: «lo mismo hará con vosotros
mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su
hermano».
Es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que el
de los diez mandamientos del AT.
¿No es demasiado ya perdonar siete veces? ¿y no será una
exageración lo de setenta veces siete? ¿no estaremos favoreciendo
que reincida el ofensor? ¿y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos
dice que sus seguidores deben perdonar. Como él, que murió
perdonando a sus verdugos. Pedro, el de la pregunta de hoy,
experimentó en su propia persona cómo Jesús le perdonó su pecado.
En la Biblia, el Jubileo comportaba el perdón de las deudas y la
vuelta de las propiedades a su primer dueño. Nosotros tal vez no
tengamos tierras que devolver ni deudas económicas que remitir.
Pero sí podemos perdonar esas pequeñas rencillas con los que
conviven con nosotros. Esposos que se perdonan algún fallo. Padres
que saben olvidar un mal paso de su hijo o de su hija. Amigos que
pasan por alto, elegantemente, una mala pasada de algún amigo.
Religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva que
se le escapó a otro de la comunidad.
En el Padrenuestro, Jesús nos enseñó a decir: «perdónanos como
nosotros perdonamos». En el sermón de la montaña nos dijo lo de ir
a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar y
lo de saludar también al que no nos saluda... Ser seguidores de Jesús
nos obliga a cosas difíciles.
Recordemos que una de las bienaventuranzas era: «bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia».
El gesto de paz antes de ir a comulgar tiene esa intención: ya que
unos y otros vamos a recibir al mismo Señor, que se entrega por
nosotros, debemos estar, después, mucho más dispuestos a tolerar y
perdonar a nuestros hermanos.
También podría gustarte
- El perdón sí es posibleDe EverandEl perdón sí es posibleCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Pikaza Xabier - 2017 - Setenta Veces Siempre Perdón Cristiano Según El EvangelioDocumento9 páginasPikaza Xabier - 2017 - Setenta Veces Siempre Perdón Cristiano Según El Evangelionachos_51100% (1)
- El PerdonDocumento4 páginasEl PerdonManuelAún no hay calificaciones
- Perdón MutuoDocumento6 páginasPerdón MutuoAndrea Villanueva PaloAún no hay calificaciones
- El PerdonDocumento3 páginasEl PerdonFrancisco José Arias MolinaAún no hay calificaciones
- PREDICA San Mateo 18,21-35Documento6 páginasPREDICA San Mateo 18,21-35José Alberto Ac MaczAún no hay calificaciones
- El Perdon Si Es PosibleDocumento20 páginasEl Perdon Si Es PosibleRobson Alves de LimaAún no hay calificaciones
- 2020 24 Durante El AnioDocumento5 páginas2020 24 Durante El Aniomaria andrea morilloAún no hay calificaciones
- Hacia La Madurez 7 - ¿Por Qué y Cómo Debo Perdonar?Documento8 páginasHacia La Madurez 7 - ¿Por Qué y Cómo Debo Perdonar?Sam GarcíaAún no hay calificaciones
- AAFCJ-ESTRATEGIA DE JESÚS-1er CUADERNO-SIETE SEMANAS DE BENDICIÓN-LECCIÓN 2Documento37 páginasAAFCJ-ESTRATEGIA DE JESÚS-1er CUADERNO-SIETE SEMANAS DE BENDICIÓN-LECCIÓN 2Darío Edmundo Vera FloresAún no hay calificaciones
- El PerdónDocumento8 páginasEl PerdónVictor Fernando Gonzalez AranedaAún no hay calificaciones
- Cuántas Veces Tendré Que Perdonar A Mi HermanoDocumento3 páginasCuántas Veces Tendré Que Perdonar A Mi HermanoMaryfrer ChacinAún no hay calificaciones
- Tema - La ConfesiónDocumento11 páginasTema - La ConfesiónAmauri Sabido CheAún no hay calificaciones
- Las Cuatro Clases de PerdónDocumento19 páginasLas Cuatro Clases de Perdónjosue volquez100% (1)
- Leccion 16Documento8 páginasLeccion 16Andrea Julieth Garcia MAún no hay calificaciones
- Homilia Domingo XXIV A 2023Documento7 páginasHomilia Domingo XXIV A 2023Casv ComunicacionesAún no hay calificaciones
- MT 18,21-35 Experimentar La Misericordia para Ofrecer PerdónDocumento2 páginasMT 18,21-35 Experimentar La Misericordia para Ofrecer PerdónIvalú Lozano BravoAún no hay calificaciones
- Directorio FranciscanoDocumento12 páginasDirectorio FranciscanoLuis Marcelo BulaAún no hay calificaciones
- ReconciliaciónDocumento7 páginasReconciliaciónEduardo Lopez RivarolaAún no hay calificaciones
- Resúmen Del Libro Justificación y RegeneraciónDocumento18 páginasResúmen Del Libro Justificación y RegeneraciónMax RosarioAún no hay calificaciones
- Confesarse Por Que CartaDocumento6 páginasConfesarse Por Que Cartajuandc21Aún no hay calificaciones
- Confesarse, Bruno ForteDocumento5 páginasConfesarse, Bruno ForteSantiago Calderon Sanchez100% (1)
- Perdonar Las OfensasDocumento5 páginasPerdonar Las Ofensasalain de lunaAún no hay calificaciones
- El Perdón Mateo 6Documento5 páginasEl Perdón Mateo 6ANgel Rafael100% (1)
- Folleto 9 PecadoDocumento22 páginasFolleto 9 PecadoJesus OrtegaAún no hay calificaciones
- Qué Es El Sacramento de La ReconciliaciónDocumento2 páginasQué Es El Sacramento de La ReconciliaciónzznimitzAún no hay calificaciones
- El Poder Del PerdónDocumento15 páginasEl Poder Del PerdónedwinmoisesdanteAún no hay calificaciones
- Primera PalabraDocumento3 páginasPrimera PalabraComunicación y PeriodismoAún no hay calificaciones
- Comentario Lecturas TO Dom 23 ADocumento2 páginasComentario Lecturas TO Dom 23 AJosé RamosAún no hay calificaciones
- Hora SantaDocumento9 páginasHora SantaAbraham EscobarAún no hay calificaciones
- Las Cuatro Clases de PerdónDocumento19 páginasLas Cuatro Clases de Perdónjosue volquezAún no hay calificaciones
- Oración Del PerdónDocumento5 páginasOración Del PerdónMarccelo CorralesAún no hay calificaciones
- Dios A Mi, Yo A Ti 09-03-2013Documento10 páginasDios A Mi, Yo A Ti 09-03-2013MANUEL HIGUERAAún no hay calificaciones
- LivroDocumento26 páginasLivroEmerson Eusebio Quispe PonceAún no hay calificaciones
- Domingo IV - TO - Ciclo A - Felices Los MisericordiososDocumento6 páginasDomingo IV - TO - Ciclo A - Felices Los MisericordiososGEPchachoAún no hay calificaciones
- El Perdon - Palabra de Vida AgostoDocumento26 páginasEl Perdon - Palabra de Vida AgostoMaria del valle echeniqueAún no hay calificaciones
- Tema 10 Penitencia Y ConversionDocumento5 páginasTema 10 Penitencia Y ConversionVicky CastañedaAún no hay calificaciones
- Fray Marcos - El PerdónDocumento5 páginasFray Marcos - El Perdónantonio gabriel ruizAún no hay calificaciones
- Continuará Dios Perdonándote, Si Cometes El Mismo Pecado Una y Otra VezDocumento3 páginasContinuará Dios Perdonándote, Si Cometes El Mismo Pecado Una y Otra VezJohan Sebastian RiveraAún no hay calificaciones
- Apartados para La Reconciliación ProyectDocumento24 páginasApartados para La Reconciliación Proyecteltoto77Aún no hay calificaciones
- El Perdón Da Vida Al CristianoDocumento7 páginasEl Perdón Da Vida Al CristianoOlga Elena Toro VAún no hay calificaciones
- Lección 8Documento7 páginasLección 8RaulAún no hay calificaciones
- El PerdónDocumento10 páginasEl PerdónErika De Jesús LBAún no hay calificaciones
- Tema 4 El Don Del PerdonDocumento5 páginasTema 4 El Don Del PerdonGiovanny ArizaAún no hay calificaciones
- Lec 22 La Importancia Del Perdón - OCRDocumento4 páginasLec 22 La Importancia Del Perdón - OCRAntonio HernandezAún no hay calificaciones
- PlantillaDocumento7 páginasPlantillaDaniel López Parra100% (1)
- 21-El PerdónDocumento5 páginas21-El PerdónJulio Cañas OAún no hay calificaciones
- Homilía de Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM en El XXIV Domingo Del Tiempo OrdinarioDocumento6 páginasHomilía de Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM en El XXIV Domingo Del Tiempo OrdinarioArzobispado Metropolitano TrujilloAún no hay calificaciones
- !si Confiesas Tus Pecados! - William Zuluaga PDFDocumento67 páginas!si Confiesas Tus Pecados! - William Zuluaga PDF28611739Aún no hay calificaciones
- La ReconciliacionDocumento5 páginasLa ReconciliacionPedro AlmeidaAún no hay calificaciones
- El Sacramento de La Confesión CatequesisDocumento4 páginasEl Sacramento de La Confesión CatequesisSanty244Aún no hay calificaciones
- La Fe Por La Cual VivoDocumento31 páginasLa Fe Por La Cual VivoCesar TorresAún no hay calificaciones
- Predica 1 Perdonandonos A Nosotros MismosDocumento4 páginasPredica 1 Perdonandonos A Nosotros MismosJavier PasosAún no hay calificaciones
- Homilía XXIV Dom Ordinario MT 18, 21-35 A 2023 Pbro. RaymundoDocumento3 páginasHomilía XXIV Dom Ordinario MT 18, 21-35 A 2023 Pbro. RaymundoJhs ShakaoscAún no hay calificaciones
- Perdona La Ofensa A Tu PrójimoDocumento2 páginasPerdona La Ofensa A Tu PrójimoPabloAún no hay calificaciones
- Leccion 16Documento6 páginasLeccion 16Silvia GomezAún no hay calificaciones
- Cuaresma PARTE 1Documento2 páginasCuaresma PARTE 1cberducAún no hay calificaciones
- 04 Elementos de La JustificaciónDocumento4 páginas04 Elementos de La JustificaciónLibrería Palabra Inspirada100% (1)
- Temas Ayuno AgostoDocumento14 páginasTemas Ayuno AgostoMAXIMO LORAAún no hay calificaciones
- Perdonar Nos Hace LibreDocumento4 páginasPerdonar Nos Hace LibrePastorAngel David Sanjuan GarciaAún no hay calificaciones
- Pronunciación de Oraciones en LatínDocumento13 páginasPronunciación de Oraciones en LatínOscar Forquera100% (1)
- 01 Corpus GuiaDocumento2 páginas01 Corpus GuiaOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Algunos Puntos de Meditación Sobre La Palabra de Dios en El Tiempo de NavidadDocumento301 páginasAlgunos Puntos de Meditación Sobre La Palabra de Dios en El Tiempo de NavidadOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Homilias Diarias.Documento196 páginasHomilias Diarias.Oscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Algunos Puntos de Meditación Sobre La Palabra de Dios en El Tiempo de NavidadDocumento7 páginasAlgunos Puntos de Meditación Sobre La Palabra de Dios en El Tiempo de NavidadOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Bendición de Las VelasDocumento2 páginasBendición de Las VelasOscar Forquera100% (1)
- Homilias Diarias.Documento91 páginasHomilias Diarias.Oscar Forquera100% (2)
- Subsidio - El Alma HumanaDocumento6 páginasSubsidio - El Alma HumanaOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Como Celebrar La Misa - Enzo BianchiDocumento27 páginasComo Celebrar La Misa - Enzo BianchiOscar Forquera100% (5)
- Clásicos de La Literatura Espiritual CristianaDocumento3 páginasClásicos de La Literatura Espiritual CristianamarianomxAún no hay calificaciones
- Epicuro - Alma - HerderDocumento1 páginaEpicuro - Alma - HerderOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Libertad (Ricoeur)Documento21 páginasLibertad (Ricoeur)Oscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Nuevo Ritual Del Matrimonio - Cap I Dentro de La MisaDocumento22 páginasNuevo Ritual Del Matrimonio - Cap I Dentro de La MisaOscar ForqueraAún no hay calificaciones
- Prueba La Era de Los Descubrimientos Geograficos Propuesta 1 34944 20160122 20151207 112603Documento12 páginasPrueba La Era de Los Descubrimientos Geograficos Propuesta 1 34944 20160122 20151207 112603Nicole MuñozAún no hay calificaciones
- José Pío AzaDocumento2 páginasJosé Pío AzaRosita HernandezAún no hay calificaciones
- Preguntas y Respuestas Sobre Tai Chi ChuanDocumento18 páginasPreguntas y Respuestas Sobre Tai Chi Chuanheroig100% (1)
- Hora Espejo 0101 Descubre Su Significado Completo PDFDocumento1 páginaHora Espejo 0101 Descubre Su Significado Completo PDFPilar AlvarezAún no hay calificaciones
- EXEGESIS - Guia Final - Abancay - CuscoDocumento7 páginasEXEGESIS - Guia Final - Abancay - CuscoEly LugoAún no hay calificaciones
- Historia FilosofíaDocumento170 páginasHistoria FilosofíaMarta100% (2)
- De La Consolación de La Filosofía Resumen BoecioDocumento3 páginasDe La Consolación de La Filosofía Resumen BoecioMelissa JohnsonAún no hay calificaciones
- Cantos ConfirmacionDocumento2 páginasCantos ConfirmacionJavier Enrique Cerda CerdaAún no hay calificaciones
- La Vida en El Espiritu - Victor RodriguezDocumento13 páginasLa Vida en El Espiritu - Victor RodriguezLuis Ernesto ViñasAún no hay calificaciones
- 13 Razones para Vivir y No Estar TristeDocumento6 páginas13 Razones para Vivir y No Estar TristeFranz Reynaldo Loayza MarquezAún no hay calificaciones
- Dialéctica de Lo Concreto - KosikDocumento165 páginasDialéctica de Lo Concreto - KosiknesocraticoAún no hay calificaciones
- El Descubrimiento de América o Encuentros en CulturasDocumento7 páginasEl Descubrimiento de América o Encuentros en Culturasjose manuel fernandez castilloAún no hay calificaciones
- Cómo Rezar El RosarioDocumento4 páginasCómo Rezar El RosarioAnnybell BernabéAún no hay calificaciones
- LIDERAZGODocumento3 páginasLIDERAZGODulce TrujilloAún no hay calificaciones
- Tratado de Olofi Sin OrdenarDocumento9 páginasTratado de Olofi Sin OrdenarosalofogbeyoAún no hay calificaciones
- La Revolución HumanaDocumento2 páginasLa Revolución HumanaKarinaAún no hay calificaciones
- El Libro de La Ley Aliester CrowleyDocumento19 páginasEl Libro de La Ley Aliester CrowleyRoberth VgaAún no hay calificaciones
- Unidad 5 Los Conflictos FloraDocumento7 páginasUnidad 5 Los Conflictos Florarubi lunaAún no hay calificaciones
- Lección-10 Adam-Ha-RishónDocumento4 páginasLección-10 Adam-Ha-RishónFernando ArjunaAún no hay calificaciones
- Moebius (2013)Documento7 páginasMoebius (2013)Gavin HayesAún no hay calificaciones
- Gigante OriónDocumento6 páginasGigante OriónAuxi Gonzalce100% (1)
- Sermon El Verdadero DicipuloDocumento2 páginasSermon El Verdadero DicipuloAbraham VazquezAún no hay calificaciones
- El Rey MidasDocumento8 páginasEl Rey MidaspatriciaAún no hay calificaciones
- Manual de Sonido para Iglesias Muestra Cap1Documento13 páginasManual de Sonido para Iglesias Muestra Cap1Diego AndrésAún no hay calificaciones
- Fuentes Históricas de La Sociedad FeudalDocumento6 páginasFuentes Históricas de La Sociedad FeudalSabrina CevaAún no hay calificaciones
- Adornadas - Nancy DeMossDocumento293 páginasAdornadas - Nancy DeMossPaula Alaniz93% (44)
- Los Grupos FamiliaresDocumento19 páginasLos Grupos FamiliaresBayron Pérez100% (3)
- Reporte de Lectura, Cicerón.Documento2 páginasReporte de Lectura, Cicerón.Gengis KhanAún no hay calificaciones
- Pen ReligiosohebreoDocumento3 páginasPen ReligiosohebreoAna Claudia MachadoAún no hay calificaciones
- Nueva Vida en Cristo 1 - Marcos RobinsonDocumento42 páginasNueva Vida en Cristo 1 - Marcos RobinsonGuadalupe CuencaAún no hay calificaciones