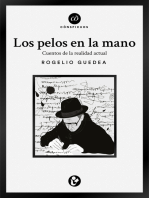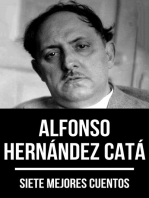Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Biografía de Miguel Ángel Asturias
Biografía de Miguel Ángel Asturias
Cargado por
Pechocho Arias0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas3 páginasTítulo original
BIOGRAFÍA DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas3 páginasBiografía de Miguel Ángel Asturias
Biografía de Miguel Ángel Asturias
Cargado por
Pechocho AriasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
(Guatemala, 1899 - París, 1974) Poeta, narrador,
dramaturgo, periodista y diplomático
guatemalteco considerado uno de los
protagonistas de la literatura hispanoamericana
del siglo XX. Precursor de la renovación de las
técnicas narrativas y del realismo mágico que
cristalizaría en el posterior «Boom» de la
literatura hispanoamericana de los años 60, con
su personalísimo empleo de la lengua castellana
construyó uno de los mundos verbales más densos, sugerentes y dignos de
estudio de las letras hispánicas.
Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, donde
participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, hasta que éste fue
derrocado en 1920. Dos años después fundó y dirigió la Universidad Popular; ya
en ese entonces había publicado sus primeros textos. Partió luego a Europa,
donde vivió intensamente los movimientos y sucesos que la transformaban, y
estudió lingüística y antropología maya en la Sorbona con el americanista Georges
Raynaud; de esa época es su traducción del Popol Vuh, junto con José María
Hurtado de Mendoza. Regresó a Guatemala en 1933, donde ejerció la docencia
universitaria, fundó el Diario del Aire, primer radio periódico del país, y vivió una
agitada vida cultural y académica. En el período revolucionario de 1944 a 1954
desempeñó varios cargos diplomáticos. En 1966 recibió el Premio Lenin de la Paz,
y en 1967 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid el 9 de junio de 1974,
pero sus restos reposan en el cementerio de Pere Lachaise, en París.
La obra de Miguel Ángel Asturias
Para comprender la producción de Asturias se debe tomar en cuenta el profundo
influjo que ejercieron en él tanto la cultura maya como la vida europea. Lo maya se
arraiga en la cosmovisión de un mundo que está asentado en un profundo y
auténtico pensamiento mágico y que atrapa en sus relatos. Por otro lado, el influjo
del surrealismo, la amistad con Paul Éluard y el contacto con el Ulises de James
Joyce son las otras fuerzas que marcan su escritura. Asturias es considerado
precursor del «Boom» hispanoamericano por su experimentación con las
estructuras y recursos formales propios de la narrativa del siglo XX.
Su obra se inserta en la vanguardia literaria y abarca géneros diversos. Según
Albízurez Palma, un exhaustivo estudioso de la trayectoria de Asturias, "Como
poeta lírico, ha dejado constancia de sus ricas posibilidades en variedad de
creaciones, algunas de temas íntimos, otras vinculadas a temas folclóricos, otras
políticos, otras con sugestiones mágicas, barrocas y de sorprendente fuerza
imaginativa. Como dramaturgo, creó un teatro tocado por el realismo mágico,
denso en significación humana y de notable poderío verbal. Como narrador,
Asturias alcanzó su máximo prestigio. Sus novelas y cuentos revelan una
apasionada y subjetiva captación de la realidad en diversas facetas: la tragedia de
las dictaduras, el mundo mágico del indígena, el mundo de magia y ensueño de la
niñez, las tradiciones de Guatemala; en sus novelas asoman los influjos
entremezclados de diversas tendencias, movimientos y corrientes literarias".
Su primer libro importante es Leyendas de Guatemala (1930), conjunto de relatos
entre lo mágico y lo legendario que apareció en París con un prólogo de Paul
Valéry, y que pertenece a su primer ciclo junto con las novelas El Señor
Presidente (1946) y Hombres de maíz (1949).
El Señor Presidente tiene como asunto la vida en Guatemala durante la dictadura
de Estrada Cabrera; el tema del dictador se desarrolla con un estilo riquísimo y
una técnica expresionista y onírica que refleja la influencia de las vanguardias
europeas. Sobre esta novela dijo el autor: "a través de mi piel se filtró el ambiente
de miedo, de inseguridad, de pánico telúrico que se respira en la obra".
En Hombres de maíz se puede ver el realismo mágico que subyace en toda su
creación literaria. Representa, además, una consideración acerca del desarrollo de
la humanidad desde una sociedad primitiva, analfabeta, y desde el mundo actual,
liberal y capitalista.
En el género del cuento escribió además Week-end en Guatemala, (1955), El
espejo de Lida Sal (1967) y Tres de cuatro soles (1971). Junto a las novelas
mencionadas merece destacarse su trilogía sobre la explotación bananera llevada
a cabo por las compañías yanquis: Viento fuerte (1950), El Papa verde (1954)
y Los ojos de los enterrados (1960). Completan su obra narrativa El
alhajadito (1961), Mulata de tal (1963), Maladrón (1969) y Viernes de
dolores (1972).
En teatro merecen citarse Soluna (1955), La audiencia de los confines (1957),
Chantaje (1964) y Dique seco (1964). En poesía, Anoche, 10 de marzo de
1543(1943), Sien de alondra (1948), Ejercicios poéticos en forma de soneto sobre
temas de Horacio (1951), Alto en el sur (1952), Bolívar, Canto al libertador (1955),
Nombre custodio e imagen pasajera (1959) y Clarivigilia primaveral (1965). En
ensayo, El problema social del indio (1923), Arquitectura de la vida nueva (1928),
Carta aérea a mis amigos de América (1952) y Latinoamérica y otros ensayos
(1968).
RIGOBERTA MENCHÚ TUM
Activista de los derechos humanos de Guatemala
(Chimel, Uspatán, 1959). Rigoberta Menchú nació en una
numerosa familia campesina de la etnia indígena maya-
quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas
por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y
la violenta represión con la que las clases dominantes
guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de
justicia social del campesinado.
Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron
torturados y asesinados por los militares o por la policía
paralela de los «escuadrones de la muerte»; su padre
murió con un grupo de campesinos que se encerraron en la embajada de España
en un acto de protesta, cuando la policía incendió el local quemando vivos a los
que estaban dentro (1980).
Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Rigoberta Menchú inició
una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática
violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas,
sin otra ideología que el cristianismo revolucionario de la «teología de la
liberación»; ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable
dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la
mujer indígena en Hispanoamérica.
Para escapar a la represión se exilió en México, donde publicó su autobiografía en
1983; recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las
Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio
internacional, para continuar denunciando las injusticias.
En 1992 la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la
Paz, coincidiendo con la celebración oficial del quinto centenario del
descubrimiento de América, a la que Rigoberta se había opuesto por ignorar las
dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos. Su
posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el
Gobierno y la guerrilla iniciado en los años siguientes.
También podría gustarte
- Anonimo - Las Estancias de DZYANDocumento115 páginasAnonimo - Las Estancias de DZYANAlexander Acosta100% (1)
- Manual de Líderes de Embajadores - Tomo 1 GeneralidadesDocumento44 páginasManual de Líderes de Embajadores - Tomo 1 GeneralidadesFabián David Santamaría ArizaAún no hay calificaciones
- La Batalla Con La LenguaDocumento16 páginasLa Batalla Con La Lenguapacho3079Aún no hay calificaciones
- Tema 10 La Ley de Los MiembrosDocumento3 páginasTema 10 La Ley de Los Miembrosamrafel777100% (1)
- GGM y CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, Apuntes EvAU para AlumnosDocumento20 páginasGGM y CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, Apuntes EvAU para AlumnosLeyre Ciaurriz JimenezAún no hay calificaciones
- El Chico de Las Estrellas Cap 1Documento11 páginasEl Chico de Las Estrellas Cap 1Camila Estefania90% (29)
- Realismo MagicoDocumento6 páginasRealismo MagicoDiego Armando Larrevuelta González100% (2)
- Literatura de Los Autores GuatemaltecosDocumento4 páginasLiteratura de Los Autores GuatemaltecosCel Seb Huite100% (3)
- El Boom HispanoamericanoDocumento1 páginaEl Boom HispanoamericanoManuel Parraguez Huanilo100% (1)
- Informe de SakanusoyinredDocumento10 páginasInforme de SakanusoyinredTeresa Crisosto100% (1)
- Ciencias Auxiliares de La PedagogiaDocumento17 páginasCiencias Auxiliares de La PedagogiaNavetaGT100% (1)
- Obras reunidas IV. Ensayos sobre literatura mexicana del siglo XXDe EverandObras reunidas IV. Ensayos sobre literatura mexicana del siglo XXAún no hay calificaciones
- El Realismo Mágico y Real MaravillosoDocumento3 páginasEl Realismo Mágico y Real MaravillosolargodomingoAún no hay calificaciones
- Contexto Socio Político y Literatura Del Boom LatinoamericanoDocumento6 páginasContexto Socio Político y Literatura Del Boom LatinoamericanoValeria González Aguilar100% (2)
- Contexto Socio Politico y Literatura Del Boom Latinoamericano PDFDocumento6 páginasContexto Socio Politico y Literatura Del Boom Latinoamericano PDFAnto ValleoAún no hay calificaciones
- 7 mejores cuentos de Alfonso Hernández CatáDe Everand7 mejores cuentos de Alfonso Hernández CatáAún no hay calificaciones
- Religiones Comparadas, La Divina SinfoníaDocumento33 páginasReligiones Comparadas, La Divina SinfoníaA Garrido100% (4)
- Obras reunidas III. Ensayos sobre la literatura popular mexicana del siglo XIXDe EverandObras reunidas III. Ensayos sobre la literatura popular mexicana del siglo XIXAún no hay calificaciones
- La Narrativa Hispanoamericana (Resumen)Documento3 páginasLa Narrativa Hispanoamericana (Resumen)Antía Cajide GonzálezAún no hay calificaciones
- Grajales - La Metodologia de La Investigacion HistoricaDocumento0 páginasGrajales - La Metodologia de La Investigacion HistoricaJesús CosamalónAún no hay calificaciones
- Narrativa Hispanoamericana Del Siglo XXDocumento4 páginasNarrativa Hispanoamericana Del Siglo XXDaoudiMohamedAún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad Con Pauta de CorreccionDocumento3 páginasCien Años de Soledad Con Pauta de CorreccionLeticia Vargas UrrejolaAún no hay calificaciones
- Las Vanguardias Hispanoamericanas Suelen Situarse Entre 1930 y 1950Documento8 páginasLas Vanguardias Hispanoamericanas Suelen Situarse Entre 1930 y 1950johnjohnjohn80Aún no hay calificaciones
- MECD - gob.ES Literatura HispanoamericanaDocumento47 páginasMECD - gob.ES Literatura HispanoamericanaLeonardo HernanzAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel AsturiasDocumento3 páginasMiguel Ángel AsturiasMárvin ChalíAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel AsturiasDocumento3 páginasMiguel Ángel AsturiasALEX CHAVIDIOAún no hay calificaciones
- Biografía de Miguel Ángel AsturiasDocumento2 páginasBiografía de Miguel Ángel AsturiasErnest LoarcAún no hay calificaciones
- Biografia de Miguel Angel Asturias y Rigoberta MenchuDocumento3 páginasBiografia de Miguel Angel Asturias y Rigoberta MenchuGerson SisAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel AsturiasDocumento6 páginasMiguel Ángel Asturiasabican_jcAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel AsturiasDocumento27 páginasMiguel Ángel AsturiasAfe Maggot BFMV100% (1)
- Biografías Escritores GuatemaltecosDocumento8 páginasBiografías Escritores GuatemaltecosHerbert FlorianAún no hay calificaciones
- Mario PayerasDocumento3 páginasMario PayerasroartAún no hay calificaciones
- Biografía de Escritores GuatemaltecosDocumento5 páginasBiografía de Escritores GuatemaltecosBobby Bob100% (1)
- Realismo MágicoDocumento4 páginasRealismo MágicoVicky CastroAún no hay calificaciones
- Autores GuatemaltecosDocumento7 páginasAutores Guatemaltecossassy1969_211686160% (10)
- Luis Cardoza y Aragón BiografiasDocumento10 páginasLuis Cardoza y Aragón BiografiasMilgenOrozcoAún no hay calificaciones
- Panorama de La Novela en El PerúDocumento23 páginasPanorama de La Novela en El PerúCamila Elena HOYOS SANTOSAún no hay calificaciones
- Biografia Miguel Angel AsturiasDocumento4 páginasBiografia Miguel Angel AsturiasCarlos GranadosAún no hay calificaciones
- Biografía de Miguel AngelDocumento9 páginasBiografía de Miguel AngelJhon Anthony Escudero MejiaAún no hay calificaciones
- Miguel Ángel Asturias BIOGRAFIADocumento4 páginasMiguel Ángel Asturias BIOGRAFIA12kevitoAún no hay calificaciones
- Leyendas de GuatemalaDocumento13 páginasLeyendas de GuatemalaJuan GarciaAún no hay calificaciones
- Novela Hispanoamericana S XX PDFDocumento2 páginasNovela Hispanoamericana S XX PDFCarlos Sebastian MoreiraAún no hay calificaciones
- Panorama de La Novela en El PerúDocumento12 páginasPanorama de La Novela en El PerúblankmazinoAún no hay calificaciones
- Mario Vargas LlosaDocumento25 páginasMario Vargas LlosaMayli Marjory NinaAún no hay calificaciones
- HistDocumento39 páginasHistchristian riveraAún no hay calificaciones
- Bibliografía de Mario Vargas LlosaDocumento5 páginasBibliografía de Mario Vargas LlosaXiul Leugim ApazaAún no hay calificaciones
- El Amor en Los Tiempos Del ColeraDocumento20 páginasEl Amor en Los Tiempos Del ColeraElena_77Aún no hay calificaciones
- Literatura de GuatemalaDocumento4 páginasLiteratura de GuatemalaluisAún no hay calificaciones
- La Narrativa Hispanoamericana en El Siglo XX NorbaDocumento3 páginasLa Narrativa Hispanoamericana en El Siglo XX NorbaMartaAún no hay calificaciones
- Mario Vargas LlosaDocumento9 páginasMario Vargas LlosaAna Cecilia DavilaAún no hay calificaciones
- Se Murio Titi Noooooo 2.0Documento3 páginasSe Murio Titi Noooooo 2.0brunomanchudomayomenAún no hay calificaciones
- Literatura GuatemaltecaDocumento7 páginasLiteratura GuatemaltecaMiguel100% (1)
- Tarea Sobre El RealismoDocumento21 páginasTarea Sobre El RealismoJohn HenaoAún no hay calificaciones
- Mujeres Del BoomDocumento12 páginasMujeres Del BoomCésar CevallosAún no hay calificaciones
- Literatura Espaõla Siglo XXDocumento5 páginasLiteratura Espaõla Siglo XXmaelle jolyAún no hay calificaciones
- Autores GuatemaltecosDocumento14 páginasAutores GuatemaltecoschristianreneantonAún no hay calificaciones
- Literatura de Los Autores GuatemaltecosDocumento4 páginasLiteratura de Los Autores GuatemaltecosErick OrtegaAún no hay calificaciones
- Urania Cabral en La Fiesta Del Chivo de Mario Vargas LlosaDocumento10 páginasUrania Cabral en La Fiesta Del Chivo de Mario Vargas LlosaGuillermo Raffo RamosAún no hay calificaciones
- Biografias de Autores Del Realismo MagicoDocumento4 páginasBiografias de Autores Del Realismo MagicoSilvanaCastilloSiciliano100% (1)
- TEMA 9 ResumidoDocumento2 páginasTEMA 9 ResumidoAviarioPBGAún no hay calificaciones
- Realismo MagicoDocumento6 páginasRealismo MagicolipaviriAún no hay calificaciones
- 10 Biografía de Miguel Angel AsturiasDocumento3 páginas10 Biografía de Miguel Angel AsturiasSelvin TzununAún no hay calificaciones
- Literatura de Los Autores GuatemaltecosDocumento8 páginasLiteratura de Los Autores GuatemaltecosLisbethAún no hay calificaciones
- Biografia Escritores de GuatemalaDocumento10 páginasBiografia Escritores de GuatemalaJuan BatistaAún no hay calificaciones
- El Modernismo en GuatemalaDocumento4 páginasEl Modernismo en GuatemalabetzaAún no hay calificaciones
- Boom LatinoamericanoDocumento4 páginasBoom Latinoamericanoastrid swanAún no hay calificaciones
- La Poesía y La Novela Vanguardista en CentroaméricaDocumento8 páginasLa Poesía y La Novela Vanguardista en CentroaméricaJonathan Alexander Locon CocAún no hay calificaciones
- Gabriel García Márquez y El Boom de La Novela Hispanoamericana PDFDocumento2 páginasGabriel García Márquez y El Boom de La Novela Hispanoamericana PDFMerchsce 22Aún no hay calificaciones
- Numeros en KicheDocumento1 páginaNumeros en KicheNavetaGT100% (5)
- Numeros en KicheDocumento1 páginaNumeros en KicheNavetaGT100% (5)
- Tipos de GobiernoDocumento9 páginasTipos de GobiernoNavetaGTAún no hay calificaciones
- Qué Es El ArbitrajeDocumento1 páginaQué Es El ArbitrajeNavetaGTAún no hay calificaciones
- Leyenda Del Cerro El BaúlDocumento1 páginaLeyenda Del Cerro El BaúlNavetaGTAún no hay calificaciones
- Clases para Coordinadores Sobre Mayordomia CristianaDocumento12 páginasClases para Coordinadores Sobre Mayordomia CristianaAlexander Alvarado100% (1)
- Aire Muerto - Ian BanksDocumento296 páginasAire Muerto - Ian BankslivazoAún no hay calificaciones
- Ribla 54 Sandro GallazziDocumento12 páginasRibla 54 Sandro GallazziFundacion SobicainAún no hay calificaciones
- Histo LIBRO - 07 - La Biblioteca de PERGAMODocumento1 páginaHisto LIBRO - 07 - La Biblioteca de PERGAMOguillofabianAún no hay calificaciones
- Sesión 16 Ficha TextualDocumento16 páginasSesión 16 Ficha TextualRICHARD H.A.Aún no hay calificaciones
- Libros Sobre Electricidad y ElectrónicaDocumento26 páginasLibros Sobre Electricidad y ElectrónicaCiro ChahuaAún no hay calificaciones
- Afuera Estan Los Zombies Pero La Casa Esta EmbrujadaDocumento85 páginasAfuera Estan Los Zombies Pero La Casa Esta EmbrujadaBarbi BasbusAún no hay calificaciones
- La Sujeción de Jesús A La Autoridad de Las Escrituras Miguel JiménezDocumento3 páginasLa Sujeción de Jesús A La Autoridad de Las Escrituras Miguel Jiménezprofe.migueljimenez1Aún no hay calificaciones
- FichajeDocumento14 páginasFichajeGeorgito RodriguezAún no hay calificaciones
- Base de Datos de Graduados de Ingeniería ElectrónicaDocumento16 páginasBase de Datos de Graduados de Ingeniería Electrónicayinyang18Aún no hay calificaciones
- El Narrador Poco Fiable en La Novela Los Años FalsosDocumento4 páginasEl Narrador Poco Fiable en La Novela Los Años FalsosKevin Said Reyes DiazAún no hay calificaciones
- 2 Paso 10 El Cristiano y Su DineroDocumento2 páginas2 Paso 10 El Cristiano y Su Dinerojorge_manuel_2014100% (1)
- Boom LatinoamericanoDocumento5 páginasBoom LatinoamericanoluisAún no hay calificaciones
- Semana 12Documento13 páginasSemana 12Sandy FloresAún no hay calificaciones
- Prólogo A Cantos de Los Altos de Huenao de Olga CárdenasDocumento4 páginasPrólogo A Cantos de Los Altos de Huenao de Olga CárdenasMario García AlvarezAún no hay calificaciones
- Examen MatemáticaDocumento2 páginasExamen MatemáticamontotoleilaAún no hay calificaciones
- 2 El Temor A Dios ManuscritoDocumento9 páginas2 El Temor A Dios ManuscritoOscar Canteros GamarraAún no hay calificaciones
- Guía para Analisis Semionarrativo de Un CuentoDocumento9 páginasGuía para Analisis Semionarrativo de Un CuentoGonza FloresAún no hay calificaciones
- Comentario BeauvaisDocumento7 páginasComentario Beauvaisjoselolo511Aún no hay calificaciones
- Novelas de Ulises en Versos EstúpidosDocumento282 páginasNovelas de Ulises en Versos EstúpidosManuel Palazón Blasco100% (1)
- Divorcio JudaismoDocumento6 páginasDivorcio JudaismopacozapienAún no hay calificaciones