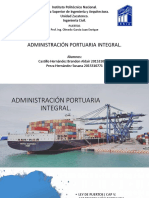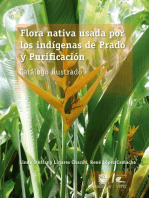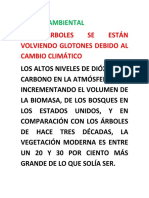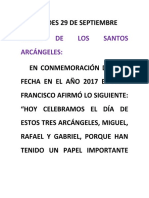Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PDF
Cargado por
guillo tapiaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
PDF
Cargado por
guillo tapiaCopyright:
Formatos disponibles
Revista de Geografía Agrícola
ISSN: 0186-4394
rev_geoagricola@hotmail.com
Universidad Autónoma Chapingo
México
Zizumbo Villarreal, Daniel; García Marín, Patricia Colunga
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-
culturales en Mesoamérica
Revista de Geografía Agrícola, núm. 41, julio-diciembre, 2008, pp. 85-113
Universidad Autónoma Chapingo
Texcoco, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75711472007
Cómo citar el artículo
Número completo
Sistema de Información Científica
Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
El origen de la agricultura, la
domesticación de plantas y el
establecimiento de corredores
biológico-culturales en Mesoamérica1
Daniel Zizumbo Villarreal
Patricia Colunga GarcíaMarín2
Recibido: 30 de octubre de 2008
Aceptado: 15 de diciembre de 2008
Resumen
Los primeros grupos humamos arribaron a Mesoamérica aproximadamente 11 600 años antes del
presente (AP) .3 Ingresaron por la costa del Pacífico y poseían adaptación tecnológica para la caza de
mamíferos marinos. Posiblemente se internaron tierra adentro siguiendo los ríos Santiago-Lerma y Bal-
sas-Mezcala, y se establecieron en los sistemas lacustres de Chapala-Zacoalco-Sayula, valle de México y
valle de Puebla. Hacia 10 600 AP, nuevos grupos con adaptaciones tecnológicas para recolectar plantas y
cazar venados arribaron procedentes del suroeste y las grandes planicies de lo que ahora es Estados
Unidos de América (EUA) y se distribuyeron a lo largo de los ríos, entre los sistemas lacustres interiores y
en la costa del Pacífico. Evidencias paleoecológicas y ecogeográficas sugieren que el cultivo y la
domesticación se iniciaron hacia 10 000 AP, en áreas de selva baja caducifolia, entre los 600 y 1 600 msnm,
asociados al uso del fuego para la caza. Los datos biológicos, ecológicos, genéticos y evolutivos señalan al
occidente de México como el centro de domesticación inicial del complejo de especies característico de la
agricultura mesoamericana. Esta hipótesis está apoyada por su continuidad cultural desde el Pleistoceno
terminal y por la presencia de un sistema agroalimentario complejo en esta región para el Formativo
temprano, revelado por la cerámica. La distribución inicial de los grupos recolectores-cultivadores y la
distribución temprana de las plantas domesticadas permiten suponer la existencia de corredores
biológico-culturales arcaicos a través de los cuales se difundieron, desde el occidente de Mesoamérica,
los conocimientos, las tecnologías y los procesos asociados a la agricultura y a la domesticación, a lo largo
de los ríos Santiago, Balsas, Grijalva y Motagua. Sólo el corredor Valsequillo-Tehuacán-Oaxaca-Chiapas
ha sido explorado extensivamente en busca de evidencias del origen de la agricultura y de la
domesticación.
Palabras clave: occidente de Mesoamérica, tecnología, migraciones, selección.
1 Dedicado al Maestro Efraím Hernández X., uno de los pioneros en nuestro país en el estudio del origen de la agricultura y la
domesticación de plantas, tema central para el desarrollo de México y por haber sembrado este interés en sus alumnos y colegas.
2 Unidad de Recursos Naturales. Centro de Investigación Científica de Yucatán. Calle 43 No 130. Col. Chuburná de Hidalgo. Mérida,
Yucatán, México. CP 97070. e-mail: zizumbodaniel@gmail.com
3 Antes del presente (AP) es una escala de tiempo utilizada en la arqueología y otras disciplinas para especificar cuando ocurrieron
los eventos. La fecha origen para “antes del presente" es 1950. Se eligió 1950 porque en ese año se inició la publicación de
resultados de dotación con carbono 14. ^[Nota del editor].
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 85
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
The origin of agriculture, plant domestication, and the setting of cultural and
biological corridors in Mesoamerica4
Abstract
The earliest human presence in Mesoamerica dates to approximately 11 600 BP. These groups initially oc-
cupied the Pacific coast and utilized technology adapted for marine mammal hunting. They may have
moved inland along the Santiago-Lerma and Balsas-Mezcala drainage basins and settled near the
Chapala-Zacoalco-Sayula, Valley of Mexico and Valley of Puebla lagoon systems. Approximately 10 600
BP, new groups using plant gathering and deer hunting technological adaptations entered the area from the
southwest and Great Plains of the present day USA, settling along rivers, in intermountain valleys and on
the Pacific coast. Paleo-ecological and eco-geographic evidences suggest that plant cultivation and do-
mestication began around 10 000 BP in areas of dry tropical forest between 600 and 1600 m asl in associa-
tion with the use of fire for hunting. Biological, ecological, genetic and evolutionary data indicate that
Western Mexico was probably the center of initial plant domestication of the species complex that is charac-
teristic of Mesoamerican agriculture. This hypothesis is supported by its cultural continuity since the late
Pleistocene and for the presence of a complex agricultural-food system in this region by the early Forma-
tive, as shown by ceramic evidence. The early distribution of the gatherer-cultivator groups and the domes-
ticated plants suggest the existence of archaic cultural and biological corridors along the Santiago, Balsas,
Grijalva and Motagua river basins through which the knowledge, technologies and processes associated to
agriculture and domestication were dispersed from West Mesoamerica. To date, the origins of agriculture
and domestication have only been extensively explored in the Valsequillo-Tehuacán-Oaxaca-Chiapas cor-
ridor.
Key words: Western Mesoamerican, technology, migrations, selection.
Uno de los acontecimientos más importantes en tema agroalimentario denominado milpa, que fue
la historia humana ha sido el cambio de una econo- la base para el desarrollo de altas culturas en el
mía sustentada en la caza y la recolección de plan- Nuevo Mundo, gracias a su complementariedad
tas a una basada en la agricultura (Smith, 1998; ecológica y nutricional (Smith, 1995; Hancock,
2005). Se ha planteado que este cambio ocurrió de 2004).
manera independiente en por lo menos seis regio-
nes del mundo, entre 11 000 y 5 000 AP en áreas En este estudio consideramos a Mesoamérica
tropicales y subtropicales con alta biodiversidad; a como una región geográfica que incluye los actua-
partir del él los grupos recolectores-cazadores sa- les territorios del centro-sur de México, Guatemala,
tisficieron sus necesidades de Supervivencia diaria Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
e iniciaron un largo proceso de manejo y selección Rica. Se trata de una de las regiones ecológica y
que condujo a la agricultura y a la domesticación de culturalmente más diversas del mundo, donde el
plantas y animales (Smith, 2005; Gepts, 2008). pluricultivo de milpa y el sistema agroalimentario
Mesoamérica, junto con el Cercano Oriente y el basado en él, conformaron un rasgo cultural carac-
norte de China, es uno de los tres centros primarios terístico.
de domesticación en el mundo (Harlan, 1972); en
esta región plantas como el maíz, los frijoles, las Precisar dentro de este vasto territorio, dónde,
calabazas, los chiles, los tomates, los nopales y los cuándo y quiénes originaron la agricultura y la do-
agaves fueron domesticadas e integradas a un sis- mesticación de plantas es relevante desde la pers-
4 This is dedicated to our dear professor Efraím Hernández X, who pioneered the study of agriculture origins and plant domestication
in our country. By working on the central subjects for the development of Mexico, he aroused the same interest among his students
and colleagues.
86 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
pectiva de las ciencias sociales para conocer las cuya resultante en muchas especies ha sido la
bases biológico-culturales de los primeros pasos fijación de un conjunto de alelos que les confieren
de la civilización (Smith, 1998, 2005; Zeder, 2006) y fenotipos favorables al consumo y al cultivo, pero
desde la perspectiva biológica y agronómica para durante el cual han disminuido o perdido su capaci-
conocer: 1) las condiciones ambientales donde es- dad de supervivencia en condiciones naturales,
tos procesos se llevaron a cabo; 2) localizar los nú- por lo que tienden a depender del humano (Colun-
cleos de recursos fitogenéticos que son la base ga y Zizumbo 1993; Gepts, 2004). Al conjunto de
para la productividad, sustentabilidad y el mejora- características genotípicas determinadas por es-
miento de los actuales sistemas agroalimentarios, tos alelos se le conoce como el síndrome de do-
y 3) establecer los procesos genético-evolutivos mesticación (Hammer, 1984).
que pudieron estar involucrados en cada una de las
El proceso de domesticación consiste en la se-
especies (Gepts, 2006, 2008).
lección recurrente de poblaciones de plantas con
Para el caso de Mesoamérica, se han plantea- características deseadas y su manejo agrícola en
do dos áreas alternativas en las que posiblemente diferentes ambientes. Este proceso puede estar fa-
se iniciaron estos procesos: en los valles intermon- vorecido o limitado por el sistema de reproducción
tanos del centro de México (Tehuacán-Puebla) y por la constitución genética de las plantas. Algu-
(MacNeish y Eubanks, 2000; Eubanks, 2002) o en nas de éstas han respondido positivamente al pro-
las áreas bajas del suroeste, en la cuenca del Bal- ceso de selección y de manejo agrícola y han sido
sas (Doebley et al., 2006, Piperno et al., 2007). domesticadas completamente; otras no, pues sólo
Esta última región ha sido menos estudiada ar- se logró fijar algunos caracteres del síndrome y,
queológica y arqueobotánicamente bajo la pers- por tanto, aún se encuentran semidomesticadas o
pectiva del origen de la agricultura de la domes- en proceso de domesticación (Gepts, 2004). En
ticación de plantas y del surgimiento de las civiliza- sistemas agrícolas bajo condiciones ambientales
ciones mesoaméricanas, e incluso es considerada limitativas, los grupos humanos incluso han mante-
incluso una área cultural marginal (Pollard, 1997; nido algunas plantas semidomesticadas como par-
Mountjoy y Sanford, 2006). te de su estrategia productiva (Colunga y Zizumbo,
1993).
El objetivo de este trabajo es integrar las contri-
buciones de diferentes disciplinas biológicas y so- Por manejo agrícola entenderemos al conjunto
ciales respecto a dónde, cuándo, cómo y quiénes de modificaciones que realizan deliberadamente
iniciaron la práctica de la agricultura y la domestica- los grupos humanos deliberadamente al ambiente,
ción de las plantas en Mesoamérica. A partir de con la finalidad de lograr la supervivencia y la pro-
esta integración se discuten, a manera de hipóte- ducción de biomasa de las plantas selectas, con
sis, diversos detalles de estos procesos y cuáles las cuales satisfacen sus necesidades ante las
pudieron ser los corredores biológico-culturales a condiciones ambientales prevalecientes (Zizumbo
través de los que se difundieron los conocimientos, y Colunga, 1993). La domesticación de plantas y la
las tecnologías y los procesos asociados. agricultura son por tanto dos procesos interdepen-
dientes y continuos en el tiempo.
Partimos de la premisa de que la disponibilidad
de agua dulce es un factor ecológico determinante A la par, los grupos humanos generaron y desa-
para la distribución y movimiento de plantas y ani- rrollaron conocimientos, técnicas y prácticas cul-
males, incluido el hombre, y que los ríos, como tu ra les para la trans for ma ción, con su mo y
fuente segura de este elemento, pudieron funcio- conservación de los alimentos, con los cuales me-
nar como corredores o rutas de dispersión humana joraron las cualidades alimenticias de las plantas y
y cultural tanto en tiempos previos como posterio- al mismo tiempo ampliaron su capacidad de selec-
res al origen de la agricultura y de la domesticación cionar las características deseadas en ellas. Al
de plantas. conjunto de recursos vegetales, animales, minera-
les y a los conocimientos, técnicas de transforma-
Entendemos la domesticación de plantas como ción y prácticas culturales asociadas es a lo que
un proceso evolutivo histórico que aún continúa, denominamos sistema alimentario.
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 87
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
El presente estudio parte de datos paleoecoló- Algunos grupos ingresaron al interior del conti-
gicos, arqueológicos, biológicos y evolutivos gene- nente siguiendo el lecho de los ríos, hasta sistemas
rales y específicos para las especies principales lacustres interiores ricos en fauna mayor (Dixon,
que conforman el sistema productivo de milpa: 2001; Yesner, 2001), y llegaron hacia 12 300 AP
maíz (Zea mays L.), frijol (Phaesolus vulgaris L.), hasta los lagos Klamath, Summer y Albert, posible-
calabaza (Cucurbita spp.) y chile (Capsicum an- mente siguiendo el río Klamath, en los límites de
nuum L.). Además incluimos a los agaves (Agave los actuales estados de California y Oregon (Gil-
spp.) y a los ciruelos (Spondias purpurea L.), espe- bert et al., 2008).
cies que de acuerdo con el registro arqueológico
A Mesoamérica pudieron llegar a los lagos ubi-
eran cosechadas y consumidas por los grupos ar-
cados en el Eje Transversal Neovolcánico hacia
caicos desde hace 9 000 años, y jugaban un papel
11 600 AP (Dixon, 1999; 2001). Nosotros pensa-
importante en la dieta (Smith, 1965; Callen, 1965).
mos que pudieron llegar al sistema lacustre Chapa-
Estas dos especies, junto con el maíz, tenían, ade-
la-Sayula-Zacoalco siguiendo el río Grande de
más, una alta relevancia cultural a la llegada de los
Santiago y al sistema Zacapu-Páztcuaro-Cuitzeo,
europeos, por ser usadas para obtener bebidas al-
continuando por el río Lerma. A los valles de Méxi-
cohólicas (Bruman, 2000).
co y Puebla-Valsequillo posiblemente llegaron si-
guiendo el río Balsas-Mezcala y sus afluentes:
Corredores biológico-culturales y el
Amacuzac, Nexpa y Atoyac (figura 1). La presencia
establecimiento de las primeras
humana en estos sistemas lacustres se sustenta
poblaciones humanas en Mesoamérica por el registro de huesos de fauna modificados cul-
Las evidencias paleoecológicas y arqueológicas turalmente, huesos humanos mineralizados y refu-
sugieren que grupos humanos asiáticos pudieron gios de piedra con implementos líticos alrededor de
poblar Beringia entre 20 000-11 600 AP, aunque no los sistemas lacustres (Aliphat, 1980; Irwin, 1969,
se cuenta con registros humanos directos (huesos) 1978; Solórzano, 1990; Pollard, 1997; Irish et al.,
bien documentados hasta 14 000-13 000 AP (Fie- 2000; González et al., 2003, 2005; Arroyo et al.,
del, 2002; Hoffecker y Elias, 2003; 2007). Eviden- 2006, 2007). Los registros líticos no indican el uso
cias genético-moleculares permiten suponer al del arco y flechas, sino del “atlatl” como su principal
menos cuatro eventos fundadores de grupos hu- arma para la caza, un tipo de lanzadera de arpo-
manos asiáticos en América entre 20 000 y 14 000 nes, diseñada inicialmente para cazar mamíferos
AP (Malhi et al., 2002; Schur, 2004). Las evidencias marinos. Dixon (1999, 2001) señala que el uso del
lingüísticas por su parte, sugieren que al menos atlatl por los grupos humanos presentes en los sis-
tres grupos culturales ingresaron de Asia, entre temas lacustres revela su origen ancestral a partir
13 000 y 12 000 AP (Nettle, 1999; Hunley y Long, de los grupos que ingresaron a América por la
2005). Los registros paleoecológicos y arqueológi- costa.
cos indican que las condiciones climáticas de fina- Los sistemas lacustres mencionados contenían
les del Pleistoceno permitieron el paso de grupos alta concentración de megafauna. En el sistema
de humanos dedicados a la pesca, a la recolecta de Sayula-Zacoacalco se han registrado más de me-
mariscos y a la caza de mamíferos marinos, a tra- dio millón de esqueletos fosilizados de al menos
vés de la costa noroccidental, entre 14 000-13 000 nueve especies de seis géneros de proboscidios,
AP, para la que utilizaban pequeñas embarcacio-
así como esqueletos de gliptodontes, bisontes, ca-
nes y arpones para la caza de mamíferos marinos, mélidos, caballos, antílopes, venados, capi cabras,
procedimiento que se difundió rápidamente por la tapires, pecaríes, armadillos, mapaches, liebres,
costa oeste hasta Sudamérica (12 500 AP) (Alfimov perezosos, nutrias, zorrillos, tigres dientes de sa-
y Berman, 2001; Ward et al., 2003; Elias, 2001; ble, osos, jaguares, lobos y coyotes (Solórzano,
Hoffecker y Elias, 2006; Dillehay et al., 2008). No se 1991; Dixon, 1999).
cuenta con evidencias acerca de que estos grupos
hayan ingresado y se hayan dispersado en Améri- Los depósitos de carbón en los lagos del Eje
ca siguiendo manadas de megafauna, como ha Transversal Neovolcánico, correspondientes al
sido sugerido (Dixon, 1999). Paleoceno final (11 600 AP), sugieren la utilización
88 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
humana del fuego como elemento para asegurar rante varios meses para los grupos humanos reco-
su supervivencia (Metcalfe et al., 1991; Metcalfe, lectores, esto pudo constituir un estímulo para de-
2006). El conglomerado de refugios humanos y su sarrollar la agricultura, en tanto que ésta asegura el
distribución en los alrededores de los sistemas la- alimento para la temporada seca del siguiente ciclo
custres del valle de México y Zacualco-Sayula, se- anual.
ñalan una baja movilidad de los grupos y un cierto
sedentarismo, debido posiblemente a su depen- Para este periodo (11 000-10 000 AP) se repor-
dencia de los refugios y a la organización social ne- tan campamentos humanos en resguardos roco-
cesaria para la defensa y la caza (Niederberger, sos, en los que se encontraron restos de fauna
1979; Lorenzo y Mirambell, 1986; Benz, 2002). mayor extinta e instrumentos líticos asociados con
su caza. Estos resguardos se han encontrado, tan-
Para principios del Holoceno (11 000-10 000 to en los alrededores de los sistemas lacustres
AP), los registros paleoecológicos en el Eje Trans- (Arroyo C. et al., 2006) como en los ríos que bajan
versal Neovolcánico y en las tierras bajas del sur, hacia la costa: Saldado y Coahuayana en Colima-
indican un incremento de temperatura, precipita- Michoacán (Polanco et al., 2004; Guzmán et al.,
ción y concentración de C02 en la atmósfera, así 2005), Salado en Tehuacán, Puebla (MacNeish y
como el establecimiento de un periodo prolongado Peterson, 1962; MacNeish, 1967), Atoyac en Oa-
de sequía durante la primavera, antes del periodo xaca (Flannery, 1986) y el río Grijalva en Chiapas
húmedo (Buckler et al., 1998; Metcalfe, 2006; Pi- (MacNeish y Nelken, 1983).
perno, 2006; Cunniff, 2008). Para estas fechas, en
las partes altas, la flora tropical desplazó los bos- Integración de nuevos grupos humanos:
ques boreales, mientras que en las zonas bajas, la recolectores-cazadores
vegetación arbustiva espinosa fue desplazada por
las selvas bajas caducifolias y en el lecho de los Nuevos grupos humanos llegaron a Mesoamérica
ríos la vegetación fue desplazada por selvas me- entre 10 600 y 10 000 AP procedentes del oeste y
dianas perennifolias (Piperno, 2006). Se ha plan- de las grandes planicies centrales del actual territo-
teado que la acción combinada de estos factores rio de Estados Unidos de América (EUA) (Dixon,
incidieron en el recambio de las especies de pastos 2001). Estos grupos, que habrían ingresado a
C3 por C4, por lo que se expandieron las poblacio- América a través de un pasillo de tierra que presen-
nes de Panicum spp., Setaria, Tripsacum spp. y taba vegetación de pastizales y verano cálido entre
Zea spp., así como las poblaciones de dicotiledó- 11 000 y 10 800 AP (Weiss et al., 2004; Bradley y
neas como Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Stanford, 2004; Hoffecker y Elias, 2007), poseían
Asteraceae, Cucurbitaceae y Solanaceae (Sage, una amplia y antigua experiencia en la recolección
1995; Piperno et al., 2007; Cunnif et al., 2008). La de plantas y caza de fauna menor, con una cultura
magnitud de estos cambios pudo incidir en la extin- tecnológica conocida como “Clovis” (Dixon, 1999,
ción y el desplazamiento de la fauna pleistocénica 2001). Durante la dispersión y el establecimiento
por otra que combinaba el pastoreo y el ramoneo de estos grupos ocurrieron flujos genético y lin-
para su dieta (Brook y Bowman, 2002; Guthrie, güístico (Malhi et al., 2002; Hunley y Long, 2005), y
2006; Ugan y Byers, 2007). llegaron a conformar una cultura de supervivencia
y de adaptación ecológica basada en la recolec-
El establecimiento del periodo seco durante la ción amplia de plantas, la caza del bisonte, del ve-
primavera, antes del periodo de lluvias durante el nado y de animales pequeños, en el consumo de
verano, favoreció la incidencia natural cíclica del granos molidos (Bromus spp., Oryzopsis spp.,
fuego sobre la vegetación, este elemento constitu- Pannicum spp., Setaria spp.), tallos y bases de las
yó una presión selectiva que favoreció a las espe- hojas de agaves asados (Agave spp.), tallos y fru-
cies perennes con capacidad de rebrote y a las tos frescos de nopales (Opuntia spp.), bellotas y pi-
plantas anuales cuya germinación es promovida ñones (Quercus spp y Pinus spp.), y legumbres
por el fuego (Miller, 1999; Miller y Kauffman, 1998, (Prosopis spp.). Utilizaban una tecnología de pie-
Sánchez, 2002; Metcalfe, 2006). Asimismo, el lar- dra para el quebrado, el molido y el asado (fogón)
go periodo seco provocó escasez de alimentos du- (Doebley, 1984; Wills, 1995; Poinar, 2001).
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 89
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
Además del fuego, traían con-
sigo el perro (Canis familiaris L.),
domesticado de múltiples linajes
en el este de Asia (Vila et al., 1997;
Savolainen et al., 2002; Leonard et
al., 2002) y que representaba un
animal que ampliaba su capacidad
de defensa, de caza y de recolec-
ción, y que además servía como
alimento en momentos críticos. El
perro incidió fuertemente en la
conformación de pequeñas ban-
das con alta movilidad (Wayne,
2006; Zeder et al., 2006). La pre-
sencia de estos grupos humanos
hacia 9 000 AP en los sistemas la-
Figura 1. Probables rutas humanas en Mesoamérica a través de los ríos: (1)
custres de Chapala-Zacoalco-
Grande de Santiago-Lerma, (2) Armería-Tuxcacuesco, (3) Balsas-Mezcala,
Sayula, valle de México y Puebla- (4) Amacuzac, (5) Mezcala-Nexpa-Atoyac. Principales sitios de caza de fauna
Valsequillo, así como en los lechos Pleistocénica en el Eje Transversal Neovolcánico (A) Chapala-
de los ríos circunvecinos, está Zacoalco-Sayula, (B) valle de México, (C) Puebla-Valsequillo.
sustentada por los hallazgos de
implementos pertenecientes a la
tradición Clovis (MacNeish, 1967; animales (Ceballos y García, 1995; Mass et al.,
Irwin, 1978; Aliphat, 1980; Lorenzo y Mirambell, 2005). Su perturbación sistemática por fuego, con-
1986; MacNeish y Nelken, 1983; Flannery, 1986; duce a una drástica reducción de la diversidad, y a
Haley y Solórzano, 1991; Hardy, 1994; Dixon, una tendencia acelerada a la dominancia de espe-
1999). cies de rápido crecimiento que presentan rebrote
en la raíz, la corona del tallo o rompen la latencia de
Origen de la agricultura
sus semillas después del fuego, lo que genera par-
Entre 10 000 y 9 000 AP la megafauna terminó por ches con pastos y sabanas. En el oeste de esta
desaparecer y quedaron bien establecidas las sel- región, las comunidades de pastos están confor-
vas en las tierras bajas (0 a 1 500 msnm), las selvas madas por especies como Panicum spp., Setaria
bajas caducifolias en las planicies, y las medianas spp., Tripsacum sp. y Zea spp., así como herbá-
perennifolias en el lecho de los ríos. El periodo de ceas dicotiledóneas como Cucurbita spp., Physalis
sequía agudo y prolongado durante la primavera spp, Phaseolus spp., Solanum spp., Capsicum an-
también quedó bien establecido (Metcalfe, 2006; nuum L., Hyptis suaveolens (L.) Poit, especies pe-
Piperno et al., 2007). Los registros paleoecológicos rennes como Agave spp., Opuntia spp., Nopalea
muestran una gran acumulación de carbón desde karwinskiana Salm-Dyck, Stenocereus quereta-
el suroeste de Mesoamérica hasta la costa sur de noensis (Weber) Buxbaum, Spondias purpurea L.,
Panamá, entre 10 000 y 7 000 AP, lo que indica el Prosopis laevigata Humb. & Bonpl. (ex Willd.) M.C.
uso sistemático del fuego, ya que tal acumulación Johnst, Pithecelobium dulce (Roxb.) Benth, Leu-
no es explicable por la incidencia cíclica natural del caena lanceolata S. Watson, Psidium guajava L.,
fuego asociada con los huracanes. Asimismo, es- Psidium sartorianum (O. Berg) Nied., Byrsonima
tos registros denotan la presencia y acumulación crassifolia HBK, Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten
de polen de pastos del género Zea hacia la porción & Baker, Crescentia alata Kunth, Acrocomia acu-
oeste (Piperno, 2006; Piperno et al., 2007). leata (Jacq.) Lodd. ex Mart, Enterolobium cyclocar-
pum (Jacq). Griseb y Gossypium hirsutum L. entre
La selva baja caducifolia en el oeste de Mesoa- otras (Vázquez et al., 1995; Kauffman et al., 2003;
mérica constituye uno de los ecosistemas más di- Mass et al., 2005).
versos en el neotrópico, tanto en plantas como en
90 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Muchas de estas especies son favorecidas al El patrón comunitario para este periodo se ca-
ser dispersadas por fauna que se alimenta de ellas, racteriza por micro bandas reunidas durante la pri-
como venados (Odocoileus virginianus mexica- mavera, después de colectar nueces y granos
nus), pecarí (Tayassu tajacu ), coatí (Nasua larica ), durante el otoño-invierno, y permanece como ma-
chachalacas (Ortalis vetula), iguanas (Iguana igua- cro banda durante el verano en las terrazas de los
na), conejos (Sylvilagus sp. y Romerolagus sp.), valles (MacNeish, 1964).
liebres (Lepus sp.) tuzas (Thomomys sp.) y roedo- Domesticación de plantas
res (Oryzomys melanosis, Osgoodomys bandera-
El proceso de domesticación de plantas en Mesoa-
nus, Peromyscus parfulvus, Xenomys nelson).
mérica pudo haberse iniciado de diversas mane-
Durante la estación seca, las flores y los frutos de
ras: en plantas anuales de reproducción sexual
Spondias, Enterolobium, Prosopis y Opuntia son
como el maíz y el frijol, el síndrome de domestica-
muy importantes en la dieta de venados, chachala-
ción está controlado por pocos genes con grandes
cas y pecaríes, y en la estación lluviosa lo son las
efectos, los cuales a su vez muestran ligamiento,
hojas jóvenes de los pastos y los rebrotes de las es-
esto favorece su fijación en periodos cortos de
pecies arbustivas, mientras que durante el otoño
tiempo a través de la selección y del cultivo (Koi-
son las raíces y los granos de los pastos las que
nange et al., 1996; Doebley, 2004; Gepts 2004). La
son su alimento (Ceballos, 1990; Ceballos y Gar-
conformación de comunidades de pastos promovi-
cía, 1995; Mandujano y Martínez, 1997; Bello et al.,
dos por el fuego y la fauna pudo posibilitar la selec-
2001; Arceo et al., 2005; López et al., 2007). Un alto
ción de individuos con mutaciones nuevas y con
número de las especies de las plantas menciona-
características fenológicas relevantes para ser co-
das a la postre resultaron domesticadas o semido-
sechados, consumidos y almacenados (Jaenicke y
mesticadas.
Smith, 2006). Es posible que la germinación even-
tual de sus semillas durante el almacenamiento,
El uso del fuego, para producir biomasa que
mostrara el camino para su siembra. Así, la selec-
atrajera a los animales de caza, pudo constituirse
ción recurrente, el cultivo y la constitución génica
en el primer sistema de producción de cosechas
de estas especies llevaron a la fijación de los alelos
(Lewis, 1972; Parker, 2002), al favorecer la frag-
asociados a objetivos antropocéntricos (Gepts,
mentación de la selva y la conformación de par-
2004).
ches de pastos que pudieron promover eventos de
colonización, recolonización y cuellos de botella en En especies perennes como Agave, Spondias,
algunas especies anuales. Opuntia y Stenocereus, la conformación de bos-
quetes promovidos por el fuego y por la fauna posi-
La observación del consumo de frutos y granos bilitó la selección de individuos con características
que hacía la fauna silvestre pudo propiciar la cose- relevantes para ser cosechados, consumidos, al-
cha y el aprovechamiento de estos productos por macenados y propagados. La capacidad de propa-
parte de los grupos humanos. En el caso de aga- gación vegetativa de estas especies pudo, al ser
ves, cactus, pastos y legumbres, el conocimiento utilizada recurrentemente en sitios cercanos a los
previo de su uso alimenticio en las áreas semide- lugares de habitación temporal, facilitar la fijación
sérticas de Norteamérica también pudo ser impor- de los caracteres selectos (Colunga et al., 1986,
tante. Colunga y Zizumbo, 1993; 2007). Asimismo, el uso
del fuego, la protección de plántulas y su eventual
Es posible que la distribución y la densidad
propagación en los mismos bosquetes o in situ, im-
acrecentada de las especies favorecidas in situ con
pactaron en la evolución de estas plantas, lleván-
el fuego, y que resultaron comestibles, hayan defi-
dolas a la domesticación o a la semidomesticación
nido los rumbos de colecta y los sitios propicios
(Colunga et al., 1983; Casas et al., 2007).
para los asentamientos humanos estacionales.
Así, la primera fase de la agricultura consistió en Los fechamientos directos en restos arqueobo-
quemar la vegetación con la intención de obtener tánicos indican que las calabazas (Cucurbita pepo
mayor biomasa de las plantas alimenticias para in- L.) fueron las primeras plantas domesticadas en
crementar la caza y la recolección. Mesoamérica. Hacia 7 900 AP (Smith, 1997a;
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 91
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
2005), los restos muestran características que im- 2001; Benz, 2001, 2006). Estos cambios pudieron
piden su dispersión natural, como incremento en el lograrse mediante la selección de plantas con: a)
tamaño del fruto, de la semilla, el ensanchamiento infrutescencias que retenían los granos, caracte-
de la base del pedúnculo y el engrosamiento del rística que incrementa las probabilidades para ser
pericarpio. Los análisis sobre las relaciones filoge- cosechadas; b) Infrutescencias con dos espiguillas
néticas entre poblaciones silvestres y domestica- con doble hilera de granos, característica que da
das de C. pepo, con ADN del cloroplasto y de la mayor producción de grano, y c) granos desprote-
mitocondria, no han podido definir cuáles poblacio- gidos con glumas cortas, característica que facilita
nes silvestres dieron origen a las domesticadas la molienda (Dorweiler et al., 1993, Hanson et al.,
(Wilson et al., 1992; Sanjur et al., 2002). 1996; Dobley et al., 2006; Wang et al., 2005; Jaeni-
ke y Smith, 2006).
Los registros arqueobotánicos señalan que C.
argyrosperma estaba domesticada hacia 4 900 AP Los análisis filogenéticos realizados con pobla-
(Smith, 2005), y los estudios filogenéticos sugieren ciones silvestres y domesticadas, que utilizan mi-
que las poblaciones silvestres de C. sororia del crosatélites nucleares, indican que las poblaciones
oeste de Guerrero, Michoacán y sur de Jalisco son de Z. mays parviglumis distribuidas en el suroeste
sus progenitores putativos (Sanjur et al., 2002) de Mesoamérica, en parches de selva baja caduci-
(figura 2). Las calabazas silvestres crecen espon- folia, son las poblaciones progenitoras putativas
táneamente en los sitios perturbados por el huma- del maíz domesticado (Matsuoka et al., 2002). Los
no, particularmente en sus asentamientos y en estudios sobre la estructura y las relaciones genéti-
aquellos que modifica mediante el fuego; sus semi- cas entre y dentro de las poblaciones de Z. mays
llas son comestibles, por lo que pudieron ser objeto parviglumis, que utilizan tanto microsatélites nu-
de selección y cultivo en sitios contiguos al res- cleares, como haplotipos de cloroplasto, señalan
guardo (Hart, 2004). que las poblaciones parentales putativas pueden
incluir a las poblaciones de la cuenca del Balsas en
Los estudios moleculares indican que Lagena-
su porción de los estados de Guerrero, Michoacán
ria siceraria L. es, junto con la calabaza, una de las
primeras plantas domestica-
das en el registro arqueoló-
gi co (Smith, 2005); sin
embargo, su origen se plan-
tea en el viejo continente
(Erickson et al., 2005).
Para el maíz, los estudios
genético-moleculares, con
mi cro sa té li tes nu clea res,
permiten suponer que la dife-
renciación entre poblaciones
domesticadas y silvestres se
inició hace aproximadamen-
te 9 000 años (Matsuoka et
al., 2002). Los registros ar-
queobotánicos señalan que
para 6 400 AP ya presentaba Figura 2. Localización de poblaciones silvestres progenitoras putativas de las
la fijación de los alelos para poblaciones domesticadas. (Aa) Agave angustifolia para alimento. (Af) Agave
raquis desarticulado, mazor- angustifolia para fibra (Ca) Capsicum annum; (Cu) Cucurbita argyrosperma; (Pv)
cas con dos y cuatro hileras y Phaseolus vulgaris, (Sp) Spondias purpurea, (Zm) Zea mays. (Colunga et al., 1999;
granos con glumas reduci- Fukunaga et al., 2005; Gepts, 1988; Kwak, 2007; Loaiza et al., 1989, Matsuoka et
das, que indican su domesti- al., 2002;Miller y Schall, 2006; Sanjur et al., 2002).
cación (Piperno y Flannery,
92 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
y Jalisco (Fukunaga et al., 2005; Buckler et al., Agave angustifolia Haw. es la especie de agave
2006) (figura 2). con la más amplia distribución en las selvas bajas y
medias de Mesoamérica. Los registros arqueológi-
Los registros arqueológicos indican la presen- cos la señalan como una de las primeras plantas
cia del frijol común, Phaseouls vulgaris domestica- utilizadas como alimento y fibra hacia 9 000 AP
do entre 8 000 y 6 000 AP (Smith, 1965; Perry y (Callen, 1965). Las poblaciones domesticadas de
Flannery, 2007). Sin embargo, los fechamientos di- esta especie han perdido, casi en su totalidad, la
rectos en las semillas indican sólo 2 285 AP (Kaplan capacidad de reproducción sexual, debido a la pro-
y Lynch, 1999), esto supone una posible contami- pagación vegetativa recurrente y el corte del esca-
nación de semillas entre los diferentes estratos ar- po floral al inicio de su desarrollo. Se han propuesto
queológicos en los refugios estudiados. Los frijoles dos líneas evolutivas divergentes durante su do-
domesticados presentan indehiscencia en la vaina, mesticación: una hacia la producción de alimento,
con lo cual pierden la capacidad de dispersión na- incluidas las bebidas fermentadas, en la cual las
tural de sus semillas, así como pérdida de dorman- variantes domesticadas presentan gigantismo y
cia, gigantismo en vaina y semilla, y pérdida de alta concentración de carbohidratos en el tallo; la
sensibilidad al fotoperíodo (Koinange et al., 1996; otra hacia la producción de fibra, en donde las va-
Gepts et al., 1999). Los análisis fenéticos que utili- riantes domesticadas presentan gigantismo en
zan como marcador molecular la faseolina, una hoja, alta cantidad relativa de fibra larga y baja es-
proteína de reserva de la semilla, así como análisis pinosidad (Colunga et al., 1999). Con base en estu-
filogenéticos con microsatelites nucleares, indican dios genético moleculares se ha propuesto el sur
que la posible área de domesticación incluye la de Jalisco como una área importante de diversifica-
cuenca baja del río Lerma, el rio Grande de Santia- ción de esta especie bajo selección y cultivo para la
go, el río Verde y el río Mascota-Ameca, en las cer- producción de alimento y de bebidas fermentadas,
ca nías del sis te ma Cha pa la-Za cual co-Sa yu la así como el área de domesticación de variantes
(Gepts, 1988; Kwak et al., 2009) (figura 2). para producción de alcohol (Colunga y Zizumbo,
2007; García et al., 1993; Vargas et al., 2007,
La distribución geográfica y las características 2009), mientras que la porción norte de la penínsu-
ecofisiológicas del maíz y del frijol sugieren que el la de Yucatán ha sido propuesta como el área de
origen de la agricultura y la domesticación inicial de domesticación de una de las especies productoras
estas plantas se llevó a cabo en áreas de selva baja de fibra más importantes de Mesoamérica (Colun-
caducifolia, en elevaciones intermedias, entre los ga et al., 1999) (figura 2).
500 y 1 600 msnm, incluyendo los bordes con el
bosque de encino (Lepiz et al., 2004; Buckler et al., Spondias pupurea L. es también una de las pri-
2006; Kwak et al., 2009). meras plantas (8 000 AP) de uso alimenticio en el
registro arqueológico (Smith, 1965; Callen, 1965),
Los registros arqueológicos indican la domesti- se consume como fruta fresca o seca para elaborar
cación de Capsicum annuum L. hacia »6 000 AP alimentos y bebidas alcohólicas de alta relevancia
(Smith, 1965; Perry y Flannery, 2007), cuando los cultural (Bruman, 2000). Las poblaciones domesti-
restos muestran cambios en gigantismo y otros ca- cadas tienen reducida capacidad de reproducción
racteres que afectan su mecanismo de dispersión sexual debido a la propagación vegetativa recu-
por aves. Los estudios fitogeográficos, cariotípicos rrente. Bajo domesticación, muestran gigantismo y
y enzimáticos de poblaciones silvestres y domesti- cambios en la coloración de los frutos, de rojo a
cadas sugieren a las selvas bajas y los matorrales amarillo y verde, lo que reduce su capacidad de
del noreste de Tamaulipas-Veracruz como el área dispersión por medio de las aves. Los análisis filo-
de domesticación (Pickersgill, 1971; Loaiza F. et genéticos en poblaciones silvestres y domestica-
al., 1989), así como las selvas bajas cercanas a la das que utilizan secuencias de ADN del cloroplasto,
desembocadura del río Grande de Santiago, en indican dos posibles centros de domesticación,
donde se distribuyen poblaciones silvestres y se- uno en las selvas bajas caducifolias del sur de Ja-
midomesticadas con alta diversidad (Loaiza F. et lisco y Colima, y otro en las selvas bajas de la costa
al., 1989; Oyama et al., 2006) (figura 2). sur de El Salvador (Miller y Schall, 2005; 2006) (fi-
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 93
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
gura 2). Los estudios señalan, además, que la dis- Santiago en Nayarit (Matanchén 4 400 a 4 000 AP)
tribución natural de esta especie en el oeste (Mountjoy, 1972, 1974) y en El Calón, Sinaloa
mesoamericano fue expandida por el ser humano, (3 850 AP) (Scout, 1999) (figura 3).
quien la acarreó a los ambientes que iba ocupando
Los registros arqueológicos hacia 9 000 a 8 000
(Miller y Knouft, 2006).
AP indican que los grupos humanos estaban dedi-
Corredores biológico-culturales y la difusión cados a la recolección amplia de plantas y a la caza
de plantas domesticadas del venado y de la fauna menor, incluían a la reco-
La concentración de la época de lluvias durante el lección de productos marinos en la costa con dife-
verano, el prolongado y agudo período de sequía rentes patrones de recolección (Niederberg, 1979;
durante la primavera, y el establecimiento de las MacNeish, 1964; Flannery, 1986; MacNeish y Pe-
selvas medianas perennifolias a lo largo de los le- terson, 1962; Voorhires et al., 2002). En la época
chos de los ríos entre 10 000 y 9 000 AP (Metcalfe, húmeda o de abundancia, se presenta un patrón de
2006; Piperno et al., 2007) pensamos que son fac- recolección corto, de 0.5 a 8.5 km (Voorhies et al.,
tores que incrementaron la importancia ecológica 2004; Morgan, 2008); en la época seca o de es-
del lecho de los ríos durante este periodo, al ser casez el patrón es largo, de 120 a 140 km y se
prácticamente los únicos sitios a los que la fauna y ocupaban varios días para la caza, la recolección
el ser humano podían recurrir para obtener agua de frutos, nueces, sal, conchas u obsidiana (Eer-
dulce y alimento durante el periodo seco. kens et al., 2008).
La distribución de los resguardos humanos en Los registros arqueobotánicos sobre la difusión
Mesoamérica durante el Arcaico (9 000 a 4 000 AP) temprana del maíz, las calabazas y los chiles do-
apoya esta hipótesis, dado que éstos se localizan mesticados hacia los valles de Tehuacán, Oaxaca
en las cercanías de los ríos, entre los sistemas la- y Chiapas, sugieren la conformación e integración
custres internos y su desembocadura en el océano de corredores biológico- culturales del suroeste
Pacífico (figura 3). En el centro de Mesoamérica, mesoamericano al sureste a lo largo de los ríos Bal-
los resguardos se encuentran en los sistemas la- sas-Mezcala, Tehuantepec y Grijalva (figura 3).
custres de los valles de México y Pue-
bla-Val se qui llo (Nie der berg, 1979;
MacNeish, 1964; Irwin, 1978) y en los
márgenes del río Salado en el valle de
Tehuacán (Guitarrero tardío 8 800 a
7000 AP). Hacia el sur, en la costa sur
de Guerrero (Puerto Marqués 4 300
AP) (Brush, 1965), y hacia el sureste,
en los márgenes del río Atoyac en los
valles de Oaxaca (Shiho Sih, 9 000 a
7 000 AP) (Flannery, 1986), en las cer-
canías a lo largo del río Grijalva en
Chiapas (Fase Santa Marta tardío
8 000 a 7 000 AP) (MacNeish y Peter-
son, 1962) y en la costa de este mismo
estado (Chanuto 7 500 a 6 000 AP) Figura 3. Distribución de poblaciones humanas arcaicas: (a) Sayula, (b)
(Voorhies et al., 2002; Voorhies, 2004) San Pedro, (c) Matanchén, (d) El Calón, (e) Tlapacoya (f) Valsequillo, (g)
(figura 3). En el occidente de Mesoa- Puerto Marqués, (h) Tehuacán, (i) Oaxaca, (j) Ocozocuautla, (k) Chanuto.
mérica, en las cuencas Zacoalco-Ato- Posibles corredores biológico-culturales arcaicos: (A) Chapala-
yac-Sayula (Sayula 5 600 AP) (Benz, Santiago-Matanchén. (B)
2002) y Ahua lul co-Teu chit lán-Tala Zacoalco-Sayula-Tuxcacuesco-Armería-Tuxpan-Coahuayana, (C)
Chapala-Tepacatepec-Infiernillo, (D) Valle de
(Teuchitlán 4 500 AP) (Pollard, 1997) en
México-Cuautla-Amacuzac-Atoyac-Mezcala-Papagayo, (E)
Jalisco, en la desembocadura del río
Valsequillo-Salado-Atoyac-Tehuantepec-Grijalva-Costa de Chiapas.
94 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Los registros paleoecológicos
de polen y fitolitos de maíz también
indican la difusión temprana hacia
las costas del Golfo de México,
alrededor de 7 300 AP (Pohl et al.,
2007), posiblemente siguiendo las
derivaciones de los ríos Coatza-
coalcos y Grijalva (figura 4). Los
registros de polen de maíz en Beli-
ce fechados hacia 5 400 AP (Pohl
et al., 1996), permiten suponer su
difusión hacia la península de Yu-
catán siguiendo el río Grijalva y el
río Motagua hacia la costa del Ca-
ribe de Centroamérica (figura 4).
Los registros de polen de maíz en
Figura 4. Posible ruta de difusión temprana de domesticados
las áreas costeras de Veracruz, fe-
Mesoamericanos al sureste: (A) Tepalcatepec-Balsas, (B)
chados hacia 5 000 AP (Sluyter y
Mezcala-Amacuzac, (C) Atoyac1-Salado-Atoyac 2, (D) Mixteco-Verde-Atoyac
Domínguez, 2006), sugieren su di- 2, (E) Tehuantepec, (F) Grijalva, (G) Costa sur, (H) Motagua, (I) Chamalecón,
fusión a través de los ríos Salado y (J) Coatzacoalcos (K) Papaloapan, (L) Ruta Maya.
el Papaloapan (figura 4). Todo ello
hace pensar que el corredor del río
López M., 2007) y en los valles de México, Cuautla,
Balsas-Mezcala se convirtió en escenario de gran- Tehuacán y Oaxaca (Garber et al., 1993; Harlow,
des movimientos de los grupos humanos arcaicos 1993), consistentes en objetos de jadeita y caraco-
(Benz, 1999; Blake, 2006) (figura 4). les marinos (Turbinilla angulata, Strombus costa-
tus, Strombus gigas) que proceden de las minas
El fechamiento temprano de registros de polen, del valle medio del río Motagua y de la costa del Ca-
fitolitos y granos de almidón de maíz en Panamá, ribe, apoyan la hipótesis de una integración de los
Colombia y Ecuador indican también su difusión corredores biológicos-culturales desde el Arcaico
temprana hacia Sudamérica. La presencia del (figura 5).
maíz en Panamá hacia 7 800 AP (Piperno y Pear-
sall, 1998; Piperno et al., 2000; Dickau et al., 2007) La amplia movilidad de los grupos mesoameri-
señala la ruta de los ríos Grijalva-Motagua-Chame- canos se observa aún hasta mediados del siglo XX,
lecón y la costa sur centroamericana. Las eviden- en los recorridos anuales de más de 500 km con fi-
cias paleoecológicas de polen y arqueológicas de nes de recolección y eventos religiosos. Los hui-
maíz (granos de almidón y fitolitos) en los valles del cho les en la re co lec ción de sal y el pe yo te
Cauca y Ponce en Colombia hacia 7 500 AP (Acei- (Lophophora williamsii) asociados con ritos de fer-
tuno y Castillo, 2005), así como en la costa suroes- tilidad; los nahuas, zapotecos, huaves y mayas
te de Ecuador hacia 7 500 AP (Pearsall et al., 2004; asociados a intercambio de productos, peregrina-
Perry et al., 2007; Zorrillo et al., 2008) sugieren su ciones y a ritos religiosos (figura 6).
difusión entre las cordilleras occidental y central de
Intensificación del sistema de cultivo
Colombia. Los registros arqueológicos basados en
análisis de fitolitos y granos de almidón en artefac- Los registros paleoecológicos entre 7 000 y 5 550
tos implicados en la molienda, indican la difusión si- AP, para el suroeste de Mesoamérica, indican la
multánea del maíz con el chile y la calabaza (Perry acumulación de polen de asteraceas, especies ar-
et al., 2007). venses típicas de sistemas de cultivo con ciclos
cortos de barbecho, y un decremento en la acumu-
Los registros arqueológicos del Formativo tem- lación de carbón (Piperno, 2006; Piperno et al.,
prano, en la región occidental de Mesoamérica (Ja- 2007). En los alrededores del valle de Tehuacán (6
lisco-Colima-Michoacán) (Oliveros, 1970, 2004; 900 a 5 500 AP), los registros arqueológicos mues-
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 95
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
sarrollo de la agricultura en sitios de
pie de monte y terrazas de los valles.
La difusión del maíz hacia áreas
donde no existían poblaciones silves-
tres, cuando aún presentaba baja dife-
renciación varietal, pudo promover la
fijación de caracteres domésticos y la
diferenciación racial en estas áreas, al
encontrarse aislado de los progenito-
res silvestres e ir desapareciendo los
segregantes con caracteres silves-
Figura 5. Rutas probables de importaciones de jadeita y caracoles
marinos en el arcaico tardio- formativo temprano procedentes del valle tres. Este proceso, junto con el au-
medio del río Motagua (A) y de la costa del Caribe (B) a: el valle de mento en el número de generaciones
Oaxaca (C), el valle de Tehuacán (D), el valle de México (E), el valle de que pueden estar sujetas a la selec-
Cuautla (F), El Opeño (G), y al valle de Colima (H). ción en un mismo lugar e intervalo de
tiempo (gracias a la reducción del bar-
tran el uso de piedras descortezadoras, cegado- becho), pudieron tambien acelerar la
ras, que bra do ras y mo le do ras, así como la domesticación.
construcción de grandes hornos para el cocimiento Los registros arqueológicos en Tehuacán entre
de agaves o magueyes, una de sus principales (7 000 a 5 000 AP), señalan un patrón comunitario
fuentes de carbohidratos para esa época, junto con conformado por bandas semisedentarias, con
los granos de pastos (Callen, 1965). La cosecha y campamentos en verano en las terrazas de los va-
el aprovechamiento de los agaves implicó la utiliza- lles donde cultivaban, y unidades habitacionales
ción de barretas y mazos de madera endurecidos pequeñas con hornos también pequeños utilizados
con fuego para obtener filo y dureza para el corte para el cocimiento de agaves y otros alimentos,
de raíces, hojas y tallos, así como pa-
lancas de madera que ayudan a de-
senterrar o extraer los tallos o las
“ca be zas” del ma guey (Cam pell,
1999).
Lo anterior nos sugiere que la in-
tensificación de los sistemas de culti-
vo se pudo realizar con el uso de
herramientas desarrolladas para el
apro ve cha mien to de los aga ves,
adaptándolas a la eliminación de las
raíces de los árboles y de los arbustos,
así como para eliminar y alinear pie-
dras, con esto facilitaban la extracción
de las raíces de las especies peren- Figura 6. Peregrinaciones precolombinas, coloniales y actuales: (a)
nes. Con estas prácticas se habría Huicholes, viaje a Wirikuta por los ríos Grande de Santiago-Bolaños
(recolección anual de sal y peyote), (b) Nahuas por los ríos
disminuido la dependencia del fuego
Armería-Ayuquila-Mascota (veneración a Virgen de Talpa), (c) Nahuas
para desplazar las especies perennes
por los ríos Tepalcatepec-Balsas-Amacuzac (veneración a Oztoteotl,
de los terrenos de cultivo. Estas prácti- Cristo negro de Chalma, o a Tonantzin, Virgen de Guadalupe), (d)
cas, junto con el cultivo de los agaves, Zapotecos por los ríos Tehuatepec-Atoyac-Salado (veneración a
pudieron mejorar la captación de agua Tonantzin (Virgen de Guadalupe), (e) Zapotecos, Huaves y Mayas por los
de lluvia y la aereación del sistema ra- ríos Grijalva y Motagua (veneración al Cristo negro de Esquipulas).
dical de los cultivos, ayudando al de-
96 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
muestran la tendencia a la sedenterización (Mac- Smith, 2006). Esto también debió implicar fuerte
Neish, 1964). selección humana sobre diferentes características
culinarias, junto con la del frijol y la calabaza, se
En sitios cercanos a la costa, los registros ar-
aprovechó su complementariedad alimenticia de
queológicos y paleoecológicos entre 6 000 a 5 500
nutrientes y micro nutrientes.
AP señalan la transformación de la selva por pasti-
zales con palmas asociadas, favorecidas por la ac- La selección simultánea en el campo y la cocina
ción del fuego, así como agricultura de maíz y la logró la complementariedad ecológica y alimenticia
explotación de recursos marinos en la costa de la tripleta maíz, frijol y calabaza, que constituyó
(Voorhies et al., 2002). la base para el desarrollo cultural en toda el área.
En las tierras altas en los valles de Tehuacán y Oa-
Los análisis moleculares asociados con los
xaca (entre 5 000 y 3 000 AP), el patrón de los asen-
cambios morfológicos que utilizan ADN arcaico de
tamientos humanos está caracterizado, durante la
maíz indican que hacia 5 500 AP se habían fijado
estación seca, por grandes refugios rocosos en el
los alelos para cuatro hileras de granos en la ma-
pie de monte, habitados por macro bandas; en la
zorca. Los restos arqueobotánicos recuperados en
estación húmeda, por conglomerados de viviendas
Tehuacán muestran mazorcas con 8 a 12 hileras,
familiares pequeñas, circulares u ovales, con de-
aunque estos alelos no se habían fijado aún (Jae-
pósitos comunales para los excedentes agrícolas,
nicke et al., 2003, Jaenicke y Smith, 2006) indican
en las terrazas del valle (Flannery, 2002).
incremento sustancial en la productividad del maíz.
En este periodo se registran restos de perros con- En las tierras bajas, los registros arqueológicos
sumidos como alimento, su crianza asociada al y palinológicos entre 5 500 y 3 800 AP, en la costa
huerto constata la importancia tanto del huerto de Chiapas, indican una adaptación cultural basa-
como del perro (Callen, 1965). da principalmente en la agricultura en terrenos con
buen drenaje, asentamientos dispersos conforma-
Los cambios genéticos en la planta de maíz que
dos por pequeñas unidades circulares u ovaladas,
aumentaron la producción, la mejora en las condi-
formadas por postes de madera sin una estructura
ciones del suelo para el desarrollo del cultivo, la in-
de soporte para las paredes (Blake et al., 1992,
tensificación del mismo y la conformación de los
1995; Lesure, 1997). En la costa, grandes campa-
huertos, pudieron incrementar la productividad, fa-
mentos fueron utilizados temporalmente en la épo-
voreciendo la sedentarización de los humanos.
ca de recolección de productos marinos (Borréis,
2004). Un desarrollo cultural similar ha sido regis-
Estructura del pluricultivo y del sistema trado cerca de la desembocadura del río Santiago,
alimentario de milpa en Matanchén, Nayarit y El Calón, Sinaloa, donde
Los estudios moleculares en el maíz indican que se reportan campamentos costeros estacionales
hacia 4 400 AP ya se habían fijado los alelos impli- utilizados para la explotación de productos mari-
cados en la arquitectura compacta de la planta: do- nos, por parte de grupos cultivadores establecidos
minancia apical, reducción del número de ramas y en los valles aluviales de este río (Mountjoy et al.,
una o dos mazorcas junto al eje central (Jaenicke et 1972; Mountjoy 1974, Scott, 1999).
al., 2003; Dobley et al., 2006; Jaenicke y Smith, Origen y difusión de la alfarería
2006). La fijación de estos alelos debió implicar
Fragmentos de cerámica simple correspondiente a
fuerte selección de la planta bajo cultivo por un
ollas, vasijas y tazones, relacionados con el alma-
lapso entre 5 500 y 4 400 AP, en el cual, posible-
cenamiento, cocimiento y consumo de alimentos,
mente las tres plantas: maíz, frijol y calabaza, pu-
encontrados en la costa del Pacífico hacia 4 300 AP
d i e r o n e v o l u c i o n a r j u n ta s m o d u l a n d o s u
(Brush, 1965), indican el origen de la alfarería en
arquitectura bajo selección y manejo humano, y
Mesoamérica. La presencia de este tipo de cerámi-
ocupar diferentes nichos en el mismo hábitat.
ca , asociada con implementos de piedra como
Hacia 4 400 AP se registra la fijación de los ale- metates ovales y manos cilíndricas convexas alar-
los relacionados con la calidad de la proteína y el gadas en Tehuacán, entre 4 000 a 3 500 AP (Mac-
almidón del maíz (Jaenicke et al., 2003, Jaenicke y Neish et al., 1970), sugiere que para este periodo el
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 97
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
sistema agroalimentario basado en la milpa estaba cerámica ofrendados (Schöndube, 1998; Town-
ya constituido en Mesoamérica. send, 1998).
Hacia 3 200 AP, en el área olmeca, en la costa
En los alrededores de la laguna de Chapala, en
del Golfo de México, también se desarrolla una
El Opeño, hacia 3 800 a 3 500 AP y en el valle de
cerámica con rasgos propios (Fase San Lorenzo:
Colima (3 500 a 3 200 AP), se registra un alto desa-
3 200 a 3 000 AP) (Coe y Dieh, 1980). Rasgos dis-
rrollo de la alfarería relacionada con la cosecha,
tintivos de esta cerámica han sido reportados en
trans for ma ción, con su mo, al ma ce na mien to y
el valle de Morelos en Chalcatzingo (Fase Amate:
transporte de los alimentos (Oliveros, 1970, 2004;
3 250 a 1 100 AP) (Grove, 1987), en el valle de Mé-
Kelly, 1974, 1980; Meighand, 1974; Greengo y
xico en Tlapacoya (Fase Nevada: 3 250 AP) (Tols-
Meighand, 1976; Mountjoy, 1994). Tiene como ras-
toy y Paradis, 1970; Tolstoy, 1978), en el valle de
gos característicos, las ollas con terminación de la
Puebla en Moyotzingo (Stoltman et al., 2005), en el
boca en forma de estribo, lo cual permite mayor efi-
valle de Tehuacán (Fase Ajalpan: 3 200 a 900 AP)
ciencia en el uso de la leña y del agua para cocer
(MacNeish, 1964), en el valle de Oaxaca (Fase San
alimentos como los frijoles e incluye distintos tipos
José Mogote: 3 200 a 2 900 AP) (Drennan, 1970),
de cántaros, tecomates, cajetes, con o sin decora-
en el Istmo de Tehuantepec, en Laguna Zape (Fase
ción con pintura rosa o guinda (Mountjoy, 1998).
Goma: 3 100 a 2 300 AP) (Wallrath, 1967; Zeitlin,
Las ollas tienen diferentes clases de tapaderas
1990), en la depresión central de Chiapas, en San-
ajustables; las vasijas posibilitan el almacenamien-
ta Marta (Fase Cotorra I: 3 320 AP) (MacNeish y Pe-
to, remojo, fermentación, tratamiento con cenizas o
terson, 1962), en la costa de Chiapas, en Paso de
cal y el cocimiento, técnicas con las cuales se in-
Amada (Fase Ocos: 3 250 a 1 100 AP), en la costa
crementa el valor nutritivo de los alimentos, particu-
de Pacífico de Guatemala y El Salvador (Sharer y
larmente del maíz, el frijol, los agaves y las ciruelas
Gilfford, 1970; Lowe, 1975; Lesure, 1998; Love,
(Kantz et al., 1974; Coe, 1994). Este corpus alafe-
2007), en la península de Yucatán (Cuello 3 200
ro, denominado Capacha, también incluye vasijas
AP) (Kosakowski, 1987) y en la costa Atlántica de
acinturadas (bules), bífidas y trífidas las cuales po-
Honduras (Puerto Escondido 3 100 AP) (Joyce y
dían presentar una placa coladora adosada al cue-
Henderson, 2007; Henderson et al., 2007).
llo (Mountjoy, 2006). La función propuesta para
este tipo de vasijas es la destilación de bebidas fer- Estudios basados en los petrograbados y en las
mentadas (Needham y Lu, 1985). partículas elementales de la cerámica, indican que
durante el Formativo hubo un activo intercambio de
Algunos de los rasgos de la cerámica Capacha cerámica entre el área olmeca y el centro de Méxi-
han sido encontrados en cerámica del Formativo co, así como entre la costa Caribe de Honduras a la
temprano de los valles de Morelos (Chalcatzingo costa del Pacífico de México y Guatemala, a través
3 200 AP) y en el Valle de México (Tlatico y Tlapaco- de rutas preestablecidas (Blomster et al., 2005,
ya 3 250 AP), lo que sugiere difusión cultural (Meig- Stoltman et al., 2005).
hand, 1974; Kelly, 1980; Pollard, 1998).
El alto desarrollo de la cerámica utilitaria en toda
Un rasgo cultural importante en esta área du- la región señala la integración del sistema agroali-
rante este periodo es la construcción de cemente- mentario que favoreció el establecimiento y desa-
rios asociados a los asentamientos humanos, con rrollo de villas permanentes (figura 7). En los valles
tumbas y ritos de culto a personajes que eran im- de Tehuacán y Oaxaca se reportan sistemas agrí-
portantes al momento de su muerte. En estos sitios colas en las terrazas del valle, cultivos de humedad
se ofrecía cerámica tanto utilitaria como suntuaria, cercanos a los ríos y posiblemente los primeros
objetos de jade y caracoles procedentes de las mi- cam pos irri ga dos por de ri va ción (Mac Neish,
nas de Motagua y del mar Caribe, cuestión que in- 1964). Las casas unifamiliares cuadradas y los
dica una marcada estratificación social (Meighand, primeros edificios rituales (MacNeish, 1964; Flan-
1974; Oliveros, 1970; 2004). Las bebidas alcohóli- nery, 1986; Flannery, 2002; Marcus y Flannery
cas jugaron un papel relevante en los ritos mortuo- 2004). Hacia el 2 800 AP, se observa su reemplazo
rios, como lo muestran los objetos decorativos de por residencias de familias extendidas de 15 a 20
98 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
personas que proporcionaban mano de
obra suficiente para una economía familiar
compleja. Tanto en el valle de Oaxaca,
como en el valle de Tehuacán, las villas
permanentes estaban conformadas entre
100 y 300 personas (Flannery, 2002; Mar-
cus y Flannery, 2004).
Entre 3 000 y 2 000 AP, se registra en el
maíz una alta frecuencia del alelo suI-M2
implicado en la cantidad y cualidad de la
harina, sin estar aún fijo hacia 2 000 AP
(Jaenicke y Smith, 2006), lo cual sugiere Figura 7. Asentamientos con registros cerámicos en Mesoamérica:
que la selección para elaborar tortillas se Arcaico: (A) Puerto Marqués, (B) San Blas. Formativo temprano: (C)
habría iniciado. El Opeño, (D) Capacha, (E) Olmeca, (F) Chalcatzingo, (G)
Tlapacoya, (H) Tehuacán, (I) Oaxaca, (J) Paso de Amada, (K) Puerto
A manera de conclusiones
Escondido, (L) Cuello, (M) Chalchupa.
Grupos humanos que llegaron entre 10
600 y 10 000 AP, procedentes del suroeste y las 1969; Lewis, 1972; Zong et al., 2007). Prác-
grandes planicies centrales del actual territorio de ticamente todas las plantas domesticadas mesoa-
EUA, habrían iniciado la agricultura en Mesoaméri- mericanas presentan rebrote en la raíz o corona del
ca, prácticamente a su llegada (10 000 AP). Po- tallo, o la dormancia de sus semillas es interrumpi-
seían una cultura basada en la recolección y da por el fuego. Más de 220 grupos de recolecto-
utilización de plantas, particularmente pastos, aga- res-cazadores del oeste de EUA, algunos desde
ves, tunas, mezquites y encinos, y estaban espe- tiempos prehistóricos, utilizaron el fuego para esta-
cializados en la caza del venado y fauna menor con blecer pastizales, guiar y cercar a los animales e in-
arco y flechas, organizados en pequeñas bandas crementar la producción de frutos y granos
con alta movilidad (MacNeish, 1964; MacNeish y (Russell, 1983; Stewart et al., 2002; Griffin 2002;
Nelken, 1983; Poinar et al., 2001; Zeder et al., Parker, 2002; Williams, 2003; Anderson, 2006).
2006). La selección inicial de las plantas pudo estar ba-
sada en la observación de su consumo por la fauna
El establecimiento de los refugios indica que los y en el conocimiento previo sobre sus bondades
grupos humanos se distribuyeron durante el Arcai- alimenticias. Un alto porcentaje de las plantas do-
co en los márgenes de los ríos entre los sistemas mesticadas son consumidas en estado silvestre
lacustres intermontanos y las costas, establecien- por la fauna y resultan dispersadas por ella. Mu-
do un patrón de recolección amplio, que abarcó va- chas especies de pastos, legumbres, agaves y
rios eco sis te mas, in cluida la ex plo ta ción de cactus, han sido consumidas por los grupos huma-
recursos marinos, y conformaron los corredores nos del actual suroeste de EUA (Willis, 1995; Poi-
biológico–culturales a través del sistema de ríos. nar et al., 2001).
El fuego, utilizado como elemento de caza, se Las evidencias arqueobotánicas y moleculares
convirtió en una herramienta clave para la produc- indican que en Mesoamérica la domesticación se
ción de cosechas. Las evidencias paleoecológicas inició hacia 10 000 AP. Los análisis genético-evolu-
y las características ecofisiológicas de las plantas tivos señalan a la región suroeste como el centro
domesticadas señalan que la agricultura se esta- de domesticación para el maíz, frijol, calabaza, chi-
bleció en áreas de selva baja caducifolia, ya que las le y ciruelas (Fukunaga et al., 2005; Gepts, 1988;
principales plantas domesticadas proceden de Kwak et al., 2009; Loaiza et al., 1989; Matsuoka
este ecosistema. El fuego se convirtió en una fuer- 2002, 2005; Miller y Schall 2006; Sanjur et al.,
za de selección decisiva en la etapa inicial de la do- 2002). El surgimiento de la cadena volcanica Cán-
mesticación, de manera similar a como ha sido taro-Nevado-Colima-Hijos del Volcán, con sus con-
sugerido en otras regiones del mundo (Flannery, tinuas avalanchas de lava, entre 18 000 y 4 000 AP
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 99
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
con dirección norte sur entre el sistema Sayula-Za- México y hacia Panamá (8 000 a 7 000 AP), sugiere
coalco y el océano Pacífico, (Luhr y Prestegaard alta movilidad de los grupos humanos a través de
1988; Capra et al, 2002; Capra y Macías 2002), se- los corredores biológico-culturales de los ríos San-
pararon geográficamente los elementos florísticos tiago, Balsas, Grijalva y Motagua. Por estos mis-
de la región del Balsas, dejando en el extremo oes- mos corredores, posiblemente, se introdujeron las
te la mayor riqueza de especies y poblaciones em- especies sudamericanas que se incorporaron a los
parentadas con el maíz, el frijol y la calabaza sistemas de huertos (Piperno et al., 2000; Colunga
(Vázquez et al., 1995; Doebley, 1990; Lepiz et al., y Zizumbo, 2004), estas rutas fueron utilizadas
2004). De un alto número de especies de pastos posteriormente durante el Formativo temprano en
con características relevantes para su cosecha, el comercio o intercambio de piezas de jade, cara-
presentes en esta área (Tripsacum dactyloides var. coles y cerámica (Garber et al., 1993; Harlow,
mexicanum De Wet y Harlan L.; T. laxum Nash ; T. 1993; Oliveros, 2004; Stoltman et al., 2005; López
maysar Hernández y Randlph; T. pilosum Scribner M., 2007). El maíz se difundió tempranamente ha-
y Merr., T. zopilotense Hernández y Randlph, Zea cia el sur, cuando aún presentaba baja diferencia-
diploperennis, Z. mays y Z. perennis), sólo Zea ción genética, mientras que para el suroeste de
mays resultó domesticado. De cerca de 25 espe- EUA su difusión incluyó razas cristalinas y harino-
cies de Phaseolus resultaron domesticadas tres: P. sas, después de 3 800 AP (Hernández, 1985; Jae-
vulgaris, P. lunatus y P. coccineus. Ello pudo deber- nicke y Smith, 2006; Huckell, 2006). Para el caso
se a las características genéticas y reproductivas del girasol (Helianthus annuus L.), la difusión hacia
de las especies que no habrían favorecido su do- el norte pudo haberse realizado antes, 4 600 AP
mesticación (Diamond, 2001). (Lentz et al., 2008).
Las prácticas agrícolas de tala y fuego predomi-
La intensificación del cultivo entre 7 000 y 5 500
naron entre 10 00 y 7 000 AP (Piperno, 2006; Piper-
AP, se pudo efectuar realizado con modificaciones
no et al., 2007), posiblemente llegaron a tener un
al suelo, como la remoción de raíces de especies
alto grado de sofisticación y permitieran el uso re-
perennes, piedras y su alineamiento, y se logró una
currente del sitio de cultivo, con periodos largos
mejor captación, distribución y conservación del
de barbecho, de manera similar al manejo de
agua. Este manejo pudo ser similar al registrado
roza-tumba-quema utilizado por los antiguos ma-
actualmente en los sistemas agrícolas practicados
yas, en el cual la preparación del suelo no incluye la
en los suelos pedregosos de pie de monte y las te-
eliminación de las raíces de especies perennes,
rrazas del occidente de México, donde sólo inter-
aunque sí el cercado del sitio con ramas para limi-
viene el uso de energía humana e implementos
tar la incidencia del pastoreo y ramoneo del cultivo
simples como barretas y mazos (Zizumbo et al.,
por venados y pecaríes que resultan atraídos (Zi-
1989, Zizumbo y Colunga, 1993).
zumbo y Simá, 1988).
Las características autoecológicas de las espe- Es posible que la estructuración del pluricultivo
cies y la distribución geográfica de las poblaciones en la milpa se haya establecido simultáneamente
silvestres progenitoras putativas de maíz y de frijol, al fijarse los alelos involucrados en la estructura
sugieren que la agricultura se pudo establecer en compacta de la planta de maíz (5 500-4 400 AP) y
sitios con elevaciones intermedias (600 a 1 600 los cultivos se hayan establecido tanto en las terra-
msnm) (Lepiz et al., 2004; Buckler et al., 2006; zas de los valles como en sitios cercanos al lecho
Kwak et al., 2009), incluyendo bordes con el bos- de los ríos, con pequeñas obras de drenaje.
que de encino. Ello significó, en el extremo occi- Asimismo, la estructuración del sistema alimenta-
dental de Mesoamérica, que los grupos humanos, rio, basado en las mismas plantas, se pudo esta-
además de realizar agricultura, podían explotar re- blecer simultáneamente a la fijación de los alelos
cursos marinos o lacustres intermontanos, hacien- involucrados con las cualidades de proteína y almi-
dón en el maíz. La complementariedad ecológica
do recorridos relativamente cortos (»80 km).
y nutritiva del complejo maíz-frijol-calabaza-chile, y
La difusión temprana de los domesticados su sinergia, se convirtió en la base material del de-
maíz-calabaza-chile hacia la costa del Golfo de sarrollo cultural en toda la región (Zizumbo y Colun-
100 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
ga, 1993). Los asentamientos estaban confor- domesticadas de las silvestres aportarán datos de
mados por conglomerados de micro bandas que, gran relevancia. Para el caso de maíz, calabaza y
además de cultivar, ocasionalmente realizaban chile se requieren estudios sobre los implementos
campamentos para cazar, colectar y explotar re- de piedra y cerámica ya obtenidos para los perio-
cursos marinos (Mountjoy, 1974; MacNeish, dos Arcaico superior y Formativo temprano e incor-
1964; Flannery, 1986; Voorhies et al., 2003; Mar- porar los métodos para la detección microscópica
cus y Flannery, 2005). del almidón de maíz, calabaza y chile, así como la
relacionada con los fitolitos en maíz y calabaza pro-
Hacia 4 300 y 4 100 AP se registra alfarería rela-
puestos por Bryant, 2007; Holst y Piperno et al.,
cionada con la transformación y consumo de ali-
2007; Perry y Flannery, 2007.
mentos en la costa sur de la región (Brush, 1965;
Mountjoy, 1974), y entre 3 500 y 3 000 AP, se repor- Para las plantas que eran además consumidas
ta un alto número de villas a lo largo de los corredo- después de hervirse, fermentarse o destilarse,
res biológico-culturales. Tanto en el oeste como en como maíz, frijol, agave, ciruelos, tunas y mezqui-
el este se desarrolla ampliamente la cerámica rela- tes, es importante utilizar las metodologías reporta-
cionada con el procesamiento de los alimentos, lo das que las detectan en lo residuos de vasijas,
cual mejora sus cualidades alimenticias y se regis- basadas en espectrometría DRIFTS (Diffuse-reflac-
tra intercambio de cerámica en toda la región entre tance infred Fourier-transform espectrometry),
3 200 y 2 000 AP (Stoltman et al., 2005; Blomster et cromatografía HPLC (High-performance liquid chro-
al., 2005). En el occidente la presencia de tumbas matography) y cromatografía de gases/espectro-
de tiro en las que se honra a personajes importan- metría de masas (GC/MS) propuestas por Mc
tes, ofreciéndoles artículos suntuarios de jadeita y Govern et al., 2004, 2005. Realizar estos estudios
caracoles marinos extra regionales, señala una significa un enorme reto que debe de emprenderse
marcada estratificación social. La alta frecuencia a fin de profundizar en el entendimiento de las ba-
en los alelos implicados en la cantidad y cualidades ses materiales de la civilización mesoamericana.
del almidón, sin llegar a fijarse los harinosos, hacia Agradecimientos
2 000 AP, sugiere selección de variantes para dife-
Al Centro de Investigación Científica de Yucatán
rentes usos.
(CICY) y Conacyt por la beca sabática de investiga-
Los registros arqueobotánicos sobre frijol son ción 2007-2008 en la Universidad de California-
particularmente exiguos debido, en buena parte, a Davis. Al Dr. Paul Gepts por la revisión crítica del
la inexistencia de metodologías para registrar es- trabajo y su hospitalidad en el laboratorio: “Crop
tructuras microscópicas de diagnóstico. Estudios evolution, domestication and biodiversity”, y a los
evolutivos que permitan establecer la temporalidad compañeros del laboratorio James Kami, Matthew
en la diferenciación genética de las poblaciones Hufford y Kraig Kraft.
Bibliografía
Aceituno, F. J. and E.N. Castillo. 2005. Mobility Aliphat, F.M. 1980. “La cuenca Zacoalco-Sayula:
strategies in Colombia’s middle moun- O c u pa c i ó n h u m a n a d u r a n t e e l
tain range between the early and middle pleistoceno final en el Occidente de
Holocene. Before farming 2:1-17. México”. En: A. González J. (ed.).
Orígenes del hom bre americano.
Alfimov, A.V. and D.I. Berman. 2001. Beringian cli-
Secretaría de Educación Pública.
mate during the late Pleistocene and
México. D. F. pp. 145-176.
Holocene. Quarternary Science Re-
views 20:127-134.
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 101
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
Anderson, M. K. 2006. Tending the wild. University Blake, M.; J.E. Clark.; B. Voorhies; G. Michaels and
of California Press. Berkley. M.W. Love. 1995. “A new radiocarbon
Arceo, G.; S. Mandujano; S. Gallina and L.A. Pérez chronology for the arcaic and formative
periods along the Pacific coast of South-
J. 2005. “Diet diversity of white-tailed
eastern Mesoamerica”. Ancient
deer (Odocoileus virginianus) in a tropi-
Mesaomerica 6:161-184.
cal dry forest in Mexico”. Mammalia
69:159-168.
Blake, M. 2006. “Dating the initial spread of Zea
Arroyo C. J.; J.O. Polanco and E. Johnson. 2006. “A mayz”. In: Staller J, Tykot R, Benz B
preliminary view of the coexistence of (eds). Histories of maize. Academic
mammoth and early peoples in Mexico”. Press. San Diego. pp. 55-68.
Qua ter nary In ter na tional 142-143:
79-86. Blomster, J.P.; H. Neff and M.D. Glascock. 2005.
“Olmec pottery production and export in
Arroyo C., J.; J.O. Polanco; C. Laurito; E. Johnson; ancient Mexico determined through ele-
M.T. Alberdi and A. L. Valerio. 2007. mental analysis”. Science 307: 1068 –
“The proboscideans (Mammalia) from 1072.
Mesoamerica”. Qua ter nary In ter na-
tional 169-170: 17-23. Bradley, B. and D. Stanford. 2004. “The North At-
lan tic ice-edge cor ri dor: a pos si ble
Bello, J.; S. Gallina and M. Equihua. 2001. "Char-
paleolithic route to the New World”.
acterization and habitat preferences by
World Archaeology 36:459-478.
white-tailed deer in Mex ico". Jour.
Range Management 54:537-545.
Brook, BW and J.S. Bowman. 2002. Explaining the
Benz, B. 1999. “On origin, evolution and dispersal Pleistocene magafaunal extinctions:
of maize”. In: M. Blake (ed.). Pacific models, chronologies, and assump-
Latin America in prehistory: The evolu- tions. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
tion of archaic and formative cultures. 99:14624-14627.
Washington State Univ. Press. Pullman,
Washington. pp. 25-38. Bruman, H.J. 2000. Alcohol in ancient Mexico. Uni-
versity of Utah Press. Salt Lake.
Benz, B. 2001. “Ar chae o log i cal ev i dence of
teocintle do mes ti ca tion from Guila Brush, C.F. 1965. “Pox poetry: earliest indentified
Naquitz, Oaxaca”. Proc. Nat. Acad. Sci. Mex i can ce ramic”. Sci ence 149:
USA. 98: 2104-2106. 194-195.
Benz, B. 2002. The origins of Mesoamerican agri-
Bryant, V.M., 2007. “Microscopic evidence for the
culture: Reconnaissance and testing in
domestication and spread of maize”.
the Sayula-Zacoalco lake ba sin.
Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 104:19659-
http://www.famsi.org/re ports/ 99074/
19660.
section11.htm.
Benz, B. 2006. “Maize in the Americas” In: Staller Buckler, E.S.; M. Persal and T.P Holtsford. 1998.
J., Tykot R., and Benz B. (eds.). Histo- “Climate, plant ecology and central
ries of maíze. Academic Press, San Mexican archaic subsistence”. Current
Diego. pp. 9-18. Antropology 39:152-164.
Blake, M.; B.S. Chisholm.; J.E. Clarke, B. and L.W. Buckler, E.S.; N.M. Goodman; T.P. Holstford; J.F.
Voorhies. 1992. “Prehistoric subsis- Doebley and J. Sánchez. 2006.
tence in the Soconusco region”. Current “Phylogeography of the wild subspecies
Anthropology 23:83-94. of Zea mayz”. Maydica 51:123-134.
102 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Callen, E.O. 1965. “Food habits of some pre-co- Colunga G. P. and D. Zizumbo V. 1993. “La
lumbian mexican indians”. Econ. Bot . evolución de las plantas bajo selección
19: 335–343. artificial y manejo agrícola. En: E. Leff y
J. Carabias. Cultura y manejo
Campell, P.D. 1999. Survival skills of native Califor-
sustentable de los recursos naturales.
nia. Gibbs-Smith. Salt Lake City.
CIIH-UNA M . Miguel An gel Porrúa.
Capra, L. J.L. Macías; K.M. Scott; M. Abrams and México. pp. 123-163.
V.H. Garduño M. 2002. “Debris ava-
Colunga G., P., J. Coello C.; L. Eguiarte and D.
lanches and debris flows transformed
Piñero. 1999. “Isozymatic variation and
from collapses in the trans-mexican vol-
p h y l o g e n e t ic r e l a t i o n s b e t w e e n
canic belt, Mexico behavior, and impli-
henequén Agave fourcroydes Lem. and
cations for hazard assessment”. Jour of
its wild ancestor A. angustifolia Haw”.
Volcanic and Geothermal Research
Am. Jour. Bot. 86: 115-123.
113:81-110.
Colunga G., P. and D. Zizumbo V. 2004. “Domesti-
Capra L. and J.L. Macías. 2002. “The cohesive
cation of plants in Maya lowlands”.
Naranjo debris-flow deposit (10 km3): A
Econ. Bot. 58:101-110.
dam breakout flor derived from the
pleistocene debris-avalanche deposit of Colunga G., P. and D. Zizumbo V. 2007. “Tequila
Nevado de Colima Volcano (Mexico)”. and other Agave spirits from west-cen-
Jour. of Volcanic and Geothermal Re- tral Mexico: current germplasm diver-
search 117:213-235. s i t y, c o n s e r v a t i o n a n d o r i g i n ” .
Cas as, A.; A. O tero A.; E. Pére z N .; A. Biodiversity and Con ser va tion 16:
Valiente–Banuet. 2007. “In situ man- 1653-1667.
agement and domestication of plants in Cunniff, J.; C.P. Osborne; B.S. Ripley; M. Charles
Mesoamerica”. Annals of Botany 1-15. and G. Jones. 2008. “Response of wild
doi:10.1093/aob/mcm126. C4 crop progenitors to subambient C02
Ceballos, G. 1990. “Comparative natural history of highlights a possible role in the origin of
small mammals from tropical forest in agriculture”. Global Change Biology
West ern Mex ico”. J. Mamm. 71: 14:576-587.
263-266.
Diamond, J.M. 2002. “Evolution, consecuences
Ceballos, G. and A. García. 1995. “Conserving neo- and future of plant and animal domesti-
tropical biodiversity: the role of dry forest cation”. Nature 418:700-707.
in West ern Mex ico”. Conserv. Biol.
Dickau, R.; A.J. Ranere and R.G. Cooke. 2007.
9:1394-1356.
Sta r c h g r a i n e v i d e n c e f o r t h e
Coe, M.D. and R.A. Diehl. 1980. “In the land of preceramic dispersals of maíze and root
Olmeca”. Vol. I. The archaeology of San crops into tropical dry and humid forest
Lorenzo Tenochtitlan. Uni ver sity of of Panama”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
Texas Press. Austin. 104:3651-3656.
Coe, S. D. 1994. Americas´s first cuisines. Univer- Dillehay, T.D.; C. Ramírez; M. Pino; M.B. Collins; J.
sity of Texas Press. Austin. Rossen and Pino N. 2008. “Monte
Verde:Seaweed, food, medicine and
Colunga G. P.; E. Hernández X. y A. Castillo M. peopling of South America”. Science
1986. “Variación morfológica, manejo 320:784-786.
agrícola y grados de domesticación de
Opuntia spp. en el Bajío Guanajua- Dixon, E. J. 1999. Bones, boats and bison. Archae-
tense”. Agrociencia 65:7-49. ology and the first colonization of West-
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 103
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
ern North America. University of New Nat. Acad. Sci. USA. 102:18315-18320.
Mexico Press. Alburquerque.
Dixon, E. J. 2001. “Human colonization of the Eubanks, M. 2002. “An interdisciplinary perspec-
Americas: timing, technology and pro- tive on the origin of maize”. Latin Am.
cess”. Quarternary Science Reviews Antiquity. 12:91-98.
20:277-299.
Fiedel, S. J. 2002. “Initial human colonization of the
Doebley, J.F. 1984. ““Seeds” of wild grasses: A ma- Americas: an overview of the issues and
jor food for South west ern Indians”. the ev i dence”. Ra dio car bon: 44:
Econ. Bot. 38:52-64. 407-436.
Doebley, J.F. 1990. “Molecular systematic of Zea Flannery, K.V. 1969. “Origins and ecological ef-
(Gramineae)”. Maydica 35:143-150. fects of early domestication in Iran and
the Near East”. In: P.J. Ucko and G. W.
Doebley, J.F. 2004. “The genetics of maíze evolu- Dimbleby (eds.). The domestication and
tion”. Ann. Rev. Genet. 38:37-59. exploitation of plants and animals. Al-
dine Publishing Co. Chicago, Illinois.
Doebley, J. F. 2006. “Unfallen grains: How ancient
pp. 73-100.
farmers turned weeds into crops”. Sci-
ence 312:1318-1319. Flannery, K.V. 1986. Guila Naquitz, archaic forag-
ing and early agriculture in Oaxaca
Doebley, J. F.; B.S Gaut and B.D Smith. 2006. “The Mexico. Academic Press. New York.
molecular genetics of crop domestica-
tion”. Cell 127:1309-1321. Flannery, K.V. 1994. Early Formative Pottery of the
Valley of Oaxaca, Mexico. Memoir No.
Dorweiler, J.; A. Stec A.; J. Kermicle and J.F. 27. Museum of Anthropology, University
Doebley. 1993. “Teocintle glume archi- of Michigan. Ann Arbor, Michigan.
tecture 1: a genetic locus controlling a
key step in maize evolution”. Science Flannery, K.V. 2002. “The origins of the village re-
262: 233-235. visited: from nuclear to extended house-
holds”. Am. Antiquity 67:417-433.
Drennan, R. 1970. Fabrica San Jose and middle
formative society in the Oaxaca Valley . Fukunaga, K.; J. Hill; Y. Vigouroux; Y. Matsuoka; J.
Museum of Anthropology Memoirs No. Sánchez; K. Liu; E.S. Buck ler and
8. University of Michigan. Ann Arbor, Doebley J. F. 2005. “Genetic diversity
Michigan. and population structure of teocintle”.
Genetics 169:2241-1154.
Eerkens, J. W.; A.M. Spurling; A. Michelle and M.A.
Garber, J.; D.C. Grove; K.G. Hirth and J.W. Hoopes.
Gras. 2008. “Measuring prehistoric mo-
1993. “Jade use portions of Mexico and
bility strategies based on obsidian geo-
Central America: Olmec, Maya, Costa
chemical and technological signatures
Rica and Honduras”. In: F. Lange (ed.)
in the Owens Valley, California”. Jour. of
Precolumbian jade: new geological and
Arch. Sci. 35: 668-680.
cultural interpretations. University of
Elias, S. A. 2001. “Beringian paleoecology: results Utah Press. Salt Lake City. Pp. 211-232.
from the 1997 worshop”. Quarternary
Science Reviews 20:7-13. García M., A.; P. Colunga G. y R. Bye. 1993. “Los
usos del Agave angustifolia Haw.,
Erikson, D.L.; B.D. Smith; A.C. Clarke; D.H. ancestro silvestre del henequén en su
Sandweiss and N. Turois. 2005. “An área de distribución geográfica”. En:
Asian origin for a 10 000 year old do- Memorias de la Conferencia Nacional
mesticated plant in Americas”. Proc. sobre el Henequén y la Zona
104 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Henequenera de Yucatán. P. Peniche implications for the peopling of the New
R . y F. S a n ta m a r í a B . ( c o m p . ) . World”. Am. J. Phys. Anthropol.
Gob.Edo.Yuc. UADY-CONACYT-INIFAP. 128:772–780.
Mérida, Yucatán: 92-112
Greengo. R.E. and C. Meighan. 1976. “Additional
Gepts, P. 1988. “Phaseolin as an evolutionary perspectives on the Capacha Complex
marker”. In: P. Gepts (ed.). Genetic re- of Western Mexico”. Jour. of New World
sources of Phaseolus beans. Kluwer Arch. 1: 15-23
Dordrecht. Pp. 215-241.
Griffin, D. 2002. “Pre-historic human impacts on fire
Gepts, P.; R. Papa; A. González; J. Acosta and A. regimes and vegetation in the northern
Delgado-Salinas. 1999. “Human effects intermountains west”. In: Vale, Thomas
on Phaseolus vulgaris adaptation dur- R. (ed.). 2002. Fire, native peoples, and
ing and after domestication”. In: L. Van the natural landscape. Island Press.
Raamsdonk (ed.). Proc VII IOPB Sympo- Washington, DC. pp. 42-77.
sium. Evolution in man-made habitats.
Grove, D. 1970. “The San Pablo pantheon mound:
Amsterdam. pp. 11-15.
A middle preclassic site in Morelos,
Gepts, P. 2004. “Crop domestication as a long-term Mexico”. Am. Antiquity 35:62-73.
selection experiment”. Plant breeding
Grove, D.C. 1987. Ancient Chalcatzingo. Texas
Reviews, 24 (Part 2), 1-44.
Pan American Series. University of
Gepts, P. 2006. “Plant genetic resources conserva- Texas Press. Austin.
tion and utilization: the accomplish-
Guthrie, R.D. 2006. “New carbon dates link climatic
ments and future of a societal insurance
change with human colonization and
policy”. Crop Science 46:2278–2292.
Pleis to cene ex tinc tions”. Na ture
G e p ts , P. 2 0 0 8 . “ Tr o p i c a l e n v i r o n m e n ts , 441:207-209.
biodiversity and the origin of crops”. In:
Guzmán, F.A.; G Tapia R. y O. J. Polanco. 2005. La
Moore P, Ming R (eds). Genomics of
mastofauna de La Guayabilla, Colima.
tropical crop plants, Springer, New York.
Coordinación Nacional de Arqueología.
pp. 1-20
Instituto Nacional de Antropología e
Gilbert, M.T.; D.L. Jenkins; A. Gotherstrom; N. Historia. México.
Naveran; J.J. Sánchez; M. Hofreiter;
Haley, S.D. and F. A. Solórzano 1991. “The lake of
P.F. Thom sen; J. Binladen; T.F.G.
Chapala first Mexicans proyect, Jalisco,
Highan; R.M. Yohe; R. Parr; L.S.
Mexico”. Current Research in the Pleis-
Cummings and E. Willerslev. 2008.
tocene 8:20-22.
“DNA from Preclovis human coprolites
in Oregon, North America”. Science Hammer, K. 1984. “Das domestikationssyndrom”.
320:386-388. Kulturpflanze 32:11-34.
González, S.; J.C. Jiménez;. Hedges; D. Huddart; Hanson, M.; B. Gaut; A. Stec; S. Fuerstenberg; M.
D. Ohman; J.C. Turner and J.A. Pompa Goodman; E. Coe and J. Dobley. 1996.
y Padilla. 2003. “Early humans in the “Speciation and domestication in
Americas: new evidence from Mexico”. maize and its relatives: Evidence from
Jour. Human Evol. 44:379-384. the globulin-1 gene”. Genetics 150:
863-872.
González, J.R.; W. Neves.; L.M. Mirazón; S.
G o n z á l e z ; H . P u c c i a r e l l i ; M. M . Hardy, K. 1994. “Colecciones líticas de superficie
Hernández and G. Corral. 2005. “Late del Occidente de México”. En: E. Wil-
Pleistocene/Holocene craniofacial mor- l i a m s y R . N o ve l o ( c o o r d s . ) .
phology in Mesoamerican paleoindians: Arqueología del Occidente de México:
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 105
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
nuevas aportaciónes. El Colegio de remains from Jalisco, Mexico”. Current
Michoacán. Zamora, Mex ico. pp. Research in the Pleistocene 17: 95-96.
123-141.
Irwin W. C.I. 1969. “Comments on the association
Harlan, J.R. 1972. “Agricultural origins: centers of archaeological materials and extinct
and no centers”. Science 174:468-474. fauna in the Valsequillo Region, Puebla,
Mexico”. Am. Antiquity 34:82.
Harlow, G. 1993. Middle American Jade: Geologic
and petrologic perspectives on variabil- Irwin W. C.I. 1978. “Summary of archaeological evi-
ity and source. In: F. Lange (ed.) dence from the Valsequillo re gion,
Pre-Columbian jade: new geological Puebla, Mexico”. In: D.L. Browman (ed.)
and cultural interpretations. University Cultural continuity in Mesoamerica.
of Utah Press. Salt Lake City. pp. 9-29. Mouton, The Hague. pp 7-22.
Hart, P. J. 2004. “Can Cucurbita pepo gourd seeds Jaenicke D. V.; E.S. Buckler; B.D. Smith; T.M.
be made edible?” Jour. Archaeol. Sci. Gilbert; A. Cooper; J. Doebley and S.
31:1631-1633. Paabo. 2003. “Early allelic selection in
maíze as revealed by ancient DNA”. Sci-
Henderson, J.; R.A. Joyce; G. R. Hall; W.J. Hurst
ence 302: 1206-1208.
and P.E. McGovern. 2007. “Chemical
and archaeological evidence for the Jaenicke D. V. and B.D. Smith. 2006. “Ancient ADN
early cacao beverages”. Proc. Nat. and integration of archaeological and
Acad. Sci. USA. 104:18937-18940. genetic approaches to study of maize
domesticaction”. In: Staller J, Tykot R,
Hernández X., E. 1985. “Maize and man in the
Benz B (eds.). Histories of maize. Aca-
Greater Southwest”. Econ. Bot. 39:
demic Press, San Diego. pp 83-95.
416-430.
Joyce, R.A., and J.S. Henderson. 2007. “From
Hoffecker, J.F. and S A. Elias. 2003. “Environment
feasting to cuisine: Implications of Ar-
and ar che ol ogy in Beringia”. Evol.
chaeological research in an Early Hon-
Antropol. 12:34-49.
du ran Vil lage”. Am. An thro pol o gist
Hoffecker J.F., and A.S. Elias. 2007. Human ecol- 109(4):642–653.
ogy of Beringia. Columbia University
Kantz, S.H.; M. L. Hediger and L.A. Valleroy. 1974.
Press. New York.
“Traditional maize processing tech-
Holst, I. M. J. and D.R. Piperno. 2007. “Identifica- niques in the New World”. Science 184:
tion of teocinte, maíze, and Tripsacum in 765-773.
Mesoamerica by using pollen, starch
Kaplan, L. and T. Lynch. 1999. “Phaseolus
grains, and phytoliths”. Proc. Nat. Acad.
(Fabaceae) in Archaeology: AMS radio-
Sci. USA. 104:17608-17613.
carbon dates and their significance for
Huckell, L.W. 2006. “Ancient maize in the American pre-Colombian agriculture”. Econ. Bot.
Southwest”. In: Staller J.; R Tykot; B. 53: 261-272.
Benz. (eds.). Histories of maize. Aca-
Kauffman, J.B.; D.M. Steele; D.L. Cummings and
demic Press, San Diego. pp. 97-107.
V.J. Jaramillo. 2003. “Biomass dynamic
Hunley K. and J.C. Long. 2005. “Gene flow across associated with deforestation, fire, and
linguistic boundaries in native North conversion to cattle pasture in Mexican
Amer i can pop u la tions”. Proc. Nat. tropical dry forest”. Forest Ecology and
Acad. Sci. USA. 102:1312-1317. Management 176:1-12.
Irish J.D.; D.D. Da vis; J.E. Lobdell and F.A. Kelly, I. 1974. “Stirrup pots from Colima: Some im-
Solórzano. 2000. “Prehistoric human plications”. In: B. Bell (ed.). The Archae-
106 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
ology of west Mexico. pp. 206-211. vari a tion of the ge nus Cap si cum
Sociedad de Estudios Avanzados de (Solanacea) in Mexico”. Pl. Syst. Evol.
Occidente A.C. Ajijic, Jalisco, México. 165:159-188.
Kelly, I. 1980. Ce ramic se quence in Colima: López M., C.L. 2007. Las piedras verdes en el
Capacha, an early phase. University of centro de Jalisco. http://www.famsi.
Arizona Press. Anthropological papers org/re ports/03083es/03083esLópez
No. 37. Tucson. _Mestas_full.pdf
Koinange, E.M.K.; S.P. Singh and P. Gepts. 1996. López T., M.C.; S. Mandujano y G. Yanes. 2007.
“Genetic control of the domestication “Evaluación poblacional del venado
syndrome in common bean”. Crop Sci- cola blanca en un bosque tropical seco
ence 36:1037-1045. de la Mixteca poblana”. Acta Zoológica
Mexicana 23:1-16.
Kosakowski, L.J. 1987. Preclassic Maya pottery at
Cuello Belize. University of Arizona Lorenzo, J.L. y L. Mirambell. 1986. Tlapacoya:
Press. Tucson. Anthropological Paper 35 000 años de historia en el lago de
47. Chalco. Colección científica, serie
prehistoria. Instituto Nacional de
Kwak M., J. Kami and P. Gepts. 2009. The putative
Antropología e Historia.México
Mesoamerican center of domestication
of Phaseolus vulgaris L is located in the Love, M. 2007. “Recent research in the Southern
Rio Lerma-Santiago Basin of Mexico. Highlands and Pacific coast of
Crop Science (March) in press. Mesoamerica2. Jour. Archaeol. Res.
15:275-328.
Lentz, D.L.; M.D.L. Pohl; L. Alvarado; S. Tarighat
and R. Bye. 2008. Sunflower Lowe, G.W. 1975. “The Early Preclassic Barra
(Helianthus annuus L.) as a pre-Colum- Phase of Altamira, Chiapas”. Papers of
bian domesticate in Mexico. Proc. Nat. the New World Archaeological Founda-
Acad. Sci. USA. 105:6232-6237. tion No. 38. Brigham Young University,
Provo, Utah.
Lepiz, I.R.; D.R. Ramírez; J. Sánchez; C.A. Ruíz y
D. Debouck. 2004. “Las especies Luhr J.S. and K.L. Prestegaard 1988. “Caldera for-
silvestres de Phaseolus L. (Fabaceae) mation at volcan Colima, Mexico, by a
en la cuenca de los ríos Verde y Santi- large holocene volcanic debris ava-
ago y Nevado de Colima, del Occidente lanche”. Jour. of Volcanic and Geother-
de Mexico”. Scientia-CUCBA 6:91-99. mal research 35:335-348.
Lesure, R.G. 1998. “Vessel form and function in an MaCNeish, R.S. and F. Peterson. 1962. The Santa
early formative ceramic assemblage Marta Rock Shel ter, Ocozocoautla,
from coastal Mexico”. Jour. of Field Chiapas, Mexico. Papers of the New
Arch. 25: 19-36. World Ar chae o log i cal Foun da tion.
Orinda, California. 1960-1962. (Pub.
Leonard, J.A.; R.K. Wayne; J. Wheeler; R. Valadez;
No. 10).
S. Gullen and C. Vila. 2002. “Ancient
DNA evidence for old world origin of New MacNeish, R.S. 1964. Ancient Mesoamerica Civili-
World dogs”. Science 298:1613-1616. zation. Science 143:531-537.
Lewis, H.T. 1972. “The role of fire in the domestica- MacNeish, R.S. 1967. “Mesoamerican archaeol-
tion of plants and animals in Southwest ogy”. Biennial Review of Anthropology
Asia: a hypothesis”. Man 7: 195-222. 5:306-331.
Loaiza F., F.; K. Ritland; J.A. Laborde C. and MacNeish, R.S. F. Peterson, K.V. Flannery. 1970.
Tanksley. 1989. “Patterns of genetic “Ceramics”. In: R.S. MacNeish (ed.)
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 107
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
The prehistory of Tehuacán Valley. Vol. McGovern, P.E.; J. Zhang; J. Tang; Z. Zhang; G.R.
3. University of Texas. Austin. Hall; R.A. Moreau; A. Nuñez; D.D.
Butrym; M.P. Richards; Ch-S Wang; G.
MacNeish, R.S. and A. NelkenT. 1983. “The Cheng, Z. Zhao and Ch. Wang. 2004.
preceramic of Mesoamerica”. Jour. of “Fer mented bev er ages of pre-and
field Archaeol. 10:71-84. proto-historic China”. Proc. Nat. Acad.
Sci. USA 101:1793-17598.
MacNeish R.S. and M. Eubanks 2000. “Compara-
tive analysis of the rio Balsas and McGovern P.E.; A.P. Underhill; H. Fang; F. Luan;
Tehuacán mod els for the or i gin of G.R. Hall, H. Yu H; Ch. Wang, Ch-S
maize”. Latin Am. Antiquity 11:3-20. Wang; F. Cai; Z. Zhao and G.M.
Feinman. 2005. “Chemical identification
Malhi R.S.; J.A. Eshleman; J.A. Greenberg; D.A. and cultural implications of a mixed fer-
Weiss, B.A.S. Shook, et al. 2002. “The mented beverage from late prehistoric
structure of diversity within New World China”. Asian perspectives 44:249-274.
mitochondrial DNA haplogroups: impli-
cations for the prehistory of North Amer- Meighand, C.W. 1974. “Prehistory of West Mexico”.
ica”. Am. J. Hum. Genet. 70:905–19. Science 184:1254-1261.
Mandujano, S. and L.E. Martínez R. 1997. “Fruit fall Metcalfe, S. E.; F.A. Street P., R.A. Perrot and D.D.
caused by chachalacas ( Ortalis Harkness. 1991. Paleolimnology of
poliocephala) on red mombim trees the upper Lerma Basin, Central Mexico:
(Spondias purpurea): impact on terres- a re cord of cli ma tic change and
trial fruit consumers, especially the anthropogenic dis tur bance since
w h i t e - ta i l e d d e e r ( O d o c o i l e u s 11600 yr BP. Jour. of Paleolimnology
virginianus)”. Studies on Neotropical 5:197-218.
Fauna and Environment 31:1-3.
Metcalfe, S. E. 2006. “Late quaternary environ-
Marcus J. and K.V. Flannery 2004. “The coevolu- ments of the northern deserts and cen-
tion of ritual and society: new 14C dates tral transvolcanic belt of Mexico”. Ann.
from ancient Mexico”. Proc. Nat. Acad. Missouri Bot. Gar. 93:258-273.
Sci. USA. 101: 18257-18261.
Miller, P.M. and J.B. Kauffman. 1998. “Seedling and
Mass, J.M.; P. Balvanera; A. Castillo; G.C. Daily; H. sprout response to slash and brun agri-
Money; P. Ehrlich; M. Quezada; A. cul ture in trop i cal decidus for est”.
Miranda; V.J. Jaramillo; F. García O.; Biotropica 30:538-546.
A. Martínez Y.; H., Cotter H, J. López B.;
Miller, P.M. 1999. “Effects of deforestation on seed
A. Pérez J., A. Búrquez; C. Tinoco; G.
in a tropical deciduous forest of western
Ceballos; L. Barraza; R. Ayala and J.
Mexico”. Jour. Trop. Ecol. 15:179-188.
Sarukhán. 2005. “Ecosystem services
of tropical dry forest. Insights from Miller, A. and B. Schall. 2005. “Domestication of a
long-term eco log i cal and so cial re- Mesoamerican cul ti vated fruit tree,
search on the Pacific coast of Mexico”. Spondias purpurea”. Proc. Nat. Acad.
Ecological Society 10:17- (on line). Sci. USA. 102:12801-12806.
Matsuoka, Y.; Y. Vigouroux; M. Goodman; J. Miller, A, and B. Schall. 2006. “Domestication and
Sánchez; E. Buckler and J. Doebley. the distribution of variation in wild and
2002. “A single domestication for maize c u l t i v a te d p o p u l a t i o n s o f t h e
shown by multilocus microsatellite Mesoamerican fruit tree Spondias
genotyping”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. purpurea L. (Anacardeaceae)”. Mol.
99: 6080-6084. Ecol. 15:1467-1480.
108 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Miller, A.J. and J.H. Knouft. 2006. “GIS-based char- area of coastal West Mexico. Ancient
acterization of the geographic distribu- Mesoamerica 17:313-327.
tion of wild and cultivated populations of
Needhan, J. and G.D. Lu. 1985. Trans pacific ech-
the Mesoamerican fruit tree Spondias
oes and resonances: listening once
purpurea L. (Anacardeaceae)”. Am.
again. World Scientific. Singapur and
Jour. Bot. 93:1757-1767.
Philadelphia.
Morgan, Ch. 2008. “Reconstructing prehistoric
Nettle, D. 1999. “Linguistic diversity of the Ameri-
hunter gatherer foraging radii: a case
cas can be reconciled a recent coloniza-
study from California’s Southern Sierra
tion”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
Ne vada”. Jour. of Arch. Sci. 35:
96:3325-3329.
247-258.
Niederberger, C. 1979. “Early sedentary economy
Mountjoy, J.B.; R.E. Taylor and L.H. Feldman.
in the basin of Mexico”. Science 203
1972. “Matanchén complex: New radio-
131-142.
carbon dates on early coastal adapta-
t i o n i n We s t M e x i c o ” . S c i e n c e Oliveros, J. A. 1970. Excavación de dos tumbas en
175:1242-1243. El Opeño, Michoacán. Tesis de Maes-
tría. Instituto Nacional de Antropología
Mountjoy, J.M. 1974. “San Blas complex ecology. e Historia-Universidad Nacional Autó-
In: B. Bell (ed.). The Archaeology of noma de México. México.
West Mexico. Sociedad de Estudios
Avanzados de Occidente A.C. Ajijic, Oliveros, J.A. 2004. Hacedores de tumbas en El
Jalisco, México. 106-119 p. Opeño, Jacona, Michoacán. México.
El Colegio de Michoacán-H. Ayunta-
Mountjoy, J. M. 1994. “Capacha: una cultura miento de Jacona. Zamora, México.
enigmática del Occidente de México”.
Arqueología Mexicana 2 (9):39-42. Oyama, K; S. Hernández V.; C. Sánchez; C.
González R.; P. Sánchez P.; J.A.
Mountjoy, J.M. 1998. “The evolution of complex so- Garzón T.; A. Casas. 2006. “Genetic
cieties in West Mexico: A comparative structure of wild and domesticated pop-
perspective”. In: R. Townsend (ed.). In ulations of Capsicum annuum
ancient West México: Art and Archaeol- (Solanacea) from Northwestern Mexico
ogy of the unknown past. The Art Insti- analyzed by RAPDS Gene”. Resour. and
tute of Chi cago and Thames and Crop Evol. 53: 553-562.
Hudson. pp. 251-265.
Parker, C. 2002. “Fire in precolumbian lowlands of
Mountjoy, J.M. 2000. “San Blas complex ecology”. the American Southwest”. In: Vale T.R.
In: B. Bell (ed). The Archaeology of (ed.). 2002. Fire, native peoples, and
West Mexico. Sociedad de Estudios the natural landscape. Island Press.
Avanzados de Occidente A.C. Ajijic, Washington, DC. Pp 78-101.
Jalisco, México. pp. 106-119.
Pearsall, D.M.; K. Chandler E. and A. Chandler E.
Mountjoy, J.M. 2006. Excavaciones de dos 2004. “Maize in an cient Ec ua dor:
panteones del Formativo medio en el resultys of residue analysis of stone
Valle de Mascota, Jalisco Mexico. Fansi tools from the Real Alto site”. J. Arch.
2006. htt:/www.famsi.org/cgi-bin/print Sci. 31:423-442.
_friendly. pl?file=03009es
Perry L. and K.V. Flannery. 2007. Precolumbian
Mountjoy, J.M., and M.K. Sanford. 2006. Burial use of chilli peppers in the Valley of
prac tices dur ing the late For ma- Oaxaca, Mexico. Proc. Nat. Acad. Sci.
tive/early Classic in the banderas valley USA. 104:11905-11909.
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 109
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
Perry L.; R. Dickau; S. Zarrillo; I. Holst; D.M. Pohl, M.E., K.O. Pope, J.G. Jones, J.S. Jacob, D.R.
Pearsall; D. Piperno, J.M. Berman; Piperno, S.D. France, D.L. Lentz, J. A.
R . G. C o o k e , T. R a d e m a k e r ; A .J . Gifford, M.E. Danforth and J. K.
Ranere; J.S. Raymond; D.H Josserand. 1996. “Early agriculture in
Sandweiss; F. Scaramelli, K.Tarble and the Maya Lowlands”. Latin Am. Antiquity
J.A. Zeidler. 2007. “Starch fossils and 7:355-372.
the domestication and dispersal of chili
Pohl, M.E.; D.R. Piperno; K.O. Pope and J.G.
pep pers (Capsi cum spp. L.) in the
Jones. 2007. “Microfossil evidence for
Americas”. Science 315:986-988.
pre-columbian maíze dispersal in the
Pickersgill, B. 1971. “Relations between weedy and neotropics from San Andres, Tabasco,
cultivated forms in some species of chili Mexico”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
peppers (genus Capsicum)”. Evolution 104:6870-6875.
25:683-691.
Polanco, O; A.F. Guzmán and G. Tapia R. 2004. Oc-
Piperno, D.R., and M. Pearsall. 1998. The origins of currence of taxodonts in the Pleistocene
agriculture in the lowland neotropics. of Mexico. Current Research in the
Academic Press, San Diego. Pleistocene 21:113-114.
Piperno, D.R.; A.J. Ranere; I. Holst and P. Hansell. Pollard, P.H. 1997. “Recient research in West Mexi-
2000. “Starch grains revel early root can Ar chae ol ogy”. J. Arch. Res.
crop horticulture in the Panamanian 5:345-384.
tropical forest”. Nature 407:894-897. Russell, E. 1983. “Indian-set fires in the forests of
the Northeastern United States”. Ecol-
Piperno, D.R.; and K.V. Flannery. 2001. “The earli-
ogy 64: 78-88.
est archaeological maize (Zea mays L.)
from highland Mexico: New accelerator Sage, S.R. 1995. “Was low atmospheric CO2 dur-
mass spectrometry dates and their im- ing the Pleistocene a limiting factor for
plications”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. the or i gin of ag ri cul ture?”. Global
98:2101-2103. Change Biol. 1:93-106.
Piperno, D. R. 2006. “Quaternary environmental Sánchez V. L.R.; E. Ezcurra; M. Martínez R.; E.
history and agricultural impact on vege- Alvarez B. and R. Lorente. 2002. “Popu-
tation in Central America”. Ann. Mis- lation dynamics of Zea diploperennis,
souri Bot. Gar. 93:274-296. an endangered perennial herb: efect of
flash and burn practice”. Jour. Ecol.
Piperno D.R.; J.E. Moreno; J. Iriarte; I. Holst; M.
90:684-692.
Lachniet; G. Jones; A.J. Ranere, R. and
Castazo. 2007. “Late Pleistocene and Sanjur O.I.; D. R. Piperno; T.C. Andrés; W. Wessel
Holocene environmental history of the B. 2002. “Phylogenetic relationships
Iguala Valley, central balsas watershed among domesticated and wild species
of Mexico”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. of Cucurbita (Cucurbitaceae) inferred
104:11874-11881. from a mitochondrial gene: Implications
for crop plant evolution and areas of ori-
Poinar, H.K.; M. Kuch; D.K. Sobolik; I. Barnes; A.B. gin”. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99:
Stankiewicz; T. Kuder; W.G. Spaulding; 535-540.
V.M. Bryent; A. Cooper and S. Paabo.
2001. “A molecular analysis of dietary Savolainen, P.; Y. Zhang; J. Luo; J. Lundeberg and
diversity for three archaic native Ameri- T. Leitner. 2002. “Genetic evidence for
cans”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. an East Asian origin of domestic dogs”.
98:4317-4322. Science 298:1610-1613.
110 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
Schöndube B.O. 1998. “Recursos naturales y panic artifacts”. In: R. Bonnichsen and
a s e n ta m i e n t o s h u m a n o s e n e l M.H. Sorg (eds.). Bone modifications.
Occidente de México”. En: R. Townsend Centre for the study of first Americans,
(ed.). El antiguo Occidente de México: Orono. pp. 499-514.
arte y arqueología de un pasado
Stewart, O.C.; T.H. Lewis and M. Anderson (eds.)
desconocido. The Art Institute of Chi-
2002. Forgotten fires: Native Americans
cago- Gobierno del Estado de Colima.
and the transient wilderness. University
México. pp. 209-219.
of Oklahoma Press. Norman, OK.
Schurr, T. 2004. “The peopling of the New World:
Stoltman, J.B.; J. Marcus; K.V. Flannery; J.H.
perspectives from molecular anthro-
H u r t o n a n d R . G. M o y le . 2 0 0 5 .
pology”. Ann. Rev. of Anthropol 33:
petrographic evidence shows that pot-
551-583.
tery exchange between the Olmec and
Scott, S.D. 1999. “The marismas nacionales pro- their neighbors was two-way”. Proc.
ject, Sinaloa and Nayarit, Mexico”. In: M. Nat. Acad. Sci. USA. 102:11213-11218.
Blake (ed.). Pacific Latin America in pre-
Tolstoy, P. and L.I. Paradis. 1970. “Early and middle
history. Washington State University
preclassic cultures in the basin of Mex-
Press. Pullman, Washington. pp. 13-24.
ico”. Science 167:344-351.
Sharer, R. and J.C. Gifford. 1970. “Preclassic ce-
Tolstoy, P.; S.K. Fish; M.W. Boksenbaum; K.B.
ramics from Chalchuapa, El Salvador,
Vaughn and E.C. Smith. 1977. Early
and their relations with the Maya low-
sedentary communities of Basin of Mex-
lands”. Am. Antiquity 35:441-462.
ico. Jour. of Field Arch. 4:91-106.
Smith, C.E. 1965. “The archaeological record of
Townsend, R. F. 1998. “Antes de los dioses, antes
cultivated crops of New World origins”.
de los reyes”. En: R.F Townsend (ed.).
Econ. Bot. 19:322–334.
El antiguo Occidente de México. Arte
Smith, B.D. 1997a. “The initial domestication of y arqueología de un pasado desco-
Cucurbita pepo in the Americas 10 000 nocido. The Art Institute of Chicago,
years ago”. Science 276: 932-934. Gobierno del Estado de Colima.
México. pp. 132-134.
Smith, B.D. 1997b. “Reconsidering the Ocampo
Caves and the Era of Incipient Cultiva- Ugan A. and D. Byers. 2007. “Geographic and tem-
tion in Mesoamerica”. Latin Am. Antiq- poral trends in proboscidean and hu-
uity 8:342-383. man radiocarbon histories during the
Late Plesitocene”. Quarternary Science
Smith, B.D. 1998. The emergence of agriculture.
Reviews 26:3058-3080.
WA Freenman. New York.
Vargas P.O.; D. Zizumbo V. and P. Colunga G. 2007.
Smith, B.D. 2005. “Reassessing Coxcatlan cave
In situ diversity and maintenance of tra-
and the early history of domestication
ditional Agave landraces used in spirits
plants in Mesoamerica”. Proc. Nat.
production in West-Central Mexico”.
Acad. Sci. USA. 102:9438-9445.
Econ. Bot. 61(4):362-375.
Sluyter, A. and G. Domínguez. 2006. Early maize
Vargas P. O.; D. Zizumbo V.; J. Martínez C., J.
(Zea mays L.) cultivation in Mexico: Dat-
Coello C. and P. Colunga G. 2009. “Di-
ing sedimentary pollen records and its
versity and structure of agave spirit
implications. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
landraces under traditional agriculture:
103:1147-1151.
A comparison with wild populations and
Solórzano, F. A. 1990. “Pleistocene artifacts from tequila”. Am. Jour. Bot. doi:10.3732/
Jalisco: A comparison with some His- ajb.0800176.
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 111
Zizumbo Villarreal, Daniel y Patricia Colunga García Marín
Vázquez, G.; R. Cuevas; C. Cochrame;, H. Hiltis; J. Weigand, P.C. 1989. “Architecture and settlements
Santana and L. Guzmán. 1995. Flora de pa t t e r n s w i t h i n t h e w e s t e r n
Manantlán. SIDA Botanical miscellany Mesoamerican for ma tive tra di tion”.
No. 13. Botanical Research Institute of Preclasico o Formativo: avances y
Texas. Ft. Worth. perspectivas. pp. 205-211. Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Vila, C.; P. Savolainen; J.E. Maldonado; I.R. México D.F.
Amorin; J.E. Rice; R.L. Honey; K.A.
Crandall; J. Lundeberg and R.K. Weiss, E.; W. Wetterstrom; D. Nadel and O.
Wayne. 1997. “Multiple and ancient ori- Bar-Yosef. 2004. “The broad spectrum
gins of the domestic dog”. Science revisited: evidence from plant remains”.
276:1687-1689. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 101:
9551-9555.
Voorhies, B.; J. Kennet; G.J. Jones and T.A. Wake.
2002. A middle archaic archaelogical Willis, W.H. 1995. “Archaic foraging and the begin-
site on the west coast of Mexico. Latin ning of food production in the American
Am. Antiquity 13:179-200. Southwest”: T.D. Price, AB. Gebauer
(eds.). Last hunters, first farmers: New
Voorhies, B., 2004.Coastal collectors in the Holo- perspectives on the Prehistoric transi-
cene: The Chanuto people of South- tion to agriculture. School of American
west Mex ico. Uni ver sity of Florida Research Press, Santa Fe, New Mex-
Press, Gainesville. ico. pp. 215-242.
Wang, H.; B. Nussbaum W. B; Q. Li; Q. Zhao; Y. Williams, G.W. 2003. References on the American
Vigouroux; M. Faller; K. Bomblies K; L. Indian us of fire in ecosistyems. USDA
Lunkens and J. Dobley. 2005. “The ori- For est Ser vice. Wash ing ton, D.C.
gin of the naked grains of maize”. Na- http/www.fs.fed.us/fire/fmt/ bibliogra-
ture 436:714-719. phy_Indian_ Use_of_ Fire.rtf
Wa l l r a t h , M . 1 9 6 7 . “E x c a v a ti o n s i n t h e Wilson, H.D., J. Doebley and M. Duvall. 1992.
Tehuantepec Region, Mexico”. Trans- “Chloroplast DNA diversity among wild
actions of the American Philosophical and cultivated members of Cucurbita
Society, New Ser. 57: 1-173. (Cucurbitacea)”. Theor. Appl. Genet.
84:859-865.
Ward, B.C.; M.C. Wilson; D.W. Nagorsen; D.E. Nel-
son; J.C. Driver and R.J. Wigen. 2003. Yesner, A.D. 2001. “Human dispersal into interior
“Port Eliza cave: North American west Alaska: antecendent conditions, mode
coast interstadial enviroment and impli- of col o ni za tion, and ad ap ta tions”.
cations for human migrations”. Quarternary Science Reviews
Quarternary Science Reviews 20:315-327.
22:1383-1388. Zeder, M. A. 2006. “Central questions in the
domesticacion of plants and animals”.
Wayne, R.; J.A. Leonard and C. Vila. 2006. “Ge-
Evolutionary Antropology 15:115-117.
netic analysis of dog domestication”. In:
M.A. Zeder et al., (eds.). Documenting Zeder, M.A.; E. Emshwiller; B.D. Smith and D.
domestication: New genetic and ar- Bradley. 2006. Documenting domesti-
chaeological paradigms. University of cation: the intersection of Genetics and
California Press. Berkley. Pp. 279-293. Ar chae ol ogy. Trends in Ge net ics
22:139-155.
Weigand, P.C. 1972. Archaeology of the Morett
Site, Colima. University of California Zeitlin, R.N. 1990. The Isthmus and the Valley of
Press, Berkeley. Oaxaca: Questions about Zapotec Im-
112 / Revista de Geografía Agrícola núm. 41
El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica
pe ri al is m in F o r m a t i ve P e r i o d CIIH-UNAM Miguel An gel Porrúa.
Mesoamerica. Am. An tiq uity. 55: México. pp.165-202.
250-261.
Zizumbo V. D., P. Colunga G., E. Payró de la Cruz,
Zizumbo V., D. y P. Simá. 1988. Las prácticas de
P. Delgado-Valerio and P. Gepts. 2005.
roza-tumba-quema en la silvicultura
“Population structure and evolutionary
maya-yucateca y la regeneración de la
dynamics of wild-weedy-domesticated
selva. En: R. Uribe (ed.). Medio
complexes of Phaseolus vulgaris L. in a
ambiente y comunidades indígenas.
Mesoamerican region”. Crop Science
UNESCO, Villahermosa. México. pp.
45 (3): 1073-1083.
84-104.
Zizumbo V. D.; E. Hernández X. y H. Cuanalo de la Zong, Y.; Z. Chen; J.B. Innes; C. Chen; Z. Wang
C . 1 9 8 9 . “ E s t r a te g i a s a g r í c o l a s and H. Wang. 2007. “Fire and flood
tradicionales para aprovechar el agua management of coastal swamp enabled
de lluvia en Yuriria, Guanajuato, first rice paddy cul ti va tion in East
México”. Agrociencia 71:315-340. China”. Nature 449: 459-462.
Zizumbo V., D., y P. Colunga G. 1993. “Tecnología Zarrillo, S.; D.M. Pearsall; J.S. Raymond; M.A.
agrícola tradicional, conservación de Tisdale and D.J. Quon. 2008. “Directly
recursos naturales y desarrollo dated starch residues document Early
sustentable”. En: E. Leff y J. Carabias Formative maiz (Zea mays L) in tropical
(coords.). Cultura y manejo sustentable Ecuador”. Proc. Nat. Acad. Sci. USA.
de los recursos naturales. Vol I. 105:5006-5011.
Revista de Geografía Agrícola núm. 41 / 113
También podría gustarte
- Fauna silvestre de México: Aspectos históricos de su gestión y conservaciónDe EverandFauna silvestre de México: Aspectos históricos de su gestión y conservaciónAún no hay calificaciones
- Tradición y patrimonio alimentario: De la historia a los escenarios globalesDe EverandTradición y patrimonio alimentario: De la historia a los escenarios globalesAún no hay calificaciones
- Pensamiento AnaliticoDocumento114 páginasPensamiento AnaliticoAdán Salazar100% (6)
- 16FP CuadernilloDocumento25 páginas16FP CuadernilloDulcheDurán67% (3)
- Bases Sorteo Festival de Tarjetas LiverpoolDocumento6 páginasBases Sorteo Festival de Tarjetas Liverpoolivon arredondoAún no hay calificaciones
- Administración Portuaria IntegralDocumento40 páginasAdministración Portuaria IntegralSue Preza100% (2)
- Los Quelites Una Tradicion MilenariaDocumento41 páginasLos Quelites Una Tradicion MilenariaAura Osorno100% (4)
- Flora nativa usada por los indígenas de Prado y PurificaciónDe EverandFlora nativa usada por los indígenas de Prado y PurificaciónAún no hay calificaciones
- Biodiversidad Chiapas ConabioDocumento553 páginasBiodiversidad Chiapas ConabiosalomavhAún no hay calificaciones
- Chiapas Vol2 PDFDocumento435 páginasChiapas Vol2 PDFvg100% (2)
- Los Quelites Una Tradicion Milenaria en Mexico PDFDocumento41 páginasLos Quelites Una Tradicion Milenaria en Mexico PDFosvaldoAún no hay calificaciones
- El Perro en Los Registros Arqueozoologicos Mexicanos, Valadez Blanco RodriguezDocumento37 páginasEl Perro en Los Registros Arqueozoologicos Mexicanos, Valadez Blanco RodriguezIsmael CrespinAún no hay calificaciones
- Pesquerias Latinoamericas PDFDocumento264 páginasPesquerias Latinoamericas PDFEusoj SuarezAún no hay calificaciones
- Modelo de Evaluacion MejorEduDocumento96 páginasModelo de Evaluacion MejorEduWilliams Saguilán100% (1)
- Introducción A La Agricultura en AméricaDocumento20 páginasIntroducción A La Agricultura en AméricaSergio Miguel RendaceAún no hay calificaciones
- El Cultivo de Maguey Pulquero Opcion ParDocumento13 páginasEl Cultivo de Maguey Pulquero Opcion ParNorma Marina Alarcón Rodríguez100% (1)
- Agricultura en MesoamericaDocumento17 páginasAgricultura en MesoamericaAugusto RicciAún no hay calificaciones
- La Pedagogía Critica en La Nueva Escuela MexicanaDocumento2 páginasLa Pedagogía Critica en La Nueva Escuela MexicanaFede Maguf100% (3)
- El Origen de La Agricultura en MesoamericaDocumento30 páginasEl Origen de La Agricultura en MesoamericaLinda Lunita MendezAún no hay calificaciones
- Bloque 1 - Lectura Complementaria 5Documento14 páginasBloque 1 - Lectura Complementaria 5Ponysauria RexAún no hay calificaciones
- Avocado OrigenDocumento7 páginasAvocado Origenesmeralda jimenezAún no hay calificaciones
- La Milpa Del Occidente de Mesoamérica ProfundidadDocumento15 páginasLa Milpa Del Occidente de Mesoamérica Profundidadlic.marcy.vargasAún no hay calificaciones
- Los Hongos Comestibles Silvestres: Sustentabilidad Del Recurso ForestalDocumento27 páginasLos Hongos Comestibles Silvestres: Sustentabilidad Del Recurso ForestalcreopusAún no hay calificaciones
- Ficha ZizumboDocumento4 páginasFicha ZizumboAgusSabatiniAún no hay calificaciones
- Bedoya, C. Et Al. 2017.en - EsDocumento22 páginasBedoya, C. Et Al. 2017.en - EsRUBEN SANCHEZAún no hay calificaciones
- Casas Etal 2016 - Origen de La Domesticacion y La Agricultura - Como y Por QueDocumento19 páginasCasas Etal 2016 - Origen de La Domesticacion y La Agricultura - Como y Por QuewhaklAún no hay calificaciones
- Domesticacion Vol 1. 2016 Capitulo 7Documento20 páginasDomesticacion Vol 1. 2016 Capitulo 7ElmerHernanCuroCuroAún no hay calificaciones
- 1970 Chihuahua Ganadero Pastizales y GanaderiaDocumento58 páginas1970 Chihuahua Ganadero Pastizales y GanaderiaMiguel CarrilloAún no hay calificaciones
- Universidad Autónoma de Chiapas Des Ciencias AgropecuariasDocumento11 páginasUniversidad Autónoma de Chiapas Des Ciencias AgropecuariasJesús Emiliano Castellanos SánchezAún no hay calificaciones
- I-18. Bio Divers Id Ad Humanizada (+ADENDA)Documento39 páginasI-18. Bio Divers Id Ad Humanizada (+ADENDA)Francisco ChapelaAún no hay calificaciones
- Guia ZizumboDocumento2 páginasGuia ZizumboFede TicchiAún no hay calificaciones
- 4.-Etnografía y Prevalencia de Maíces Nativos en San Juan Ixtenco, Tlaxcala, Con Énfasis en Maíz Ajo (Zea Mays Var. Tunicata A. St. Hil.)Documento9 páginas4.-Etnografía y Prevalencia de Maíces Nativos en San Juan Ixtenco, Tlaxcala, Con Énfasis en Maíz Ajo (Zea Mays Var. Tunicata A. St. Hil.)Hiady SimónAún no hay calificaciones
- Mamiferos de ChiapasDocumento17 páginasMamiferos de ChiapasDiego VazquezAún no hay calificaciones
- 2007 8706 Rmbiodiv 88 03 735Documento20 páginas2007 8706 Rmbiodiv 88 03 735Rodrigo BonillaAún no hay calificaciones
- Genética y Evolución de La Alimentación de La Población en MéxicoDocumento10 páginasGenética y Evolución de La Alimentación de La Población en MéxicoDavid OtálvaroAún no hay calificaciones
- Planella Falabella Belmar y Quiroz REAA en PrensaDocumento36 páginasPlanella Falabella Belmar y Quiroz REAA en PrensaPaula VegaAún no hay calificaciones
- Vegetación Del Valle de Tehuacan - CuicatlanDocumento50 páginasVegetación Del Valle de Tehuacan - CuicatlanEduardo LópezAún no hay calificaciones
- Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 2007-0934: IssnDocumento14 páginasRevista Mexicana de Ciencias Agrícolas 2007-0934: IssnISABEL CECILIA SANTIAGO ESTRADAAún no hay calificaciones
- Período ArcaicoDocumento7 páginasPeríodo ArcaicoLola Cayetano PerochenaAún no hay calificaciones
- Organizadores Gráficos - PropedéuticoDocumento4 páginasOrganizadores Gráficos - PropedéuticoAlan Aurelio Apolinar BerríosAún no hay calificaciones
- Jardines Botanicos PDFDocumento232 páginasJardines Botanicos PDFGLouz CalderonAún no hay calificaciones
- Diversidad y Origen Geográfico Del Recurso Vegetal en Los Huertos Familiares de Quintana Roo, MéxicoDocumento35 páginasDiversidad y Origen Geográfico Del Recurso Vegetal en Los Huertos Familiares de Quintana Roo, MéxicoOmar XavierAún no hay calificaciones
- Capitulo Pericon 2018Documento25 páginasCapitulo Pericon 2018Thalia Ramírez100% (1)
- Antecedentes y Actualidad Del Aprovechamiento de Copal en La Sierra de Huautla, MorelosDocumento20 páginasAntecedentes y Actualidad Del Aprovechamiento de Copal en La Sierra de Huautla, MorelosArmando Josué López BenítezAún no hay calificaciones
- 1992.uso Historicodevidasilvestrecarahue PDFDocumento10 páginas1992.uso Historicodevidasilvestrecarahue PDFRodrigo RiveraAún no hay calificaciones
- El Estudio de La Biodiversidad en M Xico Una 2014 Revista Mexicana de BioDocumento9 páginasEl Estudio de La Biodiversidad en M Xico Una 2014 Revista Mexicana de BioFabian MorenoAún no hay calificaciones
- Lacandona Selva Botany Levy Et Al 2006Documento31 páginasLacandona Selva Botany Levy Et Al 2006María José TorallaAún no hay calificaciones
- 323 06 08 ConsumoinsectosDocumento15 páginas323 06 08 Consumoinsectosjaret vazquezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Etnobotánica. Frijol (Word)Documento7 páginasProyecto de Etnobotánica. Frijol (Word)moni muñozAún no hay calificaciones
- Tomo ViiiDocumento205 páginasTomo ViiiRafael GarridoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 3 Historia de MéxicoDocumento7 páginasACTIVIDAD 3 Historia de MéxicoJennifer Cris MartinezAún no hay calificaciones
- Áreas Geográfico-CulturalesDocumento9 páginasÁreas Geográfico-CulturalesAlondra RubioAún no hay calificaciones
- Cap. 1 BoEc - Tema 1 AgriculturaDocumento29 páginasCap. 1 BoEc - Tema 1 AgriculturaElias Gerardo Pardo LlamoccaAún no hay calificaciones
- Historia y Contexto de La PapaDocumento1 páginaHistoria y Contexto de La PapaNarcisa SaldañaAún no hay calificaciones
- Importancia y Distribucion de Las CactaceasDocumento36 páginasImportancia y Distribucion de Las CactaceasgustavduAún no hay calificaciones
- Mendo Proteccin Oficial Peyote Morelia 2000Documento14 páginasMendo Proteccin Oficial Peyote Morelia 2000Juan Carlos Montiel100% (1)
- La Domesticación 2Documento27 páginasLa Domesticación 2SMB52Aún no hay calificaciones
- 174-Texto Del Artículo-640-1-10-20200225Documento14 páginas174-Texto Del Artículo-640-1-10-20200225Cristina Beatriz Julian GomezAún no hay calificaciones
- Biodiv 43 Art 1Documento8 páginasBiodiv 43 Art 1omirootsAún no hay calificaciones
- Revista Etnobiologia 7Documento100 páginasRevista Etnobiologia 7reyesmanAún no hay calificaciones
- Uvp - Revistas, NEXTIA 14-24-35Documento12 páginasUvp - Revistas, NEXTIA 14-24-35Jazmin Armenta 3-AAún no hay calificaciones
- Historia de La Agricultura en Venezuela - YAGUARAPARO ES CHÉVEREDocumento18 páginasHistoria de La Agricultura en Venezuela - YAGUARAPARO ES CHÉVEREjenifferAún no hay calificaciones
- II Congreso Mexicano de Ecología - Memorias de Los SimposiaDocumento84 páginasII Congreso Mexicano de Ecología - Memorias de Los SimposiaAngel Bravo-MonzónAún no hay calificaciones
- 25.1 Ayora - Papadzules o EnchiladasDocumento15 páginas25.1 Ayora - Papadzules o EnchiladasOdette CamposAún no hay calificaciones
- Antropología Alimentaria Mesoamericana y NorteamericanaDocumento2 páginasAntropología Alimentaria Mesoamericana y NorteamericanaDani goez teheranAún no hay calificaciones
- Oxtankah: una ciudad prehispánica en las tierras bajas del área maya: Volumen II. Estrategias autóctonas de apropiación de un ecosistema tropicalDe EverandOxtankah: una ciudad prehispánica en las tierras bajas del área maya: Volumen II. Estrategias autóctonas de apropiación de un ecosistema tropicalAún no hay calificaciones
- Canción InglésDocumento2 páginasCanción InglésFernando LugoAún no hay calificaciones
- English Review V2Documento26 páginasEnglish Review V2Fernando LugoAún no hay calificaciones
- Noticia Asc 4Documento24 páginasNoticia Asc 4Fernando LugoAún no hay calificaciones
- Noticia Asc 5Documento24 páginasNoticia Asc 5Fernando LugoAún no hay calificaciones
- Efemérides 30 de SeptiembreDocumento9 páginasEfemérides 30 de SeptiembreFernando LugoAún no hay calificaciones
- Efemérides 29 de SeptiembreDocumento9 páginasEfemérides 29 de SeptiembreFernando LugoAún no hay calificaciones
- Noticia Asc 3Documento25 páginasNoticia Asc 3Fernando LugoAún no hay calificaciones
- ProyectorDocumento5 páginasProyectorFernando LugoAún no hay calificaciones
- PracticaDocumento5 páginasPracticaFernando LugoAún no hay calificaciones
- Representaciones Religiosas y Devociones Al MargenDocumento98 páginasRepresentaciones Religiosas y Devociones Al MargenGoyi VeraAún no hay calificaciones
- Trabajo Final (Metadiseño 4.0)Documento44 páginasTrabajo Final (Metadiseño 4.0)imar60492Aún no hay calificaciones
- Biii-Examen 6° - 2017-2018Documento17 páginasBiii-Examen 6° - 2017-2018MaterialEducativo100% (2)
- Ticitl Enfermeria MexicanaDocumento7 páginasTicitl Enfermeria MexicanaJoss SanzAún no hay calificaciones
- Martha Zapata-El Movimiento Feminista en MéxicoDocumento6 páginasMartha Zapata-El Movimiento Feminista en MéxicoFerss HurtaAún no hay calificaciones
- Modulo IDocumento9 páginasModulo IJose C VázquezzAún no hay calificaciones
- Tesis Doctoral Boris Berenzon El Discurso Del Humor en Los Gobiernos RevolucionariosDocumento387 páginasTesis Doctoral Boris Berenzon El Discurso Del Humor en Los Gobiernos RevolucionariosBeatriz_Bautista_G100% (1)
- Tercer Informe Alfredo Del Mazo Anexo Estadístico Tomo IDocumento518 páginasTercer Informe Alfredo Del Mazo Anexo Estadístico Tomo IPorfirio HernándezAún no hay calificaciones
- 5°b Planeacion Del 19feb-1°marzo 2024Documento13 páginas5°b Planeacion Del 19feb-1°marzo 2024fernanda lunaAún no hay calificaciones
- Cumple Sus Fines La UniversidadDocumento10 páginasCumple Sus Fines La UniversidadrockylandiaAún no hay calificaciones
- El Atlas Nacional de Etnografía, Puerto de Arribo de La Serie de Divulgación de La Colección de Etnografía Del INAHDocumento4 páginasEl Atlas Nacional de Etnografía, Puerto de Arribo de La Serie de Divulgación de La Colección de Etnografía Del INAHCarlos Guadalupe Heiras RodríguezAún no hay calificaciones
- 478-Texto Del Artículo-2073-1-10-20220426Documento574 páginas478-Texto Del Artículo-2073-1-10-20220426Gortek LackAún no hay calificaciones
- UPVM PDF COPA 21-3 ConvocatoriaDocumento3 páginasUPVM PDF COPA 21-3 ConvocatoriaEdgarAún no hay calificaciones
- Crisis de La Educacion en Mexico ActualDocumento18 páginasCrisis de La Educacion en Mexico ActualJuan Eduardo Hernández Hernández75% (4)
- Ausentismo en La Primaria UpnDocumento75 páginasAusentismo en La Primaria UpnAniTrujano100% (2)
- Derecho MercantilDocumento4 páginasDerecho MercantilfreddyAún no hay calificaciones
- Fichas Bibliograficas y de TrabajoDocumento2 páginasFichas Bibliograficas y de TrabajoRobert OlveraAún no hay calificaciones
- Quintana Roo Reglamento Construccion Municipal TulumDocumento88 páginasQuintana Roo Reglamento Construccion Municipal Tulumdonaji123Aún no hay calificaciones
- Cultura AztecaDocumento5 páginasCultura AztecaanaAún no hay calificaciones
- Los Delitos Patrimoniales en El Codigo Penal para El DFDocumento20 páginasLos Delitos Patrimoniales en El Codigo Penal para El DFalejandroAún no hay calificaciones
- Manual de Organización TELEMAXDocumento365 páginasManual de Organización TELEMAXSergio ZaragozaAún no hay calificaciones
- Libro Globalizacion Capitulos Introduccion CrecimientoDocumento194 páginasLibro Globalizacion Capitulos Introduccion CrecimientoeliAún no hay calificaciones
- Dugas Iberson. Los Eternos Toltecas PDFDocumento25 páginasDugas Iberson. Los Eternos Toltecas PDFMariel MatozAún no hay calificaciones
- Registro Violencia LGBTIDocumento89 páginasRegistro Violencia LGBTILaura Forero GiraldoAún no hay calificaciones