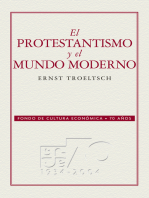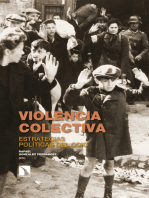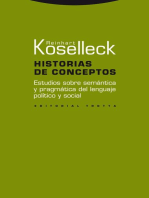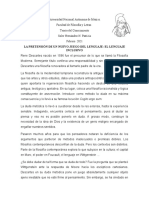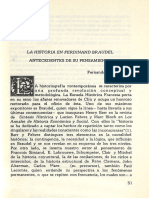Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Koselleck - Estructuras de Repetición en El Lenguaje y en La Historia
Koselleck - Estructuras de Repetición en El Lenguaje y en La Historia
Cargado por
AngelnecesarioDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Koselleck - Estructuras de Repetición en El Lenguaje y en La Historia
Koselleck - Estructuras de Repetición en El Lenguaje y en La Historia
Cargado por
AngelnecesarioCopyright:
Formatos disponibles
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL
LENGUAJE Y EN LA HISTORIA
REINHART KOSELLECK ()
Universidad de Bielefeld
RESUMEN
Reinhart Koselleck insiste en este texto en la tensin ineludible entre innovacin
y repetibilidad como una constante de la experiencia humana que hace posible el
cambio histrico. El cambio, sostiene, slo es posible gracias a la variable combina-
cin de esos dos principios. Las estructuras de repeticin, asegura Koselleck, estn
presentes a todos los niveles: desde las condiciones naturales, astronmicas, geol-
gicas y biolgicas que hacen posible la vida humana, hasta las instituciones y orga-
nizaciones sociales, jurdicas y polticas que los hombres han puesto en pie. Tam-
bin si se examinan con cuidado las secuencias de acontecimientos particulares no
tardan en aparecer estructuras de repeticin o cursos de accin que guardan entre s
cierta semejanza. Incluso los acontecimientos ms singulares se inscriben a menudo
sobre ciertas tramas basadas en la redundancia y en el retorno ms o menos peridi-
co de ciertas estructuras. Una constatacin que hara posible hasta cierto punto
aventurar estimaciones para el futuro (entre tales formas de anticipar el porvenir es-
tn, por ejemplo, la profeca, el pronstico y la planificacin). Por ltimo, el autor
aborda las estructuras recurrentes que ms especficamente afectan al lenguaje. El
examen de algunas polarizaciones clsicas entre sincrona y diacrona, por un
lado; entre sintaxis, pragmtica y semntica, por otro, permiten al autor reflexio-
nar sobre diversas modalidades de tensin entre historia factual e historia lingsti-
ca, cambio poltico y cambio lingstico, as como sus desfases temporales. Y con-
cluye subrayando que muchas veces, detrs de lo que aparece como una gran inno-
vacin ideolgica, lingstica o semntica, si se analizan las cosas con cuidado se
encuentran tanto elementos singulares como estructuras de repeticin. Habra siem-
pre, por tanto, una cierta proporcin entre lo irrepetible y lo reiterado.
Palabras clave: historia conceptual, antropologa histrica, estructuras de repe-
ticin, lenguaje, historia.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 17
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
ABSTRACT
Reinhart Koselleck argues that the inevitable tension between innovation and
repeatability is a constant in human experience that makes historical change possi-
ble. Change can only come about when these two principles exist, in different mea-
sures and combinations. He suggests that the structures of repetition are present at
all levels: they can be found not just in the natural, astronomical, geological and bio-
logical conditions that allow human life to flourish, but also in social, legal and poli-
tical organisations and institutions humans themselves have established. If we care-
fully examine sequences of particular events, we soon spot structures of repetition
and courses of action with marked resemblances. Even the most singular events of-
ten slot into certain frames based on the more or less periodic redundancy and return
of certain structures. This view makes it possible to venture some ideas about the fu-
ture, including, for example, prophecy, prognosis and planning. Finally, the author
deals with the recurrent structures that most specifically affect language. He exami-
nes some classic cases of polarisation: between synchrony and diachrony, and bet-
ween syntax, pragmatics and semantics. This leads him to reflect on different moda-
lities of tension between factual and linguistic history, between political and linguis-
tic change, and their respective time lags. He concludes by emphasising that a close
analysis of what lies behind what appears to be a great ideological, linguistic or se-
mantic innovation often reveals both singular elements and structures of repetition.
There will always be a certain proportionality between the unrepeatable and the rei-
terative.
Key words: conceptual history, historic anthropology, structures of repetition,
language, history.
No s que tienen estas historias de amor, que siempre tra-
tan de lo mismo, pero el modo en que empiezan y se acaban es
tan infinitamente variado que no deja de ser interesante el ob-
servarlas!
Quien no pueda leer esta cita en el idioma original y tenga que confor-
marse con el alemn estndar [o con esta traduccin castellana T.] se perder
el deje viens, pero al menos podr adivinar quin es el autor: Johann Nepo-
muk Nestroy (1).
El comienzo y el final de todas las historias de amor o el alfa y el ome-
ga de cada amor se diferencian de maneras infinitas cada vez que las pare-
jas se encuentran y se separan, o las separan. Se trata, sin embargo, de una y
(1) NESTROY: Lektre fr Minuten, Gedanken aus deinen Bcher, edicin y prlogo de
EGON FRIEDELL, Frncfort del Meno, 2001, pg. 42.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
18 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
la misma cosa, de ese amor que, inspirado por el instinto sexual, se repite
constante y permanentemente en la multitud de todas las historias particula-
res. Este instinto podr realizarse de diversos modos en funcin de la etnia,
dirigirse y reconfigurarse de diversos modos en funcin de la cultura; en
cualquier caso, con cada nuevo comienzo, la diferencia sexual y sus tensio-
nes fuerzan a una repeticin, sin la cual no existira ni el gnero humano ni
tampoco sus historias.
Con esto hemos llegado ya al centro de nuestra cuestin. Los seres hu-
manos, en cuanto individuos, en cuanto personas que se encuentran amndo-
se, son tan nicos como ellos creen serlo: creen que precisamente su amor se
sustrae a la historia, es inconfundible, singular, nico en su gnero, o como-
quiera que se lo digan mutuamente. Detrs de esto hay un hallazgo antropo-
lgico que se ha ido modificando poco a poco en el curso de la historia euro-
pea. Persona como el prosopon griego remite a una tipologa pre-
viamente dada, a una mscara en la que un ser humano tiene que
introducirse para asumir un papel. Se poda pensar en un cambio de papel,
pero no en un desarrollo del carcter o de la (moderna) personalidad (2).
Con la individualizacin del concepto de persona, y despus de ella, surgi,
por primera vez, ese concepto ilustrado-romntico de matrimonio que no se
refiere ya a la reproduccin objetiva y al aseguramiento de una familia liga-
da a una casa, sino, primariamente, a que dos personas, a travs su amor, se
forman y vinculan a s mismas de modo objetivo y autnomo. Otras culturas
se sirven del sexo que viene zoolgicamente predeterminado en sus ri-
tos de maneras muy diferentes. Pero el cumplimiento de las determinaciones
sexuales previas, as como la ejecucin concreta del encuentro y el encon-
trarse, cada vez nico, de al menos dos o ms seres humanos, tal como
se viene repitiendo desde hace millones de aos, permanece igual a s mismo
en este plano de una descripcin formal general. El una y otra vez se repi-
te en cada caso particular, y sin embargo, el caso particular no queda absor-
bido en la repetibilidad que lo condiciona y lo desata, y que es inherente a la
sexualidad. Los modos de comportamiento y la ejecucin de las acciones
tienen infinitas variedades, mientras que la sexualidad con la que hay que
cumplir sigue siendo estructuralmente igual.
Esta reflexin, derivada de la observacin de Nestroy, puede generalizar-
se. Las personas (a las que Nestroy no nombra) y sus sucesos, sus peripecias,
sus conflictos y soluciones, las catstrofes o los arreglos a que llegan son y
siguen siendo nicas e irrepetibles dentro de los rales temporales de los
(2) Vid. MANFRED FUHRMANN: Persona, ein rmischer Rollenbegriff, en Identitt, ed.
por ODO MARQUARD y KARL HEINZ STIERLE: Mnich, 1979, pgs. 83-106.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 19
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
acontecimientos. La tesis que quiero desarrollar aqu es que, sin embargo,
las personas estn contenidas, o instaladas, en estructuras previas que se re-
piten, sin ser jams idnticas a estas estructuras previas.
Permtanme que comience haciendo un experimento mental que nos ayu-
dar a aclarar la curiosidad de Nestroy por esa historia de amor que siempre
es el mismo y que, sin embargo, es nuevo de nuevo cada vez.
Si todo se repitiera siempre de la misma manera, no habra cambios ni
tampoco sorpresas; ni en el amor, ni en la poltica, ni en la economa ni en
ningn otro sitio. Se abrira el bostezo de un enorme aburrimiento.
Si, por el contrario, todo fuera nuevo e innovador, la humanidad caera
de un da para otro en un agujero negro, quedara desamparada y desprovista
de toda orientacin.
Pero la necesidad lgica de estas dos proposiciones nos ensea que ni la
categora de la duracin, que se confirma por la repeticin de lo igual, ni la
categora de los acontecimientos nicos que se van sucediendo diacrnica-
mente da igual que se los lea de modo progresista o historicista son
apropiadas, por s solas, para interpretar la historia humana. La naturaleza
histrica del ser humano, o bien, formulado en trminos cientficos, la antro-
pologa histrica, se halla asentada entre estos dos polos de nuestro experi-
mento mental de repeticin permanente e innovacin constante. La cuestin
que se impone con ello es la de cmo es posible analizar y exponer por estra-
tos las proporciones mezcladas de una y otra.
Nuestro modelo mental, que insta a combinar de maneras diferentes la
repeticin y la innovacin, nos permite introducir retrasos y aceleraciones,
segn la frecuencia con que se dejen coordinar la repeticin y la singulari-
dad. Tendramos una aceleracin cuando, en la serie comparada, hubiera
cada vez menos repeticiones y, en cambio, aparecieran cada vez ms innova-
ciones que despidieran las antiguas estructuras previas. Los retrasos tendran
lugar cuando las repeticiones heredadas se fijaran o consolidaran de tal ma-
nera que todo cambio quedara frenado o incluso se convirtiera en imposible.
El experimento mental tiene como objetivo, pues, identificar tericamen-
te todos los acontecimientos particulares meramente pensables de las histo-
rias posibles, para clasificarlos temporalmente con ayuda de las categoras
mencionadas as como, tambin, encontrar los presupuestos de ms larga
duracin, justamente, las estructuras de repeticin sin las cuales no tendra
lugar acontecimiento alguno. Todas las modificaciones fcticas, ya sean ms
rpidas, ms lentas o de largo plazo (por precisar las categoras de Braudel)
permanecen ligadas, pues, al juego variable en que se intercambian repeti-
cin y singularidad.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
20 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
Podra, entonces, mostrarse tambin qu es lo efectivamente nuevo en
nuestra llamada Edad Moderna (3), esto es, lo que no repite nada de lo que
antes era el caso o bien lo que ya exista antes y, no obstante, regresa aho-
ra en una figura nueva. Finalmente, podramos localizar aquellas estructuras
permanentes que revelan y distinguen todas las historias humanas, indepen-
dientemente de la poca o del mbito cultural en que vayamos a definirlas.
Formulado de una manera todava ms general: preguntamos por aquello
que es propio de todos los seres humanos, por lo que es propio slo de algu-
nos seres humanos, o por lo que es propio slo de un ser humano individual.
Entonces, la diacrona se grada por estratos con solapamientos que, atrave-
sando las pocas convencionales, dan lugar a mltiples clasificaciones. E
igualmente, en funcin de las proporciones en que se combinan repeticin y
singularidad, pueden pluralizarse las pocas sin caer en la determinacin por
perodos, que dice ms bien poco o nada, ya sean estos antiguos, me-
dios o nuevos. Pues qu sea antiguo, medio o nuevo es algo que no pue-
de derivarse de estas denominaciones. Pero, pensadas de antemano formal-
mente, estas proporciones de combinacin de repeticin y singularidad s
ofrecen determinaciones llenas de contenido que resultan apropiadas para
despedirse de esas tres pocas tradicionales que articulan nuestros eurocn-
tricos manuales y tienen asidas nuestras ctedras. Se ganaran unas perspec-
tivas etnolgicas que abarcaran desde las pocas previas a la escritura hasta
nuestras as llamadas culturas altamente desarrolladas; se requeriran
unas comparaciones inter e intracontinentales que dieran testimonio tanto de
las etnognesis como de las emigraciones, las mezclas y fusiones de las res-
pectivas culturas y unidades de accin hasta llegar a los retos econmicos,
ecolgicos y religiosos que abarcan a nuestro planeta entero, y a las grietas y
dislocaciones que reclaman globalmente alternativas polticas de accin. En
resumen, todas las historias especiales se veran instadas a aportar su contri-
bucin a nuestra historia universal, la de todos. La antropologa histrica re-
sulta apropiada, en todo caso, para abrir vas en esta direccin.
Antes de tratar las estructuras de repeticin empricamente acumuladas,
es preciso insertar dos advertencias aclaratorias. Primero: una estructura de
repeticin tiene poco o nada que ver con las tradicionales doctrinas cclicas.
Un ciclo reduce las repeticiones, siempre posibles, a una figura de curso li-
neal e irreversible (y es as hasta Spengler y Toynbee), en s misma progra-
mada de modo teleolgico. Desde el punto de vista de la teora del tiempo,
apenas se distingue de un modelo lineal de progreso, salvo en que de
(3) En alemn es ms clara la propuesta, ya que Edad Moderna se dice Neuzeit:
tiempo nuevo (N. del t.).
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 21
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
modo casi decadente se recoge sobre s mismo. Esto vale para las doctri-
nas cosmolgicas del retorno, como en Platn, o en Leibniz con su anaky-
klosis panton sin por ello cubrir completamente las doctrinas de stos. Y
vale tambin para la doctrina cclica que Polibio deriv de Platn y Aristte-
les, por la que a modo de tipo ideal vea, en el curso de la sucesin de
tres veces tres generaciones, surgir y separarse todas las formas de gobierno
hasta entonces pensables y posibles para el hombre.
A diferencia de esta doctrina del retorno, comparativamente simple y,
por ello, fcil de comprender, las estructuras de repeticin apuntan hacia
condiciones de acontecimientos particulares y sus consecuencias; condicio-
nes siempre posibles y actualizables de modo cambiante, pero que slo re-
tornan situacionalmente. Una teora estocstica de la probabilidad podra
servirse de tales posibilidades, cada vez ms presentes, pero cuya realizacin
efectiva depende de una serie desconocida de contingencias. As, puede que
haya que explicar una singularidad respectiva o bien, justamente, conver-
tirla en probable.
Una segunda observacin advierte de hacer clasificaciones causales.
Todo historiador puede buscarse motivos para todo acontecimiento, tantos
como quiera, o como los que le prometan la aprobacin pblica. Nuestro
modelo de pensamiento apunta a una apora que se abre entre las condicio-
nes repetitivas de los posibles acontecimientos y estos acontecimientos mis-
mos, junto con las personas que en ellos actan y padecen. Ningn aconteci-
miento puede derivarse suficientemente de unas condiciones sincrnicas o
de unos presupuestos diacrnicos, independientemente de que estos se for-
mulen por la va econmica, religiosa, mental, cultural o la que sea. Hay,
pues, un sinnmero de condiciones (sincrnicas) y de presupuestos (diacr-
nicos) que no se pueden determinar segn una ley, los cuales motivan, desa-
tan, incitan o limitan las acciones concretas de los actores cuando se contra-
dicen, compiten o disputan. Ya la multitud de campos de accin abiertos a
los participantes prohbe inventar cadenas causales unilineales o determi-
nantes (excepcin hecha de las justificaciones heursticas). Son las estructu-
ras de repeticin las que siempre contienen, a la vez, ms o menos de lo que
aparece en los sucesos.
As, pues, las estructuras de repeticin no testimonian de un simple retor-
no de lo mismo. Y si las estructuras de repeticin condicionan el carcter
singular de los acontecimientos, no lo fundamentan de modo suficiente.
En un segundo paso, quisiera lanzar una mirada global a estructuras de
repeticin graduadas de modo muy diverso y profundo. stas abarcan
a) condiciones extrahumanas de nuestras experiencias; y por ello, b) aque-
llos presupuestos biolgicos de nuestra vida que compartimos con los ani-
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
22 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
males; adems abarcan estructuras de repeticin peculiares del ser humano,
esto es, instituciones (c); finalmente, echaremos un vistazo hacia estructuras
de repeticin tales que se hallen contenidas incluso en series de aconteci-
mientos que transcurran con carcter nico (d); y por ltimo, nos dirigire-
mos hacia las estructuras lingsticas de repeticin (e), dentro de las cuales
se generan y reconocen todas las repeticiones y repetibilidades que hemos
mencionado anteriormente, o que todava estn por generar y descubrir.
a) Despus de que hemos partido de las necesidades sexuales del ser
humano, podemos ampliar ahora nuestra mirada hacia esas condiciones na-
turales previas que, siendo independientes de los hombres, hacen posible su
vida. Habra que nombrar, en primer lugar, al cosmos, dentro del cual, el ci-
clo de la tierra, girando alrededor de s misma y alrededor del sol, as como
el ciclo de la luna girando alrededor de la tierra, articulan con su retorno re-
gular nuestra vida cotidiana. La vuelta del da y de la noche, as como de las
estaciones, definen, al norte y al sur del ecuador, segn los hemisferios,
nuestro ritmo de sueo y de vigilia, y tambin, a pesar de la tcnica, determi-
nan nuestra vida laboral. Variando en funcin del clima, la siembra, las cose-
chas y su rotacin dependen de los ciclos regulares de nuestro planeta. Las
mareas, los cambios climticos, incluso las glaciaciones, que ya tuvieron lu-
gar dentro de la historia humana, siguen estando encajadas dentro de las r-
bitas regulares de nuestro sistema solar. En este aspecto, son iguales, o pare-
cidas, a las experiencias primarias de todas las culturas histricas conocidas.
Y uno de los primeros logros de stas, en todo el globo terrestre, consisti en
calcular las rbitas planetarias para elaborar calendarios los cuales son el
presupuesto de esas reglas de repeticin que, ritualizadas o racionalizadas,
ayudan a ordenar nuestra vida cotidiana.
Hasta bien entrado el siglo XVIII, este cosmos da igual que se lo creye-
ra creado o eterno pasaba por ser estable, de tal manera que las leyes neu-
trales respecto al tiempo podan derivarse de l, o leerse en l. Por supuesto,
al historizarse la antigua ciencia natural lo que se llamaba historia natura-
lis para, a partir de Buffon y Kant, convertirse en historia natural (Natur-
geschichte), se alter el estatuto temporal de todas las ciencias naturales. A
la altura de hoy, incluso las leyes de la naturaleza se ajustan entre su comien-
zo y su posible final. La cosmologa, la fsica, la qumica, la biologa y, des-
de luego, tambin la antropologa necesitan cada una su propia teora del
tiempo, a fin de clasificar, de diferentes maneras, las hiptesis sobre cada
curso singular de las cosas dentro de las respectivas estructuras de repeti-
cin. La metacrtica de Herder a Kant y a su representacin formal del tiem-
po como presupuesto aemprico de toda experiencia ha acabado por hacer
presa en todas las ciencias: Propiamente, toda cosa susceptible de cambiar
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 23
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
lleva en s la medida de su tiempo, y esta medida sigue existiendo aunque no
hubiera ninguna otra; no hay dos cosas en el mundo que tengan la misma
medida del tiempo. Mi pulso, el paso o el vuelo de mis pensamientos no
constituyen ninguna medida temporal para otros; el curso de una corriente,
el crecimiento de un rbol no es medidor de tiempo para todas las corrientes,
rboles, plantas... Hay, pues (puede decirse propia y audazmente) en el uni-
verso, para un tiempo innumerables otros tiempos... (4). La relatividad del
tiempo en el espectro de mltiples tiempos, tal como la pens Herder des-
pus de Leibniz y antes de Einstein, y tal como la ha ilustrado Friedrich Cra-
mer en la teora de la ciencia (5). requiere para cada mbito del saber y de la
experiencia sus propias y nuevas determinaciones de la relacin entre repeti-
bilidad y singularidad, a fin de poder analizar los diferentes procesos, aun-
que sean mutuamente dependientes.
b) Cuanto ms se interna la paleontologa en las profundidades de mi-
llones de aos y ms se acerca a la cosmognesis, y cuanto ms mutuamente
intrincados resultan estar los microprocesos de la qumica fsica y biolgica,
hasta llegar a la ingeniera gentica, tanto ms se intrincan tambin las histo-
rias naturales biolgica, animal y humana, por diferentes que sigan siendo
entre ellas.
Hay numerosas repeticiones que estn previamente dadas en la biologa
de la naturaleza humana y que, en diferentes dosis, compartimos con mu-
chos animales. Las diferencias sexuales, la reproduccin, el nacimiento y la
muerte, tambin el dar muerte, no slo a la presa, sino tambin a los seme-
jantes, todo tipo de satisfaccin de las necesidades, sobre todo para prevenir
el hambre, lo que impulsa a una planificacin a largo plazo todo esto lo
compartimos con algunos animales, aunque estos procesos fundamentales
estn culturalmente modulados y configurados por el hombre.
A esto se aaden tres determinaciones formales de fondo: arriba-abajo,
dentro-fuera y antes-despus, las cuales ponen en movimiento todas las his-
torias humanas, impulsando as la maduracin de los acontecimientos. Tam-
bin ellas estn, por as decirlo, programadas de modo natural.
Las delimitaciones de dentro-fuera constituyen todos los territorios ani-
males, pero suponen tambin la forma mnima de las necesidades humanas
de demarcacin que se requiere para poder ser y permanecer capaz de
(4) JOHANN GOTTLIEB HERDER: Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, 1799,
en Werke in zehn Bnden, vol. 8, ed. por HANS DIETRICH IRMSCHER, Deutscher Klassiker Ver-
lag, Frncfort del Meno, 1998, pg. 360.
(5) Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie, Frncfort del Meno,
1993.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
24 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
accin. En el curso de la historia, las determinaciones de fronteras se multi-
plican, solapndose mutuamente hasta llegar a la llamada globalizacin, la
cual, por su parte, impulsa nuevas diferenciaciones internas en nuestra tierra
comn.
La determinacin jerarquizante de arriba-abajo la ley del ms fuerte
del grupo, entre los animales se encuentra, transformada, en todas las
constituciones y organizaciones humanas, tambin all donde stas tienen el
objetivo de asegurar la igualdad y la libertad de todos sus miembros. La de-
mocracia directa, como dominio de todos sobre todos, todava no se ha reali-
zado nunca de modo efectivo.
La tensin entre el antes y el despus se halla instalada ya de modo natu-
ral en la sexualidad y en el xito sexual que de ella resulta. Por mucho que se
diferencien las generaciones naturales, sociales o polticas, siguen encajadas
en la diferencia que viene dada por la naturaleza, y que les hace entrar antes
o despus en las respectivas unidades de experiencia y accin que desatan la
secuencia de acontecimientos. Ciertamente, el arco que va de la infancia y la
juventud hasta la vejez lo rellenan de modo muy distinto los hombres y los
animales; contiene, sin embargo, ese rasgo comn natural mnimo que, para
la historia humana, alberga en s todos los conflictos y sus posibilidades de
solucin.
Dentro-fuera, arriba-abajo y antes-despus son, entonces, determinacio-
nes diferenciales que, en los hombres y en los animales, pueden crecer hasta
convertirse en oposiciones radicales; con su carcter formal, designan es-
tructuras de autoorganizacin y de capacidad de accin que se repiten per-
manentemente, mientras ayudan a impulsar secuencias singulares de aconte-
cimientos. Remiten, en esta medida, al condicionamiento biolgico que es la
base de toda antropologa histrica.
Entretanto, gracias a la ciencia, la tcnica y la industria, se implantan
cada vez ms novedades con las que antes no se poda ni soar; a consecuen-
cia de esto, la relacin de innovacin se desplaza de hecho; y lo hace, por as
decirlo, a la manera moderna. Parecera, entonces, que se relativiza la idea
de Rahel Vernhagen, anteriormente vlida: No es que tengamos experien-
cias nuevas, sino que siempre hay hombres nuevos que tienen las experien-
cias antiguas (6).
Pero, incluso si en virtud de los modernos inventos nos vemos realmente
obligados a tener experiencias completamente nuevas, la tensin entre inno-
vacin y repetibilidad no queda nunca eliminada. Lo nico que pasa es que
(6) Tagebuch, 15 de julio de 1821, citado por Die Weisheit des Judentums, ed. por
WALTER HOMOLKA y ANNETTE BCKLER, Gttersloh 1999.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 25
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
la determinacin de las proporciones entre ellos cambia con el curso de la
historia. As lo muestran, (c), las instituciones. stas se basan en estructuras
de repeticin generadas exclusivamente por los humanos. Sean mencionadas
aqu algunas de ellas, a modo de indicacin.
Todo trabajo al cual reduca el joven Marx la historia humana en
su conjunto se basa en repetibilidades aprendibles, y que deben ser ense-
adas. El aprendizaje de la prensin se alimenta de un modelo que debe imi-
tarse, esto es, repetirse y practicarse. Durante milenios, el trabajo en el cam-
po ha permanecido dentro de condiciones climticas y geogrficas perma-
nentes, previamente dadas, a las que los cazadores y los campesinos tenan
que adaptarse, de modos diferentes, para poder sobrevivir. El cambio de la
agricultura y la artesana a la produccin maquinal, industrializada y capita-
lista genera de manera, por as decirlo, artificial unas estructuras de re-
peticin renovadas que preexisten al producto individual. Desde entonces, la
productividad, que planificadamente se debe aumentar, precede a la produc-
cin en cada caso emprico particular. El trabajo en cadena, la produccin
automatizada y electrnica de los productos individuales se nutren de la apli-
cacin de ciertas repetibilidades en las respectivas instalaciones de produc-
cin as como de las futuras oportunidades de venta en el mercado, las
cuales se calculan aproximativamente a partir del pasado y se basan, por
ello, en un mnimo de repetibilidad. La extensin del oikos a la oikonomia en
el marco territorial, nacional o global reproduce siempre, pues, unas condi-
ciones renovadas de permanencias repetibles, sin las cuales se vendra abajo
cualquier economa.
Como todas las instituciones, el Derecho se nutre, sobre todo, de la
repetibilidad de su aplicacin. Slo pueden realizarse efectivamente la justi-
cia y la seguridad jurdica si el derecho vigente vuelve a aplicarse. Si no, rei-
nara el ms puro arbitrio, quienquiera que fuese el que lo ejerciera. La mni-
ma confianza necesaria en el derecho vive de esta reaplicacin repetida y,
por ello, esperable. Desde luego, toda la historia pasada nos ensea que una
y otra vez, de caso en caso, se da el desafo de una nueva invencin jurdica
y de una nueva institucin del derecho. Y en este tiempo nuevo nuestro que
ahora despega, se seala un nuevo desplazamiento por el que unas disposi-
ciones promulgadas ad hoc con fuerza legal, y unas leyes que se declaran so-
beranas, adquieren cada vez ms peso propio frente a las tradicionales o ya
fijadas reglas jurdicas y costumbres que han estado en vigor durante dece-
nios o incluso siglos. Nuestras aceleradas condiciones de vida provocan
prontas, pero efmeras, disposiciones legales, cuyo aumento asegura cada
vez menos justicia. Sin embargo, tambin para el mbito jurdico vale que
slo est asegurado y slo garantiza la justicia cuando permite vincular una
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
26 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
medida firme de reaplicacin de las leyes con todos los nuevos casos parti-
culares que vayan surgiendo.
Algo anlogo vale para todas las dems instituciones sociales que re-
gulan y troquelan nuestra vida cotidiana. Los dogmas religiosos tienen que
ser (relativamente) estables, si quieren seguir siendo crebles. Si no se los
manifiesta repetidamente, se descompone la comunidad o la iglesia, en la
medida en que su fe est fijada de modo dogmtico. Lo mismo vale para los
ritos y todas las prcticas cultuales, los cuales, para seguir siendo efectivos,
tienen que ser repetidos de modo regular.
Mutatis mutandis, puede mostrarse una interrelacin semejante entre
los programas duraderos con los que se comprometan un partido o una orga-
nizacin ligada a una ideologa, y sus acciones concretas singulares, las cua-
les, si no determinaran sus fines de modo repetido, perderan eficacia, credi-
bilidad y, con ello, capacidad de ser elegidos.
Incluso estn establecidos jurdicamente de modo firme aquellos
mandatos duraderos de repeticin que protegen de modificaciones a algunas
leyes particulares del derecho constitucional; mandatos que obligan, pues, a
una aplicacin repetida. Ejemplos de esto son, en nuestra ley fundamental, el
respeto de la dignidad humana y las garantas de integridad de la divisin fe-
deral de poderes.
Pero tambin la estipulacin de reglas de procedimiento forma parte
en parlamentos, partidos, empresas y compaas, de las estructuras previas
permanentes en el tiempo, con el fin de facilitar, cuando no ya de poner en
marcha, los procesos de decisin.
En el conjunto de la organizacin del trfico y de los medios de comuni-
cacin se ha ido naturalizando con creciente precisin desde hace siglos
un intercambio parecido. La fijacin del presupuesto, y los horarios de circu-
lacin dependientes de l procuran un retorno regular de los servicios a lo
largo del ao. Todas la vas de trfico por tierra, mar y aire se utilizan y, en la
medida de lo posible, se armonizan de tal manera que puedan ser usadas
continuamente. La noticia de un fallecimiento que nos pueda traer el cartero
una maana es algo nico y singular, pero el que pueda traerla a una hora fija
depende de que el reparto y la distribucin retornen de modo regular.
Es cierto que, gracias a la telegrafa, la telefona y el ordenador, la capa-
cidad para dirigir se pone cada vez ms a disposicin de los individuos, pero
es el conjunto de la red electrnica lo que sigue asegurando el retorno per-
manente de las conexiones y desconexiones. La repetibillidad comunicativa
se funde con la suma de lo que hacen todos los individuos. No es el caso del
trfico, pero en la comunicacin interpersonal convergen cada vez ms pre-
supuestos sincrnicos y las transmisiones que tienen lugar slo una vez. La
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 27
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
imagen que se transmite por el mvil junto con un mensaje son para el re-
ceptor y para el emisor, para ambos, idnticos al acontecimiento simultneo
que slo as llega a tener lugar.
c) Los presupuestos diacrnicos de las secuencias de acontecimientos.
Hasta ahora hemos tratado las condiciones sincrnicas de los acontecimien-
tos posibles, ya vinieran dadas de modo extrahumano, ya afectaran biolgi-
camente, por igual, al animal y a los hombres, ya fueran generadas institu-
cionalmente de modo exclusivamente humano. Aadiremos ahora algunos
presupuestos diacrnicos de los cursos de acontecimientos. Lo que puede
sorprender es que tambin los acontecimientos, que ya, por definicin, pre-
suponen o ejecutan su propia singularidad, son nicos en su gnero, tambin
conocen regularidades repetibles. Al trazar una anatoma comparada de las
revoluciones francesa, inglesa y rusa, Crane Briton proporcion unos mode-
los muy grficos de su curso, que muestran la repetibilidad diacrnica de su-
cesos semejantes.
Vamos a aadir tres ejemplos. Se refieren a la profeca, al pronstico y a
la planificacin. Se trata siempre de estimaciones de clculo para el futuro,
cuya fuerza probatoria se basa en la repetibilidad de unas secuencias anterio-
res de cursos de accin.
Las profecas pueden estar basadas en clculos astrolgicos de las
constelaciones recurrentes de las rbitas de los planetas que retornan, y cu-
yos efectos astrales se incluyen luego en los diagnsticos personales o polti-
cos. O bien, las profecas se basan en el texto bblico, revelado de una vez
para siempre, a partir del cual enlazando el Antiguo y el Nuevo Testamen-
to se deriv durante siglos un sofisticado sistema de expectativas apoca-
lpticas o inmediatas y al que se poda invocar continuamente; esto es, que
era repetible. La ley de la repetibilidad de las expectativas bblicas se basaba
en la creencia de que, cada vez que no se cumpla una profeca, su probabili-
dad de que acertara en el futuro se haca an ms mayor. Un no-cumplimien-
to en el pasado aseguraba que se cumplira con mayor razn en el futuro. De
esta manera, tambin las profecas fracasadas mantenan un derecho crecien-
te de un cumplimiento futuro. Esta manifestatio Dei teolgica condujo, a tra-
vs de Bengel y tinger, hasta la Fenomenologa del espritu de Hegel, para,
finalmente, en el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, ama-
rrar de modo firme la certeza permanente, a prueba de errores, de la victoria
final en la lucha de clases. Cierto es que esta certeza se ha disipado despus
de que siglo y medio hayan ido posponiendo estas profecas.
Los pronsticos, aunque surgieran histricamente de las profecas y
no dejaran de estar entrelazados con stas, se diferencian fundamentalmente,
desde un punto de vista analtico, de los anuncios profticos permanentes.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
28 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
Pues un pronstico apunta a acontecimientos polticos, sociales o econmi-
cos del futuro que tendrn lugar slo una vez. Pueden acertar o no. Apuntan
a acontecimientos futuros dependientes de las acciones que slo podrn
acreditarse una vez, si de hecho se realizan. Todas las dems variantes cadu-
can al tener lugar los acontecimientos. Usando el lenguaje de Leibniz, se tra-
ta de una verdad de hecho singular, una verit de fait en contraposicin a
las verits de raison, que permanecen verdaderas de modo repetible y, por
tanto, duradero.
Ahora bien, lo asombroso es que tales pronsticos, que se hacen con vis-
tas hacia algo nico, tambin tienen que tematizar presupuestos repetibles
que apuntan a un futuro posible, y que no se agotan definitivamente porque
tengan lugar los acontecimientos singulares provocados por personas singu-
lares. Se trata, entonces, junto a muchos otros tipos, de un pronstico condi-
cional repetible. Un ejemplo.
Despus de su sangrienta derrota en Kunersdorf, en 1759, Federico el
Grande escribi un conciso ensayo sobre Carlos XII de Suecia, quien, justa-
mente medio siglo antes, haba sufrido en Poltawa una aplastante derrota a
manos del ruso Pedro el Grande. Federico dedujo de ello una prediccin con
carcter permanente: todo el que se atreva a avanzar desde el Oeste de Euro-
pa hacia el Este sin considerar las condiciones geogrficas y climticas, que-
dar desconectado de su retaguardia y perder toda posibilidad de victoria.
Si Napolen o Hitler hubieran ledo y comprendido este texto, las amenaza-
doras secuencias de acontecimientos que en l se predecan, nunca hubieran
iniciado sus campaas de Rusia dadas unas premisas logsticas compara-
bles. Tuvieron su Poltawa, respectivamente, en Mosc y en Stalingrado.
Slo la posibilidad de aniquilar Rusia con bombas atmicas en el plazo
de 30 minutos, desde Leningrado hasta Vladivostok, ha superado el prons-
tico estructural de repeticin que haba hecho Federico, aunque no del todo.
La advertencia de Federico frente a una extensin excesiva del mbito de
poder de una unidad europea de accin sigue teniendo vigor.
Nuestro tercer ejemplo se refiere a la planificabilidad de los aconteci-
mientos futuros que hayan de ser llevados a cabo por las propias acciones.
stas recurren necesariamente a cursos de accin precedentes en los que de-
ben estar contenidos presupuestos repetibles de un futuro posible. En sep-
tiembre de 1939, Hitler no tena intencin de provocar una Segunda Guerra
Mundial, sino de evitarla. Quera una guerra, pero no la que tuvo. Firm el
pacto con Stalin para evitar la guerra en dos frentes de 1914. Y en esto tuvo
xito, tanto ms cuanto que, en el frente occidental, enseguida le sali bien
la enmienda al fracaso de la Primera Guerra Mundial que haba planificado.
Y cuando, no obstante, emprendi la guerra contra Rusia, desde las ense-
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 29
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
anzas de 1709 y 1812 para, en lugar de ello, sacarle relevancia planificado-
ra a tres acontecimientos cercanos y es que la historia lo ensea todo, una
cosa y la contraria. Hitler pudo, en primer lugar, invocar los aos de 1914
a 1917, en los que, a consecuencia de las dos revoluciones rusas, se haba
producido una clara derrota del imperio zarista. En segundo lugar, poda re-
mitirse al asesinato, casi al completo, de todo el Politbur y de la cpula del
ejrcito, con lo que la Unin Sovitica se haba quedado sin sus lites diri-
gentes. Y hasta qu punto se haba debilitado la potencia militar de Rusia pa-
reca demostrarlo, en tercer lugar, el humillante resultado que Stalin haba
obtenido en la campaa que haba lanzado contra la pequea Finlandia. Fi-
nalmente, los xitos iniciales de la campaa de Rusia parecan confirmar los
tres datos decisivos que Hitler haba sacado de la historia ms reciente.
Valga nuestro ejemplo para las estructuras de repeticin de las planifica-
ciones racionales, aunque la guerra de Hitler contra la Unin Sovitica, ade-
ms de contra Gran Bretaa y los EEUU no puede interpretarse suficiente-
mente de esta manera racional. Una ceguera utpica y un terrorismo fantico
contra los enfermos mentales, contra los judos, los gitanos, contra aque-
llos que se definan como infrahumanos por eslavos, o por otras razones eu-
gensicas y raciales se sustraen a los criterios racionales que aqu ofrece-
mos para un modelo de planificacin.
Nuestras consideraciones sobre las estructuras de repeticin en la histo-
ria partan de dos posiciones extremas: que ni la repeticin constante ni la in-
novacin permanente son suficientes para explicar el cambio histrico.
Ambos principios son precisos para localizar la respectiva proporcin en que
se mezclan.
De ello pueden extraerse dos consecuencias aparentemente contradicto-
rias. Precisamente cuando una situacin debe mantenerse estable, hay que
cambiar tanto como sea posible las condiciones en las que esa posicin
lleg antes a producirse. Y, a la inversa, se demuestra que una situacin se
modifica tanto ms pronto, si los presupuestos que la condicionan permane-
cen iguales entre s a lo largo de los tiempos.
Por qu esto es as puede deducirse, quiz, de nuestra serie de ejemplos.
A causa de las diversas velocidades de cambio de las series de acontecimien-
tos que tienen lugar sincrnicamente en sentido cronolgico en el terreno
poltico, militar, social, mental, religioso o econmico resultan estructuras
de repeticin diferenciables analticamente que, por su parte, a su vez, tienen
efecto en las series de acontecimientos. Luego, no faltan desplazamientos,
rupturas, grietas, erupciones, revoluciones, por seguir con la metfora geol-
gica, lo cual tampoco deja de tener un segundo sentido, por lo que se refiere
a nuestra dependencia de la historia terrestre.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
30 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
En todo caso, esta metafrica nos conduce a nuestra ltima cuestin, la
de las estructuras de repeticin en el lenguaje (e). Ya cada metfora en el
sentido ms amplio nos ensea que el potencial comparativo de una frase
hecha tiene que ser sabido ya de antemano por el oyente y por el hablante
para que se la pueda entender y transmitir. La frase Alejandro es un len,
que de primeras resulta absurda, slo la entiende quien puede reproducir el
smil de que Alejandro lucha con valenta e intrepidez, y vence como un
len. Los orgenes de una metfora semejante en la psicologa del lenguaje o
en la etnologa dan para interpretaciones muy diversas; pero, independiente-
mente de ello, la metfora, para ser efectiva, vive de los conocimientos lin-
gsticos previos y de su aplicacin repetida. Y esto vale de modo general.
No puede entenderse ninguna frase hablada o escrita que no recurra a lo que
se saba lingsticamente de antemano, a la precomprensin en el sentido
de Gadamer. Incluso las novedades, lo recin conocido, lo recin descubier-
to, lo que antes no se saba, no puede ser transformado en saber si no lo per-
mite expresamente la lengua heredada.
Desde luego, aqu pueden ser precisas algunas innovaciones lingsticas
para expresar en sus nuevos conceptos fenmenos que sean absolutamente
nuevos. El lenguaje formal de la fsica atmica, de la ingeniera gentica o
de la electrnica dan prueba de ello cada da. Pero incluso los giros pura-
mente lingsticos, aquellos que, por as decirlo, se generan inmanentemente
al lenguaje, y que luego, a su vez, prescriben los significados de los concep-
tos vecinos, o que pueden repercutir en la sintaxis o incluso en todo el siste-
ma del lenguaje: tambin para tales innovaciones inmanentes al lenguaje
ocurre que slo tienen xito y se hacen comprensibles cuando se acuan
dentro de una economa lingstica heredada y las nuevas palabras se forman
de modo anlogo a como se ha hecho hasta entonces (7).
La tensin entre repeticin e innovacin nica, que hemos mostrado has-
ta ahora en la multiplicidad de las historias, deja su cuo tambin en el len-
guaje, en la multiplicidad de sus articulaciones lingsticas, dialcticas, geo-
grficas, sociales, histricas o de cualquier otro tipo. Hay que sealar aqu,
en primer lugar, que los cambios objetivos en las historias y los cambios
lingsticos en los idiomas nunca se reflejan uno en otro segn la proporcin
(7) FERDINAND DE SAUSSURE: Lingistik und Semiologie, Notizen aus dem Nachlass, Texte,
Briefe und Dokumente, recopilados y traducidos por JOHANNES FEHR, Frncfort del Meno,
1997, Suhrkamp, 2003. As como EUGENIO COSERIU: Sincrona, diacrona e historia. El pro-
blema del cambio lingstico, Madrid, Gredos, 1978. COSERIU rene las oposiciones principa-
les de SAUSSURE, la de habla y lengua, la de diacrona y sincrona, la de lenguaje y lenguas, la
de movimiento y sistema, para mostrar que todo sistema lingstico es un sistema en devenir,
una historia estructural.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 31
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
1:1, por as decirlo. Ya el carcter doble del lenguaje lo prohbe; pues, por un
lado, el lenguaje apunta a contenidos objetivos, a objetos animados o inani-
mados, o a pensamientos que estn fuera del lenguaje mismo; por otro lado,
el lenguaje est sometido a sus propias regularidades o innovaciones, preci-
samente las lingsticas. Ambos aspectos se remiten uno a otro, se condicio-
nan recprocamente en algunos tramos, pero nunca convergen del todo. Por
un lado, el lenguaje tiene un carcter denotativo que abre el mundo; por otro,
tiene su propia fuerza formadora, que le es inmanente. Ambos pueden esti-
mularse mutuamente: pero en las historias universales extralingsticas hay
siempre algo ms o algo menos de lo que se pueda decir lingsticamente so-
bre ellas del mismo modo que, a la inversa, en cada discurso que se haga
antes, durante o despus de una historia se dice, o bien algo ms o bien algo
menos de lo que de hecho es o ha sido el caso.
Una vez expresada esta forzosa reserva metodolgica, podemos arriesgar
algunas afirmaciones que iluminen la relacin de repeticin y singularidad
que hay en este intercambio de dos caras entre lenguaje e historia.
Ser til, sin duda, distinguir entre sintaxis, pragmtica (o retrica) y se-
mntica, pues cada uno de estos mbitos tienen su propia velocidad de trans-
formacin, diferente de los otros. La sintaxis, o la gramtica, permanecen es-
tables durante largos perodos de tiempo, mientras que, comparativamente,
la semntica, ya a causa de los desafos que le vienen del exterior, se ve con
frecuencia obligada a adaptarse rpidamente. Pero un vistazo a la historia
poltica y militar, que con frecuencia se acelera a empujones, nos instruye
acerca del hiato que una y otra vez se abre entre la historia objetiva y la his-
toria lingstica. El cambio poltico, que siempre se induce tambin lings-
ticamente (ex ante) y se registra lingsticamente (ex post), tiende a realizar-
se ms rpido que el cambio lingstico, el cual podr formar parte de l,
pero no puede mantener su ritmo. Slo la semntica se tie polticamente;
mientras que la sintaxis y la pragmtica, an cuando deben adaptarse a la
propaganda, permanecen, sin embargo, inalteradas por mucho tiempo. Baste
recordar la triunfalista semntica del nacionalsocialismo durante la guerra,
que tambin se entonaba en los discursos pacifistas de la reeducacin, o la
diccin cortante, como de staccato, del Wochenschau (8) que continu an
mucho tiempo despus de la derrota alemana, hasta que el noticiero encontr
su nuevo y suave estilo de persuasin. La diccin y la semntica de la lengua
alemana sobrevivieron muchos aos al derrumbe militar y social. Ambas se
extinguieron lentamente, despus de la propaganda nacionalsocialista. Pero,
(8) La Wochenschau era el Noticiero en Alemania despus de la guerra. Primero en el
cine y ya ms tarde como televisin (N. del t.).
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
32 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
a pesar de los eslganes de combate que lanzaban los nazis, la lengua alema-
na en su conjunto apenas cambi estructuralmente en los doce aos, de 1933
a 1945 que dur el rgimen. Los responsables del uso de las palabras y de
los matices de significado no son las palabras, sino, sola y nicamente, los
hablantes.
Detrs de estos desfases temporales entre las proposiciones ms llamativas
sobre las cosas y una historia lingstica que tiende a la permanencia, hay que
registrar, en verdad, un problema general de toda retrica; y es que sta se
construye sobre argumentos repetibles para tener efecto en un momento sin-
gular. Heinrich Lausberg (9) lo ha sealado: cuando los topoi retricos no se
examinan como recurrentes, sino singulares, o como algo que se acaba de ma-
lentender, entonces se los sobrevalora; cuando, en cambio, se los concibe
como frmulas vacas y repetibles, entonces se los infravalora, y tambin se
los malentiende. Lo que vale para la retrica, es tanto ms cierto para el con-
junto de la pragmtica: se trata de distinguir entre el contenido de innovacin
y las estructuras de repeticin, de sopesar uno y otras para juzgar de modo
adecuado a la cosa. Precisamente, la singularidad de un discurso determinado
que haya tenido xito, o el que una argumentacin sea algo nico en su gne-
ro, se basan en el arte de usar y combinar elementos repetibles del lenguaje, ya
conocidos, de tal manera que se oiga algo nico, o nuevo. Y para conseguir
eso, se trata siempre de hacer presente la diferencia entre la configuracin lin-
gstica y el estado objetivo de cosas. La orden de matar (o la aprobacin del
asesinato), o la noticia de la muerte no son idnticas a la muerte misma.
Algo que, antropolgicamente, contiene una afirmacin permanente que
siempre retorna, como que todo el mundo es mortal, puede desplegarse se-
gn muchas variedades, tanto lingsticamente como realiter cmo muere
alguien, cundo o dnde, sin que el lenguaje como tal pueda alcanzar nun-
ca el caso nico de una muerte. Por eso, comparada con la sintaxis, la se-
mntica cae mucho antes, y muy rpido, en argumentos forzados y en crisis
de credibilidad. La diferencia entre el lenguaje y la historia objetiva est in-
cardinada en ella de modo insuperable. Valga para acabar, un sugerente
ejemplo de la historia conceptual del alemn.
Al traducir la Biblia, Lutero us para berith la alianza veterotesta-
mentaria entre Dios y su pueblo el concepto alemn Bund (10). Esta pa-
(9) Elemente der literarischen Rhetorik, Mnich, 1963, 1971, pg. 39 (trad. al espaol,
Elementos de retrica literaria, Madrid, Gredos).
(10) Por razones que el lector enseguida comprender, dejamos la palabra sin traducir.
Bund significa en alemn liga, alianza, confederacin o, ms directamente, la unin en un
haz de varias cosas. El lector puede reconocerla en el trmino Bundesrepublik: Repblica
federal (N. del t.).
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34 33
ESTRUCTURAS DE REPETICIN EN EL LENGUAJE Y EN LA HISTORIA REINHART KOSELLECK
labra era un neologismo que haba hecho fortuna en la historia constitucional
precedente, y designaba, como sustantivo colectivo en singular, la institucio-
nalizacin de los acuerdos de las alianzas intraestamentales, o bien entre esta-
mentos. El peso de la palabra Bund fue creciendo en el lenguaje jurdico de
la Baja Edad Media, pero Lutero le dio un unvoco significado teolgico. Un
Bund no poda ser creado por los hombres, sino que slo Dios poda fun-
darlo. El nuevo mensaje teolgico se comi completamente al significado ju-
rdico. As, en una lengua alemana, ya impregnada por Lutero, Bund perdi
su rango poltico, y lo que en nuestros textos escolares aparece como
Schmalkaldische Bund (Liga de Esmalcalda) nunca se design de esa ma-
nera. Era una alianza de tipo pragmtico y mundano creada para proteger la
confesin protestante, pero no un Bund creado por Dios. La explosiva y revo-
lucionaria mezcla poltico-teolgica que s lleg a conceptualizarse en el in-
gls covenant permaneci reprimida en Alemania. Hasta qu punto la se-
mntica del Bund permaneci embebida de teologa muy a pesar de las
aplicaciones poltico-constitucionales y sociales de la palabra que se extendie-
ron en la poca de la Ilustracin, lo muestra el encargo que Marx y Engels
recibieron en 1847: redactar una profesin de fe de la Liga (Bund) de los Co-
munistas. Ellos rechazaron este encargo de hacer una repeticin teolgica.
En lugar de ello, formularon un texto nuevo, cargado de futuro, que haba de
dar energa y extender su sombra sobre los siguientes 150 aos: El manifies-
to del Partido Comunista. La profesin de fe fue sustituida por una manifes-
tacin histrico-filosfica, y la alianza (Bund) divina, por un partido combati-
vo, conscientemente doctrinario, pero que se saba igualmente en alianza (im
Bunde) con la historia interpretada desde la Filosofa de la Historia.
Un empuje semntico de origen teolgico y con siglos de antigedad se
vio cortado por un orden lingstico innovador y al precio de una simple
repeticin encarrilado en una nueva va. Claro que tambin en el orden
lingstico marxiano se transluca la vieja estofa teolgica alemana. La mar-
cha de Dios en la historia, ya de antemano conocida, una Manifestatio
Dei, le otorg tambin al nuevo programa de partido su credibilidad, slo
en apariencia sorprendente.
Y as ensea nuestro ltimo ejemplo que ninguna innovacin, ya sea del
lenguaje o de las cosas, puede ser tan revolucionaria como para no seguir su-
jeta a unas estructuras de repeticin previamente dadas.
(Traduccin de Antonio Gmez Ramos) (11).
(11) Agradezco al profesor FAUSTINO ONCINA algunas importantes sugerencias para la
traduccin del texto, as como su revisin.
Revista de Estudios Polticos (nueva poca)
34 ISSN: 0048-7694, Nm. 134, Madrid, diciembre (2006), pgs. 17-34
También podría gustarte
- Los PitagoricosDocumento33 páginasLos PitagoricosEmanuel SuarezAún no hay calificaciones
- George Steiner - ExtraterritorialDocumento17 páginasGeorge Steiner - Extraterritorialfjperezv0% (1)
- Violencia colectiva: Estrategias políticas del odioDe EverandViolencia colectiva: Estrategias políticas del odioAún no hay calificaciones
- Filosofia Del Silencio-Alejandro ArveloDocumento38 páginasFilosofia Del Silencio-Alejandro ArveloAdrixDuende67% (3)
- Libros El Lenguaje Como Problema 2005 PDFDocumento147 páginasLibros El Lenguaje Como Problema 2005 PDFMarta RojzmanAún no hay calificaciones
- Tarea 1.1. Elaboración Cuadro Precursores de La Filosofía Educativa...Documento1 páginaTarea 1.1. Elaboración Cuadro Precursores de La Filosofía Educativa...CopyCentro Digital World100% (1)
- La Administración - Entre La Profesionalización y La CientificidadDocumento8 páginasLa Administración - Entre La Profesionalización y La CientificidadYeral MuñozAún no hay calificaciones
- MELOT, Michel. Breve Historia de La ImagenDocumento60 páginasMELOT, Michel. Breve Historia de La Imagenjohn ramirez100% (3)
- David Ross - AristótelesDocumento408 páginasDavid Ross - AristótelesOscar GarzónAún no hay calificaciones
- Parte 2Documento1 páginaParte 2jason flores50% (2)
- Conferencia de AyllonDocumento7 páginasConferencia de AyllonJorian ArforiasAún no hay calificaciones
- Discurso Historiográfico: Visión de Roland Barthes, Michel de Certeau, Roger Chartier y Otros: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandDiscurso Historiográfico: Visión de Roland Barthes, Michel de Certeau, Roger Chartier y Otros: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- UNIDAD V - Solución de Problemas, Creatividad y ConstructivismoDocumento7 páginasUNIDAD V - Solución de Problemas, Creatividad y ConstructivismoMarcela Fabroni100% (2)
- Teresa Oñate y Zubía - Grecia. Por Poder Ejemplo y Posibilidad PDFDocumento24 páginasTeresa Oñate y Zubía - Grecia. Por Poder Ejemplo y Posibilidad PDFFrancisco RomeroAún no hay calificaciones
- Abecedario DeleuzeDocumento226 páginasAbecedario DeleuzeJose Aguayo100% (1)
- La Historia Entre Relato y Conocimiento - Chartier RogerDocumento22 páginasLa Historia Entre Relato y Conocimiento - Chartier RogerAlek BAún no hay calificaciones
- El Carácter Cientifico de La HistoriaDocumento67 páginasEl Carácter Cientifico de La HistoriaYessy ReyVal100% (4)
- Adrados Historia Griega e Historia Del MundoDocumento46 páginasAdrados Historia Griega e Historia Del MundoClara TaierAún no hay calificaciones
- Biografia y Autobiografia PDFDocumento16 páginasBiografia y Autobiografia PDFPaula Martínez CanoAún no hay calificaciones
- Antropología (Y) Política. Sobre La Formación Cultural Del PoderDocumento104 páginasAntropología (Y) Política. Sobre La Formación Cultural Del PoderMaría Del Pilar González100% (6)
- ORREGO ANTENOR La Configuración Histórica de La Circunstancia AmericanaDocumento36 páginasORREGO ANTENOR La Configuración Histórica de La Circunstancia AmericanaFernando BossiAún no hay calificaciones
- Antropología Pedagógica. Introducción HistóricaDocumento117 páginasAntropología Pedagógica. Introducción HistóricaÁlex Hincapié89% (9)
- Sahlins, M. Islas de Historia. La Muerte Del Capitan Cook. Metafora, Anropologia e Historia.Documento85 páginasSahlins, M. Islas de Historia. La Muerte Del Capitan Cook. Metafora, Anropologia e Historia.Honorio Andújar Lorente100% (1)
- Historias de conceptos: Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y socialDe EverandHistorias de conceptos: Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y socialAún no hay calificaciones
- Estructuras de Repetición en El Lenguaje Y en La HistoriaDocumento18 páginasEstructuras de Repetición en El Lenguaje Y en La HistoriaYasser LugoAún no hay calificaciones
- José Luis Villacañas - Histórica, Historia Social e Historia de Los Conceptos PolíticosDocumento26 páginasJosé Luis Villacañas - Histórica, Historia Social e Historia de Los Conceptos PolíticosYoussefMarzoAún no hay calificaciones
- Entrevista Reinhart KoselleckDocumento11 páginasEntrevista Reinhart KoselleckMatias PedreiraAún no hay calificaciones
- Historia de Las Mentalidades. MellafeDocumento10 páginasHistoria de Las Mentalidades. MellafeCamila Endeudada Zubicueta GonzalezAún no hay calificaciones
- (Fichas) Los Estratos Del Tiempo. Estudios Sobre La Historia.Documento6 páginas(Fichas) Los Estratos Del Tiempo. Estudios Sobre La Historia.FernandoAún no hay calificaciones
- BRAUDEL (Historia y Sociologia)Documento5 páginasBRAUDEL (Historia y Sociologia)Cecilia QuevedoAún no hay calificaciones
- Hernández Sandoica, Tendencias Historiográficas ActualesDocumento2 páginasHernández Sandoica, Tendencias Historiográficas ActualesJordi Raventós FreixaAún no hay calificaciones
- Historia PosmodernidadDocumento34 páginasHistoria PosmodernidadBallenas JorobadasAún no hay calificaciones
- Antroplología y ComplejidadDocumento93 páginasAntroplología y Complejidadcortega71100% (1)
- Diferencia Entre Antropologia e HistoriaDocumento13 páginasDiferencia Entre Antropologia e HistoriaMaria AlejandraAún no hay calificaciones
- Segunda Parte. La Antropología en El Contexto de Las Ciencias Humanas y SocialesDocumento14 páginasSegunda Parte. La Antropología en El Contexto de Las Ciencias Humanas y SocialesRebeca MorenoAún no hay calificaciones
- Cristian Castro - El Enfoque HistóricoDocumento7 páginasCristian Castro - El Enfoque HistóricoayelenpayneAún no hay calificaciones
- Bensa AntropologiaMemoriaEHistoria 6535781Documento19 páginasBensa AntropologiaMemoriaEHistoria 6535781RAún no hay calificaciones
- La Generacion Del 900Documento16 páginasLa Generacion Del 900Izaurralde MateoAún no hay calificaciones
- ALTERIDAD Y PREGUNTA ANTROPOLÓGICA. Esteban Krotz. Alteridades. 1994. Páginas 5-11.Documento2 páginasALTERIDAD Y PREGUNTA ANTROPOLÓGICA. Esteban Krotz. Alteridades. 1994. Páginas 5-11.Eve CollazosAún no hay calificaciones
- Lenguaje Inclusivo y Juegos Del LenguajeDocumento7 páginasLenguaje Inclusivo y Juegos Del LenguajePatricia KingsleighAún no hay calificaciones
- Xenopol y La Teoria HistoricaDocumento10 páginasXenopol y La Teoria HistoricakatarkivosAún no hay calificaciones
- Levi-Strauss - Antropologiaestructural (1) - Removed - RemovedDocumento16 páginasLevi-Strauss - Antropologiaestructural (1) - Removed - RemovedluisAún no hay calificaciones
- El Oficio de HistoriadorDocumento3 páginasEl Oficio de Historiadorrominaelizalde25Aún no hay calificaciones
- En El Mismo BarcoDocumento4 páginasEn El Mismo BarcoEmilianoAún no hay calificaciones
- La Otredad Cultural Entre Utopia y CienciaDocumento5 páginasLa Otredad Cultural Entre Utopia y CienciaVicios PetrozzaAún no hay calificaciones
- Pedro MiramontesDocumento163 páginasPedro MiramontesLuis Homero Lavin ZatarainAún no hay calificaciones
- Ser Humano en Maquiavelo Marcela Echandi 8854-12810-1-SMDocumento22 páginasSer Humano en Maquiavelo Marcela Echandi 8854-12810-1-SMbrisamaritima56Aún no hay calificaciones
- Discurso Marc AugeDocumento2 páginasDiscurso Marc AugeToño de ViqueAún no hay calificaciones
- La Historia en Ferdinand Braudel Antecedentes de Su PensamientoDocumento7 páginasLa Historia en Ferdinand Braudel Antecedentes de Su PensamientoNicanor Rosario AlcantaraAún no hay calificaciones
- Consideraciones en Torno Al Marxismo La Literatura y El Realismo SocialDocumento36 páginasConsideraciones en Torno Al Marxismo La Literatura y El Realismo SocialCande JuanAún no hay calificaciones
- Xenopol y La Teoría de La Lógica Histórica (Octavian Buhociu) PDFDocumento10 páginasXenopol y La Teoría de La Lógica Histórica (Octavian Buhociu) PDFSirias_07Aún no hay calificaciones
- Moradiellos HistoriaDocumento2 páginasMoradiellos Historiaprueba123Aún no hay calificaciones
- Diálogos Encuentros y Mixturas-838057Documento27 páginasDiálogos Encuentros y Mixturas-838057Ignacio Fernández De MataAún no hay calificaciones
- Historia Económica de Centroamerica 1er. Parcial.Documento10 páginasHistoria Económica de Centroamerica 1er. Parcial.Luis Fernando BarrientosAún no hay calificaciones
- Giro CulturalDocumento4 páginasGiro CulturalAgostina AlmadaAún no hay calificaciones
- Alteridad y Pregunta AntropologicaDocumento4 páginasAlteridad y Pregunta AntropologicaGiovanni Villaroel100% (7)
- HeimbergDocumento12 páginasHeimbergAgustina MartinencoAún no hay calificaciones
- Bru 2006 - El Cuerpo Como MercancíaDocumento14 páginasBru 2006 - El Cuerpo Como Mercancíajoplin27coAún no hay calificaciones
- El Material de La HistoriaDocumento2 páginasEl Material de La HistoriaJoaquin Bou MartiAún no hay calificaciones
- ConnotativoDocumento5 páginasConnotativoPaco SolvalAún no hay calificaciones
- Lectura Sobre La Historia Universal o MundialDocumento3 páginasLectura Sobre La Historia Universal o Mundialmax acostaAún no hay calificaciones
- Fenomenología EagletonDocumento4 páginasFenomenología EagletonAnaIsabel100% (2)
- Planetizacion de La Conciencia Humana y Diversidad Cultural Jaime DuhartDocumento13 páginasPlanetizacion de La Conciencia Humana y Diversidad Cultural Jaime DuhartjaimeAún no hay calificaciones
- Evolución de Las Teorías LinguísticasDocumento45 páginasEvolución de Las Teorías LinguísticasSABRICARDAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial HistoriografiaDocumento4 páginasSegundo Parcial HistoriografiaMartín Javier HermidaAún no hay calificaciones
- Fichas PfaDocumento4 páginasFichas PfaNicolas BoothAún no hay calificaciones
- Casticismo e ideología en la Corte de Carlos IV de Benito Pérez GaldósDe EverandCasticismo e ideología en la Corte de Carlos IV de Benito Pérez GaldósAún no hay calificaciones
- 5) GRIEGO II Victoria Julia Et Alii La Tragedia Griega (Extractos de Artículos)Documento17 páginas5) GRIEGO II Victoria Julia Et Alii La Tragedia Griega (Extractos de Artículos)HablainglesAún no hay calificaciones
- Gustavo Bueno - Los Procesos Picnologicos 1Documento5 páginasGustavo Bueno - Los Procesos Picnologicos 1Elisa PortillaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El AmorDocumento3 páginasEnsayo Sobre El AmorPablo Rodriguez HernandezAún no hay calificaciones
- Diapositivas Exposicion Nicole Mejia CepedaDocumento8 páginasDiapositivas Exposicion Nicole Mejia CepedaNICOLE MEJIA CEPEDAAún no hay calificaciones
- El Cristiano y La Universidad Richard OchsDocumento4 páginasEl Cristiano y La Universidad Richard Ochsmario aguirreAún no hay calificaciones
- Sobre El Concepto Del Noûs de Anaxágoras - Angel CappellettiDocumento16 páginasSobre El Concepto Del Noûs de Anaxágoras - Angel CappellettiKenko13Aún no hay calificaciones
- Aportes Cientificos Guatemaltecos Hacia La CienciaDocumento3 páginasAportes Cientificos Guatemaltecos Hacia La CienciaLucía Rosales100% (1)
- Arisóteles - Poética (Trad. Alicia Villar Lecumberri)Documento120 páginasArisóteles - Poética (Trad. Alicia Villar Lecumberri)GundzalvusAún no hay calificaciones
- NIVELACION FILOSOFIA Colegio NormalDocumento14 páginasNIVELACION FILOSOFIA Colegio Normalmiguel chaconAún no hay calificaciones
- Dujols La CaballeríaDocumento6 páginasDujols La CaballeríaAnonymous M1fQ1aFAún no hay calificaciones
- Historia de La Ética I (Victoria Camps)Documento7 páginasHistoria de La Ética I (Victoria Camps)ferminostraAún no hay calificaciones
- Glosario Conceptos FilosofíaDocumento55 páginasGlosario Conceptos FilosofíaFrancisco Javier González-Velandia GómezAún no hay calificaciones
- Filósofas GriegasDocumento3 páginasFilósofas Griegasalbilopx 3Aún no hay calificaciones
- Biografia SócratesDocumento4 páginasBiografia SócratesBrandon QuisbertAún no hay calificaciones
- El Metal La Carcajada y El GritoDocumento27 páginasEl Metal La Carcajada y El GritoDaniel GarciaAún no hay calificaciones
- Programa de Introduccion A Las Cs. Politicas 2020 - DASSDocumento14 páginasPrograma de Introduccion A Las Cs. Politicas 2020 - DASSEnzoh CisneroAún no hay calificaciones
- La Apología de Socrates Como Teoría Del Rumor PDFDocumento32 páginasLa Apología de Socrates Como Teoría Del Rumor PDFElyAún no hay calificaciones
- Talleres 1 Al 12 Grado Dc3a9cimoDocumento12 páginasTalleres 1 Al 12 Grado Dc3a9cimoJaime RuizAún no hay calificaciones
- Belleza y EstéticaDocumento5 páginasBelleza y EstéticaJazmin RodríguezAún no hay calificaciones
- El Dibujo de Proporción Humana de Diego de Sagredo: Una Oculta Asociación Del Cuerpo Humano Con El Arca de NoéDocumento19 páginasEl Dibujo de Proporción Humana de Diego de Sagredo: Una Oculta Asociación Del Cuerpo Humano Con El Arca de NoéRorschach DesconocidoAún no hay calificaciones