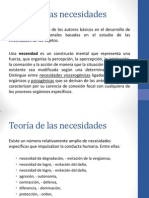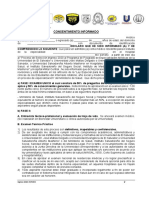Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Consecuencialismo PDF
Consecuencialismo PDF
Cargado por
BlancaAldanaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Consecuencialismo PDF
Consecuencialismo PDF
Cargado por
BlancaAldanaCopyright:
Formatos disponibles
207
Con todo, la palabra humana no es el verbo divino; porque el hombre no se expresa
acabadamente, ni se agota en su manifestacin. Cuando se alcanza aunque sabe de
s no engendra un verbo personal. Lo que
no impide, sin embargo, que lo busque; y, si
lo encuentra, lo escuche y lo crea.
Bibliografa
ARCE, J. L., Teora del conocimiento, Sntesis, Madrid, 1999. CANALS, F., Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 1987. CASANOVAS, D.,
Teora del conocimiento, Universidad Autnoma,
Barcelona, 1993. CORAZN, R., Filosofa del cono-
CONSECUENCIALISMO
cimiento, EUNSA, Pamplona, 2002. FABRO, C., Percepcin y pensamiento, EUNSA, Pamplona, 1978.
GARCA GONZLEZ, J. A., Teora del conocimiento humano, EUNSA, Pamplona, 1998. KELLER, A.,
Teora general del conocimiento, Herder, Barcelona, 1988. LLANO, A., Gnoseologa, 6.a ed., EUNSA, Pamplona, 2007. MOYA, E., Teora del conocimiento, Diego Marn, Murcia 2003. POLO, L., Curso
de teora del conocimiento, 4 vols., EUNSA, Pamplona, 2004-2006. RABADE, S., Teora del conocimiento, Akal, Madrid, 1995. SNCHEZ MECA, D.,
Teora del conocimiento, Dykinson, Madrid, 2001.
SANGUINETI, J. J., El conocimiento humano, Palabra, Madrid, 2005. VILLATORO, L. (ed.), El conocimiento, Trotta, Madrid, 1999.
Juan A. Garca
Consecuencialismo
1. Origen y usos del trmino. 2. Consecuencialismo del acto y de la regla. 3. Las dificultades del consecuencialismo. a) Conocimiento y determinacin de las consecuencias; b)
Intencin del agente e intencionalidad de la
accin; c)El fin no justifica los medios
1. ORIGEN Y USOS DEL TRMINO. El trmino con-
secuencialismo (del ingls consequentialism) lo acu Elizabeth Anscombe en su clebre artculo Modern Moral Philosophy
(1958). Por consecuencialismo entiende una
forma de utilitarismo, cuyo primer representante fue H. Sidgwick, y que se caracteriza por negar que haya distincin entre las
consecuencias deseadas o buscadas (intended) y las meramente previsibles (foreseen)
de una accin. Esta distincin se basa en el
concepto de intencin y afecta a la responsabilidad que cabe imputar al agente sobre
lo que realiza. Sin embargo, los autores as
calificados por Anscombe no admitieron dicha distincin ni se consideraron consecuencialistas en ese sentido. En la actualidad,
por consecuencialismo se entiende la doctrina que afirma que el acto correcto en cual-
quier situacin dada es aquel que producir
el mejor resultado posible en su conjunto,
juzgndolo desde una perspectiva impersonal que da igual peso al inters de todos
(S. Scheffler, Consequentialism and its Critics, 1). El trmino creado por Anscombe
pas a formar un binomio con el de utilitarismo. Se entiende que el utilitarismo es una
teora consecuencialista porque sostiene que
la correccin o la incorreccin de una accin ha de ser juzgada por las consecuencias, buenas o malas, de la accin misma
(J. J. C. Smart, y B. Williams, Utilitarismo.
Pro y contra, p. 16). Aunque cabe afirmar
que cualquier versin de utilitarismo es consecuencialista, la inversa no se cumple: hay
posturas consecuencialistas que no son utilitaristas (vid. M. A. Carrasco, Consecuencialismo, 14). La razn de esto reside en que el
consecuencialismo es, ms bien, un modo
de concebir la racionalidad prctica, mientras que el utilitarismo consiste, ante todo,
en una teora acerca de qu sea lo bueno.
La distincin entre ambos es posible por la
separacin entre correcto (right)incorrecto (wrong) y bueno (good)malo (evil), ya
CONSECUENCIALISMO
que el consecuencialismo se refiere a la correccin de la accin. Esto ha sido sealado
tanto por Anscombe como por P. T. Geach:
el deber moral (moral ought) deja de ser
sinnimo de lo bueno o justo y pasa a ser
el resultado de sopesar las consecuencias.
Segn el razonamiento consecuencialista,
la accin correcta (y, por tanto, debida) es
aquella que, en una situacin concreta permitir alcanzar las mejores consecuencias
para el mundo en su conjunto, aunque a tal
accin, considerada en s misma, le corresponda la valoracin de mala. A la pregunta
acerca de cmo determinar qu consecuencias son las mejores, el utilitarismo ofrece una respuesta hedonista: el mejor mundo
es, bsicamente, aquel en el que hay mayor
placer y menor dolor (para m o para todos).
Adems del utilitarismo caben otras teoras
para determinar las mejores consecuencias, y de ah surgen las diversas versiones del consecuencialismo, entre las que se
cuentan posturas tan diversas como las del
utilitarismo ideal de G. E. Moore, el deontologismo intuicionista de H. A. Prichard y W.
D. Ross, el prescriptivismo de R. M. Hare, el
emotivismo de C. L. Stevenson, el utilitarismo de la regla de R. Brandt o la postura de
P. H. Nowell-Smith. Entre los consecuencialistas contemporneos cabe citar a J. J. C.
Smart, D. Parfit, P. Singer, P. Pettit o, entre
nosotros, a E. Guisn.
La postura opuesta al consecuencialismo
recibe, en el mbito anglosajn, el nombre
de absolutismo, probablemente por derivacin del concepto de absolutos morales:
aquellas acciones que en ninguna circunstancia o bajo ningn concepto est bien o
justificado realizar sean cuales sean las consecuencias (whatever the consequences);
por ejemplo: matar al inocente, la tortura, la traicin, etc. Por su identificacin con
el consecuencialismo, las teoras utilitaristas reciben en ocasiones el nombre de teleologismo, que se opondra al deontologismo. Esta distincin la introdujo Broad, pero
se ha hecho comn en la clasificacin de las
doctrinas ticas (vid. C. D. Broad, Five Types
208
of Ethical Theory, Routledge & Kegan Paul,
Londres, 1930, 277-278). El deontologismo
hace depender lo bueno de la correccin de
la accin, mientras que el teleologismo se
fija en los fines alcanzados por medio de la
accin, de manera que lo correcto es aquello
que produce la mayor cantidad (o calidad)
de consecuencias buenas. En teologa moral, el consecuencialismo aparece en ocasiones bajo la forma del llamado teleologismo
o proporcionalismo (vid. M. Rhonheimer, Natural Law and Practical Reason, 351-409).
Estas clasificaciones dualistas tan extendidas pueden dificultar, en ocasiones, la
comprensin del concepto. En el caso de
Anscombe, que sostiene bsicamente la tica de Aristteles y Toms de Aquino, se da
la situacin de que rechaza el consecuencialismo, sin por ello comprometerse con el
deontologismo, ya que considera la felicidad
como el fin ltimo de nuestras acciones; y
adems sostiene que la racionalidad prctica es teleolgica, sin que ello implique adoptar ninguna forma de utilitarismo. El fin que
deben perseguir las acciones no es el mejor estado de cosas en el mundo, sino el de
procurar la vida buena del ser humano. Anscombe propone ms bien una racionalidad
teleolgica de virtudes, donde la virtud ana
los aspectos de bondad y correccin propios
del deber moral.
2. CONSECUENCIALISMO DEL ACTO Y DE LA REGLA.
Hay dos clases principales de consecuencialismo, que se corresponden habitualmente
con los dos tipos de utilitarismo: el del acto y
el de la regla. El consecuencialismo del acto
se fija en las consecuencias que se seguirn de este acto particular que se presenta al agente, mientras que el de la regla tiene ms bien en cuenta las consecuencias de
actuar siguiendo determinadas reglas socialmente estipuladas o aceptadas. Las reglas
contienen tipos de acciones: decir la verdad,
pagar las deudas, no hacer trampas, etc. De
este manera, atenerse de modo general a
reglas como cumplir las promesas reporta, en conjunto, mayor beneficio, aunque en
209
una ocasin concreta pueda parecer que lo
ms conveniente para todos sea que alguien
incumpla una promesa hecha. La correccin
de las reglas se establece considerando las
consecuencias que se siguen de la eleccin,
por parte de una sociedad, de un cuerpo de
reglas o de otro (vid. J. J. C. Smart y B., Williams, B., Utilitarismo. Pro y contra, 16).
El consecuencialismo del acto es el que
se puede encontrar en los autores utilitaristas clsicos, como Bentham, Mill o Sidgwick,
pero tambin en algunos contemporneos
como J. J. C. Smart. En cambio, el de la regla es una reelaboracin que aparece en la
segunda mitad del siglo xx, introducida propiamente por R. Brandt en 1959 (vid. Teora
tica, Alianza, Madrid, 1982, 438-467), aunque se discute si autores anteriores pueden
ser calificados como utilitaristas/consecuencialistas de la regla. Algunos autores hablan
de una subespecie del consecuencialismo del
acto, que sera el indirecto, puesto que a
veces el mejor modo de alcanzar una determinada consecuencia pasa por no proponrsela directamente. Y tambin se distingue
en el consecuencialismo de la regla entre las
reglas reales (actual rules) que una sociedad posee en un momento determinado, y
reglas posibles (possible rules), en el sentido de preguntarse si una regla podra ser
adoptada por todos los agentes. Esto ltimo
se asemeja a la exigencia kantiana de actuar
por aquella mxima que podra querer cualquier agente y, en esta lnea, algunos autores han pretendido interpretar el universalismo kantiano en clave utilitarista (vid. R.
M., Hare, Freedom and Reason, Clarendon,
Oxford, 1963, 30-50). Pero tal intento confunde la universalizacin de la mxima con
la mera generalizacin.
3. LAS DIFICULTADES DEL CONSECUENCIALISMO. a)
Conocimiento y determinacin de las consecuencias. La primera crtica al consecuencialismo
es habitualmente la de que es imposible conocer con certeza en el momento de actuar
las consecuencias que se seguirn de la accin. Esta dificultad lleva a los defensores
CONSECUENCIALISMO
del consecuencialismo a concluir que lo ms
necesario para la consistencia de su teora
es un mtodo segn el cual se podra asignar probabilidades numricas, aun cuando fueran aproximadas, en teora, aunque
no necesariamente siempre en la prctica,
a algn evento futuro imaginado (J. J. C.
Smart y B. Williams, Utilitarismo. Pro y contra, 50). R. Spaemann seala que, a causa
de este planteamiento, se diluye la diferencia entre razonamiento tcnico y tico, porque todas las reglas prcticas, sean de tipo
moral como mantener una promesa, sean
prudenciales como no cruzar el semforo
en rojo, se valoran de la misma manera:
de acuerdo con su eficacia pragmtica (vid.
Felicidad y benevolencia, 182-198). Por su
parte, B. Williams considera que el consecuencialismo propone una responsabilidad
negativa, ya que debo ser tambin responsable de aquellas cosas que pueda o deje
de prevenir, como lo soy de las cosas que yo
mismo, en el sentido cotidiano ms estricto produzco (J. J. C. Smart y B. Williams,
Utilitarismo. Pro y contra, 104 ss.), con lo
que se minara la integridad del agente, al
convertirle en una pieza ms del sistema de
equilibrios del mundo. En este sentido, no es
extrao encontrar afirmaciones como la siguiente: De quin es la responsabilidad?
El utilitarista [] replicara conscientemente que la nocin de responsabilidad es una
muestra de sin sentido metafsico y que debera ser reemplazada por A quin sera til
culpar? (ibd., 63).
b) Intencin del agente e intencionalidad de la
accin. Algunos autores, como Anscombe, o
ms recientemente M. Rhonheimer, subrayan que el error fundamental de los consecuencialistas reside en su comprensin de
la intencionalidad de la accin. Aunque es
cierto que toda accin se realiza por un fin,
habra que distinguir, en primer lugar, entre los fines que el agente se propone alcanzar (que seran propiamente la intencin
del agente) y aquellos fines (o consecuencias) que previsiblemente se seguirn de la
accin; adems, en segundo lugar, debe di-
CONSECUENCIALISMO
ferenciarse entre el fin o intencin con el
que se acta y el medio (la accin) que se
elige para alcanzarlo. La clave reside en la
existencia de dos sentidos de intencin: el
que posee la accin intencional en s misma
y el de la intencin con la que sta se emprende. El ejemplo de Anscombe es el siguiente: una persona bombea agua envenenada a una casa repleta de dirigentes nazis
que planean el exterminio de los judos (vid.
Intencin, 23). La accin intencional que
realiza es la de envenenar a los ocupantes del edificio y todos sus movimientos y
actos (conectar la manguera, mover el brazo, etc.) se pueden considerar como medios para ese fin, que los engloba y confiere unidad de significado. A su vez, el fin
de acabar con esos criminales, para que
les sustituyan gobernantes honrados, sera
la intencin con la que se realiza la accin.
Aunque, sin duda, de su muerte tambin
se seguirn otras consecuencias, como, por
ejemplo, que ciertas personas heredarn.
Desde la perspectiva de la intencionalidad,
con la accin de bombear agua, el agente est realizando el envenenamiento y la
muerte. Aunque, por un error de clculo en
la cantidad de veneno, sta no se produjera de hecho, seguira siendo moralmente responsable de ello. Tambin se le puede considerar responsable de intentar que
el gobierno lo ocupen personas honestas.
Sin embargo, no hay un nexo directo entre
bombear agua envenenada y que ese cambio se produzca, porque depende de otros
factores que no estn en poder del agente (la reaccin de los dems gobernantes,
el curso de la guerra, etc.), y por ello, no
se puede decir que su accin sea la de dar
el gobierno a personas honestas, sino la
de envenenar a unos criminales con la intencin de que cambie el gobierno. Por ltimo, no se puede afirmar que forme parte de
su accin intencional el que ciertas personas hereden, aunque haya conocimiento de
que algo as suceder. Se trata de una consecuencia prevista pero en este caso no
buscada (intended).
210
El error del consecuencialismo consistira en simplificar excesivamente los conceptos de accin, intencin y consecuencia,
por no advertir las distinciones que se acaban de presentar. Desde el consecuencialismo se responde preguntando por la responsabilidad que cabe atribuir al agente por las
consecuencias meramente previstas (como
la de la herencia). Pues si el agente saba
que tal cosa iba a seguirse de su accin, no
cabe decir que no tena nada que ver con
ella o con su intencin. La respuesta a esta
objecin es ciertamente compleja, porque el
agente posee cierta responsabilidad sobre
ello, pero no idntica a la responsabilidad
sobre su accin intencional. La clave estara
en distinguir entre hacer y permitir que suceda, tal y como ocurre en el principio moral del doble efecto (vid. M. A Carrasco,
Consecuencialismo, 333-351).
c) El fin no justifica los medios. La ltima
crtica se basa en el principio de que el fin
no justifica los medios. En el mbito anglosajn, este principio se apoya principalmente en posturas deontolgicas de raz kantiana; pero cualquier teora que admita la
existencia de absolutos morales cumple la
misma funcin crtica, pues cifra la moralidad de la accin en la naturaleza del acto y
no slo en el fin que se consigue por medio
de ste. As, por ejemplo, Toms de Aquino
mantiene que son tres las fuentes para determinar la moralidad de un acto: el objeto,
el fin y las circunstancias (vid. Suma teolgica, I-II, q. 18); pero que la decisiva es el
objeto de la accin (aquello en que sta propiamente consiste y que especifica el acto),
porque la bondad del fin o de las circunstancias no modifica la bondad o maldad del objeto; si ste es intrnsecamente malo, nunca debe realizarse. Un ntido ejemplo de los
efectos que se siguen de no respetar dicho
principio lo ofrece la postura consecuencialista de Ross, quien, sin ser utilitarista, afirma que puede darse el caso de que sea un
deber la condena del inocente, si es por
el inters general (vid. The Right and the
Good, Clarendon, Oxford, 1930, 56-64).
211
Bibliografa
ANSCOMBE, G. E. M., La filosofa moral moderna,
en La filosofa analtica y la espiritualidad del hombre, EUNSA, Pamplona, 2005, 95-122; D., Intencin, Paids, Barcelona, 1991. CARRASCO, M. A.,
Consecuencialismo. Por qu no, EUNSA, Pamplona, 1999. GEACH, P. T., Good and Evil, Analysis 17 (1956), 33-42. GUTIRREZ, G., La estructura consecuencialista del utilitarismo, Revista de
Filosofa III (1990), 141-174. HABER, J. G. (ed.),
Absolutism and its Consequentialists Critics, Rowman & Littelfield, Lanham, 1994. NIDA-RMELIN,
J., Kritik des Konsequentialismns, Oldenburg, Munich, 1993. PETITT, P. (ed.), Consequentialism,
Dartmouth, Aldershot, 1993. RHONHEIMER, M., Na-
CONSERVACIN (EN EL SER)
tural Law and Practical Reason, Fordham University Press, Nueva York, 2000. RODRGUEZ DUPL, L.,
Deber y valor, Tecnos, Madrid, 1992. SAMEK, G.,
Lutilit del bene. Jeremy Bentham, lutilitarismo e
il consequenzialismo, Vita e Pensiero, Miln, 2004.
SANTOS, M., En torno al consecuencialismo tico en En defensa de la razn, EUNSA, Pamplona, 1998, 75-85. SCHEFFLER, S. (ed.), Consequentialism and its Critics, Oxford University Press,
Oxford, 1988; SMART, J. J. C. y WILLIAMS, B., Utilitarismo. Pro y contra, Tecnos, Madrid, 1981. SPAEMANN, R., Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid,
1991. TORRALBA, J. M., Accin intencional y razonamiento prctico segn G. E. M. Anscombe,
EUNSA, Pamplona, 2005.
Jos Mara Torralba
Conservacin (en el ser)
Introduccin. 1. Algunas dificultades ante
la doctrina de la conservacin. 2. Delimitacin de la nocin tomista de conservacin. 3.
Conclusin
INTRODUCCIN. La conservacin de las cosas
en el ser est estrechamente relacionada
con la nocin de creacin, y tambin con la
de providencia. Como ellas, se trata de una
verdad presente en la Revelacin judeocristiana (vid. Sb 11, 24-26; Col 1, 17) que puede asimismo ser mostrada desde el punto de
vista de la razn, como sostiene Toms de
Aquino (vid. Suma teolgica, I, q. 104, a. 1,
c.). Precisamente el Aquinate ha realizado
en su metafsica el desarrollo especulativo
quiz ms logrado acerca de que Dios no
slo da el ser a las criaturas, sino tambin
las mantiene en l, o mejor dicho, que la
creacin incluye de por s la conservacin.
No obstante, esta idea ha de afrontar algunas objeciones surgidas en planteamientos
filosficos posteriores, que o bien hacen
irrelevante la misma idea de conservacin, o
bien la interpretan de modo distinto.
Se partir de las dificultades modernas
sobre la idea de conservacin, para confron-
tarlas despus con la doctrina tomista. De
esta comparacin surgirn al final algunas
observaciones conclusivas.
1. ALGUNAS DIFICULTADES ANTE LA DOCTRINA DE LA
CONSERVACIN. Una primera objecin es la de
quien, aun admitiendo que Dios haya creado todo al inicio, afirma que no es necesaria despus su presencia para que las cosas
sigan existiendo. Un reloj, una vez fabricado y puesto en marcha, ya no depende de la
accin del relojero; un edificio ya construido
no necesita del arquitecto para mantenerse
en pie. Se trata de la visin conocida como
desmo, que, fundada en la sustantividad de
las cosas creadas, tiene una concepcin del
Dios creador como un relojero o arquitecto (Deus ex machina): una vez puesta en
marcha su obra, se retira pues sta puede
ya funcionar por s misma. La accin creadora queda as circunscrita a lo que ocurri
en un origen pasado, carente de influjo sobre el presente y el futuro. El desmo, nacido
en la Edad Moderna, subraya la trascendencia del Creador respecto del mundo, pero al
mismo tiempo niega relevancia a una posible intervencin suya en el acontecer natu-
También podría gustarte
- Antropologia de La Muerte-LOUIS VINCENT THOMAS PDFDocumento638 páginasAntropologia de La Muerte-LOUIS VINCENT THOMAS PDFArtho Ramahu80% (25)
- Estilos Decisorios GerencialesDocumento3 páginasEstilos Decisorios GerencialesYasman Machaca HuanacuniAún no hay calificaciones
- CONSECUENCIALISMODocumento3 páginasCONSECUENCIALISMOjavierAún no hay calificaciones
- Braunstein (Resumen Cap 5)Documento2 páginasBraunstein (Resumen Cap 5)Rocío IbanezAún no hay calificaciones
- Signos Lenguaje y Conducta - MORRIS PDFDocumento378 páginasSignos Lenguaje y Conducta - MORRIS PDFArtho Ramahu100% (8)
- Emergencia SistemicaDocumento24 páginasEmergencia SistemicaArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Lenguaje Estructura y Cambio PDFDocumento288 páginasLenguaje Estructura y Cambio PDFArtho Ramahu100% (2)
- 09 - General ObligadoDocumento90 páginas09 - General ObligadoVialibrereconquistaAún no hay calificaciones
- Test de OptimismoDocumento4 páginasTest de OptimismoVero OtonelliAún no hay calificaciones
- Modelo de Formulizacion Organizacional OBMDocumento33 páginasModelo de Formulizacion Organizacional OBM15mapy15100% (2)
- Medidas de Forma y ApuntamientoDocumento4 páginasMedidas de Forma y ApuntamientoCristian Smith OpitzAún no hay calificaciones
- Intervención en Crisis. Slaikeu.Documento9 páginasIntervención en Crisis. Slaikeu.EnoraMxAún no hay calificaciones
- Notas Psicofisiología de Los Procesos ComplejosDocumento4 páginasNotas Psicofisiología de Los Procesos Complejosalison Saucedo LunaAún no hay calificaciones
- Mecanismos Reguladores de La Conducta HumanaDocumento5 páginasMecanismos Reguladores de La Conducta HumanaCAROLINA SAENZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Formulación Completa 2017Documento22 páginasFormulación Completa 2017duvan pinillaAún no hay calificaciones
- GRUPAKDocumento5 páginasGRUPAKRicardo David CalderonAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Libro "El Ciclo Vital de La Familia"Documento4 páginasEnsayo Del Libro "El Ciclo Vital de La Familia"Diego KalkaneoAún no hay calificaciones
- Perspectiva Del Desarrollo HumanistaDocumento3 páginasPerspectiva Del Desarrollo HumanistaNoemiMarsAún no hay calificaciones
- Conducta Antisocial y Delincuencia JuvenilDocumento7 páginasConducta Antisocial y Delincuencia JuvenilMay316Aún no hay calificaciones
- Tema 7 - Cambio Pre TratamientoDocumento10 páginasTema 7 - Cambio Pre TratamientoJosselyn NajarroAún no hay calificaciones
- Aplicación Del Análisis Funcional A Diversos Casos ClínicosDocumento155 páginasAplicación Del Análisis Funcional A Diversos Casos ClínicosasmodeushofstadterAún no hay calificaciones
- Test Orientacion VocacionDocumento6 páginasTest Orientacion VocacionAlitan7770% (1)
- Informe de Pasantias en ClinicaDocumento6 páginasInforme de Pasantias en ClinicaCarol Caicedo100% (1)
- Afrontamiento de ProblemasDocumento2 páginasAfrontamiento de ProblemasErika Chahua FloresAún no hay calificaciones
- Distorsión MotivacionalDocumento5 páginasDistorsión MotivacionalSusyFigueroaAún no hay calificaciones
- Valores y Principios EmpresarialesDocumento6 páginasValores y Principios EmpresarialesJanier MoralesAún no hay calificaciones
- Ensayo-Tecnicas de EntrevistasDocumento8 páginasEnsayo-Tecnicas de EntrevistasderwinzAún no hay calificaciones
- Clase 4. Paso A Paso Analisis FuncionalDocumento22 páginasClase 4. Paso A Paso Analisis FuncionalSHARITOAún no hay calificaciones
- Investigación Transeccional O TransversalDocumento2 páginasInvestigación Transeccional O TransversalGabriela Romero100% (1)
- Administrar para La Calidad ResumenDocumento6 páginasAdministrar para La Calidad Resumenzahiadrsd100% (1)
- Gnosiologia - AxiologiaDocumento14 páginasGnosiologia - Axiologiabajo la misma lunaAún no hay calificaciones
- InfidelidadDocumento10 páginasInfidelidadReachingAPandorumAún no hay calificaciones
- Ensayo Habilidades Cognitivas Valery Flores PDFDocumento4 páginasEnsayo Habilidades Cognitivas Valery Flores PDFLarissa AntonioAún no hay calificaciones
- Trabajo Extra de Clase No. 10Documento15 páginasTrabajo Extra de Clase No. 10Eddie Osmar Reyes AlvarezAún no hay calificaciones
- Intructivo Plataforma FONDOCyT en Formato FAQ PDFDocumento53 páginasIntructivo Plataforma FONDOCyT en Formato FAQ PDFCarlos FélizAún no hay calificaciones
- Consentimiento Informado para Adolescentes (12 A 18 Años)Documento2 páginasConsentimiento Informado para Adolescentes (12 A 18 Años)Guillermo Parra MartinezAún no hay calificaciones
- Efecto HawthorneDocumento14 páginasEfecto HawthorneRicardofdvAún no hay calificaciones
- Ensayo FelicidadDocumento2 páginasEnsayo FelicidadErick Huerta Rodriguez100% (1)
- Solicitud de Exoneración SRI Ec PDFDocumento2 páginasSolicitud de Exoneración SRI Ec PDFAndres VacaAún no hay calificaciones
- La DepresionDocumento2 páginasLa DepresionFlor De María GrandaAún no hay calificaciones
- Weber - Teoria de La BurocraciaDocumento3 páginasWeber - Teoria de La BurocraciaManuelRojasAún no hay calificaciones
- Cuestionario #4Documento4 páginasCuestionario #4Alondra Sanchez100% (1)
- ESCALA DE PSICOPATOLOGÍA BenderDocumento3 páginasESCALA DE PSICOPATOLOGÍA BenderSamantha LealAún no hay calificaciones
- Naturaleza de Los CostosDocumento4 páginasNaturaleza de Los CostosFabian Arturo Porras LozanoAún no hay calificaciones
- Tratamiento y Prevención de Los Comportamientos Antisociales y DelictivosDocumento6 páginasTratamiento y Prevención de Los Comportamientos Antisociales y DelictivosItamar ValverdeAún no hay calificaciones
- 3 y 4 Cuadernillo Estres LaboralDocumento6 páginas3 y 4 Cuadernillo Estres LaboralmaribelAún no hay calificaciones
- Daniel KahnnemanDocumento13 páginasDaniel KahnnemanEmii BRAún no hay calificaciones
- Teoría de Las Necesidades Dirección de Equipos de Alto RendimientoDocumento215 páginasTeoría de Las Necesidades Dirección de Equipos de Alto RendimientoJavier G GmAún no hay calificaciones
- Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo GrandeDocumento32 páginasUniversidad Técnica de Comercialización y Desarrollo GrandeCanuto BenitezAún no hay calificaciones
- Inventario de Pensamientos AutomaticosDocumento2 páginasInventario de Pensamientos AutomaticosSusshet VazquezAún no hay calificaciones
- Consentimiento Informado AdultosDocumento2 páginasConsentimiento Informado Adultosdario.iq2020Aún no hay calificaciones
- Examen Mayojunio Introduccion A La Psicologia Cad Capitulo 11 Los Procesos PsicologicosDocumento28 páginasExamen Mayojunio Introduccion A La Psicologia Cad Capitulo 11 Los Procesos PsicologicosADRIANGRANADAAún no hay calificaciones
- Consentimiento Informado 2020Documento2 páginasConsentimiento Informado 2020Josué ParadaAún no hay calificaciones
- Historia Cli Ünica - Formato PreestablecidoDocumento5 páginasHistoria Cli Ünica - Formato PreestablecidoJosé Villarreal100% (1)
- Definicion Meditacion (Marco Teorico)Documento19 páginasDefinicion Meditacion (Marco Teorico)Psico Orientador50% (2)
- Programa Syllabus Gestión OrganizacionalDocumento4 páginasPrograma Syllabus Gestión OrganizacionalELe MaGoAún no hay calificaciones
- Martinez y Diaz 2007 PDFDocumento12 páginasMartinez y Diaz 2007 PDFMichelle LoEs100% (1)
- Cuestionario de Auditoria Area NominaDocumento4 páginasCuestionario de Auditoria Area NominaVictor RodriguezAún no hay calificaciones
- Formato de Entrega de Ensayo.Documento2 páginasFormato de Entrega de Ensayo.Monica DUQUE LONDONOAún no hay calificaciones
- Fundamentacion TeoricaDocumento19 páginasFundamentacion TeoricaHenry MonroyAún no hay calificaciones
- Practica de Variables...Documento1 páginaPractica de Variables...Kerly BalladaresAún no hay calificaciones
- Consecuencialismo PDFDocumento5 páginasConsecuencialismo PDFAnonymous ZboyvsB100% (1)
- Conflictos Entre Teorías Consecuencialistas EnsayoDocumento20 páginasConflictos Entre Teorías Consecuencialistas EnsayoGonzalo Gegunde VecinoAún no hay calificaciones
- Consecuencialismo - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento21 páginasConsecuencialismo - Wikipedia, La Enciclopedia LibreMuguel EspinlzaAún no hay calificaciones
- Picologia JuridicaDocumento34 páginasPicologia JuridicaArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Picologia JuridicaDocumento34 páginasPicologia JuridicaArtho RamahuAún no hay calificaciones
- El Dictamen Pericial - PsicologíaDocumento50 páginasEl Dictamen Pericial - PsicologíaArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Sistema Juridico y Dogmatica Juridica - NluhmannDocumento1 páginaSistema Juridico y Dogmatica Juridica - NluhmannArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Figura de Rey PSICOMETRIADocumento10 páginasFigura de Rey PSICOMETRIAArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Deportistas, Flow y MotivaciónDocumento84 páginasDeportistas, Flow y MotivaciónArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Lenguaje Estructura y Cambio PDFDocumento288 páginasLenguaje Estructura y Cambio PDFArtho RamahuAún no hay calificaciones
- La Teoría Del Uno Mismo-Modelo de La SubjetividadDocumento24 páginasLa Teoría Del Uno Mismo-Modelo de La SubjetividadArtho RamahuAún no hay calificaciones
- Autorregulacion BANDURA EspDocumento24 páginasAutorregulacion BANDURA EspArtho Ramahu50% (2)
- Filosofia de La Mente - SanguinettiDocumento25 páginasFilosofia de La Mente - SanguinettiArtho Ramahu100% (1)
- Del Individuo Al Sistema-FEIXAS PDFDocumento30 páginasDel Individuo Al Sistema-FEIXAS PDFArtho Ramahu100% (1)
- Verdad y Justificacion - Jurgen HabermasDocumento327 páginasVerdad y Justificacion - Jurgen HabermasArtho RamahuAún no hay calificaciones