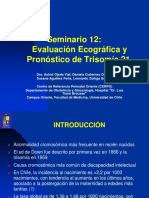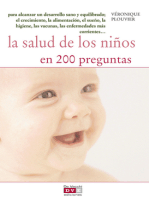Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sindrome Down
Sindrome Down
Cargado por
Victor Cutipa CalcinaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Sindrome Down
Sindrome Down
Cargado por
Victor Cutipa CalcinaCopyright:
Formatos disponibles
Paeditrica
TRABAJO INFANTIL CALLEJERO EN LIMA.
EL SNDROME DE DOWN:
Un reto para el pediatra de hoy
Bertha Gallardo *
INTRODUCCIN
E
PALABRAS CLAVES
Gentica, Malformaciones
Crecimiento y desarrollo.
l Sndrome de Down (SD) es la forma sindrmica ms frecuente de
retardo mental. Uno de cada 700 recin nacidos sin distingos de
raza o de status socioeconmico o cultural, se diagnostica como
portador de este sndrome (1). Es importante saber reconocerlo, tanto
para confirmar el diagnstico, como programar una gua para el manejo,
una adecuada supervisin mdica, evitar la ocurrencia de casos y su
recurrencia.
El recin nacido presenta como manifestaciones principales una
hipotonia relativa (por la hipertona transitoria M recin nacido), cara plana
con fisuras palpebrales orientadas hacia arriba, orejas pequeas con
borde aplanado, cuello corto y frecuentemente lnea simiana y
clinodactilia en las manos y separacin halucal en el pie (fig 1). Las
caractersticas faciales se acentuan con el llanto (1 2) (fig 2) .
Cerca M 40% de nios con SD, presentan alguna malformacin
asocada, la mitad cardovascular o digestiva. Se puede afirmar que
presentan cualquier malformacin que se puede presentar en el nio no
Down, pero con frecuencia aumentada (3). As, si la fisura labiopalatna
tiene una frecuencia de 111000 en la poblacin general, su frecuencia es
El radio de accin de las mujeres es menor
al de los varones. La jornada de trabajo,
determinada por los padres, es en promedio 9
horas diarias, durante seis das a la semana, y casi
la mitad no descansan ni un solo da; dedican
ms tiempo al trabajo incluso que un obrero o
empleado adulto, quienes por ley tienen una
jornada semanal de 45 horas. De no dedicar este
lapso de tiempo a la actividad econmica que
desarrollan, y dada su escasa rentabilidad,
probablemente no obtengan ni siquiera el mnimo
necesario para la sobrevivencia familiar.
Para un gran porcentaje de los menores
que trabajan, viven o se desplazan en las calles,
tanto la polica nacional como los agentes
municipales constituyen el principal peligro; ya sea
por decomiso, represin, extorsin, e incluso,
*Mdico Asistente
Servicio Gentica ISN
Fig 2
TEMAS DE REVISIN
En su mayora estos nios no trabajan solos
en las calles sino con la cercana supervisin
familiar. Bajo la aparente independencia
encontramos, especialmente en la venta
ambulatoria, una red de miembros de la familia
que se distribuyen y copan determinado espacio,
aumentando el nmero de clientes y asegurando
la proteccin del menor.
Las condiciones de trabajo se resumen en
peligros constantes: accidentes, robos, ruidos
extremos, inhalacin de gases txicos y polvo,
cambios climticos, secuestros e incluso
homicidios, (tal como est ocurriendo en las
ciudades brasileas); sin embargo ni los nios ni los
padres son conscientes de tales peligros. Las calles
no son slo un centro laboral, sino tambin un
espacio de autoeducacin no formal donde
aprenden valores y normas de comportamiento
(9).
Fig 1
22
La calle es el espacio de trabajo
fundamentalmente de los ms pequeos; suelen
ser nios desde los seis aos, sin embargo la mayor
proporcin tiene entre 12 y 15 aos de edad; entre
16 17 aos buscan una ocupacin ms estable
y quiz de mayor prestigio, ya sea en empresas
formales o en los talleres del sector informal. Sigue
siendo un sector preponderantemente masculino,
usualmente proceden de estratos pobres. La
mayora (80%) se dedica al comercio ambulatorio
de diversos productos, un grupo ms reducido
(12%) presta servicios en las calles tales como
lustrar zapatos o cuidar carros, pero tambin
encontramos menores que ayudan a preparar
comidas (8%) que sern luego vendidas a los
transentes. Sin embargo, en estos ltimos aos,
recesin y desocupacin conspiran para que
tambin este sector sea ocupado por adultos (9).
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
ENSAYO Y DEBATE
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
homicidio. ltimamente se realizan notables
esfuerzos en la polica para revertir sta imagen,
pero an no se llega a los niveles deseables.
TRABAJO INFANTIL INFORMAL
Y EDUCACIN.
Los nios trabajadores en Lima no han
desertado de las escuelas y los que la han
abandonado no se han dirigido
fundamentalmente al trabajo; se puede afirmar
que la absoluta mayora de los nios trabajadores
siguen asistiendo a las escuelas, muchos declaran
que el trabajo les ayuda en el colegio, incluso para
p a g a r l a m a t r c u l a , l o s
tiles o el uniforme. Trabajan para no desertar.
A pesar de todo, la educacin sigue
siendo un bien con prestigio. Sin embargo
muchos llegan tarde o muy cansados, o disponen
de poco tiempo para realizar las tareas; queda
por dilucidar la influencia del trabajo infantil en el
rendimiento acadmico (9).
APORTE A LA ECONOMA FAMILIAR.
En lo que respecta a las remuneraciones,
en promedio no alcanzan el mnimo legal, la
mayora de veces es una propina y un segmento
importante no recibe retribucin alguna por su
trabajo; la yuxtaposicin de su status de hijo y
trabajador redunda negativamente en los
ingresos del nio, pero difcilmente se puede
hablar de explotacin en estos casos.
De esta manera, el trabajo gratuito o casi
gratuito es su principal aporte a la economa
familiar. A travs del trabajo los nios se van
formando como personas responsables y
solidarias con los suyos, a pesar de ser una
actividad impuesta. En reas rurales el trabajo
infantil comienza a muy temprana edad, a los 5
7 aos los nios y nias acompaan a sus padres
en labores auxiliares y son educados en el trabajo
por ellos, con conocimientos que no podr
adquirir en la escuela, la cual desarrolla
contenidos ajenos a su realidad; su contribucin
econmica tiende a aumentar con la edad.
Sin embargo existen casos en que el nio
o adolescente es contratado para trabajar con y
para terceros. Los cultivos en la selva y la minera
en la sierra, son las dos actividades en que se
evidencia explotacin (10)
LEGALIDAD.
En diciemb re de 1992 el gobiern o
peruano promulg el nuevo Cdigo de los Nios y
Adolescentes, instrumento legal que se basa en los
31
una edad temprana, tiene horario prolongado,
produce tensiones fsicas, sociales o psicolgicas
inapropiadas, socavan la dignidad y autoestima,
como la esclavitud servil y la explotacin sexual,
trabajo y vida en las calles en malas condiciones,
remuneracin inadecuada, y demasiada
responsabilidad.
En cuanto al trabajo formativo, hay que
considerar que slo puede serlo en muy pequea
escala ya que se trata de trabajos repetitivos y
mecnicos que pueden tener un papel
suplementario en la educacin de los infantes. En
todos los casos se demuestra que el trabajo infantil
es la explotacin de la pobreza; es decir, que
existe nicamente porque hay personas que los
emplean, pagndoles sumas irrisorias y
so me ti n do lo s a co nd ic io ne s de tr ab aj o
inadmisibles. Estas ltimas, adems refuerzan el
crculo vicioso de la pobreza, ya que el trabajo les
impide concluir su educacin; mientras que, de
otro lado, el ambiente en que vive los induce a
tener relaciones sexuales precoces. Por ello no es
extrao que tanto en el caso del terminal
pesquero como en el del mercado central, se
trata de familias numerosas, de hasta 15
miembros inclusive. En estas condiciones, la
pobreza se repro ducir d e genera cin en
generacin (5).
En su artculo 32, la Convencin de los
Derechos del Nio, reconoce el derecho del nio
a es ta r pr ot eg id o co nt ra la ex pl ot ac i n
econmica y contra el desempeo de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educacin, o que sea nocivo para su salud o para
su desarrollo fsico, mental, espiritual, moral o
social (6).
Segn la ENNIV-97, en el Per existen 1,93
millones de personas entre los 6 y 17 aos que
est n ocu pad os des arr oll and o act ivi dad es
laborales. De este total, el 31% son pobres
extremos, el 41% pobres no extremos y el 28% no
pobres; el 54% de los nios que laboran son
hombres; el 85% caen dentro de la categora de
familiar no remunerado y trabajan principalmente
realizando labores agrcolas, en especial en la
sierra rural (7), desde dcadas pasadas se viene
afirmando con mayor nfasis este proceso de
ruralizacin de la mano de obra infantil; sin lugar a
dudas, el trabajo infantil en el Per es un fenmeno
principalmente rural.
De acuerdo con la ENAHO 96, el mayor
porcentaje de los nios y adolescentes que
trabajan, lo constituyen los Trabajadores Familiares
No Remunerados (69,8%) (4). El trabajo resta
oportunidades y roba el futuro de nias, nios y
adolescentes del pas. No obstante ello,
instituciones que trabajan por la erradicacin del
30
trabajo infantil observan que el Estado Peruano
hasta el momento no ratifica el Convenio 138 de
la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT),
que eleva a 14 aos la edad mnima para
autorizar el trabajo de adolescentes (nuestro pas
es uno de los pocos de la regin que la establece
en 12 aos de edad). Asimismo, falta ratificar el
Convenio 182, que prohbe las peores formas de
trabajo infantil. Miles de menores trabajan en
minas y ladrilleras, por citar algunas actividades, a
la vista y paciencia de las autoridades (8).
El diagnstico se confirma con el estudio
M cariotipo. Este estudio no permite conocer el
grado de retardo o la capacidad de aprendizaje
M paciente pero s conocer el tipo de sndrome,
trisomia 21 libre, mosaico o la forma ms rara
pero potencialmente hereditaria, la debida a una
translocacin, un arreglo cromosmico que
puede encontrarse en alguno de los padres (4,5)
(grfico 1).
TRABAJO DE NIOS EN EL SECTOR
ESTRUCTURADO DE LIMA.
El trabajo de los adolescentes en
empresas se ha reducido por la competencia de
los adultos quienes, debido a la recesin y al alto
nivel de subempleo, acceden a ocupaciones que
antes eran reservadas para los menores de edad.
La mayor parte de los nios trabajadores en el
sec tor est ruc tur ado lab ora sin el per mis o
correspondiente expedido por el Ministerio de
Trabajo.
El trabajo de menores en empresas es una
actividad fundamentalmente masculina y de
adolescentes, a diferencia del trabajo infantil en el
sector informal donde la participacin femenina
es ms elevada; las mujeres adolescentes tienen
una opcin laboral donde casi no se admiten
varones: el servicio domstico; de acuerdo a la
ENNIV 97, en Lima Metropolitana, el 11,6% de las
mujeres entre 6 y 17 aos son trabajadoras del
hogar, en comparacin al 1,7% en varones.
En el sector formal los varones son
mayoritariamente obreros, con una permanencia
tr an si to ri a, lo cu al im pi de su ev en tu al
especializacin en el trabajo y, en consecuencia,
son los peores pagados de los trabajadores
de pe nd ie nt es. Su co nd ic i n de j ve ne s,
desocupados y urgidos de ingresos los pone a
expensas de los explotadores.
La legislacin vigente en el nuevo Cdigo
de los Nios y Adolescentes, establece que entre
los 12 y 14 aos la jornada laboral no exceder de
cuatro horas diarias ni de 24 horas semanales; en
lo que respecta a los adolescentes entre 15 y 17
aos, no exceder de seis horas diarias ni de
treinta y seis horas semanales. Muchas veces
realizan jornadas laborales que exceden el
mximo legal, como exigencia del empleador;
de no ac ep ta r es ta s co nd ic io ne s, ot ro
adolescente tomara su puesto.
En lo que respecta a la proteccin, se
constata en muchos casos la falta de
implementos adecuados; cuando ocurre un
ENSAYO Y DEBATE
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
ETIOLOGA - GENTICA
El SD se presenta en 1 de 700 nacimientos
en la poblacin general. Esta frecuencia vara
notablemente segn la edad materna. As, una
gestante joven tiene un riesgo de 1 en 2000 de
tener un nio con SD, mientras una gestante de 40
aos tiene un riesgo de 1 en 100 (tabla 1) debido
a un aumento de no disyuncin (separacin)
cromosmica durante la meiosis materna y a una
menor selectividad uterina, Sin embargo a pesar
de que el riesgo relativo de la gestante joven es
menor, la frecuencia global de nios nacidos con
SD es mayor en las parejas jvenes debido a que
el mayor nmero de embarazos es en esta
poblacin (grfico 2). El riesgo de recurrencia si
existe una translocacin vara segun el tipo de
translocacin y el sexo del progenitor de origen
pero es independiente de la edad materna. En
las translocaciones 13/21, 14121, 15/21 su riesgo
de recurrencia es del 15% si la portadora de la
transiocacin es la madre y del 5% si es el padre-,
en las transiocaciones 21/22, un 10% de riesgo si
es la madre, un 2% si es el padre; mas para la
transiocacin 21121 existe un 100% de riesgo de
trisoma o de aborto espontneo por monosoma
del cromosoma 21 (2,5,17).
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
DIAGNSTICO PRENATAL
Para el diagnstico prenatal existen dos
niveles de pruebas. El primero, que sirve para el
tamizaje de mujeres jvenes en riesgo, consiste
en el estudio combinado de la alfa fetoproteina,
el estriol y la gonadotrofina corionica subundad
beta libre- Estos estudios
combinados con la edad
materna, la edad
gestacional y el peso de
la gestante dan una cifra
de riesgo para el
embarazo en curso entre
la 12 y la 14 semanas de
gestacin, Si el riesgo es
mayor que 11200 se pasa
al segundo nivel de
pruebas- el estudio de los
cromosomas en el liquido
amnitco o en las
vellosidades coriales.
(18,19,20). El estudio
ecogrfico fetal,
principalmente de la
regin de la nuca, puede
contribuir a la valoracin
del riesgo. Una
translucencia o edema nuca, mayor de 4 mm.
sugiere riesgo de alteracin cromosmica en
30% de los casos, y de estos, la mitad (15%)
correponderan a trisom a 21 (20).
El estudio del lquido amnitico, o
amniocentesis es la prueba de eleccin en la
gestante mayor de 35 aos y en aquellas que
presentan riesgo aumentado por los estudios
mencionados anteriormente. El conocimiento de
un embarazo con trisoma 21, no es de ayuda
pe rm brindar
it e qu eun la
pa re ja es
pr ep ar pero
ad a
para
tratamiento
al t
producto,
23
T
E
M
A
S
D
E
R
E
V
I
S
I
Paeditrica
MALFORMACIONES ASOCIADAS
MAS FRECUENTES
Alteraciones cardiovasculares.Los defectos se presentan en un 40% de
pacientes y es la causa de muerte en un 20%. El
defecto ms frecuente es el defecto del
conducto aurcu loventricu lar, sobre todo de la
almohadilla endocrdica seguido de los defectos
de comunicacin del tabique auricular y
ventricular (CIA, CIV) (1,2,4). Todo nio con SD debe
ser evaluado por el cardilogo al nacimiento y el
pediatra no debe olvidarse del estudio del
corazn en cada visita (6,7,8).
Malformaciones gastrointestinales.Malformaciones gastrointestinales ocurren
en 10 a 18% de los pacientes, incluyen las
emergencias quirrgica como atresia esofgica
con o sin fstula traqueoesofgica, ano
imperforado, y otras como estenosis plrica,
enfermedad de Hirschprung o pancreas anular(
1,2,6,7,8).
Funcin Tiroidea.El hipotiroidismo en el nio con SD es
complejo. El hipotroidismo congnito se detecta
en 1 % (diez veces ms que en la poblacin
general). En la infancia se encuentra
hipotiroidismo adquirido en 2% de nios Down,
entre los 2 y los 4 aos. La tiroiditis se presenta en un
porcentaje de 3 a 6%, con mayor riesgo despues
de los 5 aos. El control de T4 y TSH seriado, desde
el nacimiento y anualmente es importante e
imprescindible ya que su presencia acentua las
dificultades sicomotrices de nuestros nios (
6,7,8,9).
Audicin._
El estudio de la audicin debe realizarse al
ao y repetirse cada 2 aos, ya que de 40 a 60%
de los nios presentan una hipoacusia de
conduccin por la frecuencia de otitis media
crnica. Cerca de 20% presentan hipoacusia
neurosensorial de causa no bien conocida
(1,2,8,9,10).
Subluxacin atlantoaxial.En el SD la inestabilidad de la articulacin
atlanto axial est presente en un 10-30%. Es
debida a la laxitud de los ligamentos de la primera
y segunda vrtebra cervical. Su diagnstico se
hace cuando el intervalo atlantoaxoideo es mayor
de 5 mm. Su presencia excluira al paciente de
actividades deportivas bruscas que pongan el
cuello en tensin como volantines, zambullidas a
la piscina, salto alto, deportes de contacto (lucha)
(6,7,8,11,12).
columna lateral entre los 3 o 4 aos y si es positiva
controlarse cada 3 a 4 aos. Si es negativa el
control debe ser a los 10 aos.
Anormalidades oftalmolgicas.Por la frecuencia de cataratas, estrabismo
y nistagmo (20%), est indicada una evaluacin
oftalmolgica antes de los seis meses, Por la mayor
tendencia al desarrollo de problemas de
refraccin (30-40%), como miopia e
hipermetropa debe hacerse un control
oftalmolgico anual por el pediatra y/o por el
oftalmlogo. El queratocono se presenta en 1 a
8% de adolescentes con SD, por lo que debe
seguir el estudio por el oftalmlogo anualmente
(1,2,6,7,8).
Nios
ontinuando con la serie de artculos relacionados con la infancia
en nuestra sociedad, presentamos una primera aproximacin a
las diferentes estrategias que aplican los nios cuando tienen que
ganarse el sustento en las calles.
ANTES DE COMENZAR
Recuerdas a esas caritas tristes que te ofrecen frunas en las calles?
Escuchaste acaso el reportaje de los nios del terokal?
Sabes lo que en verdad significa ser piraita o pjaro frutero?
Se deben aplicar los mismos derechos al adolescente homicida?
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
El pediatra debe considerar al nio con SD,
como cualquier otro nio. Los controles de peso y
talla, alimentacin y vacunas se realizarn en las
fechas indicadas Debemos recordar que el
permetro ceflico y la talla de los nios con SD es
menor que de sus hermanos (tablas 2,3,45), La
tendencia a la obesidad obliga a una adecuada
orientacin nutricional y actividades fsicas
(6,7,8,13).
En primer lugar tendramos que definir el trabajo infantil
estableciendo la diferencia entre trabajo formal y trabajo informal y entre
trabajo nocivo y formativo; en segundo lugar, debemos hacer una
distincin entre los nios que utilizan las calles como centro de trabajo y
aquellos que en verdad viven en las calles. Finalmente se describirn
aspectos relacionados con los diferentes grupos y se har una sntesis final.
Obviamente, en las calles encontramos mucho ms nios y nias
que no han roto lazos con su hogar, que nios alejados de los mismos,
siendo estos ltimos los llamados nios de la calle. Los primeros forman
parte del sistema econmico familiar y, por ende, se encuentran
realizando trabajo infantil, los otros suelen incurrir en acciones ilegales, en
la aplicacin de estrategias de supervivencia completamente distintas.
Se dice que el paciente con SD tiene un
promedio de vida corta- Su supervivencia es de 50
a 60 aos, lo que se debe a la alta mortalidad y
morbilidad de los primeros aos (14). Su sistema
inmunolgico no est bien desarrollado (sistema
celular y humoral) predisponindolo a un mayor
nmero de infecciones. Las infecciones deben
tratarse de la misma manera que frente a otros
pacientes (6,7) .
A QUE SE DENOMINA TRABAJO INFANTIL?
Se entiende por trabajo infantil a toda actividad econmica de
carcter lcito realizada en forma regular, peridica o estacional, por nios
(menores de 12 aos de edad) o adolescentes ( de 12 hasta cumplir los 18
aos de edad) que implique su participacin en la produccin o
comercializacin de bienes y servicios destinados al mercado, el trueque
o el autoconsumo, independientemente de que dicha actividad se
encuentre sujeta a retribucin alguna. Segn esta definicin las
actividades econmicas ilcitas tales como la prostitucin de menores de
edad o el comercio de drogas, no son concebidas como trabajo infantil.
Igualmente, ciertas modalidades para obtener ingresos, no incluidas bajo
el concepto de actividad econmica, tales como el robo o la
mendicidad, no son consideradas como trabajo. Asimismo, la
participacin de los nios y adolescentes en tareas domsticas en el seno
de su propia familia no debe ser incluida bajo el rubro de trabajo, pues
dicha actividad constituye parte de las funciones bsicas de una familia y
es en muchos casos indispensable para la supervivencia de sus
miembros. De otro lado, las tareas domsticas no constituyen
propiamente una actividad econmica (4).
La rehabilitacin debe iniciarse lo ms
precozmente posible, apenas diagnosticado el
nio( 15) . Solo debe diferirse cuando las
condiciones de salud no lo permitan. Los padres
deben involucrarse en el proceso de rehabilitacin
en todo momento, siguiendo los consejos M
Pediatra. Ellos deben ser informados que muchas
de las anomalas fsicas y deficiencias asociadas
pueden ser corregidas y tratadas en la actualidad,
y que atravez de programas educacionales
especiales pueden desarrollar al mximo su
potencia cognoscitivo, incrementando as su
aceptacn social, logrando en muchos casos
ingresar al mercado laboral. Todos estos avances
han contribuido a la des instituciona 1 izacin de
las personas con SD.
TRABAJO NOCIVO Y TRABAJO FORMATIVO
*Mdico Residente UPSMP ISN
UNICEF distingue entre trabajos infantiles nocivos y trabajos
formativos. Los primeros se definen por las siguientes caractersticas:
Deber solicitarse una radiografa de
24
A
R
LOS NIOS Y EL TRABAJO
ET
N
I
en estrategias de supervivencia.
S
C
A
Igor Flores Guevara* U
YL
O
O
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
ENSAYO Y DEBATE
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
29
O
R
D
EI
G
B
AI
T
N
E
A
L
DIALOGANDO CON LOS NIOS
Carlos Bada Mancilla*
odo nio es un ser completamente individual y
reacciona ante los estmulos de acuerdo a sus
vivencias. La siguiente encuesta demuestra la
variedad de respuestas que se puede obtener de ellos
ante una misma pregunta y a su vez estas respuestas
nos deben hacer reflexionar de nuestra misin como
pediatras.
Qu piensas de tu pediatra?
Grecia (8aos)
Que es bueno y divertido
Wenceslao (7 aos)
Que es bueno porque me regala caramelos
Isaac (9 aos)
Que me gusta que me cure y me d figuritas
Genaro (7 aos)
Que me trata muy bien
Nadia (9 aos)
Yo pienso que mi pediatra es mi segunda madre,
porque se preocupa de m con mucho inters
Diana (9 aos)
Que es muy bueno porque quiere que no me enferme y
trata de curarme
Miriam (8 aos)
Que es bueno, tiene carisma y me regala muchas hojas
para colorear
porque puede haber accidentes
Giorgio (7 aos)
Su olor es muy feo
Celia (6 aos)
No me gusta cuando hacen llorar a los nios
Mirian (8 aos)
No me gusta la comida que es muy fea
Brenda (8 aos)
Que hay que estar esperando que te atiendan y a que
te den los remedios
Rosa (9 aos)
Cuando pasan muchos invlidos y me pongo triste
Renzo (11 aos)
No me gusta cuando hacen operaciones
De 0-1 ao .- Es importante el diagnstico. Dar a conocer a sus padres la causa, el riesgo de
recurrencia y un adecuado asesoramiento gentico y estimulacin
precoz.
Las complicaciones ms frecuentes que deben estudiarse a esta edad son:
Cardiopata congnita
Evaluacin cardiolgica del neonato y a los 8 meses.
Hipotiroidismo congnito
Medicin de T4, TSH en el neonato.
Audicin
Prevencin de la otitis media serosa
Anormalidades oculares
Descarte de cataratas, estrabismo y nistagmo
La relacin Pediatra nio debe estar basada en
la confianza; el nio es un ser tierno, indefenso y
temeroso sabe que tiene que curarse, pero este deseo
se enfrenta a ese temor innato de lo desconocido.
Evaluacin hematolgica
transitoria
Descartar leucemia o hiperplasia mielode
Ga ne mo s su co nf ia nz a y, so br et od o
expliqumosle de la forma ms simple posible el
tratamiento a seguir sin mentirles en nada. El pediatra
tiene que ver a ese nio como un padre; con esa
ternura que ellos nos inspiran.
De 01 a 04 aos.- No descuidar la evaluacin del crecimiento y desarrollo.
Enfatizar terapia de lenguaje y autovalimiento.
NOTA: Las encuestas fueron realizadas en los
pasadizos de consultorios externos del ISN
Qu es lo que te gusta del hospital ?
Nabila (7 aos)
Que hay ascensores y que me dan chupetes a veces
Marion (6 aos)
Nada
Renzo (5 aos)
Me gustan las camillas porque son cmodas
Lucero (6 aos)
Que es muy grande y lindo
Carla (9 aos)
Me gusta que haya mquinas de comida, porque mi
pap me compra
Alberto (8 aos)
Cuando me nebulizan
Ana (6 aos)
Me gusta esperar porque dan desayuno gratis
Audicin
Valoracin audiomtrica anual
Inestabilidad atlanto-axial
Radiografas cervical lateral a los 3 aos
Evaluacin odontolgica
Anual. Enfatizar Higiene oral
Errores de Refraccin
Estudio en consultorio peditrico anual
A los 4 aos .Evaluacin oftalmolgica
Anual
Tiroides
Anual. Dosaje de T4 y TSH
Evaluacin hematolgica
Qu es lo que no te gusta del hospital?
Sayuri (6 aos)
Que los paciente se mueran
Cristopher (7 aos)
Que me pongan inyecciones
Margarita (8 aos)
Cuando todos gritan
Yoselin (6 aos)
Que los mdicos gritan mucho y tienen cara de malos
Junior (10 aos)
No me gusta que los nios no puedan entrar a las visitas
Vanessa (9 aos)
Que hay mucha gente en los pasadizos
Daphne (6 aos)
No me gustan que algunos hospitales tienen escaleras
28
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS NIOS CON SINDROME DE DOWN
Anual. Descartar leucemia
De 5 a 12 aos.- Valoracin del cociente intelectual para la ubicacin educativa.
Crecimiento y estado nutricional, evitar el sobrepeso y la obesidad con regimen
diettico adecuado y actividad fsica apropiada y terapia ocupacional y
laboral.
Evaluacin oftalmolgica
Tiroides
Anual. Descartar queratocono
Anual despues de los diez aos
* Mdico Residente UNFV ISN
MISCELANEA
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
25
Nias con Sndrome Down
Crecimiento de 1 a 36 meses
Nios con Sndrome Down
Crecimiento de 1 a 36 meses
N
12
15
18
21
24
27
30
33
36
95
EDAD MESES
90
E
S
T
A
T
U
R
A
85
80
75
90
50
25
18
17
95
65
12
15
18
21
24
27
30
33
EDAD MESES
16
70
36
95
95
75
15
14
95
E
S
T
A
T
U
R
A
85
80
75
75
50
25
18
El mejor apoyo que se puede brindar al nio con
SD. adems de amor y dedicacin, es la
estimulacin precoz desde el periodo neonatal en
todos los campos (fsico, sicolgico y social). La
responsabilidad del crecimiento y desarrollo
ptimos debe ser compartida por los padres y el
Pedia tra, el cual har co mpre nder a l os
progenitores que si bien su nio va a tener
dificultades de aprendizaje, este puede aprender
y ser un individuo feliz, independiente y til a la
17
5
16
70
15
65
14
95
60
75
13
55
50
12
60
13
75
50
25
45
11
10
40
55
12
50
50
25
11
45
10
40
8
cm
7
P
E
S
O
cm
7
P
E
S
O
7
6
EDAD MESES
Kg
N
12
15
18
21
24
27
30
33
Tabla 2
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
Kg
36
EDAD MESES
Kg
N
170
10
11
12
13
14
15
16
17
18
150
145
170
EDAD AOS
15
18
21
24
27
30
33
E
S
T
A
T
U
R
A
160
75
155
50
110
25
105
150
145
10
11
12
13
14
15
16
17
3.- Wiedemann, F,R. et al. An Atlas of Characteristic
Syndromes A Visual Aid to Diagnosis. Wolfe
Medical
Publications Ltd England.1986
EDAD AOS
E
S
T
A
T
U
R
A
95
75
50
25
110
105
100
140
95
135
130
90
130
90
125
85
125
85
80
120
80
75
115
95
120
75
115
70
75
105
110
65
105
100
60
100
95
55
95
50
90
70
65
50
75
60
50
90
25
45
85
80
40
75
35
cm
30
P
E
S
O
25
40
75
35
cm
P
E
S
O
25
20
15
EDAD AOS
Kg
10
11
12
Tabla 4
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
26
13
14
15
16
17
18
5.- Goodrnan, R. et al Malformaciones en el lactante y en el
nio. Ed Salvat. Espaa.1986
16.- Kelly,T1980, Clnica Genetics and Genetic Counseling.
Year
Book Medical Publishers, INC. Chcago. London.
6. - Ha ll,
17.- Rodeck, Ch. Fetal Diagnosis of Genetic Defects. 1987.
Clinical Obstetrics and Gynaecology. (11,3, pan 503 - 515.
J. Cl n ic as Ped ia tr ic as de No rt ea m ri ca.
Interamericana. McGraw- Mxico.1992.
7.- Sel iko wit z, M. Dow n Syn dro me The
University Press- Oxford New York Tokyo. 1990
Fac ts.O xfo rd
18.- Brock,DJH. 1982. Early Diagnosis of fetal defects.Churchill
Livinstone, Edinburgh.
8. - Co ol ey, WC .R es po nc li ng to th e De ve lo pm en ta l
Consequences
of Genetc Conditions: The importance of
Pediatras
Primary Care. American Journal Mdical
Genetics.Seminars in Medical
Genetics 1999(89):7580.
19.- Milunsky,A, 1975. The Prevention of Genetic Diseases and
Men tal Ret ard ati on, W,Sa und ers Co
Phladelphia.
9-- Flores, J; Troncoso, M. Sndrome de Down y educacin- Ed
Salvat. Barcelona, Bogota, Buenos
Aires.1991.
10,- Rimoin,D; Connor,JM, Pyeritz,RE Emery And Rimoin' s
Principies and Practice of Mdica Genetics. Churchill
Lvingstone. New York.1996
20.- Drugan, A- Johnson,M; Evans,M. Ultrasound Screening for
Fetal Chromosome Anomalies, 2000, American Journal Medical Genetics (90)-90-107.
21.- Kiarier,RL:Jarve,RK-Jihson,MP; Lamponen, Kasperski,SB and
Evans, MI.Determinants Parenteral Decisions after the
Prenatal Diagnos is of Down Syndrom e. 1998.
American
Journal Medical Genetics (79) -172-174.
15
EDAD AOS
Kg
14.- Paz,J; Orioli,IM; Survical of Chldren with Down Syndrome in
South America. 1998. American Journal of Medical
Genetics 79:108-111.
15.- Klein, E.1988. Estimulacin precoz en el Sndrome Down. Un
programa.
30
20
15
13.- Quiroga,Mi.1992. Sndrome Down. Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Per.
4.- Gardner, R, Sutherland, G. Chromosome Abnormalities
and Genetic Counseling. Oxford University Press. New
York Oxford.1989.
45
80
25
15
55
50
85
12.- Van Allen Mi- Fung, J and Jurenka S. Helath Care Concers
and
Gui del ine s for Adu lts Wit h Dow n Syn dro me.
American Journal of Medical Genetics Semin> Med Genet 1999.(89): 100-110..
100
95
95
110
1,- Gorlin R, Cohen, M Levin, S. Syndromes of the Head
and Neck. Oxford University Press, New York Oxford.
1990
18
135
140
REFERENCIAS
2.- Jones, K. Atlas de Malformaciones Congnitas.
Interamericana. Mc Graw- Mxico.1990
165
95
155
12
Nias con Sndrome Down
Crecimiento de 2 a 18 aos
165
160
Tabla 3
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
Nios con Sndrome Down
Crecimiento de 2 a 18 aos
3
Kg
36
Kg
Kg
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11.- Swschuk,LE. Imaging of the Newiborn, Infant,and
Young Child,Williams & Wilkin. USA. 1997.
Tabla 5
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
27
Nias con Sndrome Down
Crecimiento de 1 a 36 meses
Nios con Sndrome Down
Crecimiento de 1 a 36 meses
N
12
15
18
21
24
27
30
33
36
95
EDAD MESES
90
E
S
T
A
T
U
R
A
85
80
75
90
50
25
18
17
95
65
12
15
18
21
24
27
30
33
EDAD MESES
16
70
36
95
95
75
15
14
95
E
S
T
A
T
U
R
A
85
80
75
75
50
25
18
El mejor apoyo que se puede brindar al nio con
SD. adems de amor y dedicacin, es la
estimulacin precoz desde el periodo neonatal en
todos los campos (fsico, sicolgico y social). La
responsabilidad del crecimiento y desarrollo
ptimos debe ser compartida por los padres y el
Pedia tra, el cual har co mpre nder a l os
progenitores que si bien su nio va a tener
dificultades de aprendizaje, este puede aprender
y ser un individuo feliz, independiente y til a la
17
5
16
70
15
65
14
95
60
75
13
55
50
12
60
13
75
50
25
45
11
10
40
55
12
50
50
25
11
45
10
40
8
cm
7
P
E
S
O
cm
7
P
E
S
O
7
6
EDAD MESES
Kg
N
12
15
18
21
24
27
30
33
Tabla 2
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
Kg
36
EDAD MESES
Kg
N
170
10
11
12
13
14
15
16
17
18
150
145
170
EDAD AOS
15
18
21
24
27
30
33
E
S
T
A
T
U
R
A
160
75
155
50
110
25
105
150
145
10
11
12
13
14
15
16
17
3.- Wiedemann, F,R. et al. An Atlas of Characteristic
Syndromes A Visual Aid to Diagnosis. Wolfe
Medical
Publications Ltd England.1986
EDAD AOS
E
S
T
A
T
U
R
A
95
75
50
25
110
105
100
140
95
135
130
90
130
90
125
85
125
85
80
120
80
75
115
95
120
75
115
70
75
105
110
65
105
100
60
100
95
55
95
50
90
70
65
50
75
60
50
90
25
45
85
80
40
75
35
cm
30
P
E
S
O
25
40
75
35
cm
P
E
S
O
25
20
15
EDAD AOS
Kg
10
11
12
Tabla 4
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
26
13
14
15
16
17
18
5.- Goodrnan, R. et al Malformaciones en el lactante y en el
nio. Ed Salvat. Espaa.1986
16.- Kelly,T1980, Clnica Genetics and Genetic Counseling.
Year
Book Medical Publishers, INC. Chcago. London.
6. - Ha ll,
17.- Rodeck, Ch. Fetal Diagnosis of Genetic Defects. 1987.
Clinical Obstetrics and Gynaecology. (11,3, pan 503 - 515.
J. Cl n ic as Ped ia tr ic as de No rt ea m ri ca.
Interamericana. McGraw- Mxico.1992.
7.- Sel iko wit z, M. Dow n Syn dro me The
University Press- Oxford New York Tokyo. 1990
Fac ts.O xfo rd
18.- Brock,DJH. 1982. Early Diagnosis of fetal defects.Churchill
Livinstone, Edinburgh.
8. - Co ol ey, WC .R es po nc li ng to th e De ve lo pm en ta l
Consequences
of Genetc Conditions: The importance of
Pediatras
Primary Care. American Journal Mdical
Genetics.Seminars in Medical
Genetics 1999(89):7580.
19.- Milunsky,A, 1975. The Prevention of Genetic Diseases and
Men tal Ret ard ati on, W,Sa und ers Co
Phladelphia.
9-- Flores, J; Troncoso, M. Sndrome de Down y educacin- Ed
Salvat. Barcelona, Bogota, Buenos
Aires.1991.
10,- Rimoin,D; Connor,JM, Pyeritz,RE Emery And Rimoin' s
Principies and Practice of Mdica Genetics. Churchill
Lvingstone. New York.1996
20.- Drugan, A- Johnson,M; Evans,M. Ultrasound Screening for
Fetal Chromosome Anomalies, 2000, American Journal Medical Genetics (90)-90-107.
21.- Kiarier,RL:Jarve,RK-Jihson,MP; Lamponen, Kasperski,SB and
Evans, MI.Determinants Parenteral Decisions after the
Prenatal Diagnos is of Down Syndrom e. 1998.
American
Journal Medical Genetics (79) -172-174.
15
EDAD AOS
Kg
14.- Paz,J; Orioli,IM; Survical of Chldren with Down Syndrome in
South America. 1998. American Journal of Medical
Genetics 79:108-111.
15.- Klein, E.1988. Estimulacin precoz en el Sndrome Down. Un
programa.
30
20
15
13.- Quiroga,Mi.1992. Sndrome Down. Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Per.
4.- Gardner, R, Sutherland, G. Chromosome Abnormalities
and Genetic Counseling. Oxford University Press. New
York Oxford.1989.
45
80
25
15
55
50
85
12.- Van Allen Mi- Fung, J and Jurenka S. Helath Care Concers
and
Gui del ine s for Adu lts Wit h Dow n Syn dro me.
American Journal of Medical Genetics Semin> Med Genet 1999.(89): 100-110..
100
95
95
110
1,- Gorlin R, Cohen, M Levin, S. Syndromes of the Head
and Neck. Oxford University Press, New York Oxford.
1990
18
135
140
REFERENCIAS
2.- Jones, K. Atlas de Malformaciones Congnitas.
Interamericana. Mc Graw- Mxico.1990
165
95
155
12
Nias con Sndrome Down
Crecimiento de 2 a 18 aos
165
160
Tabla 3
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
Nios con Sndrome Down
Crecimiento de 2 a 18 aos
3
Kg
36
Kg
Kg
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11.- Swschuk,LE. Imaging of the Newiborn, Infant,and
Young Child,Williams & Wilkin. USA. 1997.
Tabla 5
Autorizado por la Dra. Mara Isabel Quiroga de Michelena
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
TEMAS DE REVISIN
Vol.3, N 2, Mayo - Agosto del 2000
27
También podría gustarte
- Preguntas Sobre GenéticaDocumento31 páginasPreguntas Sobre GenéticaAngel Camila Rubio MartinezAún no hay calificaciones
- Identificación Del Perfil Epidemiológico de La Salud Del Niño y Niña en México ConalepDocumento5 páginasIdentificación Del Perfil Epidemiológico de La Salud Del Niño y Niña en México ConalepEduardo Luis Santeliz Gabriel75% (4)
- SX DownDocumento7 páginasSX DownOscar Enrique Vázquez SánchezAún no hay calificaciones
- CONCEPTO El Síndrome de DownDocumento2 páginasCONCEPTO El Síndrome de DownEster Carballo LimonAún no hay calificaciones
- Resumen Sindrome de DownDocumento5 páginasResumen Sindrome de DownDAYANA ROSADOAún no hay calificaciones
- Protocolo de Seguimiento Del Síndrome de DownDocumento15 páginasProtocolo de Seguimiento Del Síndrome de DownViviana Lucia Ramírez HernándezAún no hay calificaciones
- Enfermedades Geneticas en Recien NacidosDocumento72 páginasEnfermedades Geneticas en Recien NacidosRuby CaraballoAún no hay calificaciones
- Embarazo de Alto RiesgoDocumento14 páginasEmbarazo de Alto RiesgoRocio ChulloAún no hay calificaciones
- Caso Clinico Sindrome de Down PDFDocumento15 páginasCaso Clinico Sindrome de Down PDFernesto balladares100% (1)
- Diagnostico Prenatal de Malformaciones FetalesDocumento31 páginasDiagnostico Prenatal de Malformaciones FetalesKaren Jimena PonceAún no hay calificaciones
- Down, Turner, FibrosisDocumento25 páginasDown, Turner, FibrosisAnónimoAún no hay calificaciones
- 658-Texto Del Artículo-1377-1-10-20210630Documento9 páginas658-Texto Del Artículo-1377-1-10-20210630Joel BurgosAún no hay calificaciones
- Síndrome DownDocumento5 páginasSíndrome DownArianaAún no hay calificaciones
- Tamizaje Ecografico para La Deteccion de CromosomopatiasDocumento18 páginasTamizaje Ecografico para La Deteccion de CromosomopatiasYuly Andrea Marquez CastañedaAún no hay calificaciones
- Alteraciones Cromosómicas AutosómicasDocumento7 páginasAlteraciones Cromosómicas AutosómicasMaria PerezAún no hay calificaciones
- Ejemplo ArticuloDocumento6 páginasEjemplo ArticuloJessika AriasAún no hay calificaciones
- Sindrome de DawnDocumento7 páginasSindrome de DawnNitaHuamánGómezAún no hay calificaciones
- Articulo CientificoDocumento19 páginasArticulo CientificoLuis alvaro Mejia tapiaAún no hay calificaciones
- BAJA TALLA UBA 23 - HibaDocumento52 páginasBAJA TALLA UBA 23 - HibaCaroline Nunes MarchiottiAún no hay calificaciones
- Tiroiditis de HashimotoDocumento6 páginasTiroiditis de HashimotoAndrés UriolaAún no hay calificaciones
- Seminario 02, Cirugia en Pacientes Sindromicos y FlapDocumento18 páginasSeminario 02, Cirugia en Pacientes Sindromicos y FlapJosuelin ZambranoAún no hay calificaciones
- El Sindrome Del Niño SacudidoDocumento6 páginasEl Sindrome Del Niño SacudidoBonny Zumaran DagaAún no hay calificaciones
- Malformaciones Congenitas PDFDocumento12 páginasMalformaciones Congenitas PDFGuadalupe NovaAún no hay calificaciones
- Síndrome de EdwardDocumento7 páginasSíndrome de EdwardBlue FlameAún no hay calificaciones
- Sindrome de PatauDocumento3 páginasSindrome de PatauAlexander AldriichAún no hay calificaciones
- Malformaciones CongénitasDocumento12 páginasMalformaciones Congénitasdonjo83100% (1)
- ANENCEFALIADocumento25 páginasANENCEFALIAKike SifuentesAún no hay calificaciones
- Caso Clinico SX de DownDocumento4 páginasCaso Clinico SX de DownGabHo RRoa0% (1)
- Monografia Prevencion de DiscapacidadesDocumento54 páginasMonografia Prevencion de DiscapacidadesLourdes Roxana Calsin TapiaAún no hay calificaciones
- Trastornos Relacionados Con La Edad y Desarrollo Gestacional. Trastornos Adquiridos y Congénitos Del Recién Nacido. Trastornos Del Lactante.Documento15 páginasTrastornos Relacionados Con La Edad y Desarrollo Gestacional. Trastornos Adquiridos y Congénitos Del Recién Nacido. Trastornos Del Lactante.Richard Alexandre Hernández BarajasAún no hay calificaciones
- Enfermedades CromosómicasDocumento8 páginasEnfermedades CromosómicasMarcela SalazarAún no hay calificaciones
- Cancer PedDocumento7 páginasCancer PedmarcelaAún no hay calificaciones
- Marcadores para Tamizaje de Trisomías ScieloDocumento22 páginasMarcadores para Tamizaje de Trisomías ScieloNena RamírezAún no hay calificaciones
- Talla Baja y Sindromes Geneticos en NiñosDocumento13 páginasTalla Baja y Sindromes Geneticos en NiñosNélida M. Mendoza LunaAún no hay calificaciones
- Complicaciones DownDocumento29 páginasComplicaciones DownFaby BowAún no hay calificaciones
- 10) Síndrome de DownDocumento25 páginas10) Síndrome de DownChris LarensAún no hay calificaciones
- Defectos Congénitos y Diagnóstico PrenatalDocumento7 páginasDefectos Congénitos y Diagnóstico Prenatalmariferc319Aún no hay calificaciones
- Síndrome de Deleción 22q11.2 (Síndrome de Digeorge, Síndrome Velocardiofacial), Pediátrico - Enfermedades y Condiciones - 5MinuteConsultDocumento6 páginasSíndrome de Deleción 22q11.2 (Síndrome de Digeorge, Síndrome Velocardiofacial), Pediátrico - Enfermedades y Condiciones - 5MinuteConsultJosé MartínezAún no hay calificaciones
- 313-Texto Del Artículo-781-1-10-20170601 PDFDocumento8 páginas313-Texto Del Artículo-781-1-10-20170601 PDFAriana Valdez LoorAún no hay calificaciones
- Eco FetalDocumento29 páginasEco FetalPatricia Martínez piano flamencoAún no hay calificaciones
- Síndrome de Down Trabajo EscritoDocumento17 páginasSíndrome de Down Trabajo EscritozyvervagoAún no hay calificaciones
- Down, Autimo y Retardo MentalDocumento15 páginasDown, Autimo y Retardo MentalAriez SandovalAún no hay calificaciones
- Purple Illustrative The Human Body PresentationDocumento17 páginasPurple Illustrative The Human Body Presentation232500270000Aún no hay calificaciones
- Evaluacion Ecografica y Pronostico de Trisomia 21 - ArchivoDocumento57 páginasEvaluacion Ecografica y Pronostico de Trisomia 21 - Archivomarcel caosAún no hay calificaciones
- Actualizacion Consenso RCIU FASGO 2017 PDFDocumento9 páginasActualizacion Consenso RCIU FASGO 2017 PDFXiomara MendozaAún no hay calificaciones
- Guia Noonan 1Documento7 páginasGuia Noonan 1mapejiAún no hay calificaciones
- Clase Audio 2da ParteDocumento14 páginasClase Audio 2da PartekarenperezheviaAún no hay calificaciones
- Factores Influyentes de La LeucemiaDocumento11 páginasFactores Influyentes de La LeucemiaAndrea Gómez DominguezAún no hay calificaciones
- 10 1016@j Medcli 2019 02 017Documento2 páginas10 1016@j Medcli 2019 02 017asdasdasd123123Aún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento2 páginasIntroducciónKrysta HerreraAún no hay calificaciones
- Anomalías Congénitas OMSDocumento10 páginasAnomalías Congénitas OMSXavier RiveraAún no hay calificaciones
- Sindrome de EdwardsDocumento9 páginasSindrome de EdwardsArtis ValyeAún no hay calificaciones
- Demografia PediatricaDocumento24 páginasDemografia PediatricaGrecyRomeroAún no hay calificaciones
- DownDocumento15 páginasDownLuis Espinoza AramburúAún no hay calificaciones
- Repaso 5Documento8 páginasRepaso 5Ana CristernaAún no hay calificaciones
- 07 GAP Sistematica Neurosonografia FetalDocumento22 páginas07 GAP Sistematica Neurosonografia FetalAnulfo ParedesAún no hay calificaciones
- Genética y FonoaudiologiaDocumento8 páginasGenética y FonoaudiologiaadriricaldeAún no hay calificaciones
- Sindrome de NoonanDocumento9 páginasSindrome de NoonanDelfi AnaAún no hay calificaciones
- ORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIARES DE PREESCOLARES EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 2 Y 5 AÑOS DE EDAD, QUE PADECEN TETRALOGIA DE FALLOT, PARA MANTENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL HOSPITAL TIPO I, “Dr. PEDRO GOMEZ ROLINGSON HERRERA”, UBICADO EN PIRITU MUNICIPIO PIRITU ESTADO ANZOATEGUI, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017Documento85 páginasORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIARES DE PREESCOLARES EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 2 Y 5 AÑOS DE EDAD, QUE PADECEN TETRALOGIA DE FALLOT, PARA MANTENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL HOSPITAL TIPO I, “Dr. PEDRO GOMEZ ROLINGSON HERRERA”, UBICADO EN PIRITU MUNICIPIO PIRITU ESTADO ANZOATEGUI, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017Gisela GiselaAún no hay calificaciones
- Desarrollo cognitivo en niños prematuros y de bajo peso al nacerDe EverandDesarrollo cognitivo en niños prematuros y de bajo peso al nacerAún no hay calificaciones
- La salud de los niños en 200 preguntasDe EverandLa salud de los niños en 200 preguntasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cuadernillo de Trabajo BiologiaDocumento28 páginasCuadernillo de Trabajo BiologianataliaAún no hay calificaciones
- Lectura DirigidaDocumento9 páginasLectura DirigidafranciscobladimiralcarazmeloAún no hay calificaciones
- Tarea 9 CuestionarioDocumento6 páginasTarea 9 CuestionarioAxel EstradaAún no hay calificaciones
- Resumen Tema 1 y 2 Unidad 2..................Documento15 páginasResumen Tema 1 y 2 Unidad 2..................valeAún no hay calificaciones
- Doble Aneuploidía: Síndromes de Klinefelter y Edwards (48, XXY,+18) - Reporte de CasoDocumento5 páginasDoble Aneuploidía: Síndromes de Klinefelter y Edwards (48, XXY,+18) - Reporte de CasoTafarelAún no hay calificaciones
- CribadoDocumento10 páginasCribadoRenzo Donato Sairitupa RamirezAún no hay calificaciones
- Primer Depa GeneDocumento59 páginasPrimer Depa GeneMay MedAún no hay calificaciones
- Trabajo Monográfico Procesos CognitivosDocumento27 páginasTrabajo Monográfico Procesos CognitivosLORENA CERRON MELLADOAún no hay calificaciones
- Diapositivas de TesinaDocumento17 páginasDiapositivas de TesinaAbdul CruzAún no hay calificaciones
- Cromosomopatias. Alteraciones Numericas.Documento57 páginasCromosomopatias. Alteraciones Numericas.Maria Jose Garcia BermejoAún no hay calificaciones
- Enfermedades GenéticasDocumento7 páginasEnfermedades GenéticasVanessaAún no hay calificaciones
- BR - Maternit DigitalDocumento8 páginasBR - Maternit DigitalMacarena Cortes CarvalloAún no hay calificaciones
- PresentaciónDocumento12 páginasPresentaciónVeró Sherly MVAún no hay calificaciones
- Genetic ADocumento8 páginasGenetic ACesar CastilloAún no hay calificaciones
- GENES-cariotipo Humano Semana 13.biolo P2Documento2 páginasGENES-cariotipo Humano Semana 13.biolo P2andrig vinuezaAún no hay calificaciones
- AneuploidíaDocumento7 páginasAneuploidíaneomorfo2000Aún no hay calificaciones
- Trisomia 13Documento1 páginaTrisomia 13Angelica Maria Barreto De La HozAún no hay calificaciones
- Síndrome de Down en El PerúDocumento1 páginaSíndrome de Down en El PerúJosé Luis Rey GarcíaAún no hay calificaciones
- PDF. Biología Molecular y Citogenética. Tema 11Documento12 páginasPDF. Biología Molecular y Citogenética. Tema 11mpm0028Aún no hay calificaciones
- 4c-Anomalias CromosomicasDocumento5 páginas4c-Anomalias CromosomicasManuel HernándezAún no hay calificaciones
- 10 Laboratorio y EmbarazoDocumento51 páginas10 Laboratorio y EmbarazoEver Andres Zegarra CandiottiAún no hay calificaciones
- Que Es Cariotipo Humano y Las AnomalíasDocumento14 páginasQue Es Cariotipo Humano y Las AnomalíasStefa Martinez MartinezAún no hay calificaciones
- Evaluacion de RecuperacionDocumento9 páginasEvaluacion de RecuperacionGladys Marleny Alva LeonAún no hay calificaciones
- Síndromes Genéticos Asociados A Los CromosomasDocumento9 páginasSíndromes Genéticos Asociados A Los CromosomasYisela Fernández FernándezAún no hay calificaciones
- Triptico Sindrome de DownDocumento2 páginasTriptico Sindrome de DownAna RmAún no hay calificaciones
- Sindrome de DownDocumento5 páginasSindrome de DownSorayaMabel100% (1)
- Actividad 3 Cariotipo Humano 1Documento4 páginasActividad 3 Cariotipo Humano 1mit CasAún no hay calificaciones
- Sindrome de DownDocumento7 páginasSindrome de DownbridgetAún no hay calificaciones
- Banco Enam Extra 2020 - Neonatología - Neurocirugía - OtrrDocumento7 páginasBanco Enam Extra 2020 - Neonatología - Neurocirugía - OtrrJoselin PacoriAún no hay calificaciones