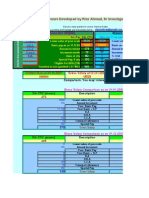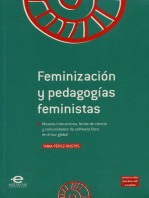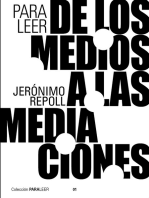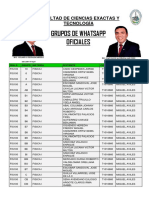Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Causasyazares PDF
Causasyazares PDF
Cargado por
Alejandro Contreras ZúñigaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Causasyazares PDF
Causasyazares PDF
Cargado por
Alejandro Contreras ZúñigaCopyright:
Formatos disponibles
ESTUDIOS DE COMUNICACION EN
AMERICA LATINA Y CHILE :
ACERCA DE CAUSAS Y AZARES
Eduardo Santa Cruz A.
"...un positivista sabe que las llaves
abren puertas. Entonces, si un da una no se
abre con la llave que l tiene, dice: "Me
equivoqu, yo cre que esto era una puerta".
J.M. Barbero.
"A qu leer a Homero en griego, cuando
anda guitarra al hombro por el desierto
americano?".
Jos Mart.
Error! No se encuentra el origen de la
PRESENTACION
El presente trabajo fue elaborado como base para una charla dictada en el Diplomado de
Crtica Cultural, impartido por la Universidad ARCIS. En ese sentido, el texto que sigue presenta
ciertas particularidades que habra que sealar.
En primer trmino, la intencin no ha sido elaborar un exhaustivo "estado de la cuestin", lo
cual demandara una investigacin de mucho mayor alcance. Solamente se ha querido poner de
relieve algunos momentos, autores y perspectivas que han marcado el desarrollo de los estudios en
comunicacin en Amrica Latina. naturalmente, ello tiene implcita una perspectiva que constituye
una opcin y un punto de vista interpretativo que se ha preferido subordinar en su formulacin
explcita, en aras del objetivo central, cual era ms bien dar a conocer ciertas lneas centrales de
desarrollo de la investigacin.
En segundo lugar, con respecto a la Bibliografa elegida, sta es claramente selectiva. Ni de
lejos pretende ser completa, ya que en cerca de 40 aos la cantidad de publicaciones sobre el tema,
ya sea como libros o artculos, es de tal cantidad que requerira un largo tiempo y una dedicacin
exclusiva, tan siquiera su fichaje. Ms bien, se ha funcionalizado la seleccin a las opciones
sealadas en el prrafo anterior.
Por otro lado, si bien la lnea central de la exposicin gira en torno a la evolucin de los
estudios en Amrica Latina, no slo desde el punto de vista formal sino como contenido de ellos, a
la vez se ha intentado hacer continuos descuelgues a lo que va sucediendo en nuestro pas, lo cual es
un sesgo intencional que, situando el trabajo en otra perspectiva, tal vez debiera ser minimizado.
Por ltimo, hemos intentado que el texto abra interrogantes ms que puramente describir. En
ese sentido incorporamos algunas preguntas que pretenden abrir ms que clausurar.
Error! No se encuentra el origen de la
EL INICIO: LOS MUERTOS QUE MATAMOS
GOZAN DE MUY BUENA SALUD
La instalacin de la Comunicacin Social en Amrica Latina, en tanto disciplina con
pretensiones de autonoma y cientificidad, se produjo hacia los aos '60 con la llegada de los
modelos funcionalistas norteamericanos, de base sociolgica o de la sicologa conductista 1 .
Sin embargo, al decir de Barbero, dicha instalacin asumi de entrada un carcter mucho
ms pragmtico que terico, de acuerdo al perfil administrativo que caracterizaba a esos modelos,
para los cuales toda reflexin sobre fundamentos o fines apareca como especulativa y por ende,
intil y todo conocimiento se validaba y legitimaba en su operatividad, al interior de un marco social
tomado como dato.
Y el contexto socio histrico global en que los estudios sobre comunicacin hacen su
aparicin, es la problemtica del desarrollo inaugurada en los aos '50 desde la actividad de
organismos e instituciones internacionales (entre las cuales, la CEPAL es fundamental para la
regin) hasta la preocupacin activa del gobierno norteamericano y sus agencias de "ayuda al
desarrollo", en especial despus del triunfo de la Revolucin Cubana en 1959.
Nos estamos refiriendo al llamado proyecto modernizador desarrollista que, en los aos '50,
se convierte en accin planificada y sistemtica por sacar a los pases latinoamericanos del "atraso",
para llevarlos al camino del "desarrollo y el progreso", entendidos stos como la reproduccin de las
etapas vividas en el mundo desarrollado. Dado que en algunos pases, como los del Cono Sur o
Mxico, por ejemplo, el desarrollismo como nuevo intento modernizador estaba en marcha desde
algunas dcadas atrs, el impacto de las polticas desarrollistas norteamericanas o de agencias
internacionales se sentir con mayor fuerza en pases en los cuales todava la industrializacin, la
urbanizacin, la extensin de los aparatos educativos, etc. apareca como metas a lograr.
Como es sabido, la concepcin estructural funcionalista de la vida social concibe al
subsistema cultural como el articulador del conjunto del sistema, por lo cual el mbito de los valores
y las mentalidades aparece como el determinante de las acciones y conductas. En ese marco, el
sistema de comunicacin social y sus efectos e influencias en la vida social asume un carcter
estratgico, en trminos de la integracin social, el cumplimiento de los roles, etc.. De all entonces
que la preocupacin por los efectos sociales de la accin de los medios de comunicacin
1
Al respecto ver: MORAGAS, Miguel de: TEORIAS DE LA COMUNICACION. G.Gili, barcelona, 1981. WOLF, Mauro: LA INVESTIGACION EN
COMUNICACION DE MASAS.
Paids Comunicaciones, Barcelona 1987 y MATTELART, Armand y Michele: HISTORIA DE LAS TEORIAS DE LA
COMUNICACION. Paids Comunicaciones, Barcelona 1997, acerca del desarrollo global de la disciplina.
En particular, sobre el
desarrollo en Amrica Latina, ver BELLO, Gilberto et alter: Concepciones de la Comunicacin y crisis tericas en A.Latina", en
DIA.LOGOS N20,FELAFACS, Lima, 1988 y BARBERO, Jess M.: "La Comunicacin: un campo de problemas a pensar", en PRE-TEXTOS.
Edit.Univ.del Valle, Cali, 1996.
Error! No se encuentra el origen de la
haya sido el hilo conductor de la reflexin terica de los modelos funcionalistas.
No es raro que el diagnstico que se hiciera acerca del "atraso" latinoamericano se centrara
en un asunto de mentalidades. Era la permanencia de los valores "tradicionales" lo que impedan la
aparicin y desarrollo de la razn instrumental moderna. Se trataba de cambiar esa mentalidad
atrasada, conservadora, fatalista, dominada por los prejuicios, los mitos y las supersticiones, por otra
moderna, racionalista, abierta al cambio.
Dado, adems, que el desarrollo se conceba como una especie de carrera por alcanzar a los
pases capitalistas avanzados, tomando como molde su evolucin histrica, el modelo funcionalista
supona que bastaba difundir las bondades de la tecnologa y el mercado moderno para conseguir el
cambio de mentalidad perseguido.
En ese contexto, las campaas y polticas comunicacionales en lo que se llam la difusin de
innovaciones se convertan en la palanca fundamental para lograr la transformacin y
modernizacin de las sociedades latinoamericanas.
El modelo difusionista se convirti as en el inspirador del estudio y la investigacin de
agencias e instituciones internacionales o estatales internas, generndose en algunos pases
especialmente un volumen importante de estudios y de actividad comunicacional consecuente sobre
transferencia tecnolgica y el cambio de actitudes propiciado por el uso extensivo y masivo de los
medios de comunicacin. En esos aos y en esa direccin se llevan a cabo intentos deliberados de
esta accin transformadora, especficamente en el uso de la radio para proyectos de promocin de la
poblacin rural y urbana.2
Se buscaba motivar a la poblacin, a travs del uso de los medios hacia el cambio de
mentalidad aludido, en el sentido de "tener ganas de progresar" segn el modelo desarrollista
predominante, que conceba el desarrollo en trminos extensivos, a partir de la transferencia de
innovaciones tecnolgicas. En el mbito de la comunicacin, ello se expresaba en que el desarrollo
comunicacional y cultural se ligaba al crecimiento cuantitativo de los medios y de la oferta de
productos culturales (nmero de peridicos vendidos, de aparatos de radio y TV por persona, etc.).
Por otro lado, los modelos funcionalistas y tal vez justamente por su carcter de "teoras de
alcance medio", as como por la operatividad implcita en su formulacin, fueron adoptados en otros
mbitos, desligando el modelo comunicacional o su metodologa del sustrato epistemolgico que le
confera sentido. Obviamente que el estudio de los mercados, de los gustos y conductas de consumo
se constituy en un espacio donde rpidamente se difundieron. All, la base de cientificidad, basada
en la medicin y el experimento le otorg hasta hoy la posibilidad de la tecnificacin instrumental al
trabajo publicitario, por ejemplo. Pero tambin mbitos como la educacin bsica o media va a
integrar de manera bastante acrtica, sobre todo, el paradigma de la Lasswel (quin dice qu a quin,
por qu canal y con qu efectos) o el modelo de la Teora de la Informacin, que ofreca adems la
certeza de veracidad que le daba su origen matemtico, o los modelos de origen conductista, ya sea
2
En Chile aparecen ligados a la experiencia de la Promocin Popular, en el Gobierno de Frei (64-70) y en la investigacin, a
cargo de DESAL, que diriga el sacerdote jesuita Roger Veckemans.
Error! No se encuentra el origen de la
en su vertiente ms clsica (como la de D.Berlo y la escuela de Hovland) 3 o su puesta al da con la
Escuela de Palo Alto.4
Por ahora, queremos dejar establecido que el fracaso poltico y econmico del desarrollismo
no implic la desacreditacin de los modelos funcionalistas en comunicacin, visin que se difundi
a partir de los crculos acadmicos e intelectuales, mayoritariamente volcados a posturas crticas 5 .
De hecho, el funcionalismo dejo instalados, incluso en el sentido comn, ciertos problemas o
enfoques que habran de resistir la crtica y lograran varios de ellos una vigencia que se arrastra
hasta hoy.
Es el caso, por ejemplo, del problema de los efectos sociales de los medios 6 , en especial en
lo que dice relacin con la exposicin infantil a la TV. La sospecha profunda de que la TV ejerce
una influencia nociva en el pblico infantil va a recorrer todo el aparato educacional y servir como
argumento para la polmica y la falsa? alternativa entre libro e imagen, bandera de combate de una
parte importante del cuerpo de profesores hasta hoy 7 . La preocupacin por los efectos, vistos como
el resultado ms o menos mecnico, en una relacin de causa-efecto, al margen de todo contexto, es
de origen netamente funcionalista. Algo similar ocurre con la implantacin de la nocin y
construccin de estrategias comunicacionales, en tanto produccin sistemtica y planificada de
campaas y polticas comunicacionales o, tambin, la nocin de eficacia comunicacional, como
criterio evaluativo de los procesos, entendida aquella como el logro por parte del emisor de sus
objetivos.
Por ello, si bien se puede afirmar que la investigacin crtica en comunicacin (y de ciencias
sociales, en general, probablemente) en Amrica Latina se defini casi siempre por su ruptura con el
funcionalismo, muchas veces ello se expres en una descalificacin ms bien discursiva, pero se
segua trabajando con l en los hechos, ya que con frecuencia no se pona en cuestin ni se rompa
con la racionalidad que lo sustenta 8 .
Como seala Barbero en el texto citado, lo que el modelo funcionalista impide pensar es la
historia y las relaciones sociales, que es precisamente lo que l racionaliza, es decir, oculta y
justifica. Lo que no cabe en ese modelo es la contradiccin y el conflicto. De manera que la
verticalidad y unidireccionalidad no son efectos, como equivocadamente plante muchas veces la
crtica, sino la matriz misma del modelo, su matriz epistemolgica y poltica.
3
BERLO, David: EL PROCESO DE LA COMUNICACION.
WATZLAWICK, Paul:
BELLO, Gilberto et alter:"Concepciones de la comunicacin y crisis tericas en A.Latina", op.cit.
Edit.El Ateneo, B.Aires, 1970.
TEORIA DE LA COMUNICACION HUMANA.
Edit. Tpo. Contemporneo, B.Aires, 1971.
Para el desarrollo de la investigacin funcionalista, ver WOLFF, Mauro:
Comunicaciones, Barcelona, 1986.
7
LOS EFECTOS SOCIALES DE LOS MEDIOS. Paids
Al respecto una visin actual en BARBERO, Jess M.:"Nuevos Modos de Leer", en CRITICA CULTURAL N7, Stgo. Nov. 1993.
8
BARBERO, Jsus M.: "Retos a la investigacin de comunicacin en A.Latina", en FERNANDEZ, Ftima y YEPEZ, Margarita (comp.):
COMUNICACIN Y TEORIA SOCIAL. UNAM, Mxico, 1984.
Error! No se encuentra el origen de la
Al decir de Barbero, esa matriz sigui viva en la lingustica estructural, al descartar del
anlisis el espesor histrico social del lenguaje, esto es, al dejar fuera la complejidad y opacidad del
proceso, todo aquello que excede y subvierte el tranquilo ir y venir de la informacin, todo aquello
que es poder, control o fiesta. De igual forma, tambin est presente en ciertos anlisis que se
proclamaban crticos, fundamentalmente sustentados en ciertas lecturas del materialismo histrico
(como la althuseriana, por ejemplo), con una concepcin totalizadora de lo social, pero cuyo mtodo,
cuya prctica analtica fragmentaba lo real.
En este ltimo caso, el mtodo se convierte en un recetario de tcnicas, cuyo rigor interno y
coherencia formal garantizara la verdad, ms all y por fuera de las condiciones sociales del
problema que se investigaba. Finalmente, para Barbero lo anterior conduca, por un lado, a un
teoricismo y academicismo que confunde investigacin con opinin, en la tendencia a la
construccin de un discurso vago y generalizante y, por otro lado, a la falta de produccin y a la
abundancia de reproduccin, en la ausencia de creatividad y exceso de divulgacin, ya sea en una
visin pragmatista o en la adoracin de modelos o autores 9 .
Por otro lado, la implantacin del modelo de difusin de innovaciones signific iniciativas
globales como fue la creacin del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para
Amrica latina (CIESPAL), con sede en Ecuador. Sin embargo, en los comienzos de los '60 la labor
de dicha institucin se concentr ms en la formacin y perfeccionamiento de quienes deban llevar
a cabo la poltica de difusin de innovaciones y en la divulgacin de los modelos funcionalistas, por
la va de editar los textos de los principales autores norteamericanos de dicha perspectiva, ms que
poner el nfasis en el desarrollo de una produccin investigativa propiamente latinoamericana. Ello
no es extrao dado lo ya dicho, en el sentido de que la aplicacin constitua el rasgo esencial de
dicha poltica. A fines de la dcada CIESPAL comenzar a girar en direccin a una posicin crtica,
cuestin manifiesta en los '70, especialmente cuando se consolide el apoyo financiero de la
Fundacin Fiedrich Ebert, de la social democracia alemana.
Es decir, ni en la regin ni en nuestro pas, el modelo difusionista gener algn nivel
importante de produccin terica, que se manifestara en investigaciones y publicaciones sobre el
fenmeno sobre el cual estaba operando.
LOS TIEMPOS MAS DUROS CREAN
LAS MAYORES ILUSIONES
El desarrollo exhaustivo de esta argumentacin de Barbero en COMUNICACION MASIVA: DISCURSO Y PODER, CIESPAL, Quito, 1978.
Error! No se encuentra el origen de la
Es en el mbito acadmico y de formacin universitaria de profesionales e investigadores de
la comunicacin donde se producir la reaccin opositora a la difusin del enfoque funcionalista.
All se crearon las condiciones para la emergencia del posteriormente llamado enfoque crtico que,
en dichos espacios, se har predominante desde fines de los '60, dependiendo de los contextos socio
polticos de los distintos pases, cuestin que veremos ms adelante y que introducir una serie de
desfases y diferencias entre distintos pases, en lo que a estudio de comunicacin se refiere. El
marco terico global que har posible lo anterior, es el surgimiento en esa dcada de la Teora de la
Dependencia , como respuesta crtica y alternativa al desarrollismo. Como lo han sealado
recientemente los Mattelart:
"...Amrica Latina, regin proyectada en el corazn de las controversias
sobre
las
estrategias de desarrollo en el enfrentamiento norte/sur,
estaba destinada a impulsar la "teora
de la dependencia"...
...Si Amrica Latina va a la vanguardia en este tipo de estudios es, en efecto, porque all se
desencadenaron procesos de cambio que hacen
vacilar las viejas concepciones de la agitacin
y la propaganda y
porque, en esta
regin del mundo, el desarrollo de los medios de
comunicacin es entonces bastante ms importante que en las dems regiones del Tercer
Mundo. Amrica Latina no es slo un lugar de crtica radical de las teoras de la
modernizacin
aplicadas a la difusin de
las innovaciones en relacin con
los campesinos en el marco de
las
tmidas reformas agrarias, a la poltica de la planificacin familiar o a la enseanza a
distancia, sino que produce tambin iniciativas que rompen con el modo vertical de transmisin
de los "ideales" del desarrollo...
...Hay que sealar que Amrica Latina muy pronto y constantemente se ha distinguido por
su reflexin sobre el vnculo entre comunicacin y organizacin popular". 10
La teora de la dependencia permita ponerle un marco a la comprensin del papel que
jugaban los procesos y los medios en las transformaciones que Amrica latina viva en esos aos y,
sobre todo, en los proyectos de cambio estructural, de distinto signo, que se planteaban como
alternativos al denunciado subdesarrollo capitalista dependiente.
Dicho esfuerzo terico e investigativo conllev la apropiacin de ciertos paradigmas que
alimentaron la visin crtica. Por un lado, y quizs de manera predominante, se expande la
influencia del materialismo histrico, desde una perspectiva estructural, tanto ligados a la versin
clsica de la ortodoxia sovitica 11 como en la renovada lectura althusseriana, desde la cual se
incorporar como uno de los conceptos claves, la nocin de "aparatos ideolgicos de Estado".12
Asimismo, la Semiologa estructuralista y la Escuela de Frankfurt constituyen tambin
referentes tericos importantes. La primera, generalmente se ligaba a la versin marxista
althusseriana. Por un lado, ya a principios de los '60, se publica el primer texto que implica la
10
MATTELART, Armand y Michelle: HISTORIA DE LAS TEORIAS... op.cit. Pg.81.
11
Al respecto, ver por ejemplo, TAUFIC, Camilo: PERIODISMO Y LUCHA DE CLASES.
12
Edit. Quimant, Stgo. de Chile, 1971.
En este caso algunos ttulos claves son: MATTELART, Armand: LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS. Cuadernos de la Realidad
Nacional N3, CEREN, Stgo. de Chile, 1970 y MATTELART, Armand y DORFMANN, Ariel: PARA LEER AL PATO DONALD. Edic. U.Catlica de Vpso.
1972
Error! No se encuentra el origen de la
"llegada" de los frankfurtianos al debate sobre la comunicacin.13 Pasquali ser el pionero en
someter a una crtica radical el modelo de la Teora de la Informacin, ms o menos explcito pero
siempre subyacente a los modelos funcionalistas, estableciendo una distincin ontolgica entre
informacin y comunicacin, as como la denuncia, a partir de un anlisis especfico de la industria
cultural. Asimismo, tambin desarrolla una crtica profunda a la difusin que aparece en los 60 de la
visin que consagra el desarrollo tecnolgico de los medios como trascendentes a toda
determinacin o relacin social, la cual se basaba fundamentalmente en una cierta lectura de la obra
de M. Mcluhan (la cual dicho sea de paso se ha instalado recientemente exaltando el rango de
"profeta" de Mcluhan, as como la glorificacin del papel de las tecnologas comunicacionales).
Pasquali es lcido para intuir la relacin de complementacin y complicidad que se
desprenda como una posibilidad latente entre las nociones mcluhanianas y la tecnificacin
neutralizante del modelo informtico.
La perspectiva que all se abra implicaba que los medios y los procesos de comunicacin
empezaran a ser definidos, no por la sofisticacin de las posibilidades tecnolgicas, sino por su uso
en relacin con la bsqueda y posibilitamiento de situaciones de participacin y/o protagonismo
activo de los sectores populares. En ese sentido es que la diferenciacin entre informacin y
comunicacin supona a sta como una relacin horizontal y dialgica y a aquella como una relacin
vertical y autoritaria.
El enfoque crtico habra de situar una atencin preferencial en la trada comunicacin,
ideologa y poder, a partir de los cual puso de relieve las siguientes lneas temticas:
1.- En el sentido ms amplio , se contextualiz el problema de la comunicacin dentro de
espacios ms amplios de interpretacin, en especial la poltica y la economa. Asimismo, se
reinterpret el problema del desarrollo superando su reduccin a esquemas de crecimiento
econmico.
2.- Se investig sobre la estructura de propiedad de los medios, demostrando los procesos de
concentracin de aquella y su articulacin a la estructura econmica global. 14
3.- Y tal vez en el aspecto que mereci una mayor atencin, por el volumen de trabajos
publicados, se analiz y denunci el carcter ideolgico del contenido de los medios, vistos como
aparatos reproductores del discurso dominante, siguiendo muy de cerca la idea de "falsa conciencia",
en el sentido althusseriano, tanto en el mbito nacional como en el transnacional. Con respecto a
ste, se instala la nocin de "imperialismo cultural", la cual ampla el radio explicativo de la visin
de la dependencia, ms all de la economa y la poltica. Desde distintas perspectivas 15 , se enfatiza
13
Ver, PASQUALI, Antonio:
COMUNICACION Y CULTURA DE MASAS. Edic. Monte Avila, Caracas, 1963 y luego, COMPRENDER LA
COMUNICACION. Edic. Monte Avila, Caracas, 1968.
14
En el caso chileno, ver los Cuadernos de la Realidad Nacional, del CEREN, U.Catlica, publicados en el perodo 70-73 y el
nico libro existente sobre la materia hasta hoy, PORTALES, Diego: PODER ECONOMICO Y LIBERTAD DE EXPRESION. Nueva Imagen, Mxico,
1981. En A. Latina, SCHENKEL, Peter y ORDOEZ, Marco: COMUNICACION Y CAMBIO SOCIAL. CIESPAL, Quito, 1976.
15
A los trabajos de Mattelart ya mencionados, cabe agregar VERON, Eliseo: LENGUAJE Y COMUNICACION SOCIAL. Edic. Nueva Visin,
B.Aires, 1971, dando pie a una polmica entre ambos conocida en su tiempo como de "semiologistas" versus "sociologistas".
Error! No se encuentra el origen de la
adems en la articulacin entre las grandes transnacionales de la comunicacin y los sistemas de
comunicacin social internos, configurando una estructura de poder fundamental para la mantencin
del sistema de dominacin.
Tanto a nivel de la reflexin terica como de la investigacin especfica de procesos y
productos comunicacionales, un lugar preponderante jug el Centro de Estudios de la Realidad
Nacional (CEREN), de la Universidad Catlica de Chile, tanto por ser el lugar de instalacin y
difusin del trabajo de Armand y Michle Mattelart, autores constituidos en referentes como, ms
importante, por situarse en el contexto de un proceso poltico como es la experiencia de la Unidad
Popular.
Es all donde se abordan diversas expresiones culturales y comunicacionales, hasta entonces
vistas como neutros y aspticos, justamente como aquellos donde el contrabando ideolgico aprecia
como ms puro, una vez superado el plano denotativo y manifiesto del texto. La publicidad, los
dibujos animados, las revistas de modas o juveniles, etc. comienzan a ser estudiados en esta
perspectiva, junto a una nueva revisin del texto periodstico.16 En este ltimo texto, el compilador
sealaba al presentar los trabajos incorporados en l que:
"Las caractersticas propias del proceso sociopoltico chileno iniciado
en 1970 le han
dado al estudio de la ideologa especial relevancia. En
efecto, la lucha por el poder entablada
entre el bloque popular que busca la transformacin socialista de Chile y el bloque que busca la
preservacin del sistema capitalista dependiente (...) le dan a la lucha en
el
plano
ideolgico una importancia estratgica...
...La importancia de esta rea de estudios en el contexto histrico
chileno ha llevado, por
un lado, a realizar un gran esfuerzo en lo que se refiere
a la formulacin de un marco terico
para el anlisis de los fenmenos ideolgicos dentro de las lneas trazadas en esta materia por
los clsicos. Por otro lado, , y en relacin estrecha con ese esfuerzo terico, se ha intentado
el estudio sistemtico de algunos instrumentos
y manifestaciones ideolgicas. Si bien, como
se ha indicado, esta preocupacin intelectual tiene su origen en un proceso social determinado,
ella coincide con una orientacin generalizada en los
ltimos tiempos en toda Amrica
Latina.17
El prrafo transcrito aclara bien el trabajo investigativo que se efectuaba en el CEREN, as
como la pretensin paradigmtica que se sustentaba en el particular proceso histrico que le serva
de marco. 18
Como sealamos antes, la semitica estructuralista constituye otro de los paradigmas que
permiten el anlisis crtico. Junto a los trabajos ya mencionados, cabe destacar el primer libro de
16
Por ejemplo, a lo ya citado, agregar: MATTELART, A., CASTILLO, C. y CASTILLO, L.: LA IDEOLOGIA DE LA DOMINACION EN UNA
SOCIEDAD DEPENDIENTE. Edit. Signos, B.Aires, 1971 y GARRETON, Manuel A. (compilador): IDEOLOGIA Y MEDIOS DE COMUNICACION. Amorrortu
Editores, B.Aires, 1973.
17
Ibid.
(Presentacin de M.A.Garretn. Pp 7-8)
18
Un buen resumen crtico en MATTELART, Armand: LA COMUNICACION MASIVA EN PROCESOS DE LIBERACION, Edit. Siglo XXI, Buenos
Aires, 1974.
Error! No se encuentra el origen de la
jess M. Barbero, tambin mencionado en una nota anterior. All se plantea como problema central
el problema del discurso, a partir de una preocupacin filosfica, pero aterrizada por la relacin entre
ideologa y utopa, entre discursos sociales y culturas, todo ello enmarcado en el paradigma global
de la teora de la dependencia:
"... La teora crtica que se ha ido esbozando no busca competir con el
mercado de las
originalidades sino algo muy distinto: denunciar y dar
armas, despertar y trazar estrategias:
que lo importante es no perder de
vista el carcter histrico y estructural de los procesos, que la
dimensin ideolgica de los mensajes es nicamente legibles desde stos,
y que tanto esa
dimensin como la trama mercantil de los medios hay que
mirarla siempre
articulada a las
condiciones de produccin de una
existencia dominada". 19
Si bien este texto aparece como el trabajo fundamental de Barbero desde dicha perspectiva, a
la vez marca de alguna forma el momento culminante de la influencia de la semitica estructural en
los estudios de comunicacin.
Una de las razones generales que llev a una suerte de agotamiento del paradigma semitico,
deca relacin con el hecho, insinuado en el texto citado de Barbero, de que el enfoque crtico no
pretenda ser solamente un referente de denuncia y anlisis, sino que formul diversas propuestas y
sirvi de base para el desarrollo de diferentes experiencias. En ello fue determinante el contexto
socio poltico: los aos '70 van a ver diseminarse por toda Amrica Latina, en especial en
Sudamrica, dictaduras militares de distinto signo. Mientras algunas respondan ms bien al modelo
clsico (incluyendo algunas de larga existencia anterior), aparecen los llamados regmenes de
Seguridad Nacional, como es el caso de los pases del Cono Sur. Para el caso chileno, el golpe
militar del '73 tendr una influencia decisiva en la evolucin de los estudios de comunicacin. De
hecho se produce un corte abrupto que significa que aquellos recin comiencen a reestructurarse a
fines de la dcada. Por otro lado, las universidades intervenidas no slo clausuran violentamente los
centros o escuelas, sino que se cierran a toda relacin con el resto del continente, especialmente con
universidades u organismos donde la investigacin en comunicacin segua su desarrollo. Lo
anterior signific que temas que en otros lugares de A. Latina ocuparan el centro del debate, con
amplia produccin escrita y numerosas instancias de discusin, prcticamente no existieran en Chile
(como el de las polticas nacionales de comunicacin) y otras llegaran desfasadas (como el de la
comunicacin alternativa).
Como dijimos, el enfoque crtico logr en los aos '70 pasar del diagnstico crtico al plano
de la propuesta, as como de la realizacin de prcticas comunicativas y culturales concretas, entre
las cuales cabe mencionar las siguientes:
1.- La propuesta de la elaboracin de polticas nacionales de comunicacin y cultura:
19
BARBERO, Jess M.: COMUNICACION MASIVA: DISCURSO Y PODER...op.cit.Pg.14.
Error! No se encuentra el origen de la
A partir de la denuncia que permita la nocin de Mattelart de imperialismo cultural 20 , se
logra instalar en organismos internacionales como la UNESCO, la discusin acerca del tipo de
relacin que en el mbito de la comunicacin y la cultura, exista entre el mundo capitalista
desarrollado y el Tercer Mundo. Ello se vio alimentado por el debate mundial de anlogo carcter
que se haba suscitado en el plano de las relaciones econmicas, a raz de las llamada "crisis del
petrleo", gatillada por la guerra rabe-israel en octubre del '73. Todo ello en el marco global de la
emergencia del movimiento de pases no alineados.
Un hito importante lo constituy la conferencia de expertos latinoamericanos en
comunicacin, celebrada en Costa Rica en 1976. All se estableci no slo la denuncia acerca del
control monoplico de los flujos de informacin por parte de las transnacionales de la comunicacin
y la cultura, sino que se levant la idea de que ambos no constituyen un recurso, sino que son un
derecho de los individuos y las comunidades, en trminos de acceso y participacin. Ello significaba
pasar de una mentalidad consumista de los medios y la cultura, a una conciencia de la necesidad de
organizarse y expresarse para lograr una participacin activa en su uso.
Lo fundamental es que lo anterior implicaba la necesidad de polticas estatales orientadas a
generar procesos que aseguraran formas autnticamente democrticas de comunicacin, as como de
defensa y preservacin de las identidades culturales, vistas amenazadas por la accin de las
transnacionales.
Como es sabido, la culminacin de dicho debate internacional, que tuvo una organizada
oposicin de los medios de comunicacin privados, tanto nacional como internacionalmente, se
produjo con la formacin de la llamada Comisin Mc Bride y la publicacin en 1980 de su informe,
que preconizaba la reivindicacin del llamado Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII)21 , lo
cual estableca una estrecha relacin entre la dependencia econmica y la dependencia informativa y
cultural.
Ms all de la eficacia, en verdad escasa, la propuesta de las polticas nacionales de
comunicacin y cultura signific poner en el debate de la comunicacin, el tema de las identidades
culturales y, por otra parte puso en discusin el impacto y las potencialidades de las polticas y
estrategias de planificacin del Estado frente a la comunicacin y la cultura. El argumento es que
los recursos de comunicacin social era necesario aprovecharlos organizando sistemas de
comunicacin, a travs de mecanismos o instituciones coordinadoras en el mbito nacional, a partir
de las especificidades de cada pas.
Como es obvio, en aquel tiempo, el debate no consider algunos puntos fundamentales,
como es el del carcter del Estado y menos an el que dice relacin con su vigencia en el marco de
un mundo, que ya se vea, estaba adquiriendo caractersticas de creciente globalizacin.
20
Ver al respecto del autor: AGRESION DESDE EL ESPACIO. Cultura y napalm en la era de los satlites. Edit. Siglo XXI, B.
Aires, 1973; LA CULTURA COMO EMPRESA MULTINACIONAL. Edit. Galerna, B.Aires, 1974 y MULTINACIONALES Y SISTEMAS DE COMUNICACION. Los
aparatos ideolgicos del imperialismo. Edit. Siglo XXI, Mxico 1977, entre sus obras del perodo de los '70.
21
Dicho informe fue publicado como libro en Castellano bajo el ttulo de UN MUNDO: VOCES MULTIPLES.
Econmica, Mxico, 1982.
Fondo de Cultura
Error! No se encuentra el origen de la
2.- La comunicacin alternativa:
En relacin con lo anterior y tambin con el contexto poltico latinoamericano donde
predominaban los regmenes militares, as como, en general, con el diagnstico crtico general sobre
la estructura socio-econmica de los pases de la regin, es que surge la promocin de las
experiencias llamadas de "comunicacin alternativa".
Lo que se intentaba era crear y desarrollar formas y procesos alternativos de comunicacin,
no slo en trminos de contenidos, sino tambin de las estructuras de propiedad y manejo de los
medios. Se trabaj en la adaptacin y uso de micro-tecnologas por parte de organizaciones sociales
populares, as como en la apropiacin por parte de estos sectores de tecnologas comunicacionales
ms complejas y tradicionales (en especial radio y prensa). Igualmente, se recuperaron y se
estudiaron una multitud de experiencias populares, incluso de larga data histrica, como era el caso
de la prensa obrera de principios de siglo en nuestro pas.
Experiencia claramente determinada y tributaria de los contextos poltico-sociales en que se
daba, la comunicacin alternativa se plante en distintos ejes, no necesariamente excluyentes entre
s. Todos ellos compartan en todo caso, una visin dual que se sostena en la polaridad de la
dominacin. Esas dicotomas que asuma la comunicacin alternativa, tanto en la reflexin como en
su accionar prctico podran ser de los siguientes tipos:
- nacional / transnacional
- artesana / industria
- democracia / dictadura
- dominador / dominantes
- popular / masivo
Vale decir, recogiendo reflexiones anteriores, como la oposicin radical entre lo popular y
lo masivo; asumiendo el debate sobre el Nuevo Orden Informativo en la oposicin de lo nacional a
lo transnacional; reconociendo la matriz marxista en su visin clasista o instalada en la coyuntura de
la oposicin a los regmenes militares, las experiencias de comunicacin alternativa eran
medularmente un problema poltico que, como se vera con el tiempo, tenderan a reducirse a un
instrumento en la lucha por la recuperacin democrtica, sin ms proyeccin posterior.
En su inicio, por el contrario, ms bien tendieron a lo contrario, es decir a ser un espacio
donde se encontraban todas las vertientes y perspectivas del enfoque crtico, lo cual justificaba que
se sealara lo siguiente:
Error! No se encuentra el origen de la
"...La nocin de Comunicacin Alternativa ha tenido (...) una
difusin
inversamente proporcional a su precisin y claridad. De
qu se habla efectivamente
cuando se le nombra?. Pareciera que
estamos ante un nuevo concepto "fetiche"...
...de alguna manera, se ha intentado -en el plano tericoconstruir toda
una "teora de la alternatividad" para Amrica
Latina, la cual merece, al menos, que se la
someta a discusin y
confrontacin". 22
La gran cantidad de experiencias y reflexiones sobre el tema tiene an pendiente un balance
crtico y riguroso, especialmente a la luz de lo sucedido posteriormente con su abandono
generalizado, por parte de instituciones e intelectuales que la promovieron, hoy est visto
instrumentalmente y que la "cambiaron" por la gestin de una teora administrativa de nuevo tipo.
En todo caso, ya a poco tiempo de su implementacin se publicaron algunas reflexiones crticas.23
Para efectos del presente texto lo que importa sealar ahora es que el contexto de la
comunicacin alternativa trajo tambin a colacin y puso de relieve el tema de las identidades
culturales y, en su interior, el de la cultura popular.
En el marco global del enfoque crtico y en el contexto ya mencionado de los aos '70, la
cultura popular se va a considerar bsicamente como una cultura de resistencia 24 , ello implicaba
enfatizar una lectura poltica de lo popular, que lo subrayaba como proyecto alternativo, al decir del
autor citado, entendindolo ms "... como un ideal y no como una realidad fctica".
Acentuando los elementos de autenticidad y autonoma, se visualizaba lo popular como un
espacio puro e incontaminado, capaz de ser depositario de la confianza para llevar a cabo, en tanto
sujeto histrico del cambio social, el proyecto de una nueva cultura y una nueva sociedad. Ello
significaba que, en condiciones de dictadura como la que vivan numerosos pases incluyendo el
nuestro, lo contestatario e impugnador se converta en el nico modo posible de existencia de lo
popular.
La cultura de masas, en esta perspectiva no slo era vista como no perteneciente a lo
popular, sino como algo ajeno percibido en bloque como campo de alienacin y a la cultura
internacional, tambin se la conceba en bloque como un fenmeno amenazador que pona en
peligro y atentaba contra la cultura nacional, la cual tambin era vista en una perspectiva autrquica,
dotado de un sustrato esencial incontaminado.
Incorporada desde la teora de la dependencia la nocin del carcter esencialmente
extranjerizante de las lites dominantes y de verdaderas cadenas de transmisin de la penetracin
cultural, la visin de la cultura popular como espacio de resistencia e impugnacin de la dominacin
22
SANTA CRUZ, Eduardo:" Comunicacin alternativa y popular: consideraciones crticas", en COMUNICACION: UNA ALTERNATIVA
POPULAR. Nuestra Amrica Ediciones, Stgo. de Chile, 1985.
23
24
Ver W.A.A.: COMUNICACION: DOMINACION O DEMOCRACIA?. ILET,
Stgo., 1984.
SUBERCASEAUX, Bernardo: "Sobre cultura popular. Itinerario de concepciones operantes". CENECA, Stgo., 1985. Tambin en
este sentido, GARCIA CANCLINI, Nestor "De qu estamos hablando cuando hablamos de lo popular?" en FELAFACS: COMUNICACIN Y CULTURAS
POPULARES EN LATINOAMRICA. Edit. G.Gili, Barcelona, 1987.
Error! No se encuentra el origen de la
deca relacin tambin con la defensa de la identidad cultural nacional y latinoamericana
amenazadas.
Visto en perspectiva, Barbero sealar que la propia teora de la dependencia marcaba los
lmites de los estudios en comunicacin, bajo el enfoque crtico 25 .Desde los '60 y hasta los '80, la
investigacin habra estado lastrada, por una concepcin reproductora de la cultura. La cultura era
considerada bsicamente ideologa. Lo anterior indicaba que no haba ninguna especificidad en el
mbito de la comunicacin, o dicho de otra forma, estudiar procesos de comunicacin era estudiar
fundamentalmente procesos de reproduccin ideolgica.
Adems, dichos estudios tambin habran estado lastrados por una concepcin marginalista,
purista de lo poltico en la comunicacin y de las relaciones de los medios con el proceso poltico:
dado que los grandes medios estaban en manos de los dominadores, la nica posibilidad eran los
mrgenes, los micromedios, los pequeos grupos, como alternativa a la comunicacin alienada y
manipulada de los grandes medios.
LA LARGA MARCHA A LA BUSCA DE LOS PROCESOS
A poco andar, las experiencias de comunicacin alternativa, en cualquiera de las acepciones
que se privilegiara, mostraron los lmites inherentes a la rgida concepcin dualista que subyaca,
como vimos, en la concepcin de lo popular, como espacio natural de resistencia. A ello contribuy
y no en poca medida el hecho de que a comienzos de los '80 comenzara el proceso de
democratizacin en distintos pases de A.Latina. Pero lo fundamental, tal vez era la concepcin
fundamentalista que dominaba la mayor parte de dichas experiencias, cuestin que se sostena
relativamente solamente en condiciones de regmenes dictatoriales y de represin desembozada:
"...Se atribuye a propiedades de resistencia contra el poder a
fenmenos que
son simples recursos populares para resolver sus
problemas u organizar su vida al
margen del sistema hegemnico
(solidaridad barrial, fiestas tradicionales). En otros
casos, las
manifestaciones de pretendida "impugnacin" o "contrahegemona"
representan ms bien la ambiguedad, el carcter irresuelto de las
contradicciones en las clases subalternas (por ejemplo, defensas
de
intereses
26
localistas que no cuestionan los resortes bsicos del
capitalismo)" .
Sin embargo, la propia bsqueda de la sustancialidad del mundo popular obligaba a colocar
25
BARBERO, Jess M.: "La comunicacin: un campo...": Op.Cit.
26
GARCIA CANCLINI, Nstor: "Gramsci con Bordieu" en W.AA.: COMUNICACION: DOMINACION O DEMOCRACIA?", op.cit. Pg.59.
Error! No se encuentra el origen de la
la relacin comunicacin y cultura como rea prioritaria de inters en la investigacin, ms como
una perspectiva anlitica, que como un objeto de estudio especfico. La propia bsqueda de lo
alternativo en lo cotidiano iba a privilegiar necesariamente el campo de la cultura, como espacio de
encuentro de investigaciones de diferentes enfoques tericos y distintos objetos de estudio y
preocupaciones.
La ampliacin del punto de vista implicaba tener que considerar a la cultura popular no slo
como espacio de resistencia, sino tambin incorporando elementos de integracin social o, dicho de
otra forma, la cultura oficial y popular aparecen como espacios interpenetrados. En este giro va a
jugar un rol fundamental la incorporacin del pensamiento de Gramsci, especialmente en la nocin
de hegemona.27
La tendencia a ver el fenmeno de lo popular, a nivel de una racionalidad instrumental y en
el mbito de lo ideolgico-poltico, casi exclusivamente, comenzar a abrirse tambin a otras
dimensiones: lo expresivo, lo ldico, festivo, emotivo, vinculados a una racionalidad y a un universo
simblico distintos. Por otro lado, ello implicaba la valoracin de diversas formas expresivas y
comunicacionales: boletines, melodramas, etc. y el trmino de la bipolaridad excluyente entre
cultura popular y cultura de masas.
En la medida en que se mantiene vigente la perspectiva del cambio social, as como el rol
histrico del sujeto social popular como protagonista de dicho proceso, no es extrao que en un
primer momento la nueva perspectiva que se abra apareciera para muchos un matiz, ms que una
ruptura, entremezclndose con la visin rgidamente dualista sobre todo a nivel de experiencias
concretas de comunicacin y educacin popular. En el caso chileno, dado que el espacio de la
investigacin en comunicacin vino a rearticularse institucionalmente, recin a fines de los '70, con
el surgimiento de las ONG, al margen del sistema universitario controlado por el rgimen militar, a
comienzo de los '80 se plantearon simultneamente el conjunto de debates que hemos venido
reseando. 28
Para algunos, el cambio que se estaba operando hacia lo que se llamara el enfoque cultural,
implicaba un cambio de paradigma, que significaba, al menos, tres superaciones:
1.- Terminar con la visin demonaca de la industria cultural y la cultura de masas.
2.- Terminar con la visin maniquea que coloca signo positivo a todo lo nacional y uno
negativo frente a lo internacional.
3.- Terminar con la visin de la cultura popular encerrada en un aislamiento social y/o
espacial.29
27
Un texto clave al respecto es GARCIA CANCLINI, Nstor: LAS CULTURAS POPULARES EN EL CAPITALISMO. Edit. Nueva Imagen, Mxico,
1982.
28
Por ejemplo, como exponentes del enfoque crtico dual de los '70, ver SUNKEL, Guillermo: EL MERCURIO: 1O AOS DE EDUCACION
POLITICO-IDEOLOGICA. ILET, Stgo. 1981 y en el mbito cultural, ver BRUNNER, Jos J.: LA CULTURA AUTORITARIA. FLACSO, Stgo., 1981.
29
SUBERCASEAUX, Bernardo: "Sobre cultura popular...": Op. Cit. En Chile, es CENECA el lugar donde este viraje se expresa
fundamentalmente, generndose una extensa e importante produccin en torno al estudio de la industria cultural (radio, TV, teatro,
industria del libro, etc.) que abarca toda la dcada.
Error! No se encuentra el origen de la
La cultura de masas ser vista ahora como una de las formas de existencia de lo popular. La
industria cultural puede ser tanto obstculo como potencial para el desarrollo y democratizacin de
la cultura y, por ello, capaz de mediar lo popular. Por ello, se trataba de ir ms all de su denuncia,
para entender cmo funciona en cada uno de sus sectores y de sus distintas fases, de analizarla desde
dentro.
Comienza a interesar tambin el ngulo del consumo, de la recepcin crtica y activa 30 , lo
cual implica concebir a la cultura popular no como opuesta ni separada a otros segmentos del campo
cultural, sino sencillamente distinta, es decir, entendindola fundamentalmente como una cultura de
apropiacin y re-significacin. 31
Sigue sealando Subercaseaux, que por ese camino se llega a considerar que a la cultura
popular le competen todos los signos artsticos y comunicativos que se producen, reproducen,
circulan y se consumen en ese espacio, incluyendo la diversidad de circuitos que en l existen.
As, la nocin de la cultura popular recorre una trayectoria que va desde una pre-figuracin
ideal de lo popular hasta llegar a una concepcin ms bien fctica, en torno a dos ejes: por un lado,
un proceso de apertura paulatina a la heterogeneidad de lo popular y, por otro, un proceso
complementario de la desideologizacin que se alejaba de lecturas unificadoras y globalizantes de la
cultura popular.
Sin embargo, el propio Subercaseaux planteaba al final del artculo citado un conjunto de
dudas y preguntas que en ese entonces quedaron sin ser plenamente asumidas y que lcidamente
colocaban algunos problemas que se haran centrales, quizs hasta la actualidad:
1.- no existe acaso el riesgo del relativismo y el eclecticismo, el peligro de separar el
anlisis cultural de las relaciones de poder?
2.- se est en un campo de hegemonas o en un campo "suma cero"?
3.- cmo construir desde una concepcin fctica un pensamiento crtico sobre la cultura de
masas y los fenmenos de transnacionalizacin?
4.- la idea de heterogeneidad de la cultura popular no exige acaso dar respuestas ms finas
sobre su coherencia como sistema y como matriz?.
La implantacin del enfoque cultural no estuvo ajeno a la difusin de perspectivas y
30
Al respecto, van a ser significativos los trabajos de Valerio Fuenzalida y Mara Elena Hermosilla sobre recepcin activa de
TV, que se difundieron por todo el continente, especialmente en sus versiones manualsticas y educativas. Ver, FUENZALIDA, Valerio:
TV PADRES-HIJOS. CENECA. Edic.Paulinas, y FUENZALIDA, V. y HERMOSILLA, M.E.: VISIONES Y AMBICIONES DEL TELEVIDENTE.CENECA, Stgo.
1989.
31
SUBERCASEAUX, Bernardo:
Marzo 1989.
"Reproduccin y Apropiacin: dos modelos para enfocar el dilogo intercultural", en DIA.LOGOS N23,
Error! No se encuentra el origen de la
enfoques como los de Bordieu o Foucault, junto a la ya mencionada y ms extendida del
pensamiento gramsciano. A la vez, colocar el estudio sobre la comunicacin en el mbito ms
amplio de lo cultural, signific tambin la llegada a dichos estudios de otros y nuevos intereses y
miradas disciplinarias. Cabe destacar en ese sentido en nuestro pas los trabajos que, a partir de la
problematizacin del viejo tema de la identidad cultural y su conexin con la cultura popular, se
realizan desde la filosofa.32
Ahora bien, el viraje que se estaba produciendo contena un elemento diferenciador que se
situaba ms bien en el sentido del desplazamiento terico y metodolgico, ms que en el
diagnstico.
En ese sentido, en el plano latinoamericano, junto a los trabajos citados de Garca Canclini,
el autor fundamental ser en esta perspectiva, Jess M. Barbero. Para ste, el enfoque cultural no
significa simplemente una ruptura terica, sino que fundamentalmente se trataba de las
implicaciones tericas de ciertos desplazamientos polticos.
En primer trmino, relacionados con lo que el propio Mattelart haba llamado la
"contrafascinacin del poder", en una suerte de funcionalismo de izquierda, segn el cual el sistema
se reproduce fatal y automticamente y a travs de todos y cada uno de los procesos sociales. Es
decir, se tratara de romper con la imagen (el imaginario) de un poder sin fisuras, sin brechas, sin
contradicciones que, a la vez, lo dinamizan y lo tornan vulnerable, desplazando la atencin hacia las
zonas de tensin, hacia las fracturas que, no en abstracto sino en la realidad histrica y social,
presenta la dominacin.
De all surgir la valorizacin que se hace desde fines de los '80 de ciertas luchas y
experiencias que seran lugares donde explotan y se revelan nuevas contradicciones, desde las
ecolgicas hasta los movimientos femeninos. Implica tambin ir ms all de un Estado "gendarme"
y monoltico, por una visin del Estado como lugar de lucha y de conflictos especficos en las
relaciones de poder. (Digamos solo de paso, que ello abrir nuevos problemas tericos que
estallarn en diversas lecturas en los '90, incluyendo algunas integracionistas, de matriz social
demcrata).
La otra ruptura deca relacin con la actividad de los "dominados", en cuanto cmplices y
partcipes de la "dominacin", lo cual de por si sacaba a los sectores populares de una ubicacin
pasiva y natural en dicha dicotoma, pero tambin como sujetos de la decodificacin y de -al decir de
Barbero- la "rplica a los discursos del amo". Para Barbero este punto es clave para romper con las
diferentes formas que ha asumido el populismo en el pensamiento latinoamericano.
En trminos de los estudios comunicacionales en particular, lo anterior es clave tambin, ya
que se desprende de ello que la complicidad es la materia prima con que trabajan los medios, ya que
en ellos las esperanzas populares son cotidianamente atrapadas y devueltas contra esas mismas
32
Nos referimos a los trabajos publicados en los '80 por E. Deves, M.Berros, C.Ossandn B., Ricardo Salas y otros, en especial
BERRIOS, Mario:
IDENTIDAD, ORIGEN, MODELOS. Pensamiento Latinoamericano.
Ediciones IPS, Stgo., 1988.
y OSSANDON B., Carlos:
REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA POPULAR. Nuestra Amrica Ediciones, Stgo. de Chile, 1985.
Error! No se encuentra el origen de la
masas. Por su lado, las ideas de resistencia y rplica implica la posibilidad, en este contexto, de
reconocer las lecturas de los sectores populares, a partir de un necesario desplazamiento
metodolgico, que faculta la irrupcin de otras voces, que revelan la existencia de otra "gramtica",
de otra lgica en la produccin de sentido.
Finalmente, en este plano general, estas rupturas significaran avanzar en dos direcciones:
1.- Ubicar histricamente los procesos y productos de la cultura masiva por relacin a las
culturas populares.
2.- Contextualizar lo que se produce en los medios, por relacin a los dems espacios de lo
cotidiano (el barrio, la calle, los mercados, la escuela, etc.). 33
No es extrao que Barbero se constituya en una de las cabezas visibles -tal vez la ms
significativa- en este viraje hacia el llamado enfoque cultural. Ya en marzo del '79 haba planteado,
en pleno momento hegemnico del enfoque crtico, su propia ruptura. 34 En primer trmino, con la
semitica estructuralista, a partir de la consideracin de que la comunicacin no se agota, ni de lejos,
en el mensaje, desde la percepcin de que el anlisis de discurso nos condena a pensar la
significacin, pero no el sentido, ya que esta sera siempre la relacin de un texto con una situacin,
con un contexto temporal y espacial. Lo cual quiere decir que el sentido del proceso est ms all de
la estructura de significacin y el desplazamiento es tambin lo que permite dar cuenta de ella. En
definitiva, la perspectiva semitica se demostraba insuficiente y obstaculizadora cuando era asumida
de manera reduccionista, por todo lo que dejaba fuera y porque mantena la concepcin instrumental,
considerando a la comunicacin como puro espacio de manipulacin ideolgica.
Por otro lado, la ruptura es con las visiones disciplinarias inmanentes que consideraban a la
comunicacin en forma abstracta y descontextualizada como puro proceso de transmisin de
informacin. Es decir, la bsqueda era por una teora que no se restringiera al problema de la
informacin. A pesar de que ya entonces se haca evidente lo importante que se volva la
informacin en la sociedad, la intuicin contraria se sostena en la conviccin de que la
comunicacin social no se agotaba en los medios.
No se trataba de cuestionar la innegable coherencia formal interna de la teora de la
informacin, sino preguntarse qu tipo de procesos comunicacionales eran pensables desde ah,
desde la localizacin modlica que inclua emisor, mensaje, receptor, cdigo, fuente...Todo ello a
partir de interrogantes obvias, si es que el punto de vista que se asume es otro: Dnde est el emisor
en una fiesta o en un ritual religioso?. Dnde el mensaje y el receptor?.
33
BARBERO, Jess M.: "Retos a las investigac..."Op.Cit.. Tras estas formulaciones est presente la influencia de los llamados
Cultural Studies, y la llamada Escuela de Birminghan, con autores como R. Williams, S.Hall, R. Hoggart, G. Murdoc, etc..
34
"Presupuestos a una teora crtica del discurso de la massmediacin". Ponencia en el Primer Encuentro de FELAFACS, Lima,
Marzo '79.
Publicado en BARBERO, Jess M.: PROCESOS DE COMUNICACION Y MATRICES DE CULTURA.
Itinerario para salir de la razn
dualista. G.Gili, Mxico, 1987.
Error! No se encuentra el origen de la
Dicho de otra forma, la afirmacin que permita la ruptura y el desplazamiento era que
hablar de comunicacin es hablar de prcticas sociales, lo cual llevaba al autor al cuestionamiento de
fondo y que implicaba percibir que mirar la dominacin solamente del lado de los dominadores
impeda entender el mismo sentido de aquella. Se trataba de investigar los modos de dominacin y
las complicidades y estudiar la dominacin misma como forma de comunicacin. Ello supona que
no se construa slo con las opresiones del dominador, sino que es ms compleja, suponiendo un
juego de uno y otro lado.
En definitiva, ello le habra permitido a Barbero abrir una nueva perspectiva, sobre la base de
considerar que la dominacin no es algo externo, que se aade a la comunicacin desde fuera y que
hay problemas que ni la teora de la informacin, ni la teora de la dependencia o la semitica podan
explicar, porque no daban cuenta de las especificidades histricas, o dicho de otra forma, cmo la
gente interioriza, se apropia, transforma y usa las cosas.
Ello llevaba necesariamente a pensar en el otro. No en el sentido de otro de lo mismo, de
ah el inters que para Barbero adquiere lo popular. En lo popular sera posible abordar al otro,
como un sujeto radicalmente diferente, pero no aislado, lo cual implicaba distanciarse de todo
esencialismo que slo entienden lo popular reducido a la diferencia, cargndolo as de exotismo e
impidiendo ver las relaciones.
Por este camino, tambin se llegaba a superar la visin antagnica entre cultura de masas y
cultura popular. Segn Barbero, el concepto clave para ello fue el de vulgarizacin. En contrario a
una visin casi axiomtica que se desprenda de la tradicin frankfurtiana, se descubra que la
cultura de masas vulgariza muy poco, es decir, que tiene mucho ms que ver con las culturas
populares (modos de vivir, cantar, jugar, entretenerse, representarse el mundo y narrarlo) que con la
cultura letrada.
En Amrica Latina, la idea de que lo masivo haba venido a violar la pureza de lo popular no
se sostiene histricamente. La constitucin histrica de lo que llamamos popular es tambin la
constitucin histrica de lo masivo y que lo masivo es una forma de lo popular.35 Lo que subyace a
lo anterior es el intento de superar la visin de las culturas como esencias, como fidelidades que
estn por encima del tiempo y el espacio.
Desde lo dicho surge el inters manifestado por Barbero y otros en los '80 por los
movimientos sociales, justamente como respuesta crtica a la concepcin instrumental de la
comunicacin que los partidos polticos compartan , hecho que apareca evidente al estudiar la
ligazn entre comunicacin y poltica, en esta nueva perspectiva.
En definitiva, de lo que se trataba era de instalar una aproximacin a la comunicacin
involucrada con la cultura y ligada a la cotidianeidad, a las matrices a partir de las cuales la
35
En Chile, en esta concepcin se ubica el trabajo de SUNKEL, Guillermo: RAZON Y PASION EN LA PRENSA POPULAR. ILET, Stgo. de
Chile, 1985. Tambin esta conviccin est en la base de SANTA CRUZ, Eduardo: CRONICA DE UN ENCUENTRO: Ftbol y cultura popular:
Edic. Inst.ARCOS, Stgo., 1991 y ORIGEN Y FUTURO DE UNA PASION. Ftbol, cultura y modernidad. Ediciones ARCIS-LOM, Stgo. 1996.
Adems, recientemente ALVARADO, Roxana: LA PRENSA SENSACIONALISTA EN CHILE: EL CASO DE "LA CUARTA". Documento de Trabajo. Centro
de Investigaciones Sociales. Univer. ARCIS (prximo a aparecer).
Error! No se encuentra el origen de la
comunicacin funciona, es decir, una comunicacin que no se agota en los canales, en los medios y
los cdigos.
Finalmente, algo ms sobre lo que Barbero llama la "palanca clave", cual es la perspectiva
histrica que significa la historia como "lugar" desde el cual comprender la relacin entre lo popular
y lo masivo. No se puede comprender esta perspectiva, que trata de superar la concepcin
puramente manipulatoria de la cultura, sin introducir la historia para pensar la relacin entre
masificacin cultural y entrada de las masas en poltica, en Amrica Latina, consecucin por las
masas de su "visibilidad social", con la ambiguedad poltica que siempre tuvieron y con toda la
complejidad de su constitucin histrica 36 . Ello permita superar toda visin nostlgica, tras la
afirmacin de que no es posible pensar una historia pura y separada de las culturas populares, sino
cmo se constituyen a partir de las nuevas dinmicas industriales y de los nuevos modos de la
hegemona.
La idea que de alguna forma simboliza la consolidacin de este proceso es la nocin de
mediacin 37 , es decir los procesos comunicacionales como escenarios de transformacin de la
sensibilidad y percepciones sociales, es decir, re-ubicar la mirada en torno a las transformaciones de
la experiencia social. No se trataba de sacar a los medios como objetos de estudio, sino de redefinirlos, pero a partir menos de la teora que de las prcticas.
La postura es la ubicacin del estudio de los medios en las redes de comunicacin cotidiana;
la influencia de los medios en el vivir, el soar y el trabajar de la gente. Lo cual implicaba -al decir
de Barbero- perder el objeto, pero ganar el proceso 38 .
En un sentido ms amplio, estudiar las industrias culturales como organizadores perceptivos,
como competencia de lenguaje y como mbitos de innovacin discursiva.
Por otro lado, el nfasis en las mediaciones implica que la recepcin no puede concebirse
slo como una etapa o momento de la comunicacin, sino que ms bien es un lugar para re-pensar el
proceso entero. Es decir, no se trata slo de considerar a un receptor "activo", al estilo de la antigua
teora funcionalista de los "usos y gratificaciones", remozada para adecuarse a las nuevas
tecnologas bajo el rtulo de "interactividad". Estudiar la recepcin en este marco cultural es
justamente hacer estallar el modelo mecnico, en el cual siempre estn en juego funciones, nunca
actores, relaciones ni intercambios y toda "activacin" del receptor no es sino estimulacin
condensada a situarse en el mbito que el mensaje y el cdigo le permiten.
Pero tambin significa superar la concepcin pedagogista e iluminista de la accin sobre los
receptores, a la cual subyace una concepcin de educarlos y protegerlos de la accin de los medios.
36
BARBERO, Jess M.: "De la Filosofa a la Comunicacin".
Entrevista publicada en UMBRAL XXI N4, Univ. Iberoamericana,
Mxico, 1990, en PRE-TEXTOS. Conversaciones sobre la comunicacin y sus contextos. Op.Cit.
37
Y el texto fundamental es BARBERO, Jess M.: DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES.
Edit. G.Gili, Barcelona, 1987.
38
En esa direccin apuntan trabajos sobre la prensa escrita en Chile. Ver OSSANDON B., Carlos: EL CREPUSCULO DE LOS SABIOS Y
LA APARICION DE LOS PUBLICISTAS.
Ediciones ARCIS-LOM, Stgo. (prximo a aparecer) y SANTA CRUZ, Eduardo: ANALISIS HISTORICO DEL
PERIODISMO CHILENO.
Ediciones, Stgo., 1988 y MODELOS Y ESTRATEGIAS DE PRENSA EN PROCESO DE MODERNIZACION. Chile, Siglo XX,
Documento N2, Centro de Investigaciones Sociales, Univ. ARCIS, Stgo.1996.
Error! No se encuentra el origen de la
Es decir, superar la visin moralista del receptor como simple vctima de la manipulacin y, a su
vez, el moralismo tambin que mira al receptor como un individuo solo, aislado, replegado sobre el
medio, aunque esto ltimo al menos, requerira ser re-formulado en la actualidad.
Se trata tambin de superar el modelo que fragmentaba el estudio en territorios
compartimentados (la economa y la sociologa para el emisor; la semitica para el mensaje y la
sicologa para el receptor) y formular otro modelo que asuma el hecho que hablar de recepcin es
hablar de la anacrona, destiempos, heterogeneidad de temporalidades entre receptores y emisores;
mensajes y medios; textos y contextos. Esta nueva visin de la recepcin implica estudiar los
conflictos, entre lo hegemnico y lo subalterno; modernidades y tradiciones; imposiciones y
apropiaciones. Lo anterior implica entender la recepcin como un fenmeno colectivo o modos de
recepcin.
Estudiar la recepcin tambin implica estudiar la reorganizacin que actualmente tiene lugar
entre lo pblico y lo privado (el sentido de la privatizacin del espacio econmico, junto a la
desprivatizacin del espacio ntimo). Es decir, enfrentar este nuevo mundo de fragmentaciones de
los consumos y de los pblicos, de liberacin de las diferencias, de transformacin de las
sensibilidades. Es estudiar, tambin, un campo de exclusin y deslegitimaciones, por parte del
espacio intelectual, referidas a los gustos populares, a los modos vulgares del disfrute, a las
narrativas de gnero frente a las narrativas de autor, etc..
Es, finalmente, estudiar una forma de expresin de las demandas sociales 39 .
Por ltimo, el enfoque cultural reactualiz el debate de la identidad cultural, colocndolo en
el centro de la relacin comunicacin/cultura, lo cual en el marco de los aos '80 significaba,
adems, tensionarlo a partir de los procesos de modernizacin y globalizacin.
En dicho marco, la superacin de toda visin esencialista implica, en primer trmino, que no
se puede considerar que la cultura resuma la sociedad entera, entre otras cosas porque no hay
ninguna dimensin que resuma la sociedad entera. Lo que s es posible es mirar, desde la cultura, la
globalidad de lo social. Ello significa que es necesario situar la especificidad de lo cultural, pero su
especificidad se realiza precisamente estableciendo un tipo de relacin particular con la estructura
econmica y con los procesos polticos. Valorar la dimensin cultural, ya sea en trminos de cultura
cotidiana de las mayoras, tanto como las producciones de la cultura ms erudita. Lo anterior, no
implica escapar a la necesidad de abordar y tener en cuenta el peso, la inercia de los procesos
polticos y la brutalidad de la situacin econmica.
As, la relacin comunicacin-cultura no es una relacin inmediata. La puesta en historia de
los procesos de comunicacin posibilita abordar el contexto de la mediacin social. Existen
procesos a nivel de la sociedad que son los culturales y que remiten a dimensiones de la vida que no
tienen que ver directamente con comunicacin y sin las cuales no se comprende lo que pasa en la
comunicacin.
39
BARBERO, Jess M.: "La cultura como mediacin: comunicacin, poltica y educacin".
Ro de janeiro, 1986, en PRE-TEXTOS. Op.Cit.
Entrevista publicada en PROPOSTA N28,
Error! No se encuentra el origen de la
La perspectiva histrica permite darle marco a la dimensin contempornea que parece
aplastar la cultura contra lo que pasa en los medios, dentro de lo cual cabe lo ya planteado acerca de
los procesos de masificacin en A.Latina, que antes de ser procesos culturales, fueron producto de la
reorganizacin de la estructura econmica y de las formas polticas.
En esa perspectiva, la cultura transnacional tiene mucho ms que ver de lo que se cree, con la
llamada cultura nacional. Es decir, entender la relacin comunicacin-cultura implica ligarla a los
grandes movimientos sociales y polticos, donde masificacin tiene que ver con urbanizacin,
demandas sociales y polticas, es decir, la presencia , la visibilidad social de las masas, antes que con
efectos de los medios.
De all, la afirmacin de que no hay ninguna posibilidad de ser fiel a una identidad sin
transformarla. Sin memoria no hay vida, pero la memoria tiene dos caras: una es la memoria del
pasado y otra es la memoria de la que estamos hechos, esa parte que est vinculada a lo que somos
hoy (por lo tanto a la ambiguedad, a la contradiccin y a la bsqueda del futuro).
Los "rescates de la cultura popular" tienen la tentacin permanente a entender por cultura lo
que mira el pasado (as por ejemplo, mientras ms pura es una danza, ms valor cultural se le da)
y, a veces, la diferencia es tan clara, porque ya no est viva. En la cultura viva de la gente la cultura
no est hecha slo de diferencia con lo que viene de fuera, sino tambin de la bsqueda de
integracin a lo que viene de fuera. Las culturas estn hechas de una mezcla de elementos y no slo
de lo que es diferencia 40 .
En el marco de lo ya sealado, el re-planteamiento del tema de la identidad cultural gener
una gran cantidad de trabajos, entre los cuales se convertirn en paradigmticos, por un lado, el
enfoque de Brunner que centralmente plantea que la identidad slo puede ser entendida y asumida
como discurso, criticando el hecho de que ninguno de los discursos circulantes asuma lo
latinoamericano, en tanto que moderno. La base de la argumentacin est en las transformaciones
sociales y culturales vividas en el marco de la modernizacin. En ese contexto, la industria cultural
y el mercado pasan a ser el eje articulador de la vida y cultura cotidiana, a travs de la produccin
institucionalizada de bienes culturales. El resultado de lo anterior sera el aumento de la
diferenciacin y heterogeneidad cultural, lo cual, -a su vez- asegurara la plena expresin de la
diversidad y el pluralismo cultural.
Brunner no deja de advertir que la cultura cotidiana de masas, constituyndose en el
principal mecanismo de integracin y socializacin, poda tender a generar "conformismos pasivos",
expresado en el predominio de modas, dolos, identificacin irreflexiva con personajes y situaciones,
consumo de noticias-imgenes bajamente contextualizadas, etc. lo cual escasamente reforzara la
autoconciencia de individuos y grupos.
Ms an, si bien se sealaba que en torno a lo anterior se presentaban las "mayores
40
BARBERO, Jess M.: "No hay posibilidad de ser fiel a la identidad sin transformarla".
del Centro de Educacin y Comunicacin ILLA N8, Lima 1989, en PRE-TEXTOS: Op. Cit.
Entrevista publicada en el Boletn
Error! No se encuentra el origen de la
contradicciones de la modernidad", tales como la alienacin del individuo; las tendencias
homogeneizantes de los patrones de consumo cultural; la orientacin de la cultura por la oferta; el
predominio en los medios del ms rampln de los sentidos comunes, etc., etc., expresa su confianza
en que se trataba solamente de contradicciones "en proceso" y no necesariamente de expresiones
definitivas de la cultura moderna. En suma, no seran "tendencias estructurales de la modernidad",
argumento que abre el espacio para "completar" la modernidad capitalista.
Ante la sospecha de que el mercado, por s solo, tiende a la trivializacin y segmentacin
excluyente, se esgrima como desafo producir una cultura de masas que permitiera, en el marco de
la diferenciacin y heterogeneidad, grados cada vez ms altos de autoconciencia, aprendizaje
colectivo y participacin. En ese sentido, la propuesta apela a una adecuada combinacin de
mercado, Estado y organismos comunitarios de base, para proveer un desarrollo cultural
democrtico 41 .
Por otro lado, a diferencia del anterior, se plantea la nocin de "culturas Hbridas" 42 , nocin
que, por un lado, quiere clausurar la visin dual inherente a la idea del imperialismo cultural y, por
otro, a partir de la relacin entre una modernizacin siempre inconclusa y una tradicin que subsiste,
pretende instalar una propuesta no slo operativa metodolgicamente, sino que sustenta una nueva
epistemologa que surge de la conjuncin entre la crisis del proyecto moderno con el impacto de los
fenmenos de globalizacin.
La hibridacin, en tanto diagnstico, se quiere hacer cargo de los fenmenos de descoleccin
cultural, es decir de la ruptura de lmites entre lo culto, lo popular y lo masivo, a partir del impacto
de las nuevas tecnologas y la expansin de los mercados. Con ello, los efectos de fragmentacin de
lo social y de lo pblico y el predominio de la segmentacin, la diferenciacin y la heterogenizacin.
Los procesos de descoleccin se verifican, adems, en el marco de la crisis de modelos y
paradigmas.
Los fenmenos de descoleccin y desterritorializacin, as como la multipolaridad de un
poder cada vez ms comentado, desarrollara una compleja realidad socio-cultural, abordable desde
la nocin de hibridacin cultural, en tanto que especfica forma de articular complejamente
tradiciones y modernidades (diversas y desiguales), en un contexto donde la heterogeneidad
creciente no puede ocultar la persistencia de las lgicas del poder.
En ese sentido, al decir de Garca Canclini, en esta poca el consumo debera ser entendido
como un conjunto de procesos socio-culturales en que se realizan la apropiacin y los usos de los
productos. Ello implica que el consumo es un acto que diferencia simblicamente; integra y
comunica; objetiva los deseos y ritualiza su satisfaccin. El "mall" en tanto una verdadera hiprbole
del mercado, es tambin la feria, el juego, la negociacin, el ritual, celebracin y produccin de
41
Ver BRUNNER, Jos J.: UN ESPEJO TRIZADO. FLACSO, Stgo. 1988. En el mbito nacional, CHILE: TRANSFORMACIONES CULTURALES Y
MODERNIDAD.
FLACSO, Stgo.1989.
Adems, ya en los '90, CARTOGRAFIAS DE LA MODERNIDAD.
DOLMEN Ediciones, Stgo. 1995.
Cabe
consignar una perspectiva contraria proveniente de dos lecturas diferentes de la doctrina social de la iglesia.
Por un lado,
MORANDE, Pedro: CULTURA Y MODERNIZACION EN AMERICA LATINA.U.Catlica de Chile, Stgo., 1984 y, por otro, PARKER, Cristin: OTRA
LOGICA EN AMERICA LATINA. Religin Popular y Modernizacin Capitalista. Fondo Cultura Econmica, Mxico, 1993.
42
GARCIA CANCLINI, Nstor: CULTURAS HIBRIDAS.
Estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Edit.Grijalbo, Mxico, 1990.
Error! No se encuentra el origen de la
sentido. En esa perspectiva, que no olvida el hecho crucial, contradictorio y conflictivo, de que se
trata de un espacio privado, es posible pensar que el espacio del consumo, como prctica cultural, se
constituya en espacio de ejercicio de la ciudadana.
Sin embargo, para Garca Canclini un elemento clave en este panorama es la carencia de
modelos y paradigmas consistentes. Los paradigmas clsicos seran incapaces de dar cuenta de la
diseminacin de los centros y de la multipolaridad de las iniciativas sociales. Exaltan lo que separa
y no ven lo que une: es una sociologa de las rejas, no lo que se dice a travs de ellas.
Un tercer referente importante que se instala a fines de los '80 en el debate sobre identidad,
en el marco de la relacin comunicacin/cultura, dice relacin con el paradigma que proclama el
fracaso del proyecto moderno, en tanto modelo mecnico de crecimiento, lineal y centralizado.
Postulando lo fluido y lo circular por oposicin a lo anterior hace posible el reconocimiento de
nuevos espacios y modos de relacin y de una nueva sensibilidad hacia lo diverso, y lo perifrico; lo
discontinuo y lo descentrado.
Hay una nueva percepcin del poder, ya no localizado en un punto desde el cual irradia su
accin modeladora y regimental, sino disperso y transversal; una nueva valoracin de lo local donde
se hace efectiva la diferencia y lo cotidiano, como lugar donde se lucha y negocia permanentemente
la relacin con el poder.
Esta perspectiva, que Barbero denomina como "por modernismo crtico" 43 , a partir del
hecho de reconocer a la cultura moderna como imperialista (tanto externa como internamente), se le
debe desafiar desde los mrgenes, desde lo otro: el espesor cultural y poltico de las diferencias
tnicas y sexuales; las culturas locales y subregionales; los modos de vida alternativos y los llamados
nuevos movimientos sociales. Es la resistencia, pero no entendida bajo canones impuestos por lo
moderno, es decir, como pura negacin, sino como formas afirmativas de resistencia y formas
resistentes de afirmacin 44 .
43
BARBERO, Jess M.: "Euforia tecnolgica y malestar en la teora", en DIA.LOGOS N20.
FELAFACS, Lima, Abril 1988.
44
En dicho esfuerzo esta mirada se traslada desde la reflexin esttica en los mbitos del arte y la literatura en los aos
'80, a un espacio ms amplio de crtica cultural, que coloca en el centro del debate la relacin comunicacin/cultura, entre otras.
Al respecto, ver RICHARD, Nelly: LA ESTRATIFICACION DE LOS MARGENES. Fco. Zegers Editor, Stgo., 1989 y LA SUBORDINACION DE LOS
SIGNOS. Editorial Cuarto Propio, Stgo., 1994 y la coleccin de la revista CRITICA CULTURAL.
Error! No se encuentra el origen de la
LOS TIEMPOS DEL DES-ENFOQUE
Como sealamos al comienzo, en estos ltimos aos se crearon las condiciones econmicas,
polticas y culturales para que la teora administrativa (reciclada) expanda su hegemona, cooptando
o copando incluso el campo institucional que pareca en las dcadas anteriores como el territorio
natural de las visiones crticas. Por ello, es que podemos caracterizar la actual dcada como la de la
hegemona del enfoque administrativo.
Dicha visin en las condiciones actuales ha venido a resituar la diferenciacin clsica entre
informacin y comunicacin. Al decir de Barbero 45 , en los ltimos aos y asociada a la acelerada
revolucin tecnolgica, la idea de informacin ha encontrado una enorme legitimidad terica y
cientfica, hasta convertirse en una especie de concepto modelo de lo que hoy se entiende por
transdisciplina. As y a veces de manera avasallante, la informacin es entendida como un concepto
capaz de operar desde la Biologa hasta la Lingustica; desde la Informtica hasta el Sicoanlisis. De
este modo, este reduccionismo totalizante (cuando no, totalitario) post-crisis de paradigmas significa
que la idea de informacin se legitima tericamente, cargndose de la capacidad de explicar
fenmenos situados en los planos ms diversos 46 .
En rigor, la idea de informacin se encuentra ms ligada al desarrollo tecnolgico, que a su
riqueza de conocimientos. Es decir, es su operatividad lo que hace que sea o aparezca como clave
para pensar las transformaciones que se viven en la produccin, el trabajo, la administracin estatal,
la educacin, etc..
Por otro lado, la idea de comunicacin social se ha visto desplazada hacia lo que Barbero
llama las incertidumbres de lo social. Se encuentra muy vinculada tanto a la crisis de modelos y
paradigmas, como a la crisis de utopas polticas. La nocin misma de comunicacin social vive
actualmente todas las incertezas, dudas e incertidumbres de los saberes sobre lo social. Por ello, ha
perdido fuerza conceptual y carcter explicativo incluso en su propio terreno, es decir, en el mismo
campo de los estudios de comunicacin.
Producto de lo anterior y en directa relacin con la profundidad alcanzada por los procesos
de modernizacin y de incorporacin a la globalizacin, es que los fenmenos comunicacionales
parecen jugar hoy un rol estratgico. En los hechos, los procesos de comunicacin estn cambiando
45
46
BARBERO, Jess M.: "La comunicacin: un campo...Op.Cit.
Cuestin particularmente notoria en Chile, donde incluso puede asumir la fachada de "progresismo", desde nuevas formas de
administracin de empresas que aseguran la "calidad total", pasando por la programacin neuro-lingustica, hasta la explicacin de
la historia humana desde esencias democrticas o autoritarias de los gneros, como en Maturana.
Error! No se encuentra el origen de la
el sentido de lo humano, de lo propio y de lo ajeno, de lo tradicional y lo moderno, de lo universal y
lo particular, etc.. Se vive una suerte de crisis de ordenacin del mundo, lo que vuelve a la
comunicacin estratgica, en tanto lugar desde el cual pensar.
Sin embargo, a raz de (y re-alimentndola) la hegemona de enfoques administrativos, los
estudios de comunicacin desde los que se originan en el mercado, en las instituciones estatales o en
la sociedad civil, se encuentran marcados por:
1.- El medio centrismo o tecnicismo: es decir, saber de comunicacin es saber cmo
funcionan los aparatos, qu hacen y cmo operarlos. Para Barbero, esta es la concepcin dominante
actualmente.
2.- En complicidad con lo anterior, el comunicacionismo: una concepcin de carcter
ontolgico, segn la cual la comunicacin sera el lugar donde lo humano se expresa. Ah estara lo
esencial de lo humano, o en su defecto, una concepcin ms sociologista, segn la cual el motor y
contenido ltimo de la accin social sera la comunicacin (sea la educacin, la administracin de
empresas, la poltica o las relaciones familiares).
Hay as una gran complicidad entre el desarrollo de la idea de informacin , en trminos de
desarrollo tecnolgico y la reconversin de la idea de comunicacin a algo funcional, cuya
mitificacin escamotea tras diversos simulacros su dominancia instrumental. As en los hechos y
presionada por las necesidades de un mercado en expansin, para el cual la aceleracin es su motor y
fuente de poder, se va imponiendo como tendencia central la informacin como eje y modelo de
reorganizacin de la sociedad, lo cual dara origen a la llamada "sociedad de la informacin",
sociedad "nueva" en la cual la historia (agotada la lucha de clases) encontrara su nueva dinmica, su
recambio en la informacin.
Por ello, pensar en y desde la comunicacin adquiere mayoritariamente ese carcter
instrumental, con la necesaria aclaracin de que la instrumentalizacin se hace desde y no hacia la
comunicacin 47 .
Sin embargo, en el contexto latinoamericano ha seguido desarrollndose una reflexin que
intenta dar cuenta de algunos problemas que ya se plantearon una dcada o ms, atrs, pero que han
adquirido una mayor relevancia, ya que estn directamente ligados al avance de la globalizacin y la
modernizacin.
Uno de los temas es el que se refiere a las polticas de comunicacin, en el contexto de una
creciente globalizacin. En un artculo reciente 48 , se seala que, al respecto, an se contina
47
Es el caso de nuestro pas donde se realiza un importante volumen de estudios, pero mayoritariamente por empresas que
atienden las necesidades del mercado y organismos estatales (como el Consejo Nacional de TV y la Secretara de Comunicacin y
Cultura) para entregar insumos a polticas gubernamentales.
Las diversas ONG activas en los '80 han ido progresivamente
desapareciendo y sus intelectuales cooptados por el Estado o la empresa privada, aunque ms importante, incorporados en su mayor
nmero a la idea de la naturalizacin del modelo social imperante y la desligitimacin de la discusin de supuestos y fines de
aquel. Ver al respecto, MOULIAN, Toms: CHILE ACTUAL: ANATOMIA DE UN MITO. Ediciones ARCIS-LOM, Stgo., 1997.
48
SCHLESINGER, Ph. y MORRIS.: "Fronteras Culturales: identidad y comunicacin en Amrica Latina", en CULTURAS CONTEMPORANEAS.
Epoca II Volumen III N5, Junio 1997. Univ.Colima, Mxico.
Error! No se encuentra el origen de la
manteniendo la herencia de la teora de la dependencia y los supuestos racionalistas sobre el papel
del Estado en el campo de la cultura. Aunque crecientemente se ha ido imponiendo la nocin de
globalizacin, que sugiere ms bien interconexiones e interdependencias, sin necesariamente el
control atribuido antes a un centro imperialista, ello todava no desplaza, al menos, dos supuestos
que eran claves en la propuesta de las polticas nacionales de comunicacin planteadas en los '70:
por un lado, la afirmacin de que la creacin de polticas nacionales en el campo comunicacional y
cultural, es posible y, por otra parte, que la produccin cultural regional o local tendr un efecto
integrador en las sociedades que la consumen.
Al mismo tiempo, los argumentos que se sustentan en lo anterior, no han podido evitar tener
que re-evaluar el rol y capacidad del Estado-Nacin para esos fines, en las actuales circunstancias.
Es decir en los aos recientes, los estudios comunicacionales y culturales han debido ir ms all de
los supuestos de la dependencia, para encontrarse frente a un conjunto de problemas-desafos,
todava no suficientemente abordados:
1.- La desarticulacin cada vez ms perceptible entre cultura masiva y popular y EstadoNacin.
2.- El reconocimiento creciente del impacto de las nuevas tecnologas sobre las
colectividades (migraciones y creacin de comunidades electrnicas que borran lmites y fronteras;
fragmentacin social y "estallido" de la masa receptora en audiencias segmentadas) 49 .
3.- Junto a ello, la persistencia de antiguas estructuras de identidad colectiva.
4.- El hecho de que lo que se percibe es la dislocacin de estos modos diversos de ser
colectivo.
En este sentido, es relativamente evidente constatar que la cultura, la nacin y el Estado ya
no estn alineados de acuerdo a los principios clsicos que sustentaron la formulacin de la
propuesta de las polticas nacionales de la comunicacin. Una posicin posible frente a lo anterior
sera rastrear la posibilidad de declarar radicalmente el final del papel del Estado en la
administracin de la cultura. Tal vez por el temor de que ello signifique asimilarse a la actual
concepcin neo-liberal sobre el Estado, en el sentido de disminuir y privatizar su rol poltico y
aumentar su capacidad de administracin y control de la sociedad civil, o por no tener el inters de
salirse de concepciones como la del "inters general" o, por otras razones, lo concreto es que la
mayor parte de los autores reseados en el artculo citado, permanecen atrapados en el mismo
crculo vicioso.
As, por ejemplo, para Javier Esteinou el estado nacional est siendo dbil para controlar y
preservar la identidad y cultura nacionales. Referido a la situacin mexicana, la califica como de una
"conquista espiritual colectiva" y denuncia lo que llama la "evangelizacin comercial de nuestra
identidad". Ante ello, sigue proponiendo la intervencin del Estado para el desarrollo de una
49
Al respecto ver:
LOZANO, Elizabeth: "Del sujeto cautivo a los consumidores nomdicos", en DIA-LOGOS N30, Lima, 1991.
Error! No se encuentra el origen de la
"poltica nacionalista de comunicaciones". Mantiene una visin instrumental de los medios y la TV
en particular, considerando la posibilidad de su accin educativa para "elevar la conciencia de la
gente en relacin a los problemas que enfrentamos como sociedad" y para orientar "una cultura
comprensiva hacia la supervivencia nacional" 50 .
Por su parte, Rafael Roncagliolo, si bien tiene una postura ms flexible a nivel del
diagnstico, al sealar que efectivamente la poltica, la economa y la cultura necesitan ser repensadas y que el tema de las polticas nacionales est hoy recontextualizado por la
transnacionalizacin, seala la necesidad que la investigacin se site en dilogos con los Estados y
que, a pesar de los fracasos del pasado, la necesidad de la intervencin estatal no ha desaparecido, al
afirmar que "...El problema de las polticas nacionales de comunicacin, hoy en da, y ms urgente
que nunca en latinoamrica...simplemente porque el desarrollo de nuevas tecnologas ha creado una
nueva situacin y un nuevo reto que los Estados (y el sector privado) no pueden ignorar 51 .
En otra direccin, Jos Marques de Melo, en una visin revisionista del argumento de la
dependencia y valorando las exportaciones de telenovelas y msica de Brasil o Mxico, pone el
acento en la necesidad de competir y ganar en los mercados internacionales. El papel del Estado
debera circunscribirse al apoyo y la promocin de la produccin nacional en esa direccin. Critica
lo que llama la obsesin estatista por la difusin de servicio pblico, la fijacin con "lo popular" y
las brechas existentes entre la investigacin universitaria y las necesidades de la produccin y la
industria cultural 52 .
Por el contrario, Armand Mattelart, propulsor de la nocin de imperialismo cultural 53 ,
mantiene la sospecha crtica acerca de la accin de la globalizacin, la cual aceptada como dato lleva
implcita la idea de simplificar la diferencia. Ello le permite al libre mercado sostener un populismo
de nuevo tipo, el cual sirve de base para la nocin de las "audiencias activas", teora que en sus
versiones ms extremas tiende a igualar la desubordinacin con el consumo mismo. Tales enfoques,
sostiene, tienden a eludir las preguntas sobre la subordinacin cultural 54 .
Finalmente, y en una perspectiva que pretende ir ms all de esquemas agotados, Renato
Ortz, parte del supuesto de que lo nacional es una construccin de segundo orden, posterior a lo
popular. De este modo, lo que llamamos identidad nacional no es sino un atributo del Estado. Ello
se liga en sus ltimos trabajos, a su nocin de "modernidad-mundo", siguiendo en ello a F. Braudel,
que implica sostener que los principios de integracin, territorialidad y centralizacin caractersticos
50
ESTEINOU M., Javier: "Soberana Nacional, Comunicacin e Integracin Mundial: el caso de Mxico, en Revista Mexicana de
Comunicaciones, 1993. Cit. por SCHLESINGER, Ph., y MORRIS, N.: Op.Cit.
51
RONCAGLIOLO, Rafael:
N: Op.Cit.
"Comunicacin y Desarrollo:
la contribucin de la investigacin". Cit. por SCHLESINGER, Ph y MORRIS,
52
MARQUES DE MELO, Jos: "Informe Mc Bride y A.Latina: de la Guerra Fra al espritu de buena voluntad", en Anuario Brasileo
de Investigacin en Comunicacin. 1992 y "Desarrollo de la industria audiovisual en Brasil: de importador a exportador de programas
televisivos". En Revista Canadiense de Comunicacin, 1995. Cit. en SCHLESINGER, Ph. y MORRIS, N.: op.cit.
53
Autor del texto pionero en plantear los nuevos escenarios que planteaba la tecnologa: MATTELART, Armand y SCHMUCLER, H.:
AMERICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA TELEMATICA. Paids, Barcelona 1983.
54
Op.Cit.
MATTELART, Armand t Michelle: LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA COMUNICACION INTERNACIONAL. Cit. por SCHLESINGER, Ph. y MORRIS, N:
Error! No se encuentra el origen de la
de la nacin han sido desplazados en gran medida, por la globalizacin.
As propone una definicin de identidad como construccin simblica que se hace en
relacin con un referente, en lugar de ser algo listo para ser descrito, lo cual hace intil la pregunta
acerca de la autenticidad de la identidad. Plantea la necesidad de mirar ms all de la forma Estadonacin (siguiendo en ello a Giddens) y mirar el impacto del proceso de "desencaje": la dislocacin
del tiempo y el espacio que es un aspecto intrnseco de la modernidad. Las contradicciones
inducidas por la globalizacin significan que la identidad nacional pierde su monopolio de creacin
de sentido.
Al reiterar que los principios de integracin, territorialidad y centralidad, propios del Estadonacin ya no se reproducen a s mismos, hace hincapi en la aceleracin de las condiciones de
movilidad, libertad y diversidad, aunque advierte que ello no equivale necesariamente a la
democracia 55 : "...La sociedad global lejos de estimular la igualdad est cortada por una jerarqua
clara y despiadada. Las identidades son diferentes y desiguales, porque sus creadores (...) ocupan
diferentes posiciones de poder y legitimacin" 56 .
Otro tema que adquiere cada vez ms relevancia es el de las nuevas tecnologas. En este
mbito se ha planteado el rol que juegan en los procesos de descoleccin y su potencialidad
diversificadora 57 , aunque en Barbero se encuentra una visin crtica ms global. En su perspectiva,
las nuevas tecnologas se presentan y reciben como la matriz de un nuevo modelo social, que
implicara un nuevo modelo de democracia avanzada.
Ello exigira no el facilismo fatalista del rechazo a priori, sino un anlisis de ese "nuevo"
modelo de sociedad y del peso relativo que esas tecnologas ya han alcanzado, es decir, poner al
descubierto las virtualidades de transformacin, las contradicciones que generan y las posibilidades
de accin. de all se desprenden temas como los siguientes:
1.- La creacin de redes multinacionales de informacin.
2.- La posibilidad de aumento del control de la vida de las personas.
3.- Los conflictos que provoca la remodelacin en las condiciones de trabajo.
4.- La redefinicin de las relaciones entre el Estado y los medios, debido a la concentracin
de poder en las grandes transnacionales 58 .
55
ORTIZ, Renato: "Modernidad-Mundo e identidades", 1996.
Cit. por SCHLESINGER, Ph. y MORRIS, N.: Op.Cit.
56
Con respecto al tema, en nuestro pas existi una breve discusin al inicio de la dcada, la cual culmin en el Seminario
Nacional de Polticas Culturales. Con respecto a la necesidad de la accin del Estado, ver GARRETON, Manuel A.: LA FAZ SUMERGIDA
DEL ICEBERG y SUBERCASEAUX, Bernardo: CHILEUN PAIS MODERNO?, aunque el primero ms ligado a una nocin de la posibilidad de la
construccin de una modernidad especficamente latinoamericana y el segundo ms ligado a la nocin habermasiana de la incompletitud
de la modernidad. De todas formas, ha imperado el criterio "programtico"esbozado en el texto de Brunner ya citado, en torno a
aquello de la "adecuada combinacin" entre mercado-Estado-asociaciones de base.
57
GARCIA CANCLINI, Nestor: CULTURAS HIBRIDAS, Op. Cit. y LOZANO, Elizabeth: Op. Cit.
58
BARBERO, Jess M: "Retos a la Investigacin...", Op. Cit.
Error! No se encuentra el origen de la
A comienzos de esta dcada y en el marco de su argumentacin acerca del carcter
estratgico adquirido por la comunicacin, plantea la nocin de tecnicidad y la necesidad de
investigar en esa direccin, lo cual implica estudiar la operabilidad, el espesor y la ambiguedad de la
produccin; cmo es posible rescatar como un problema terico y no puramente prctico y asumir
que pensar desde la comunicacin es tambin pensar desde la tecnicidad, pero no como instrumento,
como artefacto, sino como saber, como discurso, como lenguaje 59 .
Colocado en un plano ms general, Barbero re-elabora su programa de investigacin en una
entrevista posterior, que ya hemos citado antes 60 y que se expresa en los siguientes puntos:
1.- la comunicacin es cuestin de cultura y no slo de ideologas; ello implica el nfasis
planteado en la dcada anterior en torno a las mediaciones, en el sentido ya planteado, pero tambin
significa en las condiciones actuales la necesidad de enfrentar la lgica de transnacionalizacin, ms
all de la idea de imperialismo cultural, es decir, dar cuenta de cmo se articula la acumulacin
creciente de capital y poder a nivel mundial, con los procesos de descentralizacin de ese mismo
poder que posibilitan las nuevas tecnologas.
Se trata de la aparicin de un nuevo espacio-tiempo-mundo, donde la masificacin y
uniformacin coexisten complejamente con la fragmentacin. Cada da habitamos ms un mundo,
pero la percepcin que se tiene de la globalidad se produce no por concepciones totalizantes de lo
global, sino por concepciones fragmentarias y fragmentadas del tiempo y el espacio. En el interior
de ello subyace la crisis de lo nacional y su sentido, producto de la presin simultnea de lo
transnacional y lo local.
Esto ltimo lleva a plantearse, en un nuevo contexto y sentido, el tema de las culturas
populares, sobre todo urbanas, lo cual exigira una reconfiguracin del trabajo de la antropologa,
sociologa e historia para poder construir el nuevo objeto : un campo de problemas que replantea los
lmites de la disciplina, poniendo en cuestin los viejos modos de diferenciar lo rural de lo urbano; lo
popular de lo culto y de lo masivo.
Las culturas populares deben ser pensadas a partir de las hibridaciones y fragmentaciones
que producen la vida urbana, las cuales son compensadas por las redes y tribus que ponen en escena
las nuevas tecnologas de comunicacin, especialmente audiovisuales 61 .
Los medios vienen a compensar las desarticulaciones , produciendo en el imaginario
colectivo otras articulaciones a travs de diferencias y convocaciones tribales, para estimular la
configuracin de las audiencias y pblicos.
59
BARBERO, Jess M.: "De la Filosofa a la ..." Op. Cit.
60
BARBERO, Jess M.: "La comunicacin: un campo..." Op. Cit.
61
En este sentido cabe mencionar las publicaciones de SARLO, Beatriz: ESCENAS DE LA VIDA POSMODERNA. Ariel Ediciones, B.Aires
1994 e INSTANTANEAS, Ariel ediciones, B.Aires 1996.
Ms modestamente, en Chile, SANTA CRUZ, Eduardo: Cultura y sociedad en el Chile neo-liberal (o qu hicimos para merecer esto?), en
ALAMEDAS N2, Julio/Septiembre 1997, Stgo.
Error! No se encuentra el origen de la
Los medios tambin le suministran al ciudadano unos mnimos de saber, sin los cuales no
puede desenvolverse en la ciudad. As, no slo son sustitutos, sino constitutivos de la nueva
ciudadana, de nuevas formas de representarse la ciudad, de nuevas maneras de vivirla y nuevas
maneras de enfrentarla 62 .
2.- La comunicacin no es slo cuestin de aparatos y de estructuras, sino tambin de
sujetos, de actores: ello implica un doble movimiento, por un lado, entender que los actores de la
comunicacin son ms que las clases sociales y el imperialismo, pero tambin ms que los
individuos aislados, perdidos y atrapados frente a la TV. Asimismo, implica como hemos visto un
cambio en la concepcin de la recepcin y el consumo.
3.- La comunicacin como cuestin de produccin y no slo de reproduccin: lo que se est
jugando en los procesos de comunicacin es realmente una cuestin de produccin simblica. La
sociedad no slo se reproduce, sino que se produce, cambia y reconstituye. Ello abre el rea de los
usos sociales de la comunicacin.
Lo anterior dice relacin con la visin de los medios como espacio de interpelacin social en
la poltica, como espacio de negociacin de los conflictos 63 . La comunicacin no es algo externo a
los procesos polticos, sino parte de ellos.
La comunicacin no es slo un asunto de instrumentos, es un asunto de "fines", de cultura
poltica y de su transformacin. En A. Latina ello est ligado a la confusin de lo pblico con lo
estatal, porque es nuestra historia la que ha hecho imposible verlos separados.
Junto a lo anterior, Barbero va a cuestionar la posibilidad siquiera del papel del EstadoNacin en las nuevas condiciones, a partir de la nocin de "memorias desterritorializadas", es decir
la produccin de culturas y sub-culturas ligadas a los mercados transnacionales de informacin y
cultura. As, establece una distincin entre culturas escritas unidas directamente a los lenguajes (y
por tanto a un territorio) y culturas de imgenes, no entendidas en relacin a un territorio dado , y
que:
"...no son tanto antinacionales, sino que hay en ellos un nuevo
modo
de percibir a la identidad. Hay identidad con
temporalidades ms cortas, ms
precarias y una flexibilidad que
les permite reunir ingredientes de diferentes mundos
culturales".64
62
En este mbito GARCIA CANCLINI, Nstor: CONSUMIDORES Y CIUDADANOS.
Edit. Grijalbo, Mxico 1995.
A partir de la
consideracin de que la globalizacin ha cambiado por completo las relaciones entre la economa y la cultura, se invoca la
ciudadana como un contrapeso posible al impacto en las relaciones sociales de la accin del mercado. Se trata de buscar al consumo
y la ciudadana como un espacio conjunto. Desde all se postula la unin entre la diversidad cultural, la poltica cultural y la
reforma del Estado, entendiendo ste como mbito o garante para regular el mercado y el lucro, en un contexto en que la definicin
socio-espacial clsica de identidad referida a un territorio, se complementa con una definicin socio-comunicacional.
63
Esta relacin en especfico en LANDI, OSCAR: "Video-poltica y cultura" en DIA.LOGOS N29, Lima 1991.
64
BARBERO, Jess M.: "Latin Amrica: Cultures in the Communication Media".
SCHLESINGER, Ph. y MORRIS N.: Op.Cit.
Journal of Communications N43, 1993. Cit. en
Error! No se encuentra el origen de la
As, la transnacionalizacin se ve ms bien como una dislocacin, que como una cultura
homogeneizante. En ese marco, es difcil ver como posible una poltica pblica, estatal, a nivel
nacional. Barbero cuestiona la capacidad del Estado para lograr algn control o direccin sobre la
comunicacin. Si en algn perodo anterior los medios fueron decisivos para la formacin y
difusin de la identidad y sentimientos nacionales (como por ejemplo la radio que actu como
mediadora entre el Estado y las masas urbanas, transformadas en pueblo y despus Nacin), ahora
este proceso se ha invertido: los medios devalan lo nacional; la memoria se desterritorializa; las
imgenes se desnacionalizan.
La dicotoma entre lo nacional y lo forneo ha sido suplantada por la fragmentacin y la
segmentacin de mercados, a nivel local y global. Desde lo global, lo nacional se ve como
provinciano y estatista y desde lo local, la Nacin se ve como centralizadora. Ello implica que no
hay modo alguno para definir los lmites de una cultura nacional comn, bajo la orientacin de un
Estado soberano. 65 Hay aqu una desconstruccin radical del potencial de los Estados para controlar
los procesos de organizacin cultural, en aras del mantenimiento de la identidad nacional.
Finalmente, en un trabajo de reciente aparicin 66 , Barbero retoma el tema de la identidad
para plantear la reflexin a partir de dos lugares que llama estratgicos en ese sentido: la ciudad y la
nacin. En esa perspectiva, seala algunas lneas de interpretacin posibles para lo que denomina la
interpelacin que a la identidad realizan el desborde de lo nacional y el estallido de la ciudad:
1.- La relacin entre la crisis del espacio-nacin y el desajuste poltico-cultural de los
intelectuales y los saberes sobre lo social:
Desanclada de lo nacional, la cultura pierde su lazo orgnico con el territorio y con la lengua,
a los que se hallaba entretejido el oficio mismo del intelectual.
Cuando la crisis de legitimidad de las instituciones del Estado y de constitucin de la
ciudadana (el sistema poltico) se entrelaza con la crisis de autoridad del saber sobre lo social,
evidencian la crisis de representacin que afecta al investigador social y al intelectual: desde dnde
y a nombre de qu hablan hoy?, cules son las mediaciones que mantienen con los sujetos y actores
sociales?, cmo representarlo cuando el sujeto unificado en la identidad del pueblo o la nacin es
hoy un sujeto estallado?.
2.- La relacin entre la des-espacializacin de la ciudad y las re-configuraciones del sentido
de pertenencia e identidad ciudadana:
La des-espacializacin designa un dispositivo poltico. Homologando la ciudad a su plano,
unidimensionaliza su discurso, hacindole traducible a la instrumentalidad que racionaliza el
paradigma informacional.
65
Ello es particularmente claro en nuestro pas y es lo que explica la necesidad del simulacro del fervor patritico y de
unidad nacional, construido alrededor del nico fenmeno con capacidad de convocatoria masiva global, como es un ftbol cada vez ms
subsumido en la lgica del mercado mundial y ms desligado de sus races sociales y culturales. Gran simulacin que lgicamente es
tambin un buen negocio: lo patritico como construccin discursiva que no tiene referente alguno y como mercanca que simboliza en
su consumo la unidad virtual.
66
BARBERO, Jess M.: "Descentramiento cultural y palimpsestos de identidad", en CULTURAS CONTEMPORANEAS. Epoca II Volumen III
N5, Junio 1997. Univ. de Colima, Mxico.
Error! No se encuentra el origen de la
Ese modelo de comunicacin cuyo eje es el flujo (trfico, interconexin y circulacin
constante de vehculos, imgenes, personas, informaciones), como preocupacin de urbanistas y
administradores, busca no que los ciudadanos se encuentren, sino que circulen, pues ya no se les
quiere reunidos, sino conectados.
As, la ciudad se convierte en metfora de la sociedad toda, convertida en "sociedad de la
informacin".
Des-espacializacin significa tambin descentramiento: equivalencia e insignificancia de
todos los lugares por prdida del centro, del sentido que converta a plazas, calles y rincones en lugar
de encuentro, disueltos por dispositivos de poder disfrazados de exigencias de velocidad en los
enlaces y conexiones de los flujos. A cambio de ello, se ofrecen cada da ms centros comerciales:
el encuentro de la gente es funcionalizado al comercio, concentrando las actividades que la "vieja"
ciudad moderna separ: el trabajo y el ocio; el mercado y la religin; la moda elitista y la magia
popular.
La otra cara de las des-espacializacin de la ciudad la configura el crecimiento y la
densificacin de los medios.
Las tecnologas informticas y las redes radicalizan su
desmaterializacin: la ciudad mediada se hace virtual.
La destruccin de la "vieja" sociabilidad exige la reinvencin de lazos de pertenencia e
identidad y a esa demanda responden las redes audiovisuales, con su capacidad de catalizar,
amplificar y profundizar tendencias estructurales.
3.- La ciudad virtual despliega un nuevo sensorium (muy distinto al que avizor Benjamin
, como experiencia de multitud, como forma de ejercer el derecho a la ciudad. Hoy, la
desagregacin de la experiencia social, privatiza la experiencia, lo que la TV especialmente cataliza
y consagra.
67
Del pueblo que se toma la calle al pblico de cine o teatro, la transicin conserva el carcter
colectivo de la experiencia.
De ese pblico a las audiencias de TV, el desplazamiento seala una profunda
transformacin: la pluralidad social y cultural sometida a la desagregacin convierte la diferencia en
estrategia de rating. No representable ya en la poltica, la fragmentacin ciudadana es tomada a su
cargo por el mercado: en ese cambio la TV es la principal mediacin.
Sin embargo, para Barbero el sensorium que despliega la ciudad virtual tiene tambin otra
cara, especialmente en la nueva generacin. Los jvenes se asemejan a los miembros de la primera
generacin en un pas nuevo. Parecen dotados de una plasticidad neuronal: elasticidad cultural,
67
La lectura que hace Barbero de Benjamn y especialmente de su nocin de "experiencia de multitud" es uno de los conceptos
claves en que sustent la idea de las mediaciones sociales.
La argumentacin siguiente plantea el interrogante acerca de su
posibilidad en las condiciones actuales.
Error! No se encuentra el origen de la
capacidad de atencin a diversos contextos, complicidad expresiva con el universo audiovisual e
informtico, etc. develando as las desconcertantes hibridaciones de que estn hechas las nuevas
identidades.
La complejidad de las imbricaciones entre fronteras y mediaciones que enlazan las figuras y
movimientos de la identidad, significan que sus referentes y significados, sus territorios y discursos,
tienen la frgil textura del palimpsesto (texto en el que un pasado borrado emerge tenazmente,
aunque borroso, en las entrelneas que escriben el presente).
PREGUNTAS POSIBLES
El momento que viven los estudios en comunicacin pareciera estar planteando la necesidad
Error! No se encuentra el origen de la
de nuevas rupturas. Son demasiado evidentes las seales acerca del agotamiento de modelos y
paradigmas o, por lo menos, de su fracaso en sus intentos reduccionistas por dar cuenta de una
totalidad que se desborda por todos lados. Ello no implica que no pueda tenerse una visin de la
globalidad, solamente que se requieren nuevos herramientas conceptuales y nuevos puntos de vista.
En esa perspectiva, la renovacin de los estudios comunicacionales podra plantearse, al
menos, las siguientes preguntas:
Cul sera lo especfico de la investigacin en comunicacin latinoamericana, si sta es
cada vez ms un flujo universal, para el cual slo somos un nudo ms en el circuito de aceleracin
incesante de la sobre-informacin?
Dnde andan y cmo reconocer nuestros Homeros? Y si cambi la guitarra por un
personal streo para conectarse mejor, qu lo diferenciara?
Lo anterior implica estar condenados al ejercicio de la ventriloquia permanente?
deberemos viajar de autor en autor buscando el modelo que opere como piedra filosofal?
En medio de todas las crisis cul sera el fundamento para la crtica? desde dnde y a
ttulo de qu puede hacerse la crtica? y por qu o en funcin de qu tiene que tener fundamento la
crtica, si la comunicacin, la poltica y el poder cada vez ms slo fundamentan en s mismos?
Si la accin de las tecnologas comunicacionales e informticas estn creando una
hiperrealidad, que no refleja ni representa nada ms que a s misma, no es por lo menos insuficiente
una crtica que se quede en las nociones de manipulacin o alienacin?.
También podría gustarte
- Manual de teoría de la comunicación II: Pensamientos latinoamericanosDe EverandManual de teoría de la comunicación II: Pensamientos latinoamericanosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocumento15 páginas6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Manual en Español de Pirometro CH102Documento10 páginasManual en Español de Pirometro CH102Espinoza Jose75% (4)
- Feminización y pedagogías feministas: Museos interactivos, ferias de ciencia y comunidades de software libre en el sur globalDe EverandFeminización y pedagogías feministas: Museos interactivos, ferias de ciencia y comunidades de software libre en el sur globalCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Taller EstadisticaDocumento4 páginasTaller EstadisticaJuan David Galvis Serna100% (1)
- Acerca de Causas y Azares, ResumenDocumento6 páginasAcerca de Causas y Azares, ResumenAgustin PerezAún no hay calificaciones
- Teoria-Investigación de La Comunicación en ArgentinaDocumento19 páginasTeoria-Investigación de La Comunicación en ArgentinaAngie CeAún no hay calificaciones
- Teorías de La Comunicación IIDocumento63 páginasTeorías de La Comunicación IIfedramartin70Aún no hay calificaciones
- La Formación de Los Comunicadores SocialesDocumento25 páginasLa Formación de Los Comunicadores SocialesnerdsAún no hay calificaciones
- Comunicación Pueblo y Cultura en El Tiempo de Las TransnacionalesDocumento19 páginasComunicación Pueblo y Cultura en El Tiempo de Las TransnacionalesJesús Martín Barbero100% (1)
- La Investigacion en Comunicación en Uruguay GKaplun (2018)Documento20 páginasLa Investigacion en Comunicación en Uruguay GKaplun (2018)Rabego BermudezAún no hay calificaciones
- Itinerarios. Cap 4Documento27 páginasItinerarios. Cap 4Carolina SamaniegoAún no hay calificaciones
- Saintout PDFDocumento10 páginasSaintout PDFSebastián HacherAún no hay calificaciones
- Dialnet ReclamandoVocesContribucionLatinoamericanaALaComun 3664786 PDFDocumento20 páginasDialnet ReclamandoVocesContribucionLatinoamericanaALaComun 3664786 PDFPaola DimattiaAún no hay calificaciones
- Act.5 Teorias de La ComunicacionDocumento9 páginasAct.5 Teorias de La ComunicacionChockie PSAún no hay calificaciones
- La Investigación en Las Facultades de ComunicaciónDocumento16 páginasLa Investigación en Las Facultades de ComunicaciónJesús Martín Barbero100% (1)
- Los Estudios Socio Culturales y La Comunicacion Un Mapa DesplazadoDocumento10 páginasLos Estudios Socio Culturales y La Comunicacion Un Mapa DesplazadoChristiancamilogilAún no hay calificaciones
- ALAIC y La Investigación ComunicacionalDocumento13 páginasALAIC y La Investigación ComunicacionalEl Taller ImaginarioAún no hay calificaciones
- Apuntes Epistemológico 2024Documento22 páginasApuntes Epistemológico 2024LS DíazAún no hay calificaciones
- Ensayo EspitemológiaDocumento6 páginasEnsayo EspitemológiaLuisaniel12Aún no hay calificaciones
- Arbol Genealogico 2Documento47 páginasArbol Genealogico 2Administrador TAOAún no hay calificaciones
- La Escuela Latinoamericana de Comunicación y Antonio PascualiDocumento9 páginasLa Escuela Latinoamericana de Comunicación y Antonio PascualiIsabel Amelia BlancoAún no hay calificaciones
- Carlos Mangone - Por Que Hablar de Comunicacion AlternativaDocumento12 páginasCarlos Mangone - Por Que Hablar de Comunicacion AlternativaEnzoAún no hay calificaciones
- La Investigacion de La Comunicacion en America Latina. Raul FUENTES NAVARRODocumento16 páginasLa Investigacion de La Comunicacion en America Latina. Raul FUENTES NAVARROEmilse BonifacioAún no hay calificaciones
- Pensar La Comunicación en Latinoamérica PDFDocumento20 páginasPensar La Comunicación en Latinoamérica PDFFrancisco BernalAún no hay calificaciones
- Int. A La ComunicaciónDocumento7 páginasInt. A La ComunicaciónIngri Paola Tarriba CastroAún no hay calificaciones
- Estudios de Recepción - Denise CogoDocumento14 páginasEstudios de Recepción - Denise CogovictorellovAún no hay calificaciones
- Saintout. Los Puntos de Vista.Documento9 páginasSaintout. Los Puntos de Vista.Lucas OrioAún no hay calificaciones
- Kaplún, G. VIEJAS Y NUEVAS TRADICIONES de La Comunicación en America LatinaDocumento11 páginasKaplún, G. VIEJAS Y NUEVAS TRADICIONES de La Comunicación en America LatinaVicente AddiegoAún no hay calificaciones
- Dibujar A McLuhanDocumento158 páginasDibujar A McLuhanjorvitali850100% (2)
- Plan Catedra Semiotica Fernandez Koldobsky2020Documento31 páginasPlan Catedra Semiotica Fernandez Koldobsky2020Jose Luis FernándezAún no hay calificaciones
- 56 Revista Dialogos La Investigacion de La Comunicacion en America LatinaDocumento16 páginas56 Revista Dialogos La Investigacion de La Comunicacion en America LatinaOscar Cordoba MascaliAún no hay calificaciones
- La Comunicación: Un Campo de Problemas A PensarDocumento17 páginasLa Comunicación: Un Campo de Problemas A PensarJesús Martín Barbero100% (4)
- Barranquero - Saez Baeza - Comunicación Alternativa PDFDocumento3 páginasBarranquero - Saez Baeza - Comunicación Alternativa PDFCecilia RodriguesAún no hay calificaciones
- Debate. Los Métodos Cuantitativos en Las Ciencias Sociales de América Latina. Fernando CortésDocumento18 páginasDebate. Los Métodos Cuantitativos en Las Ciencias Sociales de América Latina. Fernando CortésGermán HerreraAún no hay calificaciones
- Armand Mattelart, Un Sembrador de La CriticaDocumento3 páginasArmand Mattelart, Un Sembrador de La CriticaTeresa patziAún no hay calificaciones
- Derecho Al Periodismo (Raul Rivadeneira)Documento33 páginasDerecho Al Periodismo (Raul Rivadeneira)Jael Andrea Benito NavarroAún no hay calificaciones
- Teorias e Investigacion de La Comunicacion en A.L, Gustavo Leon DuarteDocumento29 páginasTeorias e Investigacion de La Comunicacion en A.L, Gustavo Leon DuarteRolando PerezAún no hay calificaciones
- Programa T y Pde La Comunicación 2 - 2do Cuat. 2023 (Gándara)Documento9 páginasPrograma T y Pde La Comunicación 2 - 2do Cuat. 2023 (Gándara)SANDRA YULIETHAún no hay calificaciones
- Lectura 4 Alejandro Barranquero Do VocesDocumento7 páginasLectura 4 Alejandro Barranquero Do VocesShinbiore LirhyamAún no hay calificaciones
- El Rol Intelectual Del ComunicadorDocumento13 páginasEl Rol Intelectual Del ComunicadorveroAún no hay calificaciones
- Araujo Luisa Act - ImperialismoDocumento2 páginasAraujo Luisa Act - ImperialismoDenisse GonzalezAún no hay calificaciones
- Marques de Melo José Teoría e Investigación de La Comunicación en América LatinaDocumento21 páginasMarques de Melo José Teoría e Investigación de La Comunicación en América LatinaFlor889100% (1)
- Comunicación LatinoamericanaDocumento11 páginasComunicación LatinoamericanaGabriela ReveloAún no hay calificaciones
- Notas Sobre La Emancipación Social y La Comunicación PopularDocumento12 páginasNotas Sobre La Emancipación Social y La Comunicación PopularIanina LoisAún no hay calificaciones
- Pensar La Comunicación en LatinoaméricaDocumento3 páginasPensar La Comunicación en LatinoaméricaMartínAún no hay calificaciones
- Gabriel Kaplun Viejas y Nuevas TradicionesDocumento11 páginasGabriel Kaplun Viejas y Nuevas TradicionesLeticia CamejoAún no hay calificaciones
- Medios ComunicaciónDocumento56 páginasMedios ComunicaciónFabio Sanchez AlcocerAún no hay calificaciones
- Texto Nº2 (Barranquero)Documento16 páginasTexto Nº2 (Barranquero)Melvy Mamani PacoAún no hay calificaciones
- Martin-Barbero, Jesus - Procesos de Comunicación y Matrices de CulturaDocumento39 páginasMartin-Barbero, Jesus - Procesos de Comunicación y Matrices de CulturaMarcelo Javier Berias100% (1)
- Fernandez - El Taller y El Grupo de Discusión en InvestigaciónDocumento15 páginasFernandez - El Taller y El Grupo de Discusión en InvestigaciónCecilia Grand100% (1)
- Prácticas y Travesías de La Comunicación en América LatinaDocumento128 páginasPrácticas y Travesías de La Comunicación en América LatinaAna RodriguesAún no hay calificaciones
- Dader Opinion PublicaDocumento36 páginasDader Opinion PublicaSacha HaiquelAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Social D MediosDocumento24 páginasResponsabilidad Social D MediosyukirinsaeAún no hay calificaciones
- El Reconocimiento EsteticoDocumento17 páginasEl Reconocimiento EsteticoDavid RivasAún no hay calificaciones
- Acción ParticipativaDocumento31 páginasAcción Participativaal2203035681Aún no hay calificaciones
- Comunicación Popular MARIA CRISTINA MATA PDFDocumento22 páginasComunicación Popular MARIA CRISTINA MATA PDFFreddy AgnewAún no hay calificaciones
- Centralidad y marginalidad de la comunicación y su estudioDe EverandCentralidad y marginalidad de la comunicación y su estudioAún no hay calificaciones
- Removing the Spin: Una nueva teoría histórica de las Relaciones PúblicasDe EverandRemoving the Spin: Una nueva teoría histórica de las Relaciones PúblicasAún no hay calificaciones
- Para leer de los medios a las mediacionesDe EverandPara leer de los medios a las mediacionesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Aires de revolución: nuevos desafíos tecnológicos a las instituciones económicas, financieras y organizacionales de nuestros tiempos: Disrupción tecnológica, transformación y sociedadDe EverandAires de revolución: nuevos desafíos tecnológicos a las instituciones económicas, financieras y organizacionales de nuestros tiempos: Disrupción tecnológica, transformación y sociedadAún no hay calificaciones
- Comunicación, cultura y políticas culturalesDe EverandComunicación, cultura y políticas culturalesAún no hay calificaciones
- Muhammad: El Profeta Del IslamDocumento30 páginasMuhammad: El Profeta Del IslamCarlos SaidAún no hay calificaciones
- Carlos Ossa - Historia Del Cine ChilenoDocumento96 páginasCarlos Ossa - Historia Del Cine ChilenoGeraldine ArrueAún no hay calificaciones
- ¿Cómo Leer Orientalismo?Documento7 páginas¿Cómo Leer Orientalismo?Carlos SaidAún no hay calificaciones
- Sean MacBride - Un Solo Mundo, Voces Multiples PDFDocumento265 páginasSean MacBride - Un Solo Mundo, Voces Multiples PDFInfamità Ottantanove100% (7)
- Marco TeoricoDocumento14 páginasMarco TeoricoJose Luis Davila RamirezAún no hay calificaciones
- Rafael Del Villar - Publicidad Política y Posicionamiento Plural El Trabajo Sobre La Ambigüedad Del TextoDocumento13 páginasRafael Del Villar - Publicidad Política y Posicionamiento Plural El Trabajo Sobre La Ambigüedad Del TextoCarlos SaidAún no hay calificaciones
- Stuart Hall - Codificar y DecodificarDocumento7 páginasStuart Hall - Codificar y DecodificarCarlos SaidAún no hay calificaciones
- Stuart Hall, La Cultura Los Medios y El Efecto IdeologicoDocumento19 páginasStuart Hall, La Cultura Los Medios y El Efecto IdeologicobarbarrojaAún no hay calificaciones
- Manual de Estilo de La Agencia Informativa PúlsarDocumento64 páginasManual de Estilo de La Agencia Informativa PúlsarCarlos SaidAún no hay calificaciones
- Pamela Cantuarias - Ruta Metodológica DocumentalDocumento15 páginasPamela Cantuarias - Ruta Metodológica DocumentalCarlos SaidAún no hay calificaciones
- 56 02MariaVassalloDocumento15 páginas56 02MariaVassalloisabelterazasAún no hay calificaciones
- (Jameson, Frederic) (El Giro Cultural) (Sociología-Ensayo) (PDF)Documento128 páginas(Jameson, Frederic) (El Giro Cultural) (Sociología-Ensayo) (PDF)Mariana100% (13)
- Guia para Calibrar Basculas de Pesaje WillyDocumento14 páginasGuia para Calibrar Basculas de Pesaje WillyJulian BobbAún no hay calificaciones
- Diplomado de Profundización para Tecnologías Gestión Del Marketing para El Emprendimiento Social - Evaluación FinalDocumento13 páginasDiplomado de Profundización para Tecnologías Gestión Del Marketing para El Emprendimiento Social - Evaluación FinalEsteban MonteroAún no hay calificaciones
- El Camello de Las Tres CesDocumento2 páginasEl Camello de Las Tres CesAlejandro Andrés Rojas González100% (1)
- 5 - MODELOS CONDUCTISTAS Albert BanduraDocumento17 páginas5 - MODELOS CONDUCTISTAS Albert BanduraTello Psicólogo LuísAún no hay calificaciones
- Fis Lab 3-CapacitorDocumento9 páginasFis Lab 3-CapacitorDaniel Rodrigo Lopez PillcoAún no hay calificaciones
- Ensayos de Laboratorio Plataforma C.V. Pucurhuay Huapa PDFDocumento57 páginasEnsayos de Laboratorio Plataforma C.V. Pucurhuay Huapa PDFGina Karol Contreras Espinoza0% (1)
- Unidad 1 Fundamentos de NeumaticaDocumento9 páginasUnidad 1 Fundamentos de NeumaticaJose Montaño FloresAún no hay calificaciones
- El Contrato Del Juego y ApuestaDocumento12 páginasEl Contrato Del Juego y ApuestaJose Antonio Trejo CastellanosAún no hay calificaciones
- Todo ValeDocumento155 páginasTodo ValeDaniel Cardona OchoaAún no hay calificaciones
- Canvia - Alineado Al PmbokDocumento14 páginasCanvia - Alineado Al PmbokJasonVargasTexsiAún no hay calificaciones
- Calzadura PROCEDIMIENTO CELIADocumento14 páginasCalzadura PROCEDIMIENTO CELIAManuel Garcia50% (2)
- Deber 10 (Prueba Hipot. Media y Varianza)Documento2 páginasDeber 10 (Prueba Hipot. Media y Varianza)Andres MorenoAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación ADocumento7 páginasTrabajo de Investigación AJosefina Aguirre CampsAún no hay calificaciones
- Microsoft Visual BasicDocumento2 páginasMicrosoft Visual BasicmanueljessAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Concepto PNL, AntecedentesDocumento19 páginasTema 1 - Concepto PNL, AntecedentesDiego Andres Florez GutierrezAún no hay calificaciones
- Tipos de Cadena de SuministroDocumento2 páginasTipos de Cadena de SuministroRafael PimentelAún no hay calificaciones
- TallerDocumento18 páginasTallerluisa fernanda grajalaesAún no hay calificaciones
- Evaluaciones 1 2023Documento6 páginasEvaluaciones 1 2023Múltiservicios D Y MAún no hay calificaciones
- Sensores de PosiciónDocumento4 páginasSensores de PosiciónRolando BozaAún no hay calificaciones
- Perforación DireccionalDocumento5 páginasPerforación DireccionalJahadiel AguilarAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento1 páginaDocumentoHugo GutierrezAún no hay calificaciones
- MULTIGRUPODocumento8 páginasMULTIGRUPOJose Carlos Mendez CruzAún no hay calificaciones
- Diferencias en Diferencias (DD) : Jorge RodríguezDocumento23 páginasDiferencias en Diferencias (DD) : Jorge RodríguezJOSE FRANCISCO JAVIER OLIVOS VALENZUELAAún no hay calificaciones
- X 0439568917611079Documento123 páginasX 0439568917611079Luz Olideth Garcia SalvadorAún no hay calificaciones
- ACL PresentacionDocumento19 páginasACL PresentacionaalfonsopAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Censo PercepcionDocumento2 páginasDesarrollo de La Censo PercepcionMartín Chavarria FonsecaAún no hay calificaciones
- Averías en Los RodamientosDocumento75 páginasAverías en Los RodamientosJosé Luis Guerra JácomeAún no hay calificaciones
- Guia Probabilidad Sem2020 1tm-Y-TvDocumento14 páginasGuia Probabilidad Sem2020 1tm-Y-Tvvictor barriosAún no hay calificaciones