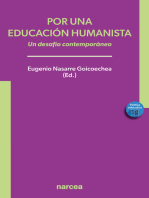Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tizio, Hebe. Segregación o Invención
Tizio, Hebe. Segregación o Invención
Cargado por
Arsel Alvarez Marco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas6 páginasCapítulo del libro "Reinventar el vínculo"
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCapítulo del libro "Reinventar el vínculo"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas6 páginasTizio, Hebe. Segregación o Invención
Tizio, Hebe. Segregación o Invención
Cargado por
Arsel Alvarez MarcoCapítulo del libro "Reinventar el vínculo"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
VII
Stage
de
Los vnculos con la cultura
Formacin
Permanente
l dilema de las instituciones: segregacin
o invencin
Para animar el debate
El punto de partida de este breve texto - cuyo cometido es dar ejes
para animar el debate-, es la diferencia entre vaco y vaciamiento. El
vaco es fundamento de toda la produccin cultural, el lenguaje lo
gesta y el discurso lo civiliza dandole sus coordenadas. Es as
agujero, con bordes que permiten recorrerlo. El vaco estructural se
coloniza por la cultura; el arte, la letra, las canciones, las palabras de
amor, los edificios y los jardines. As se amuebla, se vela, se
redescubre, genera invenciones variadas. Es un vaco productivo
porque nos hace realizar el viaje de la vida con los giros que trazan
sus coordenadas y esas vueltas nos permite recuperar un goce que
nos hace vivir mejor.
A diferencia de ese vaco , el vaciamiento hace aparecer la pulsin de
muerte. Se trata de un goce mortfero que se expande a sus anchas
en la ausencia de deseo. Es el balanceo sin horizonte que pudimos
ver en las nias de los orfanatos chinos, en esos espacios
abandonados por el Otro.
Edmond Jabs escribe sobre el desierto: Con frecuencia, me
quedaba solo en el desierto cuarenta y ocho horas. No llevaba
conmigo libros, sino tan solo una simple manta. En parejo silencio, la
proximidad de la muerte se hace sentir de modo tal que parece difcl
poder soportar nada ms terrible. Por haber nacido en el desierto,
slo los nmadas pueden resistir una presin de semejante
intensidad.1
La hiptesis que quiero avanzar es que la modernidad y me refiero
al perodo que se inicia despus de la Segunda Guerra Mundial-, es
productora de vaciamientos en distintos niveles. De este modo
introducen una desregulacin que aspira todo lo que encuentra a su
alcance y de la que es muy dificil sustraerse.
Esto sucede porque ese vaciamiento implica la prdida de lo que
ordenaba, colonizaba el vaco; le hace perder los lmites que lo
hacan agujero. Para hacer unos primeros desarrollos enunciar los
siguientes puntos:
1. El capitalismo global impone su ley
La particularidad de este momento histrico se halla marcada por el
capitalismo global: el mercado impone su ley sobre la regulacin de
la cultura lo que conlleva un cierto vaciamiento de los puntos de
referencia tradicionales que forman el nudo que sostiene a una
comunidad. La regulacin cultural no es universal, es la de cada
sociedad con sus ideales, tradiciones e invenciones al servicio de la
civilizacin que recorta por esta va una modalidad de goce grupal.
Por ejemplo, no es lo mismo el uso de una droga ordenado por los
rituales religiosos que por los imperativos del mercado. El mercado
mundial borra las fronteras de los Estados nacionales. Esos Estados,
que expresaban la organizacin imperialista moderna de la
produccin, hoy son un obstculo para el mercado mundial. El
mercado mundial produce el vaciamiento del fundamento de los
Estados nacionales y de los organismos internacionales en los que se
representaban. Se trata de capitales que reinan desde el no lugar,
que se tejen en lo virtual pero que arrasan la tierra con una
voracidad sin precedentes. De esta forma ese mercado mundial no
reconoce patria, legalidad ni cultura. Se ubica en una posicin de
excepcin respecto a los parmetros que organizaban el mundo y
homogeniza y segrega a velocidades de vrtigo. Esta pragmtica del
instante es en realidad una modalidad de deconstruccin
permanente que no alcanza a sintomatizar lo real,a darle envolturas
simblicas, por lo que emerge de manera cada vez ms dura.
2. El multiculturalismo
La forma ideal de la ideologa de este capitalismo global es el
multiculturalismo. Desde una posicin global vaciada se trata a cada
cultura local desde la perspectiva de nuevo colonizador que respeta
aparentemente la diferencia pero produce el vaciamiento de sus
races. Se trata de una suerte de relativismo que encubre un racismo
a distancia para utilizar la expersin de Zizek respeta la identidad
del Otro, concibiendo a ste como una comunidad autntica
cerrada, hacia la cual l, el multiculturalista, mantiene una distancia
que se hace posible gracias a su posicin universal privilegiada.2 El
punto de universalidad reafirma la propia superioridad al precio de
la subestimacin del otro. Esta problemtica se refleja a escala
reducida-, cuando plantean la falsa opcin: en qu cultura lo
educamos, en la suya o en esta? Esta formulacin no incluye la
posibilidad de integracin del otro que sigue siendo excluido aunque
ahora en el interior. El efecto es que da lugar a la produccin de
autnticos guettos en nombre de la diversidad y lo multicultural.
3. La crisis de las instituciones
Las instituciones ofrecan hasta la modernidad lugares separados de
produccin de la subjetividad. La crisis de las instituciones quiere
decir que la definicin de la institucin como espacio limitado ha
cado, lo interior y lo exterior se ha vuelto indiscernibles. Pero siguen
produciendo subjetividad. Con una particularidad la produccin
de la subjetividad no tiende a estar limitada a ningn lugar
especfico. El individuo permanece todava en la familia, est todava
en la escuela, est siempre en prisin, etc. En el derrumbe general,
el funcionamiento de las instituciones es pues ms intenso y ms
extenso. Las instituciones funcionan an cuando estn en total
decadencia, y tal vez funcionan mejor cuando ms descompuestas
estn. La indefinicin del lugar de la produccin corresponde la
indeterminacin de la forma de las subjetividades producidas. De
modo que podemos considerar que las instituciones sociales
imperiales estn en un fluido proceso de generacin y corrupcin de
la subjetividad.3
Esta crisis de las instituciones afecta a sus funciones, corroe sus
fundamentos. As la familia espera de la escuela, esta de la familia
4. Extender la plaga
Las instituciones educativas y sociales, ms all de su particularidad,
comparten muchos puntos en comn con otras instituciones dado
que todas se encuentran sumergidas en el caldo de la cultura que
es un caldo de lenguaje. Esta idea que introduce Lacan tiene toda
su importancia pues se trata de las producciones que nadan en ese
caldo y que alimentarn el circuito pulsional sin olvidar que est el
caldero que es justamente el vaco que permite albergarlo. Dado que
estamos tratando los vnculos con la cultura tenemos que decir que
los mismos, como seala Lacan en la cita que hizo Violeta Nez en
el texto de presentacin, hace cosquillas, despierta el deseoayuda
a interpelar lo imposible.
Un pequeo ejemplo de una pelcula argentina que se ha estrenado
recientemente, El oso rojo. Una nia se reencuentra con su padre al
que no conoca porque estuvo muchos aos preso por un crimen. La
nia le pregunta si ha matado y el padre le dice que no porque eso
est mal. La nia tiene un sntoma, una dificultad con la lectura. El
padre le regala un libro, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga.
Leyendo un cuento de violencia y dolor, Las medias de los
flamencos, la nia encuentra alivio para su sntoma. Es la forma que
encuentran el padre y ella de hacer algo con la cara oscura. Por eso
es importante que la cultura nos tenga agarrados y hacer que esa
plaga se extienda
La cultura es un campo de posibles permite encuentros. Qu
encuentra cada uno? No se sabePodemos recordar lo que
encuentra la pequea costurera china leyendo a Balzac!!! Balzac
le haba hecho comprender algo: la belleza de una mujer es un
tesoro que no tiene precio. Y esto le abri la puerta para hacer su
camino. 4 Claro que no todos encuentran lo mismo
5. Vaciamiento de las producciones culturales
Lo polticamente correcto produce el vaciamiento de las
producciones culturales. En un momento donde la violencia del
capitalismo global no tiene lmites porque la tecnologa le da un
apoyo nunca visto, se ataca como supuestas causas de la mismadiremos para prevenirla-, a los juguetes blicos,a los cuentos clsicos
para nios.
Esta tendencia que transforma todo en light no pacifica, produce lo
ms duro.
Esto se ve muy bien en el campo universitario cuando se produce un
vaciamiento del saber y se habla de competencias porque se necesita
una formacin light para que los profesionales puedan reciclarse a la
velocidad de los requerimientos del mercado. Pero esos profesionales
light Cmo gestionarn los sntomas sociales? .
Progresivamente la cultura es despojada de los elementos que
ayudaban a elaborar la violencia que se aborda cada vez por los
aparatos represivos. El cuento sin violencia abre la puerta a la
violencia directa del Otro. Baste recordar el cuento de la cigarra y la
hormiga que incitaba al trabajo y al ahorro, pero tambin autorizaba
a la hormiga a darle un portazo a la cigarra y dejarla morir de
hambre. Esos valores estaban tramados en el texto . Finalmente los
textos se vacan y los valores aparecen como una asignatura que
debe ensearse, educar en valores. En realidad es el camino de la
moralizacin, de intentar educar estilos de vida pero de manera
directa, sin velos.
6. Segregacin o invencin
La prdida de lo especfico de los discursos afecta a todas las
instituciones, el discurso de la psiquiatra no diagnostica, lo hacen
los medios de comunicacin. Si la educacin pierde su relacin con el
saber, con la cultura, lo que queda no es educacin sino control
social, intervencionismos, segregacin. La segregacin es otro de los
nombres de la perdida de los vnculos culturales. Es por esto que
planteamos: segregacin o invencin. Se trata de hacer jugar el
vaco para dar lugar a lo nuevo o dejarse arrastrar por los efectos del
vaciamiento que produce prdida de inters, mortificacin del
deseoHay una fuerte presin social que tiende a que los
profesionales dimitan de los fundamentos de su prctica y se alienen
en la doxa. Cuando esto sucede esta dimisin del discurso introduce
una desregulacin del goce.
Como ya he sealado en otro lugar, la modalidad de goce no puede
interpelarse directamente y cada discurso tiene por funcin su
sintomatizacin para poder abordarlo de acuerdo a su especificidad.
El discurso educativo tiene, por la va del saber, la posibilidad de
envolver el ncleo duro de goce y darle una cierta perspectiva de
adaptabilidad teniendo en cuenta lo particular del sujeto. En eso
consiste la modalidad de sintomatizacin que le es propia. Se trata
de dar recursos al sujeto para permitirle hacer por la va del deseo.
Si no es as lo que aparece son modalidades de rechazo radicales
tanto de parte de los sujetos como de los mismos profesionales. Es
fcil entender que haya una relacin de rechazo con el saber, el mal
llamado fracaso escolar, si las instituciones y los profesionales
rechazan la cultura. El nio est hecho para aprender algo, por
qu? para que su aparato psquico se anude, para que construya su
sntoma que es algo muy diferente a ser transformado en ese objeto
del que se quejan los profesionales, fijado all como sntoma pero
esta vez del maestro, de un equipo.
Lacan seala una afinidad entre el estilo de la institucin y las
soluciones segregativas que la civilizacin retoma ante la crisis
generada por la generalizacin de los efectos de saber. Punto
importante para intentar ubicar en las diferentes instituciones.
Si la institucin educativa rechaza la va de la cultura, pasa a primer
plano eso que la cultura vela: el mal o sea el goce. No vamos a decir
que la cultura lo borre, pero
Como crea el viejo que lea novelas de amor: Antonio Jos Bolvar
Proao se quit la dentadura postiza, la guard envuelta en el
pauelo y, sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia,
al alcalde,a los buscadores de oro, a todos los que emputecan la
virginidad de su amazona, cort de un machetazo una gruesa rama,
y apoyado en ella se ech a andar en pos de El Idilio, de su choza, y
de sus novelas que hablaban del amor con palabras tan hermosas
que a veces le haca olvidar la barbarie humana.5 Y, podemos
agregar, la propia
7. Una conclusin que tena desde el comienzo
Al vaco hay que acompaarlo con producciones concretas, al
vaciamiento hay que resistirlo con la buena orientacin, la del
deseo
Hebe
Mayo de 2003
Tizio
Notas:
1. Jabs, E. (2002) Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de
pequeo formato. Barcelona, Galaxia de Gutemberg.p.9
2. Jameson, F.; Ziziek, S. (1998) Estudios culturales. Reflexiones
sobre el multiculturalismo. Paidos, Buenos AIres, p.172.
3. Hardt, M.; Negri, A. (2002) Imperio. Barcelona,Paidos.p.187.
4. Sijie, D. (2001) Balzac y la joven costurera china. Barcelona,
Salamandra. p.189
5. Seplveda, L. Un viejo que lea novelas de amor. Barcelona,
Tusquets. p.137
También podría gustarte
- Matriz Metodo MoslerDocumento11 páginasMatriz Metodo MoslerRolo Moya100% (1)
- Entrevista A Fernando SavaterDocumento4 páginasEntrevista A Fernando SavaterManuel OchoaAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis y Lazo SocialDocumento5 páginasPsicoanalisis y Lazo SocialGregorio Casa100% (2)
- El Culto Al AvispadoDocumento2 páginasEl Culto Al AvispadoNicolas Rueda63% (8)
- Construcción Social de La DiscriminaciónDocumento3 páginasConstrucción Social de La DiscriminaciónAnonymous redbunC2Aún no hay calificaciones
- Angel Sin LibertadDocumento10 páginasAngel Sin Libertadlaura100% (3)
- Currículum Pragmático - TraducciónDocumento27 páginasCurrículum Pragmático - TraducciónCarolina Álvarez Rojas67% (3)
- Procedimiento Inspección de Polines, Estaciones, Mesas de Correas y AlimentadoresDocumento18 páginasProcedimiento Inspección de Polines, Estaciones, Mesas de Correas y AlimentadoresIvan Leonardo Suarez Gonzalez0% (1)
- El Camino A Cristo ResumenDocumento9 páginasEl Camino A Cristo ResumenIpuzilloAún no hay calificaciones
- Tizio El Dilema de Las InstitucionesDocumento5 páginasTizio El Dilema de Las InstitucionesTeresita IsabelAún no hay calificaciones
- Tizio, Hebe. Segregación o InvenciónDocumento6 páginasTizio, Hebe. Segregación o InvenciónViqui VesAún no hay calificaciones
- La Civilización Del EspectaculoDocumento3 páginasLa Civilización Del EspectaculoValentina BetancourtAún no hay calificaciones
- Subjetividad Cultural y El Sujeto Del Psicoanálisis - TopíaDocumento18 páginasSubjetividad Cultural y El Sujeto Del Psicoanálisis - Topíafreedownloads1Aún no hay calificaciones
- Triolo Moya, Felipa Concepcion y Bowe (..) (2014) - Una Paradoja Los Objetos de Goce Se Multiplican y El Vacio Se Profundiza Cada Vez Mas PDFDocumento3 páginasTriolo Moya, Felipa Concepcion y Bowe (..) (2014) - Una Paradoja Los Objetos de Goce Se Multiplican y El Vacio Se Profundiza Cada Vez Mas PDFJane Dahiana Chaverra GiraldoAún no hay calificaciones
- 03 "DE LA ALDEA GLOBAL AL CONVENTILLO GLOBAL" - FordDocumento6 páginas03 "DE LA ALDEA GLOBAL AL CONVENTILLO GLOBAL" - FordSolAún no hay calificaciones
- Clase10 SkliarDocumento13 páginasClase10 SkliarAtrapasueños AtrapasAún no hay calificaciones
- ALVIRA-El Desafío Cultural de La GlobalizaciónDocumento3 páginasALVIRA-El Desafío Cultural de La GlobalizaciónGustavo Carlos BitocchiAún no hay calificaciones
- Pensamiento 27Documento4 páginasPensamiento 27to8o8morenoAún no hay calificaciones
- Metamorfosis CulturalDocumento2 páginasMetamorfosis Culturalwaga7Aún no hay calificaciones
- La Sociedad Del EspectáculoDocumento4 páginasLa Sociedad Del EspectáculoNatalia OsegueraAún no hay calificaciones
- Reuter Prejuicios Cultura PopularDocumento5 páginasReuter Prejuicios Cultura PopularLucio MartinoAún no hay calificaciones
- Apocalípticos e Integrados Es Un1111Documento4 páginasApocalípticos e Integrados Es Un1111Vanessa ZambottiAún no hay calificaciones
- 2004 - Gestion Cultural Winston Licona - 5 PágDocumento5 páginas2004 - Gestion Cultural Winston Licona - 5 PágArnulfo VelascoAún no hay calificaciones
- La Civilización Del EspectáculoDocumento1 páginaLa Civilización Del EspectáculoMónica Celeste0% (2)
- Verdú. Yo y Tu Objetos de LujoDocumento91 páginasVerdú. Yo y Tu Objetos de Lujomarina026100% (1)
- La Exhibición de La Intimidad y El Culto Al Cuerpo Definen Lo Que SomosDocumento4 páginasLa Exhibición de La Intimidad y El Culto Al Cuerpo Definen Lo Que SomosjpvartAún no hay calificaciones
- FrfyjujujusdDocumento3 páginasFrfyjujujusdvisnabarAún no hay calificaciones
- Licona-Que Es La GCDocumento5 páginasLicona-Que Es La GCLucía RoblesAún no hay calificaciones
- Modalidades Del GoceDocumento9 páginasModalidades Del GoceElynorRivasAún no hay calificaciones
- Reuter, J. (1983) Prejuicios y Preguntas en Torno A La Cultura PopularDocumento5 páginasReuter, J. (1983) Prejuicios y Preguntas en Torno A La Cultura PopularJorgeLuisDíazMarureAún no hay calificaciones
- Resumen Cultura y EscuelaDocumento7 páginasResumen Cultura y EscuelaFacu GomezAún no hay calificaciones
- Hacia La Reconstrucción Del Concepto de Cultura y Una Crítica Cultural - Gonzalo Portocarrero PDFDocumento13 páginasHacia La Reconstrucción Del Concepto de Cultura y Una Crítica Cultural - Gonzalo Portocarrero PDFsucar100% (3)
- Dossier Poética de Lo SagradoDocumento45 páginasDossier Poética de Lo SagradoTania Rubio100% (1)
- Verdu Vicente - Yo Y Tu Objetos de LujoDocumento108 páginasVerdu Vicente - Yo Y Tu Objetos de LujoJesus Luviano LanderosAún no hay calificaciones
- Todo Tema 1Documento8 páginasTodo Tema 1Alfonsina HernandezAún no hay calificaciones
- Cap 5 - La Tolerancia Como Categoría IdeológicaDocumento21 páginasCap 5 - La Tolerancia Como Categoría IdeológicaAna MaríaAún no hay calificaciones
- Sujeto, Subjetividad y Psicoanálisis en La Cultura ActualDocumento8 páginasSujeto, Subjetividad y Psicoanálisis en La Cultura ActualKbzon CjsAún no hay calificaciones
- Críticadelapirámide OctaviopazDocumento15 páginasCríticadelapirámide OctaviopazBettina Zevahc67% (6)
- Ford de La Aldea Global Al Conventillo GlobalDocumento4 páginasFord de La Aldea Global Al Conventillo GlobalBrenda Hanton100% (1)
- Final Filosofia ResumenDocumento8 páginasFinal Filosofia ResumenVeronica Garcia LoureiroAún no hay calificaciones
- Artes Tres Chimenea Hopili Erte Pero Sean EntreDocumento3 páginasArtes Tres Chimenea Hopili Erte Pero Sean EntrevisnabarAún no hay calificaciones
- FSDDocumento4 páginasFSDvisnabarAún no hay calificaciones
- La Lucha de Los InnombrablesDocumento34 páginasLa Lucha de Los InnombrablesLuke BlackburnAún no hay calificaciones
- Entrevista A Roberto ValcárcelDocumento7 páginasEntrevista A Roberto ValcárcelIndra Coronado SalvatierraAún no hay calificaciones
- Cultura y Sociedad - Examen Parcial 2015Documento9 páginasCultura y Sociedad - Examen Parcial 2015Mauricio LuqueAún no hay calificaciones
- Artes Tres Chimenea Hopili Erte PeroDocumento4 páginasArtes Tres Chimenea Hopili Erte PerovisnabarAún no hay calificaciones
- Vargas Llosa - Metamorfosis de Una PalabraDocumento6 páginasVargas Llosa - Metamorfosis de Una PalabraIgnacio VazquezAún no hay calificaciones
- Ensayo Comunicación PopularDocumento2 páginasEnsayo Comunicación PopularJorge Cardozo-CastilloAún no hay calificaciones
- Freire Paulo - Accion Cultural para La L PDFDocumento78 páginasFreire Paulo - Accion Cultural para La L PDFEduardoAún no hay calificaciones
- Cultura Contemporánea y Acontecimiento Cristiano (Manuel Oriol)Documento11 páginasCultura Contemporánea y Acontecimiento Cristiano (Manuel Oriol)Manuel OriolAún no hay calificaciones
- ContraculturaDocumento94 páginasContraculturaRoman OlguinAún no hay calificaciones
- Gagliano 1 Perlas en CollaresDocumento5 páginasGagliano 1 Perlas en Collaresdocentesdelsur1711Aún no hay calificaciones
- Analisis Nos Habiamos Choleado TantoDocumento6 páginasAnalisis Nos Habiamos Choleado TantoKarol Lizbeth Yanarico Fernández100% (1)
- La Escuela y Su Otro (Pedro García Olivo)Documento25 páginasLa Escuela y Su Otro (Pedro García Olivo)Rod MedinaAún no hay calificaciones
- TP1 Corti Gavazzi RevisadoDocumento7 páginasTP1 Corti Gavazzi Revisadosebastian gavazziAún no hay calificaciones
- La Banalización, Epidemia de La Modernidad. - Xavier F. CoronadoDocumento6 páginasLa Banalización, Epidemia de La Modernidad. - Xavier F. CoronadoEsteban Alfaro OrozcoAún no hay calificaciones
- Fals Borda, Orlando - La Subversión JustificadaDocumento10 páginasFals Borda, Orlando - La Subversión JustificadaSantiago García CabreraAún no hay calificaciones
- Comunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoDocumento12 páginasComunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoSol IpanaqueAún no hay calificaciones
- La Cultura Popular y El Perú Del MañanaDocumento9 páginasLa Cultura Popular y El Perú Del MañanaIvan Eduardo Rodriguez AlvaAún no hay calificaciones
- César GonzálezDocumento8 páginasCésar GonzálezmariaAún no hay calificaciones
- El Culto Al Avispado IsaacDocumento5 páginasEl Culto Al Avispado IsaacNatalia Pacheco DiazAún no hay calificaciones
- Por una educación humanista: Un desafío contemporáneoDe EverandPor una educación humanista: Un desafío contemporáneoAún no hay calificaciones
- Ciberadaptados: Hacia una cultura en redDe EverandCiberadaptados: Hacia una cultura en redCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Juicio CríticoDocumento6 páginasJuicio CríticoMiyliy POketh50% (2)
- Obra de Juan Jose CañasDocumento15 páginasObra de Juan Jose CañasPatricia Cornejo50% (2)
- Diferencias Entre El Renacimiento y La Edad MediaDocumento3 páginasDiferencias Entre El Renacimiento y La Edad MediaSandra Guerrero100% (2)
- La Educacion Fisica Es CienciaDocumento5 páginasLa Educacion Fisica Es Cienciaalexzarate20Aún no hay calificaciones
- JOSÉ M CÓRDOBA-Un Simple Juego de EstímulosDocumento17 páginasJOSÉ M CÓRDOBA-Un Simple Juego de EstímulosArs Operandi TXTsAún no hay calificaciones
- Ida Jean OrlandoDocumento7 páginasIda Jean OrlandoAna Ledesma Ledesma100% (1)
- El Cuarto Camino de GurdjieffDocumento7 páginasEl Cuarto Camino de GurdjieffAlejoAlvrzAún no hay calificaciones
- Test Guestaltico Visomotor BenderDocumento16 páginasTest Guestaltico Visomotor BenderRosa Del Carmen Rodríguez Huesca100% (1)
- Ensayo BenchmarkingDocumento3 páginasEnsayo Benchmarkingandres mejiaAún no hay calificaciones
- Resumen de La Historia de La ErgonomíaDocumento2 páginasResumen de La Historia de La ErgonomíaDIANA MARCELA GUACHETA YALANDAAún no hay calificaciones
- Lasa Cono Sur Chile 2015Documento4 páginasLasa Cono Sur Chile 2015Laura NuñezAún no hay calificaciones
- GUIA de TRABAJO Figuras LiterariasDocumento3 páginasGUIA de TRABAJO Figuras LiterariasANA100% (1)
- Hollein, Hans. Todo Es ArquitecturaDocumento3 páginasHollein, Hans. Todo Es ArquitecturaDavid D. BaudetAún no hay calificaciones
- Comunicacion Linguistica - Cuadernillo 1 - La Comprension OralDocumento58 páginasComunicacion Linguistica - Cuadernillo 1 - La Comprension Oralsgonzalo22Aún no hay calificaciones
- PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Resumen 1Documento12 páginasPROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Resumen 1Jordy BayasAún no hay calificaciones
- 18 LECCIONES DE LIDERAZGO (Colin Powell) 1.ppsDocumento20 páginas18 LECCIONES DE LIDERAZGO (Colin Powell) 1.ppsJackson Serrano JuárezAún no hay calificaciones
- Perfil de Estrés CuadernilloDocumento8 páginasPerfil de Estrés Cuadernillomartha.is100% (4)
- El Lenguaje Seductor de La RadioDocumento5 páginasEl Lenguaje Seductor de La RadioAlonso SolorzanoAún no hay calificaciones
- Manual de Filosofia y CiudadaniaDocumento233 páginasManual de Filosofia y CiudadaniaJonathan Rodrigo SilveiraAún no hay calificaciones
- Psicología Clínica de Familias y ParejasDocumento343 páginasPsicología Clínica de Familias y ParejasLuciana Cáceres100% (1)
- FIERRO, A. (1984) - Modelos Psicológicos Del Análisis Del Retraso Mental. Papeles Del Psicólogo, Abrilnº 14Documento9 páginasFIERRO, A. (1984) - Modelos Psicológicos Del Análisis Del Retraso Mental. Papeles Del Psicólogo, Abrilnº 14Raúl Eduardo Clemente0% (1)
- Objeto Formal y Material de La LogicaDocumento4 páginasObjeto Formal y Material de La LogicaRafaelVeraJaramillo0% (1)
- El Quinto Hijo y Dr. JekyllDocumento2 páginasEl Quinto Hijo y Dr. JekyllLeonor CortinaAún no hay calificaciones
- Lectura Empredimiento Mi Jefe Soy YoDocumento2 páginasLectura Empredimiento Mi Jefe Soy YoLourdes RamirezAún no hay calificaciones
- Reseña HistoricaDocumento7 páginasReseña HistoricaMiranda Frias VazquezAún no hay calificaciones