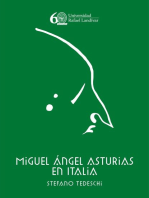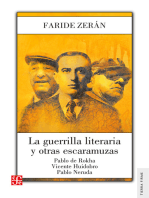Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teatro Rioplatense
Teatro Rioplatense
Cargado por
Lucas Frontera Schällibaum0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas505 páginasSelección de teatro rioplatense. Edición digital gratuita y libre de Biblioteca Ayacucho.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoSelección de teatro rioplatense. Edición digital gratuita y libre de Biblioteca Ayacucho.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas505 páginasTeatro Rioplatense
Teatro Rioplatense
Cargado por
Lucas Frontera SchällibaumSelección de teatro rioplatense. Edición digital gratuita y libre de Biblioteca Ayacucho.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 505
TEATRO
RIOPLATENSE
(1886-1930)
PROLOGO
Funciona como una polifonia. A través de voces
puestas en boca de mumerosas figuras, iluminadas
hitidamente algunas, otras en Ja penumbra y la
mayoria ocultas.
Rosso.ato, Ensayes sobre io simbdlico.
UN CIRCUITO CON SUS MOMENTOS, DENSIFICACIONES,
VARIABLES Y RASGOS GENERALES
Punto pE partipa posible: [a significativa coincidencia y oposicién entre
la torre de marfil modernista y la barranca abajo del teatro rioplatense
alrededor de 1910. Dos figuras hegemdénicas que trazan con sus ademanes
principales el espacio imaginario de una produccién textual, Tanto en su
diteccién aérea hacia la trasparencia de lo consentido y protagdnico de las
“altas esfetas’’ como hacia la opacidad de lo excluido, carnoso y humillado
en decantacidn sobre los “bajos fondos”.
Aislada tespecto de esa escena primordial, si la familia es el espacio dra-
mdtico por excelencia —a partir de su condensacién crispada de conflictos—
y la decadencia un desplazamiento aceletado en funcién del ritmo vertiginoso
de caida que geneta, la produccién dramatiirgica de Florencio Sanchez apa-
tece como una metéfora mayor. Cotrelativamente, su lugat debe situarse en
la interseccidn de las coordenadas més significativas del arco dibujado pot
el teatro rioplatense que sc va poniendo en la superficie hacia 1880 y Jan-
guidece sobre 1930.
m
De abi que EN FAMILIA y BARRANCA ABAJO, superpuestas en el mismo
afio de su produccién escénica (1905), sobresalgan como el eje central de
esa metéfora con sus descentramientos, matices, repliegues escurtidizos, es-
taneamientos y contradicciones. Y que exhiban (y oculten) como fendo el
extenso corpus que, si se va perfilando con Juan MOREIRA (1879-1886) de
Eduardo Gutiérrez-Podesté puede set leido como un texto cortido hasta
encallar en He visro 4 Dios (1930) de Francisco Defilippis Novea.
Ubicados en esta perspectiva inscrita en los marcos bortosos de ese proce.
so, es posible verificar en una ptimera aproximacién un rasgo constante y
ambiguo. En Moretra lo familiar acta como ausencia. En las flexiones
siguientes se organiza en tanto preanuncio, consentimiento o apologia de la
domesticidad, ya sea en CALANDRIA (1896) de Martiniano Leguizamén o en
SOBRE Las RUINAS (1904) de Roberto J. Payré. Al articularse con “el des-
barranque”’, su significacién se expande hasta predominar en el espacio escé-
nico, connoténdose como disolucién. Por cierto que de manera paradigmatica
en Ia serie que se wa tendiendo a lo largo de Mateo (1923), STeFaNo
(1928) o RELosero (1934) de Armando Discépolo.
Pamilia/caida, por lo tanto. Se van dramatizando la propuesta y el logro de
una institucionalizacién en equilibrio tan oficial como precario. Con fa cre-
ciente implicancia de una proliferacién que se transforma en ahogo o, provi-
soriamente, se descomprime en grito (“jEn esta casa no podemos mas estar
juntos vos y yo!”), Mirando de cerca: una notma ptogramada, acatada y
puesta en escena. De Ia cual resulta un ejemplo secundario pero decisivo: el
deslizamiento desde Ex H130 pe wapme de Acosta y Lara hacia Ev iyo
Lecitime de Alfredo Duhau. Donde hasta Ia misma dramaturgia pasa a ser
parte de la regulacién en su trénsito del picadero al escenario. Pero que, por
el revés de Ia irama de ese espacio legalizado, va generando el drama del
espacio incémodo.
En esta éptica tratando de aislar las Ifneas de fuerza fundamentales—,
aun Ia santificacién del contrato o lo vacacional con sus connotaciones de
despegue, ya se trate de EL vue.o woporaL de César Iglesias Paz o de
Et ranco rn Paris de Garcia Velloso, en su ultimo cierre representa Ja
desintegracién de lo que implica el ocio privilegiado. O la supuesta consagra-
cidn del “cielo” europeo en deterioro. Por eso es que aqui otra serie conexa
de funciones muestra el pasaje del predominio del “jabilo” a Ja multiplicacién
de los “jubilados”. ¥ la teatralizacién de las “posesiones” (de la tierra o
las mujeres) a la del “poseso”. Lo normative se impone simbélicamente a
partir de 1880; pero las figuras que no entran en esa racionalidad dramati-
zada son los excluidos que reaparecerin reivindicando escénicamente sus
mutilaciones y sus recuerdos confusos y citculares,
Alrededor de 1910, como si de las fiestas del Centenario emanase un halo
semantico tranquilizador, el matrimonio y los alambtados ttasponian al tea-
tro una suerte de extraterritorialidad, EI espacio escénico adquiria Ia nitidez
de un espejo. Pero poco a poco, abruptamente a veces, luego de la guerra
x
1914-18, ese campo regulador, en lugar de proyectar una imagen aitida, se
iba transformando en un campo de negatividad. El doblaje especular pasaba
de la gratificacién a la sospecha y de la desconfianza a la devaluacién. Ato
tras afio tesultaba mds alarmante asomarse a ese espejo; parecia deformar,
devolvia una imagen grotesca. Y se sabe: el trdgico del grotesco es el suicidie.
Nada tiene de extrafio que los dos componentes centrales de domesticidad
y caida, coagulados al mdximo en un equilibrio inestable y que, en sus mds
solapadas tensiones, combinan ceremonias y cautelas, como en EL TESTAMENTO
OLOGRAFO de Nemesio Trejo o en La DoTE de Alfredo Duhau, fueran expo-
niendo sus primetas fisutas de manera lateral. Es el impacto de ‘la invasidn”:
ptincipalmente como violaciones ejecutadas desde fuera hacia lo doméstico.
© dramatizada como efraccién de la intimidad o el pudor. Bajo la mirada
(significado decisive que soporta la bateria de significantes en Bayo LA
GaRRa de Lafertére) o mediante algin desgarrén revelador al estilo de Ex
MALON BLANCO o Los cUERvos RUBIOs de Vicente Martinez Cuitiio.
El interior familiar, recinto de lo manufacturado y la norma, con sus ben-
diciones, empapelados, herencias y attefactos, es desbaratado por el lunfardo
presentido al comienzo como injuria. O por la pedrada o el delirio. Son las
contradicciones que la regulacidn liberal ha creido conjurar por la zona de
la gauchesca tardia, pero que itn brotando simbdlicamente, trastornadas y
mas agresivas, a través de cualquier fisura del eddigo predominance. En
este sentido, lo esencial del espacio escénico rioplatense, si por un lado resul-
ta sublimacién, por el otro se convierte en desquite.
Se va infitiendo: desde la voz rebelde de Moreira frente a la autoridad,
pasando por la equidistancia celebrada a lo large de las conmemoraciones de
1910, que tapan con su retérica o asordinan con su cehsura, la condescenden-
cia predomina en el escenario oficial, Las figuras privilegiadas pucden Ha-
marse, asi, “inmigrante préspero”, “hijo positive”, “propietario benévelo”’,
“slianza fecunda’, Como es un espacio homogéneo donde Jo conflictivo pa-
rece embotarse, lo dramatico corre el riesgo de erigitse en apologética-
Pero ya se presiente otra escena donde rechinan voces, convertidas luego
en desniveles, hasta deteriorarse y alzarse contra aquella autoridad paterna-
lista. Es lo que va emergiendo: otra serie de figuras teattales que desentonan
y avanzan hacia el proscenio hasta prevalecer como nueva variable en Ia dia-
léctica domesticidad/caida.
La metdfora central del comienzo, portando su condensacién, se desplaza.
Su interjuego inicial se transforma en una oscilacién metaférica-metonimica:
¥ es en esta flexidn cuando la escena oculta predomina. Lo que corrobora
que ese encadenamiento de significantes pueda ser lefdo como un continuo
desde JusrictA crioLLA de 1897. Enhebra Juego Mistca crtorta, La
PEQUENA FELICIDAD y EL CAMPO ALEGRE hasta alcanzat a GENTE HONESTA,
Los DISFRAZADOS o MONEDA FALSA, pata incurrir de maneta patética en
La qurenra, LA PUERZA CIEGA o Ex Tursién de 1922.
Es posible palpar esa textura en detalle. Sobre la secuencia mds amplia de
XI
1880 a 1930, se van detectando zonas grumosas, en estado coloidal a veces,
pero paulatinamente mds visualizables, que disefian una constelacién de re-
beldes en aparente adapracién, incluso eficaces y hasta sumisos. Son “los
anexados” que apenas si acatan su progresiva derrota. Portan una sefial: el
pasado, Sus ademanes, sus convicciones, sus teticencias y su idioma apuntan
en esa direccién. En el presente son tolerados, sobrevivientes o agregados.
Su funcién escénica se actualiza en Ja confidencia 0 e) coro. Sélo se exacerban
como antagonistas frente al recién Legado. Y sus patlamentos se limitan a la
réplica. Son “contestadores”. Como 1a actualidad no les pertenece, sus voces
suenan a intrusas o a ecos que replican desde los laterales. Y cuando el Pro-
ateso predomina —como nticleo temdtico que genera el futuro y su contlic-
to—, se apocan, enmudecen, no entienden ni pueden ver. Su patadigma es
Ex Le6w cisco de Ernesto Herrera. Que se desmaterializa deamAticamente
hasta Ia eliminacién. O se relega y sobrevive como “sombra de lo que era
antes”. Y en contraparte de [os antiguos “consejos”, ahora maldice. Es la se-
cuencia resuelta por SAnchez, que se encrespa con Javier de Viana hasta
expanditse pot las zonas adyacentes de Gitiraldes y Amorim.
Es asi como en esta flexién teatral se van polarizando dos términos
antagénicos: gaucho/gringo, figura tradicional/hombre nuevo. Se trata del
espacio épico en enfrentamiento y tepliegue ante (o hacia) lo urbano.
Es un micleo con sus ramificaciones, porque si lo rural decae en elegia, Io
urbano s¢ totna autoritaric. Y complementariamente, si el campo se interiori-
za hasta Ja idealizacién, la ciudad se corpotiza en “lo infernal’.
Y sus secuelas: el ‘alma’ se Ie escinde del “cuerpo” a los derrotados;
apelando a ese simbolo, ef recién [legado logra una alianza entre sus hijos
y los descendientes del otro. La alteridad implica aquf Ia fecundacién. Son Los
DERECHOS DE LA SALUD. Es el presente-futuro cuyo emblema mds notorio se da
en la fusién de los dos términos, como “crisol de razas’ con el consiguiente
“mejoramiento de la estirpe’’. Y cuyo protocolo decisivo se instaura come testa-
mento, cesién de bienes o hipoteca, El biologismo darwinista —en su pro-
yeecién teatral— habia legado a ser despiadado, pero su componente pro-
gresista necesitaba de “los vencidos’ para acumularse en descendencia. En
este punto Nugsrros Hryos resultan UN BUEN NEGocTO. El tinico capital dra-
matico posible,
Al Hegar a esta interseccién del circuito general del teatro tioplatense, el
centro de Ja disputa se tifie con la ineidencia del dinero. Si en la frenética v
vulnerable cabalgata de Locos pz verano vibra por debajo, o se insintia
como opacidad mds all4 de Ia trasparencia de Los INVISIBLES, LA ESTIRPE
de Enrique Crossa alude a ese componente y La pore de Duhau lo exacerba:
sumisién, el arreglo como contrato, connivencia, Jas instituciones santificadas
por la acumulacién. Y, en fin, la muerte, el velorio suntuoso y tetaceado, las
hijuelas y el reparto. Cada vez més serd la previsible herencia el eje genera-
dor del drama. Con sus flecos y prolongaciones en direccién de la peculiar
escritura (tan poco literal como intensamente productiva) de los libros ma-
XII
yores, libros de cuentas, diarios, cuentas bancarias, las firmas con su ritbrica
y los pagarés, los cheques codiciados y los vencimientos puntuales. Y Ja
tipologia anexa de figuras episédicas: prestamistas, pedigiefios jadeantes,
acteedores, jubilados y deudores que, si se justifican por la “‘necesidad de
trepar”, casi siempre bordean o terminan “cayendo” en el suicidio. Desde
Mauta de Otto Miguel Cione a Et HuMILLADO de Roberto Axle.
Pero, rescatandose de esa serie, hay una figura que va imponiéndose con
la aparicién e interferencia del hijo exigente, que simboliza “el arreglo de
cuentas” (y que en la mayoria de los casos posteriores al 1914-18 traspone
y proyecta el malestar —por introyeccion de los valores oficiales— del dra-
maturgo profesional de clase media frente al éxito-derrota de su padre de
orvigen inmtigrante. Ya se trate de la franja especificamente teatral con et
arquetipo discepoliano. O en el andarivel adyacente de la narrativa de Maria-
ni, Barletta o Castelauove).
Si hubiera que sintetizar estas flexiones dentro del itinerario general del
teatro rioplatense, tendriamos: aparicién del otro/alzamiento/conflicto de
poderes/triunfo del otro/sometimiento fconcertacién/\ ‘establecimiento/descen-
dencia/tercero en discordia/nueva rebelign/rendicién de cuentas/confina-
miento/desconcierto/ derrota.
La polarizacién gaucho-gringo se desdobla para reaparecer sobre la figura
de los hijos: si lo urbano derrota al campo, fa muerte se reduplica en el centro
de la ciudad. Raza gastada-raza enérgica-nueva taza. La dialéctica de la antro-
pofagia tiene tal voracidad que concluye por tragarse a su propio emisor. Y
la elegia hacia el pasado se reconstruye como “yoz de la sangre”, borrosa
muchas veces pero obsesiva siempre.
Y es en la ptosecucién de esta andadura que, si la imagen de “los hijos”
puede identificarse como ‘‘vengadora”, el circuito escénico de 1880 a 1930,
mds que un arco, dibuja un circulo. La dialéctica teatral, sobre todo de 1918
a 1930, se va encerrando en una falsa dialéctica, En una dialéctica en creciente
mutilacién. O, si se ptefiere, en el cireulo que, por reiteracién de su balanceo
interno, dibuja toda paradoja. No hay avance sino vaivén: el cje de He
visto A Dios expresa, en realidad, un “no me veo a mi mismo”. Apetencia
de creer a partir def nihilismo. Imposibilidad de proyectarse. Una y otra vez.
De esa manera lo repetitive s¢ torna monotematico. Ya es el autismo de ‘la
caida”. El itinerario se puntualiza y su arco se contrae al maximo. Hacia el
estrangulamiento y la afonia (como si el conjunto de la dramaiurgia rioplaten-
se se condensara simmbélicamente sobre la trayectoria y el cuerpo de Pablo
Podesté: al convertirse en el emergente de una familia en avance y en des-
membramiento permanente, concluye estrujandose la garganta en un ademan
de afasia 9 rigidez).
Bien mirado, si lo poético sefiala obviamente un nivel distinto del nivel
social, lo especifico de la dramaturgia no se agota en el nivel escénico. Lo
poético que, por desnaturalizacién de fo real, se define y autonomiza en su
mejor inflexién productiva, no cesa de establecet una dialéctica constante con
xnL
el nivel ideoldgico. Y si en la fecundidad, uno y otro se distancian; contreni-
dos, ambos se aproximan o superponen. Y Io ideolégico predomina.
Dicho de otra manera, con referencia a huestro caso concreto: [a circulari-
dad trazada finalmente por ef teatro rioplatense de 1880 a 1930 refracta ef
iinerario del pensamiento liberal. Se trata del agresiva circuito del bourgeois
conquérant, @ través de su progranea, despliegue y apogeo, pasta Hegar a las
contradicciones insuperables que le seflalan sus limites. En esa coyuntura adop-
fa su ademdn mds categérico: en la Argentina, como significante inaugural,
con la ley de residencia de 1902; en el Uruguay ese indicador se desliza hacia
dos aiios después, coneretandose en Masoller. Es lo que a nivel teatral pre-
supone mediatamente el comienzo de Ia crisis de la imaginacién liberal: tanto
por su derecho triunfalista como por su revés reprimido pero insumiso,
Ir
VOCES, ESPACIALIZACION Y GESTUARIO
El texto dramatirgico es para ser dicho en la
escena, Con palabras, alzando una ceja, encendien-
do una luz, O a través del silencio. Hay pausas enfa-
ticas y las hay ecandémicas.
LartHomas, Los diferentes niveles
del lenguaje,
Et COROLARIO que puede inferirse del diagrama anterior se comprueba —en
primera instancia— al nivel del Ienguaje hablado. Franja en la que también
se verifica su proceso de coagulacién. En varias flexiones. La primera se
corresponde con ef idioma gauchesco en conflicto con el “cocoliche” del
aringo. La segunda, como contaminacién de ambos términos. La tetcera im-
plica que esa contaminacién se va desdoblando en un espectro de voces con
tres entonaciones (la del usted, la del tuteo y la correspondiente al voseo)
hasta aglomerarse cuantitativamente sobre el uso del “che”, La cuarta flexién
Ptesupone el predominio del ‘“checheo” que —si se seleccionan las obras
més densas en significaciones dramdticas— le va otorgando un predominio
expresivo al Iunfardo. ¥ Ja quinta es ya el Iunfardo inaugurando un andarivel
cada vez mds definitotio. Con una peculiar mutilacién: “a media voz”, “en
media lengua” o “con medias palabras”. Tanto que el escenario rioplatense
hacia 1930 puede definirse paulatinamente como ef espacio del lapsus: allf
arriba son los “lunfas” quienes Hegan a expresat lo que hasta ese momento
la sociedad libetal ha callado.
A partir de aqui las gamas del usted ceremonial, del tuteo familiar y cuida-
doso y del voseo edlido y agresivo se articulan— previsiblemente— con los
xIV
ingredientes condicionados par los diversos niveles sociales, las nacionalidades
distintas, lo generacional y el sexo. Por cierto, con sus nutridas y vibrantes
combinaciones que hacen de cada particularidad un espacio estanco. Hasta
desembocar en un fenémeno de parcelacién ¢ incomunicacién generalizadas,
cuyo paradigma se puede comprobar en una pieza como BaBILONIA: su titulo,
claro estd, alude a una metdfota, y su eje es lo escindido vertical y horizontal-
mente: amos y criadas que no se entienden, gallegos incomprensibles para
los napolitanos, mujetes impenetrables para los hombres, hijos “‘metalizados”
ante sus padres. Todos y sepatados, parapetados en sus pecualiaridades y agre-
diendo a los otros, En una suerte de esquizofrenia globalizada en términos
escénicos.
Se asiste a la pardlisis progresiva del discurso liberal. Desde ya que con
los reemplazos que puede tolerar esa peculiar afonia: el didlogo tierno y
entrecortado con animales. © el ansioso y asimétrico que se mantiene con
la propia sombra o frente al espejo. Hasta que, por fin, ese peculiar solilo-
quio va intetnalizando el cldsico aparte al limite de contraerse et un moné-
logo inconexo. Que en su mismo balbuceo preanuncia, al sublimarse, la pie-
gatia aténita y de clausura que culminaré en He visto a Dros.
Este deslizamiento general se ratifica en la musica. La guitarra, por ejem-
plo, deja de ser alarde para transformarse en reliquia; no se la toca ni se la
exhibe, apenas si se “la acaricia” o se “la contempla”. La payada escénica
del 1890 se va disolviendo en solitarios bordoneos como de ensayo o reflexién.
Sin embargo, sobreviven “ecos” aunque sé materialicen hacia “‘lo inferior”
(en esa particular axiologia del espacio que traspone la secuencia cabeza/lo
Eajuno desde el cuerpo victoriano liberal hacia la dimensidn urbana). Lo
“inferior” se simboliza en los arrabales o bajo el alero del rancho. Mas
adelante, lo musical deja de celebrarse “bajo las ventanas’” pata atenuarse
en “el tarareo” de quien se ha quedado a solas en su pieza, en un rinecén o
frente al reflejo especular: el primitive componente del espectdculo se torna
ast impaciencia o corrosién. O se opaca en el inédito “cabaret”, moralizando
el espacio hasta subrayar su recorte y su encierro.
Es en esta bisectriz donde el baile se desarticula desde la coreografia plu-
ral det pericdén, trazada amplia y geométricamente mediante sus figuras y
contradanzas, hacia el doblaje contractual y aislado de ese tango que se
bosqueja con “menos luz” entre los cuerpos cuya rigidez se va deshilvanan-
do desde el Diner CONCERT de Nemesio Trejo a LA BORRACHERA DEL
tango de Alippi y Schaefer Gallo. Hasta llegar al maniaco y fangoso “baile
en la cuerda floja”, groteseo insinuado en Luicer de Gonzdlez Castillo, legra-
do de manera precisa y despiadada en MustarA de Armando Discépolo y
que se agota en el Don Cuicuo (1933) de Alberto Novion.
De manera complementaria, si el proceso dramético tioplatense en sus
primeros brotes del 1880 6 90 iba operando en escena con un espacio abier-
to (como se puede denotar en el Puro campo de Javier de Viana), pradual-
mente se restringe al transitar por las chacras de Martin Coronado o el
xv
suburbio. Y si lo que sobrevive de lo rural para Novién se da en La
Tapers, en La copMENA de Nicoldés Granada juega entre lo industrioso,
cierta comunidad y un positivismo impetuoso y melifluc. Recala momenté.
heamente en zonas intermedias como EL REGISTRO CIVIL, El, COMITE (don-
de ya apenas si se alude al “atrio”) o La canrina, Hasta disefiar una ecolo-
gia escénica que pasa por Barracas, se empécina con EL BARRIO DE LA$
RANAS y EL paseo DE JULIO, para demorarse en los conventillos, su decora-
do y Io esencial de sus patios. El proceso general de desplazamiento hacia
la franja urbana en este nivel es decisivo: con sus progresivos interiores que
se bifurcan en la “sala desvencijada” al articularse con “la caida” (o con el
living y el ball del club cvando lo urbano se realiza mediante el vuelo hacia
“Jas altas esferas’’).
De manera andloga, “el clima infernal” del dormitorio se topa en la “co-
vacha”. O en lo vacacional de la gargonniére, si ptedica lo aéreo, apenas
comprueba lz equidistante insipidez draméatica del “nidito”. Es la serie que
se va conjugando entre “los hundidos” y “los tértolos”, arma el momento
intermedio de ‘‘ahogados” y “evadidos” hasta producir “los condenados”
© “los que se liberan”. Polarizaciones que, en virtud de su aptendizaje en
el naturalismo, dan como resultado dos dreas donde la salud define a “la
buena vida” y la enfermedad a la més extensa de “la mala vida”. Con su
ida y wuelta: porque si el juez, atquetipo liberal de la primera zona, “ptevari-
ca”, el ladrén —paradigma negativo de la segunda— se tedime en “lo an-
aélico”. La moratidad del primer teatro rioplatense suele ser lineal hacia
1900, pero las contradicciones del contexto liberal la crispan hasta su ace-
ferada confrontacién después de Ja primera guerta mundial. Lo urbano era
el simbolo liberal por excelencia, pero realizado escandaliza hasta a sus ted-
ticos mas precavidos.
Este pasaje contradictorio se comprueba en el descentramiento espacial
desde las grandes fabricas —imbricado con el encogimiento corporal del
soliloquic de los primeros obreros frustrados en su huelga—, que se van
corriendo hacia el “tallercito”. ¥ de lo grupal proletario a la regtesiva inti-
midad artesanal (que, a través de sus adyacencias narrativas y estrictamente
poéticas, se acongoja con la aislada desaparicién del resero o con el renovado
“mal paso” de Ja solitaria modista}. Para concluir en Jos sétanos, el mani-
comio o la cdrcel. Hacia 1930, el espacio escénica intenta simbolizar a toda
una hilera de figuras que “han Ilegado al limite”. Y que ya sdlo delitan,
vociferan, se repiten o intentan rezar.
De forma simétrica pero alternada, la elusién que se otganizacon “los de
arttba” con el viaje a Parfs, finalmente se mutila en “la buhardilla”. Pe.
niltimo correlato de una cotidianeidad invivible comprobada hasta el har-
tazgo en “el “infierno europes” (en el envés del idealizedo VIAJE AL
Paraiso, por ejemplo, de Carlos César Lenzi). Es decir que, atin en esta
inflexién del circuito general, el grueso de “‘los triunfadores” se descubte
después del 1918 como otra serie de hastiados o derrotados. Que se empa-
xVI
rentan, en sus regresos, con la zona adyacente del RaucHo de Giiiraldes o
con “los que estén de vuelta” de Carlos Reyles. Al fin y al cabo, el “nifio”
que habla lunfardo en Paris resulta un meteco humillado, Aunque pugne
por ejercitar su herencia, el sexo o su danza. Por més de una tazén, los
“porteros” de allé, con sus entorchados, su francés y su mirada aniquilade-
ra, jamds tuvieron la comdescendencia de los tics Tom o los sargentos Ca-
bral americanos.
La iluminacién corrobora ese itinerario principal. Del predominio de lo
solar (con los matices sucesivos de perfeccionamiento técnico solicitados en
la peculiaridad de esos textos que resultan las acotaciones dramatirgicas)
se pasa a la “siesta” y a la “resolana”’ (aludiendo a una “quemazén” 0 a
“tesplandores”). En direccién a todo el espectro que surca después por “lo
cenital” {para convocar a la salud o al apogeo). a la “penumbra creciente”
(en su significacién depresiva, arrinconada o a:.9sora), a “lo sombrio”
(del recinto, las palabras o el cefio), hasta ir disolviéndose en “las tinieblas”
(tramo final donde el grotesco de Discépolo se acerca, superpone y hasta
confunde con Ia franja impregnada por las TINIEBLAS de un hombre urugua-
yo y de Boedo como Elias Castelnuovo}.
Cortesponde inscribirlo en esta flexién: el deslizamiento desde la inten-
sidad de la luz hacia e] Area oscurecida, si por una vertiente se nexa con el
cireuito principal de “desbarranque” y “‘caida’’, por la otra va contribuyendo
dramatirgicamente a “‘concentrar el halo luminico”. Esto es, que si de ida
cada vez “‘se ve menos”, por el envés del entramado se adquiere una “mira
da de lupa”. O, més bien, microscépica, De forma tal que el gran panorama
inicial se focaliza y refina en el detalle. El muralismo victorioso liberal se
reduce al fragmento. De abi que, en ultimo anilisis, el grotesco de los afios
veinte no sea més que un primer plano escenificado.
Efectos luminicos connotados por diversas temperaturas, sobre todo al
final de “la cafda”, que van recayendo y comprobandose sobre el cuerpo
de los protagonistas. Son los distintos Aumores que predominan y pueden
clasificar af teatro rioplatense desde Juan Moreira al 1930: “el sudor” del
alzado, el plegado en “la saliva” del didlogo o la disputa, “las lagrimas”
{amargas o incontenibles) del derrotado, “ta leche? de La Maprecita, alte:
randose en ‘‘sangre” como huelguistas en derrota o en el “alcohol” del
borracho cada vez més doblegado o vacilante. Hasta llegar al “yémito”
que se aplasta en los sdtanos.
El espacio y Ja luz en su correlacién con el cuerpo. Sea. Porque si en la
coordenada fundamental hacia lo doméstico designa el aire que se va enrate-
ciendo hasta LA ASFIXIA, a la vez condiciona el ritmo respiratorio de otra
serie: en Ia cabalgata desde La POLCA DEL ESPIANTE de Pedto E, Pico, al
jadeo ansioso de La COLUMNA DE FUEGO de Alberto Ghiraldo, hasta las
pausas caricaturescas de Vacarezza en La COMPARSA SE DESPIDE. ¥ agui el
ademén principal, la andadura y los sitmos van emergiendo sobre fa conere-
ta secuencia de actores que define o subraya el proceso de 1880 af 1930.
Porque con cada uno de ellos los “efectos” dramatirgicos se corporizan en
xVIT
lo escénico: desde la prepotencia atlética +7 gritona de Pablo Podesté (espe-
clalizado en “finales”), pasando al m¢ii‘z'c charloteo de Casaux o la Rico
(en sus madrazas o brujas chitrisnt-s, inméviles, avizoras y muy diestras
en el frente-perfil del aparte), a la insolencia secuctora o brutal de Parra-
vicini (cuyo efecto primorcis! consiste en lo inesperado, por arbitrario, de
“la morcilla”). Hasta ir I! 'o al trrtamudeo disolvente de Luis Arata,
famoso por su “efecto C2 stonia” que trasmuta al bufén humillado en su
befa de la humiucién ofc
Por eso el Jenuaje gest
mds def
sl, en su portacién de signos, es una de las series
as. Aun can sus rémoras, coexistencias o tegresiones: lo am-
1890 so va recogiendo, y lo estentéreo (evidente en los rasgos
os del testro de un Belisario Roldan) llega a la modulacién y el su-
surro ¢ eta tul que otra serie productiva se empo!ma sobre este circui-
tO secune a partir de La cancién TRAGICA (1612) de Payré hasta La
MURMURSCION Pasa (1914) de Alfredo Duhar, para perfeccionarse en
SoLeDAD Es TU NOMBRE, muy cerca del equivocs repliegue def Eichelbeum
de 1932,
HI
TRABAJO, MUJERES E INTER ORIZACION
Se fueron para e'vidar muchos malestares cu-
ropeos, Creyeron que la mejor forma pata lograr
ese olvide era enriquecerse, Y trabajaron como es-
davos con 9 sin el disimulo del salario. Hasta que
advirticron que la voluntad no era suficiente: la
ela habia resultado capeiosa.
Lromme, Ef bergués congnistedor.
AHORA BIEN, por debajo <1: toda este proceso dramético, imbricdndose en
cada inflexién parcial pero estructurande el conjunto, vibra el trabajo: ya
sea como carencia, como temadtica o entendido como funcién, Aunque se
lo visualice cada ver mds como exhortacién y provecto: “7A trabajar...
A trabajar!” se urge al cierre en Sopre Las RUINS de Payré. Es el punt
de partida de una programatica: de la propuesta al supuesto estimulo, hasta
el sometimiento rencoroso que esa faena implica. Con sus compulsiones disi-
muladas o sus resultados Jamentables. Para Ilegar, poco a poco, en acelera-
ciones y altibajos, a la revelacién del abuso: el campo podia ser recuperado
como idilico desde el consumo; para la produccién se imponia como vacio
y frustracién. Lo que provocaba, finalmente, su denuncia para ir topando
con “los ofdos sordos’’ hasta decaer en la clandestina o tajante denegacién
del esfuerzo.
XVIU
En esta encrucijada se abren dos secuencias: la primera le corresponde al
drama campesino adherido a lo rural, se proyecta en Ex Guaso (1912) de
Weisbach, y se prosigue en Las viporas (1916) de Gonzalez Pacheco o en
Mapre rrerra (1920) de Alejandro Berruti. La segunda permite el replie-
gue sobre la ciudad, donde Ja conviccién inicial de la chacta se resience hasta
crispatse ENTRE EL HIERRO para irse derramando en el desabride distancia-
mienta de Maveo. La moral del esfuerzo liberal simbolizada sobre la escena
de} 900, si bien sufre las primeras fisuras hacia el Centenario, diez afios
después apenas si se prolonga como expectativa frustrada y como desencan-
to. Por eso la negatividad serd la primera forma reflexiva del grotesco:
sintiéndose desolado y largdndose a Iorar “cuando el resto celebre una fies-
ta" oficial ¢ imaginatia.
De donde se deduce no ya una renovada polarizacién entre “el fracaso”’
y “el éxito”, da mala y la buena vida (que se colorea ahora en el espacio del
cafetin o la playa), sino en una secuencia de figuras cada vez mas elaboradas.
Son los perfiles dramatirgicos de la mujet: si empiezan con Ia ausencia o
el silencio resignado de la “china” tradicional (‘‘chinita” si es utilizada por
el patrén como “flor de su jardin”), contrato mediante, se convierten en
madre. En la madre por antonomasia. Primero como pasiva reproductora
de ‘la nueva clase trabajadora”, lucgo —trepando a la salud como muatri-
dora, y si se derrumba en [a enfermedad, como confidente. Si la leche acu-
mulada y benéfica tiene como contraparte la tos co los consejos, lo contrac-
tual que prefiere los corrales, ef rebaito o la cocina demuestra, en su propia
negacién, a Jas planchadoras y, en su derrota, al hospital. Es que “la que
dia el mal paso” sélo puede optar entre Ia tisis o lo venéreo. Al fin de
cuentas, en el reverso de la dramaturgia liberal, permanentemente, acecha
la biologfa del naturalisme: por un Jado, acumular dinero; por el otro,
lenarse de virus,
Es que en [a escena rioplatense, sobre los Centenatios ungides entre 1910
y 1918, las mujeres sdlo podian optar por los hijos o la prostitucién. Con
los matices intermedios entre Ja norma y el dolo: el primogénito, la prole,
fas gemelas, cl sictemesino, el prédigo o “el que nunca yino”, Es una zona
tangencial: la madre estéril y la prostituta, Como ambas aparecen cada vez
mds enfermas en el escenario posterior a la Primera Guerra Mundial, sus
figuras “‘dolorosas” se acrecientan. Y en tanto las dos resultan descalifica-
das por la regulacién vigente, se repliegan sobre “su vacfo” o “su honta’.
Pero en ese rincdén del espacio escénico ya son protagénicas: cuando reflexio-
nan, tosen, se avergilenzan o tararean.
Un paso més con MARfA LA TONTA por ejemplo— y desplazan su nudo
de significaciones hacia el manicomio o el convento. Un poco mas adelante,
en renovadas combinaciones, brotan la feminista y la mantenida: Ja primera,
en perfeccionamiento de Ja inicial ‘‘compafiera’, se alfa con “el hombre de
ideas’; aunque a su lado, a cada instante, se agazape su contrafigura en ma-
guieta: la machorra. La segunda, como “hembra”, “mina” o “antigua victto-
lera’’, es la que cree ascender, a través del compencnte social cerporizada
X1X
en Et ELEFANTE BLANCO, hasta instalarse en este espacio equivocamente
distante de la “torre de marfil” y del “infierno” representado por EL
NIDITO.
Desde luego, el centro normativo que condiciona Io teatral de ese periodo
no deja de predicar a Jas madres: Maprecita en la dimensién infantil y
regresiva, MADRE QUERIDA en los tonos elegiacos, Mapre TIERRA en lo més
ptevisiblemente simbélico (que se corresponde con la Mapre paTRIA en
Ja reminiscencia inmigrante). Y también “madraza”: copiosa en el indiscuti-
do predominio de la norma liberal; en reemplazo simbdlico de! padre auto-
titario en DoNa Pancua La srava de Novidn; insinuando la ilegalidad
sofocada en LA MORAL DE MISIA Paca de Ernesto Herrera. O abriendo una
extensa secuencia de degradaciones sucesivas con la dofia Maria de Las pz
Barranco (donde la ley de gravedad, que parece definir lo central de las
figuras y los cuerpos del teatro rioplatense, se cumple de forma inexorable
entre las agresiones reciprocas que van desde la madre voraz a las hijas
canibales)
En fin, como una primera sfntesis de estas series enttectuzadas de rasgos
principales, de 1880 a 1930, seleccionando las densificaciones mds reitera-
das y las emergencias especialmente sismificatives (en relacién a las coorde-
nadas iniciales de “lo familiar’ y “el detrumbe” centradas en Florencio
Sdnchez), se asiste a un proceso general de interiorizacién, Cotroborado,
ptecisamente, por la tipologia compuesta por las mujeres. El trabajo feme-
nino escenificado no se exhibe, se da “de puertas adentro”. Dirfa: es una
alusién metaescénica. Como si atenuara su productividad velada por Jo do-
méstico y en contracara del “esfuerzo masculino’, vigoroso y a la intem-
perie.
Mas ain, el grotesco femenino tiene pudor: si “plancha pata afueta’’ no Jo
comenta y si ejerce Ia prostitucidn se lo encubre. (La ambivalencia del des-
caro sigue siendo un privilegio de Parravicini o Arata. Y el limite femenino
hay que buscarlo en la dramaturgia edificante de la Onrubia o fa Storni, En
cuanto a las posibles figuras criticas: la maestra: modelo liberal por -defini-
cién. Descartada por lo tanto. La feminista: conmovedoramente ridicula,
pero no grotesca).
Interiorizacién, entonces, del teatro rioplatense desde 1880 al 1930. Como
desgaste generalizado de los simbolos que desde Juan Morerra y CALAN-
DRIA se fueron trasponicndo a lo escénico mediante el condicionamiento de
un grupo social y una ideologia triunfantes.
Sin embargo, lo que ya se desintegra en 1914 0 1920 implica en su dorso
pérdida de rigidez, cuestionamiento o prescindencia de una armadura pro-
veniente de la norma liberal. Y, a través de esa consumicién, figuras y posi-
bilidad de acogimiento. La positividad en lo negative. Porque si la “‘cafda”
pretende sintetizar, por un lado “el peso de la culpa”, por el otro exhibe
las connotaciones adscriptas a la inmersién. Y, sobre todo, al “hundimiento
en lo profundo”, A las primeras btisquedas teatrales més alld del escenario
liberal, En ese espacio posterior al grotesco donde sutgitd Roberto Arlt.
xx
Con otras palabras, si el proceso de interiorizacién del teatro rioplatense
puede vincularse al bloqueo paulatino en un ademén esencial de “cerrazén’’
aténita, por la otra cara de la moneda corresponde leerlo como apertura. La
relacién parece inversamente proporcional: a mayor encierro escénico, ma-
vor exhibicién dramética. Al fin y al cabo, el grotesco paradigméatico del
1930, si soporta su mayor detetioro, se recupera en su maximo impudor:
més atrinconado, mds se de(muestca); mayor la penumbra, mds “se lo ve’.
Y cuando menos palabras, mds “se dice’, Asi es como, del Juan Morerra
a Francisco Defilippis Novoa, lo que se pierde en referencia social se recu-
pera en densidad expresiva.
Por algo el ‘héroe” del campo (de batalla) puede convertirse en “san-
ta”. Del Marrero, a través de todas esas series contradictorias, se ha llega
do en la escena de 1930 a una secuencia homéloga de EL HOMBRE QUE
ESTA SOLO Y ESPERA: a nadie eh gu vertiente cinica o a Dios en su conver-
sidn espititualista.
Vv
EMERGENTES: DE JUAN MOREIRA A HE VISTO A DIOS
“Se las ha Iamado obtas maesttas valordndolas
de manera aislada. Pero asi como un simbolo sdlo
simboliza en una econemfa de conjunte, a esas
obras habrd que considerarlas como sintomas visi-
bles de un sustrato mucho mds amplio que las
produce, soporta y explica”.
Pomezer, De lo teatral.
Hemos focalizado una etapa del teatro rioplatensc de 1880 a 1930. Pero
topamos a continuacién con varios interrogantes: el primero, ¢por qué esos
limites? Trataremos de irlos aclarando.
Podriamos contestar que esos Ifmites son los propuestos desde una pets-
pectiva tradicional. De acuerdo. Pero esa perspectiva ya estd surcada de
antetano por un preconcepto. Cudl y por qué. De que el verdadero teatro,
el mejor o ec] més representativo, es, precisamente, el que se desarrolla entre
1886 y 1930. ¢Prejuicio ideoldgico? Puede ser. Por més de una razon, en
los textos dedicados a historiar el teatro rioplatense se plantea un recorte
que abarca el momento 1900-1910 y se lo designa como “época de oro”.
Parecerfa un concepto cristalizado en tanto se lo repite de manera acritica
que se compagina con una suerte de transferencia desde la coyuntuta de
eficacia y predominio politicos més notorios de la élite liberal: Ja belle
époque oligdrquico-Kberal desplazaria, a través de sus idedlogos ¢ historia-
dores, un signo de positividad © poderfo de una franja hacia Ja otra,
xxI
Sin embargo, no hay que descartat [a validez del concepto por debajo (o
mas allé) del cliché reitetado de manera mecdnica. En efecto, después de
Tecorrer ese extenso corpus teatral, se puede Tegar al convencimiento de to
que ha sido nuestro punto de partida: entre 1880 y 1930 seleccionamos un
emergente —Florencio Sanchez— y lo consideramos el mds significative
por su mayor densidad dramdtica. Luego, dentro de la ptoduccién de SAn-
chez, vetificamos una emergencia y dos coordenadas fundamentales que
por su condensacién sefialan el eje mayor de todo ese corpus que opera,
repetitiva pero refinadamente (segtn Jos niveles), sobre un mismo nticleo
idcolégico, problemdtico, Jingiiistico y de procedimientos y efectos en pav-
latino desplazamiento.
Ahora bien, ese corpus —a su vez—-, a partir de los aiios 1879-86, signifi-
cados por el surgimiento, tefinamiento y mutacién del JuAN Moreira, re-
sulta emetgente de un continuo que, en una perspectiva diacrénica, aos remi-
te a etapas y flexiones anteriores.
ANTES DE JUAN MoREIRA
Se trata, en un ptimer acercamiento, del teatro previo al 1880: un zigza-
gueante pero verificable cirenito, cada vez mds notorio por sus factores
expresivos y cuantitativos, que va surcando los momentos de la primitiva
colonia, del peculiar ensayo de las misiones jesuitas, de la etapa indepen-
dentista con sus estereotipados tasgos neoclisicos hasta penetrar —bajo
el rosismo o en los largos afios del sitio/defensa de Montevideo— en la
zona de impregnacién romantica y prolongarse, por fin, con algunos reto-
ques provenientes del realismo (en verdad, como yuxtaposiciones sobre un
romanticismo tardio), hacia el periodo 1860-80 anticipador del Juan
Moreira.
Pero, lo que nos interesa: a lo largo de ese cirenito, pese a la penetra:
cién y elaboracién cuantitativamente ponderables (de manera creciente en
temas explicitos, vocabulario y teferencias, sobre todo a [a naturaleza de
fines del siglo xviii-comienzos del xx, mediante su fauna y su flera), no
s¢ produce un despegue categdrico ¢ identificable en telacién a los previsi-
bles modelos europeos.
Quiero decit: como si hay un despegue en Ja novela, el cuento o el ensayo
en fa serie Amatia, Ei MaTapnro y Facunno respecto del aprendizaje
hecho en ef romanticismo de escuela. En esta franja es “la violacién” la
que irrumpe en Ia casa de Amalia, sobre el cuerpo del “joven unitario” en
el relato de Echeverrfa o contta la mirada del Sarmiento provinciano pro-
clive al federalismo tedrico pero aterrado por el fedcralismo concreto (y
que del intento de sintesis de CrviLtzacION Y BARBARIE se desplazard hacia
la disyuntiva de “civilizecién o barbarie”). Efraccién que al plantear una
intensa dialéctica adentro/afuera, materializada por su corporizacién en dos
clases antagénicas, define e identifica una textura distinta respecto del con-
XRIT
tinuo general del romanticismo europeo. Esto es, que a partir de esa
violacién, entendida como una metdfora mayot, puede afirmarse que existen
una novela, un relato y un ensayo rioplatenses.
Con Ia poesia, esa mutacidn Ia sefiala el Martin Fierro (1872-79). Se
conocen los intentos anteriores, muy deliberados en ciertos casos, por con-
densar una identidad diferenciadora. Los més empefiosos y patéticos resul-
tan los del propio romanticismo rioplantense, con La cautiva de Echeve-
ttia o el CeLtAR de Magarifios Cervantes: ni gauchos caballerescos ni caballe-
tos en medio de Ja pampa eran suficientes. Martin Frerro, en cambio,
marca el salto cualitativo al proyectar a una forma superior ‘los mismos
contenidos de una forma rudimentaria. Represcntada por la ancha napa de
la gauchesca: desde fines del siglo xvi, con cl CANTO DE UN GUASO EN
ESTILO CAMPESTRE, pasando por Bartolomé Hidalgo (hacia 1820), Juan
Gualberto Godoy (en la zona de Cuyo}, Hilario Ascasubi y Manuel de
Araucho (en Ja broma del Fausto que Jo enlaza con el simétrico escenario
del Club Uruguay jugado por Lussich entre las figuras de Cantalicio Quirés
y Miterio Castro), hasta llegar a Los TRES GAUCHOS ORIENTALES de! mismo
Lussich que, desde muy cerca, preanuncia el Martin Fierro.
Con el sefialamiento de que la mutacién realizada pot José Hernandez
se organiza sobre una economfa de recursos que trasciende lo que se venia
dando como reiteracién de procedimientos. Con un deslizamiento del his-
toricismo anecddtico hacia Ia anécdota eludida; desde una tipologia
hacia el arquetipo. Y de una dramatizacién mediante encuentros, colo-
quio e informacién a una voz predominante. De lo burlesco, parddico o dra-
matizado, hacia la tragicidad. Y de la larga secuencia de seudénimos (de As-
casubi a de! Campo, por ejemplo} al andnimo comunitario y virtual. Y del
cauteloso entrecomillado o bastardillado del lenguaje popular a la primera
persona, en superposicién e identificacién entre protagonista y narrador.
En la narrativa, el ensayo o Ia poesia, por lo tanto, ya se habian dado las
densificaciones progresivas y Jas mutaciones que implicaban el logro de una
identidad reconocible. No asf en el teatro.
1. Juan Moreira (1879-1886)
“Siguiendo, pues, la [dgica de nuestro razona-
Miente, debemos decir que el teatro nacional cuenta
ya cxistencia entre nosotros, desde la primera no-
che en que una produccién saciomal fue acepiada
por una gran mayorfa de publico. Todas conocen
el hecho: la pantomima de Juan Moreira ha atratdo
tanta concurrencia al Cirea Politeama, que la Poli-
cia tiene que intervenir cuando se representa, para
impedir gue se venda mayor ntimero de entradas
del que puede expenderse sin peligro para la con-
currencia. ¢Cudndo nunca ha sucedido semejante
cosa con las obras de los autores nacionales?”
C. Otivers, En le brecha, 1887.
XXIII
Pero hacia 1880 Ja divulgacién del Martin Fizrro no sdlo evidencia un
publico (un auditorio en su mayorfa analfabeto) sino que, de hecho, lo deja
en disponibilidad. Sobre ese espacio se va instaurando la escena de JUAN
Morerra hasta expresarlo y colmarlo, otorgdndole una voz en sucesivas
anexiones y tefinamientos.
Tratemos de seguir este proceso que culmina en wn suceso: son varios los
factores que se superponen, coinciden, se entrelazan ¢ interactdan: en pri-
mer lugar, ese ptiblico popular y extenso en disponibilidad. En segunda ins-
tancia, un grupo de actores, los Podestd, que (ademd4s de constitwir un
equipo inédito por sus componentes familiares de institucionalizacién y pos-
terior cariocinesis permancnte y desbarrangue), dada su rafz inmigratoria,
origen uruguayo y difusién rioplatense, catalizan el itinerario teatral en su
nucleo al portar las condiciones indispensables, desde su familiaridad con
caballos, guitarras, danzas y facones hasta la peculiaridad lingtifstica, para
poder realizar por fin una posibilidad Jatente en Jo dramanirgico-escénico.
En tercer lugar, la estructuta circense, que si, por un lado, catalizaba fos
componentes anteriores hacia la produccién, por el otro, en Ja vertiente
de Ja distribucién, fecilitaba su curso en virtud del nomadisme vinculado
a sus giras. Que incidia sobre Ja concrecién del consumo al entrar en con-
tacto préximo, localizado y cotidiano con el piblico popular virtualizado por
el Marrin Fierro.
Incluso, en este orden de cosas, el circo era tangencial y yuxtapuesto res-
pecto del folletin. De alli provenia el texto inicial de Juan Morerra: su
autor, Eduardo Gutiérrez (1851-1889), es un paradigma de ese peculiar
tipo de produccién escrituraria. Y si se tiene en cuenta que su Juan Mo-
REIRA representa la emergencia de un titulo sobre un contexto propio y sub-
yacente —verdadero humus productivo— de textos folletinescos que van
desde Hormica NEGRA a Los MONTONEROS pasando por SANTOS VEGA, el
fendmeno general se va precisando. Y si este nivel se inscribe en cl substrate
que abatca —desde los alrededores de 1870-— la produccién trashumante
de pantomimas provenientes del folletin europeo, como Los BRIGANTES DE
La CaLasria o Los BANDIDOS DE SrERRA MORENA, que en su atco escénico
Mega a involucrar secuelas desde Ja escenificacién del propio MARTIN Fierro
(1889) hasta el Juzidn Jiménez (1890), EL eENTENAO (1892), Juan
SOLDAO (1893}, respectivamente, de fos uruguayos Abddn Arozteguy, Elias
Regules y Orosmén Moratorio {vinculados a Lussich en el grupo de la re-
vista Et FOG6N, como desplazamiento de la gauchesca tardia hacia el nati-
vismo}, el proceso se totaliza y aclara.
De ahi que, si se analizan jos rasgos de esa figura folietinesca que con-
densa Juan Morzira (a contar del “cientifico” poncho de goma con que
se cubre en esas cabalgatas que se van mutilando en su andadura al topar
con alambrados o el ferrocarril, del drea que transita, penetrada por resonan-
cias de Ja urbanizacién que se va anexando los viejos pagos de la Matanza,
Cafiuelas o Lobos, hasta disefiar a esos indios positivamente corrompidos por
XXIV
el alcohol y los eczemas naturalistas, e instalados no ya del otro lado de la
fronteta salvadora y mitolégica del Desierto, sino en Ja hibtidacién de tol-
deria y ladrillo, de melancélicos caciques a medias “lanza” y “milico” a
medias, o hasta incurrir en ef prostfbulo, antigua pulperfa ahora exacerbada
y zoliana), el deslizamiento de la wdgica épica mattinfierresca hacia lo
folletinesco y el circo se van precisando ain mas.
Y si se tiene en cuenta el elenco de figuras que van participando, surgien-
do y contribuyendo al pasaje y la estructutaciéa del folletin en mimodrama
y, finalmente, en drama (desde el reparo puesto por Eduardo Gutiérrez a los
hermanos Carlo por su condicién de “extranjeros inhdbiles” para el caballo
y anejos, hasta el alquiler del terreno para levantar el circo y fas insinua-
ciones para que “tomaran la palabra” del francés Léon Beaupuy Ja intro-
sién fuera de texto del cocoliche inesperado con sus variedades de “bachi-
cha” y “chinchurreta”), no s6lo se recuperan las significaciones del impacto
inmigratorio sobre ef fo de la Plata en funcién del programa liberal, sino
que se reconstruye minuciosamente la gestacién y brote de wn acontecimiento.
Hasta las reticencias, dificultades y distanciamientos que va interponien-
do Eduardo Gutiérrez frente a su propia produccién folletinesca en general
y, de manera muy especial, su “apatia y despego” respecto del Juan Mo-
REIRA en ttdnsito hacia el espectdculo y la escena, subrayan un itinerazio don-
de una de Jas coordenadas principales pasa por el nivel (y desnivel) de las
clases, con sus gustos (ideolégicos}) y sus reconocimientos (y ocultamien-
tos), en la doble inflexién hacia un publico cirquero o respecto de un ger.
tleman, paradigma del critico en esos afios, como Miguel Cané.
Este proceso debe articularse con el paulatino ‘“‘levantamiento de la voz”
—desde el ademan mudo o la media voz indecisa— por parte de actores
inexpertos pero cada vez més reconocidos y seguros de su significacién. Y
las anexiones que se van dilatando a través del pericén, relaciones, contra-
puntos y payadas que, en su aceptacién comunitaria marcan, aun en sus
retracesos, les hitos de Arrecifes, Mercedes, Chivilcoy: donde definitiva-
mente “se toma la palabra” (y la conciencia) de lo que se venfa haciendo el
10 de abril de 1886.
Pata que, por fin, en esa estructuracién y consume, se fuera penetrando
en la franja urbana hasta culminar en el teatro PotrreaMa del centro de la
ciudad. Espacio donde, poco antes, se habia alzado un circo. Quiero decir
que no es lo menos importante, en este proceso de estructutacidn, emet-
gencia, materializacién ¢ institucionalizacién del Juan Morera, la serie
lona-madera-ladrillo. Circo/tinglado/edificio: ef cédigo general del sistema
se ha solidificado en todos los niveles.
XXV
2. CALANDRIA (1896)
“Ef autor, Martiniano Leguizamén, exigié que
Ja obra fuera representada en un escenario y no en
una pista circense’’.
R. F, Grusti
Para co-emptender el circuito del teatro risplatense en sus nédulos decisi-
vos, corresponderia confrontar las semejanzas formales y los nexos ideoldgi-
cos que organizan una hilera de vasos comunicantes entre la INsTRUCCION
DEL ESTANCIERO (1882), dltimo libro de José Hernandez y Ingar que re-
suena con los ecos de fos consejos paternales planteando una didédctica del
trabajo honrado, y Ja azarzuelada pero normativa propuesta que surca el
texto de CaLanpria, de Martiniano Leguizamén (1858-1935), hasta cerrar-
se con los significatives versos puestos en boca del protagonista:
No;
ya ese pajaro murid
en la jaula de estos brazos;
pero ha nacido, amigazos,
et crialle trabajador.
Cierre que, en sus enmarques, s¢ escenifica entre el “jVivan los novios!”
emitido por el coro, el indulto concedido por el estanciero que, a Ia vez,
juega el rol de jefe de la partida persecutoria del protagonista y es propie-
tario del puesto donde Calandria se va a instalar, una vez casado, en su nue-
va calidad de capataz. Incluso, en ese momento de cierre, el protagonista
tira su cuchillo en el mismo ademin con que se entrega en brazos de su
mujer.
A lo largo de la obra no sdlo ya no hay cuchilladas, sino que Ja agresividad
anterior es sustituida por las burlas de Calandria a la partida que Jo persigue.
Lo jocoso teemplaza a la tragedia inicial. Y la referencia a los conflictos his-
térico-politicos (Yo no quiero pelear con mis hermanos; blancos y colora-
dos somos hijos de esta tierra y es triste que sin saber qué vamos ganando
en la partida, nos andemos ojaleando el cuero”) es descentrada hasta el
encubrimiento por los componentes musicales provenientes de la zarzuela.
Resulta coherente, por lo tanto, que la critica de 1896 aplavdiese una
sefial de lo que intetpretaba como “civilizacién” del primitivo drama gau-
chesco, Basta con recorrer Ja crénica de La NaciOn, LA Prensa o el diario
de Ja colectividad inglesa: se formalizaba y difundia all{ la ideologia liberal
traspuesta. Era previsible y, dirta, légico. Porque si recuperamos el continuo
INSTRUCCION DEL ESTANCIERO/final de CaLANDRTA se perfecciona una po-
sible evaluacién al inscribirlo en Ia serie textual del propio Leguizamén que
va desde RecuERDOS DE LA TIERRA (con sus implicancias eleg{aco-pasatistas
de exaltacién de Jo teldrico, pero en su més restringida correlacién de pro-
XXVEI
piedad-pertenencia-propictario), pasando por ALMA NaTIVA (como subli-
macién espiritvalizada del primer ademdn pasatista en nexo ahora can sus
implicancias misoneistas) hasta Hegar a Montaraz, en el 1900, como sim-
bolizacién de lo campesino contrapuesto a lo urbano, con una rusticidad
idealizada en su apresividad histérica, el cireuito se redondea. Prefiguracién
de CALANDRIA y justificacién de un gemdfemran-dramaturgo que se va alejan-
do del teatro cuando ese espacio es “invadido” por los dramaturgos profe-
sionales provenientes de las clases medias de origen inmigratorio.
CALANDRIA traspone, por Jo tanto, la ideologfa de los vicjos sefiores de
Ja terra en relacién con su peoneda gaucha. Flexién del patertnalismo elitista
que se contrae en el momento liberal-industrialista, retrotrayéndose y silen-
cidndose a nivel teatral donde la competencia es cada vez més despiadada.
Para prolongar sus textos mds secretos cn esa zona atgentina de sobreviven-
cia del criollismo hacia el nativisme como es Entre Rios. En intima proxi-
midad e impregnacién ruralista hasta en su peculiar cambio de emblema,
mediante el cual la ultima montonera entrerriana de Lépez Jordan alza el
blanco, en reemplazo del tradicional roja federal argentine, en progresiva
oposicién al colorado (montevideano y liberal).
Es decir, CALANDRIA se superpone en sus significaciones fundamentales
con el momento de “inversién de la dicotomia de Sarmiento”: coyuntura
en que el liberalismo tradicional enfrenta sus primeras contradicciones ¥
praduce los sintomas iniciales def antiliberalismo aristocratizante de origen
liberal.
Inversion verificable en su serie de matices hacia la zona advacente donde
van sursiendo los Martin Coronado (a prepra DEL EScANDALO), Nicolas
Granada (jAL campo!}, Javier de Viana (Los cHincoros) sv Alberta
Weishach (Brancos ¥ cotorapos). Ast como en el ‘“‘sainete azarzuelado”
de Nemesio Trejo. O en el sainete “a la criolla” de los Garcia Velloso vy
Buttato que preanuncian la aparicién de Carlos Mauricio Pacheco y el pri-
mer Vacarezza.
3. Sopre ras rutNAS (1904)
“Amigo, ¢de qué se queja? Ahora se trabaja aqui;
ahora se come; ahora se vive. El gringo Bautista ha
traido todo esto. Usté me dio un pedazo de tierra
bruta, uta tuina con olor a cementetio”.
P. E. Pico, Tierra virgen, 1910.
Fl s(mbolo decisive que se escenifica en esta obra de Roberto J. Payrd
{1867-1928} es el de la reconstruccién sobre los fundamentos mismos del
pasado en quiebra. Es el proyecto de origen urbano sobrepuesto al agota-
miento de Ja tradicién gaucha: Ja secuela de Ia tebeldia liguidada en Mo-
RETRA oO del alzamiento canalizado en CALANDRIA resulta, pues, trasparente.
Sobte todo que esa continuidad de significaciones se corporiza aqui en el
XXVIE
enirentamiento inmigracién/criollaje de los padres resuelto en la alianza
matrimonial entre la generacién de hijos, embleméticamente Damados Vic-
toria y Préspero, ungidos por la doble referencia racial y porvenirista divul-
gada por el pasitivismo de esa coyuntura histérica: “jMire qué linda pare-
ja..! Hija de gringos puros... hijo de eriollos puros... De ahi va a salir
Ja raza fuerte del porvenir™.
En este aspecto, fa publica militancia socialista de Payrd sincretiza el
progresismo programado por los teéricos mayores del liberalismo tiopla-
tense (en trivnfalista realizacidn a lo largo del perfodo 1880-1904) con
las impregnaciones positivistas que tifien el pensamiento socialista de la
Ii? Internacional. Ya sea en la teorfa centtal elabotada por Bernstein o en su
acdaptacién local lievada a cabo por Juan B. Justo.
Tanto es asf, que el socialismo del 1900 puede recoger, prolongar y hasta
justificar no sélo cl eje programdtico del liberal-romanticismo, sino las tea-
lizaciones del grupo que tradicionalmente se conoce coma “‘generacién del
80”. Ejecutores de un programa que va dejando de lado los matices ecléc-
cos para convertirse en una accidn tan sistemdtica como despiadada: cuan-
do era cuestién de encuadrar en su norma a todos aquellos sectores cuyas
resistencias por sobrevivir eran catalogadas como rebelién, alzamiento o
barbaric. Ya se tratase de los gauchos, los indios o los pataguayos desde la
década de 1860. ¥ més adelante, claro estd, cuando los inmigrantes eu-
ropeos convocados, idealmente celebrados, traidos y aglomerados en la urbe,
ne acataron la legalidad instaurada.
Contradicciones del socialismo del 1900, entonces. Y contradicciones de
un socialista liberal como Payrd: desde su sostenida militancia a favor de
las reivindicaciones laborales hasta su conversién en lo que se Hamaba “un
hombre de La NactOn”. Desde su correspondencia con Gerchunofé, cues-
tiondndole la celebracién acritica del ‘“‘crisol de razas” (a partir del titulo,
Los caucHos yupios, conjugado con cada una de sus inflexiones y proce-
dimientos de interno eclecticismo), hasta su tardia y equivoca exaltacién de!
pienero de la Patagonia en ALEGRfA (1928), en patética oposicién, al con-
vertirse en estanciero “mediante ¢] trabajo esforzado y sencillo”, frente a
“los bandoleros de Santa Cruz” {que no son otros que los huelguistas de
1920-21).
¥ las contzadicciones de Payrd se prolongan: si en 1899 exalta la activi-
dad empresarial en La AUSTRALIA ARGENTINA sin aludir a la eliminacién
del indio del sur, hacia 1905, en Marco SEveERI, generosamente defiende al
inmigrante italiano que, por un delito anterior, va a ser sometido a la extra-
dicién. Pero esa generosidad se resvelve a nivel dramético por intermedio
def juez, del ministro de relaciones exteriores y, en ultima instancia, por
el gracioso indulto concedido por el rey de Italia.
En Ia franja de su narrativa, incluso, pueden verificarse esas contradiccio-
nes: desde Jas DrverTIDAS AVENTURAS DEL NIETO DE JUAN MOREIRA
(donde esa suerte de dinastia “barbara y atropelladora”’ se prolonga y refina,
XXVIII
ejemplificando Ja perspectiva antimoteirista del progresismo ideolégico del
1900), hasta EL cAsaMIENTO bE Laucua, que desmitifica la santificacién
del matrimonic de SosrE Las RUINAS. Es decir que, en este otden de cosas,
Laucha representa a la “antigringa’’.
Porque las contradicciones de Payré parecen culminar en una obra tra-
dicionalmente dejada de lado: EL TR1UNFoO pz Los orros. Alli se dramatiza
el mundo de los primeros dramaturgos en proceso de profesionalizacién,
pero concentréndolo sobre Ia pareja como nticleo irresoluto del Payré socia-
lista. y liberal.
Por todo lo anterior, lo que corresponde analizar aqui es 1a antinomia
reconstruccién/desastre de Sosre tas rvINas: pasdndola por la bisectriz
dramatizada entre lo exitoso/lo fracasado que significa a “los otros” como
victoriosos con futuro vy a la victoria misma como imposicida de la palabra.
Y¥ jo que importa: el silencio que subyace adscrito a la derrota y la recupera-
cién del pasado que se acumula sobre las victimas. Esto es, invertir la ecua-
cién triunfalismo/victimismo mediante sus connotaciones entre !o procla-
mado/lo callado para elucidar [as contradiccioncs de Payré simbolizadas en
su produccién teatral.
Como asi también el drea advacente que se va sefializando entre el frus-
trado Macnaup (1903} de David Pefia, el teatro anarquista de Alberto
Ghiraldo (La COLUMNA DE FUEGO, 1913), Ex perrumer (1909) de
Vicente Martinez Cuitiio, Der ranco (1907) de José Gonzdlez Castillo
hasta TrerRa virGEN (1910) de Pedro E. Pico.
¥ de manera muy préxima, con toda su carga de ambigtiedades, tanto Ia
dedicataria por parte del Leguizamén de Cera crtoria (1908) como las
MEMORIAS DE UN VIGILANTE (1897) de Fray Mocho, patéticas en su do-
blaje de las relaciones perseguidor/perseguido mediante el juego vigilante/
ladrones que se balancea entre el Viaje aL PAfs DE LOS MATRERGS (1897)
y ciertos seudénimos, como Fabio Carrizo o Nemesio Machuea, que “endu-
recen” [a mirada organizadora de textos amenos como colecciones de pron-
tuarios.
4. Barranca apaso (1905)
“Los cultores de Jas tradiciones criollas abundan:
han invadido las revistas, el diario, el libre y el
escenario def teatro”.
M. Lecuizamon, 1907.
Decia de la objecién a la norma celebrada por los dramaturgos rioplatenses
en los alrededores del 1910: esa trasposicidn simbdlica acarrea numerosos
desfasajes entre lo explicitado y lo latente, entre el proceso deliberado y
ciertos grumos imprecisos que se corresponden con formaciones arcaicas.
Resulta palpable aun con quienes, como Alberto Ghiraldo (1874-1946) o
XXIX
Rodolfo Gonzalez Pacheco (1882-1946), se declaran sisteméticamente anat-
quisias y exponen una militancia riesgosa y permanente. Basta recorrer con
atencidn desde ALMA GAUCHA (1906), del primero, hasta Las viporas
(1916), del segundo, para comprobar, en su interior, el discurso tedrico
que cuestiona lo oficial y el subtexto ideolégico impregnado por las mismas
pautas que cuestiona,
En el anarquismo de Florencio Sdnchez —mucho menos sistemdtico que
el de Ghiralda o Gonzdlez Pacheco esa contradiccién se hace mds notoria.
Sobre todo si se tienen en cuenta textos ensayisticos como EL CAUDILLAJE
CRIMINAL EN Sup AMERICA y Jas CarTas DE UN FLOJO: si en el primero
se denuncian las caracteristicas del caudillo rural sobreviviente en ‘a zona
del norte del Uruguay y Ja regién brasilefia de Rfo Grande, en las segundas
~-jugacias con cierta ironfa— se cuestiona lu guapeza exaltada como valor
fundamental por el machismo de la tradicién gauchesca. Y, por sentido
contrario, se reivindica el {racaso militar, el abandono de Jas armas y hasta
el miedo como sintomas legitimos de un proceso de civilizacién mds adulta.
Ambos textos advacentes no pueden menos de ser vinculados —en otro
nivel de andlisis— con Ja experiencia personal de Florencio Sdnchez: des-
cendiente de una familia de tradicién ruralista y blanca, y habiendo hecho su
experiencia montonera bajo la divisa de Aparicio Saravia, ha verificado las
Limitaciones de esa corriente politica y su agotamiento como posible pro-
vecto sobre la covuntura histérica del 1900,
Es asi como el antiguo guerrillero de Jas cuchillas, si pasa a elaborar esa
experiencia, se va desplazando, en virtud de su quehacer periodistico, hacia
los grupos donde se plantean nuevos modelos como los de Ingenieros o Mon-
teavare. En esa franja, tedo lo que sea criollismo tradicionalista es cuestio-
nado desde una perspectiva cosmopolita. Y lo mds seductor de esta zona
es el anarquismo. Previsible: Ja rebeldia inicial de Sanchez sigue vigente y
dirfa —naturalmente— se va adscribiendo a ese pensamiento. Pero, a con:
tinuacién, corresponde desmontar cudles son los componentes de ese anat-
quisma ademas de la rebeldia emocional y espontanefsta: dos, por lo me-
nos. ET primero, la influencia coyuntural que padece el anarquismo de csos
afios desde la vertiente liberal (andloga a Ja contaminacién que se esid pro-
duciendo en cl socialismo). Y el segundo, menos circunstancial, que ya hace
al nticleo del anarquismo individualista entendido como tltima flexién,
aparentemente contradictoria, del pensamiento liberal.
Y sia estas Hneas ideoldgicas se las sita en el espacio concreto del que
profesionalmente va dependiendo Sanchez (ya se trate del periodismo ren-
tado como de las estructuras teatrales que consagran central o aledafamente
a un autor), se van focalizando las lineas de fuerza que inciden sobre Siin-
chez y que penetran mediatizadamente en su produccién dramatirgica.
De ahi que —como hemas visto al comienzo— EN ramitia y BARRANCA
ABAJO, entendidas como coordenadas simbdlicas fundamentales, comenten
lo doméstico y Ia cafda como correlato traspuesto de las normas planteadas
XXX
por el sistema liberal. Estructura que, si lo va anexando, ya no es tan rigida
como para impedirle escuchar las voces que aluden a las grietas de esa insti-
tucién y a la elegia del gaucho vencido.
Tanto es asf que no son las figuras portadoras de las entonaciones nor-
mativas las que se resuelven en la economia teatral y perduran (como po-
dria ser la eficiente.de don Nicola o Ja progresista del Horacio en La GRIN-
GA), sino las cargadas de reticencias y fracasos, como la del viejo Cantalicio
en la misma Grinca o la del humillado Zoilo en Barranca ABAJO.
Ineluso, de Jas dos figuras contrapuestas en M’HIJO EL DOTOR (que
tuvo como titulo inicial Las pos conciencias), si el padre, el gaucho viejo
desbordado por el progresismo cientificista, resulta eficaz escénicamente, su
hijo Julio —positivista y enérgico— se desfleca en una serie de signos no
elaborados. Es que si por debajo del viejo Cantalicio rebrota un pasado per-
sonal y grupal enttafable, por detr4s de Julio rechinan los elementos de
una ideolagia cargada de contradicciones irresolutas (a nivel oficial) y mal
elaboradas (a nivel del imaginario de Florencio Sanchez).
El suicidio del viejo Zoilo en BARRANCA ABAJO es correlato de ese desa-
juste: Ja eliminacién de esa figura paternal derrotada, sobre la que se acu-
mulan desgtacias y signos negativos, no puede resolverse teatralmente desde
otra figura en tanto en su misma humillacién hay un empecinamiento de
vida. Ejecutarlo desde fuera hubiese requerido una figuta intrasa y despro-
potcionada. Ese gaucho viejo, por lo menos, solicita piedad. De ahi que el
Unico recurso legitimo del dramaturgo para eliminarlo, exorcizando los fan-
tasmas paternos, sea el suicidio. Pero ejecutado no bajo la luz escénica ni
frente a la mirada de la comunidad teatral, sino insinnado. Como si San-
chez no se resolviese a sactificarlo, O, resultdndole imposible, lo desplazase
hacia esa zona metateatral posterior a la caida def telén y a la clausura de!
espacio escénico.
En este sentido, la adyacencia mds significativa no sdlo es la dramatur-
gia del uruguayo Javier de Viana (1868-1926) con La porora y Puro
campo o fa redundante EN Famrzia, sino el andarivel natrativo de Ex
CEIBAL (1896) y Guri (1901),
Adyacencias que, si hacia atrds recuperan el ademdn final de Calandvia,
hacia adelante van trazando la serie que recuperarén como “fantasmas” el
argentino Giiraldes en 1926 y cl uruguayo Amorim en 1941, a cantar desde
los titulos de SecuUNDO Sompra o EL CABALLO ¥ SU SOMBRA.
5. Los pisFRazapos (1906)
Bulin bastante mistongo
aunque de aspecto sencilla,
de un modesto conventilla
en el barrio del mondongo.
J. Gowzdrez Castitio, Ef retrefo del pibe, 1908.
Con el uruguayo Carlos Mauricio Pacheco (1881-1924) se empieza a ela-
borar teatralmente la dialéctica entre Ia mascara y el rostro —de manera
XXXT
intuitiva si se quiere—, pero si, por un lado, pone en escena la creciente
contradicci6n entre una propuesta oficial normativa y una napa ideolégica
sofocada, por el otro va trazando una linea de fuerza que culminard en Ia
setie del grotesco a Jo largo de los afios veinte.
La tensién dramdtica central de Los pisprazapos se plantea entre la fies-
ta numerosa y oficial y ef sordo malestar de Ja figura solitaria; entre la ex-
terioridad del grito y ef silencio encogido y rumiado (“Todos se rien y me
miran co’l desprecio porque yo no grido”). Y desde esas dos zonas del
espacio se van crispando las miradas agudas, concentradas y humilladotas
que trazan un vector de arriba hacia abajo contrapuesto a la mirada agravia-
da y como muerta del arrinconado (“Yo miro Phumo, siempre...”), El
grupo enmascarado que acata los ritmos canénicos de la fiesta y de la danza
se desquita sobre la figura acoquinada y reflexiva. Y la antinomia éxito/
derrota, triunfadores/vencido se reconstruye.
Pero en el espacio tradicionalmente abierto que era el conventillo, cuyo
patio venfa sitviendo (en trasposicién y “caida” del living de tas clases
altas} come interseccién donde se proyectaba, desde la zarzuela o el sainete
espafiol, una cotidiancidad de consentimiento, con Pacheco sufre ya el im-
pacto cultural de “la penetracién”. Con todas las exacerbaciones que presu-
pone, por ejemplo, EL DIABLO EN EL CONVENTILLO.
Al nivel del lenguaje coloquial, el predominio en aumento del Junfardo
y del cocoliche est4 scfialando que ya ha quedado atrds el sainete apacible
de Nemesio Trejo: la entonacién dgil o laxa de Los porirtcos (1897) o de
Los vivipores (1902) se ha flexionado sobre si misma dejando de lado
lo pintoresco para encarnizarse en la palabra que no se pronuncia. De ahi
que en Los pIsFRAZADOS se empiece a valorizar el silencio: su rumiado, sus
cargas y sus significaciones. Cada bocanada de humo de don Pietro titma
esas pausas a la vez que permite visualizar su sorda impaciencia: el tiempo
del consentimiento ha llegado a su término. La irritacién disimulada habia
ido segregando una especie de sarro. Iba a estallar.
Significativamente, en el mismo 1906, Lafertére estrena BAJO LA GARRA:
la accién escénica se sittia en el otro extremo del espectro social. Pero tanto
en la pieza de Pacheco como en la de Laferrére, ef eje dramdtico es un hom-
bre engafiado. Y en los dos casos se exhibe la infraccién de la legalidad do-
méstica y se somete a ambos protagonistas a una mirada desgarradora como
al “principal disfrazado”. Pero si a nivel de “Jas alturas’ el protagonista
trata de esconderse para tapar su desnudez, en Ja zona de “los sumergidos”
la figura de Pacheco restalla y muestra al mdximo su humillacién.
El tiempo del desenmascatamiento instaura su espacio propio y lo tapo-
nado por la norma empieza a subir por cualquier resquicio. Lo censurado se
va simbolizando sobre la escena: el impudor abre su recorrido entremezclin-
dose con “la familia” degradada y con su vertiginosa “caida”.
En su adyacencia, “la mala vida” encuentra sus lugares: desde LA RIBERA
{1909} hasta en La TIERRA DEL FUEGO (1923). El lenguaje de PAysaros
XXXII
bE PRESA (1911), censurado, excluido y ‘“‘Entreverado con ladrone”, tam-
bién hace su irrupcién delimitando una zona de fa ecologia teatral que pasa
por La FONDA DE LA ESTACION, La RECOBA y BaRracas y comenzando a
imponer su “‘dlegalidad” postergada.
6. Las pe Barranco (1908)
Esponja: Es un escindalo; no se puede vivir sin
trabajar.
EE tano: Eso es pa los gringas.
P. E. Pico, Ganarse la vida, 1907.
El procedimiento de simbolizacién teatral se produce en Gregorio de La-
ferrere (1867-1913} mediante la proyeccién de su cotidianeidad de club-
man articulada entre su Sptica peculiar y una entonacién agresiva de su so-
ciabilidad: es la inflexién entre la mirada de quien se sitda en el bal! de un
club aristocratico pata ir viendo a los diferentes tipos de socios que portan
sus pequefias manias y la burla consiguiente que suscitan en el dmbito de
ese citcula (catacterizado entonces, dada la benevolencia del ademdn, como
titea).
En la pieza que con mayor precisién se manifiesta este procedimiento es
en BAJO LA GARRA (1906): en el primer acto, ptecisamente situado en el
hall de un club, se escenifica la entrada sucesiva de los socios, cada una de
los cuales anuncia alguna novedad, su pequefia obsesién definitoria o algtin
chisme inédito. Lo que da pie al dramaturgo para distanciarse y burlarse de
cada una de esas figuras. O, més bien, cerrando el efecto, elige a uno del
grupo (por lo general el mds desvalido y, por lo tanto, pasible de bromas)
para ejecutar el procedimiento del titeo. Pero fa suavidad de la agresién se
transforma aqui en algo tensado, dado que el eje sobre el que confluye Ja
broma (Jos cldsicos ‘‘cuernos” de la comedia tradicional o de la pieza de
bulevar sobre el 1900), si por un lado desgarra el sistema de valores oficia-
les, por el otro aputta como paciente de] titeo a un personaje de Ia misma
clase social de Laferrére. La burla que pretendia armar Laferrére se le vuel-
ve, en su cotidianeidad, contra sf mismo. Tanto que ordena bajar la pieza
y se ve en la necesidad de dar explicaciones —en los términos aterciopelados
pero categéricos del eddigo de su clase-~— delante de figuras prominentes del
paradigma de club de Buenos Aires con el que habia sido identificado el
club de la escena.
Lo imaginario del teatro detenta su especificidad y sus ptivilegios, pero
sus limites aparecen abruptamente en la franja de colisién con la norma del
espacio paraescénico. Entre teatro y sociedad existe un acuerdo que hace
a una dialéctica y a uma necesidad recfprocas, pero la infraccién de lo con-
XXXIIL
tractual implica crisis del protocolo subyacente. Lo imaginario tiene sus
limites: se verifican con la censura en la efraccién o se eluden mediante la
locuta en el desacato.
Pero Laferrére era un clubman que jogaba al teatro en un momento con-
tradictorio pero de predominio de la ‘reptiblica de conciencias’: en la efrac-
cién acata y se dedica a situar la produccién de sus obras en otros niveles
sociales que no son los de su ptopio grupo.
¥ es lo que va realizando en Ja serie de las Hamadas ‘‘comedias ligeras”:
en JETTATORE (1904), Locos pe verano (1905) y Los mnvisiBLES (1911)
apunta su mirada y sus efectos sabre la clase media. Y los articula con la
mania de los que portan “mala suerte” y es necesario conjurarlas, con los
médicos delirios de Ia moda (sacar fotos, escuchar fondégrafos o juntar
pestales) o, finalmente, con la mania de convocar a los espiritus.
Esa es fa anécdota. Pero la serie de anécdotas va organizando una bateria
de significantes cuyo significado primordial es el presentimiento de las clases
medias de ser invadidas por imprecisas “fuerzas disolventes”, Con la in-
quietante sensacién del deterioro de los interiores domésticos, las relaciones
familiares, las creencias y el lenguaje.
Sentimiento del que participa Laferrére (y su clase) con diferentes sinto-
mas y respuestas: a niveles de conciencia diversos, en sus simbolizaciones
teatrales (o juridicas) van apareciendo previsiblemente descentradas, pero
con mayor nitidez significativa y funcional.
Tanto es asi que cuando Laferrére proyecta su mirada sobre Ja baja clase
media, a partir de la distancia entre el eje dramatirgico y cl espacio escénico,
la perspectiva se encrespa al maximo y e! juego burlesco deviene dramatico.
Se sale asi de fa entonacién pochade sin entrar en la del melodrama: el jue-
go del titeo, que siempre escenifica Laferrére, se encarniza ahora sobre dofia
Maria, una comadre popular e insolente con quien se ensafian sus hijas. Y
a la inversa. Frente a las cuales e] mismo auditorio se complica en una gene-
ralizada “tomadura de pelo’: donde se exhiben las miserias de una clase
social delante de ese mismo grupo que especular y paraddjicamente se
regocija con el develamiento de su propia degradacién.
Hey una franja teatral que comenta y prolonga este nticleo simbdlico: el
mds proximo de Las pe Barranco es la previa v fundamental BaRRANCA
ABAJO que se secuencia con Las DE ENFRENTE (1904) de Federico Mertens
y Los CoLompinr (1912) y La Bamsotia (1914) de Vicente Martinez
Cuitifio.
Por la zona concomitante de Bayo LA GaRRA, cottesponde seguir la pro-
daccién que va involuctando a Carlos Octavio Bunge, Alfredo Duhau, César
Viale y del Solar hasta José Leén Pagano. Que se cierra con figuras sobre-
vivientes de ia genteel tradition como Juan Agustin Garcia y Paul Groussac,
quiencs eluden posibles “bumerangs” como los de Bayo LA GARRA, situando
los conflictos de su propio grupo social en un pasado brumoso y acogedor.
XXXIV
7. Ex vedén cteco (1911)
Sobre el color indiano de las eras
florece un juvenil rubio de Europa.
L. Lugones, A fos ganados y [as mieses, 1910.
Mire, don, ya no tengo con qué apretatle_los
cinco. Me [a han cortac, ¥ la del corazéa... Dis-
culpe, pero no es pa usté,
F. SAnenez, Le gringa, 1905.
La mutilacién simbélica del viejo caudillo Gumetsindo adquiere en esta
pieza del uruguayo Ernesto Herrera (1886-1917) uma trasparencia y den-
sidad exacerbadas cn la serie que proyecta y reelabora la conviccién de la
rebeldia y la derrota iniciales. La alusi6n a la ceguera dilata la posibilidad
imaginaria que debe realizarse en un espacio de penumbra y denegacion. Y
si como correlato del ‘“derrumbe” (entendido como constante) emerge el
Ianto y la elegia, como anverso del jubilo oficial se van conjugando el
reproche, el intento reivindicatorio, la revisién de la norma y el cuestiona-
miento de los cédigos imperantes.
Es asi como Herrera, si a nivel temdtico prolonga la perspectiva critica
—imptegnada y vacilante—- de Florencio Sdnchez, perfecciondndola a partir
de su refinamiento tedrico desde la vertiente libertaria, desde otro se super-
pone con Ja linea de rescate del pasado sumetgido, desdefiado o deformado
por la historiografia liberal. Es decir, que ta revalorizacién dramanirgica de
Ernesto Herrera (de un sobreviviente de las guerras civiles entre blancos y
colorados, en este caso, usado y despreciado por los politicos profesionales )
debe vincularse en términos ideolégicas con la tarea Hevada a cabo por un
David Pefa en su relectura del caudillaje argentino o con los historiadores
uruguayos como Justo Maeso (1830-1886) en ARTIGAS ¥ SU EPOcA o Carlos
Maria Ramfrez (1848-1898) con su agtesivo alegato contra la leyenda ne-
gra que rodeaba fa figura del primer caudillo federal.
De esta manera el espacio escénico rioplatense va sirviendo de pantalla
para proyectar cada vez més los elementos censutados por el predominio
exclusivo de la consolidacién y apogeo liberales. Las contradicciones y lo
censurado por una norma que se pretendia homogénea, proliferaban dindmi-
ca y sordamente por debajo, se acumulaban con el paso del tiempo y el peso
inerte de la ideologia oficial: los “caidos” empiezan a ascender simbélica-
mente, recuperados a través de la mala conciencia de una generacién de
hijos (‘los hijos del 80”, la generacién de] Centenario).
Emesto Herrera, sobtino de ese paradigma de presidente liberal civilista
que fue Herrera y Obes, empieza a reprocharles a sus padres oficiales un
triunfalismo etigido “‘sobre las ruinas” y el silencio de los derrotados. Dis-
tancidndose, incluso, del decorativismo semioficial que se coloreaba con
xX
‘la Torre de los Panoramas” modernista, instaurada por su propio primo
Julio Herrera y Reissig.
La adyacencia de Ex LEON cIEGO resuena —ademds del GaLLo crEco
de otro uruguayo, Otto Miguel Cione (1875-1945}— en Ex ULTIMO CAU-
DILLO (1911) de Tito Livio Foppa y se reproduce, en un intento legenda-
tio, en Et. uitimo GaucHo (1915) def primer Vacarezza. Pero donde real-
mente se prolonga, con una entonacién distinta pero en la misma clave, es en
La MORAL DE Misia Paca (1912): lo campesino, atrasado y recaperado
el afio anterior en el teatro Solfs, muestta ahora —por el envés— fas cuar-
teaduras de las pautas urbanas consideradas normativas, Petrificadas en el
inmovilismo de Et estanque o coaguladas ya hasta el estereotipo en DE
MALA LAYA.
8. Los escrusHaNnres (1911)
Los personajes hablan un calé tan ortedoxo, que
cietto miembro del jurado, durante el concurso del
teatro Nacional, se abstuvo de opinar, pues no
aleanzaba a compzender la termiaclogfa del bajo
fondo.
B. R. Gatuo, El sainete rioplatense.
“Bajo fondo” y “‘altas esferas” son alusiones espaciales que —como se ha
ido viendo— reaparecen a cada momento, en la secuencia general de titulos,
como simbolizaciones traspuestas a lo escénico, en funcién coloquial o, tam-
bign, en las insinuaciones de la bastardilla susurrada en las acotaciones.
La dialéctica abajofarriba se despliega y define a lo largo de todo el cir
cuito teatral: de inmediato, en lo que va de Ja platea al escenario; de forma
mds secreta, entre lo que el dramaturgo actualiza (o no} entre sus niveles
de conciencia, entre lo que transcribe en el texto y lo que excluye, tacha o
silencia. También en lo que escribe para que sea dicho y io que destina a
la gesticulacién. Ms adelante ese alto/bajo se corporiza entre lo que acep-
ta o desecha quien pone el texto en escena. Como asi también lo que mate
rializa el actor en sus juegos y lo que elimina (con el acuerdo o no del dra-
maturgo y/o del director). ¥ el proceso se prolonga con lo que el texto escéni-
co concretiza arriba del escenario a telén abierto, o lo que se diluye hacia
abajo en esa peculiar coyuntura metaescénica que se esboza con el Ultimo
apagén, O caida de ese telén que, casi en redundancia, se llama “de boca”.
¥, para concluir, lo que incorpora o niega el auditotio: atriba le queda to
que ha escuchado y, por debajo, lo que se resiste a ofr.
En la produccién teatral de Alberto Vacarezza (1888-1952) esos vaive-
nes subrayan su trayectoria, En especial, en un posible dltimo tramo repre-
sentado por la critica: “puesto en las nubes” por ciertos gacetilleros o “‘tira-
do al canasto de Jos papeles’” por la academia. Vale la pena, pot lo tanto,
tratar de revisar esa glorificacién-condena para movilizar algo que parece
definitivamente congelado. Sobre todo que, en torno a esta figura, tanto
los juicios del populismo (apologéticos por el solo hecho de que Vacareaza
XEX¥I
se ocupaba de “lo popular” alcanzando un “vasto auditorio”} como los
emitidos por la tradicién critica liberal (penetrados por un cierto iluminisme)
no hacen mds que invertir los de la vertiente opuesta en un juego especular
de seduccién reciproca, fobias simétricas, particidn maniquea y enrigideci-
miento mecdnico.
Lo que nos parece prioritario ¢s el lenguaje hablado. El lunfardo. Que
sintetiza la paradoja dramatizada por el teatro liberal en el itinerario que
venimos recotriendo: la élite celebra un teatro al que estima en tanto tal
como corroboracién de sus pautas culturalistas y pedagégicas que apuntan
a “educar al pueblo” y a “elevarlo” dentro de su imagen del mundo. Pero,
conttadictoriamente, esa escena se le va invadiende con los sintomas estilfs-
ticos de lo que pretende excluit.
En el centro de esta inversién inesperada habria que situar la ambivalen-
cia de “lo nacional” y del “nacionalismo cultural” con sus flecos e impli-
cancias. Por ejemplo: para encarnar esta inversién entre lo propiciado desde
la dlite en el teatro y la concrecién escénica posterior, corresponderia esta-
blecer un paralaje entre el teconocimiento tedrico, por parte de esa élite,
del voto popular hacia 1905 0 1912 y los tesultados contradictorios que se
le ptoducen sobre el 1916 argentino con el advenimiento del yrigoyenismo.
Un movimiento politico masivo que “habla lunfardo”, como se dijo enton-
ces.
¥ el teatro de Vacarezza no sdélo “habla lunfardo” sino que lo inventa.
Es decir, lo produce y difunde: desde el juego de secuencias de apellidos
que aluden cn sus deformaciones a objetos deteriorados (Pestalardo, Mani-
nardo, Camarota). © que, en su tuptura interna, permiten armar un sus-
penso (Roca... tagliata, Mana... corda). Hasta las inversiones del habla
“al veste” (que van dando yeca, jonca, tordo, rope). O las lisas y Manas in-
venciones fraguadas sobre su eufonia o eficacia (berretin, percanta, bulin
y estrila). Previsiblemente, muchas provienen del idioma defensivo de los
ladtones (como eserucho, siscia, batirla, bageyo y espiante); otras, de tas
barriadas, del puerto o de Ia noche, del universo de los rufianes, macrés v
cupletistas. Pero, de manera fundamental, del d4rea urbana mds coloreada por
“Ja mala vida” y por el impacto inmigratorio con su “babel” de dia'ectos,
modismos, refranes y entonaciones. Esto es: el nivel de “‘abajo’”” (que, ade-
més, quiere “ascender” y “‘trepar al cielo”} porque ahi reposan los modelos
y las propuestas con Jas que conteadictoriamente opeta Ja élite oficial.
Amor que andas estrilando
porgue me ves aguilero,
fan aburrido y fulero
que no valgo un patacén...
Amor, dejdte de grupos
y no vengds com posturas,
que en tiempos de misciaduras
se hace cabrero el amor
XXXVI
dice el Pena de Los EscrusHANTES en el momento productivo de Vaca-
rezza: cuando imita o prolonga lo mas descarnade y econémico de Ia linea
ya trazada de Nemesio Trejo a Carlos Mauricio Pacheco, pasando por La-
DRONES, CANILLITA o Monepa ratsa de Florencio Sénchez. A! realizar
EL Juzcgapo (1904) o La casa DE Los BATALLAN (1917). Etapa en la
que se aferra a Ja cotidianeidad urbana: “La calle, sobre todo, tenia para mi
una atraccicn irresistible. Todas las esquinas del barrio de Almagro me eran
familiates. También recorria otros barrios y me Iegaba hasta el centro, por
la via estrecha de Corrientes angosta. Camino sin prisa, pardndome a cada
rato en las esquinas. Una esquina es el punto neurdlgico para tomarle el pulso
ala ciudad”. En una relacién corporal con los otros: se detiene, mira, oye, de-
canta, memoriza, selecciona y traspone. En su teatro puede haber apresura-
miento, abundancia y hasta superfetacién, pero nunca coagulado, No obs-
tante, si se contintia el trayecto de su ptoduccién, se van comprobando de
manera progresiva los tics, Jas repeticiones y la retérica comodidad de co-
piarse a si mismo, Ya no se produce en Tu CUNA FUE UN CONVENTILLO
(1920), La vipa es UN sAINETE (1925), La FIESTA DE SANTA ROSA
(1926), Ex caso Ripero (1928), Ex, conveNTILLO pE LA PALOMA (1929)
o EL CAMINO bE La Tastapa (1930). Reproduce. ¥ lo hace mecdnicamen-
te. Se plagia a si mismo. Incluso, hasta resultan anacrénicas ciertas versio.
nes que da come actuales. Ya ni fotografia. No se detiene a ver ni a oir en
Jas esquinas. No tiene tiempo: la metrcantilizacién de la profesionalidad del
teatro rioplatense lo ha atrapado. Vacarezza es su héroe y su victima prin-
cipal. Asi es como Ilega a acumular ciento diez titulos. ¥ ése es su “capital”
cada vez mas deformado,
3. La MONTANA DE LAS BRUJAS (1912)
“Todo han podido echat abajo porque eran due-
fios, peto el ombii no es de ellos. Es del campo...
los ombties son como los atroyos o como los cerros.
Nunca he visto que se tape un rfo para ponerle
una casa encima. Ni que se voltee una montaiia
para hacerle un potrero”,
F, SAncHez, Le gringa, 1904.
Con Julio Sinchez Gardel (1879-1937) se produce una doble articulacién:
la primera, organizada sobre sus propias comedias, definidas por una coti-
dianeidad que elabora distintos momentos del univetso ritualizado por lo
tradicional (desde Las CAMPANAS, pasande por Después pe mrsa hasta
NocHE DE LUNA} o por el recorte simbdlico de estancadas tipologfas pro-
vincianas (Los mirAsoLEs). Y¥ Ja segunda, definida por un desplazamiento
que, al ctispar —los primeros datos de aquéllas—, trata de plantear y tesol-
ver una entonacién trdgica. Si la primera se define por su costumbrismo,
entonces, la tltima acentdéa la protesta.
XXXVI
¥ ese ttdgico, que si en la clasicidad dramanirgica se celebraba bajo la
mitada de los dioses y con Sanchez Gardel intenta concretarse con la proxi-
midad acechante de ta muerte, va arquitecturando la secuencia que va de
La MONTANA DE Las BRUJAS a Ex zonpa: en la primera, estipulada a partir
del enfrentamiento desencadenado por tres hombres alrededor de una mujer,
si se enfatiza en los momentos en que apela a la sobreactuacién jadeante
de los actores, se controla lo suficiente como para que sus {mpetus se legiti-
men sélo en una “economia de efectos”, En Ex zonpa, la alusién al viento
que sobrecoge o artasa en Ja zona de Cuyo, implica una elaboracién de ras-
gos naturalistas, arquetipos Jugarefios, aprendizaje en Guimetd y una tem-
peratuta escénica que, pot acumulacién de efectos —sudor, presién y clau-
sura—, abruma y desborda el regionalismo.
Ahora bien, por las tensiones que se trasponen a Ja escena—. liberando
pautas que al comienzo aparecen contenidas— y por el “‘desastre” final que
acartean, los ademanes centrales de La MONTANA DE LAS BRUJAS remiten
a la tragicidad desencadenada en Barranca aBayo. Con la invetsién de los
significantes en lo que hace al manejo de la dialéctica espacial: la furia ocul-
tada e incomprensible se sittia en la altitud. De manera tal que “el desba-
rranque”, en lugar de corporizarse en ef hacia abajo, se celebra en io alto.
Como si Sénchez Gardel eshozara una sintesis dramdtica entre ‘‘los bajos
fondos” del real-naturalismo y “las altas esferas” reiteradas por el moder-
hisino.
Ademaés de las resonancias de TERRA BAIXA, corresponde analizar en esta
pieza el deslizamiento escénico hacia el interior del pais: sobre todo si se
consideran esas dimensiones como una apelacién a la interioridad, al espi-
ritu y al “alma de la nacionalidad” en oposicién a la materia y la corporali-
dad degradadas (o pecaminosas) inherentes a todo fo que sea urbano, Bue-
nos Aires y lo intnigtatorio. Es decir, que la tradicidn de “revuelta” insi-
nuada hacia 1910, de expresa inspiracién anarquista en sus orfgenes, al des-
plazarse aqui de Ia tipica “‘protesta utbana” def que —proveniendo de la
inmigracién— se ha frustrado, al conectarse con “el alzamiento rural” en
sobrevivencia, se carga de connotaciones espiritualistas.
Significacién que —por cierto— se prolonga y magnifica en la serie drama-
tUrgica de un regionalistno que se colorea de un folclorismo que sdlo tecono-
ce como “Jegitimo” lo que proviene de Jas provincias y del anonimato. De
maneta muy especial en la secuencia tardia representada por EL CARNAVAL
DEL DIABLO (1943) y Ex ‘Trico Es DE Dios (1947) de Juan Oscar Ponfe-
trada: en quien la “brujeria montariosa” tiene como secuela lo fidico demo-
niaco y, como contraparte, “el brote divino”. Interjuego mediante el cual
la ecuacién artiba/abajo pretende desbordar lo simbélico con apelaciones
cada vez mds enféticas a la teologia.
XXXIX
10. De Mustard a Banitonta
“Una de estas antiquisimas mansiones, actualmen-
te agoniza en conventillo... donde hoy conviven
apretujadas seis u ocho familias de Ia mds diversa
nacionalidad y costumbres contradictorias hasta la
beligerancia. [talianos, franceses, tuteos, ctiollos. La
Ultima habitacién la ocupa un griepo relojero”.
R. Marrant, Cuentos de la oficina, 1923.
Con Armando Discépolo se produce con mayor precisién el fenémeno de
salto cualitativo de los elementos provenientes def sainete a un nivel de refi-
namiento mayor: al fin de cuentas, el grotesco discepoliano es la forma supe-
tior que logran los contenidos de una forma mds rudimentaria que es el
sainete. Es el trdnsito que se puede comprobar en lo que va de Ex movi-
MIENTO CONTINUG (1916) a piezas como Mateo (1923) o STEFANO
(1928).
Y si se tienen en cuenta las caracteristicas de sus producciones iniciales
como ENTRE EL HIERRO (1910), penetradas por los tonos exaltados y es-
quematicos del anarquismo floreciente en esos afios, se tecupera otto com-
ponente inaugutal que se va decantando a lo largo de veinte afios hasta Me-
far a piezas como BaBILONIA: en este punta Ia exteriotidad expresiva se va
replesando en una suerte de movimiento convexo mediante el cual el con-
yentillo clésico es hundido ea “el infierno” de un sétano degradado. Mejor
dicko: simboliza “la caida” final del conventillo en ‘‘el infierno’ de la ciu-
dad. Y su “salvacién” consiguiente en términos teatrales al ‘tocar fondo”
de la ideologia oficial.
Hay, incluso, una figura en la dramaturgia discepoliana —el borrachito—
més explicita en su nexado con el “alcohol” naturalista del primer aprendiza-
je que, de a tramos, con su carga de significaciones, desde su andadura vaci-
Jante a su ropa destartalada, pasando por sus soliloquios tartajeados y por
su creciente arrinconamiento ‘‘familiar”, va delineando el itinerario insinua-
do, perfeccionado y emergente del protagonista grotesco.
Asi, pues, Mustard sefiala la mutacién que se venia perfilando en los de-
litantes inventores de EL MOVIMIENTO CONTINUO £1916). Los cuales, a su
vez, prefiguran la culminacién del RELoJERO de 1934 y sefialan la adyacen-
cia y los vasos comunicantes con el delirio inventive de Los sIETE Locos
(1929) de Arlt. Como asf también, a partir del soliloquio exacerhado, el
protagonista de MaTEo (1923), grotesco urbano en decadencia que sdélo
habla con su caballo, muestra su parentesco con [a sabidurfa elemental que
se telaciona con los caballos del SecuNpo Sompra (1926) de Giiiraldes.
Qué duda: cuando hablamos del circuito discepoliano desde Ia miltiple
exterioridad de Ja fabrica o del conventillo tradicional hacia la interioridad
del taller del espacio artesanal, de los dormitotios en penumbra o de los sdta-
nos “‘infernales”, no se desconocen los vaivenes de la produccién de encargo
XL
y en colaboracién (con Rafael de Rosa, por ejemplo), las refracciones e in-
currencias en lo més previsible y cristalizado del sainete o las concesiones
4 otros rasgos impuestos o aprovechados por tos ritmos de la industria del
espectéculo, Atmando Discépolo —como la mayorfa de los hombres vin-
culados a esa produccién— salieron y volvieron al sainete como concedieron
© renegaron de otras formas mds proclives a la degradacidn al estilo de la
Namada “revista ctiolla”.
De cualquier manera, y teniendo muy en cuenta ese humus sobre el que
opera el teatro tioplatense def 1880 al 1930 (sin lo cual poco se puede en-
tender de las “caidas” o “subidas” en su sentido més lato), corresponde
aqui analizar el recortida de Armando Discépolo como una paulatina puesta
en escena de la palabra del inmigrante frustrado. Una verdadera enferme-
dad sin voz, Que si se venia oyendo al través de los resquicios provocados
en el espacio de la fegalidad, como rezongos o quejidos desarticulados, es
legitimada escénicamente por un procesa de economia expresiva que define
lo mas rescatable de Armando Discépolo.
Més atin, en este citcuito que condensa Ja interiorizacin general del tea-
tro rioplatense, la presencia del lunfardo —o del cocoliche— llega a_nive-
les de elaboracién a partir de la cual podemos evaluar el gratesco discepolia-
no (sin dejar de considerar el impacto pirandelliano posterior a la primera
guerra mundial} como fa principal dialectizacién del sainete. Y a los prota-
gonistas sumergidos de BABILONTA, como la realizacién escénica del enloque-
cimiento grupal de Los LANZALLAMAS (1931) de Roberto Arlt.
Porque en este orden de concomitancias, si el dinero codiciado por Mus-
varA Teaparece vertiginosamente multiplicade en los TRESCIENTOS MILLONES
(1932) del mismo Arlt, la compensacién dinero sofiado/infierna colective
se extiende hasta los CUENTOS DE LA OFICINA (1925) de Roberto Mariani.
¥ la interiorizacién espacial y de tono se puede confrontar de manera pun-
tual en La casa POR DENTRO (1921) de Juan Palazzo. Asi como lo climatico
y luminico [o superpone con el Castelnuovo de Trvtesias (1924), lo cor-
poral deformado Ilega a confundirle con el de Larvas (1931).
De manera similar, en esta Ultima seric, se reeupera la secuencia mds am-
plia que nexa al Lurcer (1909) de José Gonzdlez Castillo con el Don
CxicHo (1933) de Alberto Novién.
11, He visto a Dios (1930)
“Yo quise elegir para cuna de mi pequefio Dios
ei camatin de flores de mis suefios mds puros”.
F. Deritippis Novos, Maria fa tonta, 1927.
En lo central de su grotesco, Francisco Defilippis Novoa (1892-1930) no
se aleja demasiado de determinados tasgos de los que resulta paradigma
Armando Discépolo: arrinconamiento, deterioro corporal y lingiifstico, re-
pliegue en lo espacial y luminico. El escenario de He visro a Dios puede
XLI
inscribirse en el proceso general de interiorizacién del teatro rioplatense que
hemos diagramado. Eso si: como etapa final.
¥ dentro del itinerario personal del propio Defilippis Novoa: desde Ex.
pia shBaDO (1913), sainete que repite los aspectos del género perfecciona-
do por Mauricio Pacheco, aspectos que se van destilando a través de Ex
DIPUTADO POR MI PUEBLO (1918), pero que gradualmente se densifican con
la serie de mujeres espititualizadas. Tanto en La maprecita (1920) como
en La SAMARITANA (1923) o Marfa La TontTa (1927), A lo largo de Ja
cual recorta los extremos de un grotesco femenino posible (pero limitado)
en el intetjuego de “la purificacién” y “Ja excluida” mediante un progresivo
ingrediente de espiritualizacién como desasimiento de “lo tertestre”.
Despegue que, en su actitud primordial, implica un milagro que se con-
trapone al frabajo pringoso. En una dialéctica que lo torna colindante del
espacio arltiano habitado por “‘el aventurero” en oposicién al “‘empleado”.
Con ramificaciones reciprocas que van generando rufianes, ladrones rocam-
bolianos, inventores desatinados o revolucionarios delirantes, por un lado,
y, por el otro, pequefios burgueses pegoteados bajo las mitadas de esposas
vengativas, jefes de oficinas autoritarios, porteros intimidantes o suegras
apopléticas y descaradas.
El espectro femenino y misticoide de Defilippis Novoa, a través de diver-
sos balanceos, ejetcita esa doble secuencia entre lo trabajoso y lo elusivo:
al intercalarse con Jas coordenadas mayores de familiaridad y desbarranque,
alcanza la marginacién de las madres solteras y su condena pot la norma
empujandolas a ‘la ciénaga” O, complementariamente, en la insinuacién de
tescate dentro de lo conventual y en Ja plegaria. Asi como mds adelante, al
entrar en colisién con lo artesanal y masculino, determina la apaticién, ef
deslumbramiento y el rezo. O lo que se sintetiza por fin en He visto A
Dros; el falso milagro simbolizado como el grotesco de lo religioso.
Resulta coherente, por lo tanto, que el creyente expulsado, “el paria” de
Los CAMENOs DEL MUNDO (1925), y las humillaciones que soporta EL ALMA
DE UN HOMBRE HONRADO (1926), en sus exclusiones impuestas o en sus con-
vicciones deftaudadas, muestren su concomitancia escéptica con EL HOMBRE
QUE ESTA SOLO ¥Y ESPERA de Scalabrini Ortiz. Entendido como cierte y clave ma-
yor en los alrededores del 1930,
Vv
ALGUNAS HIPOTESIS Y CONCLUSIONES
EI autor, sus textes, los actores, el director. Bien
estd. Pero no hay teatro sin ese piblico que repre-
senta a la comunidad en su conjunto.
J. Vetan.
Desputs pe describir los rasgos generales del teatro rioplatense entre
1880 y 1930 y sus producciones més significativas, para concluir, correspon-
deria apuntar algunos aspectos especialmente sobresalientes:
XLIL
1. Lo de “tioplatense”. Que involucra, por lo menos, al teatro argen-
tino y al uruguayo. Y que tiene como soporte y enmarque a un espacio mer-
cantil concreto. A un mercado. Cuyos antecedentes mds lejanos podrian bus-
carse en la otganizacién de la estancia a fines del siglo xvttr, sistema que va
cubriendo la actual provincia de Buenos Aires, la Mesopotamia argentina y
la Banda Oriental (sin dejar de lado, pot cierto, a la franja riograndense
del Brasil). ¥ que, dando un paso més adelante, muestta, por un lado, la
coincidencia productiva de Martin Fierro, Los TRES GAUCHOS ORIENTA-
LEs y O Gaticuo (1870) de Alencar y, por otro, la serie que va desde los
roménticos atgentinos trabajando en el periodismo y en el teatro de Monte-
video a los uruguayos (blancos o colorados, segiin sea la coyuntura) escri-
biendo en los diarios de Buenos Aires, en sus revistas o estrenando alli sus
obras. Bastarfa citar dos nombres: Florencio Sanchez y Horacio Quiroga
para ejemplificar este fendmeno. Serie que puede completarse con Amorim
y Juan Carlos Onetti (para traer el proceso hasta la actualidad).
2, Asi como en el terreno actoral esa comunidad mercantil arranca con
la familia de los Podesté en su apogeo {hasta llegar a China Zorrilla o a
Villanueva Cosse en 1975). De manera semejante a lo que se va compro-
bando en sus vaivenes de una banda a la otra: desde los empresarios —como
Carcavallo— a los criticos (al estilo de Joaquin de Vedia, Blixen, Pérez
Petit o Juan Pablo Echagiie), hasta involucrar a los ptimeros historiado-
res del teatro como Bosch o Rossi,
3. Ese espacio mercantil del que participan Montevideo y Buenos Aires,
muy en particular por la proliferacién de locales teattales. Que recuperan a
intendentes liberales y escenogréficos, a arquitectos “‘a Ja italiana” y a em-
presarios comunes. Y a las series de infiuencias: se trate de ropas, tics, Zola
o Pirandello.
4. Espacio peculiar que nos temite a su momento de apogee a Io largo de
los afios de la primera guerra mundial: al contraerse las importaciones de
todo tipo, las cldsicas giras de los “‘monstruos” eutopeos como la Bernhardt
o la Duse se detienen. Y, correlativamente, ese vacfo va siendo cubierto’ por
la produccidn Iocal.
5. Uno de cuyos sintomas es, precisamente, Ja aparicién de “grandes
dives” rioplatenses: ya se trate de la Membrives, la Quiroga o, con entona-
ciones diversas, Patravicini, de Rosa, la Pagano o Arata.
6. Divos que irén condicionando una produccién puesta a su servicio
y lucimiento, Como asf también influirdn en la aparicién de “autores de divo”
adecuados, sometides e incondicionales.
7. En este sentido, el pasaje de la profesionalizacién de los afios diez a
la mercantilizacién acelerada Iuego de! 1914-18, pesard también sobre la
otganizacién de “autores de empresa”. Y serdn el teatro Nacronat o el
Apoto los que sirvan de catalizadores de esa produccién.
8. De manera paralela a estos aspectos del mercado, corresponde situar
aquf el tango y su itinerario: homdlogo al teatro luego de Juan Morera,
XLIIL
su proceso de “penetracién” en la ciudad culminara con el tango superpuesto
al teatro en Los DIENTES DEL PERRO (1918), donde por primera vez una
“orquesta t{pica” se sitria en la escena. Subrayando el “logro de la voz" y
delineando e] posterior pasaje hacia Europa, Paris y el mercado internacio-
nal.
9. Y asi coma el apogeo de esta etapa teatral se ubica en torno al i918,
su arco declinante debe fijarse en los afios veinte: por la progresiva compe-
tencia del cine, del fdtbol v la radio (sobre todo en los niveles mAs popula-
res}.
10. Atco declinante que parece cerrarse y agtavarse con el impacto de
la gran crisis de los afios 30 en correlato al crash de Wall Street del afio
anterior.
11. Impacto que no sdélo incide sobre la zona mercantil del teatro, sino
que condiciona —a lo largo de una serie— el ascenso del general Uriburu
en 1930 y la crisis protagonizada por Terra en 1933.
12. Fechas definitorias en lo que hace al proceso general del teatro riopla-
tense: pues en el otro lado de ese hiato critico que va disolviendo formas y
posibilidades teatrales, corresponde leer los nuevos proyectos de reemplazo
y renovacién: si en Buenos Aires se Nama ‘“Teatro del Pueblo” (1930), en
Mantevideo se titula “La isla de Ios nifios” (1932), Emergencias que facili-
tardn ~—a su vez— tanto la aparicién de Roberto Arlt como fa posterior de
“E! Galpén”. Es decir, los signos de una renovacién posible juego del ago-
tamiento y cierre del circuito del teatro rioplatense inaugurado con JUAN
MoreIRa.
13. Cuyo simbolo mayor quizd sea —tratando de recuperar finalmente
el trasfondo liberal/ctisis de lo liberal— Ja muerte de los dos grandes cau-
dillos de ademanes patriarcales: José Batlle y Orddfiez en 1929; Hipdlito
Yeigoyen en el 33.
Davip Vitas
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
R. Champigny, Le genre dramatique, ed. Regain, 1965.
Jan Doat, L’expression corporelle du comédien, ed. de VAmicale, 1966.
Pierre Larthomas, Le lampage dramratique, A. Colin, 1972.
Jean Duvignaud, Seciologie du Thédtre, PUF., 1965.
Frances Yates, The Theatre as Moral Emblem, Routledge, 1969.
Luis Ordaz, El teatro en el rio de la Plata, Leviatén, 1957,
Mariano G. Bosch, Historia de los origenes del teatro nacional argentino y la época de
Pablo Pedesté, Rosso, 1929.
David Vitis, La crisis de a ciudad liberal: Laferrére, Siglo xx, 1971.
David Vitias, Grotesco, tumigracién y fracaso, 1d., 1974.
XLIV
CRITERIO DE ESFA EDICION
Las poce obras teatrales incluidas en este volumen se ajustan, en Jo posible, a una se-
leccién previa y provisional que realizara en colaboracién con David Viftas en diciembre
de 1975, sobre la base de una lista de veinticuatro textos representativos que, pot mi parte,
habfa confeccionado luego de un primer desbroce (tuve entonces que suprimir obras de
Payrd, Soria, Pico, Novidn, Bellin, Gonzdlez Castillo y otros autores no desdefiables) .
Para quienes deseen ampliat sus lecturas en tal sentido, he consignado en Jas indicaciones
bibliogréficas finales algunos trabajos de conjunto y las principales antologias sobre el
tema.
Obyiamente, los textos teatrales han sido tomados de las fuentes mds autorizadas, las
cuales se especifican en cada uno de los casos,
Las tablas cronolégicas, que se incluyen al final del trabajo, excedieron los limites
de espacio fijados por la Biblioteca Ayacucho. Sin embargo, he considerado Viti] mante-
ner en lo posible esa extensién —sobre todo en Io que concierne al “teatro rioplatense”
por cuanto el andlisis que realiza David Vifias en su prélogo presupone un buen conoci-
miento del proceso histético, tanto del movimiento escénica como de Ja culmura riopla-
tense en general; y, ademas, porque he podido reuiir en forma ordenada y sintética una
larga setie de datos dispersos y pocas veces corroborados fehacientemente.
Jorcr LAFFORGUE
XLV
EDUARDO GUTIERREZ
(1851 - 1889)
Proventente de un hogar de clase media ilustrada, se comporta en sus afios juveniles
como un elegante portefio despreocupado y bohemio, mostrindose remisc a todo estudio
sistematico; durante su adolescencia sdlo tiene una pasidn absorbente: ef piano. Al fundar
su hermano José Maria el diario mitrista La Necidn Argentiza, en él se inicia como escri-
tor en 1864 con una seccién de crénicas que firma con seudénimo. Hacia 1870 ingtesa en
la Inspeccién General de Milicias y luego presta servicio en Ja guerta de frontera contra
el indio, alcanzando el grado de capitén. En 1879 se casa con Maria Scotto (de ese matri-
monic acen 4 hijos) y un afio después se retira del Ejército objetando, a partir de posi-
ciones autonomistas, 1a federalizacién de su ciudad natal. Desde entonces se dedica exclu-
sivamente a escribir, La vida hogarefia y el bullicio de las redacciones —pues colabora en
varias publicaciones (La Nacién Argentina, Tribuna, La Patria Argentina, Ef Pueblo Ar-
gentino, La Crdnica, El Orden, El Nacional, Sudamérica)— serin el marco en que ha de
producir sus copiosos folletines a lo largo de diez afios, hasta que Jo derriba la tuberculosis,
originada en una bronquitis conitaida durante su vida de campafia.
Su obra suma unos 36 titulos; comprende novelas gauchescas, novelas histdricas, relates
policiales y una escasa produccién no folletinesca { Croguis » situetas militares, 1886, y
Un viaje infernal, 1899). Entre los més difundidos deben mencionatsc Jaan Moreira
(1879/1880), Juan Cuello (1880), Santos Vega (1880), Los grandes ladrowes (1881) Hor-
miga Negra (1881), Don Juan Manuel de Rosas (1881/82), La muerte de Buenos Aires
(1882), Amor funesto (1883}, Ei Chacho (1884), Pastor Lure (1886). Si bien su produc-
cién Literatia no ostenta mayores virtuosismos de escritura (Borges sefialé “la incompara-
ble triviliadidad de su prosa”), es a menudo fartagosa y no suele desdediar las peores exa-
geraciones roménticas, gozé de una popularidad sin parangdén en su época, por razones
sociolégicas pero también porque sus planteos narratives seducen y resuelve con destreza
las eseenas de accidn, a las que sabe imprimir colores subidos, Ya en 1911 sintetizé Lu-
gones: Eduardo Gutiérrez ha sido “el tinico novelista nato que haya producido el pais, si
bign malgastado por nuestra eterna dilapidacién de talento”.
A pattic de sa novela Juan Moreira realizé por expreso pedido una pantomima en
1884, a la cual José J. Podesta le dio forma dialogada en 1886 (cf. “Cronologia”), pero
incluso ese texto —presumiblemente el que se publica a continuacién— “es apenas un
esquema ptimario de le que llegé a ser, luego de aitios de incesantes modificaciones y
agregados” (A. Rama). Sobre el autor, véase Jorge B. Rivera: Eduardo Guttérrez, Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, y los estudios preliminares de Alvato Yun-
que, Juan Carlos Ghiano y Leén Benards a teediciones recientes (1956-1961} de obras
de Gutiérrez en la coleccién El Pasado Argentino, de Hachette. Acerca de la adaptacién
teatral de Juan Moreira, léase el ensayo de Angel Rama: “Sobre Ja creacién de un teatto
nacional”, en Los gaucbipoliticos rioplatenses. Literatura y sociedad, Buenos Aires, Calican-
to, 1976. El manuserito det drama, donado por J. J. Podestd, fe publicado en 1935 por
el Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires con noticia de
Carlos Wega, en Origenes del teatro nacional, Seccién Documentos, tomo VI, N? 1, paps.
1-58; con la puntracién modernizada y Ja ortografia regional regularizada, Juan Carlos
Ghiano incluyé la obra en Teatro gauchesco primitive, Buenos Aires, Losange, 1957, pa-
ginas 97-124; se reprodujo en Breve historia del Jeatro argentina, tomo 11, Buenos Aires,
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962, y on la Enciclopedia Ureguaya, N° 24, Mon-
tevideo, 1968.
JL.
J
JUAN MOREIRA
(1886)
DRAMA EN DOS ACTOS
DE
EDUARDO GUTIERREZ — JOSE J. PODESTA
PERSONAJES
Moreira
Don Francisco (alcalde)
Sardetti
Tata Viejo
Julian
Marafidn
Giménez
Navatto
Pulpero
Juancito (hijo de Moreira}
Vicenta
Soldado, gauchos, paisanos,
bandidos, -mujeres
ACTO PRIMERO
ESCENA 1
La escena representa un Juzgado de Paz, en campatia.
ALcatps Sefior Sardetti. Usted ha sido Lamado porque dice Moreira que
usted le debe diez mil pesos.
SaRDETTI Sefior, eso es falso, yo no le debo ni un solo peso.
ALCALDE ¢Y a qué viene entonces tanta mentira? ¢Por qué vienes a cobrar
un dinero que no es tuyo?
Moreira Sefior, yo cobro mi plata que he prestao, y la cobro porque la
necesito; este hombre quiere robarme si dice que no me debe, y yo enton-
ces, sefior alcalde, vengo a pedir justicia.
Atcatpe La justicia que yo te he dar es una barra de grillos, ladrén, que
vienes a contar bolazos.
Morzrra ¢Quiere decit que no me debés nada?
SaRDETTi Nada.
Moreira Y usted, gno quiere hacer que me pague?
ALcALDE Es claro, puesto que nada ie debe, y que ti has venido a jugar
sucio.
Morris Est4 bueno, amigo. Usted me ha negao Ja deuda pata cuyo pago
le di tantas esperas, pero yo me la he de cobrar déndole una puffialada por
cada mil pesos. Y usted, don Francisco, que me ha echao al medio de
puro viclo, gudtdese de mi porque ha de ser mi perdicién en esta vida,
y de su justicia tengo bastante.
ALCALDE (Dirigiéndose a los soldados.) A ver, préndanlo y métanlo al
cepo por desacato a la autoridad. (Ex el cepo es castigado; después orde-
na soltarlo, diciéudole: )
ALcALDE Cuidadito otra vez, porque lo voy a mandar a la frontera con
una buena barra de grillos.
Morerra Hasta la vista entonces, don Francisco. (Menta a caballo y se va.
Cuando el alcalde ha castigado a Moreira, saluda a Sardeiti, y éste se va.)
ESCENA IE
Representa una pulperia de campana, donde estén varios gauchos
jugando a los naipes y milongueando.
GaucHo Primero Cante, don Mariano, una milonga; déjese de tanto
estar acordinando.
Patsano PRIMERG
Vamos al grano, mi amigo:
Jas pajas las lleva el viento,
pues cantemes un momento,
déjense de barajar,
y formando la milonga
como buenos compatietos
y el que dispare primero
las copas ha de pagar.
Y si hay en los presentes
guien se quiera aventutat,
no se deje de Jargar
y aproveche la ocasidn
y ahora que hay mucha gente
que no pierda la bolada
y que cope la parada
siquiera por diversién.
Paisano SEGUNDO
Yo, mi amigo, se la cops,
y dispense si asi hablo,
no le tengo miedo al diablo,
cuanto mds a un buen cantor,
porque usted ha de saber
de que yo naci cantando;
ya que usted estd desafiando
aqui tiene a un payador.
5
ParsANo Primero
PAIsANO SEGUNDO
Paisano Primero
Paisano SEGUNDO
Patsano PRiMERO
Eso mismo yo queria
pa poderme ansf floriar,
pues que queria encontrar
un hombre que juera giieno
en contrapunto y milonga,
que sepa filosofia,
que cantando noche y dia
retumbara como un trueno.
No me diga que soy trueno
porque yo no sé tronar,
si es que quiere chacotiar
yo le debo de advertir
que no sirvo pa lq risa,
conque asf cante patejo:
llévese de mi consejo,
que el que es zonzo hace sufrir.
Ya me dijo que soy zonzo;
lo habré dicho sin querer,
por eso yo lo perdono,
pero cufdese otra vez,
no le vaya a suceder
lo gue le pasd a Mateo:
que por querer dar consejo
fo Maman el bicho feo.
Ya me dijo que soy feo,
pero creo més feo a usted.
Se parece a un atorrante
recostao a la paré,
y si quiere otro mas feo,
lo presento por primero:
fijense todos, paisanos,
en la cara del pulpero.
El pulpero anda muy triste,
pues le wa la cosa mal;
si lo agatra Juan Moreira
Ta cola le va a pelar.
Y perdone, fio Sardetti,
por Io que he dicho recién;
pues segtin tengo entendido
usted no se portd bien.
6
GaucHo SrGuNDo Justamente, hablando de Moreira, ghan visto, paisa-
nos, lo que le ha pasado con el alcalde?
Gaucuo Tercero Es verdad, paisano, pero ése es un buen criollo, que
no ha de tardar mucho en caer por este pago, porque se tiene que vengar
de mds de cuatro porquerias que le han hecho. A ver, pulpero, eche una
copa antes que lo acueste de un talerazo. (Extra Moreira.)
GaucHo Primero (Dando la mano a Moreira.) Dios lo guarde, amigo
Moreira.
Otro Gaucuo Qué vientos lo traen por aqui, amigo?
Moretra Tal vez [a desgracia, paisano.
Orro Gaucuo 4Cémo va, amigo Moreira? Aqui estabamos comentande
lo que le habfa pasao con el alcalde y, juepucha, serd cierto lo que se dice
que a un hombre como usted lo haigan puesto en el cepo de cabeza y que
le haigan dau una felpiada de mi flor.
Morerra 5f, han ereido que soy vaca que se ordefia sin manear, iy asi
va a ser la cornada! Me han agatrao por giieno, pero se me hace que esta
vez no lo han de sacar por farja. ;A ver, pulpero, eche otra copa! Amigos,
yo pago ja otra vuelta. La paciencia se gasta, porque no €s ofo, ¥ siento
que la mia ha ido a parar a la loma del diablo. Anoche me ha hecho ser
blanco el teniente alcalde y me ha metido en el cepo, pero hoy Ja vaca se
ha vuelto toro y no hay que hacerle al dolor. Todos ustedes, paisanos,
saben que yo presté a este hombre diez mil pesos, pues he tenido que
demandarlo porque no habia podido conseguir que me pagara, ¢y saben lo
que me ha contestado? Pues me ha dicho que yo mentia y que no me
debia un medio,
Sarpert1 E verd4, amigo Moreira, yo he negao la deuda porque nun
tenfa plata y si lo confesaba me iban a vender ef negocio; mas yo sé que
le debo e algtin dia le he de pagar.
Morerra Me han puesto en el cepo de cabeza, como a un ladrén, me han
golpeau cuando me han visto indefenso, y por ultimo, me han largao con
él calor de la marca, diciéndome que me habian de mandar a Ia fronteta.
Gaucuo Primero Es verdad, Moreira, tenés razén, pero por un perro
de esta clase no merece Ja pena que un hombre de bien se pierda hacien-
do una hombrada; a mds, vos tenés un hijo, y éste va a sufrir las conse-
cuencias de lo que vos hagas. ¥ si no lo hacés por mi, hacelo por esa pren-
da de tu catifio, y vamonos, tomando la copa del estribo.
Moremra Yo no me voy, paisano, sin haber cumplido mi palabra, y sin
terminar fo que voy a hacer, y no tomo Ia copa del estribo, porque no
quiero que mafiana digan que lo que yo he hecho to hice divertido, porque
no tuve entraiias pa hacerlo fresco,
GaucHo Primero No, paisano, vos no tenés que hacer eso; acordate
que tenés familia.
Moreira Dejdme, hermano. Yo tengo que salir con [as mfas. A ver, con-
cluyamos que es tarde, amigo Sardetti. Vengo a que me pague los diez
mil pesos, 0 a cumplir mi palabra empeiiada,
7
SaRDETII Yo no tengo plata, amigo Moreira; espérese unos dias mds y
le juro por Dios que te he de pagar hasta ef ultimo peso.
Morzira No espero més; vengan los diez mil pesos, o te abro diez bocas
en el cuerpo, pa que por ellas puedas contar que Juan Moreira cumple
Jo que promete, aunque fo Ieve el diablo. (Seca la daga.) O pagds en el
neto, o te chro como a un pelude
SarpeTtr No tengo plata...
Gavuctto Primero No te pierdas, hermano. El hombre no vale la pena
y vas a tener que huir del pago.
Moreira (Aparta af paisano, y se dirige a Sardetit para matarlo, pero se
detiene.) ¢Qué hacés que no te defendés? ¢Querés que te degiielle como
a un peludo?
SarpeTt1 No tengo armas, y aunque las tuviera esto sera siempre un
asesinato.
Gaucno Printero Deja, hermano. (Sardesti recoge la daga gue Morcira
fe tive v éste le dice:)
Moreira Asi te queria ver, maula. (Pelean, hasta que Sardetti lo biere en
el pecho, entonces Morcira dice:} Ahora va no te tengo asco, (Atropella
a Sardetti y lo mata.) Ahora, que se cumpla mi destino.
GaucHo Tercero ¢Han visto, paisanos, lo que le ha pasao al pulpero
pot embrellén?
ESCENA IIT
Representa la casa de Moreira,
Vicenta ‘Tata, yo estoy impaciente por Juan. Desde que lo han golpeao
en el cepo, ¢l esté muy diferente y yo tengo miedo por su ausencia,
Tata Viryo No te aflijés, hija; st no ha de tardar en volver, A mas, debés
de comprender que esas cosas no se hacen con un hombre de su temple;
tanto se baraja el naipe que al fin se gasta, y mi Juan va a hacer uno de
estos dias una hombrada que los va a dejar a tuitos fritos.
ViceNTA Vaya usted a buscarlo, tata; vaya a buscarlo porque se me ha
puesto que Juan ha ido a matar a don Francisco, que asi se ha puesto a
perseguirlo,
Tata Viejo Lo que Juan haiga ido a hacer, lo hard aunque se mezcle el
diablo, porque cuando 1 ha salido asf, es porque ya estaba resuelto, y
tal vez los tuegos Jo enojen més. Dejé només, hija, que no ha de tardar
en venir.
VICENTA <¥ si lo matan, tata?
Tara Vizyo No hay quien haga esa gauchada; pa matar a Juan tendrdn
que juntarse dos partidas por lo menos.
Vicenta Dios quiera vuelva pronto. (Se oye el relincho de un caballo.)
Tara Vizyo Alli viene. (Vicenta va en su busca y eniran juntos.)
Vicenta ¢Adénde has. estao, Juan, que tardaste tanto tiempo en volver?
Morera Me entretuve con los amigos. gPor qué?, zestabas con temor
por mi ausencia?
Vicenta Si, Juan.
Moretra Andé, Vicenta, a cebar unos mates. (Se va, Moreira tonta las
manos del viejo.) Me he desgraciado, tata viejo; he muerto a un hombte.
Tata Viejo 2Y to has muerto en giiena lay?
Moreira Mire, tata. (Emseta wna berida que tiene en el pecho.)
Tata Viejo ¢Y? ¢Qué pensds hacer ahora, Juan?
Morera Me voy del pago, tata viejo, por unos dias, mientras pasa el albo-
roto. He matado sdlo a Sardetti, porque no encontré en su casa a don
Francisco, pero no por mucho madrugar amanece mas temprano; ya le
Hlegaré su turno, Ahora es preciso, tata viejo, que usted me cuide a Vicen-
ta y a Juancito, que son ptendas suyas también. Sabe Dios cudndo pegaré
vo la gitelta y no es justo que ellos pasen trabajos por mi. Yo me voy, y
a eso de !a madrugada y antes de rumbiar el camino, hablaré con mi com-
padre Giménez, y lo enteraré de lo que ha pasaa, y si vo tardo pierdan
cuidado por mi.
VicentA (Entrando.) ¢¥ qué?, eya te vas?
Morrira Si, Vicenta, tengo que hacer, pero pronto vuelvo; voy a lo de
mi compadre; perdé cuidao por mi. Adiés.
Vicenta Adids. (Moreira se despide del viejo, besa al hijo que estd en la
cuna y se retira. Eintran don Francisco con dos soldados; golpean. Vicenta
va a abrir.) ¢Qué se le ofrecia, sefior?
ALCALDE Sefiota, venimos en busca de Moreira,
Vicenta Sefior, Moreita no esté.
ALCALDE Mire, sefiota, digame dénde estd Moreira, porque si no usted
va @ ir presa.
Vicenta Pero, sefior, si nosotros no sabemos nadita, jnadita!
AtcaLpe jEstd bueno! (Dirigiéndose al viejo.) Diga, viejo, dy usted no
sabe dénde estd Moreira?
Tata Vieyo Yo no sé nada, sefior.
ALCALDE Est4 bueno, no quieren decir. A ver. (A los. soldados.) Registren
a ese hombre si tiene armas,
ALcaLpE Bueno, ustedes carguen con el -viejo y usted, sefiora, va a marchar
conmigo.
Vicenta No, a mi tata no... jSocorro!
2
ESCENA IV
Representa el campo, Entra Moreira y baja del caballo y dice:
Morrira Aqui es el sitio ande tengo que esperar al amigo Julian, al amigo
que ha ido a buscar noticias de mi familia y a ver qué ha pasado después
de Ia muette de Sardetti. ;Ah! Esa muerte es el principio de mi obra y
don Francisco es el fin con quien tengo que estrellarme; ya le llegard su
turno. ¢Y mi hijo? ¢Qué serd de mi hijo y de Vicenta? Tata viejo ya
estd achacoso y son capaces de matarlo en el cepo pa que confiese dénde
estoy. jAh! jDon Francisco, no tiene suficiente vida pa pagarme el mal
que me ha hecho! jA cada Santo le llega su dia! (Se oye ef relincho de un
caballo.) Por fin llega el amigo Fulién. Eche pie a tierra, paisano, y vaya
desembuchando,
Juxt4n Cotaje, amigo Moreira, todo no sale al paladar, y pa que algunas
cosas salgan bien es preciso que otras se las Ieve el diablo. Aunque de
esta hecha puede que se vuelva con las maletas vaclas.
Morzma Largue todo el rollo, amigo Julidn. Largue todo el rollo, que
aqui hay suficientes entrafias pa recibir Jas noticias que usted me traiga; no
le haga asco a Ia relacién por dura que ella sea,
Jun1dN Vamos por partes, amigo, que quiero tomar las cosas desde su
principio pa que mi cuento salga bien. Cuando yo cai por su pago, no se
hablaba de otra cosa que del hecho de usted, paisano, y de que la partida
habia salido a perseguirlo con orden de matatlo en donde quiera que lo
encontrara, y decir que se habia resistido.
Moreira Eso de matarme, serd si pueden y costéndole algtin trabajo. Siga
nomds, amigo.
JuriéN Su compadre Giménez ha hecho todo lo posible pa sacar a Vicenta,
pero no la han quetido soltar, pues dicen que estando ella presa usted ha
de volver a caer por el pago, y pa ese caso, el alcalde don Francisco se ha
instalao en su rancho con dos soldados de la partida y alli estén de puro
mate y coperio.
Moreira No me han de esperar mucho tiempo.
JuttAN ¢Qué va a hacer, amigo?
Moreira Voy a dar el gitelto a don Francisco, y ya que estd en mi casa
no quiero que espere mucho.
Juutdn Lo que es yo, no lo dejo ir solo.
Moreira No, amigo, esta partida la tengo que hacer solo! ¢Compriende?
Juttdn Pero, amigo Moreira, si los amigos no sen pa la ocasién, no sirven
ni pa taco de jusil. Ademds, yo queria decirle algo que no le comuniqué
hasta ahota. Los hombres de su tiemple, amigo Moreira, no le hacen asco
al dolor; es preciso pues que usted ‘sepa una cosa amarga: jqué caneja!,
igots mds, gota menos, el veneno viene a ser el mesmo y el amargo no
se aumenta! Una de mis primeras diligencias fue ir a visitar a la Vicenta,
10
con quien me costé mucho hablar, porque en el jusgao sabian que yo po-
dia ser un mensajero suyo, sospecha que fui bastante ladino pa disipar.
Después de conversar un rato con ella sobre las ultimos sucesos, le dije
que no Ilorara, que todo se habia de arreglar porque usted tiene muchos
amigos, pero Vicenta siguié llorando y me dijo estas palabras, que sona-
ron en mi ofdo como una pufialada: “Digale a mi Juan que no tenga cvi-
dao por mi y que no vaya a ir a casa, porque [o van a matar, como han
muerte a mi padre diciendo que habia pegao una rodada, Que huya lejos,
porque don Francisco Jo persigue porque es mi matido, y no ha de parar
hasta que lo mande a Ja frontera; que esto me lo dijo él mismo, anoche,
que vino a ponerme par condicién de que fo dejaria en paz si yo me iba
a vivir con él a un puesto que tiene en Navarro”
Morera Ahota, ni el mesmno diablo es capaz de salvarlo de la punta de
mi daga.
Juttdn Tenga cuidao, amigo, mire que esa gente le eva mds de la media
arroba.
Moretra No li hace, amiga: alld veremos a quién me lo ayuda Dios, Giie-
no, amigo Julidn, hasta la gtielta: ya oirén mis mentas.
JuLr4n jAdids, amigo! (Aparte.) Lo que es yo, no lo dejo ir solo. Moreira
va caliente y es capaz de hacerse matar al fiudo; pa eso son los amigos,
jqué canejo!, y al fin y al cabo uno no tiene el cuero pa negacio. Moreira
va bien montao en su pingo, pero yo con el mio, que es como fiudo de
la pata, no me va a llevar mucha ventaja, y pronto lo voy a alcanzar pa
darie una mano si se ofrece.
ESCENA V
Representa el cuarto de Moreira, donde estén don Francisco,
dos vecinos y dos soldados.
Don Francisco Pues si, amigo, en cuanto Moreira caiga en mis manos
no va a contar el cuento.
Un Vectno Pero, sefior, el amigo Moreira era un buen criollo y lo que
él ha hecho, lo hubiera hecho usted mismo, don Francisco, vy cuando un
hombre como él se halla en la mala, es preciso darle algun alivio, que
demasiado tiene con andar huido del pago.
Don Francisco No, lo he de perseguir hasta encontrarlo, y cuando lo
encuentre, lo he de matar como a un petro, pero antes de matarle lo he
de hacer sufrir alzandome con su mujer, que me ha robado, porque yo me iba
a casar con ella, y ya que no ha querido ser mi mujer, serd mi gaucha,
(Moreira da un puntapié a la puerta, y cuando entra, todos se paran.}
11
Moreira Quien va a matar de esta hecha, y a matar como matan los hom-
bres, soy yo, don Francisco, que lo vengo a pelear, pa tener el gusto de
levantarlo en la punta de mi daga, como quien mata a un perro. (Don
Francisco saca el vevdlver y le tira un firo.) Asi matan ustedes, de lejos
y sin riesgo. (Don Francisco le tira otro tiro y dice a los soldados:)
Dow Francisco ¢Qué hacen ustedes, que no matan a ese hombre? (Los
soldados, sable en mano, uno tras el otro, pelean con Moreira, y éste a
los das los mata; en vista de esto, don Francisco desnuda sa espada, »
Moreira ie dice:}
Moreira Vamos a ver, aparcero, el color de sus entrafias y el manejo de
su lata vieja. (Peleax, basta que Moreira lo desarma y don Francisco re-
tracediendo dice:)
Don Francisco Socorro, en nombre de la justicia!
Morerra No se asuste tan fiero, don Francisco; no lo he desatmao pa
matarlo, sino pa decirle dos palabras que precisaba escuchar usted antes
de morir. Usted me ha perseguido sin motivo, reduciéndome a la condi-
cién en que me ves; usted me ha golpeado en el cepo, porque no era ca-
paz de golpearme frente a frente, y no contento con esto, usted ha pre-
tendido matarme pa hacer suya a mi mujer, a quien no puede servir ni
de taco. Yo lo voy pues a matar a usted, no porque le tenga miedo sino
por evitar en mi ausencia, a Vicenta, el asco de ofrle una nueva proposi-
cion desvergonzada. (Le tira la espada y le dice:) Ahora, defiéndase por-
que va deveras. (Pelean y Moreira lo biere.)
Dow Francisco Socorro, que me han asesinado!
Moreira Mientes, trompeta, te he muerto en giiena ley, y ahi quedan los
testigos. (Moreira se retira, y al hacerlo se encuentra con Julién gue le
fiende la mana y asombrado le dice:)
Jut14n Tiene mds enttafias- que un toro, amigo Moreira. Es ldstima que
usted esté mal con la justicia, porque nos vamos a quedar sin partidas.
(Se retiran. Baja el telén.)
ACTO SEGUNDO
ESCENA I
Representa un campo, un cicutal espeso. Noche de luna, Apareces
cinco hombres, emponchados, y se esconden en el cicutal; en se-
guida, ux joven bien vestido atraviesa ese paraje, pero a los pocos
pasos le salen al encuentro los cinco bonthres, daga en mano; el
joven saca su revdlver y hace ademdn de detenerlos.
12
BANDIpo §=Venimos a matatte, y és en vano toda resistencia, porque ya tu
hora ha llegado. (Marafién da vuelta para examinar el camino que tlene
a su espalda, pero ve venir hacia él un hombre y reconoce en él a Juan
Moreira con la daga en la mano. El joven vacila; Moreira da un salto
sobre él, lo toma por la cintura y lo tira al suelo; en seguida pelea con los
bandidos y a uno de elios lo mata.)
Moreira jRindanse a Juan Moteira, maulas! (Los bandidos buyen Mo-
reira larga una gran carcajada; se acerca a Maraiién, que ya se habia
levantado.)
Maratién 2Cémo ha venido aqui a tan buen tiempo? (Tendiérdole la
mano.)
Moreira Supe que lo than a asesinar esos maulas, (riendo siempre) y
yo también me escondi, pa darle una manito y pa que la cosa no fuera tan
despareja. (Se acerca al caido y al ver que estd muerto dice a Marafidn:)
Ahora vamos, que lo voy a acompaiar hasta su casa, aunque esos maulas
no son hombres de volver v han de andar todavia disparando, creyendo
que yo los persigo.
ESCENA IT
La casa de Maraiién, Es de noche.
MaraNOn ¢Qué mévil lo ha guiado, amigo Moreira? ¢Qué idea ha tenido
al proceder de esta manera tan noble?
Moretra Jui alli para salvarlo, primero porque yo lo quiero a usted; des-
pués, porque no puedo tolcrar que se junten de a cinco pa matar a uno.
Como usted es un hombre de mucho prestigio en el partido, sus enemigos
politicos han querido quitarlo de por medio, porque usted les hacia som-
bra, y han pagao quince mil pesos a csos bandidos pa que lo asesinaran,
pero hoy les salié la torta un pan y en vez de usted ha quedao otro en
su ingar.
MaraNién ¢¥ cémo ha sabido usted que a mf me iban a asesinar?
Morzira Porque me lo dijo una persona a quien propusieron la cosa y
que fue bastante hombre pa echarlos al diablo por puercos y cobardes.
MaraNti6n Yo agradezco lo que usted ha hecho, amigo Moreira, y si algu-
na vez puedo serle util en alguna cosa, acuda a mi, porque desde este
momento soy su amigo.
Moretra No me agtadezca nada, sefior. Lo que yo he hecho, lo hubiera
hecho cualquiera. Yo lo quiero a usted porque necesito querer a alguno,
y usted se me figura que es algo mio, que es mi hijo o que es mi hermano.
Yo soy un hombre maldito, que he nacido pa penar y pa andar huyendo
13
de los hombres, que ban sido mi perdicién, y he querido a usted porque
siento que al quererlo puedo respirar con més franqueza, y esto es tan
dulce para mi, que si usted me mandase entregar a la partida, ahora mis-
mo iba y me presentaba.
MaraNOn ¢Y por qué anda usted asi, errante, retando a la justicia con
sus actos, que son malos? ¢Por qué no trabaja usted como antes y deja
esa mala vida?
Moreira (May iriste.) Con las penas que yo tengo en el cotazén habria
pa llorar un afio. Yo era feliz al lao de mi mujer y de mi hijo, y jamds
hice 2 un hombre ninguna maldad. Pero yo habré nacido con algin sino
fatal porque la suerte se me dio giielta y de repente me vi perseguide al
extremo de pelear pa defender mi cabeza; usted ya sabe todo cuanto ha
pasag, patron.
Maran (Golpeando el hombro de Moreira.) Si, peto, gpor qué no sale
usted de la Provincia de Buenos Aires? Yo le proporcionaré trabajo en
Santa Fe o en Cérdoba, donde usted puede vivir tranquilo y ser feliz
todavia. Alli tengo muchos amigos, pata quienes le daré cartas, y al fin
de los atios ya podrd usted volver. Se habrén olvidado de sus desgracias
y podrd ser lo que ha sido,
Moreira Yo no puedo inme de estos pagos, porque no pienso separarme
de mi mujer ni de mi hijo, porque faltando yo, la justicia se ha de alzar
con cllos haciéndoles pagar mis yerros.
Marasén Yo les proporcionaré los medios de irse con usted; y entonces
usted puede quedarse alli pata siempre, viendo crecer a su hijo a su lado
y amado por su mujer
Morera Conozco que usted me habla al alma y veo que he puesto bien mi
carifio en usted, pero por mds que me halaga Ja propuesta, yo no la pue-
do aceptat sin saber antes qué ha sido de aquellas dos prendas mfas y si
tengo que vengarlas de alguno. Los pobres tienen olor a dijuntos, y es
preciso darles con el pie pa que no apesten, y sabe Dios lo que habré sido
de aquellos desgraciaos, cuyo Gnico delito en Ja vida ha sido ser mi mujer
y ser mi hijo. Quiera Dios que no les haiga sucedido nada, quiera Dios
que no les haigan hecho sufrir yn minuto. Yo no soy malo, patrén, pera
conozco que si alguno les hubiera tacado el pelo de fa ropa, seria yo capaz
de hacer una herejia que ni los indios... Bueno, patrén, ya lo he molestao
bastante; ser4 hasta la vista o hasta que se presente la ocasidn.
MaraNén Adids, Moteira, piense en lo que Ie he dicho y lo acepte o no
lo acepte, ya sabe que puede contar conmigo en cualquier aptieto que se
vea.
Moreira Esta bueno, patron. Adids.
Maranon Gracias, Moreira. (Le da fa mano.) Hoy he nacido, le debo la
vida a este hombre; a este hombre que ha nacido para el bien, y que la
fatalidad lo conduce por tan mal camino, haciéndolo redar inevitablemente
por un precipicio.
14
ESCENA HT
Mutacidn. Vicenta, Giménez, Moreira y el biio. La escena representa
un cuarto pobre; ala derecha una cama, ala izquierda una mesa con
una botella con un cabo de vela, Al subir el telén, se ayen ladridos
de perros. Giménez se levanta de prisa y se viste apurado. Vicenta
despierta sobresaltada, pero Giménez le pone una mano en la boca,
recomendéndole silencio, y se dirige ala ventana en actitud de saltar
al otro lado en cuanto se abriese la puerta, Al oir que la puerta se
abre, Giménez salta al otro lado de la ventana y hace que desaia el
caballo. Se oye la vox de Moreira, que dice:
Moreira Ay juna, se me va; se me va mi venganza! (Vicente al oir esa vor
da un grito desgarrador y dite:)
VicenTa {Animas benditas, es el alma de mi Juan que anda penando! (Se
abraza a su hijo poniéndase a rezar. Moreira entra, daga en mato, y la tira
al suelo diciendo:)
Moreira Por fin los maté a estos perros de porquerfa, que por defenderme
de ellos no pude vengarme de mi compadre Giménez, del hombre en que
yo habia depositado toda mi confianza y que me viene « pagar con Ja ingra-
titud de estar viviendo con mi mujer. (Se pone a Horar, Vicenta, al oir aquet
lanto, se baja de la cama y enciende un fosfaro y al ver a Moreira queda
como petrificada de espanto. Moreira enciende un fésforo y en segnida la
vela que esté sobre la mesa. Mira a la cama, va corriendo y toma al hijo en
los brazos y lo quiere comer a besos. En seguida lo lleva junto a ia vela y lo
contempla y lo vuelve a besar. Juancito toma la mano del padre y dice:)
Juancito § ¢Taita, por qué no has venido en tanto tiempo pa hacerme pasear
en mi petisito?
Morerra Es que no he podido, Juancito, he tenido mucho que hacer. (Lleva
al nifio ata cama, lo besa, y mirando con lastima a Vicenta, le dices) Vicenta,
vent, acercdte, que yo no he venido a hacerte mal porque yo te perdono
todo el que vos me has hecho a mi.
Vicenta jCémo! ¢Sos vos? ¢Con que no has muerto? ¢Con que me han
engafiado? (Se cubre Ia cara con las manos. Moreira va a buscar la daga
que estd en el suelo y al ver esto Vicenta le dice:) (Matame, Juan mio!
Moretra No lo permita mi Dios. (Guardando la daga.) Vos no tenés la
culpa y nuestra hijo te necesita porque yo no lo puedo Ilevar conmigo:
équién cuidard de él si vo manchase mi mano matdndote? Adids, Vicenta;
ya no nos volveremos a ver mds porque ahora si voy a hacerme matat de-
veras, puesto que la tierra no guarda para m{ mds que amargas penas...
(Se dirige ala cama, besa al nifio; Heva las manos a ia cara y trata de ale-
jarse.)
15
Vecenta No te vayas, mi Juan, matdme antes. (Se preade del chiripa.)
Matdme como a un perto, porque yo te he ofendido, pero antes perdond-
me; yo no tuve la culpa, a mf me han engafiao diciéndome que vos habias
muerto y si yo he dao este paso, fue pa que nuestro hijo no se muriera
de hambre. Perdondme, y después moriré a gusto.
Moreira jJamds! ¢Quién cuidard de ése? (Sefalando a Juancito, que tten-
de los brazos.) Basta; que me voy, Adidés
Vicenra No quiero que te vayas. (Se prende mas fuerte del chiripd.)
Llamdlo, Juancito, no fo dejes ir. (Moreira se desprende de su mujer, tira
un beso al hijo y sale corriendo. Baja Juancita.)
Juancito Tatita... tatita... tatita... (Abraza a la madre}
ESCENA IV
Un Juzgado de Paz. Entra Moreira a caballo y golpea la puerta con
el cabo del rebenque. De adentro contestant.
Sotpapo §=gQuién canejo golpea, come si esto fuera fonda de vascos?
Morerra Es Juan Moreira, que quiere morir en giiena lay: que salga la
partida de una vez y aproveche la bolada.
Sorpapo jMds Juan Moreira es el peludo que tenés! Lérguese de aqui, so
zonzo, antes que le ruempa el alma a palos.
Moretra Que salga la partida, que salga de una vez, o le priendo juego
al juzgado.
Sonpapo «Amigo, glelva mafiana, porgue el juez esta en su casa y nos ha
dejado orden de no abrir Ja puerta a naides,
Morerra Vaya a la maula, so flojo de porra; en la primera ocasién les he
de sacar a los azotes. Asi son estos maulas: cuando son pocos no salen ni
a palos, y cuando son muchos disparan como mulitas. (Después de pasada
un momento, sale el soldado con un fusit y en seguida se enira asustado.)
ESCENA V
Representa una pulperia de campaiia. Van entrando gauchos a
caballo, en carro y de a pie -—-guitarreros, acordeonistas—. Se juega
ala taba, se cancha, se ceba mate, se hacen tortas fritas, se bailan
batles nacionales; después entra Moreira; todos lo rodean y le
preguntan de su vida.
Moreira Mi vida es andar vagando, porque ya no encuentro un sitio donde
descansat a gusto. Mi vida es pelear siempre con las partidas y matar al ma-
16
yor mimeto de justicias que pueda, porque de la justicia he recibido todo el
mal en esta vida, y por ella me veo acosado como una fiera, ande quiera que
me dirijo; qué le hernos de hacer al dolor, es preciso matar las penas, paisano,
y el que me quiera acompaiiar, yo pago esta giielta. A ver, pulpero, eche,
que yo pago.
Tonos Viva Moreira! (Entra an gaucho, y al ver a Moreira se asombra y le
dice:)
Parsano gCdmo, amigo Moreira, y usted anda por estos pagos?
Moreira ¢Por qué, paisano?
PAIsaNo Porque esta mafiana la partida de plaza ha salido en su busca, con
orden de recorrer todo el partida y matarlo donde quiera que Jo hallaran,
pudiendo alegar después que se habfa resistido a Ja autoridad, como siempre,
a mano atmada.
Morerra Pues se iran como han venido, y soy capaz de pelearlos a zurdazos
y con el rebenque!
PAIsANo Mire, amigo, que la partida viene esta vez mandada, sigiin me dicen,
por un tal don Goyo, un sargento de linea muy veterano, que dicen que es
un mozo malo, capaz de levarlo a usted atao de los pieses y de las manos
pa que la autoridad lo ajusile.
Moretra No le haga caso, amigo; no hay partida capaz de prendetime porque
la suerte pelea conmigo, eche una copa pa este mozo que estd julepiao.
Paisano Un vermut con brite.
Morerra Mire, paisano, si quiere vaya y digale que aqui los espero, y verd
lo que hago yo con todos esos maulas. {No sirven ni pa la cachetada!
Tonos jBien por Moreira!
Un Parsano Vamos a bailar un gato.
Tonos jA bailar! (Se baila un gato; a la mitad det baile el negro Agapito
dice:)
Acapiro Muy bien, amigo Moreira; déjeme un barato con esa giiena
moza.
Moreira Cudndo no habfas de ser vos; giieno, veni. (Dirigiéndose a le
mujer.) Vea, prenda, la va a acompafiar este mozo que baila mejor que yo;
est& ut poco quemao del sol pero eso no quiere decir que sea mal com-
pafiero. (Balan; al concluir todos piden que cante Moreira, éste toma la
guitarra y canta una décima. Al concluir entra el paisano que bablé pri-
mero y muy agitads le dice.)
Paisano Amigo Moreita, procure disparar porque ahi viene una partida
de cuatrocientos soldacs por lo menos.
Morea Déjeclos venir, nomds. No me hago a un Jado de la giella, ni
aunque vengan degollando. Este dfa tengo ganas de pelear, pa que no se
vaya sin verme ese veterano que fas viene echando de guapo, porque a la
fija no me conoce. (Monta a caballo, Entran el Sargento Navarro y algu-
nos militares, a caballo.)
Navarro (Dirigiéndose a Moreira.) gEs usted Juan Moreira?
17
Morzira Qué dice, don? Ese tal soy yo, pa Io que le guste mandar.
Navarro Pues, amigo, dispense, pero traigo orden del Juez de Paz de
prenderlo y con su permiso. (Echa mranos a las riendas del caballo de
Moreira.) Sigame.
Morerra Vamos por partes, amigo; yo no soy mancarrén patrio pa que
me hagan patar a mano, ni soy candil pa que asf no mds me priendan.
Navarro Es imitil hacer resistencia, me han mandao que lo prienda, y
tengo que cumplir la orden sin remedio; con que dése preso.
Morgrra jY qué facilidad, canejo! Ni mi tata que jueta pa hablar asi.
(Saca los trabucas.}
Navarro [A él! (Saca ef sable.) Cuidao de no matarle, que he de Ilevarlo
vivo a este tmaula. (Moreira hace fuego; cae un soldado.)
Navarro [Que no se vaya! (Carga sobre Moreira, y éste lo hiere en el
brazo, y cambia el sable a la mano ixquierda.)
Moreira jAh! [Hijo del pais! Asi me gusta un tirano. (Le arranca el sable
de la mano y el Sargento cae al suelo, Moreira pide un caire al puipero,
y 4 los paisanos les dice que lo ayuden a levantar a aquel hombre. Después
que esid en el catre, lo revisa, le ate la frente con un pafiuelo, le da cafia
en la boca y después le dice:)
Moreira Qué tal, amigo, cémo se halla?
Navarro Gracias, paisano; usted es un hombre a carta cabal, y ya no
extrafio todas las hazafias que de usted me habian contao.
Moreira Bueno, satgento, yo me voy, pero antes es preciso que tomemos
una copa, pues tal vez no volveremos a yernos, Yo no tengo el cuero pa
negocio y alguna vez ha de ser Ja buena.
Navarro No habiéndolo prendido yo, lo que es a usted no lo priende
naides, a no ser que lo agatren dormido o a traicidn.
Morziza Dios le oiga, amigo, y que se mejore son mis deseos. (Montando
a caballo, después de haber pagado todo el gasto al pulpero.) Paisanos,
hoy fa fiesta no ha estao buena porque haa venido a estorbarnos. Serd
hasta otra vez. Pulpero, ya sabe: cuide bien a ese hombre pa que cuente
el cuento. Adids, paisanos.
Tovos Adidés, Moreira.
Purpero (A Navarro.) Puede darse por bien servido, amigo, que este ban-
dido no lo haiga degollao pues tiene mas agallas que un dorao y no se
para en una pufialada mds 9 menos.
Navarro E] que diga que ese hombre es un bandido, es un puerca, a
quien le voy a sacar los ojos a azotes.
Pucrero Estd bien, amigo. (Tedos se retiran.)
18
ESCENA VI
Una casa de baile. Se ven varios gauchos bailando; entran Moreira
y Julian; tonran sus compaieras. Moreira se retira a dormir, y to
mistto Julidn. Entra la policia, buscando a Moreira; todos
se retiran.
MUTACION
Un patio, un pozo a un lado, al fondo una pared de cerco; a4 la
izquierda cuartos donde estén Moreira y Jultin. Entra la policia
y forman frente.
(Muerte de Moreira).
19
MARTINIANO LEGUIZAMON
(1858 - 1935)
Nace en Rosatio del Tala, villa de Entre Rios, y muchos dias de su infancia y adolescen-
cia transcurren en una estancia paterna de Gualeguay, al tiempo que estudie en una es-
cuela rural y luego en el Colegio de Concepcién del Uruguay. En 1877 escribe para un
gropo actoral improvisado, que integran algunos estudiantes, Los apuros del sébado, cayos
originales se han perdido. Tres afios mds tarde se traslada a Buenos Aires para cursar la
carrera de abogado en la Facultad de Derecho, hasta gtaduarse. En esta ciudad se radica
y de ella se alejaré sdlo por breves temporedas. El ejercicio del periodismo, la cdtedra de
Titeratora e historia en institutos de ensefianza secundaria y ocasionales puestos de funcio-
nario publico, a la par que su tarea de escritor ¢ investigador del pasado argentino, con-
forman la trama de sus muchos afics de activided, En la finca La Morita (Gonzdlez Catan,
Provincia de Buenos Aires), cuyo paisaje pampeano eta grato al espfritu de Martiniano Le
guizamén transcurren los ultimos afios de este cantor del terrufio y de sus tradiciones. Allf
Jo sorprenderd la muerte.
Su obra comprende, en lo esencial, Recuerdos de ta tierra (1896), Calandria (1896),
Montaraz (1900), Alma nativa (1906), De cepa criolla (1908) , Paginas argentinas {1914},
La cinta colorada (1916), Ef primer poeta criollo del Rio de la Plata (1917), Resgos de la
vida de Urguita (1920), Hombres y cosas que pasaron (1926), La cuna del gaucho (1935)
y Papeles de Roses (1935). Aparte de Calandria y la mencionada obra juvenil, escribié
para el teatro un drama en cuatro actos, titulado La muerte cuyo texto también se petdid,
y el boceto campestre Del tiempo viejo (1915). Toda su obra “estd condicionada por
un sentimiento prepondetahte que la ennoblece y le pone iimites al mismo tiempo: el amor
a la tierra natal, a la Hamada ‘patria chica’, amor que en este autor sucle manifestarse en
centos polémicos para condenar el cosmopolitismo que, ya a fines del siglo 11x, amenazaba
la pureza del acerva hispane-criollo”. Tal el juicie de Martin Alberto Noel, autor de Ei
regionalismo de Martiniano Leguixamén, Buenos Aires, Peuser, 1945. Véase también Ju-
lia Grifone: Martiniane Leguizamén y su égtoga “Caldndria”, Buenos Aires, Instituto de
Literatura Argentina, 1940; José Torre Revello: Martiniano Leguixamdn: ef bombre y su
obra, Parana, Musco de Entre Rios, 1939, y los trabajos de Joaquin V. Gonzilez, Roberto
J. Payté, Guillermo Ara y Juan Carlos Ghiano, que figuran como estudios preliminares en
cuatro ediciones recientes de obras de Leguizamén en la coleccién Dimensién Argentina
(que sucede y engleba a El Pasado Argentino) ditigida por Gregorio Weinberg para Ha-
chette; del tome prologado por Ghiano, Buenos Aires, Ediciones Solar/Hachette, 1961,
péginas 26-108, se ha tomado el texto de Calandria.
CALANDRIA
(1896}
COSTUMBRES CAMPESTRES EN DIEZ ESCENAS
DE
MARTINIANO LEGUIZAMON
Ala memoria de mi padre, el coronel Martintano
Leguizamén, que me enseid a conocer el alma
noble y sencilla de nuestros gauchos,
PERSONAJES
Calandria (gaucho matrero)
El Boyero (su compafiero)
No Damasio {el trenzador)}
Trifona, esposa de fio Damasio
Lucfa (La Flor del Pago) y Rosita, sus hijas
El capitin Saldana
El sargento Flores
Ramén, pulpero gallego
Mazacote, comisario
Pefialva, estanciero
Silvestre, Martin, Mauto, Ezequiel:
gauchos, guitarreros y cantores
José, Enrique, Raimundo:
estudiantes uruguayos
paisanos, criollitas y soldados de policia
La accién en Entre Rios de 1870 a 1879
EL PRISIONERO
Paisaje campestre a orillas del rio; bajo unos grandes adrboles, en
torno de los fogones, soldados de caballeria que toman mate; otros
inegan ala baraja; a la izquierda una carpa, cerca lanzas con bande-
rolas rojas clavadas en el suelo; al fondo se pasea us centinele; en
primer término esté un gaucho en el cepo de jaro. Noche de lina.
ESCENA I
SARGENTO (Alceuzdndole un mate al preso.) ¢Gusta un cimarrén, pai-
sano? ...
CaLanpria Glieno, amigo, conforme se hade tirar,
SarcenTo Y, ¢qué tal... estd muy tirante el asa? ¢No quicre que le afloje
un poquito?
Cacanpria Cémo no, si creo que ya se me estén entumiendo hasta los
CArACuses.
Sarcento (Le afloja ef lazo.) Ya esté. Pero vea, usté es muy licndre,
mocito, jno se me vaya bacet hume!, mire que el capitdn es capds de tullirme
a cintarasos.
24
Caranpela Esté sin cuidao, satgento, que no soy ningtin desagradesido
pa dejarlo en la estacada. Pero eso si, jen cuanto me dé un poquito de
resuella su capitén, no me va a ver ni el bulo!...
SARGENTG Pero, vamos a ver. ¢Por qué diablos quiere vivir siempre a
monte, juyendo como bagual alsao?... No ve qué en cuanto se refale
lo van a mandar codo con cado a un cuerpo de lifia, o lo que es pior va
dejar la osamenta blanquiando en alguna cafiada.
CALANDRIA Eso no es tan facil, jpa agarrar esta Calandria tienen que
aplastar muchos matungos las polesias de Entre Rfos!
SARGENTO ¢Y si se le da giielta la taba, y tueda y Jo alcanzan?...
CaLanprta Haremos pata ancha; ya sabe que a todos nos dentra el enve-
nao. (Setalando el cuchilio.)
Sarcenro Ya sé que no es de arriar con las riendas... (Sonriendo.) Pero
iqué quiere, amigaso!, yo como viejo tengo m4s teperensia y sé que 4 la
larga, si se tironea muy juerte, no hay laso que no reviente.
CaLANDRIA Es verd4! Pero he sufrido tantas injusticias, me han aporriao
tan fieramente, sin ras6n ninguna; se ha limpiao las manos en mi cueto
tanto mandén trompeta, porque era un infelis gaucho que no tenia quien
diera la cata por mf; que al fin acobardao y doloride atropellé campo
ajuera y gané los monies a vivir libre, jsin més compafieros que mi caballo
vy mis penas!... (Pausa.)
SaRcENTO Sin embargo, el amar la liberté no es ningtin delito, hasta los
animales la desean, y si no repare cémo los bichocos viejos, en cuanto les
sacan las bajeras, paran la cola y salen relinchando pa Ja quetencia...
Pues, lo mesmito es el cristiano, y dispense la comparancia.
CaLanpria Ansina es; pero dicen que soy un malevo alsao contta Ja auto-
ridd; que estoy en guerra abierta con ella porque no quiero ser soldao,
y por eso me persiguen con tantas ganas.
SaRGENTO Y ¢si se presentara?... jquién sabe si no lo dejaban vivir en
pas en su rancho! Han compuesto a tantos paisanos que andaban en des-
gtacia, jy eso que tenfan cuentas medias fierasas que arreglar con 1a jus-
ticia! Usté no es ningtin asesino, ni ha robao a naides, porque el carniar
una oveja o alsarse con un parejero no es crimen en nuestra tierra pa el
criollo que anda perseguido.
CaLanpRIA Mesmamente: puede anoticiarse en tuita la provincia, a naides
he perjudicao; ansina no me falta un rancho donde guatecetme, ni un
par de onsas en el tirador, regalo de algdn patrén viejo en cuya estancia
he servido, ni se me niega ef mejor pingo pa golpiarmelé en 1a boca a
la partida.
SARGENTO Y entonces gpa qué quiete andarse esponiendo al fiudo otra
ves?... {No ve que después va a ser mds diffcil gue fo indulten! sQuiere
que Te haga una enttadita af capitan? Puede que le gane el lao de Jas casas
y afloje...
25
Caranpria Con el alma le agradezco cuanto quiere hacer por mf, ;Amala-
ya hubiera trompesao en el mundo con muchos hombres de su layal...
(Con desaliento.) {Pero ya es tarde pa caer a la gieya! ;Qué quiere! Mc
he aquerenciao con la vida del matrero y me morirfa de rabia y de tristesa
e] dia en que me la ptivaran... Los montes, los pajonales, el campo
abierto, mi parejero y mi libre voluncd, no la cambeo, amigo, por su latén
y st: poncho patria... (Soariendo.)
SarcenTo jOh! peto esto no dura siempre, y al fin se pasa una vidorria
tigularona, pansa arriba sin hacer nada...
Caranpria Sf; pero no le mesquinan corvo y estaca cuando uno menos
piensa... Ademdés, acuerdesé que mi viejo le tajié un cachete al padre
de don Saldafia porque en unas carreras se lo quiso llevar por delante a
lonjasos.
SaRGENTO jBah! pero fue peliando de frente, y su tata no hizo mds que
defenderse del otro que era medio achurador.
CaLanpria Wo importa, su familia ounca ha olvidao la ofensa y creo que
tuavia [es estd ardiendo la marca.
SaRGENTO No crea —el paisano no es rencoroso— y es um giien gaucho
el capitin Saldafia... Pero ya que no lo quiere, no hablemos més del
asunto; jsepa sin embargo que el sargento Flores es su amigo y que no
s¢ le ha de atravesar en la cancha pa que ruede!...
CaLANDRIA jVengan esos cinco, y peguemé un abraso, viejo toro!
Sarcento (Lo abraza.) Aprietd juerte, torito; jy que Dios y las dnimas
benditas te ayuden a salir siempre parao!...
ESCENA II
Se sienten gritos de un chajé en el arroyo; viene amaneciendo.
SARGENTO (Toma ia carabina y se dirige al monte.) ,Atencién, muchachos,
que ha gritao un chajé; ha de venir gente! (Escucha um instante.) Po el
ruido de Ja charrasca, a la fija es don Saldafia que viene del campamento.
SILVESTRE (Bromeando.) Che, Robustiano, apronta el mate que ha de
venir galguiando.
RosustiaANo Jue pucha! jno tener unas hojas de ombu pa hacerle bailar
un malambo en las tripas a ese mamén!... jcomo pa sebar mate tengo
los dedos con el frio! (Se los sopla.)
CENTINELA (May alarmado.) jAlto hay!... gquién vive?...
SALDANA (Liegando a caballo con dos lanceros.) ¢No me has conosido,
nor... jHasde haber estado durmiendo en una pata como las cigtiefias!.. .
Satgento, ¢y el preso? (Se baja.)
26
SARGENTO Roncando, capitén; gno lo ve arrollao bajo el poncho, como
peludo en la cueva? (Sonriendo.)
SatpaNia ¢Y¥ qué dice?... eno se ha querido disparar?.. .
Sarcenro Didnde, ni se ha movio de las estacas.
SatpaNa jDesatelé!
SaRGENTO (Lo desafa y lo mueve con el pie para que se despierte.) j\Ep!
despiertesé, moso, no sea regalén, que ya esté quemando el sol.
CALANDRIA (Se sienta bostezando.) Muchas gracias, sargento,
SaLpaNa Acerquesé al fogén, amigo, que se estd alsando la helada y sopla
un vientito cortante.., Che, Robustiano, seba mate.
Siuvestre (Aparie, con aire burlén.) Ya aparecié el paine, hermano.
Sacpatta (A Silvestre.) 2Qué estés palanganiando vos?... Has de tener
hambre, gno? Bueno; anda a juntar lefia y asate un churrasco prontite.
RosusTiANo (Burléndolo.) ;Tomd, por pintor te tocé bailar con la més
fiera!...
Satpatta (Alcanzando al preso una caramafola con ginebra.) Eche un
taco al cuerpo, que esto hace entrar en calor. (Calaadria se la empina y
bebe largamente.)
SARGENTO (Aparte.) {Y se le prendié como guacho a la ubre!...
Stvestre (Desde el fondo.) jAhijuna! Qué tesuello pa una sangulli-
dal...
Saupana Calandria, gquerés que hagamos un ttato?
Cacanpria jHum!... usté dird...
SALDANA Mird, yo sé que sos mds arisco que un venao y que preferis andar
matreriando por no servir.
CaLtanpria He setvido, sefior.
Satpana Si, al principio de la revolucién, con los jordanistas, pero al fin
te les resertaste, pues.
CALANDRIA Est4 equivocao, capitén, me quedé con licensia pa curarme
unas heridas en el rancho de fio Damasio, aonde ayer me prendié su gente.
SaupANA (Sonriendo.) Ya sé que en Ia batalla del Sauce fuiste de los que
se nos vinieron a lansa hasta los cafiones con el coronel Gallo, y que te achura-
ron por boraciador.
Cacanpria (Cox orgulio.) En el entrevero me agarraton cortao, y eran
muchos contra mi... {Pero algunos se hande acordar tuavia que no soy
manco pa manejar la tacuarat.. .
SapaNa Por eso mismo, porque sos de averia, quiero que seds de los
nuestros; amds, vos sos un gran baquiano y un hombte de tus condicio-
nes nos va ser muy ttil pa sorprender al enemigo.
CALANDRIA Pero yo no quiero peliar con mis hermanos: blancos y coloraos
somos hijos de esta tietra y es triste cosa que sin saber lo que vamos ga-
nando en la pattiada nos andemos ojalando el cuero... Wea: si ése era
el trato, prefiero que me estire en el cepo otra ves.
27
Satpana Al fin te has de convencet que no quiero hacerte ningun dafio
y que a mi lado no te ha de pasar nada. Mird, gquerés ser mi asistente?
CALANDRIA (Reflextonando un momento.) Estd bien, mi capitan.
SaupaNa Robustiano, te doy de baja por sobén; entregdé los avios a Ca-
landria. Y usté, sargento, traiga una de esas lansas que quitamos ayer al
enemigo y arme a este nuevo milico.
SARGENTO (Trae la lanza y la clava a la derecha en primer término.) Hay
tiene, moso, su chusiadora, jy ésta es de las que no yerran juego!
Sacpafia (A Calandria.) Empesd tus funciones; desensillame el caballo
y atalo a soga bien seguro, mird que es mi crédito.
Caranprra (Se dirige al caballo y lo observa ripidamente.) {Linda laya
tiene! jEste ha de ser como pa boliar fianduces bajo el fiador!,.. (Con
entusiasmo.)
SaLpANA Manearronsito, no tan giieno como los que vos solés montar...
Caranpria Dejesé de hacer el chiquizo, don Saldafia, si en la oreja no
mas ya le he descubierto el parejero, (Lo desensilla.)
SALDANA (Sonriendo.) Ya veo que te le estds aficionando. Cuidamelé mu-
cho... y si te Ilegés a resertar no te vas a dir con el aperito...
Canannrrs (Con aire burldn.) Del apero no tenga cuidao... pero del
potrillo... ;Quién sabe!...
SaLpania (Se le acerca y lo amenaza con el rebenque.) jChe! jno te tomés
tanta coyunda! jAcordate que has caido en mis garras y andé derechito,
nol...
CaLaAnpRia (Sonriendo.) Si era chansiando... perdone, mi capitén. (Ter-
mina de desensillar, arrolia el recado y lo coloca baja la carpa; luego
monta en pelos con medio bozal y silbando un estilo se aleja al tranco.)
SaLDANa (A us soldado.) Che, viejo nutria, andate al arroyo y tird las
Ineas a ver si sacds una boga gorda. (Se va el soldado, arreglando un an-
zuelo. A Calandria que se aleja.) jEp! jCalandtia! después que lo atés,
traite una carguita de lefia que el fogén estd pegando las tltimas boquia-
das,
CaLanpriA (Da ouelta répidamente, atropella al sitio donde esté clavada
su lanza, la hace cimbrar, la parte en dos y arrojandola desdefiosamente a
los pies del capitan, te dice con altivex serena.) {Hay tiene lefia y astillas
pa estaquiar infelices!... jAura venga a quitarme su pingo, si puede!,. .
(Le aprieta las piernas y dispara golpedndose la boca.)
SaLpaNa {Todo el mundo a caballot jSalten en pelos en los de reserva y
a prender ese bandido! Cortenlé la picada de los molles, que lo vamos a
embretar en el rincén de Gualeguay; las battancas son alli muy altas y el
tio ancho y correntoso. (Los saldados corren con los frenos en la mano
y as tercerolas.) |Sargento, y vos, Silvestre, por ese lao, y procuren aga-
rrarlo vivo!... (Corre a montar a caballo.)
28
II
BARRANCA ABAJO
Monte espeso al fondo; a la derecha un extenso pajonal; se ayen
tiros lejanos y rumor de gente que corre a caballo. Es de mafiana.
ESCENA I
Satpahia (Liege a caballo en pelos, al trance, y mira con atencién al monte
de donde parte el rumor.) Te esta ves no te me escapds, matrero; [si
te agarro te via dejar destabao con la estaquiada pa que no te queden
ganas de juir otra ves!... (Pausa.)
ESCENA II
SaRGENTO (Con Silvestre, gritan adentro.) jCapitdn! jcapitén! . . . jSe nos ¢8-
capé el pdjaro! (Entran.)
Sarpatta ¢Por dénde, mandrias, si le atajamos la salida?.. .
SARCENTO (Sonriendo.)... Por el fondo de la tampa... como las
lauchas.
SaLpaNa (Con ira.) ¢Cdmo ha sido?.. .
SarcENTO En cuanto vido que le habiamos formao manguera, endetesd
juyendo al seibal de la rinconada. jYa caiste! le gritamos. Este que era
ef mejor montao, le iba pisando los garrones con las boliadoras prontas
pa fajarselds en cuanto saliera del pajonal a Jo fimpio; pero comprendié
la intensién y castigando nos aventé lejos y se gané al monte.
SaLpaRa jSiga, pues!...
SARGENTO Lo seguimos quemando a tiros pa que se tindiera, pues ya te-
nia adelante el rio serquita y nosotros atrés meniandolé chumbo y chum-
Satpaia ¢¥ qué sucedié?
Sarcento (Riendo.) jQue ese mosito es el mesmo Mandinga!...
SALDANA (Rabioso lo amenaza con un lanzazo.) jDesembuche de una ves,
viejo retrucador!. ..
SaucENTO ;Pues entre morir en fa estaca o augao, ptefitid 1a éltimo! iy
echandolé el poncho a la cabesa del flete fe apreté las espuelas y lo ende-
resé barranca abajo!
SaLpaNa jQué barbato!...
29
SarcenTo Lo mesmito dijimos nosotros al gritarle: ;Dios te ayude! miran-
do el borbollén que lo tragé,
SALDANA ¢Se augaria entonces?..,
SARGENTO (Riendo.) {Qué pucha! si habia sido como bigua pa el agua,
y al ratito nomds aparesié en medio del rfo; brasiando con una mano ¥
golpiandosé Ja boca con la otra, gand Ia orilla.
Sarpafa ¢¥ el caballo?
SARGENTO A ése no lo vimos, capitan.
Sitvestre De seguro se reventé con el porraso... como cayé primero. ..
SarcENTO Ansina ha de ser.
SALDANA {Pobre mi caballo! v¥ eta muy alta la barranca?
Stivesrre (Sefalando uno de los drboles.) Del altor de ese laurel.
SARGENTO jY a pique sobre un remanse, que ni los catpinchos se le ani-
man!
SatpaNa jAh, gaucho, te me escapaste!... ;Pero aonde ird el giiey que
no are!... Vamos, muchachos, que han tocao a reunién en el campa-
mento, (Se alejan rdpidamente al galope.)
lil
LA TAPERA
En la lomada de una cuchilla se ve la tapera de un rancho, junto
aun ombué seco, al pie, una cruz réstica; al fondo lejos, se divisa
da ceja de un monte. Noche de luna muy clara.
ESCENA I
CALANDRIA (Aparece por la ixguierda, se acerca despacio con el caballo
de la rienda, lo ata en un tronco y llega lentamente basta la puerta de la
tapera, que contempla un instante con la frente inclinada y el sonthrero
en la mano; se da ouelta, va basta la cruz y exclama con acento de profun-
da tristeza.) ;Triste destino el mio!... jSin un rancho, sin familia, sin
un dia de reposo!... ;Tendré al fin que entregarme vensido a mis perse-
guidores!... Y gpa qué? ¢Por salvar el mimero uno?,., ¢Por el plaser
de vivir?... jNo, si la libertad que me ofresen no hade ser mds que una
carnada! No; no agarro, {Qué me van a perdonar las mil diabluras que le
he jugao a la polesia! jMe reido tanto de ella y la he burlado tai fiero!.. .
30
(Riendo.) {La verdd que esto es como dice el refrdn: andar el mundo al
revés, el sorro corriendo al perro y el ladrén detrds del jues!... iBah...
si el que no nacié pa el cielo al fiudo mira pa atribal... (Pausa.)
ESCENA Ii
Boxero (Se acerca lentamente con el caballo de la rienda, lo aia junto al
de Calandria, y después de contemplarlo un instante le dice com vox cari-
fiosa.) éYa acab6 de despenarse, compafiero?... Mire que ha tesao largo.
CALANDRIA [Qué quiere! jme estaba despidiendo de estos terrones que-
tides, que tal vez no veré mds!... jPobresita madre! jla maté la pena
de ver a su hijo perseguido como un bandido; el dolor y la misetia la
doblaron al pie de ese ombti que habian plantao sus manos, y en cuyas
tamas colgd la cuna de este infelis Calandria que ya no canta mds que
pesares!...
Bovero ‘iene rasén en lamentarse: jno hay amor como el de « madre!
Pero usté siquiera cuvo la suya niaunque ya duerma en el campo santo;
sen cambio yo nunca he conosido a quien dar est nombre!... (Carebian-
do de acento.) Pero recuerde, amigo, que estamos jugando una partida me-
dia peliaguda, que la polesia nos viene pisando el rastro, que aurita s¢
dentra ef lusero y pueden sorprendernos en esta lomada, lejos del monte.
CALANDRIA Hase bien en despettarme; ¢l dolor me tenia medio abombao.
Usté de puro gusto s¢ ha alsao pa hacerme compafiia, y seria una mulita
si lo dejara en el pantano. (Con voz resuelta.) {Qué diablos! {Pa qué grits
“macho” la partera!... (Se dirige al caballo y mientras aprieta la cincha
y acomoda el recado, canta.)
A mi me llaman Calandria
Porque burlo los pesares
Cantando alegres cantares
En Ja rueda del fogén.
Porque ctuso los senderos
Sin temor a la parttida,
Porque alegro mi guarida,
Bordoniando un pericdn!. ..
Bovero Ansina me gusta verlo. El que canta, Jas penas espanta.
CALANDRIA Es que yo no sé si Iloro © canto, porque siento gue algo muy
hondo y doloroso se me afiuda en la garganta.
Boverxo ;Ab, criollo pintor! siempre floriandosé, lo mesmo pa escurtirselé
como iguana entte las pajas a la polesia, que pa echarle una relasién
su consentida.
31
También podría gustarte
- Jim Collins. Liderazgo de Nivel 5Documento3 páginasJim Collins. Liderazgo de Nivel 5Andrés UrbinaAún no hay calificaciones
- Teatros nacionales republicanos: La Segunda República y el teatro clásico españolDe EverandTeatros nacionales republicanos: La Segunda República y el teatro clásico españolAún no hay calificaciones
- Vicente Rossi - 1958 - Cosas de NegrosDocumento300 páginasVicente Rossi - 1958 - Cosas de NegrosSamuele RavaioliAún no hay calificaciones
- Agusti Ignacio Los Surcos PDFDocumento76 páginasAgusti Ignacio Los Surcos PDFjulianusAún no hay calificaciones
- Ricardo Piglia - La Argentina en PedazosDocumento132 páginasRicardo Piglia - La Argentina en PedazosLiga Ciudadana91% (23)
- Tomo IDocumento61 páginasTomo ISalul Qiesada100% (1)
- Leer Textos NarrativosDocumento16 páginasLeer Textos NarrativosLandOutcastAún no hay calificaciones
- Arias, Abelardo - Polvo y EspantoDocumento299 páginasArias, Abelardo - Polvo y EspantoJosé María75% (4)
- Cien años de teatro argentino: Desde 1910 a nuestros díasDe EverandCien años de teatro argentino: Desde 1910 a nuestros díasAún no hay calificaciones
- Raul Alfonsin - Memoria PolíticaDocumento366 páginasRaul Alfonsin - Memoria PolíticaGabriela Alberdi Lizarreta100% (11)
- Luisa Valenzuela Cuentos PDFDocumento6 páginasLuisa Valenzuela Cuentos PDFMaría Del Mar Ospina100% (1)
- Elegías de Varones Ilustres de IndiasDocumento587 páginasElegías de Varones Ilustres de IndiasErick Steven Fuelantala BravoAún no hay calificaciones
- Antologia Teatro ArgentinoT6 Sainete CriolloDocumento294 páginasAntologia Teatro ArgentinoT6 Sainete CriolloTani Pieres100% (1)
- Jornaleros 02 - Bicentenario y Literatura ArgentinaDocumento164 páginasJornaleros 02 - Bicentenario y Literatura Argentinaediunju100% (6)
- Jornaleros 01 - Latinoamérica y Su LiteraturaDocumento62 páginasJornaleros 01 - Latinoamérica y Su Literaturaediunju100% (2)
- La Cantante Calva Obra TeatralDocumento24 páginasLa Cantante Calva Obra TeatralCesar Augusto Ramos TipactiAún no hay calificaciones
- Medina Onrubia, Salvadora - Mil Claveles Colorados (Anarquismo en PDF)Documento37 páginasMedina Onrubia, Salvadora - Mil Claveles Colorados (Anarquismo en PDF)Moises PobleteAún no hay calificaciones
- Gonzalo España, El Caso MondiuDocumento224 páginasGonzalo España, El Caso MondiuPirata de Tijuana100% (1)
- La guerrilla literaria y otras escaramuzas. Pablo de Rokha. Vicente Huidobro. Pablo NerudaDe EverandLa guerrilla literaria y otras escaramuzas. Pablo de Rokha. Vicente Huidobro. Pablo NerudaAún no hay calificaciones
- Sargento de MiliciasDocumento277 páginasSargento de Miliciascanelonesc4654100% (2)
- Jesús Ramón Vera Un Militante de La Vida y La PoesíaDocumento5 páginasJesús Ramón Vera Un Militante de La Vida y La Poesíajuan manuel díaz pasAún no hay calificaciones
- Palabra recobrada: Un siglo de ensayos literarios en la Revista UniversitariaDe EverandPalabra recobrada: Un siglo de ensayos literarios en la Revista UniversitariaAún no hay calificaciones
- Aventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeDe EverandAventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeAún no hay calificaciones
- NAP de Educación Artística. Ciclo Orientado. SecundariaDocumento15 páginasNAP de Educación Artística. Ciclo Orientado. SecundariaPlan Nacional dInclusión digital educativa. Ministerio de Educación de la Nación57% (7)
- Ficciones de pueblo: Una política de la gauchesca (1776-1835)De EverandFicciones de pueblo: Una política de la gauchesca (1776-1835)Aún no hay calificaciones
- De Lo Cómico A Lo Trágico en El Teatro Rioplatense - LUNA - SELLESDocumento9 páginasDe Lo Cómico A Lo Trágico en El Teatro Rioplatense - LUNA - SELLESsamaisurenseAún no hay calificaciones
- Marco Denevi - Manuel de HistoriaDocumento88 páginasMarco Denevi - Manuel de HistoriaJohn CarterAún no hay calificaciones
- Salvadora Medina Onrubia La DescentradaDocumento3 páginasSalvadora Medina Onrubia La DescentradaYbériaAún no hay calificaciones
- Prà Logo A El MataderoDocumento74 páginasPrà Logo A El MataderoSofía Lara Flores100% (1)
- Debate Entre Arguedas y CortazarDocumento3 páginasDebate Entre Arguedas y CortazarLuciana CadahiaAún no hay calificaciones
- PEQUEÑOS HÉROES de Alfonso SantistevanDocumento25 páginasPEQUEÑOS HÉROES de Alfonso SantistevanGiovanni VidoriAún no hay calificaciones
- Arlt, Roberto - Trescientos Millones (1932)Documento44 páginasArlt, Roberto - Trescientos Millones (1932)Inti A. GarberAún no hay calificaciones
- La Carpa - Muestra Colectiva de PoemasDocumento13 páginasLa Carpa - Muestra Colectiva de PoemasAndrea Cáceres0% (1)
- María Rosa Lojo - El Matadero La Sangre Derramada y La Estética de La MezclaDocumento11 páginasMaría Rosa Lojo - El Matadero La Sangre Derramada y La Estética de La Mezclaoscrend39Aún no hay calificaciones
- Nena, Llevate Un SaquitoDocumento3 páginasNena, Llevate Un SaquitoangieingaramoAún no hay calificaciones
- Altuna, La Partida InconclusaDocumento22 páginasAltuna, La Partida InconclusaGisela OrdoñezAún no hay calificaciones
- Arlt Roberto - 300 MillonesDocumento58 páginasArlt Roberto - 300 MillonesConstanza SerranoAún no hay calificaciones
- Literatura y Periodismo La Prensa Como Espacio CreativoDocumento401 páginasLiteratura y Periodismo La Prensa Como Espacio CreativopintodanielaAún no hay calificaciones
- Jack El Destripador en La FicciónDocumento18 páginasJack El Destripador en La FicciónJoakamaster 16Aún no hay calificaciones
- 7.2 Leñero - Noche Cortes PDFDocumento48 páginas7.2 Leñero - Noche Cortes PDFManuel CuestaAún no hay calificaciones
- Roberto Arlt Dramaturgia y Teatro Independiente PDFDocumento8 páginasRoberto Arlt Dramaturgia y Teatro Independiente PDFMorynDíazNavarroAún no hay calificaciones
- Barletta, Leonidas - Historia de PerrosDocumento88 páginasBarletta, Leonidas - Historia de PerrosWara Tito Rios100% (1)
- Cincuenta y Tres Cartas Inéditas A Ricardo PalmaDocumento4 páginasCincuenta y Tres Cartas Inéditas A Ricardo Palmadanacris5Aún no hay calificaciones
- Dónde Habite El Olvido CernudaDocumento4 páginasDónde Habite El Olvido CernudaVicenta De MalloyAún no hay calificaciones
- Harpersbazaar 05-12Documento6 páginasHarpersbazaar 05-12Leopoldo Martinez RissoAún no hay calificaciones
- Guy TaleseDocumento8 páginasGuy TalesempetraAún no hay calificaciones
- La Novela de PERÓNDocumento16 páginasLa Novela de PERÓNGuitu FríasAún no hay calificaciones
- Soledad de Andrés Castellanos SEXISMO Y LENGUAJEDocumento9 páginasSoledad de Andrés Castellanos SEXISMO Y LENGUAJEtonigim229509Aún no hay calificaciones
- JEP VindicaciOn CucarachasDocumento4 páginasJEP VindicaciOn CucarachasalefytaAún no hay calificaciones
- FRANCO, Jean-Prosa Narrativa (Historia de La Literatura His Pa No American A)Documento42 páginasFRANCO, Jean-Prosa Narrativa (Historia de La Literatura His Pa No American A)ocelotepecariAún no hay calificaciones
- Cine Argentino España, Aguilar Fundacion TelefonicaDocumento4 páginasCine Argentino España, Aguilar Fundacion Telefonicakaiser1bAún no hay calificaciones
- Copi - Las Viejas TravestisDocumento60 páginasCopi - Las Viejas Travestisloulousa0% (1)
- Textos Tratamientos PDFDocumento160 páginasTextos Tratamientos PDFgspAún no hay calificaciones
- SESIÓN 1 CompressedDocumento9 páginasSESIÓN 1 Compresseddany samaniego marchanAún no hay calificaciones
- Así Piensan Los BebésDocumento6 páginasAsí Piensan Los BebésLuciana Juárez SeguraAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Psicológico de Los NiñosDocumento3 páginasEl Desarrollo Psicológico de Los NiñosYenny MorenoAún no hay calificaciones
- Rafael PomboDocumento4 páginasRafael PomboJaaNeeth MoyanoAún no hay calificaciones
- Carr - Tiempo, Narrativa e Historia Cap. V y VIDocumento36 páginasCarr - Tiempo, Narrativa e Historia Cap. V y VILeandro Rafael MendozaAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial Unidad 1 A 5Documento64 páginasResumen Primer Parcial Unidad 1 A 5Agustina ZabalaAún no hay calificaciones
- Docuemnto de Enrique HabaDocumento30 páginasDocuemnto de Enrique HabadbelmontekAún no hay calificaciones
- MARTIN H Encuentropsicoanalitico - ComDocumento2 páginasMARTIN H Encuentropsicoanalitico - ComBodydejota PinchadiscosAún no hay calificaciones
- El Expreso Del Miedo - DesarrolloDocumento13 páginasEl Expreso Del Miedo - DesarrolloPablo Vega100% (1)
- Analisislirico - U2act3 AnguelDocumento3 páginasAnalisislirico - U2act3 Anguelbenjamin100% (1)
- Ciudadanaia y Convivencia - Memorias Seminario - IdepDocumento286 páginasCiudadanaia y Convivencia - Memorias Seminario - IdepHerman Wilson Martínez ChAún no hay calificaciones
- Psicología de La CiudadDocumento8 páginasPsicología de La CiudadRicardo González ArévaloAún no hay calificaciones
- Educación HebreaDocumento8 páginasEducación HebreaPatricia Calderon100% (1)
- Escala ProgresivaDocumento9 páginasEscala ProgresivaSinthimas Linda JajaaAún no hay calificaciones
- Aplicaciones Del Calculo VectorialDocumento1 páginaAplicaciones Del Calculo VectorialJosé CastañedaAún no hay calificaciones
- Actividad 13Documento11 páginasActividad 13FredyAlexanderGBlazeAún no hay calificaciones
- Guia Lengua-Y-Literatura 2do BGUDocumento22 páginasGuia Lengua-Y-Literatura 2do BGULuis Eduardo Maquilon Nicola44% (18)
- Modelo IdcDocumento21 páginasModelo IdcDaNi AlexisAún no hay calificaciones
- Fundamentación en TeatroDocumento1 páginaFundamentación en TeatroHugo R. Pino HuayllaAún no hay calificaciones
- Paradojas y Falacias PDFDocumento5 páginasParadojas y Falacias PDFcipocipo10Aún no hay calificaciones
- Filosofía Del Conocimiento PDFDocumento31 páginasFilosofía Del Conocimiento PDFcecilia menaAún no hay calificaciones
- Guia Metodologica 2017Documento198 páginasGuia Metodologica 2017Juan PuebloAún no hay calificaciones
- Tipos de Diseño León Briseño.Documento2 páginasTipos de Diseño León Briseño.Erick LeónAún no hay calificaciones
- Diptico Cómo Manejar La TristezaDocumento2 páginasDiptico Cómo Manejar La TristezaandrescotalAún no hay calificaciones
- Mantenimiento de La Fauna en CautiverioDocumento21 páginasMantenimiento de La Fauna en CautiverioHelena VillegasAún no hay calificaciones