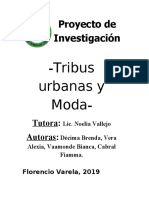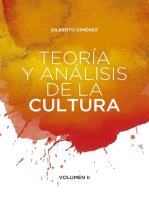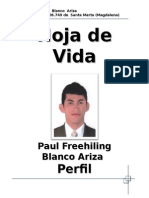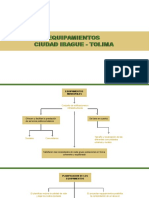Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cultura, Identidades, Subjetividades y Esterotipos.
Cultura, Identidades, Subjetividades y Esterotipos.
Cargado por
Julio AndrésTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cultura, Identidades, Subjetividades y Esterotipos.
Cultura, Identidades, Subjetividades y Esterotipos.
Cargado por
Julio AndrésCopyright:
Formatos disponibles
Cultura, identidades, subjetividades y estereotipos:
preguntas generales y apuntes especficos
en el caso del ftbol uruguayo
Rafael Bayce*
Introduccin y preguntas generales
or ms frtiles y pertinentes que hayan sido los conceptos de Benedict
Anderson, Vctor Turner y Clifford Geertz en su aplicacin al ftbol, y
por ms interesante que haya sido a partir de Roberto da Matta la contribucin de la literatura brasilea en esa lnea, nos proponemos reivindicar la pionera fermentalidad de mile Durkheim para estos anlisis que nos ocupan.
En efecto, es imprescindible el nfasis puesto por l tanto en la intrnsecamente dual constitucin de la realidad en un sentido contrario a los monismos espiritualista y materialista decimonnicos consisten (los hechos sociales) en representaciones y acciones, como en la taxonoma de maneras de hacer, pensar
y sentir (Durkheim, 1970); en el anlisis de la constitucin emprica interactiva
de las representaciones colectivas(1911); en la caracterizacin de las representaciones religiosas como formas elementales de las colectivas; en su revolucionaria definicin del fenmeno religioso como indisolublemente integrado por el sistema de creencias y el ritual (Durkheim, 1898).
Tres cortas citas de Durkheim impostan suficientemente bien su abordaje
pionero y su relevancia para nuestra temtica:
* Doctor en Sociologa (Stanford, Estados Unidos) y en Ciencia Poltica (Ro, Brasil). Catedrtico universitario en
la Uni versidad de la Repblica y en la Universidad Catlica. Consultor Internacional. Entrenador de ftbol y
periodista radial y grfico.
163
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
El culto no es simplemente un sistema de signos por los cuales la fe se traduce hacia fuera: es la coleccin de medios por los cuales ella se crea y se
recrea peridicamente (1912).
Una sociedad no puede crearse ni recrearse sin, al mismo tiempo, crear el
ideal. Esta creacin no es para ella una especie de acto de supererogacin,
por el cual se completara, una vez formada; es el acto por el cual se hace
y se rehace peridicamente. (...) La sociedad ideal no est fuera de la sociedad real: forma parte de ella. Bien lejos de estar dividida entre ellas como entre dos polos que se rechazan, no podemos estar en una sin estar en
la otra. Pues una sociedad no est simplemente constituida por la masa de
individuos que la componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que
se sirven, por los movimientos que efectan sino, ante todo, por la idea que
se hace de s misma (1912).
No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que constituyen su unidad y su personalidad. Pues bien, esta refaccin
moral no puede obtenerse sino por medio de reuniones, de asambleas, de
congregaciones donde los individuos, estrechamente prximos los unos de
los otros, reafirman en comn sus sentimientos comunes; de all las ceremonias que, por su objeto, por los resultados que producen, por los procedimientos que emplean, no difieren en naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. Qu diferencia esencial hay entre una asamblea de cristianos celebrando las fechas principales de la vida de Cristo, de judos festejando la salida de Egipto o la promulgacin del declogo, y una reunin
de ciudadanos conmemorando la institucin de una nueva constitucin moral o algn gran acontecimiento de la vida nacional? (1912).
Diramos nosotros: qu diferencia esencial, como ritual religioso, tienen hechos narrativamente construidos, discursivamente resignificados, comunicacionalmente encodificados tales como la clasificacin de Costa Rica para el Mundial
de Ftbol de Italia, su pasaje a la segunda ronda y su clasificacin en el decimotercer puesto en el mundo, los triunfos olmpicos de Uruguay en 1924 y 1928, el
del Mundial de 1930 y del Sudamericano de Santa Beatriz de 1935, y el Mundial
de 1950 en Maracan, el logro del bicampeonato mundial argentino en 1986, y la
consecucin del tetracampeonato mundial brasileo en 1994?
Ciertamente que los conceptos de Talcott Parsons de cuasi-religin (1967) y
de su discpulo Robert Bellah de religin civil (1964) nos proveen de matices frtiles tambin. Pero su impronta genial abre paso a contribuciones tan fermentales
como las ms recientemente recordadas y utilizadas de Anderson, Turner y Geertz.
Acabamos de asistir a uno de los rituales ms significativos de nuestra civilizacin actual, los Juegos Olmpicos de 2000, ritual a travs del cual el mundo
164
Rafael Bayce
intenta verse a s mismo como una unidad a pesar de las nacionalidades y a partir de su integracin por la competicin, la premiacin, los desfiles, las celebraciones, los xitos y las derrotas, las sorpresas y los dramas. Es el gran espectcu lo massmeditico de una sociedad de consumo que se idealiza pura y que exorciza sus demonios a tra vs de la lucha contra el doping.
Qu rituales construyen las autoimgenes colectivas y qu papel juegan los
rituales futbolsticos? No slo los partidos como juegos deportivos, sino tambin
las hinchadas, la cobertura massmeditica, los equipos como encarnaciones de
solidaridades y rivalidades, los jugadores como dolos, hroes y modelos de rol,
los periodistas como narradores picos populares, como constructores de la tradicin, como coautores de leyendas y mitos fundantes, como responsables de la
mitopoiesis y de su sustentacin, como interpretantes de nuevos hechos, como resignificadores.
Esos rituales de constitucin, refaccin y, a veces, desmoronamiento de autoestima y autoimgenes son, sin embargo, muchas veces, el producto de una narracin y de discursos impuestos massmediticamente desde elaboraciones de heteroimgenes, ms o menos aceptadas o ms o menos resistidas en la construccin de las subjetividades y de las identidades.
El ya clsico libro de Said (1990) nos informa la lejana que la idea de lo
oriental de los occidentales tiene respecto a la autoimagen que los orientales tienen de s mismos. Un artculo de Bayce (1994) puntualiza cmo a partir de la elaboracin hollywoodense de la figura de la cantante y bailarina Carmen Miranda y
del personaje de cartoon Z Carioca (loro auriverde de sombrero de paja Chevalier, saco colorido y bastn) se elabora una heteroimagen del Brasil que lo beneficia tursticamente y que, de algn modo, su clase media playera introyecta. Pero desde hace treinta aos la narrativa y la ensaystica (por ejemplo, de Guimaraes
Rosa, Amado, Freyre) han sido sucedidas por una creatividad musical sincrtica y
culturalmente voraz (Caetano Veloso, Gilberto Gil) que ha sido temticamente
acompaada por una negativa a aceptar como autoimagen esa heteroimagen hollywoodense. A ella han sobrepuesto una nueva autoimagen exportable de la que son
mojones conocidos los filmes Bye Bye Brasil, Pixote y Central del Brasil,
que rechazan la simplificacin del estereotipo hollywoodense por falso y empobrecedor de la riqueza cultural brasilea. La fascinacin que la msica, la danza, la literatura, el deporte y el cine brasileos ejercieron en el mundo cultural urbano occidental autoriza la aparicin de un estereotipo alternativo y sucesor del de Carmen Miranda/Z Carioca: Brasil, laboratorio sociocultural del futuro.
A un estereotipo se suceder otro. Desde Max Weber (1985) y, ms claramente, desde Berger y Luckmann (1967), sabemos que construimos nuestras cogniciones por tipificacin y que en esa reduccin de complejidad para la interaccin
intersubjetiva comunicativa las autoimgenes se proyectan en heteroimgenes y
stas se introyectan en autoimgenes, en una rica ritualidad sociocultural de va165
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
riados resultados dependientes de la fuerza simblica de los elementos en interaccin sociodinmica.
Desde Todorov (1988) y Grudzinski (1996) sabemos que las heteroimgenes
no se imponen impune ni totalmente aunque estn apoyadas por la fuerza fsica
a las autoimgenes, y que stas erosionan e influyen tambin en las coyunturalmente hegemnicas. Linton nos ha mostrado cmo son las variadas resistencias a
la imposicin de normas heternomamente impuestas a raz del contacto cultural.
Qu preguntas generales y qu apuntes especficos podemos formular sobre
esa base conceptual respecto del ftbol uruguayo (y quiz tambin del de otros
pases)?
1 En qu medida, y cmo, autoimgenes, heteroimgenes y sus interacciones
y transformaciones constituyen las identidades y subjetividades en el ftbol?
2 Qu grado de correspondencia puede descubrirse entre los rasgos identitarios de las comunidades (pas, regin, barrio, vecindario) y los de los equipos en ellas nacidos y que las representan?
3 Los rasgos futbolsticos, pueden deducirse de los rasgos comunitarios?
4 Hasta qu punto son capaces los hechos deportivos y futbolsticos de contribuir a las representaciones colectivas macrosocietales?
5 Cmo se construyen intergeneracionalmente esas representaciones colectivas? Cmo se inventa, trasmite y transforma la tradicin simblica en el
caso del ftbol? Pensemos, nuevamente, no slo en naciones, sino en regiones, barrios, equipos especficos cuyas representaciones colectivas alimentan
y son alimentadas por las futbolsticas.
Algunos apuntes especficos sobre el ftbol uruguayo respecto
a esas preguntas
Sobre la pregunta 1 supra
Deca Csar Luis Menotti (jugador del seleccionado argentino y director tcnico del equipo campen mundial de 1978) que los jugadores juegan de acuerdo
con la idiosincracia de sus pases, y que los sudamericanos juegan con la improvisacin que caracteriza a la extraccin pobre de la mayora de sus jugadores, que
deben inventar cotidianamente para subsistir, que no pueden confiar en su dotacin fsica natural sino en su habilidad tcnica e ingenio tctico.
As tambin deca que la tropicalidad brasilea impulsaba el juego creativo y
ldico de aquellos que invierten su vida en la supervivencia pero que cuando pueden jugar desahogan el ludismo refrenado en la lucha diaria. Nios ricos con ju166
Rafael Bayce
guetes que quieren ganar cuando disputan un juego deportivo, pero nios sin juguetes, que luchan el cotidiano y que, cuando pueden, quieren jugar ms que ganar. Esos conceptos se extienden tambin a la mayor proclividad a la violencia
entre quienes priorizan el triunfo con respecto a quienes subrayan la diversin.
Pues bien, cunto hay de cierto en esto? Los estilos futbolsticos de las selecciones nacionales reflejan algn supuesto unnime o a un promedial conjunto
de caracteres de los pases? Pueden sostenerse esos estereotipos? Hay un ftbol distintivamente sudamericano, tropical, brasileo, rioplatense, uruguayo, argentino? Y a su interior, hay caractersticas de Boca Juniors y River Plate, de Pearol y de Nacional, del Real Madrid o del Barcelona, etc.?
Para los europeos y norteamericanos de los aos 20 y 30, segn diarios de la
poca, el ftbol rioplatense era el mejor del mundo, slo comparable por su juego
colectivo al ftbol ingls, apartado de los torneos internacionales en ese entonces.
Para los periodistas rioplatenses de esa misma poca la diferencia estaba en una
innata capacidad de improvisacin frente a la esquemtica tctica europea o sajona
y su confianza en el potencial fsico-atltico por sobre el tcnico-tctico. El estereotipo neomtico de la picarda criolla o la innata capacidad de improvisacin fue
una autoimagen endgenamente generada. Para los europeos, los rioplatenses de
entonces eran simplemente mejores, imagen sta exgenamente generada.
Por esa misma poca, los rioplatenses eran igualados por periodistas, tcnicos y jueces por la heteroimagen de mejores y por la autoimagen de pcaros improvisadores frente a repetitivos atletas. El neopopulista y neorromntico facilismo pseudoldico de los escritos de Eduardo Galeano exaspera ese estereotipo
construido a partir de una autoimagen que triunf desde los diarios posteriores a
la final de 1930 (y ya, paradigmticamente, desde el partido en que Argentina gole a Estados Unidos). Slo quien nunca jug en serio y nunca estuvo en un vestuario antes, durante o despus de una final puede sostener ese neorromanticismo
ldico como dominante en el ftbol uruguayo.
Hay alguna base para esos estereotipos? Alguna hay, pese a que el neorromanticismo sin conocimiento tcnico y sin vestuario de Galeano lo exagere: el jugador uruguayo est mucho ms obsesionado por ganar que por divertirse. En primer lugar, poblaciones de fsicos mayores, con antecedentes de carrera o alistamiento militar prolongados (o con juegos deportivos fuertemente dependientes de
cualidades fsico-atlticas como el ftbol americano, el bisbol, o el bsquetbol)
tendieron a confiar ms en esos atributos diferenciales. En efecto, en 1928, durante los juegos olmpicos de Amsterdam, los alemanes disponan de dos equipos:
mientras que uno era ms fuerte, alto y potente fsicamente, el otro era ms tcnico y liviano. Eligieron el primero para jugar la semifinal contra Uruguay y fueron goleados. Estados Unidos confi tambin en eso en la semifinal de 1930 ante Argentina y tambin fue goleado.
167
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
Esta confianza excesiva en la improvisacin y en la tcnica tuvo un rotundo
desengao en 1958 cuando Uruguay fue eliminado del Mundial de Suecia 5 a 0 en
Asuncin y cuando Argentina encaj seis goles a los checos durante ese torneo.
Cost caro el estereotipo generado a partir de una heteroimagen de superioridad tcnico-tctica que pareca real y una autoimagen de pcaros improvisadores que relegaban el aspecto fsico-atltico.
Es ste uno de los tantos ejemplos de construccin de representaciones colectivas a partir de una mezcla de narrativas picas periodsticas impuestas como
explicaciones diletantes en la opinin pblica. La influencia de los mass-media
no es nueva; siempre construy el inconsciente colectivo y los estereotipos,
creando y combinando autoimgenes y heteroimgenes. Es un apasionante proceso de seguimiento discursivo y narrativo que el Uruguay se debe, tanto desde
sus periodistas especializados como desde sus cientficos sociales.
En el caso uruguayo, ese estereotipo neorromntico diletante de pcaros superiores que ganaban por aptitudes naturales idiosincrticas y que podan dispensar el orden tctico y el esfuerzo de entrenamiento que los menos dotados precisaban, fue un freno importante al gran impulso de desarrollo y difusin del ftbol
y a su competitividad futura.
Paradojalmente, otra virtud supuestamente idiosincrtica, la garra charra
o garra celeste, plus de concentracin, sobreesfuerzo y competitividad pica en
los momentos ms difciles o disputados, ser otra virtud especialmente desarrollada como explicacin posterior a la de la picarda criolla en el momento a partir del cual los triunfos empezaron a costar ms que en 1924 y 1928.
Del mismo modo en que en la final mundial de 1930 se pas de perder 2 a 1
con Argentina en el primer tiempo a ganar 4 a 2, en el Sudamericano de Lima de
1935 un 3 a 0 con algunos jugadores de ms de treinta y cinco aos fue el canto del cisne de la generacin gloriosa de quince aos. As como durante el Mundial de 1930 surgieron los contenidos de la viveza o picarda criolla rioplatense como virtud supuestamente distintiva, despus de 1935 apareci y se impuso
la garra charra o celeste como explicacin adicional para los triunfos deportivos uruguayos. El triunfo de 2 a 1 sobre Brasil en el Maracan remontando un
0 a 1 lo confirm aos despus.
Veblen deca que era caracterstica de las sociedades arcaicas la excesiva valoracin de la proeza. En ese sentido, ganar por ser mejor como afirmaban los europeos no significaba proeza; s lo era ganar con picarda sin entrenar como los
otros y sin su fsico. Lo era tambin ganar de atrs y en condiciones desfavorables.
Si el estereotipo endogenerado de la picarda nos diferenciaba como rioplatenses del resto del mundo en la autoimagen adoptada por la opinin pblica desde la pica narrativa periodstica, la garra charra o celeste (mientras que los
168
Rafael Bayce
charras eran los ms famosos e indmitos aborgenes que habitaban el ahora
Uruguay, el celeste es el color de la camiseta nacional y uno de los de la bandera) era nuestra diferencia especfica con los argentinos, ms all de la comn
picarda que nos distingua del resto del mundo futbolstico. Esta fue otra autoimagen endogenerada que se export con xito y que contribuy a nuestro atraso
tcnico, tctico y de entrenamiento que tan caro cost reconocer y que no terminamos de superar, aunque tambin es cierto que contribuy a lograr triunfos importantes en lo deportivo, no slo futbolsticos.
Sobre la pregunta 2 supra
Pero a pesar de que la picarda y la garra fueron autoimgenes endogeneradas
a partir de una pica narrativa periodstica introyectada por la opinin pblica, esas
cualidades en cierto modo tenan antecedentes histricos que hacan verosmil su
posesin por parte de los futbolistas y deportistas uruguayos. En efecto, la picarda era una cualidad rastreable en los gauchos matreros y librrimos, en los diversos modos de resistir diplomticamente el centralismo virreinal bonaerense y
en los sucesivos intentos de dominacin espaola, afrancesada, inglesa, bonaerense, portuguesa y brasilea. Asimismo, la garra pareca prefigurada en el rechazo
a los invasores ingleses, en la epopeya artiguista (si no tengo soldados pelear con
perros cimarrones) y en la epopeya de la independencia simbolizada en el General Lavalleja y los treinta y tres orientales que iniciaron la liberacin del territorio.
Entonces, la autoestima y autoimagen del ftbol uruguayo se originan, ms
que en indudables y valiosos triunfos internacionales del mximo nivel, en una
narrativa pica deportiva que postula la causalidad principal de la picarda y la garra como proezas idiosincrticas, representaciones colectivas constituyentes, mixturas de realidades, leyendas, mitos y explicaciones diletantes. Pero la fuerte credibilidad en esa pica deportiva de picarda y garra no careca de sustento histrico en la narrativa pica nacional hegemnica. Ms bien era profundamente compatible con ella, y quiz fue tan fcilmente adoptada porque pareca una ancestral
idiosincrasia nacional manifiesta en el deporte. La patritica (o patriotera) frase
de la poca que compendiaba la singularidad superior que el Uruguay crea tener
en sus pocas doradas era como el Uruguay no hay, otra creencia que nos ha
hecho mucho mal y que desafortunadamente titula una exposicin interactiva de
hechos y objetos significativos del Uruguay que se desarrolla actualmente en el
Museo Blanes en Montevideo.
Podra rastrearse tambin la influencia en el inconsciente colectivo futbolstico de la iconografa patritica de la historia nacional en la pose erguida, de piernas separadas, gesto adusto y brazos cruzados del capitn celeste Jos Nasazzi
desde 1923 (campen sudamericano) hasta 1935 (tambin campen sudamericano, pasando por los ttulos olmpicos de 1924 y 1928, el Mundial de 1930 y dos
169
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
Sudamericanos ms). Dicho gesto, arrogante, seguro y autoritario, no era usual en
las fotografas de equipos de la poca, pero es casi igual al gesto de un famoso
cuadro del pintor Blanes que representa al hroe nacional Jos Artigas (Jos, como Nasazzi) acaudillando el sitio de Montevideo desde la Ciudadela a principios
del siglo XIX.
Hasta aqu hemos visto algunos estereotipos especficos del ftbol uruguayo (garra charra o celeste) y otros especficos del ftbol rioplatense (picarda, viveza, improvisacin) junto a estereotipos ya no endgenamente generados
sino exgenamente atribuidos (habilidad, destreza, mejor juego), respectivamente interpretados como autoimgenes y heteroimgenes. Todas eran representaciones colectivas, generadas desde hechos y narrativas pico-periodsticas que se
introyectaron en el imaginario simblico uruguayo y luego fueron exportadas,
con lo que a continuacin fueron especialmente reimportadas por el Uruguay como heteroimgenes que reforzaron por importacin lo que eran en realidad autoimgenes exportadas.
Sucedi lo que de algn modo sucede con la opinin pblica luego de los
sondeos cientficos divulgados no siempre fielmente por la prensa. El pblico
pasa a creer que sa es su opinin, aunque a veces sea realmente una autorreflexin motivada por el sondeo y otras un producto artificial de un sondeo sesgado
e imperfectamente cientfico.
Pero tambin vimos que los estereotipos futbolsticos exclusivamente uruguayos (garra), tanto como los compartidos con los argentinos en las dcadas del
20 y el 30 (picarda, viveza, improvisacin), tuvieron un exitoso ingreso en el
imaginario simblico, no slo por lo que de verdad haba en ellos sino quiz
tambin por la verosmil y plausible compatibilidad con una pica nacionalista
que se remontaba a la poca colonial y que fue reforzada durante el perodo de
la Independencia.
Hasta aqu estamos tipificando a las construcciones de autoimgenes como
rasgos culturales o representaciones colectivas expresivas, aunque Geertz en su
clebre trabajo sobre las rias de gallos en Bali nos hizo pensar que la cultura material puede no ser slo expresiva sino tambin catrtica y hasta proyectiva. Al sugerir apuntes respecto a la pregunta 3 supra integraremos esta sutileza de Geertz.
Sobre la pregunta 3 supra
La pregunta propone el tema de la contribucin al imaginario colectivo macrosocietal de las representaciones colectivas (estereotipos, autoimgenes, heteroimgenes y su dinmica interactiva).
El trabajo de Sergio Villena (2000) sobre la influencia de la clasificacin del
equipo nacional costarricense al Mundial de Italia en 1990, su dcimo tercer lu170
Rafael Bayce
gar en l y la significacin que esos hechos adquirieron en el imaginario simblico nacional, nos proveen de un excelente ejemplo para pensar la funcin y papel que los triunfos futbolsticos (muy superiores a los costarricenses) tuvieron en
la configuracin de la autoestima nacional y en la autoimagen deportiva y futbolstica uruguayas.
Las conquistas futbolsticas olmpicas de 1924 y 1928 y la mundial de 1930
hicieron conocer al Uruguay en la opinin pblica deportiva mundial, con los
efectos que un triunfo deportivo tuvo en ese entonces (y ms todava en el futuro) como indicador de mens sana in corpore sano y como indicador indirecto
de buen nivel nutritivo, sanitario y de virtudes morales y corporales. La Suiza de
Amrica, la Atenas del Plata era adems una especie de David capaz de vencer a Goliats y eso pareca confirmar que como el Uruguay no hay y que, como lo pensaba uno de los hacedores del Uruguay moderno (Jos Batlle y Ordez), se poda construir un pas modelo que no arrastrara las seculares desigualdades y rivalidades que conspiraban contra la paz y el bienestar en Europa.
Sucesivos triunfos futbolsticos y deportivos parecan ir confirmando esta autoestima por una parte autogenerada, por la otra exogenerada, y especularmente
reproducidas ambas en sus mbitos de reflejo y en las cajas de resonancia internacionales y/o nacionales.
Aunque la prdida de la virginidad futbolstica se produjo en el llamado
partido del siglo (derrota de 4 a 2 en alargue en la semifinal con la clebre mquina hngara de Puskas en 1954 en el Mundial de Suiza), la verdadera demolicin del orgullo, honor y autoestima nacionales ocurri cuando Uruguay no calific para el Mundial de Suecia en 1958, recibiendo un traumtico 5 a 0 contra
Paraguay en Asuncin. Durante ese campeonato, Argentina, aunque clasific, sufri un trauma casi semejante, perdiendo 6 a 1 con Checoslovaquia en su serie.
Los gigantes rioplatenses, dominadores durante treinta aos o ms del panorama futbolstico mundial, son ignominiosa y simultneamente destronados y ven
surgir al Brasil como heredero de los estereotipos futbolsticos y socioculturales
de los rioplatenses.
Uruguay inclusive haba derrotado a Inglaterra en 1953 en Montevideo en el
primer enfrentamiento directo entre el campen olmpico y mundial y los mticos
creadores del ftbol automarginados de los torneos mundiales amateurs y mundiales, y la volvi a derrotar 4 a 2 en el Mundial de Suiza en 1954.
Los estereotipos de garra y picarda no son negativos intrnsecamente en
la medida en que es mejor tener garra que ser fro, indiferente e incapaz de hiperconcentracin, sobreesfuerzo en juegos deportivos y en la vida en general. Tambin es mejor ser pcaro y poder sortear obstculos tcnicos, materiales, fsicos o
corporales mediante el ingenio y el uso sagaz de los recursos que se poseen aunque stos parezcan a primera vista insuficientes para lograr el objetivo. El perso171
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
naje homrico Ulises encarna el mito occidental constituyente de la ingeniosidad
para escapar mediante un uso pcaro y sagaz de recursos menores a un destino supuestamente ineluctable a partir de condicionamientos tericamente superiores
como obstculo.
De modo que no tenemos nada contra la garra ni contra la picarda. Por el
contrario. Pero lo que s negamos es la secundarizacin de la preparacin fsica,
la indiferencia a las novedades tcticas y la miopa al ignorar los progresos tcnicos de los pases que otrora eran inferiores en esos aspectos. La tcnica no es gentica ni congnita ni garantizada por el hecho del nacimiento en un pas; tampoco es imposible adquirir tcnica, sacar ventajas en preparacin fsica y modernizarse tcticamente para neutralizar las antiguas diferencias a favor de los rioplatenses. Y no nos olvidemos de que las juventudes europeas de los aos 20 y 50
estaban diezmadas y marcadas por la guerras mundiales. Cuando se recuperaron
de esos traumas compensaron con progresos en tcnica, tctica y preparacin fsica la ventaja inicial que los rioplatenses haban sacado. Y Brasil tambin lo hizo. Y frica desde la dcada del 80. Y Asia en los 90.
Sobre la pregunta 4 supra
Pero si la excesiva confianza en esos estereotipos diferenciales autogenerados retras al Uruguay en su evolucin en aspectos que consideraban innatos y
no lo eran, la identificacin del orgullo, honor y autoestima nacionales con los
triunfos deportivos y, ms an, con los futbolsticos, se convirti, de un blasn
legtimo e indicador potencial de un estado de civilizacin y desarrollo, en una
enfermiza obsesin por triunfar a cualquier precio, confundiendo garra con inescrupulosidad y picarda con sobradora impotencia disfrazada de autosuficiencia
despectiva del otro.
Quiz la coyuntura internacional desfavorable y el ocaso del Estado protobenefactor condenaron a un Uruguay decadente en su funcionamiento social, en
su produccin y redistribucin econmica, en su estabilidad poltica y en su seguridad cultural, a refugiarse en la nostalgia deportiva victoriosa y en la negacin
miope y autista del presente para el mantenimiento de la autoestima nacional.
Pese a que algunos triunfos de clubes y de selecciones juveniles mantienen
brasas de victoria donde antes hubo llamas, se sigue creyendo infundadamente en
la posibilidad de un triunfo como los de antes, aunque la historia reciente y la
opinin pblica mundial indiquen claramente la improbabilidad de ese deseo ya
desesperadamente obsesivo y autista.
Un ejemplo elocuente de dicha desmesura en la autoevaluacin producto de
la desesperada necesidad de compensar con triunfos futbolsticos lo proporciona
un anlisis de Bayce (1986) de una encuesta mundial organizada por Gallup In172
Rafael Bayce
ternational antes del Mundial de Italia en 1990. En ella se les pregunta a encuestados de treinta y cuatro pases (incluidos la mayora de los participantes en la fase final de dicha Copa y a otros) en qu ubicacin piensan que quedar cada uno
de los diecisis finalistas y (en el caso de los pases que estaban clasificados) cmo piensa que clasificar su propio pas.
Gallup public el promedio mundial respecto a la ubicacin de cada pas y el
promedio de la ubicacin que cada pas le daba a su propio equipo. Yo calcul un
cociente entre ambos (ubicacin dada al propio pas dividido por la ubicacin
promedialmente dada por el mundo a ese pas) como proxy de distancia entre
autoimagen y heteroimagen, o coeficiente de irrealidad.
De modo psicolgicamente sano y como era esperable, el cociente de todos
los pases fue mayor que uno. Todos los pases pensaban de s mismos (o bien
verbalizaban sus deseos o su incapacidad de expresar lo contrario) mejor que lo
que lo haca promedialmente la opinin pblica mundial. Pero la distancia variaba segn pas. Llamaba la atencin el hecho de que Espaa pensase sobre su clasificacin seis veces mejor que lo que pensaba el mundo sobre ello. Pues bien,
Uruguay pensaba cuarenta y nueve veces mejor de s mismo que el mundo de
Uruguay, distancia ocho veces mayor que la segunda mayor divergencia auto/heteroimagen.
Terminado el torneo, donde Uruguay se ubic mucho ms prximo a la heteroimagen relevada que a su autoimagen, Gallup Uruguay sonde a la opinin pblica nacional sobre los porqus de la pobre performance uruguaya en comparacin con la esperanza puesta en ella. Los tem ms comunes eran la parcialidad
de los jueces, los errores del entrenador, la ausencia de jugadores que debieron
haber sido incluidos ms minutos en el juego o en el plantel, errores de planificacin de la preparacin por los dirigentes, prdida de amor a la camiseta por jugadores radicados en el exterior con fabulosos sueldos, etc. Los chivos emisarios
acostumbrados en esos casos. Sin embargo, me llam la atencin que no hubiera
respuestas tales como eran mejores, fuimos peores, jugaron mejor que nosotros, jugamos peor, etc.
Saba que la fantstica hiperestima inhibira dichas respuestas, pero nunca
hubiera esperado que nadie las manifestara, al menos en proporcin minoritaria.
Fui a la empresa Gallup y pregunt sobre ello. Esas alternativas de respuesta no
figuraban entre los tems de posibles respuestas. La divergencia autoimagen/heteroimagen ya revelaba obsesin, autismo y desmesura, pero que esas alternativas
fueran consideradas o bien como impensables o bien como desechables desde el
punto de vista del anlisis y generadores de frecuencias imposibles de cruzar por
su baja reiteracin nos muestra el grado de obsesivo autismo en la autoimagen
futbolstica que alcanza a los diseadores de formularios cientficos de sondeo de
opinin pblica.
173
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
Unos veinticinco aos antes de este hecho falleci el que fue considerado en
las dcadas del 20 y del 30 como el mejor delantero del mundo: el uruguayo
Hctor Scarone, insider derecho de los equipos de 1923, 24, 28, 26 y 30. En
sus palabras de despedida frente al fretro en el cementerio, el capitn de todos
esos equipos, Jos Nasazzi, dijo: ramos jvenes, ramos ganadores, ramos
unidos, creamos que ramos indestructibles.
La derrota y la muerte estaban fuera del imaginario simblico de los jugadores uruguayos de ftbol de la generacin dorada. Autoimgenes sustentadas en
hechos y reforzadas por heteroimgenes descartaban psicosocialmente la derrota
an cuando ya haba ocurrido reiteradamente y el mundo, sensatamente, esperase nuevas derrotas.
Algunos rasgos autoatribuidos y antiguamente atribuibles al ftbol uruguayo
constituyen autoimgenes sustentables en hechos deportivos y en episodios histricos compatibles con ellos. Sobre esa base se convierten en fuertes estereotipos que sobreviven como desesperadas proyecciones de autoestima y que obstaculizan el aggiornamento tcnico, fsico-atltico y tctico. Costaba mucho reconocer el cambio como evolucin y no reaccionar con una negacin psicosocial y
una nostlgica regresin uterina hacia el mtico y ahora estereotipado pasado que
es, adems, maquillado para erigirse en panacea frente a la cada vez ms frecuente e hiriente derrota.
Es decir que y para reunir en un apretado balance las preguntas 1, 2 y 3 los
estereotipos futbolsticos son autoimgenes compatibles con rasgos nacionales
preexistentes y que se basan en hechos y heteroimgenes. Esas heteroimgenes
refuerzan las autoimgenes en estereotipos fuera del espacio-tiempo de su vigencia y producen rasgos que pueden ser obsesivos y obstculos para la construccin
de identidades y subjetividades edificadas sobre bases diversas de las que produjeron autoimgenes verosmiles en el pasado, anclas para identidades y subjetividades posibles en el pasado, difcilmente posibles hoy y en el futuro. Sera demasiado decir que la resignificacin y reconstruccin de identidades y subjetividades es ms ardua y difcil que la mitopoiesis y produccin originaria de identidades y significaciones?
Sobre la pregunta 5 supra
La interaccin de hechos histricos nacionales antecedentes, autoimgenes y
heteroimgenes, gener rasgos verosmiles que, al perder base factual, devinieron
estereotipos que pueden impedir la construccin de identidades y subjetividades
ms ajustadas a los nuevos tiempos que a los maquillados pasados aorados por
magulladas autoestimas. Pero la perversa trasmutacin de autoimgenes verosmiles en estereotipos caricaturales y paralizantes de una necesaria refaccin de
identidades y subjetividades hace fuerza.
174
Rafael Bayce
Como vimos, las representaciones colectivas mundialmente afirmadas por
medio de los triunfos futbolsticos no carecieron de antecedentes histricos compatibles con esa mezcla de auto y heteroimgenes que consolid los estereotipos
futbolsticos. Pero fueron perdiendo sustento en la medida en que las victorias
fueron menguando y las derrotas aumentando. Si las representaciones colectivas
se mantuvieron, fue por refugio de la decadencia real en un pasado dorado maquillado, que impeda la toma de conciencia necesaria para paliar las causas de la
prdida de hegemona futbolstica.
Sin embargo, las consecuencias van todava ms all. En la medida en que el
orgullo, honor y autoestima nacionales se depositan neurticamente en los triunfos futbolsticos, y que los antiguos dioses olmpicos vernculos son progresivamente elevados a la categora de hroes nacionales, los nuevos jugadores sienten
el enorme peso de la responsabilidad de reiterar dichos fastos picos, emulando
jugadores y triunfos maquillados, mitificados y obsesivamente necesitados por el
imaginario simblico psicosocialmente sentido.
Europa haba superado las guerras mundiales y perfeccionado la tcnica y el
entrenamiento especfico para el ftbol, y con ello la posibilidad de figuras y dinmicas tcticas superiores a las que haban sido superiores y rioplatenses. Los
jugadores uruguayos enfrentan un mundo futbolstico mucho ms abigarrado y
competitivo sin aggiornamentos como el europeo, el brasileo y la velocidad de
desarrollo incipiente del frica.
Nuevamente es la prensa deportiva la narradora pica de la mitificada epopeya antigua y la que, hipertrofiada, carga a los jvenes jugadores con la responsabilidad de restaurar la autoestima perdida. El vocabulario de los mass media es
pico-militar y de epopeya. Se habla, ms que de partidos o juegos, de bregas,
luchas, rivalidades, enemigos, instancias a muerte, en que hay que dar
todo, sudar la camiseta, la patria espera, los presidentes aleccionan moral y
patriticamente en los vestuarios, y madres y padres dialogan plaideramente a
travs de telfonos, micrfonos radiales y dilogos en pantalla.
Los resultados no podan ser buenos. A chicos de barrio no se les puede convertir en neohroes nacionales estando ellos en condiciones muy inferiores a las
que vivieron los triunfadores anteriores, a quienes nunca se les exigi eso.
Un jugador cargado con ese stress entra a la cancha tensionado, muscularmente duro, deteriorado en su psicomotricidad fina, relativamente incapaz de sutilezas, pases cortos, precisin de pegada y de intercepcin, etc. El pelotazo, la
carrera alocada y el patadn por hipermachismo e hipertensin proliferan.
Los jugadores introyectan todo eso y quieren demostrar que no estn aburguesados por sus salarios ni carentes de patriotismo. Cada pelota es una epopeya
personal en que cada uno introyect su papel pico de neohroe de epopeya, que
debe demostrar lo que vale, lo que entrega y lo que siente de su responsabilidad
175
Futbologas. Ftbol, identidad y violencia en Amrica Latina
histrica. Y juegan inevitablemente mal, peor que en equipos donde no tienen que
luchar con pesos que los perjudican biomecnicamente; sin cohesin colectiva,
como coleccin de desmesurados e hipertensos hroes picos que sienten que deben decidir por s y ante s, y que deben exteriorizar su compromiso histrico con
la patria.
En un libro en el que particip, el entrenador nacional Tabrez apoy mi tesis de que los jugadores rendan menos en la Seleccin que en sus clubes no porque estuvieran aburguesados y faltos de patriotismo sino justamente por lo contrario, paralizados psicotcnicamente y abrumados por la responsabilidad desmesurada que les haba sido depositada y por su desesperado intento porque no se
creyese que estaban aburguesados y carentes de fibra patritica.
El equipo juvenil sub-17, vicecampen mundial en 1996 en Malasia, llev a
un psiclogo deportivo con la finalidad de drenar esa sobrecarga psicosocial en
los jugadores, en cuyas declaraciones era patente su deliberada intencin de liberarse de comparaciones con los mticos ancestrales y de verse como jugadores de
ftbol antes que como neohroes patrios.
Estos apuntes esperan y desean investigar los temas esbozados con mayor
sistematizacin y mtodo.
176
Rafael Bayce
Bibliografa
Bayce, Rafael 1986 Qu nos creemos que somos en ftbol, en Semanario
Jaque (Montevideo).
Bayce, Rafael 1991 Ftbol uruguayo, economa, poltica y cultura, en
Nunca ms campen mundial? (Montevideo: FESUR).
Bayce, Rafael 1994 Conceituando a interao cultural Brasil-EUA, en
Giucci, G. y M. Dias (orgs.) Brasil-EUA (Rio de Janeiro: Le Viata).
Bellah, Robert 1964 Religious evolution, en American Sociological Review
(New York) Vol. 29.
Berger, P. y T. Luckmann 1968 The social construction of reality (Buenos
Aires: Amorrortu).
Durkheim, mile 1898 De la dfinition des phnomnes religieux, en
LAnne Sociologique (Paris).
Durkheim, mile 1911 Rpresentations individuelles et rpresentations
collectives, en Revue de Mtaphysique et de Morale (Paris).
Durkheim, mile 1912 Les formes elementaires de Ia vie religieuse (Paris).
Durkheim, mile 1970 (1904) Las reglas del mtodo sociolgico (Buenos
Aires: La Plyade).
Grudzinski, Serge 1996 La colonizacin de lo imaginario (Mxico: Fondo de
Cultura Econmica).
Parsons, Talcott 1967 The theoretical development of the sociology of
religion, en Essays in sociological theory (Boston).
Said, Edward 1990 Orientalismo (So Paulo: Companhia das Letras).
Todorov, Tzvetan 1988 A conquista da Amrica (So Paulo: Martins Fontes).
Villena, Sergio 2000 Imaginando la nacin a travs del ftbol: el discurso de
la prensa costarricense sobre la hazaa mundialista de Italia 90, en
Alabarces, Pablo (comp.) Peligro de Gol (Buenos Aires: CLACSO).
Weber, Max 1985 (1903) El problema de la irracionalidad en las ciencias
sociales (Madrid: Tecnos).
177
También podría gustarte
- Reglamento de Profesores AlbercasDocumento9 páginasReglamento de Profesores AlbercasRogelio Morales67% (3)
- Apuntes Sobre La Violencia Barrista en El Paisaje Futbolero ColombianoDocumento2 páginasApuntes Sobre La Violencia Barrista en El Paisaje Futbolero Colombianosteven86% (7)
- CristianoDocumento40 páginasCristianoJohnnatan MurciaAún no hay calificaciones
- El Futbol, Imaginario e InstituciónDocumento8 páginasEl Futbol, Imaginario e InstituciónGretchen McfarlandAún no hay calificaciones
- Futbol y Regionalismo, EcuadorDocumento20 páginasFutbol y Regionalismo, EcuadorSantiago Nicolás100% (1)
- El Futbol y La Vivencia Festiva de La NacionalidadDocumento19 páginasEl Futbol y La Vivencia Festiva de La NacionalidadMarco Mendez CamposAún no hay calificaciones
- ActividadDocumento6 páginasActividadTania AngaritaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - Sociología Del DeporteDocumento11 páginasTrabajo Final - Sociología Del DeporteErick Rosas LinaresAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La Identidad PentecostalDocumento36 páginasApuntes Sobre La Identidad PentecostalCarlos MongeAún no hay calificaciones
- Los Ídolos Del Deporte de Coubertin A - PDFDocumento21 páginasLos Ídolos Del Deporte de Coubertin A - PDFEusebio Avendaño AvendañoAún no hay calificaciones
- SOCIEDADDocumento8 páginasSOCIEDADwalterdavidzavaletalujanAún no hay calificaciones
- Identidad CulturalDocumento6 páginasIdentidad CulturalLinWilinWilliamFlores100% (1)
- Mitos, Miserias y Epopeyas de Las Org Sociales. BombaroloDocumento15 páginasMitos, Miserias y Epopeyas de Las Org Sociales. BombaroloNicolás Méndez Vidal-AstorgaAún no hay calificaciones
- Selección de Textos Sobre Identidad y EtnocentrismoDocumento6 páginasSelección de Textos Sobre Identidad y EtnocentrismoHugoCabotAún no hay calificaciones
- Que Son Los Movimientos EtnicosDocumento8 páginasQue Son Los Movimientos EtnicosBuny2014Aún no hay calificaciones
- El Retorno A La Comunidad. Problemas Debates y Desafíos de Vivir Juntos. Alfonso Torres Carrillo Extracto 1Documento9 páginasEl Retorno A La Comunidad. Problemas Debates y Desafíos de Vivir Juntos. Alfonso Torres Carrillo Extracto 1Wendy Hurtado LargachaAún no hay calificaciones
- Cornelius Castoriadis - Visiones Sobre El Mexico FinisecularDocumento12 páginasCornelius Castoriadis - Visiones Sobre El Mexico Finiseculardiavazo100% (2)
- Apuntes Sobre La Violencia Barrista en El Paisaje Futbolero ColombianoDocumento3 páginasApuntes Sobre La Violencia Barrista en El Paisaje Futbolero ColombianoJuliana Vargas Herrera64% (11)
- El Deporte Como Espectáculo ComercialDocumento16 páginasEl Deporte Como Espectáculo ComercialPrint OfficeAún no hay calificaciones
- TALLER 1. Ensayo ArGUDocumento8 páginasTALLER 1. Ensayo ArGUshelsi ochoaAún no hay calificaciones
- Manuel Castells: El Fundamentalismo en La Era de La InformacionDocumento5 páginasManuel Castells: El Fundamentalismo en La Era de La InformacionJose Antonio ParedesAún no hay calificaciones
- Itinerarios. Cap 1Documento17 páginasItinerarios. Cap 1Leonardo AgüeroAún no hay calificaciones
- Cultura, Identidad y MemoriaDocumento16 páginasCultura, Identidad y MemoriaAntrophos AsesoresAún no hay calificaciones
- Documento MoraDocumento23 páginasDocumento MoramlopezaversaAún no hay calificaciones
- Ciudadanía, multiculturalidad e inmigraciónDe EverandCiudadanía, multiculturalidad e inmigraciónAún no hay calificaciones
- Taller 3 El Ensayo ArgumentativoDocumento16 páginasTaller 3 El Ensayo Argumentativoyarima chinchilla hoyos50% (2)
- El Retorno A La Comunidad 1Documento30 páginasEl Retorno A La Comunidad 1Harold Garcia75% (16)
- CONICET Digital Nro. ADocumento3 páginasCONICET Digital Nro. AJuan UgolettiAún no hay calificaciones
- RRII Primer Parcial AxtualDocumento14 páginasRRII Primer Parcial AxtualCelestina CalvoAún no hay calificaciones
- Trabajo Sociologia InfoDocumento13 páginasTrabajo Sociologia InfoLia Araceli CardozoAún no hay calificaciones
- Trabajo Sociologia Papa InfoDocumento13 páginasTrabajo Sociologia Papa InfoLia Araceli CardozoAún no hay calificaciones
- Proyecto-de-Investigacion-TRIBUS-URBANAS (Reparado)Documento20 páginasProyecto-de-Investigacion-TRIBUS-URBANAS (Reparado)LeonelaAún no hay calificaciones
- El Ensayo ArgumentativoDocumento15 páginasEl Ensayo ArgumentativoWENDYHSE0% (2)
- Tropicalismo y Europeismo-Lins RibeiroDocumento16 páginasTropicalismo y Europeismo-Lins RibeiroEmerzon DieguezAún no hay calificaciones
- Identidad Visual Bahiana. Salvador de Bahia. Victor RenobellDocumento133 páginasIdentidad Visual Bahiana. Salvador de Bahia. Victor RenobellVictor Renobell100% (1)
- EL RETORNO A LA COMUNIDAD Problemas DebaDocumento47 páginasEL RETORNO A LA COMUNIDAD Problemas DebaAngie PINZONAún no hay calificaciones
- Garcia Canclini de Que Estamos Hablando Cuando Hablamos de Lo PopularDocumento13 páginasGarcia Canclini de Que Estamos Hablando Cuando Hablamos de Lo PopularLucía MódenaAún no hay calificaciones
- LFLACSO 08 SalgadoDocumento45 páginasLFLACSO 08 Salgadoluis rodriguezAún no hay calificaciones
- Zona de TumultosDocumento328 páginasZona de Tumultosmadaiiadam100% (1)
- Tesis Rol Sociopolitico de Los BarristasDocumento91 páginasTesis Rol Sociopolitico de Los BarristasMundoBike BikeAún no hay calificaciones
- Violencia Asociada Al Futbol-AntropologiaDocumento22 páginasViolencia Asociada Al Futbol-AntropologiaSara RaloAún no hay calificaciones
- El Sentido y El Sin Sentido. Juan Antonio Estrada PDFDocumento242 páginasEl Sentido y El Sin Sentido. Juan Antonio Estrada PDFolmohendido100% (1)
- Elementos para Notas Al PieDocumento4 páginasElementos para Notas Al PieMariana CarrizoAún no hay calificaciones
- Hacia Una Nueva Sociologia Cultural. MapDocumento23 páginasHacia Una Nueva Sociologia Cultural. MapNuna CalvoAún no hay calificaciones
- Aula Identi DadDocumento18 páginasAula Identi DadTiag2407Aún no hay calificaciones
- Música e Identidad: Una Discusión Teórica.: March 2021Documento34 páginasMúsica e Identidad: Una Discusión Teórica.: March 2021El RulasAún no hay calificaciones
- Taller Evaluativo Plan Lector 11°Documento2 páginasTaller Evaluativo Plan Lector 11°Julio Cesar MENESES JAIMES100% (1)
- Multiculturalidad y SociedadDocumento107 páginasMulticulturalidad y SociedadHombre PaiAún no hay calificaciones
- Articulo Subculturas UrbanasDocumento16 páginasArticulo Subculturas Urbanassofariza93Aún no hay calificaciones
- El Discreto Encanto de La Mercancía. Aguante, Sicarios y Pretores en El Fútbol PDFDocumento12 páginasEl Discreto Encanto de La Mercancía. Aguante, Sicarios y Pretores en El Fútbol PDFJuan Pablo FerreiroAún no hay calificaciones
- Del Bosque No Me Voy. Fútbol e Identidad.Documento30 páginasDel Bosque No Me Voy. Fútbol e Identidad.Pablo BilykAún no hay calificaciones
- Bianco Dubini Germán - Psique, Histórico Social y CreaciónDocumento14 páginasBianco Dubini Germán - Psique, Histórico Social y CreaciónGimena GomezAún no hay calificaciones
- Contreras - 1998 - Tres Versiones Del Relativismo Ético-CulturalDocumento50 páginasContreras - 1998 - Tres Versiones Del Relativismo Ético-CulturalSpartakkuAún no hay calificaciones
- (Colección Vitral) Paolo Collo, Frediano Sessi - Diccionario de La Tolerancia-Grupo Editorial Norma (2001)Documento381 páginas(Colección Vitral) Paolo Collo, Frediano Sessi - Diccionario de La Tolerancia-Grupo Editorial Norma (2001)Yuliana Leal100% (1)
- Las identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaDe EverandLas identidades colectivas entre los ideales y la ficción: Estudios de filosofía de la historiaAún no hay calificaciones
- Camilo, una espiritualidad incluyenteDe EverandCamilo, una espiritualidad incluyenteAún no hay calificaciones
- A 50 años del 11 de septiembre de 1973: Diecisiete académicos opinanDe EverandA 50 años del 11 de septiembre de 1973: Diecisiete académicos opinanAún no hay calificaciones
- Combatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosDe EverandCombatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosAún no hay calificaciones
- Vivir en la diversidad. Concilium 354: Concilium 354 - EPUBDe EverandVivir en la diversidad. Concilium 354: Concilium 354 - EPUBAún no hay calificaciones
- Teoría y análisis de la cultura: Volumen II.De EverandTeoría y análisis de la cultura: Volumen II.Aún no hay calificaciones
- Imaginarios sociales: Lecturas sobre el lenguaje, la subjetividad y la política en la vida rural, urbana y digitalDe EverandImaginarios sociales: Lecturas sobre el lenguaje, la subjetividad y la política en la vida rural, urbana y digitalAún no hay calificaciones
- Ordenanza 676 (2012) Reglamento Otorgamiento de Títulos y Expedicion de DiplomasDocumento40 páginasOrdenanza 676 (2012) Reglamento Otorgamiento de Títulos y Expedicion de DiplomasdbussolaAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento2 páginasMarco TeóricoYahvee QuezadaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Psicologia EducativaDocumento19 páginasTarea 3 Psicologia EducativaElizabethAún no hay calificaciones
- Convocatoria de Ingreso A La BUAP 2014 Nivel Bachillerato 5 de MayoDocumento2 páginasConvocatoria de Ingreso A La BUAP 2014 Nivel Bachillerato 5 de MayoOro Noticias PueblaAún no hay calificaciones
- C.V. Proyect GendarmeriaDocumento9 páginasC.V. Proyect GendarmeriajuanAún no hay calificaciones
- Las Universidades en EuropaDocumento2 páginasLas Universidades en EuropaLucian FarcasAún no hay calificaciones
- Normales en PueblaDocumento5 páginasNormales en PueblaJona MasterAún no hay calificaciones
- ARTES Y ESCUELA. Aspectos Curriculares...Documento212 páginasARTES Y ESCUELA. Aspectos Curriculares...secundariafederal1093% (15)
- Torneo NegociosDocumento3 páginasTorneo NegociosIrineo Quispe CopaAún no hay calificaciones
- CV 2015 Diana DuránDocumento19 páginasCV 2015 Diana DuránDiana DuránAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida de Paul BogotaDocumento16 páginasHoja de Vida de Paul BogotaJorge GarayAún no hay calificaciones
- Fase de Investigacion Mildren Carrillo C Liceo Bolivariano Las AmericasDocumento19 páginasFase de Investigacion Mildren Carrillo C Liceo Bolivariano Las AmericasMildren CarrilloAún no hay calificaciones
- Ley de Educación para El Estado TamaulipasDocumento22 páginasLey de Educación para El Estado TamaulipasMario MendiolaAún no hay calificaciones
- PREGUNTA 3 (Charaja Apaza Tatiana Xiomara)Documento6 páginasPREGUNTA 3 (Charaja Apaza Tatiana Xiomara)Luis Genaro Gonzales GalindoAún no hay calificaciones
- Proyecto Servicio Comunitario UNADocumento20 páginasProyecto Servicio Comunitario UNAcarlos enrique ramos moralesAún no hay calificaciones
- Tesis Estrategias de AfrontamientoDocumento64 páginasTesis Estrategias de AfrontamientoCarmen MendozaAún no hay calificaciones
- Clary Pazos 2019Documento37 páginasClary Pazos 2019Clary Natividad Pazos BenitezAún no hay calificaciones
- José María Cantú GarzaDocumento1 páginaJosé María Cantú GarzaAlejandra BarbaAún no hay calificaciones
- 014 Carta Auspicio Benza AriasDocumento3 páginas014 Carta Auspicio Benza AriasBrayams Bruno Ramirez ChacónAún no hay calificaciones
- Acta de Creacion de La RedDocumento4 páginasActa de Creacion de La RedFabio Alexander Jimenez RodriguezAún no hay calificaciones
- Equipamientos IbagueDocumento27 páginasEquipamientos IbagueMaría Fernanda TrujilloAún no hay calificaciones
- Control de Asistencia Diaria Mensual Primaria Modelo 1Documento14 páginasControl de Asistencia Diaria Mensual Primaria Modelo 1Alex TurzaAún no hay calificaciones
- GEIO Programacion Dinamica DeterministicaDocumento14 páginasGEIO Programacion Dinamica Deterministicamario_fernando_acosta9760Aún no hay calificaciones
- Intenciones y Metodologías de Un Trabajo de Investigación Histórica Sobre El DeporteDocumento9 páginasIntenciones y Metodologías de Un Trabajo de Investigación Histórica Sobre El DeporteKevin Ruiz CortesAún no hay calificaciones
- Licencia UtecDocumento4 páginasLicencia UtecJose Luis Carrasco ChavezAún no hay calificaciones
- Historia de La Educacion - InvestigacionDocumento12 páginasHistoria de La Educacion - InvestigacionSergio Alonso De La Cruz.Aún no hay calificaciones
- La Investigacion Naturalista e Interpretativa Desde La Actividad Fisica y El DeporteDocumento15 páginasLa Investigacion Naturalista e Interpretativa Desde La Actividad Fisica y El DeportePaola Ascencio OjedaAún no hay calificaciones
- Poco HistoriaDocumento11 páginasPoco HistoriaferotdiazAún no hay calificaciones
- Resolución Rectoral 43312Documento3 páginasResolución Rectoral 43312Leidy QuinteroAún no hay calificaciones