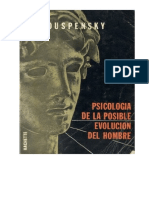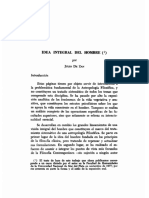Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
O Shanahan Carlos - Antropologia Canaria PDF
O Shanahan Carlos - Antropologia Canaria PDF
Cargado por
Flora MiguelizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
O Shanahan Carlos - Antropologia Canaria PDF
O Shanahan Carlos - Antropologia Canaria PDF
Cargado por
Flora MiguelizCopyright:
Formatos disponibles
CARLOS O'SHANAHAN JUAN
ANTROPOLOGA CANARIA
FUNDAMENTOS PSICOANALITICOS APLICADOS A LA INTERPRETACIN
DE LOS SMB OLOS CANARIOS PREHISPANICOS
A. MANCOMUNIDAD DE CABILDOS DE LAS PALMAS
PLAN CULTURAL
d.^ ^
BIBLIOTECA yS^VERSITARIA
LAS ?AJh.. 'JE G. CNAt;^A
N. DocrasLo S^Sl
N. Co p i a -^rlT^fZ_
ANTROPOLOGA CANARIA
Coleccin: ANTROPOLOGA
CARLOS O'SHANAHAN JUAN
ANTROPOLOGA CANARIA
FUNDAMENTOS PSICOANALITICOS APLICADOS
A LA INTERPRETACIN DE LOS SMBOLOS
CANARIOS PREHISPANICOS
EXCMA. MANCOMUNIDAD DE CABILDOS DE LAS PALMAS
PLAN CULTURAL
1 9 7 9
CARLOS O'SHANAHAN JUAN
EXCMA. MANCOMUNIDAD DE CABILDOS
PLAN CULTURAL - LAS PALMAS, 1979
PRINTED IN SPAIN
IMPRESO EN ESPAA
I. S. B. N.: 84-500-3175
Depsito Legal: M. 13.162-1979
Artes Grficas Clavileo, S. A. ~Pant oj a, 20.Madrid-2
I N T R O D U C C I N
En relacin a este trabajo de tan intrincado t ema sera poco sensato pasar
por alto una introduccin, y no slo como un medio de justificar mis propias
limitaciones a un tema de t an difc acceso, sino como un medio mnimamente
aclaratorio de toda la raigambre de complejos conceptos a los que hay que
recurrir y familiarizarse, as como saber relativizar los valores de los mis-
mos, que muchas veces no llegan a ser concretos, sino que, inevitablemente,
tropezamos con vaguedades inconcisas, pero no por ello, en absoluto, deja
de haber una estructuracin coherente a pesar de lo difcil que me ha resul-
tado lograrlo; rio cabe duda que hay unos conceptos-matrices de los que
podemos elucidar muchos nuevos conceptos que me han ayudado a enrique-
cer el trabajo. Tambin cabe aadir que tena muchas ideas, pero sin orde-
nar, me cost bast ant e estructurarlo todo, as como darl e una fluidez, que
por momentos, me pareca muy difcil de lograr.
En un principio tena un esquema mental, sin ordenar, de lo que quera
hacer. Tena varias ideas que, posteriormente, fueron las que enlazaron todo
el tema, as como otras, que surgan inevitablemente, por referencias que
me iban enriqueciendo el trabajo.
Fundamentalmente, el desarrollo de la hiptesis a exponer, estaba basado
en unas cuantas ideas bsicas enriquecidas y desarrolladas con los conoci-
mientos generales que yo tena. Saba l o que me iba a costar. Pri mero:
porque l a bibliografa es escassima, por no decir nula, y segundo: porque
es un tema qu hay que andar con los seis sentidos. Pero todos estos incon-
venientes se fueron superando por el inters que puse en el tema. Adems,
aparentemente, hast a la fecha, nadie l o haba tocado, al menos de forma ofi-
cial y esto me animaba ms a sumirme en esta aventura.
Con carcter muy ilustrativo he aqu unas interesantes frases de Bau-
douin 1 que nos resume el encauzamiento de este trabajo, y que tambin nos
evidencia el camino de anlisis a seguir por m : "Fue Freud quien nos hizo
prestar atencin a los elementos, no slo infantiles, sino arcaicos del sueo."
Escribe a propsito de los smbolos (smbolos colectivos): "Lo que actual-
mente se encuentra unido bajo forma de smbolo, en sus orgenes form
verosmilmente una unidad conceptual y verbal*, y encontr en el pensa-
miento- de los primitivos analogas sorprendentes con nuestros sueos actua-
l es: esto es lo que quiso dar a entender en su concepto polimorfo de l a
"regresin". C. G. Jung insisti sobre el aspecto arcaico de los estados del
sueo. Soamos, dice en esencia, como nuestros ancestros, como piensan los
nios. Las concepciones que presidan las lenguas, las leyes y las religiones
de los primitivos reaparecen en nosotros bajo forma de sueos. La investi-
gacin de los motivos de los mitos antiguos en los sueos y en los delirios
1 BAUDOUIN, OH . : Introduccin al anlisis de los sueos, p. 42.
2 FBETJD, S. : La interpretacin de los sueos.
8 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
del hombre moderno, a la cual algunos se han dedicado es una de las ms
apasionantes."
Frases como stas me alentaron a prestarle ms atencin a este t ema tan
interesante. As, no tard en darme cuenta de por qu l a insistencia de los
motivos geomtricos en la cultura canaria prehispnica, y con las particula-
ridades tan atrayentes que stos tienen.
Esto me indujo que poda hacer un buen trabajo al respecto; por lo tanto,
no dud en atribuirles a estos motivos geomtricos posibles representaciones
arquetpicas, y esto le, en sntesis, la idea matriz por la que encamin mis
indagaciones.
Evidentemente, todas estas investigaciones y el mtodo de trabajo a se-
guir por m est basado en las concepciones psicoanalticas del anlisis de la
realidad humana. La cual es analizada en sus ormas ms primarias. Es
decir, acceder a las posibles causas generativas del comportamiento humano,
traducindose ste al tema que nos concierne en un carcter tnico, o en
una manifestacin cultural. En este trabajo trataremos al hombre en cuanto
a fabricante de smbolos, al anlisis que nos sugieren stos, y tomando como
idea bsica de que un smbolo es para el hombre una transformacin cultu-
ral de un impulso libidinal de objeto, transformacin que ocupaba el lugar
de l a verdadera gratificacin, al sublimar el instinto inhibido, mediante la
metfora (lenguaje, ritual, actividad econmica, estructura social, poltica,
etctera).
Como ya veremos ms adelante, al adoptar el psicoanlisis a este tra-
bajo, o mejor dicho, al aprehender de esta forma las realidades que nos son
manifiestas por la evidencia cotidiana y pasada, tenemos que recurrir a un
mtodo muy particular, pero que no deja de ser serio e imprescindible por
el tipo de indagaciones a realizar, y por las particularidades que stas tie-
nen, es decir, que accedemos a las condiciones internas del comportamiento
humano. As tenemos que las ilusiones polticas de un pueblo han de ser
entendidas, no como consecuencias necesarias de condiciones externas, sino
como imposiciones de lo inconsciente.
Fue el antroplogo Geza Roheim quien aplic el psicoanlisis a la antro-
pologa y cre la antropologa psicoanaltica. Evidentemente, en la actuali-
dad, el psicoanlisis tiene algunos detractores en la cuestin de muchos de
sus planteamientos, pero en algunos casos, como en los que ataen a este
trabajo, ms que porque ya no sean vlidos, es debido a que muchos aspec-
tos de l a realidad humana son difciles de demostrar, ya que una evidencia
tiene que ser corroborada por muchos. datos, pero lo cual, en absoluto quiere
decir que sus planteamientos no sean vlidos; ms que nada no son acep-
tados porque no son cuestiones fciles de trabajar con ellas y el que se des-
carten algunas de estas realidades dilucidadas por el psicoanlisis no afectan
al estudio de otras realidades que slo son comprendidas mayoritariamente
a niveles superiores, es decir, que slo^ se le presta atencin a las condiciones
ext emas de los hechos sociales, culturales, histricos e incluso individuales.
Aunque, a veces, por lgica, no cabe duda que se tiende a incidir en los
aspectos internos e individuales, pero esto es en menor grado y no se toman
como evidencias que confirmen una problemtica global y que afecten a un
grupo humano en general.
Volviendo a Roheim otra vez, ste fue un revolucionario en virtud de la
rectitud con que aplic las teoras psicoanalticas al estudio de la cultura.
En verdad, los antroplogos profesionales deploraron a menudo la inflexibili-
dad de sus interpretaciones. Pero desde la perspectiva de este estudio, pre-
cisamente la implacabilidad con que Roheim llev adelante la interpretacin
psicoanaltica de l a cultura, permite de calificarlo de radical freudiano. Y por
encima de su extremismo estilstico, el contenido explcito del pensamiento
ANTROPOLOGA CANARIA 9
de Roheim, en esencia era crtico. En todas las ocasiones se ocupaba de
denunciar la naturaleza represiva de la civilizacin moderna. Se mostraba
sublimemente despectivo ante todas las ideologas y tradiciones intelectua-
les que, de alguna manera, servan para justificar el orden cultural esta-
blecido.
De vez en cuando, Freud dedic su atencin al folklore y la mitologa, y
entre otros precursores psicoanalticos, Otto Rank, Ernest Jones y Cari G.
Jung realizaron labores simares. Pero Roheim fue el primer psicoanalista
que hizo de tales estudios su preocupacin central, cuando no exclusiva.
En sus estudios psicoanalticos del folklore, estableci ciertos presupues-
tos psicolgicos y sociolgicos, y un anlisis de esos supuestos sirve para
destacar la relacin de su obra con las grandes tradiciones intelectuales de
la historia de la antropologa. El presupuesto ms importante y, sin embargo,
quiz, el menos evidente, es el de que los productos culturales pueden ser
interpretados en los trminos de la psicologa del individuo. Roheim hizo caso
omiso, altivamente, de la posibilidad de que las distintas costumbres y creen-
cias que decidi estudiar, pudieran tener significados econmicos, religiosos
o sociolgicos. Desde un punto de vista ms general, se neg a reconocer vtna
diferencia de peso entre las ilusiones del individuo y las de la comunidad.
SIMBOLISMO DE LA CUATERNIDAD Y EL TRIANGULO
A FAVOR DEL ORIGEN INCONSCIENTE
DE LOS SIMBOLISMOS CANARIOS
Entre la decoracin geometricista de la Cueva Pintada, de la ce-
rmica y la finalidad de plasmacin de la pintadera, bien sea como
sello de identificacin de alguna propiedad personal, o bien como
sello pictrico, posiblemente con un fin ritual, existe una relacin
de finalidad especfica, y, en los tres casos, yo la creo motivada por
los mismos acondicionamientos psicolgicos inherentes al incons-
ciente colectivo de los aborgenes. En cuanto que podemos conocer
o no esta finalidad es muy difcil de precisar, puesto que los pocos
datos etnogrficos y los que sern imposibles de desvelar, no favo-
recen una conclusin totalmente aceptable.
Descartando la especulacin en cuanto al posible significado, en-
tre los elementos pintura en cuevas, cermica y pintadera, tenemos
entonces que estos simbolismos geomtricos los generan el incons-
ciente colectivo de los aborgenes y se manifestaban en tres catego-
ras, aparentemente diferente, pero que deban estar estrechamente
interrelacionadas, porque en todas las manifestaciones plsticas de
nuestros aborgenes, los motivos geomtricos son exclusivamente de
stos.
Estos son motivos abstractos, pero ello no nos sugiere una sim-
ple facultad de abstraccin sin la menor importancia, bajo el punto
de vista arquetpico. Puesto que, aparte de su representacin insis-
tente en las tres categoras mencionadas, evidencian la psicologiza-
cin de estos smbolos, y en apoyo de mi hiptesis, como motivos
de naturaleza arquetpica, incluiremos su asidua representacin sin
otras evidencias naturalistas o una simple discordancia simblica que
incluira simbolismos naturalistas y no naturalistas, cosa que nos
hara dudar ms de su naturaleza inconsciente, de concreto signifi-
cado y que una creencia le fuera consustancial a estos simbolismos.
En apoyo de mi hiptesis, la carencia de manifestaciones natu-
X2 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
ralistas o una discordancia simblica ^, refirindome a motivos natu-
ralistas con otras geomtricas, no seran elementos de peso, puesto
que la discordancia nos despistara al querer interpretar una rea-
lidad concreta, ya que nos toparamos con dos realidades diferentes;
unas ms complicadas, que seran las geometricistas, y otras ms
vivas: las naturalistas. Aun as, si se encontraran presentes estas
dos categoras, bien diferenciadas, necesitaramos muchos factores
objetivos para hacer las respectivas interpretaciones.
Como carcter introductorio, a intentar hacer interpretaciones
de estos simbolismos, basndonos en la cuaternidad de Jung, sta,
de algn modo, nos sugiere que todas estas representaciones geome-
tricistas son resultado de una tendencia a la estructuracin sim-
trica de los contenidos psicolgicos que se ordenan y estructuran
de esta forma.
Entonces, en qu consistiran estas ordenaciones? Esto, desde
luego, es muy difcil de precisar, ya que una figura geomtrica a
la que se descubre una esencialidad por su asidua y exclusiva pre-
sencia en un medio cultural y social concreto, como ocurre con los
aborgenes canarios. Estas ordenaciones pueden ser vagas, incon-
cisas y relativizadas por una transformacin que puede realizar la
colectividad o el individuo al atribuirle una interpretacin racional
y subjetiva; que s podra estar relacionada con el plano incons-
ciente, pero que tan slo sera una relacin de identidad, es decir,
que no habra un vnculo directo entre los dos planos o estadios:
el inconsciente y el consciente. Digo esto porque aunque inevita-
blemente influenciados por el etnocentrismo de que somos vctimas,
al intentar hacer estas complicadas interpretaciones. Un tringulo
no nos sugiere nada, es decir, que nos es difcil hacer una vincula-
cin entre un tringulo y un rito que le fuera constitutivo; y ms
difcil an nos sera intentar saber la incidencia del plano incons-
ciente en el consciente, y hacemos esta diferenciacin de planos o
estadios porque no podemos elucidar ningn rito o creencia que
guarde una relacin directa con la estructuracin geometricista del
tipo de figura que sea. En el caso canario, por su asidua presencia,
slo nos es posible evidenciar su esencialidad cultural, pero. por
falta de ms datos no podemos recurrir a interpretar esas figuras.
Para ir hacindonos una idea de lo que podra ser el significado
de una de estas figuras, y teniendo en cuenta que estos arquetipos
o representaciones simblicas tendran como motivos bsicos para
su posterior presencia (y emergencia a la conciencia del individuo,
transferida, por ejemplo, en una manifestacin plstica) los sucesos
o acontecimientos esenciales a la humanidad en general o en cul-
1 Aqu entendemos "dlsoordandla simblica" a la posible presencia de elemen-
tos nat ural i st as con otros geometricistas, y ms adelante veremos qu entiendo por
discordancia simblica. Esta slo incluira elementos geometricistas.
ANTROPOLOGA CANARIA 13
turas determinadas en particular. As, como ejemplo tan slo para
aclarar y tratar de comprender mis exposiciones anteriores y pos-
teriores, en el tringulo podramos tener representada una imagen
arquetpica de la procreacin, siendo a su vez sta la finalidad de
la Naturaleza, como la perpetuacin de la especie humana y el pla-
cer del climax como un elemento de apoyo a la hora de que esta
representacin geomtrica se produzca. As, como ejemplo hipot-
tico tendramos:
Hombre
Mujer
Contenido
Inconsciente
Representacin for-
mal subjetivada del
cont eni do incons-
ciente
Descendencia
Con base en lo dicho anteriormente, nos encaminarem.os a reali-
zar una construccin estructural de una evidencia que tenemos y
que sera la procreacin cuyo aspecto desconoceramos, ya que es
el significado inconsciente y la esencia del smbolo. Esta esencia
inconsciente, al emerger a la conciencia, pasa por un proceso de
transformacin, pero que en su manifestacin consciente sigue guar-
dando una relacin de identidad y reciprocidad con su contenido
o esencia originaria e inconsciente.
Por transformacin tendramos que entender un paso de un es-
tadio al otro. Nosotros representamos un tringulo motivado por
presiones internas colectivas cuyo origen y causa casi desconoce-
mos, y ste guarda una relacin de identidad con los contenidos
psicolgicos que han sido ordenados por la conciencia en una ima-
gen triangular. Una vez que esta ordenacin adquiere carcter de
smbolo por su esencialidad y las atribuciones subjetivas que hacen
los individuos, se transfiere a un objeto (pintadera); por lo tanto,
adquiere una primordialidad en la cultura en que se manifiesta y,
por lo tanto, un rito o una creencia le es consustancial a estas re-
presentaciones triangulares, y este rito podra ser elaborado con
muchos contenidos conscientes, producto de las vivencias colectivas
a las que se ven influenciados los individuos por la interpretacin
que hagan de su realidad inmediata, cosa que se puede traducir en
una creencia de ms o menos arraigo colectivo y sta, a su vez,
inherente a una concepcin religiosa de la realidad, o no. Todas
14
CARLOS O'SHANAHAN JUAN
estas elaboraciones y concepciones de los individuos es la realidad
cultural o cultura que las incluye.
En este proceso de elaboraciones rituales o creencias se produ-
cen diversificaciones de smbolos, unos con ms esencialidad que
otros. As, todos esos simbolismos para los individuos tienen un sig-
nificado sexual, pero muy vago, y de ah todas esas elaboraciones
conceptuales posteriores que ellos hacen de estos smbolos.
/ dolo
Pl ano
inconsciente
Pl ano
consciente
( = > <
Simbolismo
sexual
A) Muchos atribuyen a los dolos canarios una alusin a la fer-
tilidad, ya que algunos poseen formas asexuadas. Esta cuestin no
atae a nuestro tema, pero se podran considerar como elaboraciones
conceptuales posteriores, producto de la valoracin de la realidad
sexual. Sera la forma figurativa que mejor expresa esta realidad.
B) Otro elemento representativo de esta realidad (?).
Muchos arguyen que el tringulo pudiera ser un simbolismo se-
xual. Si lo fuera, es evidente de que su estructura est relacionada,
como ya he citado, con la ordenacin geomtrica de los elementos
concernientes a la naturaleza humana, que, ordenados, forman ese
smbolo. Y para que esa ordenacin triangular exista, es obvio que
la disposicin de todos los puntos o factores que forman esa imagen
triangular tengan que diferir para que se establezca una relacin
de reciprocidad' de alguna forma, para que concluyan con esa
imagen. Y esa ordenacin responder a factores o motivos que han
sido ordenados por los elementos psquicos en esa forma geome-
tricista.
En la ordenacin triangular de todos los elementos que eviden-
ANTROPOLOGA CANARIA 15
cian esa imagen tendra que existir un grado de diferenciacin m-
nimo entre todos los puntos o factores que lo integran. Y esa orde-
nacin tendra que responder a elementos de naturaleza diferente,
pero con un mnimo grado de conexin e interdependencia entre
ellos para que dicha estructuracin concluya con esa imagen.
Es evidente de que un simbolismo como es el tringulo se ha
producido un desplazamiento de lo que expresa, con su contenido
psicolgico; en dicha imagen, y sta a secas, no sugiere nada, cosa
que no ocurre con muchas imgenes arquetpicas.
Para seguir profundizando en este campo, ahora tratar de ana-
lizar la que sugieren algunos de estos smbolos por separado.
La cuaternidad
Jung la encontr 71 veces en una serie de 400 sueos. Segn
Jung: "He observado muchos casos en los que aparece el nmero
cuatro y tiene siempre un origen inconsciente: es decir, que el pa-
ciente se atiene a l, por un sueo y no tiene ninguna idea de su
significado e incluso no ha odo hablar nunca de la importancia
simblica del cuatro." Jung, por ejemplo, nos habla de un sueo
de un individuo en el que aparecan, en la casa de retiro, cirios en-
cendidos en cuatro puntos semejantes a pirmides.
Como se podr observar por esta descripcin y otras que hace
Jung: la cuaternidad es la proyeccin de cuatro elementos simb-
licos y accesorios que tienden a la simetra, que se manifiestan en
los sueos inconscientemente. Como la interpretacin de un sueo,
a veces es un poco compleja, no cabe duda que esos simbolismos,
que yo los Hamo accesorios^, pueden guardar relacin con la dis-
posicin simtrica; eso es otro aspecto del sueo, que si bien pu-
diera tener relacin con el contenido latente del sueo, en lo que
yo expongo, no me es imprescindible. Hay un hecho, y es el de la
cuaternidad cuya representacin, a lo mejor, de alguna manera pa-
recida hacan nuestros aborgenes. Sus contenidos accesorios, si exis-
tan en relacin a su disposicin simtrica, stos no nos llegaron. Nos
lleg la estructura fsica y formal de esa representacin simblica.
As tenemos que la cuaternidad es la disposicin simtrica en cua-
drado de varios simbolismos accesorios.
Entonces, aadiramos que en las manifestaciones geometricistas
cuadrangulares canarias, la nica evidencia que tenemos es su re-
presentacin fsica y formal, y que de alguna manera aparecen aso-
ciadas con las triangulares.
2 Es evidente de que esos simbolismos accesorios a lo mejor estn integrados a
la estructuracin t ot al del sueo. Como cuando hablbamos de la procreacin en el
tringulo.
16 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
La representacin fsica del cuadrado sera la objetivacin in-
consciente de la cuaternidad en un cuadrado.
Es decir, que un contenido latente se manifiesta formal e incons-
cientemente en el cuadrado cuya nica finalidad consciente era la
de decorar en la cermica y algn acto ritual en la cueva y en
la pintadera. Es decir, que la cuaternidad sera tm proceso de ela-
boracin inconsciente que ordena ciertos elementos psicolgicos en
una imagen.
Seguidamente me veo obligado a aclarar que yo no afirmo que
el arquetipo de la cuaternidad sea el de las representaciones abo-
rgenes canarias. Sera una proceso semejante; que me ha servido
como punto de apoyo para tratar de hacer alguna interpretacin en
las manifestaciones aborgenes canarias.
El tngulo
En las representaciones canarias, ste y su evocacin, como po-
dra ser la lnea quebrada, es el que ms abunda. Podra ser la
lnea quebrada una representacin triangular menos elaborada por
su falta de total proyeccin entre todos sus puntos, o tan slo una
representacin fsica de un contenido psicolgico subjetivamente ins-
pirado en el tringulo y que ha sido posteriormente objetivado por
motivaciones netamente plsticas?
Hay muchos autores que le atribuyen un simbolismo sexual;
la naturaleza intrnseca del porqu, la ignoramos. Ya antes inten-
tamos explicar con el ejemplo de la procreacin el proceso de trans-
formacin de este smbolo. De todas formas hay evidencia de que
le atribuyen este significado, y no slo en culturas prehistricas,
sino tambin en comunidades simples o primitivas modernas. Y en
muchas de estas comunidades existen figuras geomtricas a las que
se les atribuye significados concretos.
Pasando otra vez a las concepciones psicoanalistas del smbolo
como un punto de apoyo en lo que expongo, tenemos que, para
Freud, el nmero tres, segn l: "es un comprobado smbolo de los
genitales masculinos"^. Lo interesante de esta afirmacin; radica:
primero, en que le atribuye un simbolismo concreto y esencial, por
as decir, en la psiquis humana, como podra ser de alguna manera
su alusin en la libido. Freud, simplemente comprob que el n-
mero tres apareca como un simbolismo sexual corroborado por los
contenido onricos de los sueos que interpretaba. Y en lo segundo,
tenemos que este simbolismo es inherente a un proceso de elabo-
racin ms desarrollado y concreto que el de la cuaternidad, puesto
que este ltimo recurre, generalmente, a varios elementos acceso-
3 FREUD : La interpretacin de los sueos^ 2.
ANTROPOLOGA CANARIA 17
os para formar dicha imagen, y debe ser identificado por la distri-
bucin simtrica de alguno, o todos los simbolismos que integran
el contenido onrico. Y, en cambio, en el nmero tres tenemos algo
especfico representado en el tres, producto de una elaboracin in-
consciente, inherente a un 'contenido psicolgico de origen sexual
que ha recurrido a un elemento de identificacin concreto para su
existencia.
Entonces tenemos que la representacin fsica del tringulo po-
dra estar relacionada de alguna manera con el nmero tres, de
contenido sexual, y la representacin fsica del cuadrado un pro-
ceso similar al de la cuaternidad. Pero en la cuaternidad no tene-
mos una idea concreta del significado de este arquetipo, y en el
tringulo s hay posibilidades de que la tenga. As podramos con-
cluir que, para Freud, el nmero tres simboliza los genitales mascu-
linos y para otros autores, el tringulo es posiblemente un smbolo
sexual, sin concretar. As, podramos concluir, que entre tres y trin-
gulo podra existir una relacin de reciprocidad y que ambos, de
alguna manera, podran hacer alusin a la libido, y sta sera de
naturaleza arquetpica.
NOTA: Cuando digo ms atrs que el tres, al manifestarse en
los sueos, no ha recurrido a elementos accesorios, me refiero a ele-
mentos concernientes a la naturaleza concreta de ese simbolismo y
no a otros que acompaan al tres en el sueo.
II
LAS PINTADERAS
En las manifestaciones geometricistas canarias tenemos que stas
se distribuyen independientemente en tres categoras diferentes que
aparentemente no estn interrelacionadas unas con otras, pero que
deben guardar una relacin de reciprocidad simblica; estas catego-
ras son las pintaderas, la decoracin en la cermica y la pintura en
la Cueva Pintada de Gldar.
En el caso de la pintadera y las pinturas en la Cueva Pintada de
Gldar podemos afirmar que exista un significado en cuanto a su
funcionalidad cultural, puesto que son dos categoras cuya simboli-
zacin deba tener una finalidad concreta, pero ya en el caso de la
decoracin en la cermica se distancia ms de esta finalidad cons-
ciente ; aqu, a lo mejor, apareca porque la cermica era un medio
ms, por los limitados que posean, para plasmar estas representa-
ciones inspiradas en las otras categoras.
Entre estas tres categoras tenemos que, hoy por hoy, la pintade-
ra es el elemento cultural ms interesante y significativo que existe
en Gran Canaria ^y por qu no en las otras islas. Ya que no slo
se han encontrado aqu, sino en otras muchas partes del mundo. Con
esto nos preguntamos si fue un elemento de invencin aislado o un
elemento de derivacin. Por lo pronto, los doctos en esta materia
sostienen que debi ser un elemento de difusin, en especial por ca-
recer de primordialidad y tener una utilidad de carcter secundario.
En el caso de que se abogue por su evidencia en Canarias y otras
partes del mundo, como un caso de paralelismo cultural, esto es di-
fcil, porque sera preciso que las bases culturales de todos los pue-
blos en que aparece la pintadera sean las mismas o se hallen, por lo
menos, a un mismo nivel, ya que el paralelismo no se produce nunca
entre culturas desemejantes.
20 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
Dicho esto, podemos concluir que si la pintadera no tuvo un ca-
rcter de esencialidad en las culturas. que aparecan y se manifes-
taba en muchas partes del orbe, nos veramos obligados a esgrimir
la palabra esencialidad y conseguir conclusiones que nos acerquen
ms al porqu de su asidua presencia en muchas culturas prehist-
ricas.
La explicacin de esta esencialidad es que deben haber factores
inconscientes de naturaleza colectiva que inducen a que este elemen-
to cultural se manifieste tan asiduamente. En un principio, este jui-
cio puede parecer aventurado, pero si recapacitamos un poco la cues-
tin vemos que los nicos factores con que se arguye explicar la
transmisin y la "esencialidad" de este objeto son difciles de apre-
hender y no nos demuestra una explicacin que nos aquiete. Por lo
tanto, su esencialidad y asidua presencia se la achacaremos a pre-
siones inconscientes, y, para ser ms explcitos, a la psicologizacin
de estos smbolos-objeto. Tendran que haber unos factores motores
de naturaleza inconsciente, cuya transferencia fsica y formal es ob-
jetivable; de ah el que pudieran servir para estampar, pero desco-
nocemos los factores reales que hacen que se manifieste con tanta
frecuencia por su falta de esencialidad objetiva.
De todas maneras nos planteamos la incgnita de cules fueron
los factores que motivaron su utilidad o qu clase de acondicio-
namientos inconscientes y primordiales deban existir para que este
elemento cultural se manifestara con tanta asiduidad en las dife-
rentes culturas.
La esencialidad de que habl no sera otra sino la interpretacin
subjetiva que el individuo haca de la pintadera, pero ignoraba el
verdadero origen de esos smbolos geometricistas. Las triangulares
son las que ms abundan, y la existencia de otras representaciones
en menor grado de algn modo nos evidencia la primbrdialidad de
stas y que no manifestaban con toda seguridad lo que el smbolo
les sugera a ellas; deba haber una creencia muy matizada con la
que todos estos smbolos se identificaban, pero que probablemente
estos smbolos geomtricos de alguna manera nos muestra su natu-
raleza inconsciente y que no tenan medios de inspiracin para rea-
lizarlos. Tendran una significacin subjetiva que no responda a su
verdadero origen y que luego transferan en un ritual o accin reli-
giosa.
Entonces podemos concluir que desde los factores inconscientes
hasta los conscientes y objetivables como es la finalidad de la plas-
macin estn los siguientes pasos:
ANTROPOLOGA CANARIA 21
Disposicin de ios Representacin or- [ Pintadera: Objeto portador de
factores motores del [ naal subjetivada | 1- y 2.
smbolo
: Plasmacin
1-" 2. 3 . " *
Esto nos evidencia de que en la pintadera hay dos planos: el in-
consciente y el consciente u objetivo. Entenderamos por objetividad
la interpretacin racional que el individuo hace de la realidad, y por
subjetividad, los acondicionamientos inconscientes que le influye al
individuo a la hora de interpretar la realidad. Objetividad y subje-
tividad, en el caso que nos atae, se reciprocan, ya que el uno no
descarta totalmente al otro, entre ambos planos no existe una rela-
cin de exclusividad total, pero son trminos que nos ayudan a es-
tructurar los mecanismos de expresin, a los que tenemos que recu-
rrir para aclarar todos estos conceptos.
Factores motores pre- [ / \
conscientes de la pin- > \ / \ / y / 7 Plasmacin
tadera
Visto esto, podemos concluir que los factores que hicieron de la
pintadera un elemento cultural tan difundido y significativo no pudo
ser la plasmacin, bien como tatuajes, como se, les atribuyen a los
canarios, o bien para identificar graneros, cuyas evidencias existen
en el norte de frica, sino que deban existir otros factores primor-
diales cuya verdadera esencia ignoramos y que pudieran ser de na-
turaleza arquetpica.
Ahora bien, en los dibujos de estampacin de los hallados en el
orbe, no todos son de naturaleza geometricista, sino que se produce
una discordancia simblica. Si los smbolos fuesen los mismos, es de-
cir, geomtricos, como los canarios, esto nos ayudara a ponernos a
favor de unos factores inconscientes. Pero como su esencialidad, en
22 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
este caso, se nos manifiesta en cuanto a la estampacin o sello, es
ms difcil an mostrar las causas de su origen.
En el caso de estas manifestaciones geometricistas canarias cabe
preguntarse inevitablemente por qu los canarios no representaban
la Naturaleza tal y como la vean, de forma naturalista, al igual que
lo hacen otras culturas simples o primitivas, y, en cambio, slo ha-
can estas complicadas elaboraciones, de las que no tenan medios
naturales y objetivos de inspiracin.
No podemos pensar que los aborgenes carecan de familiaridad
con la Naturaleza que tenan alrededor, puesto que dependan de ella,
y no existan concepciones que los desvincularan de forma directa
con ella, ya que la Naturaleza deba ser asumida como instrumento
conceptual para explicar realidades de orden lgico y social. Enton-
ces, cmo explicar el origen y la finalidad exclusiva de todas estas
manifestaciones geometricistas en la cultura canaria prehispnica si
no se lo atribuimos a elementos arquetpicos?
Qu estrecho ligamen podra existir entre la Naturaleza y estas
complicadas representaciones que de algn modo, observndolas sin
atribuciones conceptuales nuestras, no nos sugieren absolutamente
nada? En qu medida estas representaciones podran estar adoba-
das de elementos naturalistas y en qu consistan sto? Ya que, como
consecuencia obvia, la Naturaleza desempea un papel dominante
en el pensamiento primitivo. Entonces, qu vnculos podran exis-
tir entre representacin arquetpica y la Naturaleza?
Lo lgico sera pensar que la creencia a las consecuencias racio-
nales de la realidad que se derivaban de estos simbolismos justifica-
ran la esencialidad que tenan y la funcin que cumplan. La Na-
turaleza intervena en la elaboracin de la creencia, y slo por medio
de la creencia era justificada su esencialidad en la cultura, y la
asidua presencia de estas representaciones en ella.
Asimismo, como es obvio, esas creencias que eran constitutivas
de estas representaciones, tambin lo eran de causas naturales.
Cabe aadir que las observaciones que hace el hombre de la
Naturaleza, las reduce a conceptos y las ordena en un sistema. Este
sistema sera una estructuracin que abarcara desde acondiciona-
mientos inconscientes, como pueden ser esas emergencias arquet-
picas, hasta las creencias que le eran inherentes, y un conjunto de
reglas sociales que tambin formaran parte de esa urdimbre de
relaciones. Incluso para Lvi-Strauss, esta urdimbre de relaciones
sociales no se modifican por causas socialmente objetivas, sino que
se consideran como proyecciones de un sustrato comn que resulta
ser el pensamiento inconsciente.
ANTROPOLOGA CAUAEIA 23
Una vez hechas todas estas matizaciones, cabe preguntarse por-
qu la importancia en su distribucin en el mundo radica en cuanto
al sello, y no en cuanto a un tipo de signos impresos en ella. Esto
es ms difcil an de explicar y la nica salida fcil que nos lo evi-
dencia es atribuyndoselo a' un fenmeno de paralelismo cultural.
En el caso contrario en cuanto que es un fenmeno de difusin
caemos en un mundo de intrincadas asociaciones y anlisis que no
nos conducen sino a hiptesis ms o menos vlidas, pero con pocas
bases objetivas, las cuales seran ms vlidas extrayndolas de las
asociaciones con otros fenmenos de difusin parecidos. Por las ra-
zones mencionadas anteriormente, hoy por hoy, se acepta que es
un fenmeno de difusin; por lo tanto, ste es el camino a seguir
por m.
Cabe preguntarse en dnde radica la importancia de la pinta-
dera en cuanto que era un sello, y en qu tipo de creencias la inte-
graban las culturas en que aparece.
Verneau, en el estudio que hizo de las pintaderas canarias, co-
ment la hiptesis del doctor Chil, en la que le atribuye a las figu-
ras triangulares un smbolo religioso que representa el enlace del
cielo con la tierra y el mar, o sea, la trinidad: "Querer deducir de
las formas o dibujos triangulares de algunos barros la existencia
de una religin basada sobre la trinidad, no nos parece una opinin
de valor cientfico, sobre todo si se reflexiona que un gran nmero
de tales objetos presentan formas diferentes."
"Si los tringulos simbolizan el enlace entre la tierra, el cielo
y el mar, cabra preguntar al autor lo que representa las formas
cuadradas, rectangulares y circulares, y la de la base plan o apenas
convexa, porque si estos objetos fueran un mero smbolo, no habra
razn para que los dibujos se encontraran en un plano."
Es evidente de que la interpretacin de las formas triangulares
que hizo el doctor Chil es exclusivista del tringulo y su hiptesis
se la pone por tierra Verneau, por la discordancia simblica que
caracteriza a las pintaderas. Yo tambin creo que la hiptesis del
doctor Chil es aventurada, adems de una estructuracin simblica,
que surja la trinidad por l descrita, en la que entran los elemen-
tos agua, cielo y tierra, y de ah atriburselo a una religin basada
en esta trinidad, es muy aventurado, puesto que no tiene elemen-
tos motores o bsicos y consustanciales a la naturaleza de ese smbolo,
y de ellos sacar evidencias posteriores como elementos de apoyo en
esa creencia religiosa, o tan siquiera en la interpretacin objetiva
de ese simbolismo triangular sin hacer una relacin ms amplia.
En otras palabras; que el doctor Chil, sin elementos de apoyo en
qu basarse o inspirarse para establecer su hiptesis, toma tres ele-
mentos naturales evidentemente trascendentes en la vida de los
24 CARLOS O'SKANAHAN JUAN
antiguos aborgenes canarios, y los estructura y enlaza en un sim-
bolismo concreto. Su hiptesis no deja de ser sugestiva, pero nada
nos resuelve.
Una vez que Verneau hace recalcar que, entre el significado del
smbolo y plasmacin, tiene que haber una relacin ^-es decir, el
por qu plasmar ese simbolismo, o mejor, por qu esos dibujos se
encuentran en un plano y cul es la necesidad imperiosa de que
slo aparezca as y no de otra manera.
Para discutir esto, tenemos que tener en cuenta que Verneau
se limit a analizar la pintadera en s, y no busc otros elementos
de inspiracin de la pintadera, o si la pintadera estuvo basada en
otros, o si haba una reciprocidad simblica entre las categoras en
que aparecen manifestaciones geometricistas. De todas formas, antes
de seguir profundizando en la relacin de categoras, no cabe duda
que, aunque esos dibujos hayan sido meros smbolos, se podran
haber manifestado en un plano, o no.
Seguidamente pasaremos a analizar de forma breve lo que me
sugiere la Cueva Pintada.
En la Cueva Pintada de Gldar tenemos una presencia asidua
del cuadrado y el tringulo, que son los dos elementos que ms
abundan en las categoras restantes. Las derivaciones, si es que se
pueden considerar as de estas dos figuras, son la lnea quebrada
y el rectngulo. En el caso de la lnea quebrada, es difcil saber
si sta es la evidencia de una elaboracin triangular, o es producto
de un proceso de derivacin inspirado en ste; de intentar saber
esto, es un intrincado problema del que podemos desligarnos, ya
que no nos acerca ms a la esencialidad de lo que comento. Por-
qu aparecen esas abstracciones geomtricas en la Cueva Pintada
de Gldar? Qu interrelaciones pueden existir entre stas y las
circunstancias que las crearon? Si tuviramos alguna evidencia de
estas ltimas, tendramos ms acceso a la interpretacin objetiva de
estas representaciones plsticas. Acaso podramos hacer relacin
entre el hecho de que aparezca en una cueva y las circunstancias
que las crearon? Si tuviramos alguna evidencia de estas ltimas,
tendramos ms acceso a la interpretacin objetiva de estas repre-
sentaciones plsticas.
Fueron estas circunstancias de tipo ritual? Como, por ejemplo,
la atribucin que se le hace al arte rupestre. O, a lo mejor, tam-
bin pudo ser una manifestacin plstica, a secas, inspirada por las
mismas circunstancias que las otras categoras.
Hay quien le atribuye a estas pinturas un carcter funerario;
podra tenerlo, pero no ha sido probado que esa cueva tuviera una
finalidad ritual-funeraria. Y si lo de la cermica decorada fuera la
ANTROPOLOGA CANARIA 25
misma (como ya veremos ms adelante) habra una concordancia;
pero esto son tan slo especulaciones indemostrables, por lo pronto.
Si las excavaciones que se realizaron llegan a proporcionar ms
datos se hubiera podido conocer la finalidad de la cueva y, por lo
tanto, relacionar las pinturas con lo que haya podido elucidar la
excavacin. Este trabajo recproco nos podra proporcionar datos
objetivos, relacionarlos con las categoras restantes, y lograr ms
evidencias en cuanto a las manifestaciones geometricistas canarias.
III
DISCORDANCIA SIMBLICA
Ya en otros apartados he hecho mencin de la discordancia sim-
blicas y de las hipotticas evidencias a que sta nos conduce. Con
carcter introductorio a este apartado mencionar otra vez, breve-
mente, los elementos concretos, que yo llamo primordiales y pre-
dominantes, para luego intentar comprender cules son los ele-
mentos discordantes, o a las conclusiones que esta discordancia nos
conduce.
En cuanto a las categoras que nos muestra esta discordancia
de forma ms o menos acentuada; de las tres que hay, nos la evi-
dencian dos. Una es la decoracin geometricista de la cermica y
otra son los motivos geomtricos de la pintadera. En el caso de la
Cueva Pintada de Gldar, tenemos que los pocos motivos con que
contamos en esta categora, los elementos predominantes son los
concretos y primordiales en los que yo insisto. A citar: el tringulo
como representacin ms asidua, luego el cuadrado y, por ltimo,
el crculo. En esta categora, como ya dije, la discordancia es nfima
y aparecen los elementos que se manifiestan primordialmente en
las categoras restantes.
Para los pocos datos con que contamos en la confeccin de este
estudio: en la categora de la Cueva Pintada de Gldar ha sido una
suerte encontrar como elementos predominantes, los primordiales
de las categoras restantes que le dan ms carcter de fuerza a las
conclusiones de este estudio.
As tenemos con que en las pintaderas y en la cermica hay una
discordancia y, como aadimos en el apartado dedicado a las pin-
taderas, esta discordancia nos aclara que los motivos simblicos geo-
metricistas son de carcter inconsciente.
En especial, en el caso del tringulo, que es el que ms abunda
en esta categora, nos pone en evidencia de su esencialidad por pre-
siones de origen inconsciente, y ste a su vez es evidenciado por la
28 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
discordancia existente, aunque, en verdad, en esta categora no est
tan acentuada como en la cermica. Todo esto, y el que abunden
tanto las representaciones triangulares nos hace pensar obviamente
que se tenda mayormente a estas representaciones porque haba
presiones internas y, en especial, porque el individuo buscaba iden-
tificar un concepto de forma vaga y subjetiva en estas imgenes
triangulares.
Una vez visto que la discordancia simblica nos evidencia, sobre
todo en la pintadera, la primordialidad e importancia de las mani-
festaciones geometricistas triangulares como elementos originarios
de un proceso de elaboracin inconsciente, en los que el tringulo
podra ser una de estas imgenes arquetpicas, podemos llegar a la
conclusin de que quienes usaban estos singulares objetos ignora-
ban la naturaleza de estos motivos geomtricos y no les daban nin-
gn significado que estuviera en relacin directa con el motivo geo-
mtrico que representaban. Es decir, que en el caso de la cermica
y, sobre todo, en la pintadera, est ms manifiesta la esencialidad
de las representaciones triangulares, y mucho ms an en la pin-
tadera porque su utilidad era concreta y tena que existir una
relacin directa entre el simbolismo y la funcin a cumplir de este
simbolismo en la estampacin; pero como ya aad anteriormente,
la interpretacin de ese smbolo era objetivado por la colectividad,
por lo que, del verdadero significado, o mejor dicho, del significado
original del smbolo, el que le daba el individuo y perduraba por
su esencialidad, haba un paso de evolucin y transformacin del
simbolismo. Las atribuciones conceptuales que se hacan en rela-
cin al smbolo no respondan a su significado original, sino que la
colectividad le asignaba otro, recproco con el primero, pero sin
idnticos valores. Haba una relacin de identidad de la interpre-
tacin consciente con su valor original inconsciente.
En cuanto a esta relacin de identidad, me veo obligado a aa-
dir que este paso, de hecho, ya es atrevido, pero me baso en que
est evidenciado por la discordancia simblica que es constitutiva
de la pintadera. En una palabra, al existir discordancia y predo-
minar un simbolismo determinado, esto nos muestra la esencialidad
de ste, cuyos elementos motores son inconscientes, y su interpre-
tacin es subjetivada por el individuo, producindose en este paso
de simbolismo inconsciente a smbolo de significado subjetivo cons-
ciente un proceso de transformacin donde la segunda etapa de este
proceso valorativo del smbolo guarda una relacin de identidad
con la primera.
Es evidente que si no existiera esta discordancia en las pintade-
ras me ahorrara todas estas indagaciones en cuanto a la relacin
de identidad entre las dos etapas valorativas del smbolo, pero exis-
tiendo sta, no nos queda ms remedio que tratar de explicar la
ANTROPOLOGA CANARIA 29
asidua representacin del tringulo en relacin a otras manifesta-
ciones geometricistas.
Tambin hay que reconocer que si no es por esta discordancia
ya muchos habran hecho sus_ indagaciones.
Trasladndonos ahora a partir de la segunda etapa del signifi-
cado del smbolo en la pintadera, nos preguntamos que funcin cum-
pla ese simbolismo en la estampacin, ya que la funcin que cum-
pla la pintadera deba de ser concreta. En el caso de la cermica
o de la decoracin en la Cueva Pintada de Gldar, nos vemos obli-
gados a relativizar en la medida de que podan ser manifestaciones
plsticas inspiradas en la funcin que esos smbolos guardaban en
la pintadera, pero no cabe duda que tambin poda suceder lo con-
trario, entonces qu camino tomar?
Si consideramos a la pintadera un elemento cultural de difusin,
vemos que estos smbolos geomtricos se muestran en la pintadera
como sello, y que, por lo tanto, debe guardar relacin el motivo
geomtrico con la estampacin y, por lo tanto, con la pintadera en
s; de ah que la pintadera haya podido ser portadora de estos mo-
tivos geomtricos y la creencia que, en relacin, le eran inherentes,
pero esto slo suceda si la relacin fuera coherente entre la fun-
cin que cumpla la pintadera en la cultura portadora y el elemento
geometricista que ste tambin transmita; entonces, con esto apre-
ciamos que la pintadera, de algn modo, poda ser portadora de
estos motivos geomtricos.
En relacin al posible significado que podemos aprehender inter-
pretando los motivos simblicos de esta categora, no tenemos nin-
guna evidencia. Vemos que, en las vasijas, este significado poda
estar relativizado por el hecho de ser un recipiente. Entonces el
significado de estos motivos decorativos queda ms enfatizado en
la pintadera, puesto que tena una utilidad concreta y directamente
relacionada con el sello y la funcin a cumplir por ste. En cam-
bio, como ya aad, la vasija era un medio (de los pocos que te-
nan) accesorio para realizar estas representaciones.
Despus de estas breves dilucidaciones nos es fcil apreciar cla-
ranente que la funcin de los motivos geomtricos en la cermica,
aunque sin datos objetivos para juzgar, deba ser ms vaga. La
cermica poda ser un elemento acesorio para estas representacio-
nes que, por su esencialidad como objeto de uso imprescindible en
la cultura, a lo mejor lleg a tener una funcin especfica en rela-
cin a los smbolos, y slo en el caso en que stos aparecan.
Hay quien le atribuye a la cermica decorada alguna relacin
con ritos funerarios y, por lo tanto, una creencia religiosa le era
consustancial. Existen pruebas de qu en algunos enterramientos
aparece como ajuar funerario vasijas decoradas. Lo que nos queda
por averiguar es si esas vasijas son exclusivas de las inhumaciones
30 CABIOS O'SHANAHAN JUAN
y a ella le acompaaba alguna creencia en relacin a los motivos
decorativos. Al menos, en el caso de los tmulos de Gldar existe
la posibilidad de que los inhumados all procedan de un "status"
social elevado y, por lo tanto, la calidad de las piezas, tanto en
tipologa como en decoracin era un privilegio de clase; de todas
formas, esto debe ser corroborado por ms datos, los que no tene-
mos por lo pronto.
Olvidndonos por un momento de las evidencias de las vasijas
decoradas en cuanto a ajuar ftmerario, volvamos al tema princi-
pal, que son las implicaciones de la decoracin en la cermica. Al
considerar a sta como un elemento accesorio en pro a que se ma-
nifiestan esas representaciones plsticas, es fcil apreciar que la
discordancia geomtrica en la cermica est ms acentuada que en
las pintaderas, aunque tamibin es evidente de que en la cermica
hay ms posibilidades de que sta se manifieste porque el medio
fsico de expresin es ms aceptable que en la pintadera. Pero, por
otro lado, vemos que en la Cueva Pintada, donde haba muchsimas
posibilidades, slo aparecieron. las formas primordiales que encau-
zan mi hiptesis.
ANTROPOLOGA CANARIA
31
ESTADIO
ORIGINAL
ESQUKMA A
ARQUETIPO
t
INCONSCIENTE
COLECTIVO
INCONSCIENTE
PERSONAL
>
SMBOLO
CREENCIA
J A
^ >
PSIQUIS
MITO
_
PSICOLOGIZACION
DEL SMBOLO
< = >
categoras
REPRESENTACIN
ARQUETIPICA
32 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
ESQUEMA B
<'^%
/ \ Reciprocidad / \
1." / \ 3.
Reciprocidad acentuada
RELACIONES
< : : >
FUNCIONES CULTURALES
A CUMPLIR
SMBOLO
CUEVA
COMO
CUEVA
ELEMENTOS PORTADORES
DE LOS S MBOLOS
ESENCIALIDAD
EN LA CULTURA
W
' CUMPLE UNA FUNCIN
CONCRETA
ELEMENTO CULTURAL .
DE DIFUSIN
PINTADERA
rv
LA ESENCIALIDAD DE LA PINTADERA COMO ELEMENTO
CULTURAL DE DIFUSIN
Una vez que hemos mencionado la cermica en cuanto a ele-
mento discordante, y sus implicaciones, pasam.os otra vez a insis-
tir en la esencialidad de la pintadera en la cultura en que se mani-
fiesta, y esta esencialidad se enfatizaba en la pintadera como sello,
su funcin de estampacin y las creencias que a ellas le deban ser
inherentes.
En el esquema (B) vemos cmo desde una mutua reciprocidad
entre las tres categoras, por un proceso de seleccin y esquemati-
zacin, llegamos a aislar la pintadera de las categoras restantes,
y evidenciar con esto, como conclusin, que es el nico elemento
que aprehenda varios factores que nos demuestra su esencialidad,
tales como: sello-smbolo-creencia. Y, por lo tanto, de ellos dedu-
cimos que cumplan una funcin cultural concreta. En cambio, el
significado aparente que nosotros podemos deducir de esos smbo-
los en las otras categoras estaba relativizado por la imprecisa mi-
sin que deban cumplir en los elementos en que stos se manifes-
taban. As, en la cermica, stos eran las vasijas, y en la cueva,
ste era la cueva.
De este modo queda aclarado que, entre las dos categoras que
seleccionamos, las pintaderas y la cueva. A esta primera le atri-
bumos una funcin concreta y, por lo tanto, la valoracin del smbolo
era aprehendida por el objeto y se transmita una creencia rela-
cionada con el smbolo que se imprima, cuya creencia guardaba tan
slo una relacin de identidad con el verdadero contenido incons-
ciente.
Como ya habl en el captulo anterior a ste, la importancia de
la pintadera en la cultura canaria y en todo el mundo quedara
muchsimo ms acentuada si sta realmente fuera un elemento de
derivacin, as como las creencias que a ella le eran inherentes.
Entonces, la transcendencia de la pintadera como elemento cul-
o
>
f
O
>
a
rea de dispersin geogrfica de "pintaderas" y sellos. (Tringulos = "pintaderas"; paralelogramos = sellos)
ANTROPOLOGA CANARIA 35
tural sera mucho mayor. Lo que faltara por averiguar es si tam-
bin la pintadera, en las diversas culturas en que se manifiesta,
tiene otros elementos o categoras para establecer una reciprocidad
y poder apreciar de alguna manera parecida a la que hacemos al
establecer esta hiptesis; las -posibles funciones de la pintadera en
la cultura que apareca. Y as, establecer unas pautas valorativas
generales que nos sirvan para elucidar la funcin de este signi-
cativo elemento cultural.
Cabe obviar que, en relacin a la pintadera, con ella ha sido trans-
misible una creencia equiparada a la funcin que cumpla, ya que
sta poda ser la explicacin de su persistencia como elemento cul-
tural de difusin. De lo contrario, cmo explicaramos su persis-
tencia en las culturas como simple sello? Dnde radica la impor-
tancia de un sello? Esto ltimo no explica su asidua presencia. Si
no hacemos conjeturas como stas, es difcil aceptarla como un
elemiento de derivacin.
Y si se acepta que una creencia o rito le era constitutivo, tam-
bin de algn modo nos vemos obligados a atribuirle una esencia-
lidad psicologizada. Haba motivos psicolgicos que justificaban su
asiduidad, y estos motivos tenan que ser transmisibles y llegaron
a fraguar en el inconsciente colectivo de las comunidades en que
se manifestaban. Pero esta cuestin no nos aclara mucho. Nos ex-
plica tan slo la transmisin de una creencia con los posibles arque-
tipos que le eran caractersticos. Lo que cuesta evidenciar es que
un smbolo que era consustancial a unas determinadas creencias, en
su aspecto formal y fsico concreto, haya perdurado a travs del
tiempo y culturas, siempre asociado al sello (pintadera) y en plena
reciprocidad.
V
DEGENERACIN DE UN SMBOLO NATURALISTA
HACIA UNA FORMA GEOMTRICA
La evidencia de varias representaciones geometricistas en las que
las esenciales son las triangulares, y en menor grado, cuadrados
y crculos. Podemos observar que las tres son figuras geomtricas.
Todas estas representaciones aparecen asociadas unas con otras, es
decir, en mutua relacin. Esto es un dato que, de algn modo, nos
muestra reciprocidad entre las figuras geometricistas existentes.
Lo que s podemos apreciar a primera vista es que el crculo
est asociado al tringulo, por ejemplo, en cuanto a que son figu-
ras geomtricas, pero esto es un concepto artificial, producto de una
ordenacin y clasificacin creadas por la conciencia, que no ignora
el concepto de geometricidad. Lo que nos sume en la incgnita es
si tambin existe una relacin entre todas estas y diferentes for-
mas geomtricas, producto de un proceso de elaboracin inconsciente.
O si alguna de. ellas es la primordial y la que nos representa la
ordenacin psicolgica en esa imagen, siendo las dems derivacio-
nes producto de inspiracin en lo esencial. Pero al decir esto, cae-
mos inevitablemente otra vez en lo que rechazbamos anteriormente,
y es que el aborigen desconoca fundamentos de geometricidad y
que la geometricidad de estas figuras le sugiriera algo hasta el punto
de hacerlos esenciales, y que se lleguen a manifestar en las tres
categoras. Nos abruma un poco ms al intentar querer elucidar un
significado entre las figuras geomtricas ms diferentes como po-
dran ser crculos, tringulos y cuadrados y que cada una de ellas
sean simbolismos arquetpicos cuyas relaciones ignoramos por com-
pleto, ya que aparecen conjuntamente, lo que nos sume ms en
confusiones.
A la hora de valorar estas representaciones hay un hecho capi-
tal y es el que aparezcan con carcter de esencialidad en una cul-
tura grafa; esto, inevitablemente, nos conduce a plantearnos serias
cuestiones en relacin a su origen y la cuestin queda ms enfa-
38 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
tizada al ser stas las nicas representaciones plsticas producto del
espritu artstico del canario.
Para ilustrar un poco las cuestiones que nos hemos planteado
en cuanto a la valoracin de los smbolos geomtricos por razones
psicolgicas, cuando Jung nos habla de la "cuadradura del crculo" *,
que era una valoracin conceptual que hacan los alquimistas, "todas
las cosas estn slo en los tres. En el cuarto se complacen". "Haz
del hombre y de la mujer un crculo redondo y saca de l el cua-
drado y del cuadrado el tringulo. Haz un crculo redondo y ten-
drs la piedra de los filsofos."
Seguidamente dice Jung: "Desde luego que semejantes cosas no
son para el individuo moderno sino puros disparates. Pero este jui-
cio valorativo, en modo alguno anula el hecho de que tales ideas
hayan existido y hasta que hayan desempeado un papel muy im-
portante durante muchos siglos. A la psicologa le corresponde com-
prender estas cosas y dejar que los profanos las tachen de absurdos
y disparates. "Muchos de mis crticos, que se consideran hombres
de ciencia, se comportan exactamente igual que aquel obispo que
lanz el anatema de la Iglesia sobre los escarabajos, porque se mul-
tiplicaban desmesuradamente."
Accediendo ahora al tema de que este smbolo podra ser debido
a causas degenerativas y simplieacin de una realidad naturalista,
como otra posible objecin al encauzamiento^ de nuestra hiptesis
y con aspecto un tanto aventurado.
. As tendramos que el crculo podra ser una representacin as-
tral ; de hecho, en muchas representaciones primitivas, el crculo
evidencia la representacin astral. Y pongamos por caso que el trin-
gulo representa una montaa. Entonces vemos que esos dos motivos
estn inspirados en formas naturalistas, y que por un proceso de
degeneracin en su representacin formal, se estilizan en formas
geomtricas concretas.
En contra de que estos smbolos geomtricos sean representacio-
nes naturales, o que tan slo uno de ellos lo sea, y que aparezca
en discordancia con los otros, nos vemos obligados a afirmar que
si estos simbolismos hacan alusin a posibles elementos naturalis-
tas, y por un proceso de degeneracin si as lo queremos llamar
pasaron a formar esas figuras geomtricas, unas concretas y otras
ms complejas. Entonces, de alguna manera, su verdadero signifi-
cado fue olvidado o degener en esas formas geomtricas, pero en-
tonces vemos que en las tres categoras en las que aparecen esas
JUNG : Psicologa y AlQuimia, pp. 143-44.
ANTROPOLOGA CANARIA 39
representaciones, simples en unos casos y muy complicadas y difu-
sas en otros, surge la discordancia simblica, apareciendo en algu-
nas representaciones formas muy complejas demasiado apartadas
de las ms concretas, demostrndonos sta la inesencialidad de las
ltimas y, por tanto, su inexistente significado especfico.
Pero aqu surge una divergencia, y es que si aceptamos el olvido
de estos smbolos, junto a ellos, para acentuar su esencialidad, ten-
dran que estar ligados a alguna creencia, y que tambin haya sido
olvidada. Creo que esto es difcil de aceptar. Que se sigan mani-
festando los smbolos y la creencia haya sido olvidada por causas
contratsantes en la evolucin cultural de las sociedades que adop-
ten esos simbolismos y que stos sean anulados por un posible pro-
ceso aculturativo.
Este ltimo prrafo, matizado por lo dicho anteriormente, nos
evidencia el surgimiento del arquetipo, inevitablemente nos conduce
a ste. De una creencia con representaciones sim.blicas concretas
en una cultura en la que el simbolismo tuvo primordialidad, con
motivo del proceso aculturativo, es anulado por nuevas concepciones
dominantes y luego, por presiones inconscientes, ste se puede se-
guir manifestando. Respecto a ste, ya hablaremos en el ltimo
captulo. Al hablar de la presencia de estos simbolismos sin fun-
cionalidad cultural.
En esto ltimo podemos estar de acuerdo. En lo que no estamos
de acuerdo es en el proceso de evolucin primigenio donde una re-
presentacin astral o una montaa evolucion en un smbolo geo-
mtrico, en especial que haya perdido su carcter de smbolo en
la forma que lo enfocamos. Es decir, que se haya producido una
transformacin desde una representacin naturalista a una abstracta,
por el simple hecho de que sus formas estilizadas hicieran alusin
a sus formas originales, en cuyo proceso de evolucin formal inter-
vinieron causas degenerativas llenas de cierta dosis de irraciona-
lidad.
VI
RELACIN MOTIVO DECORATIVO Y TIPOLOGA
Ya en el captulo I vimos cmo muchos doctos creen que el trin-
gulo podra ser un simbolismo sexual, pero ignoramos en qu con-
sista ese smbolo, o mejor dicho, cmo se elaborara ese smbolo,
y donde podra estar la relacin tringulo-sexo, a lo que yo contri-
bu aadiendo que podra ser una estructura de motivos psicolgi-
cos en disposicin simtrica, basndome en el arquetipo de la cua-
ternidad. Es decir, que el tringulo respondera a una elaboracin
anloga a la de la cuaternidad. Tambin puse como ejemplo, para
poder explicar con claridad en qu consistan esas ordenaciones,
de que ste podra ser una representacin de un smbolo sexual,
basndome en los argumentos de algunos que as lo creen.
Vistas estas breves aclaraciones con carcter introductorio a este
captulo, tratar de enfatizar la importancia del tringulo como
smbolo de la libido en relacin con la tipologa de la vasija. Es
decir, que si los motivos decorativos de la vasija (en especial los
triangulares, que son los que nos confirman esta hiptesis) estn en
funcin de la tipologa de sta, y viceversa, as como en mutua reci-
procidad, sto, inevitablemente, nos confirmara que las manifesta-
ciones plsticas no muy discordantes que se manifiestan en las tres
categoras eran motivos simblicos de origen inconsciente que lle-
garon a adquirir esencialidad, enfatizada esta esencialidad, sobre
todo en las pintaderas y la Cueva Pintada de Gldar.
En la cermica hay ms discordancias en cuanto a los motivos
representados en ella, pero, en cambio, con la tipologa adquiere
otra importancia, que como ya vimos, casi la haba perdido por el
motivo representado en ella. Estas vasijas son las de pico vertedero
y las de' asas femeninas. En las primeras, los picos vertederos re-
presentaran falos, y en las segundas, tambin el asa representara
una vulva.
Existen, especialmente, unas vasijas pico vertedero de las halla-
das en las inhumaciones de los tmulos del Agujero (Gldar) que
42 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
tienen como motivo decorativo un conjunto de grandes tringulos
que parecen querer sealarnos con insistencia la relacin tipologa-
motivo decorativo.
Visto entonces lo dicho en. los prrafos anteriores, al menos en
la cermica, si los datos tipologa y motivo decorativo expresasen
una misma realidad, sera un dato a favor de los motivos decora-
tivos, no como representaciones arquetpicas, que eso ya es un he-
cho, sino de la naturaleza de esos motivos simblicos. Es decir, que
la tipologa nos ha ayudado a acceder al posible significado de esas
representaciones arquetpicas. El problema que nos cuesta abordar
es a la relacin motivo decorativo-funcionalidad del objeto; como
sucedi con la pintadera, que lo ms que expresaba era funcio-
nalidad. En cambio, en la vasija, su uso est ms relativizado, aun-
que ste no nos descarta una funcin, sobre todo de ciertas vasijas
pico vertedero, en algn rito, cosa que ya algunos han argumentado.
Como se comprobar, las argumentaciones precedentes son bas-
tante revelantes, en la medida que la tipologa de la vasija es muy
til como concepto matriz para esclarecer el posible significado de
esos motivos decorativos que le acompaan. As tenemos que cada
categora es muy significativa: la una dilucida datos que no nos
proporciona la otra, y en conclusin, todas se complementan, incre-
mentndose la importancia de las mismas.
Ahora bien, como es que tenemos una evidencia libidinosa que
la podemos identificar con seguridad en la tipologa de la vasija,
enfatizando ms en un aspecto, la misin de la vasija en relacin
a un posible acto ritual, pero con un elemento flico (por ejemplo),
cosa que nos muestra ms o menos claramente que a la tipologa
le debe ser inherente un rito, puesto que ste es una manifestacin
consciente y objetiva que hacia el canario, contando en otro plano
con unos simbolismos de origen inconsciente, pero a los que el ca-
nario les haca una atribucin conceptual racional y objetivada, de
su realidad inmediata. Es decir, que en el plano tipolgico hay acon-
dicionantes inconscientes que motivaron la existencia de esos ele-
mentos flleos en la vasija; pero al existir un elemento cuyo signi-
ficado podemos aprehender claramente, porque es producto de una
elaboracin objetiva, este elemento, pues, nos demuestra que los in-
dividuos eran conscientes de una realidad que queran expresar, co-
nocan dicha realidad y el objeto causal de la misma (esquema B).
Por otro lado, contamos con los motivos decorativos, cuyo verda-
dero origen y factores motores de los mismos desconocan. Su eviden-
cia en la conciencia slo exista por presiones inconscientes, y de su
estado original (inconsciente colectivo) o su resurgencia en la con-
ciencia se produca una transformacin en la que esta segunda etapa
guardaba tan slo una relacin de identidad con la primera (esque-
ma A).
ANTROPOLOG A CANARIA 43
Seguidamente, estos esquemas nos expresan de forma ms clara
lo dicho anteriormente:
1^
Fact ores
inconscientes
D. S.
^ -j
"I
1 A , .
-V^
1
1
1
1
1
B'
1 \
1 ^
1
M
C
factores conscientes
(Atribuciones objetivadas)
MOTIVO GEOMTRICO
En este esquema vemos claramente la dinmica del motivo de-
corativo, cuyo objetivo principal lo expresa en este caso con la pin-
tadera; por su funcionalidad y con la plasmacin concluye su fase
evolutiva como objeto simblico.
Factores
conscientes
(Esquema B)
TIPOLOGA
4 4 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
El punto A nos expresa su estadio original. El B,B', su transfor-
macin al surgir a la conciencia, y el C, la interaccin del motivo
simblico con el objeto y su finalidad ltima con la plasmacin.
La faseBjB' es la que motiva la discordancia simblica. Tambin
en C tenemos a la vasija con su motivo decorativo, incrementada la
importancia de sta por su tipologa y el motivo, ambos en. recipro-
cidad simblica. Aunque con una funcionalidad ms relativizada que
la de la pintadera.
En este esquema vemos cmo los factores conscientes son predo-
minantes como agentes valorativos. de la realidad que expresa la ti-
pologa.
Este esquema es una aproximacin a lo que pretendo exponer:
nos explica que las atribuciones conceptuales que la colectividad ha-
ca de la vasija o, mejor, las creencias que a ella le son inherentes
guardaban una relacin directa con la tipologa de la misma. As, la
comparacin causativa de la libido aparece representada por un falo.
En este esquema parece que inciden menos los factores incons-
cientes como elementos motores a la hora de que los individuos valo-
ren colectivamente esas formas asexuadas. En conclusin, expresan
una realidad libidinosa, representada en una comparacin por medio
del sujeto; es decir, que la libido se expresa por su instrumento, el
falo. Este ltimo, objetivado tanto en morfologa como en funcin
(verter-).
En cuanto al grado de incidencia de los factores inconscientes en
las racionalizaciones o elaboraciones objetivas que nos pueden ser
reveladas por el objeto elaborado, producto de estas racionalizacio-
nes, aadiramos que stas no son claramente manifiestas por el ob-
jeto. Posiblemente nos expresa la misma realidad que nos expresa-
ra un motivo geomtrico, aunque este ltimo recurra a una elabora-
cin diferente, es decir, elementos psquicos ordenados en estos mo-
tivos geomtricos.
Seguidamente mencionar tres clases posibles de simbolizacin
de la libido:
1.* La comparacin analgica (como el sol y el fuego).
2." Las comparaciones causativas:
a) Comparacin por medio del objeto: la libido se designa por
su objeto; por ejemplo: el sol bienhechor.
h) Comparacin por medio del sujeto: la libido se designa por
su instrumento; por ejemplo: por el falo.
VII
EL ORIGEN POLIETNICO DE LOS ABORIGNES
CANARIOS
Basndome en la diversificacin de elementos culturales en las
distintas islas, en apoyo de un poblamiento progresivo y en distintas
oleadas, tenemos que si estas representaciones plsticas geometricis-
tas slo aparecieron en Gran Canaria fue porque aqu hallaron al-
gn modo de expresin por motivos que ignoramos. Y, aunque as
sea, es evidente que estas manifestaciones geometricistas, que iden-
tificamos en tres categoras, cumplan una funcin cultural. Tenan
un carcter de esencialidad y no eran meras representaciones, pro-
ducto del azar artstico. Y no lo eran, primero, porque son represen-
taciones complicadas y nuestros aborgenes no tenan medios de ins-
piracin para realizarlas y darles carcter de esencialidad, y segundo,
porque su insistencia, ms o menos matizada en las tres categoras,
nos sugiere una funcin cultural concreta y con esencialidad de la
misma naturaleza a las que una creencia le sera inherente. Enton-
ces, si aceptamos estas representaciones originarias de acondiciona-
mientos inconscientes, a los que una creencia les era constitutiva y,
en consecuencia, en un aspecto ms objetivo, nos podemos adelantar
a decir que unas determinadas actitudes sociales se reciprocaban de
alguna manera con las creencias de estos significativos simbolismos.
Dicho esto, concluiremos en que se establece una relacin de re-
ciprocidad consciente en el plano inconsciente hada el consciente
con su respectivo ritual y l social. En el ritual, que es el nico que
podemos evidenciar por la primordialidad de estos smbolos, es don-
de se deba producir una psicologizacin de los mismos, y, en conse-
cuencia, esto tambin Tos evidencia que cumplan una funcin cultu-
ral concreta; por lo tanto, a todas estas manifestaciones simblicas
las podramos considerar como una caracterstica cultural de un gru-
po tnico que arrib en Gran Canaria, los que trajeron unas creen-
cias consustanciales a los simbolism,os que se manifiestan en las tres
categoras. El nico elemento que nos demuestra el carcter de fun-
46 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
cionalidad de estos smbolos es la pintadera, con la estampacin. En
cuanto a las dos categoras restantes, no podemos concretar nada,
pero su presencia en estas dos categoras nos evidencia de algn
modo su funcionalidad.
De lo hablado en los prrafos precedentes slo nos aclara la rela-
cin smbolo-creencia el primero psicologizado y su funcin, pero
nada en relacin a la presencia de estas "imgenes" que yo conside-
ro arquetpicas. Cul es el motivo de su presencia y qu relacin
objetiva haba entre estas complicadas representaciones que no nos
sugieren nada y la creencia con que se reciprocaban, en la que esta
ltima tena que ser una idealizacin de la realidad inmediata? A este
tema intentaremos acceder ahora.
En cuanto al vnculo o relacin entre simbolismo a secas y creen-
cia, vemos que no parece caber relacin alguna, por la sencilla razn
de que estas manifestaciones plsticas tan complicadas no nos su-
gieren nada en relacin a una creencia que les sea inherente. Pero al
querer hacer esta relacin la tenemos que descartar, porque nuestro
concepto de la realidad de estos smbolos es errneo, ya que estamos
condicionados a interpretarlos conforme a nuestras propias conste-
laciones psquicas; es decir, sera pecar de etnocntricos. Y esto es
un fallo que se .comete muy a menudo por ms que se expongan ar-
gumentos que no son ms que la pesudo-objetivacin de la realidad.
Incitados por condicionantes etnocntricos que son inevitables y
de los que siempre nos vemos obligados a depender, no cabe duda
de que esas representaciones de algn modo tambin nos sugieren la
manifestacin de unos arquetipos que surgen a la conciencia del in-
dividuo por presiones internas; es decir, que estas manifestaciones
son evidencias del inconsciente colectivo que nacen por motivacio-
nes impredecibles, pero en el caso de las representaciones canarias
prehispnicas esta evidencia nos vemos obligados a descartarla, por-
que de la forma como se manifiestan en las tres categoras dilucida-
das y con y con el carcter de funcionalidad concreta en una de
ellas. Esto nos conduce inevitablemente al carcter de esencialidad
que tenan y que una creencia tendra que ser constitutiva de estas
representaciones. Es decir, que stas no podan ser representaciones
disgregacionales, aunque inevitablemente seran evidencias del in-
consciente colectivo ni tampoco producto del azar artstico y tam-
bin sin funcionalidad ni primordialidad cultural. En todo caso, ten-
go que concluir que stas eran representaciones arquetpicas, en las
que una creencia les era consustancial a ellas.
En cuanto a que estos simbolismos sean de carcter disgregacio-
nal y que surjan por presiones inconscientes, nos veramos obligados
a acceder a temas tan vagos y complejos como evolucin cultural o
evolucin psicolgica y que adquieran su presencia en diferentes
grupos tnicos por el mayor o menor desarrollo de estos dos trmi-
ANTROPOLOGA CANARIA 47
nos, y que no dejan de ser arriesgados de mencionar en el caso de la
cultura canaria prehispnica, puesto que nos vemos obligados a apre-
hender temas un tanto relativos y complejos, ya que de por s el tr-
mino "arquetipo" es un tanto vago y en muchos casos ste nos evi-
dencia situaciones de origen diferente. Es decir, que por un lado ste,
como ya vimos en el caso del arquetipo de la cuaternidad, es una
sim.ple representacin del cuadrado o una ordenacin de elementos
psicolgicos en el mismo, y por otro lado puede tener un carcter
ms vivo, como puede ser el rbol y, por ltimo, lo que es el simbo-
lismo' de la cruz para un individuo cristiano o no. Este le sugiere
ms a uno y algo a otro. Y este simbolismo slo tiene sentido vincu-
lado a una creencia; por eso tiene carcter de esencialidad en las
culturas, sociedades o individuos a los que estas creencias les son
consustanciales. Aunque es evidente de que unos tienen un origen
ms arcaico que otros y unos tienen ms carcter de smbolos que de
arquetipos, pero no cabe duda de que ambos conceptos se reciprocan.
Para empezar a acceder al tema de arquetipos disgregacionales
que no sur jen por una aceptacin colectiva, y a los que unas creen-
cias les son constitutivos o, mejor dicho, por presiones inconscientes
colectivas que se reciprocan con una creencia producto de una inter-
pretacin idealizada de ciertos aspectos de la realidad ^. En relacin
a los arquetipos de origen muy arcaico, y que se manifiestan disgre-
gacionalmente, tenemos que si estas representaciones plsticas geo-
metricistas slo aparecieron en Gran Canaria fue porque aqu ha-
llaron algn modo de expresin por motivos que ignoramos por com-
pleto ; entonces esto no significara que los individuos pertenecien-
tes al grupo tnico que arrib en Gran Canaria no estaban vincula-
dos con una misma cultura que arrib en Tenerife por el simple he-
cho de que estas representaciones arquetpicas no aparecen en Tene-
rife. Con esta incgnita caemos en un campo de difcil acceso, y es el
de saber si hay factores evocadores de arquetipos en un grado de
evolucin cultural concreto o si esos arquetipos se manifiestan por
motivos impredecibles en cualquier grado de evolucin cultural, en
un sueo o en un acondicionamiento psicolgico que se podra tra-
ducir en una manifestacin plstica. Un problema que surge inme-
diatamente es que si el arquetipo slo apareci plsticamente en
Gran Canaria y no en las otras islas, no quiere decir precisamente
que en estas ltimas no se manifestaba, aunque sea inconscientemen-
te, su representacin simblica; pero, como ya aad anteriormente,
sta sera una representacin muy sui generis y muy arcaica del ar-
quetipo ; esto tan slo lo menciono como otra alternativa, aunque un
tanto confusa y poco objetiva, basndonos en la interpretacin de
estas tres categoras para aquellos que de algn modo dudan de que
5 Religin, rito o creencia.
4 8 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
estas representaciones que aparecen en Gran Canaria tenan una
esencialidad cultural, con su respectiva creencia, y que son origina-
rias de un grupo tnico diferente, portador de unas creencias y unas
concepciones distintas que. de algn modo fraguaron en Gran Cana-
ria y por motivacin de unas circunstancias culturales especficas que
por falta de datos no podemos especificar.
Continuando el tema de la manifestacin disgregacional del ar-
quetipo vemos que la cultura portadora de todos esos contenidos psi-
colgicos tena unas vivencias concretas, en las que stos eran inhe-
rentes, por el desarrollo cultural concreto en que estaban, y otra cul-
tura que arrib en otra isla tambin haba sido portadora de los mis-
mos, pero de stos no nos qued ningn legado.
Es decir, que en ambos casos el arquetipo tambin podra existir,
y stos, a su vez originarios de un mismo grupo tnico, con un grado
de desarrollo cultural especfico que evocara al arquetipo en su gra-
do de evolucin psicolgica, tambin concreta. Al mencionar evolu-
cin cultural y, sobre todo evolucin psicolgica vemos que la una
es comprensible. Pero qu nos sugiere la otra? Ambas se recipro-
can e interactan mutuamente, de acuerdo con la realidad que vive
esta cultura. En el caso de la cultura canaria nos referiremos a evo-
lucin psicolgica a la forma con que el canario exterioriza sus sen-
timientos por condicionamientos inconscientes y tambin, por qu
no, por la realidad material y tecnolgica, que tambin se interrela-
cionaban. Pero en el caso de los grupos tnicos que arribaron a Ca-
narias en tiempos remotos, acaso podemos hablar en trminos clara-
mente diferenciables en cuanto a esta evolucin cultural y psicol-
gica. Los datos arqueolgicos e histricos que tenemos de la cultura
canaria prehispnica no nos demuestran que entre todas las islas ha-
ba unas diferencias culturales acentuadas, sino todo lo contrario: se
asemejaban mucho. Aunque hay diferentes elementos culturales en
las islas que nos evidencian el origen politnico de los antiguos abo-
rgenes canarios. Pero que eran culturalmente ms o menos homog-
neos, es decir, que las oleadas que arribaron a Canarias procedan
probablemente, aunque no se puede afirmar, de grupos tnicos cul-
turalmente semejantes. Pero, que al llegar a las diferentes islas, s-
tos, por mezcla de todas las adquisiciones culturales y el aislamien-
to a que stas se vean sometidas por predominio de unos elementos
y concepciones culturales sobre los otros en los diferentes procesos
aculturativos de los que las islas eran vctimas. Todas las nuevas
adquisiciones se iban difuminando y slo eran aceptadas las que ms
esencialidad y aceptacin tuvieran. En estos procesos aculturativos,
la conquista de Canarias fue el mayor, el ms importante, y tambin,
por qu no, el ms interesante. A este tema nos enfrentaremos ms
adelante.
ANTROPOLOGA CANARIA 49
En relacin al grado de evolucin cultural existen ms factores
objetivos, como son la tecnologa, que de algn modo nos puede evi-
denciar esto. Pero en el grado d evolucin psicolgica slo tenemos
evidencia de las tres grandes concepciones del universo que ha atra-
vesado la humanidad. La concepcin animista (mitolgica), la reli-
giosa y la cientfica.
"El animismo' sera la concepcin preliminar de todas las religio-
nes que surgieron posteriormente. El sistema animista aparece acom-
paado de una serie de indicaciones sobre la forma que debemos
comportarnos para dominar a los hombres, a los animales y a las co-
sas, o mejor dicho, a los espritus de hombres, animales y cosas. Esto
es conocido con el nombre de hechicera y magia" '*.
Por otra parte, las dos concepciones religiosas y cientficas estn
influenciadas por los animistas, de los que son originarios, pero ste,
desde luego, en grados y matices. Es decir, que en estos tres casos
podemos hablar de diferencias notables, pero los ltimos tienen de-
pendencia de los primeros y, por lo tanto, se mezclan y le crean al
hombre una situacin un tanto conictiva. Es decir, que un individuo
producto tpico de una sociedad industrial occidental puede tener
ideas religiosas que, si no cree ciegamente en ellas por acondiciona-
miento del pensamiento cientfico que le rodea, s se llega a plantear
cuestiones religiosas. Y por otro lado, en su inconsciente se manifies-
tan formas animistas, como pueden ser los smbolos arquetpicos de
los sueos. Ahora no voy a hablar de la incidencia de estas tres con-
cepciones en la psiquis del hombre, pero de todas formas esto nos
ha aclarado un poco el tema a que hemos accedido.
Por lo dicho, es evidente de que las imgenes arquetpicas en
nuestra sociedad no tienen la misma primordialidad que en culturas
grafas. Jung deca que el arquetipo es innato y era el sedimento
de toda experiencia vivida por la humanidad desde sus ms remotos
principios.
8 PEEUD : Ttem y tab.
VIII
LA CONSERVACIN DE LO PSQUICO Y SU INCIDENCIA
EN EL SINGULAR PROCESO ACULTURATIVO CANARIO
Un apasionante tema sera el de saber si esos contenidos psico-
lgicos de naturaleza arquetpica se siguen manifestando en nuestra
cultura como una "herencia arcaica", puesto que en el caso nuestro
de una cultura que fue extinta en un pasado no muy lejano es evi-
dente de que todos estos contenidos de la cultura bsica, por as lla-
marla, no son totalmente extintos por culturas posteriores, sino que
stas se mezclan con otros contenidos psicolgicos o formas de vi-
venciar la realidad aparentemente ms evolucionada, pero que han
fraguado mejios por su poco carcter de primordialidad y madurez
que slo se produjo esta ltima- en el proceso evolutivo de cul-
turas simples. Originarias, en el caso de la cultura canaria prehisp-
nica, de otras culturas pre y protohistricas.
Cuando dije anteriormente "nuestra cultura" es evidente de que
me refiero a la polmica cultura canaria presente. Es obvio de que
la cLtxuxa guanche fue extinta. La represin impuesta por los con-
quistadores fue muy fuerte, y sta fue posiblemente pseudoasimila-
da a un nivel inconsciente. En un principio se debi producir una
incongruencia asimiladora de los nuevos elementos y factores cultu-
rales impuestos por los conquistadores, con el devenir evolutivo: la
una era "superior" a la otra en grado considerable, y la guanche fue
absorbida por la dominante. Este es un caso claro de un simple pro-
ceso aculturativo. Se produjo un choque procedente de una situacin
de contacto entre una cultura europea y otra iletrada bajo la cir-
cunstancia de marcadas relaciones superordinadas-subordinadas.
Como el contacto entre la cultura canaria y europea fue siempre
hostil, es fcil comprender cmo fue extinta la canaria; hay que re-
conocer que la posicin predominante. que mantuvieron los conquis-
tadores se debi al empleo de la fuerza, a presiones econmicas, a
una mucho mayor extensin territorial y tambin a la superioridad
52 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
tecnolgica; a todo esto le era consustancial la inculcacin de nuevos
valores.
Como los medios tecnolgicos tenan los aborgenes, eran escasos
en relacin con la innovacin a nivel europeo. Los aborgenes se vie-
ron obligados a aceptar la cultura impuesta, as como todos los ele-
mentos que sta inclua, y la corriente cultural fue unidireccional
y no recproca, "ya que los aborgenes no tenan nada que aportar
a los conquistadores ms que su fuerza de trabajo".
Es lgico pensar como sucede en todos los procesos aculturati-
vos' que muchos individuos se debieron mostrar incapaces de acep-
tar el cambio. Aunque ste hoy da no se acepte por la rpida pseu-
doasimilacin de la cultura europea por los aborgenes. Se produje-
ron posiblemente tentativas de volver al pasado, las cuales evidente-
mente fueron duramente reprimidas. Contactaron dos culturas, pero
cmo debi ocurrir ese proceso tan complejo que tecnolgicamente
fue comprensible, pero psquicamente qu pudo suceder? Tuvo que
producirse una rpida adaptacin a los nuevos medios tecnolgicos
y a una nueva concepcin de la vida y de todos sus antiguos esque-
mas de conducta. Todo esto debi haber supuesto una situacin con-
iictiva, en la que el canario se estancaba en sus tradicionales esque-
mas de conducta, que lentamente se iban transformando, y por lo
tanto, debido a las consecuencias y repercusiones de este proceso
aculturativo, motivado por las marcadas relaciones de clases domi-
nantes-subordinadas ; as, una situacin de conciencia de clase mar-
ginada le era inherente al canario.
La conservacin de lo psquico
He aqu unas significativas palabras de Freud: "Tocamos aqu el
problema de la conservacin de lo psquico, problema apenas elabo-
rado hasta ahora, pero tan seductor e importante que podemos con-
cederle nuestra atencin por un momento... Habiendo superado nues-
tra concepcin errnea de que el olvido, tan corriente para nosotros,
significa la destruccin o aniquilamiento del resto mnemnico, nos
inclinamos a la concepcin contraria de que en la vida psquica nada
de lo formado puede desaparecer jams; todo se conserva de alguna
manera y puede volver a surgir en circunstancias favorables, median-
te, por ejemplo, una regresin de suficiente profundidad" ''.
Pero he aqu la pregunta: Cundo se producen esas circunstan-
cias favorables para las regresiones? Se estn produciendo siempre
en el inconsciente colectivo de los individuos disgregacionalmente,
sin ninguna presin y hostilidad grupal hacia la cultura superordina-
da o dominante; o si, por el contrario, estos contenidos psquicos, de
7 PEETTO : El malestar en la cultura.
ANTROPOLOGA CANARIA 53
origen inconsciente, chocan colectivamente con la cultura superordi-
nada y surgen por circunstancias, de incongruencias psicolgicas, pro-
ducto de un primigenio choque cultural. En favor de la subsistencia
de contenidos psquicos tenemos que tener en cuenta que "en la vida
psquica del individuo no slo 'actan probablemente contenidos vi-
venciados por el mismo, sino tambin otros ya, existentes al nacer;
es decir, fragmentos de origen filognico, una herencia arcaica. En
tal casO' tendremos que preguntarnos: En qu consiste esa heren-
cia que contiene cules son las pruebas de su existencia? La prime-
ra y ms segura respuesta nos dice que esa herencia est formada
por determinadas disposiciones, como las que poseen todos los seres
vivientes. En otros trminos, consta de la capacidad y tendencia a
seguir determinadas orientaciones evolutivas y a reaccionar de modo
particular frente a ciertas excitaciones, impresiones y estmulos" ^.
Antes de comentar este interesante prrafo de Freud se precisa
hacer una diferenciacin entre herencia arcaica ,y arquetipo. Puede
que parezca ms lgico definir la herencia arcaica por el arquetipo,
ya que es su manifestacin por excelencia, pero, por otra parte, como
el arquetipo elemento inconsciente no nos es perceptible ms que a
travs de sus manifestaciones, es, pues, muy legtimo tambin pro-
ceder a la inversa.
Hoy da, en la mayora de las culturas iletradas y simples esa
herencia de que habla Freud se manifiesta en la mitologa de esos
pueblos, y a su vez el arquetipo le es inherente a sta. La mitologa
es una manifestacin de contenidos psicolgicos concretos que sur-
gen acompaados de otros simbolismos accesorios enlazadores y ob-
jetivables en parte, puesto que son productos de elaboraciones cons-
cientes con acondicionantes inconscientes y que forman dicho conte-
nido mitolgico.
Entonces, pasando al prrafo de Freud, podemos concluir que la
herencia arcaica son complejos contenidos inconscientes que condi-
cionan ciertas de nuestras tendencias objetivas a seguir determina-
das orientaciones evolutivas y a reaccionar de modo particular fren-
te a ciertas excitaciones y estm.ulos.
En el caso de la actual cultura canaria, a qu podramos recu-
rrir para evidenciar esa herencia arcaica
Antes de seguir avanzando en estos aspectos tenemos que tener
en cuenta que en la cultura canaria prehispnica se produjo un brus-
co salto: de la Prehistoria a un estado de civilizacin muy evolucio-
nado. Lo que supuso en Europa un lapsus de miles de aos, aqu y en
otras partes del mundo, por motivos de conquista, supuso un muy
corto perodo de tiempo. En el primer caso tenemos una "lenta" asi-
milacin del estado actual de civilizacin; el desarrollo paulatino y
8 PEETJD : Ensayos sohre judaismo y antisemitismo.
54 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
la adquisicin de las nuevas concepciones existenciales, pero que aun
as est comprobado que el hombre actual no asimila del todo este
ritmo de desarrollo cultural. Teniendo en cuenta que la duracin de
la prehistoria ha sido el 99 por 100 de la historia de las culturas occi-
dentales.
En el segundo caso tenemos que de un estado cultural simple se
pas bruscamente a otro muchsimo ms complejo. Con unas con-
cepciones vivenciales completamente diferentes, y supuso una pseu-
doadaptacin psicolgica y otra tecnolgica. Ambas unidas, supuso
un nuevo concepto y forma de aprehender la realidad.
Dicho esto, podemos argir que "la prehistoria no es un perodo
durante el cual los seres humanos .vivieron hace mucho tiempo. Ella
an est entre nosotros" ' . Es decir, que al menos en nuestro incons-
ciente se siguen manifestando formas onricas, originarias de tiem-
pos inmemoriales. Entonces podramos aadir que todos los grupos
humanos recientemente aculturados, y ms la cultura guanche, cuya
aculturacin tuvo unas particularidades muy especficas, dignas de
prestrsele mucha atencin, en el sentido de por qu todas las ma-
nifestaciones culturales que la caracterizan quedaron extintas. Y como
decamos: Qu es lo que debi suponer para la cultura canaria pre-
hispnica todas las imposiciones culturales que recibieron reciente-
mente, ajenas a su original estado cultural?
Se podra concluir entonces que estas manifestaciones arcaicas
estn ms inhibidas en sociedades que superaron hace mucho ms
tiempo su estado cultural simple o primitivo y en cambio estn ms
latentes en las recientemente aculturadas. Cmo se manifiestan
entonces en la cultura canaria esas impresiones, excitaciones o es-
tmulos de que habla Freud? Donde podemos encontrar esos conte-
nidos mnemnicos es en la psicologa del canario actual. Es evidente
de que stos pueden existir y se deben manifestar actualmente. To-
dos estos contenidos inconscientes, objetivados en el carcter tnico
del canario condicionan sus actitudes valorativas de la realidad. De
ah posiblemente ese sentimiento de impotencia y marginacin, y a
lo mejor, por qu no, el grado de subdesarroUo social son segrega-
ciones objetivadas de acondicionamiento inconscientes. Esos senti-
mientos caractersticos que definen al canario es consecuencia de
un rechazo infraconsciente a las imposiciones sociales y culturales
exteriores. Ya que conscientemente los aducen a un proceso de mar-
ginacin por consecuencias sociopolticas, que es lo ms que se estila
hoy, y porque la poltica, con ayuda de la psicologa social, no se
para a analizar las causas subjetivas de sta. Adems, las causas so-
ciopolticas son las ms fciles de objetivar, segn las presiones so-
ciales imperantes.
CLAKK, G. : Universidad de Cambridge (arauelogo).
ANTROPOLOGA CANARIA 55
Para ilustrar lo dicho anteriormente, Freud dice: "Sin duda val-
dra la pena reunir y publicar el material en que aqu puedo fun-
darme ; su valor probatorio me parece lo bastante slido como para
atreverme a dar un paso, afirmando que la herencia arcaica del
hombre no slo comprende disposiciones, sino tambin contenidos,
huellas mnemnicas de las vivencias de generaciones anteriores. Con
esto hemos ampliado significativamente la extensin y la importan-
cia de la herencia arcaica.
"Pensndolo bien, debemos admitir que hace tiempo desarrolla-
mos nuestra argumentacin como si no pudiera ponerse en duda la
herencia de huellas mnemnicas de las vivencias ancestrales, inde-
pendientemente de su comunicacin directa y de la influencia que
ejerce la educacin por el ejemplo. Al referirnos a la subsistencia
de una antigua tradicin en un pueblo o a la formacin de un ca-
rcter tnico, casi siempre aludimos a semejantes tradiciones here-
dadas y no a unas transmitidas por comunicacin... Si aceptamos la
conservacin de tales huellas mnemnicas en nuestra herencia ar-
caica, habremos superado el abismo que separa la psicologa indi-
vidual de la colectiva, y podreinos abordar a los pueblos igual que
al individuo neurtico."
As Jung, posteriormente, tambin se plante el mismo problema
de Freud. Sobre todo cuando ste se enfrenta a la biologa actual
que niega absolutamente la herencia de cualidades adquiridas. Al
respecto dice Baudomn^": "Sealamos aqu que la misma dificul-
tad se encuentra exactamente en Jung, aunque en otros trminos y
a propsito de los arquetipos. Jung, ms prudente, o ms al tanto
de las opiniones de la biologa reciente, repite a quien quiere orle
que su teora no supone de ninguna manera la herencia de los ca-
racteres adquiridos, pero cuando se deja caer en la pendiente del
lenguaje habla frecuentemente como si esta teora estuviera admi-
tida." En relacin con la interesante frase anterior de Freud: "y po-
demos abordar a los pueblos al igual que al individuo neurtico",
he aqu unas ilustrativas palabras de Jung cuando se pregunta si
existe una mitoterapia:
Aplicar intencionadamente el arquetipo que conviene no constituye sola-
ment e el art e del hombre mdico primitivo y l a sabidura de los sacerdotes
mdicos que le sucedieron, sino tambin la de nuestros directores de concien-
ci a: ya que el sufrimiento del hroe simblico, sobre el que reposa toda la
religin cristiana, es tambin una imagen arquetpica de esta clase.
Como se ver en los prrafos precedentes, cuando Freud dice de
abordar a los pueblos igual que al individuo neurtico se refiere a
estados conflictivos o a las inevitables incongruencias que se produ-
cen por choques entre culturas diferentes, lo que equivale a decir:
10 BAtrootriN, OH . : La obra de Jung y la psicologa de los complejos.
56 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
pueblos con concepciones vivenciales distintas. Estos choques se ge-
neran aunque exista un mnimo de diferencias tnicas, a pesar de
que cuando as sucede la interaccin entre los pueblos requiere y
genera una congruencia de cdigos y valores: en otras palabras,
una similitud o comunidad de cultura. Estas incongruencias cultu-
rales son inevitables aunque no estn acompaadas de notorias dife-
rencias en su conducta.
Los motivos que producen esos choques conilictivos pueden ser
muchos, respecto a lo sucedido en Canarias fue la explotacin de
un medio fsico y la fuerza de trabajo de sus habitantes en el
mismo, y fuera de l, en el que la cultura subordinada lucha por
mantener su idiosincrasia y posesiones territoriales a pesar de la
represin fsica, y moral de la cultura dominante. As, la represin
moral es, en cierto momento, ms eficiente puesto que supone adue-
arse de la fuerza de trabajo de los individuos, desposeyndolos de
sus privilegios anteriores y la aceptacin de nuevas concepciones
existenciales por parte de estas clases subordinadas en las que el
servilismo y la total aceptacin de los nuevos valores inherentes a
ste era posible infundir por la maleabilidad del carcter tnico de
los subordinados. Y por maleabilidad no tenemos que entender una
simple facultad psicolgica que nos generaliza un carcter, sino que
la concepcin de vivenciar la realidad que tenan los antiguos abo-
rgenes canarios se haca muy sensible y receptora de admitir la
realidad vivencial de la cultura de la clase dominante por la supe-
rioridad de condiciones en que esta ltima estaba en relacin a la
otra.
Volviendo atrs, como deca Freud, erradicar este abismo entre
psicologa individual y colectiva podra ser posible. Pero la psicolo-
ga social, actualmente, slo presta atencin a los problemas inter-
nos de las culturas dominantes y de los grupos marginales y subor-
dinados de las sociedades en que acta y no por diferencias o posi-
bles diferencias tnicas, sobre todo cuando estos grupos tienen un
nivel de concienzacin de causa nas o menos desarrollado en la
busca desesperada de una identidad cultural.
Es evidente que aqu estoy tratando el tema a un nivel, si se
quiere, algo ms superficial en relacin a los conceptos arquetipo,
mitos o herencia arcaica, pero merece prestrsele atencin porque
de alguna manera apoyan las posibles evidencias a un nivel ms
profundo, puesto que son hechos psicolgicos y esto nos conduce a
la incidencia de motivaciones inconscientes en estados conscientes.
Pareto nos habla de la distincin en las sociedades de acciones
"lgicas" y "algicas". Pareto dedica una atencin especial a esta
ltima y llega implcitamente a la conclusin de que casi todo el
comportamiento himiano es de tipo "algico", es decir, es el resul-
tado de impulsos o de sentimientos que denomina "residuos". Estos
ANTROPOLOGA CANARIA 57
residuos son las fuerzas impulsoras de la accin humana, pero que
se camuflan a menudo en forma de doctrinas y de sistemas tericos
que Pareto denomina "derivaciones" y que los marxistas llamaran
"ideologas".
Esto no nos corrobora otra Cosa que las causas subjetivas de los
fenmenos culturales sobre los que yo he insistido. Es decir que
los hechos sociales no se pueden explicar totalmente racionalizando
en cuanto a las posibles evidencias objetivas dilucidadas de las ma-
nifestaciones externas de estos hechos, sino que hay que insistir en
causas psico-culturales cuyos motivos intrnsecos se hallan a niveles
muy inferiores (inconscientes).
IX
POSIBLE PRESENCIA DE ESTAS REPRESENTACIONES
ARQUETIPICAS EN LA CULTURA CANARIA ACTUAL
En este apartado tratar de acceder a un tema muy intrincado
al cual me veo en cierto m.odo presionado a mencionar por dudas
y datos que de alguna manera me evidencian que merece prestr-
sele atencin al tema.
En un principio me veo obligado a aadir que el tratar este tema
no aduce ni mucho menos el que me haya dejado llevar gratuita-
mente por presiones de identidad cultural. Digo esto porque a mu-
chos, probablemente, les instar a pensar esto as como que de
algn modo este apartado haya podido ser la finalidad de este tra-
bajo. De todas formas esto no es totalmente cierto ni totalmente
falso, ya que antes de empezarlo hubieron muchos datos que me
ayudaron como elementos bsicos a estructurar el trabajo y de unos
datos elucidar otros. El tema a tratar aqu es el de la posible pre-
sencia de las representaciones arquetpicas geometricistas actual-
mente en Gran Canaria, como un posible legado de los originales
aborgenes. El hecho de prestrsele atencin a este tema, en un
principio puede parecer demencial, pero una vez visto en captulos
anteriores en qu consiste la compleja dinmica de estas represen-
taciones arquetpicas no pueden prestrseles muchas objeciones a
que estas imgenes no se manifiesten actualmente.
Como principio bsico para acceder a este tema tenemos que
hacer una clara diferencia enter zonas rurales y urbanas, y esto por
la sencilla razn de que en las zonas urbanas hay ms medios de
persuasin e inspiracin adulterados por un amplio y complejo campo
de sofistieacin y un grado elevado de "deshumanizacin" y "des-
personalizacin" de la gente. Estas dos palabras que enfatizan los
prrafos anteriores no expresan la negatividad de la gente de las
ciudades ni una inhumana forma de vida en un sentido estricto,
sino que nos vemos de algn modo obligados a generalizar en rela-
cin a que en la masificacin urbana la gente tiene acceso a cam-
60 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
pos ms complejos, as como pseudo-imprescindibles. El hombre vive
en actitud ms cognoscente y reflexiva y en parte dicha actitud est
potenciada por esta vida de masificacin. As deca Jung que cuanto
ms vive el hombre en esta actitud, tanto mayor es el peligro que
corre de desligarse de aquel fondo creador colectivo, de aquellas
formas y fuerzas primordiales de la vivencia. En los casos en que
la conciencia reflexiva alcanza un grado anormal, y queda, por lo
tanto, indebidamente alejada del inconsciente.
Lo dicho es un aspecto introductorio de la cuestin a tratar antes
de sumirnos en el tema relacionado con estas representaciones. Tam-
bin es necesario aclarar que en nuestras zonas urbanas hay cier-
tas particularidades en relacin al origen de la gente, pues en los
ltimos aos se ha producido cierta inmigracin a las, zonas urba-
nas por presiones econmicas, habitando las zonas marginales que
tampoco dejan de tener importancia.
En cuanto a las zonas rurales tengo que aadir que es donde
obviamente ms intacto se ha mantenido el legado antropolgico
fsico de nuestros antiguos aborgenes canarios, datos que han sido
corroborados por los estudios de dos grandes antroplogos, como
fueron Verneau y Fuste; De todas formas el sentido comn nos hace
pensar que los guanches no fueron exterminados. Cuyas causas ya
vimos en captulos anteriores. En parte los que eso creen estn bajo
presiones negativas que fraguaron mucho durante las ltimas d-
cadas y tambin evidentemente porque la cultura guanche se extin-
gui por una fuerte imposicin de nuevas concepciones existenciales
y medios tecnolgicos que sustituyeron durante la aculturacin a
los de la clase subordinada.
Como ya aadimos, en las zonas rurales es donde hay ms posi-
bilidades de que estas posibles representaciones arquetpicas sean
originadas, es decir, productos subjetivos de los individuos que los
hicieron y no inspirados en formas producto de elaboraciones obje-
tivas. Estas representaciones seran parte del legado cultural que
nos haya podido quedar por lo pronto en la cultura canaria pre-
sente.
FUNCIONALIDAD DE LAS REPRESENTACIONES
Como vimos en los captulos precedentes existan al menos una
funcionalidad de las manifestaciones geometricistas en la pintadera.
Este significativo elemento cultural al que los motivos geomtricos
le eran caractersticos cumplan una funcin en la cultura porta-
dora y sta era la de estampacin, ya que por su morfologa otra
cosa no es evidenciable. Asimismo estos motivos geomtricos tam-
bin se manifestaban en las categoras restantes, pero en la Cueva
ANTROPOLOGA CANARIA 61
Pintada de Gldar estos motivos deban ser ms funcionales que
en la cermica y menos que en la pintadera. Las causas no las
mencionaremos otra vez.
Dicho esto podemos concluir que la importancia del motivo geo-
mtrico en la pintadera quedaba enfatizado por la misin que cum-
pla sta y por manifestarse tan asiduamente.
Ahora bien, estas representaciones arquetpicas que aparecen hoy
da no cumplen una funcin, o al menos no le son constitutivos
elementos que la cumplan. Vemos que el reducido medio en que
se manifiestan, o mejor dicho, el nico donde las podemos eviden-
ciar como tales, son accesorios y su nica misin es como un motivo
decorativo, pero que carece de una atribucin simblica. Ningn
significado le es inherente. Son motivos subjetivos que adems al-
gunos no obedecen totalmente a los anlogos aborgenes; existe en
ellos una discordancia ms acentuada que la que existe entre las
categoras mencionadas y en absoluto podemos afirmar que unas
estn inspiradas en otras, es decir, que no tienen un mnimo de
esencialidad subjetiva, bien sea como motivo decorativo entre quie-
nes los realizan y adems no aparecen tan asiduamente como deba
ser, para que yo les haya hecho pensar al respect. En relacin a
esto podemos aadir que los medios de expresin de las gentes hoy
da son mayores y ms diversos, as como las posibles inhibiciones
de esas manifestaciones geometricistas. Lo que suceda entre los
aborgenes es que eran culturalmente primordiales enfatizado esto
en el aspecto inconsciente. Y en el consciente una creencia psicolo-
gizada le era constitutiva. Cosa que podemos afirmar con la pinta-
dera. Podemos concluir que el legado actual no es culturalmente
funcional en relacin a lo que era en la cultura canaria prehisp-
nica; aqu aparece por motivos que ignoramos y como simples im-
genes arquetpicas desvinculadas de toda creencia.
A P N D I C E S
X
EL MITO DEL HROE
Hasta ahora hemos hablado de discordancia simblica, basados
en elementos geometricistas, y mencionamos las manifestaciones geo-
metricistas como exclusivas de los motivos plsticos canarios. En
realidad, as es, atmque con seguridad podemos afirmar de que existe
un elemento naturalista en una vasija de asa femenina. Y ste no
es ni nada ms ni nada menos que un motivo solar: lo que con-
firma ms las indagaciones que hemos planteado anteriormente,
puesto que el Sol es una imagen arquetpica que simboliza la libido
y por muchos psicoanalistas no es raro que sea tratado en los mitos
como un smbolo flico, y el hecho de encontrarse en una vasija de
asa femenina nos puede expresar l complemento de estos dos mo-
tivos simblicos. La tipologa nos mostrara las atribuciones cons-
cientes al objeto, y el motivo solar, la incidencia del plano incons-
ciente con las racionalizaciones que le eran inherentes al sol y que
estas ltimas se seguan complementando con la tipologa de la
vasija.
Como se podr apreciar, disponemos de elem.entos que, de al-
guna forma nos van confirmando la esencialidad de las fuerzas mo-
toras libidinosas como formadoras de los motivos simblicos a los
que unas creencias objetivadas les deban ser consustanciales, y que,
inevitablemente, nos conducen a un tema tan apasionante como
el de identificar en la historia prehispnica de Gran Canaria hechos
mitolgicos adobados de cierta dosis de realidad, lo que ha contri-
buido a que muchos los hayan pasado por alto como mitos y yo,
con plena seguridad, afirmara que un hecho que ha, pasado ente-
ramente como una bella historia de amor entre Doramas y Anda-
mana, ambos prototipos de personajes canarios, la cual transcribir,
no es ni ms ni menos que un "mito del hroe", el cual ha sido
ya identificado por muchos mitlogos en el legado infraconsciente
de otras muchas culturas.
64 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
"El rey de Telde, deseoso de apartar de su Estado tan temible
adversario, le haba llamado a Cendro para consegxiir un arreglo
que asegurase la tranquilidad de sus subditos, y, en esta ocasin,
despus de dar todas las seguridades que se le pidieron y de obte-
ner en cambio un perdn que sin duda no necesitaba, alz sus atre-
vidos ojos hacia la prima del rey, hermana del clebre guerrero
Maninidra, joven y hermosa doncella que viva con sus padres en
las cuevas de Tufia ^. Entonces, como ahora, la gloria sedujo a la
mujer, y la islea am a Doramas, a pesar de su villano origen.
Su familia, empero, indignada por tamaa audacia, la encerr, como
en inexpugnable fortaleza, sobre el roque de Gando, rido y aisla-
do, pen que levanta su cabeza, azotado por las tempestades en
medio del ocano, a poca distancia del promontorio de su nombre, y
all la vigil noche y da para sustraerla a su vergonzosa pasin.
Doramas, entre tanto, sin conocer la aventura de Hero y Leandro,
vadeaba todas las noches el brazo de mar que lo separaba de su
amada y en sus brazos olvidaba sus sueos de ambicin."
He aqu unas esclarecedoras palabras de Jung: "Es comn creen-
cia que finalmente puede decirse que el mito del hroe es un mito
solar. Por lo que creo, es, en primer lugar, la autorrepresentacin de
la aspiracin del inconsciente que busca, que tiene un deseo insatis-
fecho y raramente aplacable a la luz de la conciencia."
Seguidamente, unas reveladoras palabras de Baudouin inciden
sorprendentemente en el relato canario: "La segura perspicacia de
Freud haba reconocido ya en el mito del hroe una especie de cen-
tro a partir del cual parece que irradian la mayor parte de los res-
tantes motivos mitolgicos...
El mito del hroe es bien conocido. Se repite en innumerables
ejemplos en todas las mitologas. Se centra, en resxunen, en el com-
bate del hroe contra el monstruo, el dragn, al que pueden susti-
tuir diversos trabajos y hazaas. A la perspicacia de Rank (que en-
contramos al comienzo de todos los caminos del, psicoanlisis del
mito) se debe la demostracin de que el mito del hroe es el mito
del nacimiento del hroe, aunque este nacimiento permanezca rele-
gado a un episodio que puede parecer accesorio, pero cuya constan-
cia debe ponernos alerta; cada vez ms se advierte que el tema cen-
tral del combate cuyo premio es el tesoro guardado o la bella cau-
tiva^' comporta en s mismo, en este escenario de arrancamiento
y de liberacin, un smbolo de nacimiento; el combate es el segundo
nacimiento del hroe."
Con la definicin que Jung le daba al arquetipo, considerndolo
1 Hoy se llaman de Tufla, y son unas cuevas altas, largas y enjutas, atolertas en
el promontorio que se avanza al mar, ent re las punt as de Melenara y Gando, a seis
kilmetros de Telde.
2 El subrayado es mo.
ANTROPOLOGA CANARIA 65
como formas o imgenes de naturaleza colectiva, que se manifiestan
prcticamente en el mundo entero como elementos constitutivos de
los mitos, y al mismo tiempo como productos autctonos individua-
les, de origen inconsciente. Vemos cmo en el mito canario mencio-
nado actan todos los agentes del mito del hroe, con sus arquetipos
correspondientes, adaptado, desde luego, a los medios de que dispo-
nan nuestros aborgenes y con las atribuciones simblicas que les
hacan. As tenemos al hroe Doramas, donde su arma son sus posi-
bilidades fsicas; nadar y enfrentarse al mar para salvar la distancia
que hay entre la costa y el roque, y tambin saber burlar la vigilan-
cia que le haban puesto. Estos elementos sustituiran el arma del h-
roe en otros mitos. Luego, el mar; posible smbolo de la imposibili-
dad de salvar este obstculo que los mantiene en condicin de isle-
os. El mar deba ser para el canario sinnimo de peligro, y en l
caso de este mito sustituira al dragn. Tambin habra muchas atri-
buciones conceptuales que le deban ser inherentes al mar, tales como
su fuerza, su bravura..., estas a lo mejor como caractersticas posi-
tivas. Caractersticas que pueden ser deducidas del mismo Doramas,
ambos poseedores de fuerza y engendrando mutua oposicin en si-
tuacin de enfrentamiento.
Finalmente tenemos la bella cautiva, que es el objetivo del h-
roe. La cautiva en el roque nos revela la toma de conciencia del ca-
nario en lo que respecta a su condicin de isleo y lo que supone esta
condicin de insularidad en la psiquis del individuo, y esta fue y es
una imagen simblica en la que se identifican ciertas pautas de com-
portamiento a tomar por el canario en relacin a esta condicin a la
que inevitablemente estaba condicionado y lo sigue estando.
Indiscutiblemente, todos los smbolos a los que recurre este mito
nos revelan de alguna forma el origen tan arcaico del mismo, cosa
que nos es evidenciada por la psicologizacin de estos smbolos como
componentes del mito y lo que supone ste para una cultura, como
legado infraconsciente de la misma ^.
En cuanto a las interpretaciones del mito del hroe, muchos se
han hecho unilateralmente edipianas. Pero Jung tiene el mrito de
haber dirigido tambin su atencin, desde esta poca lejana, hacia
los elementos preedipianos del notito. El hroe podra definirse fre-
cuentemente como aquel que se engendra a s mismo del seno de su
propia madre y conquista as la inmortalidad. En numerosas varian-
tes penetra en el seno del monstruo y sale de l, y el tesoro que li-
bera en este caso es inevitablemente l mismo. Una variante de este
regreso al seno materno es la navegacin del hroe, que es asimilada
a la navegacin nocturna del Sol, llamado a renacer en Oriente. Es
muy cierto que a veces esta travesa s acompaa de una fantasa ex-
3 El primer mi t o fue seguramente de orden psicolgico, "el mi t o del hroe"
S. PEEUD, Psicologa de las masas.
66 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
plcita del incesto, como el caso de la navegacin nocturna de Osiris
(as tenemos que en el mito canario se dan tambin estas condicio-
nes). Pero incesto y nacimiento estn entonces estrechamente liga-
dos. Nuevamente encontramos aqu, por decirlo todo, en el hroe,
por una parte, y los obstculos, que en el caso que nos concierne sus-
tituyen al dragn, por otra.
Pero ceirnos al aspecto psicolgico, el mito del hroe, lejos de
ser a los ojos de Jung una fantasa edipiana pura y simple, seala
mucho mejor, segn l, una victoria sobre el Edipo, o sea una victo-
ria sobre s mismo. El hroe presenta, a ttulo de ndice, algunos ras-
gos del monstruo, del dragn que combate. En este caso seran las
atribuciones conceptuales que nuestros aborgenes canarios le daban
al mar, tales como su fuerza y su bravura. Este y otros smbolos se-
ran asumidos como elementos conceptuales para explicar ciertas rea-
lidades de orden lgico y social. Ayudndonos todos estos conceptos
a esclarecer de forma sorprendente algunos aspectos de la cultura
canaria prehispnica en cuanto a manifestaciones simblicas se re-
fiere, y as nos facilita el acceso al legado etnopsicolgico del canario
actual, comparando esquemas y matrices pasados con los presentes.
Estos ltimos, como proyecciones de estadios inconscientes. Nuestra
ardua tarea sera localizar estas proyecciones en las racionalizaciones
de los individuos y la colectividad.
Como ya vimos en el captulo VIII. Hablamos de si exista una mi-
toterapia a propsito de una realidad social conictiva, y "si el mito
comportaba tambin una funcin teraputica, con mayor razn com-
porta una funcin pedaggica. Jung ve especialmente en el relato del
mito o del cuento necesario para la educacin del nio un me-
dio saludable de reactivar los pasos inconscientes que en l se expre-
san y de restablecer el contacto entre ellos y la conciencia".
Estos prrafos nos ilustran de forma grandilocuente no slo la
importancia de este mtodo pedaggico, sino lo imprescindible que
es para un grupo humano sometido a unas condiciones aculturativas
muy significativas y dignas de profundo estudio, como posible cau-
sante y agravante de conflictos sociales manifiestos y solapados, como
la censura del sueo recurre al smbolo, lo que Freud defina como
contenido latente y manifiesto. Siendo el primero los estados afecti-
vos del individuo y el segundo los simbolismos a que recurre el sue-
o para manifestar las afecciones, las cuales slo pueden ser identi-
ficadas interpretando los simbolismos.
Esta identidad cultural escindida que caracteriza al canario no
slo ha de ser objetivada con fines "estticos", sino psquicos. Esta
necesidad de identificacin cultural y superacin de la escisin es
obviamente necesaria, como un estmulo a las fuerzas anmicas de
la colectividad, a la hora de que una sociedad tome decisiones tras-
cendentes, tanto individuales como colectivas.
XI
NUEVA CONTKIBUCION AL RITUAL CANARIO
Aunque con ciertas dudas en un principio, como es lgico, por ser |
una novedad, y por falta de ms datos que me ayuden a enriquecer j
y madurar las ideas, en este captulo tratar sobre unos orificios que i
hay en las plataformas rocosas, junto al mar, en algunas playas de |
la costa de Gran Canaria. i
Mis dudas en cuanto al origen de estos orificios comenzaron hace |
ya siete aos. Me llamaban tremendamente la atencin y me hice |
todas las suposiciones posibles en relacin a su origen. Bien por cau- |
sas naturales, com.o puede ser la abrasin marina, hasta por las ma- I
nos de nuestros aborgenes. Pero desde esta poca no pens en nin- |
gn ritual; en cuanto a esto, la idea madur hace poco, mayormente |
enriquecida, en cuanto al desvelamiento de la funcionalidad de estos |
orificios, por la aplicacin del psicoanlisis a la interpretacin de las |
manifestaciones culturales, lo cual me ha dado resultados halagado- |
res si tenemos en cuenta los largos perodos de tiempo que son ne- |
cesarlos para que se intente esclarecer aspectos culturales de nes- S
tros aborgenes, acaso motivado esto porque los mtodos de inves-
tigacin a emplear han sido siempre los tradicionales, y casi nadie
se ha movido fuera de los datos histricos. Tambin por las particu-
laridades del legado aborigen canario que nos qued y por el primi-
tivismo de la cultura canaria prehispnica, cosa ltim.a que nos ayu-
d a acceder con ms facilidad al estudio de sus manifestaciones
simblicas, considerando ms viable e interesante abordar el alma
del aborigen de esta forma, analizando sus manifestaciones simb-
licas.
Un dato que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer
estas interpretaciones simblicas es, como seal ya en la Introduc-
cin, que todos estos motivos simblicos animistas que se manifiestan
en nuestros sueos y el asociacionismo de los mismos, muchos esta-
ban vigentes como manifestaciones conscientes y mtodos concep-
68 CARLOS OSHANAHAN~JUAN
tales en la interpretacin de la realidad de las culturas primitivas.
Y la antropologa psicoanaltica, aplicada a l cultura canaria pre-
hispnica, al menos puede ser, y lo.es de hecho, una nueva va escla-
recedora.
Para entrar en tema ya intentar aclarar en qu consistan estas
dudas en relacin a los orificios. La primera y ms grande eran las
causas naturales. En un principio los haba hallado slo en una zona
y me surgan ciertas dudas, sobre todo presionado por los que van
siempre a lo clsico y no vean nada de particular, y menos an que
estos orificios hayan sido hechos por nuestros aborgenes canarios.
En principio slo haba hallado los de Tallarte, luego Guayedra,
y ms tarde fui aclarando mis dudas con otros en Salinetas, playa
del Cabrn, baha de Gando, Hoya del Pozo, Costa Ayala, Tufia,
Barranco Hondo, Agua Dulce y La Garita. Como se ver, estn di-
seminados alrededor de casi toda la isla, descontando los que an
quedan por localizar, cosa que, de algn modo, confirma que a estos
orificios les era inherente un ritual muy generalizado.
En relacin al origen de estos orificios, lo que echa por tierra los
medios naturales, es que casi todos tienen profundidades parecidas,
estn en rocas de durezas diferentes, su nmero es reducidsimo "^si
tenemos en cuenta que pudieran ser naturales- y todos estn en
formaciones de edades diferentes. Y lo ms interesante y significa-
tivo : todos tienen la misma forma, se asemejan a una mama de mu-
jer y la morfologa del orificio es buscada intencionadamente, tanto
en profundidad como en dimetro. Un dato revelador es que, en va-
rios de estos orificios, en la baha de Gando, haba muchos sedimen-
tos en su interior, formando un fondo compacto y duro, lo que de-
mostrara que si no fueran hechos por la mano del hombre se habra
producido un proceso erosivo inverso, y esto es inadmisible. La pre-
sencia de los sedimentos nos confirma la no funcionalidad de stos
despus de la poca prehispnica. Otro dato llamativo, aunque no
necesario: en las cercanas de todos estos lugares existan habitat
de aborgenes. Tambin es interesante que sus medidas mayormen-
te coincidan con las de una mama. Los mayores que he encontrado
hasta ahora se hallan en Tallarte (El Castellano). Son de tamao
considerable en relacin con los otros, pero, en definitiva, slo re-
presentan unas mamas de longitudes considerables.
Para comenzar a indagar en relacin a estos orificios doy por sen-
tado de que stos representan mamas, y, por lo tanto, exista un
acto simblico en relacin a stos, es decir, la mujer con el mar.
Esto, tomndolo como puntos bsicos y matrices. En cuanto a que-
rer dilucidar ms datos a partir de stos, slo nos podemos atener
a hiptesis, por lo pronto.
Teniendo en cuenta la relacin mujer-mar. Para los psicoanalis-
ANTROPOLOGA CANARIA 69
tas, el agua es frecuente smbolo de la madre, y ya ste es un dato es-
clarecedor para lograr la interaccin seno-mar, y yo me atrevera a
argir, en el puro plano de la hiptesis, que podra haber alguna re-
lacin entre la mujer, la fertilidad y consecuencias de la misma con
el blanco del oleaje, y si como ya dilucidamos en el mito canario de
que el mar deba ser sinnimo de fuerza y bravura, es muy posible
que todas las caractersticas positivas que le son inherentes al mar
y las que pueden ser inherentes a la mujer toman una direccin
unidireccional: muj er- mar, en el sentido de que un elentiento na-
tural que posee gran cantidad de mana (poder impersonal). Y otro
lleno de flaquezas y posibles fatalidades, como es el ser hunaano,
que se hace muy receptivo a todas las fuerzas naturales, que a ve-
ces pueden afectar negativamente al individuo. Siempre se busca
un medio de combatirlas, o mejor preverlas, y esto podra ser un
rito para apaciguar esas fuerzas, o bien para que el mana que tie-
ne el mar incida en la criatura que se alimenta donde el seno de
su madre es horadado en las rocas, junto al mar. Pero tambin po-
dra ser un rito a la fertilidad futura de la joven con quien se rea-
liza la unin. Esto ltimo lo menciono como otra alternativa, pero
es ms sugestivo que sea un rito en conmemoracin de la unin,
y todo el mana que tiene el mar incida en la descendencia; de ah
que a lo mejor se quieran eternizar las mamas- en la roca.
Otras conclusiones que podran ser deducidas en relacin a este
ritual es que, de hecho, estaba generalizado, pero, desde luego, hasta
cierto punto, ya que si cada unin exiga un ritual y un orificio dife-
rente, la costa de nuestra isla suponemos deba tener una cantidad
ingente de orificios; por lo tanto, nos vemos presionados a pensar
que este rito era restringido por causas difciles de precisar, o bien
que muchos individuos iban a realizar el ritual a un mismo orificio.
Entonces, para enfatizar lo dicho y que el orificio tenga algn sen-
tido, nos veramos obligados a pensar en libaciones o actos parecidos
para que el rito a realizar se vincule a un individuo determinado.
Nos podramos inclinar por la hiptesis de que estos orficios tenan
un uso restringido, a lo mejor condicionado a rangos sociales concre-
tos y a la funcin del individuo en el medio; pero esto no es slo di^
fcil de evidenciar, sino que parece apartarse ms de unos derechos
esenciales a toda la colectividad, dando por vlidas, claro est, las dos
ideas matrices que nos evidencian el encauzaraiento de este ritual.
En definitiva podemos concluir que una prctica mgica se reali-
zaba en estos orificios. Como se ver, estos supuestos de alguna for-
ma nos confirman las argumentaciones precedentes.
En apoyo del significado de estos orificios, enfatizando ms su
importancia y que nos desvela aspectos ms concretos de su funcio-
nalidad, tenemos que, de hecho, el agua es smbolo de la madre. Este
dato nos suministra un valor y significado un tanto amplio en rea-
70 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
cin a estos orificios. Desde luego que es significativo, pero lo es ms
an si nos percatamos de que este rito se podra realizar con medios
parecidos, no necesariamente junto al mar, pero en nuestro caso se
recurre al mar, por lo que tanto no slo se tendra en cuenta a nivel
consciente y condicionado por otro a nivel inconsciente, el que fuera
agua, sino otros aspectos ms concretos y significativos del mismo;
es decir, las atribuciones conceptuales que nuestros aborgenes le
daban al mar, las cuales podran ser las caractersticas fsicas posi-
tivas que tena el mar que se anhelan para el individuo, o bien aque-
llas otras hipotticas que repercuten en la persona a la que se le ha
asignado el ritual, como puede ser la aparicin fsica de la espuma
en el rompiente, en relacin a la leche de la madre, otro elemento
generador de las atribuciones conceptuales positivas que* le son in-
herentes al mar.
Otro de los aspectos que pueden ser dilucidados en relacin a
este ritual puede ser el que hayan querido eternizar las valoraciones
que en l se hacan, ya que casi todos estn localizados en rocas ba-
slticas, de dureza considerable y generalmente no alteradas, pues
casi todas estn al acceso de la pleamar. Tambin un dato que puede
ser revelador, pero con tan slo un elemento discordante, es que las
medidas de casi todos estos orificios a lo mejor concuerdan con las
edades aproximadas en que se deban producir las uniones entre
nuestros aborgenes canarios, pues se da el caso paradjico de que
las medidas de casi todos estos orificios son parecidos a pesar de las
zonas tan distantes en que se hallan. A lo mejor se tenda a repre-
sentar una medida estndard, condicionada sta a una edad determi-
nada, que le era constitutiva al ritual o a unas circunstancias fisiol-
gicas especficas que se anhelaban para la mujer en relacin a la
lactancia. Esto, por lo pronto, es difcil de precisar. Pero yo personal-
mente creo que en relacin a las medidas de estos orificios se podran
desvelar aspectos ms concretos del ritual.
En cuanto al elemento discordante, tengo que aadir que sus me-
didas son bastante considerables y, por lo tanto, stas nos pueden
expresar otras realidades inherentes al rito, aunque de hecho lo po-
damos considerar como una excepcin sin ms trascendencia.
Otro de los aspectos concernientes a este tema, al que nos vemos
tentados y presionados a mencionar, es la cuestin de las libaciones,
de las que nos hablan muchos de nuestros historiadores, en las que
se ha mencionado la leche y la manteca, ceremonias que eran reali-
zadas en las cimas de las montaas. En relacin a esto tenemos da-
tos: un ejemplo de ello es el santuario que est en el roque Ben-
taiga, con una pequea posea horadada en la toba ^ De este lugar.
1 Toba : Roca fragmentada que se encuentra en los depsitos de origen plut-
nico (eruptivo) de durezas variables.
ANTROPOLOGA CANARIA 71
con plena seguridad podemos afirmar que se haban libaciones. Tam-
bin en la cima de dicho roque hay una poseta, aunque de menores
dimensiones, que tambin deba ser para estos menesteres. Con se-
guridad podemos afirmar que en este lugar se celebraban ceremo-
nias cuyas atribuciones desconocemos por completo, ya que no con-
tamos con evidencias concretas y significativas que nos ayuden a
comprender la dinmica de estas libaciones. De hecho, nos ha sido
ms fcil comprender estos rituales junto al mar, en especial por-
que contamos con una dicotoma de dos datos matrices y aparente-
mente antagnicos que se complementan y que slo con el psicoan-
lisis es viable la interpretacin de estos datos, a saber: la mujer
(maternidad) y el mar (agua). Dicho esto, cabra la posibilidad
de que tambin en estos orificios se produjeran prcticas libatorias
con leche, por ejemplo, en alusin a la maternidad, y que el mar, a
su vez, fuera un complemento de este ritual? Esto, la verdad que pa-
rece complicar un poco ms las cosas, pero de hecho no lo podemos
pasar por alto y podra ser as. Esto, a la vez, me ayudara a escla-
recer las racionalizaciones que les eran consustanciales a este rito.
De hecho, el agua es el smbolo de la madre, pero esto es un concep-
to subjetivo, es una evidencia inconsciente que se proyecta a la con-
ciencia, en la que es evidenciada por las racionalizaciones. Esta idea
inconsciente, por presiones de la misma naturaleza, es objetivada, y
en estas objetivaciones los individuos recurren a otros elementos
simblicos, tomndolos de la realidad inmediata, que guardan una
relacin de asociacin directa con las pretensiones conscientes de
la colectividad. Esto puede ser perfectamente comprendido con los
datos que nos suministra el mito. De modo que una realidad infra-
consciente se proyecta a la conciencia, recurriendo para sus mani-
festaciones a otros elementos simblicos que nos expresan una rea-
lidad ms profunda y que son las causas motoras del comportamien-
to humano.
Como apndice a este captulo es necesario enfatizar la importan-
cia que suponen estos hallazgos, como aportacin al ritual canario
en particular del que casi nada sabamos y a la antropologa en
general, como un elemento cultural ms, constitutivo de la cultura
canaria prehispnica.
Sera interesante intentar localizar en todas las dems islas ms
orificios de stos, para as comprobar si este elemento' cultural es
comn a todas las islas o si estaba slo presente en Gran Canaria.
Yo, particularmente, no s de la existencia en otras islas de estos
orificios. Esto sera una nueva tarea a emprender. Los hall en Gran
Canaria por ser la isla en que vivo y en. la que siempre he observado
con minuciosidad estos detalles tan llamativos, condicionado por la
pretendida bsqueda de nuevas posibles evidencias del perdido le-
gado aborigen canario, as como la aplicacin del psicoanlisis en la
72 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
cultura, en. pro al desvelamiento de algunos aspectos concretos de
sta.
En relacin a este nuevo elemento cultural, que no se quede aqu
y que trascienda de Canarias; as nos ayudara a acceder a otras cul-
turas extintas o presentes en el orbe, com.o contribucin al esclare-
cimiento de los problemas antropolgicos canarios.
ANTROPOLOG A CANARIA 73
PLANO CONSCI ENTE
- r
PLANO I NCONSCI ENTE
AGUA = MADRE
H
ATRI BUCI ONES
CONCEPTUALES
ESPUMA
LECHE (?)
MANA
DESCENDENCI A: Fertilidad
idealizada
04 V^^^^^P- / "- *
E P I L O G O
Una vez que hemos analizado, a lo largo de este trabajo, en qu
consiste la dinmica de los simbolismos canarios y las interpreta-
ciones realizadas de estas manifestaciones simblicas, cuya inciden-
cia en el carcter tnico del canario actual parece ser reveladora.
Esta forma de hacer antropologa no slo es viable en motivos
simblicos concretos a cuyos significados hemos intentado acceder,
dndonos tambin posibilidades de elucidar interesantes datos en
relacin al porqu de la toma de ciertas actitudes del canario actual-
mente hacia las "posibilidades positivas que parecen brindrsele,
pero en muchos casos son seudoimprescindibles todas en favor de
su bienestar individual y social, cuyo objetivo sera lograr una co-
hesin e interaccin que sea capaz de integrar y potenciar todas las
posibilidades de accin conjunta hacia unos objetivos sanos que velen
por los intereses sociales y culturales del grupo humano del que
somos partcipes". Con esto no propongo ni mucho menos buscar
una terapia inmediata y apresurada para los problemas canarios cu-
yas consecuencias hay que resolverlas en la colectividad y no en
los objetos.
En este trabajo slo me limit a plasmar ciertas evidencias ya
detectadas por muchos, aunque en la mayora de las ocasiones, ig-
norando las verdaderas causas motoras de las mismas; evidencias
que inevitablemente fluyen con carcter muy disgregacional y limi-
tado, de proyecciones inconscientes evidenciadas y corroboradas por
el carcter traumatizante del proceso aculturativo canario y de la
disparidad y negatividad de los cambios socio-culturales que se han
producido a lo largo de nuestra historia, distorsionando y escin-
diendo ms, especialmente en las ltimas dcadas, la integracin en
favor de una comunidad de cultura con una meta comn y no mul-
tidireccional, en lo que a esquemas de valores se refiere. Multi-
direccional como producto de la coaccin de ciertos grupos e ins-
tituciones que han marcado profundamente a un nivel ms super-
ficial, si se quiere, las potencialidades anmicas de los individuos,
reducindolas a meros sueos irrealizables y a la aceptacin de su
. 76 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
"innata" impotencia; y como consecuencia de ello, la infravalora-
cin de sus propias posibilidades. y surgimiento de ese sentimiento
de desarraigo que caracteriza a muchos canarios, cuando se hacen
conscientes de sus problemas y del de la colectividad. Cuando esto
no sucede, se hace asombrosamente receptor del orden establecido,
caracterstica obvia de una frustracin objetivada que puede ser
fcilmente aprehendida, tanto en el individuo como en las formas
de expresin de la mixturada cultura canaria. Esta frustracin de
que hablo es imposible que pueda ser justificada por la influencia
de los factores del ambiente local, como ya se ha hecho errnea-
mente para definir muchos aspectos de la idiosincrasia del canario.
Tambin se han hecho estudios historicistas que jams se han per-
catado de la aculturacin y lo que sta supone, no materialmente,
ya que la adquisicin de bienes materiales y tecnolgicos es com-
prensible, sino la naturaleza de los procesos psicoculturales eviden-
ciados en la conducta individual, la cual, muchas veces, es deses-
timada o ignorada. En estos prrafos tengo la intencin de intro-
ducir algunos datos detectables en la psicologa del canario, que
nos manifiestan las variables psicolgicas que intervienen en los
cambios socio-culturales. Detectar todas estas variables es una ardua
tarea que an no se ha hecho y que es necesario hacer a la hora
de querer tomar actitudes de cohesin trascendentes en el grupo.
Uno de los factores importantes que se deben tener en cuenta
a la hora de hacer estos estudios diacrnicos es intentar compren-
der lo que ha supuesto la INNOVACIN en el proceso aculturativo, ya
que la funcin de muchos factores innovadores puede ser modificada
por los receptores, ya que estos procesos de modificacin e incorpo-
racin son procesos psquicos que tienen lugar en la mente de los
individuos. Estos procesos son compartidos por la colectividad y
estn sujetos a una serie de principios mentales, como ocurre con
las ideas idiosincrsicas.
Otro factor es el PROCESO DE INNOVACIN que sera la combinacin
de ideas que existan previamente, para convertirse en una nueva
idea; ste es un proceso complejo y subconsciente. Por ltimo, la
ACEPTACIN DE LAS INNOVACIONES. En todos los grupos aculturados, ge-
neralmente la difusin de los rasgos introducidos son inevitablemente
modificados por los receptores. Pero, por qu en Canarias estos ras-
gos no se modificaron, sino que los rasgos de la cultura dominante
fueron totalmente aceptados, y los otros "extintos". Esto, desde luego,
es muy significativo y teniendo en cuenta lo reveladora que fue la
conquista, ya que el contacto entre conquistadores y conquistados
fue siempre hostil, es imposible concebir la total aceptacin de la
cultura dominante, al menos a nivel subconsciente es imposible, y,
de hecho, el carcter tnico del canario actual nos revela de alguna
forma esta problemtica. Evidencias de ello hay muchas y podran
ANTROPOLOGA CANARIA 77
ser localizadas tambin en las prcticas mgicas, de gran profusin
en las zonas rurales y marginales de las islas, en las que se podran
hallar, al menos a modo de sincretismos, datos muy reveladores,
aunque ya, de hecho, la profusin misma es muy reveladora. Tam-
bin en algunas de las figuras -religiosas que veneran muchos cana-
rios pueden ser localizados datos muy revelantes.
Con todo esto quiero sealar la importancia de realizar estudios
antropolgicos en Canarias para intentar detectar todas estas va-
riables psicolgicas solapadas, y as poder acceder de esta forma al
esclarecimiento de los problemas canarios y hacer uso de la antro-
pologa aplicada como medida viable a esta problemtica, ya que
en Canarias poseemos un campo de trabajo muy fructfero y una
loable labor a realizar. En esta tarea est el futuro de la antropo-
loga en Canarias, aunque no cabe duda de que queda tambin mu-
cho por hacer en la cultura canaria prehispnica, a pesar de que
debemos reconocer que este campo brinda muchas limitaciones por
el escaso legado cultural existente y en muchas ocasiones hay que
guiarse ms por la intuicin que por la razn. Y tambin es verdad
que esta ltima es mayormente aceptada por los que monopolizan
con mtodos de trabajo que no evolucionan, o estancos. Tambin
es verdad que difcilmente son detectables elementos culturales con
cierto carcter antagnico y as contar con elementos en escalas de
diferenciacin acentuadas, para que de esta forma el campo de tra-
bajo y alcance de las investigaciones se ample mucho ms y poder
contar con un gran nmero de parmetros en escalas diferentes, cosa
que facilitara ms el incremento de los estudios.
Para seguir insistiendo en las consecuencias de la aculturacin
e intentar aclararnos ms en lo que esto ha supuesto en los subsi-
guientes cambios socio-culturales y la importancia de estos estudios
a realizar, es que hay un dato muy revelador que debe ser tomado
como un parmetro esencial a la hora de hacer estudios sincrnicos
o diacrnicos, es que hasta ahora la antropologa ha demostrado que
la gente no tira de manera voluntaria la acumulacin cultural de
innumerables generaciones al fondo del ocano.
Otro factor que hay que tener en cuenta es que "los estmulos
para producir el cambio socio-cultural estn operando constante-
mente para alterar los elementos pre-existentes en el sistema; pero
en cuanto al sistema se refiere, el patrn general de la vida es
considerado por sus miembros como digno de preservacin, con lo
que (consciente o inconscientemente) entrarn en accin con el pro-
psito de asegurarse de que el cambio no borrar repentinamente
todos o algunos de los lazos que los unen con el pasado. Podra
discutirse que incluso algunos de los movimientos sociales ms ra-
dicales representan un esfuerzo para mantener vivas las viejas tra-
diciones, para as restablecer una medida de estabilidad que ellos
78 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
perciben que falta debido a que elementos del sistema presente no
encajan entre s. Por ello se produce un constante proceso de ajuste
que intenta mantener con vida el sistema.
Muchos antroplogos del siglo .pasado coincidieron que para ex-
plicar muchos fenmenos de difusin a los motivos por qu el curso
de la historia humana haba seguido los pasos de salvajismo, bar-
barie y civilizacin; triloga sta creada con la pretensin de ex-
plicar muchos problemas en relacin a esta unidad psquica, pero
haba datos que se oponan a esta afirmacin, ya que si la unidad
psquica hubiese sido una ley, todos los clanes existentes en el mun-
do se hubiesen desarrollado de la misma manera. No ocurri as
y este hecho anulaba la fuerza de la explicacin psquica. Boas neg
rotundamente que los datos que se posean pudiesen probar la exis-
tencia de ninguna ley universal y arm la conviccin de los evo-
lucionistas de que para comprender los cambios socio-culturales era
necesario reconstruir el pasado. Esta conviccin incide en lo que
yo enfatizo, y para explicar el carcter tnico del canario actual
he recurrido a datos psicoanalticos como arquetipos o herencia ar-
caica que de alguna forma son otra va para explicar las consecuen-
cias de la aculturacin.
Como podemos apreciar, tanto los antroplogos como los psico-
analistas poseen un campo de accin muy vasto y no cabe duda de
que la mayora no usa el concepto arquetipo para explicar ciertas
realidades anmicas heredadas, sino que ambas ciencias tienen su
propio campo y los unos parecen querer inmiscuirse con los otros,
evidentemente es palpable una congruencia de conceptos que pre-
tenden explicar una misma realidad. Pero obviamente ambas cien-
cias sacan a la luz unas evidencias originarias de una misma pro-
blemtica.
As, cuando muchos antroplogos hablaban de una unidad ps-
quica, sta era evidenciada, pero no tenan pruebas realmente feha-
cientes que la demostraran de forma trascendente, caan en comple-
jidades que fueron mostradas por antroplogos posteriores. Freud,
con la herencia arcaica, pareca querernos decir tambin algo pare-
cido, pero sta tiene ms solidez, puesto que no slo se limita a
describir esquemas comunes y matrices en toda la humanidad, sino
que habla de esquemas de conducta heredados de generaciones an-
teriores. La herencia arcaica sera, pues, mucho ms coherente y
con ms carcter de especificidad, pero de la que quedan muchos
aspectos por clarificar; es como sera el grado de incidencia del
arquetipo en una cultura concreta. Y al hablar del grado de inci-
dencia nos vemos obligados a mencionar evolucin psicolgica o algo
similar, o para ser ms claros, sera la incidencia del grado de acul-
turacin traumatizante, cosa que nos evocara la herencia filognica
en interaccin con las actividades del individuo, tambin determina-
ANTROPOLOGA CANARIA 79
das en gran parte por su ambiente social, pero dichas actividades,
a su vez, influencian a la sociedad en que vive, y asimismo no cabe
duda de que pueden producir modificaciones en su forma. Esta sera
la interaccin recproca de fuerzas inconscientes con otras conscien-
tes. La autonoma deliberada' con carcter de desahogo de las pri-
meras, complementndose con las segundas, donde los sincretismos
evidenciaran esta interaccin muy coaccionada, as como la parti-
cipacin y conservacin colectiva en actividades tradicionales de
los subordinados.
Ya que en la cultura canaria presente no existen costumbres de
identificacin cultural con la cultura tradicional que sean significa-
tivas, y ni tan siquiera sincretismos aparentes, es obvio que se pre-
tenda buscar agentes de identificacin con la cultura, prehispnica.
Yo, a ttulo personal, creo que si se lograra un macro-proceso
de identificacin cultural en pro a la cohesin y a metas mutuas,
se podra superar este inconsciente carcter de frustracin o impo-
tencia (si es que stas son las palabras adecuadas para definir la
postura del canario).
Como es obvio, actualmente estamos en una situacin en la que
los receptores estn intentando "mantener alejados los rasgos extra-
os, sino que principalmente intentan reforzar la coherencia de su
pre-existente sistema. Este puede manifestarse en sentimientos na-
cionalistas acusados o, en su forma ms extrema, en lo que se ha
denominado nativistas. Cuando los receptores sienten que la pre-
sin aculturativa es demasiado fuerte, es posible que se aferren a
ciertos aspectos de su cultura tradicional.
Evidentemente, de la cultura canaria tradicional poco ha que-
dado, y esto es consecuencia de que se falseen o se malinterprete el
legado aborigen canario, as como nuestras propias ideas idiosincr-
sicas subsiguientes a los cambios socio-culturales que han sucedido
a la conquista. Esto yo lo interpretara ms que nada como conse-
cuencia del apresuramiento de que somos vctimas actualmente, y
que, a un nivel socio-poltico, si no se le buscan las debidas solu-
ciones, se incrementaran los problemas; y todo ello como conse-
cuencia de la desintegracin de la cultura tradicional y de no ha-
llarse las soluciones ahora, en el futuro se incrementar la tensin;
fuentes de tensin que se hallan tanto descubiertas como encubier-
tas. La tarea actual a realizar sera localizar estas fuentes de ten-
sin y buscar las soluciones pertinentes a cada caso, antes de que
sea demasiado tarde. Muchos se podrn preguntar dnde se podran
hallar datos significativos y reveladores del legado canario prehis-
pnico como una prueba concreta. y asequible a la colectividad en
lo que a procesos psquicos del inconsciente colectivo se refiere. Es-
tos existen y son pruebas evidentes de estos contenidos psquicos.
Lo ms revelador es que aparecen expresados plsticamente, siendo
80 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
un legado evidente de manifestaciones artsticas prehispnicas. De
lo que ya hablamos en el captulo dedicado a la supervivencia de
estas representaciones geometricistas. Pudiendo ser observadas en
muchas casas de las zonas rurales, donde no es difcil encontrar
estos motivos decorativos. Lo que la cueva era para el canario la
casa lo sigue siendo... Reflejo al exterior de la congruencia de todas
las fuerzas anmicas que se concentran en esos motivos simblicos,
en busca de un medio de expresin en el que se concentran e iden-
tifican unas potencialidades psquicas que, de alguna forma, quie-
ren manifestarse, pero que se hallan, al menos aparentemente, re-
primidas. A lo' mejor, reprimidas no es la palabra apropiada para
definir la no funcionalidad objetivada de estas representaciones ar-
quetpicas, pero el que se manifiesten plsticamente y no sean fun-
cionales como lo debieron ser en la cultura prehispnica, parecen
evidenciarnos procesos psquicos coaccionados.
Hasta ahora hemos hablado en sntesis sobre los procesos bio-
psquicos como acondicionantes inevitables del carcter tnico de
cualquier grupo humano, especialmente de aquellos que han tenido
menos carcter de desintegracin o lo han tenido recientemente.
Y tambin hemos mencionado aquellas causas debidas a la inculca-
cin de nuevos valores y a la aceptacin de stos por la colectivi-
dad, facultad que le es inherente a la masa en lo que a receptividad
se refiere. La interaccin entre ambos factores es lo que determina
el carcter del grupo o del de la cultura. Evidentemente, la inter-
accin de ambos factores nos lleva a preguntarnos en relacin al
grado de incidencia de los unos sobr los otros, y cules son los
que realmente definen a la colectividad, o en qu circunstancias los
unos prevalecen sobre los otros, positivamente o negativamente...
Obviamente, a nivel individual, el psicoanlisis ha demostrado la
incidencia de la herencia arcaica. Lo interesante es intentar com-
prender la dinmica de estos factores y la coaccin (aculturacin)
en su afn de reprimir esquemas de la cultura tradicional, cosa que
producira l escisin de las potencialidades anmicas positivas, per-
judicando la cohesin grupal y que los valores colectivos se mani-
fiesten multidireccionalmente. El trabajo a realizar consistira en
localizar las causas motoras de la conflictividad y construir los ele-
mentos constitutivos de l estructura social con base en la realidad
emprica que es constitutiva de las estructuras. Cuando hablamos
de la manifestacin de los valores multidireccionalmente, nos refe-
rimos a micro-estructuras en interaccin tangencial de otra macro-
estructura social. Este tipo de interaccin provoca la escisin de
los valores y el desarrollo independiente.de unos y otros, sin metas
trascendentes para el individuo y la colectividad.
AM OH.
t CH
'\C.M
\\. CH
En esta lmina se pueden apreciar las secciones de dos orificios procedentes del conjunto de los de la Hoya del Pozo que yacan juntos y separados a una distancia prudencial, cosa que nos hace
recordar inmediatamente en su relacin con la disposicin nat ural de los senos en el pecho de la mujer. Aunque la disposicin de los orificios, de esta manera, no es frecuente. ^ /,
El que aparezcan en unos casos as nos ayudan a sostener l a tesis de que son realmente representaciones de mamas, pero el que aparezcan mas frecuentemente por unidades y no asociados _ae
dos en dos tampoco nos excluye la tesis mencionada, ya que en el ritual que se realizaba se t rat aba de vincular el mar con el seno oradado en la roca a una mujer determinada y no deba ser im-
prescindible la realizacin de los dos senos juntos para darle ms realismo a l a situacin, ya que de lo que se t rat aba era de realizar una accin practica, utU y eficaz en la mente del aborigen y
^ Corno se^ podr apreciar, las secciones son fieles a la forma nat ural de los orificios y en todos es asombrosa l a simetra y el empeo que se puso en la realizacin de los naismos. Para hacerlos era
imprescindible una plena coordinacin entre l a anchura y la profundidad de las medidas del orificio, pues en todos los casos, con sus distintas medidas, la anchura siempre esta en uncion de la pro-
fundidad. Lo curioso es que todos estos orificios aparecen totalmente acabados y unos son ms pequeos que otros, cosa que nos explica que segn las proporciones del agujero el ritual se vinculaba a
Una persona con los senos de medidas semejantes a las del agujero. . ^ ^ \ , j^ ^ i ,-,.,+..,' A^ ce
Es notable en todos el primor y la delicadeza con que han sido realizados, por el pulido de sus paredes interiores o bien el circulo tan perfectamente acabado, en lo a que a la simetra de sus
paredes s refiere.
lOi
15 CK
20 CM
ORIFICIOS PROCEDENTES
DE TALIARTE (el castellano)
IM CM
\0[ cu
\7. CM
TABLA DE MEDICIONES
En este esquema estn las dimensiones de los orificios medidos hasta la fecha. Faltan por medir los de Guayedra, La Garita y
Playa del Cabrn; de todas formas sus medidas oscilan ent re las que se dan en esta tabla.
ABREVIACIONES DE LUGARES
C. A.: Costa Ayala.
H. P. : Hoya del Pozo.
T. : Taliarte.
T e : Taliarte (El CasteUano).
S.: Salinetas.
B. H. : Barranco Hondo.
A. D. : Agua Dulce.
M. Tuf.: Morro de Tufla.
Tuf.: Tufla.
B. G.: Baha de Gando.
Anc hur a . . .
Pr of undi dad .
Anc hur a . . .
Pr of undi dad .
A nc hur a . . .
Pr of undi dad
Anc hur a . . .
Pr of undi dad ,
Anc hur a . . .
Pr of undi dad .
C.A.
16
12
H. P.
8
4
B. H.
13
9
Tuf.
14
12
B. G.
16
13,50
C.A.
16
12
H. P.
10
7
B. H.
13
9
C.A.
20
15
H. P.
14
12
B. H.
12
8
Tuf. 1 Tuf.
13
12
B . e .
16
13
14
10
B. G.
15
9
T.
18
8
H. P.
13
9
B. H.
8
6
Tuf.
11
6
B. G.
14
10
T.
13,50
8
H. P.
16
16
B. H.
9
4
Tuf.
16
8
B. G.
15
12
T.
10
5
H. P.
12
7
B. H.
11
8
Tuf.
16
8
B. G.
15
12
T.
13,50
9
H. P.
12
8
B : H .
12
8
Tuf.
20
15
B. G.
14
9
Te.
13
8
H. P.
16
10
B. H.
10
7
Tuf.
13
10
Te.
10
5
H. P.
15
17
B. H.
10
8
Tuf.
18
12
TO.
11
6
H. P.
14
10
B. H,
10
6
Tuf.
15
15
Te.
11
7
H. P.
18
27
A.D.
16
11
Tuf.
16
10
To.
10
5
H. P.
17
17
M.Tuf.
12
8
Tttf.
19
15
Te.
19
12
H. P.
11
9
M.Tuf.
11
8
Tuf.
18
12
Te.
12
6
H. P.
29
17
M.TUf.
9
6
Tuf.
18
16
To.
20
14
B. H.
20
12
M.Tuf.
9
4
Tuf.
17
12
To.
13
7
B. H.
14
10
Tuf.
14
13
Tuf.
16
14
S.
12
8
B. H.
15
10
Tuf.
17
12
Tuf.
12
10
S.
13
10
B. H.
12
8
Tuf.
20
18
B. G.
14
11
T.
13
9
B. H.
10
6
Tuf.
13
8
B. G.
14
9
ILUSTRACIONES
ANTROPOLOGA CAARA-
IS
Mltiples tipos de la temtica decorativa en los
vasos troncocnicos, cuencos y otras vasijas de; la
cermica neoltica grancanaria, acusadamente geo-
mtrica.^Museo Canario y Coleccidn de la Gomi-
sara Provincial de Excavaciones Arqueolgicas,
Las Palmas.
CARLOS O' S H AN AH AN JUAN
<
mwk
V
www
A
ANTROPOLOGA CANARIA 87
w w w w w
^s^
^
otros tipos de la misma temtica decorativa.
vatT
Parte inferior: Vistosa decoracin del ondo de algunos cuencos y cuencos-cazuelas.Museo
Canario, Las Palmas.
88 CARLOS O SHANAHAN JUAN
k
Bella ornamentacin del fondo exterior de cuencos-cazuelas. Museo Canario, Las
Palmas.
BI BL I OGRAF A
JuNG, C. G.: Psicologa y Alquimia.
BAUDOUIN, CH . : La obra de Jung.
BAXJTDOinN, CH . : Intronccin al anlisis de los sueos.
FRE U D , S . : Escritos sobre judaismo y antisemitismo.
FH E U D , S . : Ttem, y tab.
FH E U D , S . : El malestar en la cultura.
FE E U D , S . : La interpretacin de los sueos.
BoTTOMOEE, B. ; Introduccin a la Sociologia.
LE E S H , F. : La estructura de la personalidad.
P ATRONE S Y P ROCE S OS : Introduccin a las tcticas antropolgicas para el estu-
dio de los cambios socio-culturales.
NDICE DE NOMBRES
Arquetipo.Los arquetipos son esquemas de conducta. Por ejemplo, la
orma en que un pjaro, tejedor construye su nido. Ese es un esquema innato.
Se considera-n ciertos fenmenos simblicos que se dan entre insectos y plan-
t as: soii esquemas de conducta heredados. Y, por supuesto, el hombre posee
una forma de funcionamiento heredado. Es bastante seguro que el hombre
nace con un cierto funcionamiento, con un cierto modo de actuar, con un
cierto esquema de conducta que se expresa en forma de imgenes o formas
arquetpicas. Por ejemplo, la forma segn la cual el hombre debera com-
portarse se expresa mediante un arquetipo.
- Al mismo tiempo, los arquetipos son dinmicos. Son imgenes instintivas
no creadas intelectualraente. Est n. siempre all y producen ciertos procesos
en el inconsciente que se podran comparar mejor con los mitos. Ese es el
origen de la mitologa. La mitologa es la expresin de una serie de imgenes
que formaban la vida de los arquetipos.
En efecto, las manifestaciones de todas las religiones, de muchos poetas,
etctera, son enunciados de los procesos mitolgicos internos, que son, a su
vez, necesarios porque el hombre no es completo si no es consciente de esa
dimensin de la realidad. Por ejemplo, nuestros antepasados han hecho esto
y aquello y as debe hacerse. O tal o cual hroe ha hecho eso y esotro: he
aqu un ejemplo. En las enseanzas de l a Iglesia catlica campean miles de
santos. Ellos nos muestran cmo actuar. Tienen sus leyendas y eso es la mito-
loga cristiana.
Acultwracin.En las situaciones de contacto cultural que entraan, no
la simple adoptacin de nuevos elementos en la estructura cultural existente,
sino la significativa y rpida reestructuracin de una de las culturas que
entran en contacto, o de ambas. En el proceso aculturativo, los contactos
pueden ser hostiles o amistosos, pueden implicar algunas representaciones
elegidas de una o ambas culturas, o entraar la colonizacin y el contacto
masivo. Estas variables pueden variar con el paso del tiempo cuando los con-
tactos son prolongados, y la naturaleza de la aculturacin variar tambin,
por consiguiente.
Paralelismo cultural.Entendemos por paralelismo cultural, cuando socie-
dades distintas y hasta alejadas, pero que atraviesan por situaciones similares,
tendrn productos culturales semejantes.
Di/Msiomsmo.^Son aquellos prstamos o legados de rasgos o complejos
culturales transmitidos por el contacto de unas sociedades con otras.
Discordancia simblica.Hablamos de discordancia cuando al interrelacio-
nar los motivos geomtricos, o no, que se manifiestan en los objetos portadores
92 CARLOS O'SHANAHAN JUAN
de stos, tendemos a tomar por esenciales los ms que abundan, apareciendo
al mismo tiempo motivos ms desemejantes a los que tomamos por esenciales
o primordiales. Y al interrelacionar las tres categoras hablamos de discor-
dancia simblica.
Evolucin cultural.^Basado en el hecho innegable de que los pueblos actua-
les y los histricos existen y han existido en condiciones distintas de cultura,
el evolucionista procede a establecer un orden de sucesin de etapas cultu-
rales, o como las Uama Morgan, de estados.
Reciprocidad simblica.^Hablamos de reciprocidad cuando entre dos o
ms elementos o motivos simblicos existen entre ellos una relacin de seme-
janza y contenido y en muchos casos estos contenidos aparentemente diferen-
tes tienen un origen comn y nico.
Psicologizacin.Decimos que un smbolo se psicologiza cuando l a impor-
tancia del smbolo se incrementa cada vez ms por l a colectividad en el deve-
nir existencial de l a misma.
Sincretismo.Con este trmino se designa l a reintepretacin por una cul-
t ura de los rasgos o complejos legados por otra. Es l a adscripcin de antiguos
significados a una situacin diferente. En el sincretismo, del que se encuentran
numerosas manifestaciones en los aspectos religiosos, una nueva forma suele
servir de inconsciente camuflaje a instituciones que se antojan ya desapare-
cidas. Tambin puede ocurrir que nuevos valores modifiquen el significado
de instituciones anteriores.
N D I C E
Pgs.
INTRODUCCIN 7
- E L SIMBOLISMO DE LA CUATERNIDAD Y EL TRINGULO A FAVOR DEL
ORIGEN I NCONSCI ENTE DE LOS SIMBOLISMOS CANARIOS H
Facultad de abstraccin del canario. Carencia de manifestacio-
nes naturalistas. Transformacin de la colectividad hacia el
smbolo. El arquetipo. Contenido inconsciente de l a represen-
tacin arquetpica. Significado inconsciente y esencia del sm-
bolo. Proceso de transformacin del smbolo. Plano inconsciente
al consciente. El tringulo y su simbolismo sexual. Disposicin
de los elementos inconscientes que formaran l a imagen trian-
gular.
La Cuaternidad 15
Evidencia de las representaciones cuadrangulares canarias.
El tringulo 16
L a lnea quebrada. El simbolismo sexual. Freud y el nmero 3.
Relacin de reciprocidad entre tres y tringulo.
I I . L AS PINTADERAS 19
Elementos culturales de invencin aislada o de derivacin?
Factores inconscientes colectivos que evidencian la esencialidad
de la pintadera. Discordancia simblica. Del plano inconsciente
al consciente. Importancia de l a plasmacin. L a carencia de me-
dios de inspiracin, objetivos para hacer estas complicadas re-
presentaciones. Intervencin de la naturaleza para realizar es-
tos simbolismos, Levi- Strauss y las proyecciones inconscien^
tes. Importancia de la pintadera en el orbe (en cuanto a seUo,
en cuanto a smbolo impreso). Verneau y las pintaderas. L a tri-
nidad (doctor Chil). Limitaciones de Verneau al estudio de las
pintaderas. L a Cueva Pintada de Gldar.
94 NDICE
Pgs.
III. DISCORDANCIA SIMBLICA 27
Categoras que evidencian la discordancia. La primordialidad
del tringulo evidenciada por la discordancia. Interpretacin que
la colectividad haca del simbolismo. Relacin de identidad de la
interpretacin consciente con su valor original inconsciente. La
pintadera como objeto- portador de los srnbolos geomtricos.
Las vasijas como medios accesorios en l a presencia de estos
simbolismos. Sobre l a posible funcin funeraria de la cermica
pintada.
IV. LA ESENCIALIDAD DE LA PINTADEEA COMO ELEMENTO CULTURAL DE
DIFUSIN 33
Esquema A: Desde el origen inconsciente del arquetipo hasta
su representacin formal consciente. Esquema B: Las tres ca-
tegoras y la importancia de l a pintadera por cumplir una fun-
cin cultural. Transmisin de una creencia con la pintadera.
Dnde radica la importancia de sta en cuanto a sello? Su esen-
cialidad psicologizada. La perpetuacin de un sello.
V. DEGENERACIN DE UN SMBOLO NATURALISTA HACIA UNA FORBIA GEO-
MTRICA . . . ; ; . . . 37
Reciprocidad ent re todas las figuras geomtricas. Concepto de
geometricidad. El canario, desconoca l a geometricidad. La cua-
dratura del crculo. Causas degenerativas de los smbolos. El ol-
vido del significado de los smbolos. La discordancia simblica.
-Anulacin del significado del smbolo por la acul tur acin. El
surgimiento del arquetipo.
VI. RELACIN MOTIVO DECORATIVO Y TIPOLOGA DE LA VASIJA 41
Aclaraciones con carcter introductorio al captulo. Importan-
cia del tringulo como smbolo de la libido en relacin a la tipo-
loga de la vasija. Importancia que adquiere el motivo simb-
lico evidenciada por la tipologa de la vasija. Vasijas pico-ver-
tedero y asa femenina. La tipologa ayuda a acceder al posible
' significado- de las representaciones arquetpicas.' L tipologa:
manifestacin consciente y objetivada del individuo. Esque-
ma A: Dinmica del motivo decorativo y objetivo del mismo.
Esquema B: Los factores conscientes enfatizan ms la realidad
que expresa la tipologa. Grado de incidencia de los factores
inconscientes en las racionalizaciones. Tres formas de simboli-
zar la libido.
VIL EL ORIGEN POLITNICO DE LOS ABORGENES CANARIOS 45
Funcionalidad y esencialidad de las representaciones geometri-
cistas. El grupo tnico que arrib en G. C, portador de las creen-
NDICE 95
Pgs.
cias que le eran inherentes a los motivos geomtricos. Prejuicios
a l a hora de hacer estas interpretaciones. Carcter disgregacio-
nal de los simbolismos. Posible manifestacin inconsciente de
estos arquetipos en las otras islas. Evolucin cultural y psico-
lgica. Animismo. Concepcin animista (mitolgica) religiosa y
cientfica.
VI I I . L.A CONSERVACIN DE LO PSQUICO Y SU INCIDENCIA EN EL SINGULAR
PROCESO ACULTRATIVO CANARIO 5 1
S se siguen manifestando esos simbolismos, que eran constitu-
tivos de los aborgenes en l a cultura canaria actual. Contacto
ent re cultura canaria y europea bajo marcadas relaciones su-
perordinadas-subordinadas. Qu pas psquicamente en el pro-
ceso aculturativo canario?
La conservacin de lo psquico 52
Choque de los contenidos psquicos con las culturas dominan-
tes. La herencia arcaica (Freud). Diferenciacin entre herencia
arcaica y arquetipo. Dnde podemos evidenciar l a herencia ar-
caica en l a cultura canaria actual? Paso de la prehistoria a un
estado de civilizacin evolucionado. Dnde podemos encon-
t r ar los contenidos mnemnicos en l a psicologa del canario
actual? Abordar los conflictos culturales como al enfermo men-
tal. La aplicacin del arquetipo que conviene. Las incongruen-
cias culturales a propsito de lo que dice Freud. La acultura-
cin en Canarias. Psicologa individual y colectiva. Diferencias-
tnicas. Paret o y las acciones lgicas y algicas. Lo que son los
hechos sociales.
IX. POSIBLE PRESENCIA DE ESTAS REPRESENTACIONES EN LA CULTURA
CANARIA ACTUAL 59
Zonas rurales y urbanas. Caractersticas negativas de las zonas
urbanas. Presencia del tipo guanche en l a poblacin canaria
actual. Eli las zonas rurales se manifiestan estas formas arque-
tpicas.
Funcionalidad de las representaciones 60
La no-funcionalidad de estas representaciones actualmente. Dis-
cordancia muy acentuada. No tienen atribucin simblica. Ca-
rcter inhibitorio del individuo actualmente.
A P N D I C E S
Pgs.
X. EL MITO DEL HROE 63
Elemento naturalista discordante. El Sol como imagen arquet-
pica. Interaccin motivo solar-tipologa de l a vasija. Un mito
canario: Doramas y Andamana. Narracin del mito. El mito del
hroe: mito solar. Simbolismos ms comunes en el mito del h-
roe. El arquetipo como elemento constitutivo del mito. Sustitu-
cin de los smbolos ms comunes en el mito del hroe, por los
smbolos canarios. Lo que debi de ser el mar para el canario, y
Doram.as como complemento y elemento que corrobora las atri-
buciones conceptuales que l e eran inherentes al mar. La condi-
cin de insularidad en la psiquis del individuo. Origen arcaico
del mito. Psicologizacin de los sm.bolos canarios. Elementos
pre-edipianos del mito. El mito del hroe como victoria sobre
el de Ekiipo. Simbolismos esclarecedores de algunos aspectos de la
cultura canaria prehispnica. Estos smbolos y el acceso a l a ca-
racterologa tnica del canario actual. La funcin pedaggica del
mito. La especificidad de las condiciones aculturativas canarias.
La conflictividad social actual escindida del canario.
XI. NUEVA CONTEIBUCIN AL RITUAL CANARIO 67
Dudas en relacin al origen de los orificios. La lentitud de las in-
vestigaciones antropolgicas. Acceder al alma del aborigen ana-
lizando sus manifestaciones simblicas. Nueva va esclarecedora
en la antropologa canaria. Causa de las dudas en relacin al
origen de los orificios. Lugares de los hallazgos. Cmo descar-
tamos los medios naturales como motivadores del origen de estos
orificios. Estos orificios representaban senos. El agua como sm-
bolo de la madre. Relacin mujer-fertilidad y consecuencias de
stas con el blanco del oleaje. La incidencia del poder imper-
sonal del mar en las atribuciones conceptuales que los aborge-
nes l e daban a ste. Cmo combatir las fuerzas naturales adver-
sas a la persona. Libaciones como vnculo del ritual a una mujer
determinada. Frazer y la magia. Posible uso restringido de los
orificios. El mar y las atribuciones conceptuales que nuestros
aborgenes le deban a ste. Eternizar el ritual. La cuestin de
las libaciones en las montaas. Los rituales junto al mar, ms
ricos en datos. Proyecciones inconscientes y las racionalizacio-
98 APNDICES
Pgs.
nes originarias de stas, en relacin al ritual. Nuevo elemento
cultural como aportacin a la antropologa. Buscar l a presen-
cia de estes orificios en otras islas. Trascendencia fuera de Ca-
nari as de este nuevo elemento cultural.
EPLOGO 75
ILUSTRACIONES . . . 83
BIBLIOGRAFA 89
NDICE DE NOMBRES 91
Antropologa Canaria.
Fundamentos psicoanalticos aplicados a la interpretacin
de los smbolos canarios prehispnicos, de C A R L O S
O'S HANAHAN J UA N, se termin de imprimir en
A R TES GR FIC A S CLAVILEO, S . A., el 10
de abril de 1979. L a edicin estuvo
al cuidado del A utor y de
Manuel Hernndez S urez
También podría gustarte
- Psicología de La Posible Evolución Del Hombre Libro1 PDFDocumento59 páginasPsicología de La Posible Evolución Del Hombre Libro1 PDFGalo Valencia100% (2)
- Cuerpos inadecuados: El desafío transhumanista a la filosofíaDe EverandCuerpos inadecuados: El desafío transhumanista a la filosofíaAún no hay calificaciones
- Cordero, Jesus - Psicoanalisis de La CulpabilidadDocumento204 páginasCordero, Jesus - Psicoanalisis de La Culpabilidadarchanda100% (4)
- Topf Lo InconscienteDocumento16 páginasTopf Lo InconscienteJavier RosasAún no hay calificaciones
- La Religión Como Sistema Cultural - Cliffort GeertzDocumento65 páginasLa Religión Como Sistema Cultural - Cliffort GeertzAndrey PinedaAún no hay calificaciones
- GIANNUZZI - Metodos y Tecnicas de Procesamiento de AlimentosDocumento35 páginasGIANNUZZI - Metodos y Tecnicas de Procesamiento de AlimentosFlora Migueliz0% (1)
- Mis investigaciones: Sobre el curso de la naturaleza en la evolución de la humanidadDe EverandMis investigaciones: Sobre el curso de la naturaleza en la evolución de la humanidadAún no hay calificaciones
- Psicología de La Posible Evolución Del Hombre-OuspenskyDocumento46 páginasPsicología de La Posible Evolución Del Hombre-Ouspenskyemilio_gutierrez_16Aún no hay calificaciones
- Narrativa y Self. Algunos Dilemas Posmodernos de La Psicoterapia - Harold A. Goolishian y Harlene Anderson.Documento14 páginasNarrativa y Self. Algunos Dilemas Posmodernos de La Psicoterapia - Harold A. Goolishian y Harlene Anderson.Daniel López ContrerasAún no hay calificaciones
- Psiquismo CreadorDocumento8 páginasPsiquismo Creadoragis2626100% (1)
- Ortega y Gasset psicólogo: Ensayos y aproximacionesDe EverandOrtega y Gasset psicólogo: Ensayos y aproximacionesAún no hay calificaciones
- Fiorini - Formaciones de Procesos Terciarios PDFDocumento8 páginasFiorini - Formaciones de Procesos Terciarios PDFGustavo Pepe SarthouAún no hay calificaciones
- [Colección del Nuevo Humanismo] Mitos raíces universalesDe Everand[Colección del Nuevo Humanismo] Mitos raíces universalesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Psicologia de La Posible Evolucion Del Hombre (P. D. Ouspensky)Documento50 páginasPsicologia de La Posible Evolucion Del Hombre (P. D. Ouspensky)Santiago Del CoreAún no hay calificaciones
- BLEICHMAR en Los Origenes Del Sujeto Psiquico Capitulo 1Documento14 páginasBLEICHMAR en Los Origenes Del Sujeto Psiquico Capitulo 1renatafornilloAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial Historia de La Psicología Dagfal 1Documento32 páginasResumen Primer Parcial Historia de La Psicología Dagfal 1Pablo MagroAún no hay calificaciones
- La invención del sí mismo: Poder, ética y subjetivaciónDe EverandLa invención del sí mismo: Poder, ética y subjetivaciónAún no hay calificaciones
- Stocking Franz Boas y El Concepto de Cultura en Perspectiva HistoricaDocumento26 páginasStocking Franz Boas y El Concepto de Cultura en Perspectiva HistoricaSofía Pilar100% (1)
- Bruner, J. (1995) - La Psicología Popular Como Instrumento de La Cultura y La Entrada en El SignificadoDocumento30 páginasBruner, J. (1995) - La Psicología Popular Como Instrumento de La Cultura y La Entrada en El Significadofurbyjiji2Aún no hay calificaciones
- 13 - Bruner - Actos de Significado Cap 2Documento14 páginas13 - Bruner - Actos de Significado Cap 2Constanza AlmadaAún no hay calificaciones
- Apuntes. para Una Genealogia de La PsicologiaDocumento47 páginasApuntes. para Una Genealogia de La PsicologiaCarlacarla2001Aún no hay calificaciones
- Ruiz Ricardo H Presentacion Del Texto Del DR Luis Felipe Garcia de OnrubiaDocumento4 páginasRuiz Ricardo H Presentacion Del Texto Del DR Luis Felipe Garcia de OnrubiaEmiliano BentivengaAún no hay calificaciones
- Franz Boas y El Concepto de Cultura Desde Una Perspectiva Historica StockinDocumento42 páginasFranz Boas y El Concepto de Cultura Desde Una Perspectiva Historica StockinSofi RizzoAún no hay calificaciones
- WUNDT - Elementos de Psicología de Los PueblosDocumento5 páginasWUNDT - Elementos de Psicología de Los PueblosMartin BelingheriAún no hay calificaciones
- Actos de Significado - Cap 2 - La Psicología PopularDocumento14 páginasActos de Significado - Cap 2 - La Psicología PopularGalarza RominaAún no hay calificaciones
- 1968 Stocking Franz Boas y El Concepto de Cultura en Perspectiva HistoricaDocumento30 páginas1968 Stocking Franz Boas y El Concepto de Cultura en Perspectiva HistoricaAraceli MaluendaAún no hay calificaciones
- Ouspensky P D Psicologia de La Posible Evolucion Del Hombre Libros en EspanolDocumento32 páginasOuspensky P D Psicologia de La Posible Evolucion Del Hombre Libros en EspanolGarrido DiegoAún no hay calificaciones
- Bruner J El Estudio Apropiado Del HombreDocumento15 páginasBruner J El Estudio Apropiado Del HombreFede Zabalza100% (1)
- Historia de La Psicologia-Unidad 1Documento7 páginasHistoria de La Psicologia-Unidad 1SantiagoAún no hay calificaciones
- Rodulfo, Ricardo - 1997 - Psicoanálisis de Niños, Un Regreso Al FuturoDocumento6 páginasRodulfo, Ricardo - 1997 - Psicoanálisis de Niños, Un Regreso Al FuturoLourdes CenturiónAún no hay calificaciones
- Bruner, J. (2006) Actos de Significado. Cap 1Documento6 páginasBruner, J. (2006) Actos de Significado. Cap 1Juan MezaAún no hay calificaciones
- Wundt - Psicologia de Los Pueblos PDFDocumento14 páginasWundt - Psicologia de Los Pueblos PDFmacarenaAún no hay calificaciones
- El Planteamiento Ideológico de Los Fundamentos PsicológicosDocumento4 páginasEl Planteamiento Ideológico de Los Fundamentos PsicológicosEdgar I. CandelarioAún no hay calificaciones
- Resumen SMITHDocumento10 páginasResumen SMITHEduardo Moya ToroAún no hay calificaciones
- 84779quien Es Psique 1 PDFDocumento20 páginas84779quien Es Psique 1 PDFmanuelAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1 IntroducciónDocumento7 páginasUNIDAD 1 IntroducciónCristina GómezAún no hay calificaciones
- 1 La Historia de Las Categorias PsicológicasDocumento43 páginas1 La Historia de Las Categorias Psicológicasnferradaloa0% (1)
- Psiquismo CreadorDocumento8 páginasPsiquismo CreadorVanesa Natalia NaneAún no hay calificaciones
- Psicología Arte. Punto CiegoDocumento22 páginasPsicología Arte. Punto CiegoKhristianKraouliAún no hay calificaciones
- 15 26 Psicologia de La Posible Evolucion Del Hombre P. D. OuspenskyDocumento64 páginas15 26 Psicologia de La Posible Evolucion Del Hombre P. D. OuspenskyElizabeth Roco CastilloAún no hay calificaciones
- Idea Integral Del Hombre - Julio de Zan (Tratado de Antropología Filosofíca) PDFDocumento82 páginasIdea Integral Del Hombre - Julio de Zan (Tratado de Antropología Filosofíca) PDFIsaias K.Aún no hay calificaciones
- Reporte #1Documento2 páginasReporte #1CINTHYA LozanoAún no hay calificaciones
- Clifford 1Documento11 páginasClifford 1Saul LopezAún no hay calificaciones
- Psicología de La Posible Evolución Del HombreDocumento28 páginasPsicología de La Posible Evolución Del HombreDavid Rojo CaneladaAún no hay calificaciones
- Psicología de La Posible Evolución Del Hombre. Conferencia N. - 1Documento19 páginasPsicología de La Posible Evolución Del Hombre. Conferencia N. - 1Raul CastellanosAún no hay calificaciones
- Ouspensky, P. D. - Psicología de La Posible Evolución Del Hombre (Libros en Español)Documento32 páginasOuspensky, P. D. - Psicología de La Posible Evolución Del Hombre (Libros en Español)Olama Perez LugoAún no hay calificaciones
- CULTURA CRISTIANA 4to Año UNIDAD 2Documento4 páginasCULTURA CRISTIANA 4to Año UNIDAD 2Tavo CastroAún no hay calificaciones
- La Filosofía Como Función Del HombreDocumento5 páginasLa Filosofía Como Función Del HombreLucas FranyuttiAún no hay calificaciones
- Geertz C 1973 La Interpretacion de Las CulturasDocumento40 páginasGeertz C 1973 La Interpretacion de Las CulturassdoggAún no hay calificaciones
- Análisis de La Comunicación I (Resumen)Documento24 páginasAnálisis de La Comunicación I (Resumen)Luciano Jorge GarcíaAún no hay calificaciones
- Peirce en LacanDocumento9 páginasPeirce en LacanDaniel GastaldelloAún no hay calificaciones
- La Epistemología Del PsicoanálisisDocumento8 páginasLa Epistemología Del PsicoanálisisRuben Uribe0% (1)
- Descripción DensaDocumento5 páginasDescripción DensaElizabeth Hernández AquinoAún no hay calificaciones
- Geertz. La Interpretación de Las CulturasDocumento22 páginasGeertz. La Interpretación de Las CulturasSalomé TorresAún no hay calificaciones
- Apuntes para Una Posible Psicologia EvolutivaDocumento64 páginasApuntes para Una Posible Psicologia EvolutivaSandra Pereira Guerrero0% (1)
- Cubero Perez y Santamaria Santigosa - Psicología Cultural, Una Aproximacion Conceptual e Historica Al Encuentro Entre Mente y CulturaDocumento15 páginasCubero Perez y Santamaria Santigosa - Psicología Cultural, Una Aproximacion Conceptual e Historica Al Encuentro Entre Mente y CulturaCinthya AriasAún no hay calificaciones
- Anderson Narrativa y Self Algunos Dilemas Posmodernos de La Psicoterapia Harold A Goolishian y Harlene AndersonDocumento14 páginasAnderson Narrativa y Self Algunos Dilemas Posmodernos de La Psicoterapia Harold A Goolishian y Harlene AndersonGaston Nicolas ROSAAún no hay calificaciones
- Clase #1. FILOSOFÍA. 2021Documento39 páginasClase #1. FILOSOFÍA. 2021marcial romero vegaAún no hay calificaciones
- Enfoque AnaliticoDocumento5 páginasEnfoque AnaliticoAriel MorenoAún no hay calificaciones
- Tema 5. El Proceso Social y La ComplejizaciónDocumento31 páginasTema 5. El Proceso Social y La ComplejizaciónFlora MiguelizAún no hay calificaciones
- Anatomía Comparada (Fredito Completo)Documento87 páginasAnatomía Comparada (Fredito Completo)Flora Migueliz100% (2)
- CohenDocumento3 páginasCohenFlora MiguelizAún no hay calificaciones
- BOT FinalDocumento81 páginasBOT FinalFlora MiguelizAún no hay calificaciones
- Menghin y Bórmida 1950Documento18 páginasMenghin y Bórmida 1950Flora MiguelizAún no hay calificaciones


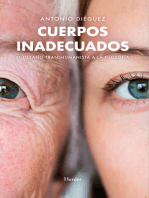





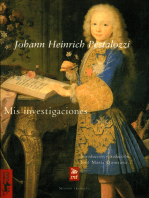



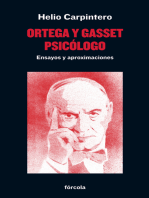

![[Colección del Nuevo Humanismo] Mitos raíces universales](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/286751279/149x198/dd0aea2fa1/1668642699?v=1)