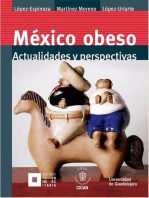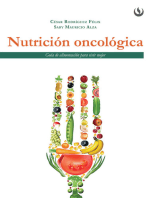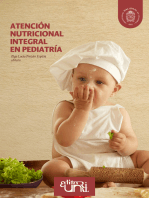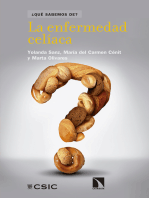Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Desnutricion PDF
Desnutricion PDF
Cargado por
Lane MillerTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Desnutricion PDF
Desnutricion PDF
Cargado por
Lane MillerCopyright:
Formatos disponibles
DESNUTRICION
ENERGTICO-PROTENICA
GEORGINA TOUSSAINT MARTINEZ DE CASTRO
JOS ALBERTO GARCIA-ARANDA
Bohio maya, Julio Castellanos
EPIDEMIOLOGA
La desnutricin energtico protenica (DEP) es una
enfermedad de grandes proporciones en el mundo -
aunque se concentra de manera principal en los pa-
ses en desarrollo
2
y provoca cada ao la muerte de
ms de la mitad de los casi 12 millones de nios me-
nores de cinco aos que la padecen. Los nios con
DEP se enferman con ms frecuencia, suelen sufrir la
prdida de sus capacidades intelectuales y, si so-
breviven, pueden llegar a la edad adulta con disca-
pacidades mentales o fsicas permanentes. En 1998,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
3.4
estim que en todo el orbe haba 226 millones de
nios con DEP crnica (evaluada por la disminu-
cin de la estatura esperada para su edad), 67 mi-
llones con DEP aguda (peso inferior a la estatura
esperada) y 183 millones con un peso menor para
su edad. Lo anterior quera decir que al menos cua-
tro de cada IC menores de cinco aos en todo el pla-
neta presentaban alguna alteracin relacionada con
la desnutricin.
En Mxico, la prevalencia de la DEP es alta,
como lo demostr la Encuesta Nacional de Nutri-
cin de 1988, en donde 41.9 por ciento de los me-
nores de cinco aos present desnutricin de
acuerdo con el indicador peso para la edad; 37.5 por
ciento, en el caso de la estatura para la edad, y 17.5
por ciento en relacin con el indicador peso para
la estatura.
Como todo pas en desarrollo, en Mxico la
prevalencia de DEP es ms elevada en las zonas
rurales indgenas y urbanas marginales (ver el
captulo La nutricin en Mxico en los albores
del siglo XXI). En 1996 la Encuesta Nacional
de Alimentacin y Nutricin en el Medio Ru-
ra1
6.7
mostr que 42.7 por ciento de la pobla-
cin rural menor de cinco aos padeca desnu-
tricin conforme el indicador peso para la
edad, 55.9 por ciento de acuerdo con el de es-
tatura para la edad y 18.9 por ciento segn el
indicador peso para la estatura. Asimismo, la
Encuesta Nacional de Alimentacin de 1989
8
revel que la desnutricin llega a afectar a 80
por ciento de la poblacin indgena menor de
cinco aos, mientras que en la no indgena oscila
entre 35 y 50 por ciento. La Encuesta Urbana de
Alimentacin y Nutricin en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de Mxico, realizada en 1995,
9
inform que segn el indicador peso para la
estatura, la frecuencia de desnutricin en el
La desnutricin energtico-protenica se
relaciona con los fenmenos sociales y
culturales que caracterizan a una nacin, a
una colectividad y a una familia. El estado
de nutricin est determinado por factores
ambientales, genticos, neuroendocrinos y
por el momento biolgico en el que se
encuentra un individuo. La desnutricin es
"un estado patolgico, inespecfico,
sistmico y potencialmente reversible, que
se origina como resultado de la deficiente
incorporacin de los nutrimentos a las
clulas del organismo, y se presenta con
diversos grados de intensidad y variadas
manifestaciones clnicas de acuerdo con
factores ecolgicos".'
La incorporacin deficiente de
nutrimentos se debe a la falta de
ingestin, a un aumento de los
requerimientos, a un gasto excesivo o a la
combinacin de los tres factores. Esta
situacin provoca una prdida de las
reservas del organismo, incrementa la
susceptibilidad a las infecciones e instala el
ciclo desnutricin-infeccin-desnutricin.
La desnutricin energtico-protenica
es causa de morbilidad y mortalidad en los
menores de cinco aos de edad. Las
formas leve y moderada son las que ms
prevalecen en Mxico, y deben ser
prevenidas, detectadas y tratadas en
forma oportuna. Aunque es menor la
prevalencia de las formas graves (el
marasmo y el kwashiorkor), su mortalidad
y morbilidad son muy altas, y traen como
consecuencia secuelas importantes en el
largo plazo. El marasmo se presenta por lo
comn antes del primer ao de edad como
resultado de una privacin crnica de
todos los nutrimentos y donde el factor
limitante es la energa; el kwashiorkor,
que se caracteriza por la presencia de
edema, aparece despus de los 18 meses
de vida debido a la privacin aguda de
nutrimentos y su factor limitante son las
protenas.
FACTORES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD
La desnutricin es consecuencia de las enfermeda-
des infecciosas, principalmente, y de una ingestin
alimentaria inadecuada. Adems de los aspectos
fisiolgicos, la desnutricin se asocia con otros mu-
chos factores interrelacionados entre s, como son
los de ndole social, poltica, econmica, ambiental,
psicolgica y cultural (figura 1).
Hace mucho tiempo que se tiene conciencia de
que la desnutricin tiene su origen en la pobreza,
y resulta cada vez ms evidente que una tambin
es causa de la otra. La pobreza conduce a una baja
disponibilidad de alimentos y a un desequilibrio en
su distribucin dentro de la familia, al hacinamien-
to, a la falta de saneamiento ambiental e inade-
FIGURA 1. Causas de la desnutricin infantil
estrato socioeconmico alto era de 10.7 por
ciento, en contraste con la que present el es-
trato socioeconmico bajo: 20.4 por ciento.
La ignorancia acerca de los patrones adecuados
de alimentacin y la baja escolaridad de los
padres, por s mismos o asociados a la pobre-
za,
70,11
conducen a que la introduccin de ali-
mentos en el nio durante el primer ao de
vida sea tarda, con malas condiciones higini-
cas, baja en cantidad, de poca variacin y de-
penda de creencias errneas o desconocimiento
acerca del uso de ciertos alimentos.
12
Por tanto,
el nio no recibe suficiente cantidad de energ-
a, protenas, vitaminas y nutrimentos inorg-
nicos para poder crecer, sus reservas se ago-
tan y la susceptibilidad a presentar infecciones
se incrementa,
13
lo que se asocia con un au-
mento en la frecuencia de la DEP. Lo anteri or
se compli ca an ms cuando durante las
enfermedades, como la diarrea, se limita la
variedad y cantidad de alimentos, se diluye la
leche que se le ofrece al nio, o se suspende el
amamantamiento.
14,15
El problema de la DEP se inicia con fre-
cuencia desde la vida fetal, ya que si la ma-
dre no mantiene un estado nutricio adecuado
antes y durante el embarazo (ver el captulo
Nutricin de la mujer adulta), o padece cier-tas
enfermedades que disminuyen el flujo placentario,
se incrementa la posibilidad de que el beb pre-
sente un bajo peso al nacer,
16,17
lo que tambin
aumenta las probabilidades de que el nio ten-
ga retraso del desarrollo cognoscitivo, as como
desnutricin.
Existen otros factores que predisponen a la
desnutricin, como el hecho de que la madre
tenga que invertir gran cantidad de tiempo para
garantizar la seguridad alimentaria de la fami-
lia, lo que provoca que disminuya la calidad de
atencin en general que les brinda a sus hijos
y, en particular, la alimentaria. Cabe decir que
las mujeres corren un riesgo mayor de padecer
desnutricin, ya que por rasgos culturales
tienden a estar menos protegidas que los varo-
nes.
3
Los defectos del sistema poltico y econmi-
co, como el paternalismo y la falta de concien-
cia comunitaria, estn muy relacionados con la
presencia de la DEP en la poblacin, ya que de-
terminan cmo se distribuyen los ingresos y
los bienes sociales. Tambin intervienen fen--
menos intrafamiliares, como el abuso, el mal-
trato y el abandono de los menores por parte
de la familia, as como el alcoholismo o la droga-
diccin de algunos de sus miembros. A los hechos
anteriores se suman la falta o ineficiencia de los
servicios de salud, que no cuentan con la capaci-
dad y los equipos necesarios para brindar la
orientacin y la atencin requeridas.
3
Adems, no hay que olvidar que condicio-
nes ambientales, como los patrones de la agri-
cultura, las inundaciones, las sequas, las cri-
sis econmicas, las guerras y las migraciones
forzadas, provocan una carencia cclica, aguda o
prolongada de abastecimiento de alimentos en la
comunidad, en donde los ms vulnerables son
los menores de cinco aos.18.19
CICLO DESNUTRICIN-INFECCIN
Se ha demostrado que el nio desnutrido es
ms susceptible a las infecciones.
13
stas cons-
tituyen uno de los factores que ms contribuye
a incrementar la morbilidad y mortalidad
cuando se asocia a la DEP.
15,2o,21
Tal es el caso
de la diarrea, el sarampin y las enfermedades
respiratorias
22,23
Por otro lado, la presencia de
las infecciones pro-mueve el desarrollo de la
desnutricin, lo que implica que por lo general
sta y las infecciones aparecen juntas y se retroali-
mentan entre s (figura 2).
El ciclo desnutricin-infeccin-desnutricin
se debe a la presencia e interaccin de varios
factores, entre los que destacan: el abandono
temprano de la lactancia, la ablactacin pre-
matura (antes del segundo mes) o tarda
(despus del sexto mes), el uso inadecuado de
sucedneos de la leche humana y la falta de
higiene en su preparacin, que provocan infec-
ciones gastrointestinales frecuentes y merman el
FIGURA 2. Ingestin alimentaria inadecuada/ciclo de la
enfermedad
estado nutricio del nio.
24
Por s mismas, las infecciones desencadenan
anorexia, disminucin de la absorcin de nutrimentos
como en el caso de la diarrea o la parasitosis, incre-
mento de las prdidas urinarias de nitrgeno y
electrlitos, as. como un aumento del gasto energ-
tico basal
25
Si durante el episodio de infeccin no se aportan la
energa y los nutrimentos necesarios para crecer
y compensar el gasto por la enfermedad, el nio
utilizar sus propias reservas y dejar de crecer,
sus mecanismos inmunitarios se vern compro-
metidos y se repetirn nuevamente las infeccio-
nes, lo que conducir a las presentaciones graves
de la DEP.
26
PATOGENIA
El espectro clnico de la DEP comprende desde
deficiencias de energa y protenas que se mani-
fiestan como prdidas de las reservas del tejido
protenico y de grasa hasta deficiencias especfi-
cas de una o ms vitaminas y/o nutrimentos in-
orgnicos (tablas 1 y 2). Las deficiencias energti-
cas y protenicas son de magnitud variable: leves, mo-
deradas y graves, donde las ltimas se mani-
fiestan mediante cuadros clnicos muy caracters-
ticos, llamados marasmo y kwashiorkor.
A pesar de esta magnitud variable en su es-
pectro, los signos y sntomas de la DEP pueden agru-
parse en tres categoras:
29
a) los signos universales,
que son la dilucin, la disfuncin y la atrofia, que
en la clnica se manifiestan como una disminucin
de los incrementos normales del crecimiento y el de-
sarrollo, los cuales se encuentran siempre presen-
tes en la desnutricin, sin importar su etiolo-g-
a, intensidad o variedad clnica; b) los signos cir-
cunstanciales, que se desencadenan como una ex-
presin exagerada de los signos universales; por
ejemplo, el edema, la cada del cabello, las pete-
quias, la hipotermia. la insuficiencia cardiaca, la
hepatomegalia, etctera, y c) los signos agregados,
los cuales determinan en buena parte la terapu-
tica, as como la mortalidad del desnutrido; entre
ellos estn la diarrea, la esteatorrea, la anemia o la
anorexia.
1
Entre los signos agregados se incluyen aquellos
determinados por el ambiente social y cultural,
as como los rasgos afectivos que prevalecen en
el hbitat del pequeo (falta de atencin y cuidado).
Todos ellos son concomitantes a la DEP, pero no
consecuencia directa de la misma. Estas manifes-
taciones forman parte importante de lo que ha sido
llamado el sndrome de privacin social.) Dentro de
ello cabe destacar lo que corresponde a una gra-
ve alteracin emocional e intelectual.
En general, en la DEP de magnitud leve el nio
se muestra llorn, descontento, con diarreas po-
co frecuentes, sin vmitos u otros accidentes de
las vas digestivas. Se caracteriza principalmente
porque el peso no muestra los incrementos espe-
rados en las ltimas cuatro a seis se-manas. En
la DEP moderada, los sntomas y signos ante-rio-
res se exacerban; el nio se torna irritable y
duerme con los ojos entreabiertos, la prdida de
peso se acenta, las diarreas y las infecciones
son frecuentes (rinorrea, faringitis, otitis), la fon-
tanela y los ojos se hunden, la piel y el tejido sub-
cutneo pierden turgencia y elasticidad, se pre-
senta hipotrofia muscular y a veces comienza a
aparecer edema.1
Las variedades clnicas graves de la DEP el
marasmo y el kwashiorkor tienen factores etiolgi-
cos y manifestaciones al parecer diferentes (tabla
2). En general, el marasmo (figura 3) predomina
en los lactantes de entre seis y 18 meses de edad, y
es el resultado de una ingestin deficiente y crnica
de energa, protenas, vitaminas y nutrimentos
inorgnicos. En la historia diettica del maras-mo
existe una falta de amamantamiento o el empleo
de sustitutos de la leche humana muy diluidos
que conducen a una situacin de prdida de peso
continua. Est caracterizado por una grave re-
duccin de peso, el edema no es detectable y exis-
te adelgazamiento del tejido muscular y subcutneo
FIGURA 3. Signos clnicos del marasmo
TABLA 1. Hallazgos sugesti vos de deficiencia nutrimental
("la piel que retrata a los huesos"); es decir,
emaciacin, que se acompaa de hipotona,
extremidades flcidas y "bolsas" en los glteos.
Cuando la privacin contina, se presenta des-
medro, o sea, alteracin sobre el crecimiento
lineal o retardo del crecimiento. El nio con
marasmo presenta tambin cambios en la
piel y, ocasionalmente, en el pelo, y se mues-
tra muy irritable y aptico al medio ambiente.1
El kwashiorkor (figura 4) es consecuencia
tambin de una deficiencia de energa y mi-
cronutrimentos, a la cual se suma una in-
gestin inadecuada aguda de prote-nas. Se
presenta con mayor frecuencia en la etapa
posterior al destete, en lactantes mayores o
preescolares. La caracterstica clnica es el
edema, que comienza en los miembros infe-
riores y cuando llega afectar la cara del ni-
o le da aspecto de "luna llena", adems de
lesiones en la piel, cambios de textura y colo-
racin en el pelo, apata, anorexia, hepatome-
galia por infiltracin de grasa (falta de snte-
sis de lipoprotenas) y albmina srica dis-
minuida.
1,31
La fisiopatologa del edema es
compleja y no del todo conocida. Sin embar-
go, se ha postulado la interaccin de los
siguientes mecanismos: disminucin de la
albmina srica,
32
reduccin del potasio total
del organismo,
33
aumento de la permeabili-
dad capilar, elevacin de las concentraciones
de cortisol y de la hormona antidiurtica,
27
hipoinsulinismo,
34
formacin de radicales
libres debida a la disminucin de antioxidan-
tes como las vitaminas A, C, E y el zinc, as
como por la presencia y canti-dad de hierro li-
bre
35
y de los mediadores de la respuesta inflama-
toria.
36,37
TABLA 2. Caractersticas de la desnutricin
FIGURA 4. Signos clnicos del kwashiorkor
En torno a estas descripciones clsicas del
marasmo y el kwashiorkor, a lo largo de los
ltimos 30 aos ha habido mucha polmica
sobre la etiologa de cada una; no slo por el
conocimiento en s de la patologa, sino por lo
que implica en cuanto a decisiones de preven-
cin y teraputica. El tiempo ha demostrado
que el problema de diferenciacin no es tan
simple, ya que sntomas y signos dependien-tes
de las deficiencias de energa y protenas pueden
estar asociados con otros que se derivan de la
carencia de nutrimentos inorgnicos, cidos
grasos indispensables y vitaminas. Esta situa-
cin vara de acuerdo con los diferentes tipos
de dietas, as como con las reas geogrficas
donde se presenta la DEP, lo que se combina con
la privacin materna y aspectos socioeconmicos
particulares.
En un principio se estableci una correla-
cin estrecha entre kilocaloras y protenas de
la dieta con el marasmo y el kwashiorkor, res-
pectivamente. Sin embargo, Go-palan
38
llam
la atencin sobre el hecho de que la dieta,
los patrones de crecimiento y los factores so-
cioeconmicos de ambas modalidades eran
muy similares, por lo que se aventur la hip-
tesis de que la diferencia para que un nio
desarrollara una u otra forma clnica de des-
nutricin estara dada por la adaptacin o no
de cada individuo a la carencia.
De esta manera, el nio con marasmo pre-
senta una "buena" adaptacin a la privacin
de nutrimentos, con un alto nivel de cortisol,
una reduccin de las concentraciones sricas
de insulina y una sntesis "eficiente" prote-
nica en el hgado a partir de los aminocidos
musculares.
39
Pero cuando se prolonga la
carencia de protenas, con relativo exceso de
ingreso energtico en relacin con ellas a par-
tir de los hidratos de carbono, se puede redu-
cir la respuesta hipometablica de adapta-
cin, y si el aumento de cortisol plasmtico es
inadecuado, se produce una movilizacin de
protenas y disminuyen la albmina
plasmtica y los aminocidos.
40
Adems, la
hormona de crecimiento conduce aminoci-
dos al tejido muscular magro, lo que provoca
que no exista sntesis de protenas viscerales, y
el hgado no sintetiza suficientes lipoprote-
nas, con lo cual la grasa se queda atrapada
(hepatomegalia).
41
Todo esto conduce a la
presentacin clnica del kwashiorkor.
Segn Waterlow,
31
en la actualidad se con-
sidera que los requerimientos nutricios de los
nios son variables y que, ante un peso mar-
ginal para la estatura, el factor limi-tante para
unos pueden ser la protenas (kwashiorkor),
mientras que para otros ser la energa
(marasmo). Pero dentro de esta materia que-
da an mucho por estudiar; sobre todo, es
indispensable definir a qu se debe que un
individuo se adapte o no a la carencia de nutri-
mentos.
Existe una tercera variedad clnica: el kwas-
hiorkor marasmtico, que es el resultado de la
combinacin de las dos variedades clnicas
anteriores, es decir, cuando un nio presen-
ta DEP en su forma crnica, el marasmo, y se
agrega una deficiencia aguda de protenas,
por lo que al cuadro de marasmo se agrega el
de kwashiorkor. Clnicamente, el nio tiene
edema, estatura baja para la edad
(desmedro) y disminucin del tejido muscular
y subcutneo (emaciacin). Puede haber tam-
bin adelgazamiento del pelo y cambios en la
piel.
Las variedades clnicas de la DEP se acompa-
an de i nf ecci ones recurrentes, que sern
ms graves entre mayor sea la prdida de peso.
Las ms comunes son las enfermedades respirato-
rias y gastrointestinales.
CARACTERSTICAS FISIOPATOLGICAS
DEL NIO CON DEP
Desde el punto de vista fisiopatolgico, la des-
nutricin es un estado de adaptacin nutri-
cia para sobrevivir a dos agresiones sinrgi-
cas: la carencia de nutrimentos y las frecuen-
tes infecciones. En ella, el organismo modifi-
ca sus patrones biolgicos de normalidad y
crea nuevas condiciones homeostticas
(homeorresis), con un costo fisiolgico muy
elevado.
43
Existen cambios en el metabolismo
energtico y en el de los nutrimentos, as como
en la composicin corporal, por lo que se ven
alterados todos los rganos y sistemas.
Metabolismo energtico
Por definicin, la DEP es un estado de balance
negativo de nutrimentos, y debido a la dismi-
nucin en la ingestin de stos, el gasto
energtico se reduce. Al perdurar la falta de
aporte, la grasa del cuerpo se moviliza, lo
que resulta en la concomitante disminucin
del tejido adiposo y en prdida de peso.
44
Si a
esta deficiente ingestin energtica se le suma
el consumo deficiente de protenas, exis-tir
entonces prdida de las reservas protenicas.
Este descenso en el gasto energtico no slo
obedece a la disminucin de la actividad fsica
y a la detencin del crecimiento, sino que se pro-
duce en parte como consecuencia del uso ms efi-
ciente de las protenas de la dieta y de la reduccin
de la sntesis protenica hasta en 40 por ciento.
Esta disminucin del recambio protenico condi-
ciona, a su vez, diversos ahorros de energa, ya
que se requieren menos transportes y recambios
inicos; por ejemplo, la bomba de sodio tiende a
funcionar en forma ms lenta. Por tanto, para
mantener el metabolismo basal, el nio desnutrido
utiliza 15 por ciento menos energa por kilogramo
de peso, en comparacin con el nio con un ade-
cuado estado nutricio.
A consecuencia de la prdida de tejido adiposo,
adems de ciertas alteraciones hormonales, el
nio con DEP pierde la capacidad para mantener
la temperatura corporal y disminuye su toleran-
cia al fro (hipotermia) y al calor (fiebre).
45
Lo an-
terior implica que si un nio tiene poca o nula
capacidad para producir fiebre como respuesta
a las infecciones, este signo pierde su valor de
proteccin y el menor se encontrar en una verda-
dera situacin de desventaja.
Metabolismo protenico
A pesar de que el cuerpo defiende el balance
del nitrgeno en forma muy efectiva frente a una
reduccin marginal del aporte energtico, con
una restriccin ms acentuada de las protenas
de la dieta stas no se utilizarn de manera efi-
ciente y se producir un balance negativo del
nitrgeno.
46
En la DEP existe una adecuada
digestin de las protenas de la dieta, pero su
absorcin se ve reducida de 10 a 30 por ciento.
47
En el caso del kwashiorkor, la tasa de degradacin
y de sntesis protenica est disminuida
4s
como
una respuesta de adaptacin a la carencia de ami-
nocidos y de energa.
49
En la DEP, adems, exis-
ten prdidas adicionales de nitrgeno a travs de
diferentes vas: cutneas, gastrointestinales,
snte-sis aumentada de protenas de fase aguda a
partir de la movilizacin de protenas muscula-
res, hepticas y de otras protenas estructurales
como la albmina.
5
,54
Esta ltima es muy sensi-
ble al cambio, y sus niveles se reducen hasta en
50 por ciento en una desnutricin grave, lo cual
parece estar relacionado de manera directa con el
aporte de aminocidos de cadena ramifica-
da.
47
Por lo anterior, a la albmina se le ha pro-
puesto como un indicador bioqumico de la DEP,
52
junto con otras protenas plasmticas como la
prealbmina, la transferrina, la protena ligada al
retinol y la fibronectina.
53-55
Metabolismo de los hidratos de carbono
Los nios con DEP sufren una reduccin en su
capacidad de digestin de los hidratos de carbono,
sobre todo de la lactosa, debido a una disminu-
cin de la enzima lactasa, pero la absorcin de la
glucosa es normal. Sin embargo, con frecuencia se
presenta hipoglucemia, la cual puede ser asin--
tomtica o sintomtica; esta ltima suele asociar-
se a hipotermia, infecciones graves, entre otros
casos en los que por s misma puede ser leta1.
47
Se ha documentado que en el kwashiorkor existe
una disminucin en la liberacin de la insulina
con resistencia perifrica de la misma; esto ltimo
en relacin con el aumento de la hormona de cre-
cimiento, lo que resulta en intolerancia a la gluco-
sa y/o al aporte de aminocidos exgenos. Se cree
que esto se desencadena por disminucin de glu-
cagn y de otros factores insulinotrpicos.
Metabolismo de los lpidos
La digestin y la absorcin de los lpidos en la
DEP se ven muy alteradas debido a la interaccin
entre diversos factores: bajas concentraciones de
lipasa pancretica, atrofia del epitelio del intestino
delgado, diarrea, presencia de infecciones intes-
tinales por Giardia lamblia, desconjugacin de
las sales biliares y disminucin en la produccin
de beta-lipoprotenas, en especial de la apo-48, la
ms importante de los quilomicrones,
57
'
58
por lo
que es comn que se presente esteatorrea. Dismi-
nuyen las concentraciones de triglicridos, coles-
terol y cidos grasos polinsaturados, pero tienden
a ser an ms bajas en el kwashiorkor que en el
marasmo.59,6
Composicin corporal
En un inicio, en el marasmo se reducen el teji-
do adiposo y el agua intracelular y, ms tarde, la
masa celular corporal, en especial a expensas de
la protena muscular. Si la falta de energa con-
tina, el resultado es el cese del crecimien-to
lineal y la presencia del desmedro
47
En el kwas-
hiorkor, por el contrario, en un principio se pre-
senta prdida de la masa celular corporal a expen-
sas de las protenas musculares y viscerales, pero
el tejido graso subcutneo se conserva relativa-
mente bien.
En la DEP, el contenido de agua intracelu-
lar disminuye y aumenta el de agua extrace-
lular, con edema e hipoproteinemia. En los
nios con kwashiorkor se incrementa la canti-
dad de agua corporal total en relacin con su
peso, as como el volumen de agua extracelu-
lar de acuerdo con el volumen de agua corpo-
ral total. Al retraerse, las clulas pierden pota-
sio, magnesio y fsforo, a la vez que se incre--
menta el contenido de sodio, tanto intra co-
mo extracelular. Sin embargo, el aumento del
sodio extracelular es proporcionalmente menor
al contenido de agua extracelular, lo que da
como resultado una aparente hiponatremia
dilucional, clsica del nio desnutrido. En
tanto, la cantidad de potasio disminuye, as
como las de magnesio, calcio, fsforo, zinc, co-
bre, selenio y cromo.
61
Por lo anterior, los nios muestran menores
concentraciones sanguneas de sodio, potasio y
magnesio, menor osmolaridad plasmtica y
alteraciones en el transporte activo y pasivo
de iones. Es importante reiterar que estas altera-
ciones plasmticas no reflejan el contenido
corporal total, que se encuentra muy elevado en
el caso del sodio y disminuido en el del magnesio
y el potasio. Por ello, en el tratamiento inicial se
debe ser muy prudente con el aporte de sodio,
agua y energa, ya que con facilidad se pue-
de alterar el equilibrio hidroelectroltico y
hemodinmico, con desarrollo de insuficiencia
cardiaca.
24,61
Sistema cardiovascular
La disminucin de las protenas muscula-
res que caracteriza a la DEP afecta tambin
al msculo cardiaco. Puede presentarse hi-
potensin, hipotermia, disminucin de la
amplitud del pulso, pulso filiforme, precor-
dio hipodinmico, sonidos cardiacos distan-
tes y soplo sistlico por anemia.
En el marasmo hay disminucin del con-
sumo de oxgeno y bradicardia, aun en pre-
sencia de fiebre,
62
y en el caso del kwashiorkor
hay reduccin del tamao cardiaco con eviden-
cia macroscpica e histolgica de lesiones
mio-crdicas.
46
Dadas las alteraciones ante-
riores, la falla cardiaca por disfuncin ventri-
cular ha sido postulada como causa de muer-
te en los nios con kwashiorkor, favorecida
por aportes inadecuados de sodio, agua y
energa durante las etapas tempranas del trata-
miento.63
Funcin renal
Los nios con DEP presentan una reduc-
cin en la capacidad mxima de concentrar y
diluir la orina, en la excrecin
de iones hidrgeno libres, en la acidez titulable
y en la produccin de amonio. Aunque no se han
encontrado lesiones histopatolgicas, el peso del
rin disminuye, en tanto que la tasa de filtra-
cin glomerular y el flujo plasmtico renal se
reducen, sobre todo en presencia de deshidra-
tacin y en el kwashiorkor
46,47,64
Tambin cur-
san con deficiencia de fosfatos, con una baja
disponibilidad de fosfato urinario.
Sistema endocrino
El sistema hormonal es muy importante en el
mecanismo metablico adaptativo en la DEP, ya
que de forma compleja contribuye a mantener
la homeostasis energtica a travs de: a) incre-
mentar la gliclisis y la liplisis; b) aumentar la
movilizacin de los aminocidos; c) preservar
las protenas viscerales al aumentar la movi-
lizacin desde las protenas musculares; d)
disminuir el almacenamiento de glucgeno,
grasa y protenas, y e) reducir el metabolismo
energtico. La tabla 3 resume los cambios en la
actividad hormonal en el marasmo y en el kwas-
hiorkor, as como las alteraciones secundarias que
se presentan."
Tracto intestinal
En la DEP existen alteraciones gastrointesti-
nales importantes tanto morfolgicas como fun-
cionales
65
En el estmago la mucosa se encuen-
tra atrofiada, la secrecin de cido clorhdrico
est reducida, as como la respuesta a la pen-
tagastrina, lo cual elimina uno de los mecanis-
mos ms importantes que protegen al intestino
de la colonizacin bacteriana. En ocasiones se
presenta dilatacin gstrica, vaciamiento lento
y tendencia al vmito.
65
El intestino pierde pe-
so y su pared se adelgaza a expensas de la mu-
cosa intestinal, por lo que esta ltima es delga-
da y con disminucin, aplanamiento y acota-
miento de las vellosidades del borde en cepillo
y con hipoplasia progresiva de las criptas.
66
Esto
provoca alteraciones en la digestin y absorcin,
por la disminucin de enzimas como la lactasa y
la sacarasa.
67,68
Sistema inmunolgico
La DEP y la infeccin suelen aparecer jun-
tas. Por un lado, las deficiencias nutricias pre-
disponen a la infeccin y, a su vez, la infeccin
deja campo frtil para la desnutricin
69-70
Las repercusiones de la DEP a la respuesta
inmune son mltiples. Entre ellas destacan
las siguientes:
Las barreras anatmicas, como la piel y las
mucosas, sufren atrofia. Por ejemplo, en el in-
testino delgado, el adelgazamiento de la mucosa
intestinal predispone a la colonizacin bacteria-
na en sitios anormales y por ende a la enteri-
tis y, de manera eventual, a la invasin de la
circulacin y la sepsis.
Aunque la cuenta de neutrfilos es nor-
mal o incluso elevada, la reserva medular est
disminuida.
La quimiotaxis y la actividad opsnica y
bactericida medida por complemento estn
disminuidas. Esta situacin se relaciona con
el decremento de los niveles de la fraccin C 3
y
la merma de la capacidad de adherencia y
marginacin de las clulas fagocticas. Esto
ltimo obedece a la disminucin de selecti-
nas e integrinas expresadas en el endotelio,
as como de los niveles de IL-8. Por tanto, el
nio con DEP tiene dificultades para generar una
adecuada respuesta inflamatoria.
71
Los rganos linfticos se atrofian, la fun-
cin tmica decrece y los linfocitos totales dis-
minuyen a expensas de los tipo T (tanto co-
operadores como supresores). Por el contra-
rio, los linfocitos B mantienen sus niveles
normales y la produccin de inmunoglobuli-
nas sricas es adecuada e incluso elevada en
respuesta a infecciones recientes. En cam-
bio, disminuye la inmunoglobulina A, secre-
tada en las mucosas.
Estas alteraciones son el resultado no
slo de la deficiencia energtico-protenica;
tambin se suman deficiencias especficas de
las vitaminas A, C y E, as como de cido flico,
hierro y zinc.
31
TABLA 3. Cambios hormonales en la desnutricin
Anemia
Por lo general, este padecimiento y la DEP
se presentan al mismo tiempo. La anemia
puede adoptar diferentes formas en funcin
de los factores que estn relacionados con ella,
como son las deficiencias de protenas, hie-
rro, vitaminas y nutrimentos inorgnicos y las
infecciones (parsitos). Sin embargo, se asocia
de manera principal con las carencias de pro-
tenas y hierro. Los elementos causales de la
anemia se relacionan con otros factores, como
aqullos capaces de limitar la hematopoyesis,
disminuir la adaptacin a la demanda de la
reduccin de oxgeno y el aumento de los eri-
trocitos, y provocar las infecciones crnicas.31
En general, el nio desnutrido presenta anemia
normoctica normocrmica moderada, con
hemoglobina de entre ocho y 10 gramos por
decilitro, glbulos rojos de tamao normal con
un contenido de hemoglobina tambin normal
o algo reducida, con una mdula sea donde
puede haber una eritropoyesis normal o en-
contrarse con datos hipoplsicos, y con una
mayor proporcin de grasa.
72
En el caso de Mxi-
co se tienen datos sobre una importante preva-
lencia de hemoglobina baja de hasta 70 por
ciento en poblaciones de nios desnutridos
que ingresan a un hospital). Cuando se asocia
la anemia con hierro, se presenta anemia hipocr-
mica y microctica, con el hierro srico bajo y la
capacidad total de fijacin de hierro reducida.
La saturacin en ferritina suele ser normal o
baja y los valores de ferritina sricos pueden es-
tar altos si existen infecciones asociadas.31
Hgado
El hgado graso es una caracterstica de la
DEP, en especial en el kwashiorkor, debido a in-
crementos del depsito de triglicridos, salida de
lipoprotenas, alteraciones en la beta oxidacin y
directamente toxicidad en el hepatocito. El
tamao del hgado puede llegar a aumentar
hasta 50 por ciento, a partir principalmente de
triglicridos y con una disminucin del conteni-
do total de glucgeno y de protenas.
La fisiopatologa de las alteraciones hepticas
es compleja y no del todo conocida. Se piensa
que el dao es de origen multifactorial, en el
que participan, entre otros, micotoxinas, conta-
minantes ambientales, radicales libres, txicos
producidos por la peroxidacin de los lpidos
(como resultado de la deficiencia de los sistemas
antioxidativos), toxinas derivadas de la coloniza-
cin bacteriana del intestino delgado y aumento
en las endotoxinas en la vena porta.
La magnitud de la participacin de los fac-
tores anteriores en el cuadro clnico del nio
desnutrido se relaciona con la variabilidad
gentica y la susceptibilidad particular hacia el
dao heptico.
24
74
Despus de la rehabilita-
cin, la mayora de las veces existe en los nios
una recuperacin completa del hgado.
78
Sin em-
bargo, hay investigaciones que han asociado la
desnutricin con el desarrollo de fibrosis
heptica fina
76
y la posible evolucin de cirrosis en
la edad adulta,
77
aunque an faltan estudios
epidemiolgicos para sustentar esta hiptesis.
En tanto, es un hecho que la desnutricin pre-
dispone a que el hgado se encuentre ms vul-
nerable a las agresiones de txicos o a las infec-
ciones.
Pncreas
En la DEP, el pncreas presenta atrofia con
alteraciones histopatolgicas, como desorga-
nizacin celular de las clulas acinares y de
los organelos intracelulares. Disminuyen las
secreciones de lipasa, tripsina, quimiotripsina y
amilasa, sobre todo en el kwashiorkor, lo
que provoca alteraciones en la digestin y ab-
sorcin de los lpidos, las protenas y los
hidratos de carbono.
66,67
No se han observa-
do alteraciones de los islotes en la DEP, pero
la atrofia del pncreas excrino puede provo-
car la fibrosis de este rgano.
79
No se sabe si
esto predispone a la fibrosis ms extensa y a
la calcificacin del pncreas, que a veces se
observan en nios mayores y adultos, y puede
dar lugar a lo que se ha llamado diabetes
dependiente de insulina relacionada con la
desnutricin.
80
Sistema nervioso central
La falta de nutrimentos durante los perio-
dos de maduracin del cerebro se asocia
tanto a cambios bioqumicos como a modifi-
caciones en la mielinizacin y disminucin de
los neurotransmisores, del nmero de clu-
las y del cido desoxirribonucleico neuronal.
Esta situacin altera las estructuras y funciones
del cerebro.
Los cambios estructurales dependen del
momento en que se presenten, as como de su
duracin e intensidad. En la infancia tempra-
na, la DEP puede provocar una disminucin
del crecimiento y del peso del cerebro, y alte-
raciones en la velocidad de la conduccin de
los estmulos nerviosos. Los estudios de to-
mografa computarizada demuestran que los
nios con DEP tienen una reduccin del rea
de corte en comparacin con los nios testigo;
en este caso, el menor con marasmo presen-
ta el rea ms pequea, seguido del nio con
kwashiorkor marasmtico y despus por el
que padece kwashiorkor.
81
Las implicaciones
a largo plazo de estas alteraciones estructurales
no necesariamente estn correlacionadas
con el comportamiento y el nivel de inteligencia
posteriores.
En cuanto a las alteraciones funcionales,
durante la DEP se presentan apata e irrita-
bilidad. En el marasmo aparece una reduc-
cin del tono muscular, sobre todo en los
miembros inferiores, y puede haber movimientos
estereotipados de cabeza y manos. Por lo gene-
ral, hay retraso para sentarse y mantenerse
de pie, con escasa fijacin visual y falta de
reaccin a los estmulos externos.
82
Funcin pulmonar
Existen pocos estudios que hayan eva-
luado la funcin pulmonar en nios con DE-
P. Sin embargo, se sabe que hay alteraciones
estructurales y funcionales. Los msculos
respiratorios y el diafragma pierden peso, se en-
cuentran dbiles y se observan alteraciones en el
intercambio de gases.
La movilizacin de secreciones se dificulta, la
secrecin de IgA en las secreciones bronquiales
disminuye y existen concentraciones bajas de
complemento. Estas alteraciones, aunadas a las
que ocurren en los otros rganos y sistemas, da
como resultado que en la clnica se diga que
"morir por desnutricin es morir por neumona".
83
DIAGNSTICO Y CLASIFICACIN
El diagnstico de la DEP debe derivarse de una
historia y evaluacin clnica completas, en donde
se incluya la antropometra, la deteccin de los
signos y sntomas propios de la DEP (tabla 2) y de
las deficiencias nutricias asociadas (tabla 1), la
historia diettica (ver el capitulo Evaluacin del
estado de nutricin), as como las caractersticas
sociales, culturales y de comportamiento y actitud
de los adultos responsables del nio)
La evaluacin clnica bsica de un paciente
con DEP, sobre todo en los casos ms graves, de-
be comprender, adems del examen fsico, los si-
guientes indicadores: temperatura corporal, fre-
cuencias cardiaca y respiratoria, pulso, tensin
arterial, radiografas de trax, abdomen y huesos
largos, biometra hemtica completa con pla-
que-tas, qumica sangunea, protenas totales,
albmina (tabla 4),
84
electrlitos sricos (sodio,
potasio, cloro, calcio y magnesio), anlisis general
de orina, urocultivo, coproparasitoscpico, copro-
cultivo, patrn de evacuaciones (caractersticas y
nmero) y diuresis.
Para obtener una historia diettica adecuada
del nio hay que contar con informacin sobre
la alimentacin pasada, la habitual y la de perio-
dos de enfermedad. La historia de la alimentacin
pasada incluir el amamantamiento y su dura-
cin, la utilizacin de sucedneos de la leche
humana (tipo, cantidad y dilucin), la edad de
inicio y forma de la ablactacin. La alimentacin
habitual se refiere a la forma en la que el nio se
alimenta cuando est sano, fuera de periodos de
enfermedad agregada, como la diarrea o los males
respiratorios. Se recomienda hacerlo por medio de
la combinacin de dos tcnicas: la de recordatorio
de 24 horas y la de frecuencia de consumo de
alimentos (ver el captulo Evaluacin del estado
TABLA 4. Indicadores de laboratorio para evaluar la desnutricin
de nutricin).
La informacin sobre alimentacin durante los
periodos de enfermedad debe incluir los cambios
que se sucedieron a partir de este estado, es decir,
qu alimentos se excluyeron o se agregaron; si la
leche se quit, diluy o cambi; la forma de pre-
paracin y las modificaciones en las cantidades
ingeridas, as como el posible uso de suple-mentos
y/o medicamentos. Adems, la historia diettica
necesita tomar en cuenta las condiciones sanita-
rias y de higiene generales, la seleccin y prepara-
cin de los alimentos, as como las tcnicas pro-
pias de alimentacin. Durante el interrogatorio es
imprescindible que el clnico (mdico, nutrilogo)
utilice su sensibilidad al mximo para poder
correlacionar la informacin vertida por la persona
encargada del nio con la informacin clnica del
menor con DEP.
Para evaluar el crecimiento se necesita conocer
el peso, la estatura, la edad exacta y el sexo del
pequeo. La antropometra es la medicin de las
dimensiones fsicas del cuerpo humano en dife-
rentes edades y su comparacin con estndares de
referencia; a partir de ello, el clnico puede deter-
minar las anormalidades en el crecimiento y desa-
rrollo como resultado de deficiencias o excesos.
Repetir estas mediciones en un nio a travs del
tiempo, proporciona datos objetivos sobre su
estado de nutricin y de salud. Para lo ante-
rior, en Mxico existen estndares de referen-
cia, junto con otros indicadores clnicos inclui-
dos en la Norma Oficial Mexicana Control de la
Nutricin, Crecimiento y Desarrollo del Nio y
del Adolescente, NOM-008-SSA2-1993.
85
En la clasificacin de la DEP siempre se
deben tomar en cuenta tres parmetros o facto-
res:
El factor etiolgico, en donde la DEP se cla-
sifica de la siguiente manera: primaria, cuan-
do. se debe a una deficiente ingestin de ali-
mento, por lo general debido a problemas so-
cioeconmicos, como disponibilidad o igno--
rancia; secundaria, cuando el alimento que se
consume no se aprovecha en forma adecuada a
causa de situaciones fisiopatolgicas existentes,
como las infecciones, y mixta, cuando los facto-
res anteriores se conjugan.1
La magnitud o gravedad de la DEI', que se
clasi-fica de acuerdo con el indicador de peso
para la edad establecido por Gmez.
86
El tiempo de evolucin de la DEP, a partir de
los indicadores de peso para la estatura y
estatura para la edad establecidos por Water-
low.87'88
En la figura 5 se muestra la clasificacin
TABLA 5. Indicadores antropomtricos y desnutricin
FIGURA 5. Clasificacin de la desnutricin segn la
relacin entre peso, estatura y edad
de la desnutricin de acuerdo con diferentes
parmetros.
Clasificacin de Gmez
Es el ndice convencional que define el es-
tado nutricio de los nios una vez hecho el dia-
gnstico clnico, y se basa en el indicador de
peso para la edad, es decir, el peso observado
de un nio cuando se compara con el peso del
percentil 50 de una poblacin de referencia
para la misma edad y sexo:
% peso / edad = peso real / peso que de-
ber a tener para la edad y sexo x 100
Esta clasificacin es aceptada internacio-
nalmente para determinar la gravedad o in-
tensidad clnica de la DEP y, por lo tanto,
establece un significado en el pronstico y en
el tratamiento de la misma.
89
Se define como
normal, leve, moderada y grave segn el por-
centaje de peso para la edad (tabla 5).
La clasificacin de Gmez presenta algu-
nas desventajas, ya que es necesario conocer
la edad exacta del nio, no permite hacer la
diferencia entre un evento agudo y uno
crnico, no es confiable en nios mayores de
cinco aos y en el caso de los pacientes con
kwashiorkor la presencia del edema impide
que se evale correcta-mente el peso corporal.
Clasificacin de Waterlow
La importancia de esta clasificacin radica
en que permite determinar la cronologa de la
DEP y se basa en la ema-ciacin (DEP aguda),
cuando existe un dficit del peso para la es-
tatura (prdida de tejido), y el desmedro (DEP
crnica), que se refiere al dficit existente en
la estatura para la edad (detencin del creci-
miento esqueltico).87,88 Estos dos indicado-
res representan, respectivamente, el peso o
la estatura de un nio comparados con el per-
centil 50 de los valores de referencia para la mis-
ma edad y sexo:
% peso / estatura = peso real / peso que deber-
a tener para la estatura y sexo x 100
% estatura / edad = estatura real / estatura
que debera tener para la edad y sexo x 100
Si el peso para la estatura es mayor de 90
por ciento (tabla 5), se considera que es nor-
mal y que no existe emaciacin; cuando el
porcentaje disminuye, se considera al indivi-
duo con emaciacin de diferentes grados
(leve, moderada y grave).
Asimismo, si la estatura para la edad es
mayor de 95 por ciento (tabla 5), se considera
al nio como normal y no existe desmedro;
cuando el porcentaje disminuye, se considera
desmedro de diferentes grados (leve, modera-
do y grave).
Al combinarlos, estos dos indicadores permiten
la identificacin del estado de nutricin del
nio y se puede clasificar desde normal, has-
ta la combinacin de emaciacin con desme-
dro. Esto permite establecer la cronicidad del
problema y su pronstico. Las combinaciones
posibles son (figura 6):
-Normal: cuando no existe desmedro ni
emaciacin (peso para la estatura normal y
estatura para la edad normal).
Desnutricin presente o aguda: cuando
existe emaciacin pero sin desmedro (peso pa-
ra la estatura bajo y estatura para la edad nor-
mal).
Desnutricin crnica-recuperada: cuando se
presenta desmedro pero sin emaciacin
(estatura para la edad baja y peso para la esta-
tura normal).
Desnutricin crnica-agudizada: cuando
FIGURA 6. Clasificacin de Waterlow
existe emaiacin y desmedro (peso para la
estatura bajo y estatura para la edad baja).
Finalmente, con el propsito de evaluar el
estado de nutricin de los nios y realizar el
diagnstico completo de la DEP desde el pun-
to de vista antropomtrico, es necesario utili-
zar la combinacin correcta de los tres indica-
dores de peso para la edad, peso para la esta-
tura y estatura para la edad. Adems, el se-
guimiento longitudinal es de gran importancia
en la clnica, por lo que se debe hacer una
grfica de los indicadores en el tiempo y vigi-
lar el carril de crecimiento del nio.
Las tablas de referencia de peso y estatura
para edad y sexo recomendadas en todo el
mundo, son las aceptadas por la Organizacin
Mundial para la Salud (OMS) y generadas por
el Consejo Nacional de Salud y Estadstica de
Estados Unidos (NCHS),90,9t
y
que se emplean en
la Norma Oficial Mexicana Control de la Nutricin,
Crecimiento y Desarrollo del Nio y del Adoles-
cente, NOM-008-SSA2-1993.
$5
Sin embargo,
es importante mencionar que estas tablas se
elaboraron con nios alimentados con suced-
neos de la leche humana, que suelen tener mayor
peso. Por ello, cuando se evala a menores ali-
mentados al seno materno con estas tablas, a
partir de los seis meses se observa una desacele-
racin aparente del incremento de peso. As,
pues, estos parmetros deben ser tomados con
cautela a partir de esta edad, pues la divergen-
cia no necesariamente implica alguna altera-
cin nutricia
92
Puntaje Z
Este indicador ha sido recomendado por la
OMS
93
'
94
para ser utilizado en los indicadores
de peso para la edad, peso para la estatura y
estatura para la edad, debido a que es ms
sensible a los cambios que cuando se utiliza
el porcentaje de la media de referencia. Se ex-
presa en unidades de desviacin estndar
con respecto a la media para el sexo, edad,
peso y estatura y se define como normal, leve, mo-
derado y grave (tabla 5).
El Puntaje Z se calcula de la siguiente manera:
La prevalencia de desnutricin informada
en uni-dades de desviacin estndar no pue-
de interpretarse de manera adecuada sin te-
ner en cuenta que, por definicin, la pobla-
cin de referencia est integrada por indivi-
duos no desnutridos y cerca de 16 por ciento
se ubica en una desviacin estndar por aba-
jo de la media. Este porcentaje es indicativo,
por tanto, de la proporcin de falsos posi-tivos
que se espera en la prevalencia de desnu-
tricin calculada mediante este criterio.
Permetro del brazo (banda de colores de Sha-
kir's)
Este indicador slo se utiliza en pobla-
cin prescolar y cuando no se conoce de ma-
nera exacta la fecha de nacimiento de los
menores. Es independiente del sexo y til
cuando se desea tener un rpido tamizado
de la poblacin para identificar a los nios de
esta edad en riesgo de presentar DEP, como
sera en casos de desastres o desplazamien-
tos. Sin embargo, no se debe utilizar como un
instrumento de diagnstico de desnutri-
cin,
95
ya que se ha demostrado que tiene
alta sensibilidad y muy baja especificidad
cuando se relaciona con los indicadores pe-
so-estatura y estatura-edad.
Los puntos de corte son: normal, ms de
14 centmetros; desnutricin leve-moderada,
de 12.5 a 14 centmetros, y desnutricin gra-
ve, menos de 12.5 centmetros. Estos mismos
cortes se encuentran representados con
diferentes colores en la cinta y son, respec-
tivamente, verde, naranja y rojo.
ndice de masa corporal
Para el diagnstico de la DEP en los adoles-
centes, adems de la evaluacin clnica y los
signos de valoracin de Tanner sobre madura-
cin sexual, se ha propuesto utilizar el ndice
de masa corporal (IMC) o ndice de Quetelet.
ste se calcula de la siguiente forma:
IMC = peso real en kg / (estatura en m)2
El IMC es independiente del sexo, y refleja
riesgo de desnutricin si es inferior a 15 entre
los 11 y 13 aos de edad e inferior a 16.5 entre
los 14 y los 17 aos de edad.44 Hay que men-
cionar que en este ndice an no se han esta--
blecido criterios para evaluar la gravedad de la
DEP.
TRATAMIENTO INTEGRAL
Para que sea exitoso, el tratamiento del nio
con DEP tiene que ser integral, es decir, no
slo deben resolverse los problemas mdicos
y nutricios, sino que es indispensable que
el nio reciba estimulacin emocional y fsi-
ca, y la familia, educacin alimentaria, y en
muchos de los casos ayuda econmica y em-
pleo. En Mxico existen programas de apoyo
a la nutricin, que incluyen despensas o
complementos diseados para los menores
con DEP.
A pesar de que durante los lti mos aos
se ha puesto mayor nfasis en el apoyo nu-
tricio de los nios con DEP, las tasas de
mortalidad continan siendo muy altas du-
rante los primeros das de tratamiento. En
los nios con desnutricin leve, la mortalidad
no se relaciona con el estado de nutricin,
sino que depende de la causa de hospitaliza-
cin y se estima que va de seis a 10 por
ciento. Para el caso de los menores con
desnutricin moderada, las cifras aumentan a
20 por ciento y en la desnutricin grave van de
30 por ciento hasta 50 o 60 por ciento en
algunas series, sobre todo en los casos que
pre-sentan edema junto con otros padeci-
mientos, como diarrea y enfermedades respira-
torias.3l96
El apoyo nutricio del nio con DEP debe
comenzar tan pronto como sea posible y con-
siste bsicamente en aportarle los nutri-
mentos que necesita para cubrir sus reser-
vas perdidas, el gasto por enfermedad y las
necesidades propias por la edad. Sin embargo, en
ocasiones es importante corregir tambin el
estado hidroelectroltico, el cido base, las
alteraciones metablicas y hemodinmi-cas, as
como tratar posibles infecciones.
Apoyo nutricio del nio con DEP leve y
moderada segn los criterios de Gmez
Aunque los nios con DEP leve y modera-
da presentan menor ndice de morbimortalidad
en comparacin con los pequeos con DEP gra-
ve, no se les debe dejar de lado, pues con
facilidad se deterioran y si el estado de des-
nutricin persiste durante un plazo largo
habr repercusiones sobre la salud del indivi-
duo. Adems, las formas leve y moderada son
las que ms prevalecen en Mxico y mayor
costo tienen para la sociedad.
Estos pacientes son manejados de manera
ambulatoria y si es necesario se deben hacer
las correcciones nece-sarias desde el punto de
vista hidroelectroltico y metab-lico. A conti-
nuacin y en forma rpida se debe aportar al
nio una dieta correcta, pues corre un alto
riesgo de desarrollar infecciones. Para ello es
indispensable educar a los padres sobre el
tipo, cantidad y preparacin de los alimen-
tos que el nio debe ingerir cada da. En
todos los casos hay que utilizar los produc-
tos disponibles en la comunidad.47,97
El objetivo del apoyo nutricio de los niee
con DEP leve y moderada es aumentar de ma-
nera gradual la cantidad de alimento hasta
proporcionar cada da cerca de 150 a 200 kilo-
caloras por cada kilogramo de peso del me-
nor, con un contenido diario de protenas de
alto valor biolgico de entre dos y tres gra-
mos por kilogramo de peso. Todo ello a fin
de que el pequeo gane peso cada da, hasta
que abandone la fase aguda de la desnutri-
cin (al menos arriba de 80 a 90 por ciento
del peso para la esta-tura) y alcance su percen-
til normal de crecimiento.
47,97
En este tipo de dieta es necesario cuidar las
relaciones entre energa y protenas (relacin
energtico-protenica), donde se recomiendan 42
kilocaloras por gramo de protenas (42:1),
98
as
como de 150 a 200 kilocaloras a partir de lpidos
e hidratos de carbono (relacin energtico - no
protenica) por cada gramo de nitrgeno.
99
Para
lograr lo anterior, basta la ingestin de la energ-
a y las protenas recomendadas para la edad;
por ejemplo, durante los primeros cuatro meses
de vida el lactante slo debe ingerir leche huma-
na y a partir de esa edad ser ablactado con ali-
mentos propios de la comunidad (ver los cap-
tulos Nutricin en el primer ario de la vida y Nutri-
cin del prescolar y el escolar).
Muchos de los menores con DEP, dada
su condicin, no piden de comer (anorexia
y/o falta de consumo), por lo que es difcil que
en un inicio ingieran el volumen de alimentos
que necesitan. Ante esta situacin, la dieta se
debe dividir en cinco o seis comidas al da, sin
caldos por su baja densidad energtica,
evitar los ayunos de ms de seis horas, utili-
zar alimentos de gran densidad energtica
(poco volumen de comida con elevada canti-
dad de energa) y, si es el caso, continuar con
la alimentacin al pecho o con los sucedneos
de la leche humana. En un inicio poco a poco
se debe incrementar la cantidad de energa y
protenas, hasta alcanzar al menos las reco-men-
daciones nutricias. Ms tarde, se deja que los ni-
os se alimenten ad libitum, pero sin que haya,
en la medida de lo posible, periodos de ayuno.
Durante esta etapa de apoyo nutricio es
indispensable incorporar al nio y a la madre
a un programa que incluya adems de la
consulta mdica mensual y la orientacin
alimentaria conocimientos acerca de la esti-
mulacin psicomotriz, la higiene, la vacuna-
cin y la educacin para la reproduccin.
Debido a que con frecuencia por su costo es
difcil incluir determinados alimentos en la
dieta del nio, se han diseado y utilizado
suplementos baratos, de fcil adquisicin y
aceptados culturalmente para la recupera--
cin nutricia de los nios desnutridos graves
hospitalizados, as como de nios con DEP
leve, moderada y grave, en comunidades rura-
les mexicanas. Tal es el caso de la papilla del
Hospital Infantil de Mxico (HIM-Maz),la cual
est diseada para que el menor la reciba a
partir de los cuatro meses de edad, y aporta
30 por ciento de la energa que un nio nece-
sita para su edad, de acuerdo con la inges-
tin diaria recomendada (300 mililitros al da o
una taza, para lactantes de cuatro a nueve
meses de edad; 400 mililitros al da o 1.5 taza,
para nios de 10 a 24 meses, y 550 mililitros al
da o dos tazas, para menores de 25 a 71 me-
ses).
Los ingredientes para preparar la papi-
lla HIM-Maz se indican en la tabla 6. El valor
nutricio de la papilla por cada 100 mililitros es
el siguiente: 77 kilocaloras, 1.8 gramos de
protenas, 2.5 gramos de lpidos y 12 gra-mos
de hidratos de carbono. De stos, 1.35 gramos
son de lactosa, 49.4 miligramos de calcio y
38.6 miligramos de fsforo. Se recomienda
que la papilla sea un complemento de la ali-
mentacin habitual del nio, por lo que se debe
consumir despus de cada comida, sin suspender
el amamantamiento, si es el caso. Existen
tambin otras preparaciones que han sido
probadas en Mxico y otros pases, y que pue-
den ser empleadas en el apoyo nutricio que se
brinda a estos menores, ya sea hospitalizados
o ambulatorios, y con o sin diarrea. La mayor-
a de estas papillas se elaboran a partir de un
cereal como fuente de energa y fibra (corno el
arroz, el trigo y el maz), ms leche o sus de-
rivados, que aportan protenas de bajo costo
y con un alto valor biolgico (algunas de las pre-
paraciones utilizan leguminosas), y en la ma-
yora de los casos se agrega aceite vegetal cor-
no fuente de cidos grasos indispensables.
Apoyo nutricio del nio con DEP grave
segn los criterios de Gmez
Las causas de muerte de los lactantes y
nios con DEP grave son deshidratacin (ver
el captulo Enfermedades diarreicas y nutri-
cin), alteraciones electrolticas, hipoglucemia,
infecciones graves y sepsis. Nunca debe pa-
sarse por alto que las respuestas tpicas de
un nio eutrfico a este tipo de alteraciones
fiebre, leucocitosis con bandemia, taquicar-
dia, taquipnea, etctera puede que no se
manifiesten en un nio con DEP grave. Esa
situacin, que es una de las consecuencias
de la disfuncin, obliga a que el clnico preste
atencin detenida a cualquier cambio, por
mnimo que sea, en los parmetros fisiolgicos.
TABLA 6. Ingr edi ent es para preparar 500 mi l i l i -
t r os de papilla HIM-Maza
Fuente: International Working Group on Persistent Diarrhoea10o
a
Preparacin: todos los ingredientes se mezclan en agua y se
ponen en una olla a fuego lento, se mueve constantemente para
evitar la formacin de grumos, hasta que hierva por no ms de
siete minutos. Se deja entibiar y se agrega media taza de agua
tibia, para completar 500 mililitros. Se debe verificar la temperatura
de la papilla antes de drsela al nio.
FIGURA 7. Apoyo nutricio del nio hospitalizado con desnutricin energtico-protenica
En todos los pacientes con DEP grave, el
apoyo nutricio se debe iniciar en cuanto sea
posible, ya sea por va oral o enteral, y evitar los
periodos de ayuno, y si las condiciones del trac-
to gastrointestinal no permiten que as sea, se
debe comenzar con nutricin parenteral
(figura 7). Hay que sealar que es importan-
te que la alimentacin sea gradual y lenta, so-
bre todo en los primeros das, puede desarrollar
lo que se conoce como sndrome de realimenta-
cin. ste incluye a la hipoglucemia, la hipoca-
lemia, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia y
la insuficiencia cardiaca aguda.
El apoyo nutricio
en general requiere de una ingestin de al me-
nos 150 kilocaloras por kilogramo de peso al
da. Sin embargo, durante los primeros das
el manejo de los menores con marasmo y con
kwashiorkor es diferente.
Marasmo
La cantidad de energa que se suministra a
los nios con marasmo durante el primer da de
tratamiento es de 100 kilocaloras por kilogramo
de peso real y no menos de un gramo de pro-
tenas pero no ms de cuatro gramos de
protenas por kilogramo de peso,
113
princi-
palmente de origen animal, con volumen de
lquidos de entre 120 y 150 mililitros por
kilogramo de peso.
97
Este aporte de energa
y protenas se cubre con los sucedneos de
la leche humana (ver el captulo Nutricin en el
primer ao de la vida), que para estos casos se
sugiere que sean libres de lactosa (tabla 7) y
repartidos en siete tomas al da (una cada
tres horas). Si es posible, se aconseja que la
alimentacin sea por succin; si existe rechazo
o no se completa el volumen por da, la inges-
tin se debe asegurar mediante sonda orogstri-
ca o nasogtrica a goteo continuo.
En el segundo da, si las condiciones del
infante son estables y existe tolerancia a la
alimentacin, la ingestin se incrementa a
150 kilocaloras por kilogramo de peso real,
sin restriccin de lquidos y sin rebasar los
cua-tro gramos de protenas por kilogramo de
peso. Para el tercer da, el apoyo nutricio queda
a libre demanda.
En los nios con marasmo, al igual que
los que sufren desnutricin leve y moderada,
la dieta debe mantener las relaciones energtico-
protenica y energtico- no protenica.
En el caso de que un nio con DEP grave
presente un peso mayor de seis kilogramos, es
posible alimentarlo con una dieta complemen-
taria a base de slidos, con la misma canti-
dad de energa por kilogramo; es decir, se
aseguran los requerimientos de lquidos por
SUCEDNEO ENERGA PROTENAS TIPOa HIDRATOS DE CARBONO TIPO' LPIDOS TIPOa
kcal g 9 9 9
Soya
Nursoy 67 1.8 as 6.9 sac sjm
3.6 veg
Prosobee 67 2.0 as 6.6 sjm 3.6 veg
Isomil 67 1.8 as 6.8 sac sjm 3.7 veg
Alsoy 68 1.9 as 7.5 malt sac 3.4 veg
Sin lactosa
Nan sin lactosa 67 1.9 cas 7.4 malt
3.3
veg lac
O Lac 67 1.5 cas-sue 6.9 sjm
3.7
veg
SMA sin lactosa 67 1.5 cas-sue 7.2 sjm 3.6 veg
Similac sin lactosa 68 1.5 cas-sue 7.2 sjm sac
3.7
veg
Semielemental
Alfar 72 2.5 hl 7.8 malt polg aim
3.6
veg tcm lac
Nutramigen 67 1.9 hc 9.1 sjm alm 2.7 veg
Pregestimil
67 1.9 hc
6.9 sjm dex alm 3.8 veg tcm
TABLA 7. Sucedneos de leche humana libres de lactosa y frmulas semielementales. Composicin en 100 milili-
a
as: islados de soya; cas: casena; cas-sue: casena y suero; hl: hidrolizado lactoalbmina; hc: hidrolizado casena; sac: sacarosa; sjm: slidos de jarabe
de maz; malt: maltodextrinas; polg: polmeros de glucosa; alm: almidn; dex: dextrinasas; veg: vegetal; lac: lctea; tcm: triglicridos de cadena media.
da a travs del consumo de leche, y los de
energa y nutrimentos se completan con ali-
mentos slidos, mediante dietas fraccionadas,
evitando los caldos e irritantes. Para ello es til
emplear las cantidades de energa y prote-
nas recomendadas para la edad. Esto indica que
al nio se le deben proporcionar los alimentos
poco a poco, siguiendo el patrn recomen-
dado de introduccin de alimentos dife-ren-
tes a la leche, de acuerdo con su aumento de
peso, adems de considerar los alimentos
que ya consuma con anterioridad (ver los
captulos Nutricin en el primer ao de la vida y
Nutricin del prescolar y el escolar).
Por otro lado, con frecuencia se presenta el
caso de nios con DEP que pesan menos de
seis kilogramos.
114
stos deben ser alimen-
tados slo con leche hasta que alcancen di-
cho peso; entonces se les dar leche combi-
na-da con alimentos slidos, como se men-
cion antes. Este apoyo nutricio se basa en
que los nios con DEP muestran una regre-
sin completa de sus funciones, entre ellas la
del intestino, y se supone que cuando alcanzan el
peso de seis kilogramos su funcin intestinal
ya se encuentra en condiciones enzimticas
adecuadas como para poder digerir y absor-
ber otro tipo de alimentos diferentes a la
leche. Tambin existe retraso o regresin en
el desarrollo psicomotor y disminucin de la
capacidad gstrica.
Kwashiorkor
El primer da se debe iniciar con 50 kiloca-
loras por kilogramo de peso real al da y con no
menos de un gramo de protenas pero no ms
de cuatro gramos de protenas -de origen
animal, principalmente- por kilogramo de
peso real al da, con un volumen de lquidos
no mayor a 100 mililitros diarios por kilogra-
mo de peso real. En los das posteriores se
incrementa a 25 kilocaloras por kilogramo de
peso real, hasta llegar al quinto da con 150
kilocaloras por kilogramo de peso real y no
ms de cuatro gramos de protenas por kilo-
gramo de peso real, con volmenes de lqui-
dos no mayores a 200 mililitros por kilogramo
de peso. Al igual que con los nios con maras-
mo, la dieta de los menores con kwashiorkor
debe mantener las relaciones energtico-
protenica y energtico-no protenica.
Es importante recordar que durante l a
primera semana en la que reciben apoyo nutri-
cio, estos pacientes disminuyen de peso debido
a los lquidos que pierden por la reduccin del
edema. Para el sptimo da, el peso debe co-
menzar a aumentar. El uso de diurticos est to-
talmente contraindicado
44,96
Al igual que los
pacientes con marasmo, la alimentacin por
succin puede ser con sucedneos de la leche
humana libre de lactosa, en siete tomas por
da (una cada tres horas). Si existe rechazo o
el volumen total diario no es ingerido -por falta
de succin, por ejemplo-, se debe colocar sonda
orogstrica o nasogtrica a goteo conti-nuo.
Ms tarde, segn la tolerancia, se puede pasar a
la alimentacin por bolos. Asimismo, si el ni-
o tiene un peso mayor a los seis kilogramos, se
utiliza la combinacin de sucedneos y alimentos
slidos.
Como los nios desnutridos presentan
anorexia, la dieta debe seleccionarse de tal
manera que provea gran cantidad de energa
mediante un volumen pequeo de alimentos.
En el caso de los sucedneos, la densidad
energtica comn es de 67 kilocaloras por
litro (20 kilocaloras por onza); en caso nece-
sario se puede concentrar a 80 kilocaloras
por litro (24 o 26 kilocaloras por onza), siem-
pre y cuando se considere la tolerancia a la
osmolaridad. El alimento se debe ofrecer en for-
ma natural (sin caldos ni alimentos irritantes),
en cantidades pequeas, en cinco o seis ra-
ciones durante el da y la noche para vencer
la anorexia y evitar la hipoglucemia.
La tolerancia del nio a la alimentacin
que recibe se evala a travs de las prdidas
fecales a lo largo de 24 horas, de acuerdo con
la cantidad de lquido desechado en las eva-
cuaciones (gasto fecal). Esto se expresa en
gramos de heces por kilogramo de peso por
da. En el caso de que la consistencia de las
evacuaciones sea lquida, con una frecuencia
aumentada por da y el gasto fecal sea por
arriba de 40 gramos diarios por kilogramo de peso
real, se considera que hay intolerancia al
sucedneo o a la alimentacin. Cuando sea
posible, a fin de completar la evaluacin de la
tolerancia a los hidratos de carbono de los
sucedneos, es importante realizar en las
heces la prueba de azcares no reductores
(para el caso de la sacarosa) o reductores
(para la lactosa, las maltodextrinas, los slidos
de jarabe de maz, etctera).
Los sucedneos libres de lactosa disponi-
bles actualmente en el mercado incluyen las
frmulas a base de protenas de soya, las des-
lactosadas -pero con protenas iguales a las
que contiene la leche humana- y las frmu-
las modulares, como la que se basa en las
protenas de la pechuga de pollo
115
(tabla 8).
En el caso de que el paciente no tolere otra vez
el apoyo nutricio, se le proporcionan frmulas
semielementales, con hidrolizados de protenas y
maltodextrinas. En los casos de intolerancias ms
graves se utilizan dietas elementales por va ente-
ral.
La frmula de pollo utilizada con muy
buenos resultados en los nios con DEP in-
gresados en la Sala de Nutricin y Gastroen-
terologa del Hospital Infantil de Mxico- est
diseada para elaborarse con diferentes concen-
traciones, como es el caso de las dietas elementa-
les. Es importante comenzar con la concentracin
I (tabla 8), de acuerdo con la cantidad de energ-
a recomendada cada da por kilogramo de
peso real y segn sean las condiciones del
nio; poco a poco se aumenta la dosis y la
concentracin, hasta llegar a la ms alta en
el sptimo da de trata-miento.
Si el nio tolera la frmula de pollo de 14 a
21 das, se puede pasar a un sucedneo sin
lactosa o con lactosa, segn sea el caso. Una
ventaja importante de la utilizacin de la
frmula de pollo es que permite individuali-
zar el apoyo nutricio, es decir, se puede redu-
cir la osmolaridad mediante el cambio de az-
car por maltodextrinas, o modificar las con-
centraciones de nutrimentos y electrlitos,
segn sea el caso. Tambin se pueden emplear
diferentes ingredientes; por ejemplo, usar aceite
de canola o aceite de maz -aunque se prefiere
el primero porque presenta un equilibrio ms
adecuado entre los diferentes cidos grasos esen-
ciales linolico y linolnico- o utilizar una
CONCENTRACIN I II III IV V
Ingredientes
Pechuga de pollo (g) 3.5 4.5 5 6 8
Aceite vegetal (mL) 1.1 2 2.5 3 3
..................
Azcar (g) 4.5 6 6.5 8 10.6
Gluconato de calciol0% (mL) 3 3.5 4 4.5 5
..................
Fosfato de potasio 10% (mL) 0.27 0.33 0.38 0.45 0.5
Sulfato de magnesio 10% (mL) 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Nutrimentos
Protenas (g) 1.2 1.5 1.7 2.0 2.6
Hidratos de carbono (g) 4.5 6.0 6.5 8.1 10.7
Lpidos (g) 1.7 2.3 2.8 3.4 3.5
Calcio (mg) 28.3 33.1 37.8 42.6 47.4
Fsforo (mg) 25.6 31.0 36.0 42.0 47.1
Magnesio (mg) 10.4 12.6 14.7 16.9 18.2
Potasio (mEq) 1.2 1.4 1.7 1.91 2.2
Composicin
Energa (kcal) 38.4 50.8 58.4 70.8 84.8
Protenas (%) 12.5 11.8 11.6 11.2 12.2
Hidratos de carbono (%) 47.3 47.7 45.0 45.0 50.5
Lpidos (%) 40.3 40.6 43.4 43.1 37.2
TABLA 8. Frmula de pollo. Ingredientes y composicin por 100 mililitros
combinacin de 50 por ciento de triglicridos
de cadena media con 50 por ciento de aceite
vegetal (canola) para los casos en donde la mu-
cosa del intestino se encuentre muy daada.
Tanto los pacientes con marasmo como los
que presentan kwashiorkor deben recibir po-
livitamnicos en las cantidades necesarias
para cubrir las necesidades diarias, entre ellas
las de vitamina K.
47
Se recomienda adems la su-
plementacin con sulfato o acetato de zinc en
dosis de dos miligramos por kilogramo de pe-
so real al da en los casos ms graves. Si se
presenta anemia sin que haya sepsis, la dosis
diaria de hierro deber ser de cinco miligra-
mos por kilogramo de peso real, por va
oral, en dos tomas; la dosis de cido flico
ser de un miligramo cada da por va oral.
Ante la presencia de polisegmentados y/o
anemia megaloblstica, est indicada una
dosis intra-muscular mensual de un mililitro
de vitamina B17. Si se desea aplicar profilaxis se
deben administrar de uno a dos miligramos dia-
rios de hierro por kilogramo de peso real y un
miligramo diario de cido flico.
Sndrome de recuperacin nutricia
El tiempo usual de tratamiento y apoyo nu-
tricio inicial es de 10 a 15 das, para que en
los siguientes 15 a 30 das se lleve a cabo la
fase de recuperacin nutricia y se pueda definir
la fecha de egreso del pequeo del rea hos-
pitalaria. Esto depender de la intensidad de
la DEP y de la presencia de infecciones y/o
complicaciones. Despus de los primeros tres o
cuatro das, la apata y la irritabilidad del menor
desaparecen y se torna activo, comienza a me-
jorar su tono muscular y fuerza (flexiona y cruza
las piernas), se levanta, se sienta y camina. Su
apetito aumenta, as como su inters por el
medio que lo rodea, responde al juego y a la
interaccin afectiva de las personas que lo atien-
den. Las lesiones en la piel mejoran con rapi-
dez sin terapia local especfica.
Este sndrome de recuperacin nutricia
1
incluye una notable mejora de las protenas
plasmticas -como la albmina-,
116
existe creci-
miento del hgado con acumulacin de gluc-
geno, aparece la red venosa torcico abdomi-
nal, y el nio presenta ascitis, hipertricosis,
as como piel delgada y hmeda, diaforesis
facial y ceflica, cara de luna llena y en ocasio-
nes esplenomegalia.
Durante esta etapa, el nio ya debe comer
por va oral y la cantidad ser ad libitum, pero
siempre ser necesario cuidar que el incre-
mento de peso sea sostenido. A medida que
esto sucede, la cantidad de energa puede dismi-
nuir a no menos de 110 a 120 kilocaloras al
da por el peso terico para la estatura y el peso
real (actual).
Los indicadores antropomtricos mejoran
poco a poco. El peso se debe incrementar de
manera constante por lo menos 20 gramos
diarios por kilogramo de peso real. Por ello,
es importante pesar al nio siempre a la
misma hora y bajo las mismas condiciones.
Aunque en la estatura es difcil encontrar
algn cambio en los primeros 15 das, se re-
comienda medir al pequeo cuando ingresa y
cuando egresa del hospital o cada 30 das.
Debido al estado de gravedad de los menores,
en muchas ocasiones no es posible medir su
estatura y peso, por lo que en estos casos es
de mucha ayuda obtener el permetro del bra-
zo junto con el panculo adiposo tricipital,
para determinar el incremento del tejido adiposo
y de la reserva magra.
El criterio para dar de alta a un paciente
hospitalizado con desnutricin es ciertamente
arbitrario si se consideran los ndices antro-
pomtricos, es decir, cuando el lactante o el nio
alcanza 80 por ciento del peso esperado para
la estatura o 75 por ciento del peso para la
edad, ya que es necesario el control de las
infecciones y que aparezcan los signos de re-
cuperacin nutricia. Se recomienda que una
vez que se han resuelto los problemas agudos
del paciente y ste ha recuperado el apetito y
su incremento de peso es constante, se le de-
be hacer un seguimiento de forma ambulato-
ria una vez por mes durante los siguien-tes
seis meses. Esto, debido a que existe un alto
riesgo de que el pequeo adquiera infecciones
nosocomiales o vuelva a padecer DEP.
117
Estimulacin emocional y fsica
El nio con DEP necesita atencin, afecto y
cario desde el principio del tratamiento, tanto
en casa como en el hospital. Esto requiere
paciencia y entendimiento por parte de todo el
personal de salud y de los padres o de quie-
nes se encarguen de su cuidado. Hay que men-
cionar que por sus condiciones patolgicas, la
relacin del nio con su madre se encuentra
alterada, por lo que ella tiene que reconocer
esta circunstancia para poder responder de
manera adecuada a las necesidades de su
hijo. Tan pronto como el menor se mueva
sin ayuda y muestre signos de querer inter-
actuar con el personal y con otros nios, se
le debe permitir y alentar esa conducta, as
como la exploracin, el juego y la participa-
cin en actividades que incluyan movimientos
corporales.
Poco a poco, la mayor actividad fsica du-
rante el curso de la rehabilitacin resultar en
una recuperacin ms rpida del crecimiento
longitudinal, as como de los diferentes compar-
timientos (reservas grasa y muscular).
44,118,119
De
preferencia, el ambiente hospitalario debe tener
colores suaves y acogedores, con estmulos sen-
soriales y aditivos como juguetes y msica.'
t
En
este sentido, hay que recordar que el alimento es
un vehculo de sensaciones, color, sabor, textura,
temperatura, y el nio necesita aprender a
partir de todos estos estmulos, y mejor an si
puede convivir durante la comida con otros me-
nores. Toda esta estimulacin mejora la recupera-
cin de las secuelas fsicas e intelectuales de la
DEP. De ser posible, cuando se detecte un ni-
o con DEP debe ser evaluado y tratado por el
personal de rehabilitacin y psicologa, para
conocer y prevenir alteraciones en el desarrollo
motor, la coordinacin, el lenguaje y la sociali-
zacin. Este tipo de atencin debe ser si-
multnea al manejo mdico y nutricio. De esta
forma, los padres o las personas encargadas del
cuidado del pequeo aprendern a estimularlo y
estarn alertas ante cualquier alteracin.
Papel de la familia y la comunidad
El periodo de hospitalizacin debe utilizarse
para involucrar a los padres en el cuidado y ali-
mentacin del nio. Se aprovechar la hora de
comida para ensearles qu alimentos se le
proporcionan al pequeo y en qu cantidades,
as como la forma de prepararlos y drselos. Se
debe enfatizar acerca de la importancia de la
alimentacin del nio, la higiene necesaria en
la cocina y las repercusiones de estos dos
aspectos sobre el estado de salud. Por supues-
to, hay que considerar el nivel social, cultural
y ambiental de la familia, as como los produc-
tos disponibles en la comunidad. La orienta-
cin alimentaria contina por lo menos du-
rante tres meses en las visitas mensuales del
pequeo y sus padres a la consulta externa.
Esto se refiere a todos los nios, con cualquier
tipo de desnutricin. En estas sesiones es vital
establecer los cambios en los hbitos alimenta-
rios del nio y de la familia.
Durante la hospitalizacin y el seguimien-
to ambulatorio, los padres sobre todo la
mam se deben sensibilizar acerca de la
importancia de la vacunacin y la supervisin
del crecimiento del nio, y deben aprender a reco-
TABLA 9. Principales actividades del trabaja-
dor de la salud en el manejo y prevencin de la
desnutricin
1.- Asesorar a los padres sobre:
la importancia de la vacunacin
el espaciamiento entre los embarazos
la lactancia materna
el lavado de las manos
el tratamiento de la diarrea
la alimentacin durante el destete
la alimentacin durante las enfermedades
el rechazo a las costumbres o tradiciones nocivas
la valoracin de las costumbres o tradiciones po-
sitivas la atencin, estimulacin y amor al nio
2. Alentar a la comunidad para:
proteger el suministro de agua potable
construir letrinas
mantener limpio el ambiente
tratar las enfermedades frecuentes
reconocer y referir las enfermedades
frecuentes prestar primeros auxilios en
caso de heridas atender las campaas de
vacunacin
dar suplementacin alimentaria a grupos
vulnerables organizar la vigilancia del creci-
miento y desarrollo participar en las acciones
de alfabetizacin
identificar a los nios con riesgo especial
desarrollar proyectos productivos
3. Ayudar a los maestros en los temas relacionados con
la salud
4. Participar en los equipos sanitarios
5. Colaborar con la comunidad y los lderes religiosos
Aldeas Infantiles y J uveniles SOS de Mxico
Asilo para Nios Dvalos Crdenas
Asociacin Casa Hogar de las Nias de Tlhuac
Asociacin Centro de Rehabilitacin para Ciegos
Asociacin de Asistencia Dental a la Niez
Asociacin Femenil a Favor del Nio
Asociacin Hogar Infantil San Luis Gonzaga
Asociacin Maka-Weiner
Asociacin Nuestro Hogar Anar Mxico
Asociacin Ormsby
Asociacin para la Defensa de la Mujer
Asociacin Pide Un Deseo
Asociaciones Escuelas Rafael, Centro Familiar Obrero
Asociacin Mexicana para Atencin Integral en la Terce
ra Edad
Ayuda y Solidaridad con las Nias de la Calle
Caritas
Casa Hogar de la Santsima Trinidad
Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de
Abasto
Centro de Desarrollo Infantil Sergio Mndez Arceo
Centro de Educacin Infantil para el Pueblo
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social
Centro Salesiano de Capacitacin Rafael Dond
Centros de Capacitacin y Produccin La Semilla
Colegio de San Ignacio de Loyola
Colonias de Vacaciones
Comit Internacional Prociegos
Concepcin Zepeda Vda. de Gmez
Cruz Blanca
Cultura y Fraternidad
Ednica
FI Pobrecillo de Ass
F M R Comunidad de los Nios
Fundacin Alonso Parga
Fundacin Antonio Plancarte y Labastida
Fundacin Burton Blooms
Fundacin Casa Alianza Mxico
Fundacin Cafeti
Fundacin Clara Moreno y Miramn
Fundacin con los Nios y Familias del Campo
Fundacin Daya
Fundacin de Apoyo Docente
Fundacin de Asistencia Educativa Irene Anzaldual
Fundacin de Apoyo a los Programas de los Nios de la
Calle
Fundacin El Pen
Fundacin Elas Mina
Fundacin Emmanuel
Fundacin Familiar Infantil
Fundacin Hogar Dulce Hogar
Fundacin Lorena Alejandra Gallardo
Fundacin Maya Xipal
Fundacin Nuestros Nios Ahora
Fundacin para la Formacin Integral en la Bsqueda de
un Mxico Mejor
Fundacin para la Proteccin de la Niez
Fundacin Patronato de Escuela de Extensin Agustn
Anffosi
Fundacin Por Nosotros
Fundacin Pro Niez Mexicana
Fundacin Porvenir
Fundacin Renacimiento de Apoyo a la Infancia que
Labora, Estudia y Supera
Fundacin Roberto Plainchausti
Fundacin San Felipe de J ess
Fundacin Social Anhuac
Fundacin para la Integracin Infantil con Amor y Digni
dad
Fundacin para el Servicio
Fundacin Permanente de Asistencia Privada J os Mar
a Alvarez
Fundacin Sears Roebuck de Mxico
Fundacin Una Mano Amiga
Fundacin Villar Lledias
Fundacin 20-30 Mxico
Fondo para Nios de Mxico
Fondo Privado de Socorros Gabriel Mancera
Fondo Unido Rotario
Gente Nueva
Granja del Nio
Guillermo Linage Olgufn
Hogar Providencia Don Bosco
Hogar Rafael Guzar y Valencia
Ignacio Trigueros
Institucin Confe en Favor de la Persona con Deficiencia
Mental
Instituto Mara Isabel Dond
Las Rosas Rojas
Lectura para Todos
Mensajeros de la Paz Mxico
Mxico Tierra Mgica
Nuestros Nios
Nuestros Pequeos Hermanos
Organizacin Ort de Mxico
Patronato Bienestar Infantil
Patronato Francisco Mndez
Patronato Pro Estudiantes Sonorenses
Patronato Casa Hogar Amparo
Promocin y Accin Comunitaria
Proeducacin
Programa de Teatro Callejero
Rafael Anaya de la Pea
Sanlug
Servicios Asistenciales Integrales Pintores
Sistemas Asistenciales Nuevo Amanecer
Si T Quieres, Yo Puedo
Somos Iguales
Variety
TABLA 10. Organizaciones e instituciones privadas en Mxico que apoyan programas de suplementacin ali-
mentaria a grupos vulnerables
Fuente: J unta de Asistencia Privada
nocer los sntomas de alerta de la deshidratacin
y las enfermedades respiratorias. En este
sentido, es fundamental que se les adiestre
en el manejo de lquidos, tos, secreciones
bronquiales y fiebre. En esta misma etapa es
necesario que los padres identifiquen, junto
con el trabajador social, los centros de aten-
cin, clnicas u hospitales de zona o regiona-
les ms cercanos, para determinar a dnde
puede ser llevado el nio en caso de urgen-
cia o para su convalecencia.
Para involucrar a los progenitores y tener
resultados exitosos en la evolucin del esta-
do de nutricin y salud del nio en el corto y
largo plazos, el personal de salud mdicos,
nutrilogos, enfermeras y trabajadores socia-
les debe comprender en su totalidad las
condiciones sociales, culturales y emociona-
les dela familia. De esta forma, los padres no
se sentirn ofendidos o culpables (con excep-
cin de los casos de maltrato infantil) y
tendrn la confianza suficiente para plantear
sus dudas, hablar de sus preocupaciones y
se mostrarn ms receptivos a los consejos pa-
ra el cuidado del nio. Por las condiciones
econmicas y sociales tan precarias de su en-
torno famil iar (padres analfabetos, desem-
pleados o si n empleo estable, con problemas
de drogadiccin o alcoholismo, madres ado-
lescentes solas), o por existir algunos indicios
de maltrato infantil, algunos menores deben
ser enviados a centros o casas de atencin
especial o rehabilitacin para asegurar y
completar en lo posible su recuperacin y rein-
corporacin a la comunidad.117
As como es importante que los padres se
sensibilicen para conocer el origen y tratamiento
de la desnutricin, tambin es indispensable
que el personal de salud reconozca, prevenga
y trate la DEP en forma adecuada (tabla 9).
En el caso del nutrilogo, debe conocer los
signos y sntomas propios de la desnutri-
cin, su etiologa y su fisiopatogenia, emple-
ar e interpretar correctamente la antropo-
metra y los datos de laboratorio, conocer y
desarrollar los planes dietticos adecuados para
el tratamiento de los nios hospitalizados y
en casa, as como acercarse a los padres
para obtener la mayor informacin posible y
dar una orientacin alimentaria con fines
preventivos.
SUPLEMENTACIN A GRUPOS VULNERABLES
Ante un problema de salud como la DEP, la
prevencin es el camino ms econmico para
evitar las complicaciones de esta enfermedad
por privacin social. En Mxico, como en mu-
chos otros pases del mundo, se llevan a cabo
programas de suplementacin alimentaria
(energa, protenas, micronutrimentos) a
grupos vulnerables de la comunidad, y sa
ha sido la principal herramienta utilizada
para dicho fin. Esto se ha realizado no slo
con la participacin gubernamental,
12
sino
con el apoyo de organizaciones no gubernamen-
tales (tabla IV).
Otra estrategia ha sido la adicin de mi-
cronutrimentos a alimentos de consumo ge-
neralizado, que se utiliza para prevenir y
soslayar las deficiencias leves y moderadas
de las poblaciones.
121
Las preparaciones de
los suplementos se han hecho para que las
personas los reciban listos para su ingestin,
o bien se han diseado con alimentos prove-
nientes de la propia comunidad y con la par-
ticipacin de sta.
CONSECUENCIAS EN EL LARGO PLAZO
A pesar de que exista una rehabilitacin del
estado nutricio del pequeo, que se refleja en
el indicador de peso para la estatura, un nio
que ha sufrido DEP grave por lo general pre-
senta desmedro, es decir, estatura baja en la
edad adulta.
85
La magnitud de la estatura
baja se correlaciona con la etapa en la que la
persona sufri la falta de nutrimentos, as como
con el tipo y duracin de la desnu-tricin. Los
daos ms profundos ocurren cuando la DEP
se presenta antes de los dos primeros aos
de edad. Asimismo, los varones con kwas-
hiorkor en edades tempranas tienen una pu-
bertad retardada y las nias con maras-mo
ven retrasada la aparicin de la menarquia.
27
Los efectos ms graves de la DEP se han
observado con mayor intensidad en el nio
con marasmo que en el nio con kwashiorkor,
lo cual puede ser efecto de la duracin y la
intensidad. El menor con marasmo es un ser
des-nutrido crnico y es muy probable que
haya sido tratado despus de muchos meses de
que su problema comenz, a diferencia del que
sufre kwashiorkor, pues ste presenta un cua-
dro ms agudo y con signos clnicos visibles
que hacen que se le atienda de manera ms
oportuna. En sntesis, los menores con ma-
rasmo y kwashiorkor marasmtico tienen a
largo plazo dficit ms importantes en los
indicadores que los pequeos con kwashiorkor.
122
La maduracin del cerebro y el desarrollo
de su capacidad cognoscitiva dependen de la
interrelacin de tres factores esenciales: el
potencial gentico del individuo, la estimula-
cin ambiental y la disponibilidad de nutri-
mentos. Por ello, para comprender el papel de la
DEP sobre el desarrollo cerebral es necesario
determinar el tipo, la gravedad, el momento y la
duracin de la desnutricin.
En este sentido, durante los ltimos
aos se han realizados estudios longitudina-
les que han confirmado la presencia de cier-
tos cambios neurolgicos y de comportamien-
to que permanecen despus de que ha ocu-
rrido la recuperacin metablica y nutricia.
Esta situacin se relaciona con claridad con el
episodio de DEP y no con otras condiciones am-
bientales que acompaan a la desnutri-
cin.
123
Las alteraciones neurolgicas se recono-
cen por la presencia de trastornos que se eviden-
cian en el electroencefalograma
124
y por una
respuesta anormal en los potenciales evocados
auditivos. Los informes de la tomografa computa-
rizada muestran un bajo desarrollo en la regin
temporoparietal, lo cual puede responder a cam-
bios en la formacin del hipocampo y en el
cerebelo.
125
Algunos otros signos neurolgi-
cos permiten observar un deterioro en las esca-
las que evalan la parte motora fina.
123
Cuando se presenta a edad temprana, los
efectos a largo plazo ms sorprendentes de la
DEP ocurren en el comportamiento y el rea
cognoscitiva. Se han evidenciado calificacio-
nes bajas en las pruebas de desarrollo cog--
noscitivo, motriz
126
y
del lenguaje,
127,128
as como
patrones anormales de llanto.
129
Tambin se
ha demostrado que el nio con DEP grave
presenta bajas calificaciones cuando se mide
su coeficiente intelectual, pobre rendimiento
escolar y bajo nivel de atencin. Como se dijo lne-
as atrs, esta situacin es ms acentuada en
los nios con marasmo que en los pequeos
con kwashiorkor y esta diferencia est dada
por la edad de aparicin, intensidad y dura-
cin de la DEP.
123
Hay que recordar que la DEP se relaciona con
otras defici encias de vitami nas y nutri men-
tos inorgnicos como el hierro, que pueden
interactuar entre s. Esto da como resultado
diversas alteraciones, sobre todo en la capa-
cidad cognoscitiva del nio.13o-132
Por ltimo, los factores ambientales han
mostrado tener un papel determinante en los
efectos a largo plazo de la DEP. Estos facto-
res incluyen no slo el bajo nivel econmico y
social, la escasa disponibilidad de alimentos,
la falta de servicios sanitarios y un medio
ambiente insalubre, sino tambin las expe-
riencias y relaciones interpersonales dentro
del hogar, sobre todo con la madre.
3
Los es-
tudios demuestran que un apoyo nutricio ade-
cuado por s solo no es suficiente para revertir
las alteraciones en el cerebro, en el desarrollo
y el comportamiento, sino que se necesita de la
estimulacin cognoscitiva, emocional y un
medio ambiente adecuado para que el nio
que sufri DEP aproveche su potencial gen-
tico y alcance un desarrollo normal.
123,133
A pesar de l o ant er i or , aun es cont r o-
ver si a acerca de las consecuencias a largo
plazo de la DEP sobre el desarrollo intelectual
y motriz de los menores, ya que es imposible
separar los factores puramente nutricios de
los socioeconmicos y culturales que influyen
en el desarrollo del ser humano.
De esta manera, el grado de desarrollo
posterior a la desnutricin estar determinado
por la combinacin de factores tales como la
intensidad, el ritmo y la duracin de la defi-
ciencia, los hechos ambientales tanto posi-
tivos como negativos, el grado de los estmu-
los familiares, la calidad de la rehabilitacin
nutricia y el apoyo psicosocial.
PREVENCIN
La desnutricin no es un problema simple
con una solucin sencilla; es decir, los ni-
os no slo se recuperan mediante la ali-
mentacin. La DEP es un fenmeno de priva-
cin social que se debe a causas diversas e
interrelacio-nadas. Por ello, para subsanarla
se necesitan respuestas igualmente intrinca-
das, polifacticas y multisectoriales. Los pro-
gramas para prevenir o reducir la prevalencia
de la DEP deben reflejar la poltica nacional
general y adaptarse al grado de desarrollo de
un pas. '
Si se entiende que la DEP es producto de
una inadecuada ingestin de alimentos, as
como de las enfermedades infecciosas y del bajo
bienestar social y econmico, se comprender
que para su prevencin y atencin es necesa-
rio considerar tres grandes reas: a) la seguri-
dad alimentaria en el hogar, b) los servicios sani-
tarios y de saneamiento y el abasto de agua po-
table, y c) las prcticas de atencin a los grupos
vulnerables.
La seguridad alimentaria en el hogar se
define como el acceso sostenible a alimentos
variados, suficientes y de calidad. En las zo-
nas rurales, esta capacidad depende de la
tierra y de otros recursos agrcolas que ga-
ranticen tina produccin domstica suficien-
te; hay que tomar en cuenta que la produc-
cin en el campo vara de acuerdo con la
temporada. En tanto, en las reas urba-
nas, en donde los alimentos se adquieren en
los centros de abasto, es necesario disponer
de variedad de los mismos y a precios accesi-
bles. El problema de fondo en esta rea es el
bajo poder adquisitivo de las familias y la
distribucin irregular de los ingresos.
Para gozar y sostener un estado de salud
satisfac-torio se requiere tener al alcance
sobre todo en las comunidades rurales servi-
cios preventivos y de tratamiento de calidad y
a costo razonable, con personal capacitado,
equipo adecuado y suministro de medicamen-
tos suficiente. Dentro de este campo, en Mxi-
co se han desarrollado grandes programas
que apoyan la nutricin de sus habi-tantes;
entre ellos se pueden mencionar a las campaas
de vacunacin, el control y tratamiento de
las diarreas, la vigilancia del crecimiento y el
desarrollo, la promocin de la lactancia materna,
la planificacin familiar, y la suplementacin con
hierro y vitamina A.
3,134
Las prcticas de atencin se refieren a la
manera como se alimenta, nutre, educa y
orienta a un nio. Entre las diversas prcticas
de atencin que reciben los menores y que
afectan su estado de nutricin y de salud
estn las siguientes:
La alimentacin. Comprende la prctica o
no de la lactancia al seno materno y su dura-
cin, la edad de inicio (temprana o tarda) y la
forma de introduccin de alimentos diferen-
tes a la leche, las ideas errneas sobre
algn alimento, el dar de comer a los nios
antes o despus de los dems miembros de
la familia, el otorgar prioridad a los hom-
bres o los nios varones sobre las mujeres
o las nias, la idea de que los nios no de-
ben pedir de comer porque eso es muestra
de falta de respeto, el almacenamiento y pre-
paracin inadecuados de los alimentos, entre
otras creencias y actitudes.
La proteccin de la salud de los nios. Se
refiere no slo a los aspectos de la vacunacin,
sino a la atencin que se debe dar al nio
cuando se enferma, como es el caso de la des-
nutricin. Sin embargo, las polticas deben estar
encaminadas a prevenir, ya que esta accin
siempre tendr un costo menor que dar trata-
miento. Es el caso de la suplementacin con
hierro a las embarazadas, la suplementacin de
vitamina A los nios en algunas poblaciones,
entre otras medidas.
El apoyo y el estmulo cognoscitivo a
los nios menores de cinco aos.
La atencin y el apoyo a las madres. Se de-
be evitar la discriminacin hacia las muje-
res y las nias en aspectos tales como edu-
cacin, empleo y condiciones laborales. Mu-
chas veces las madres descuidan a sus hijos
por falta de tiempo pues estn ocupadas en
obtener el sustento para la familia. Dentro
de este rubro es muy importante mencionar la
atencin que deben recibir las embarazadas y
las mujeres lactantes, no slo desde el pun-
to de vista obsttrico, sino tambin en cuanto a su
alimentacin y suplementacin. Asimismo, evi-
tar en lo posible los embarazos en la adolescen-
cia.
3,134
Sin embargo, la experiencia ensea que
los nios pueden estar desnutridos aun
cuando en sus hogares se cuente con ali-
mentos adecuados y sus familias vivan en
ambientes sanos, salubres y dispongan de ac-
ceso a los servicios de salud. En sentido in-
verso, existen menores con un estado de nu-
tricin y salud adecuados, a pesar de que vi-
ven en comunidades muy pobres. Al parecer
la diferencia deriva de un proceso que se de-
nomina divergencia positi va, en donde se
desarrol l an prcti cas o conductas empri-
cas que permiten que los nios que viven en
una situacin de marginacin se adapten y
sobrevivan con un estado nutricio y de salud
aceptables.135,136
Los factores que se sabe intervienen sobre
el creci-miento adecuado de menores en con-
diciones de pobreza, se pueden dividir en
tres grupos que se interrelacionan entre si:
a) los factores socioeconmicos, como la educ-
cin de la madre, el espaciamiento de los
hijos, el tamao de la familia, los conocimien-
tos sobre la alimentacin, la utilizacin de los
servicios de salud; b) los factores fisiolgicos,
tales como el peso y la estatura maternos, as-
pectos del metabolismo de la madre, la pari-
dad, la morbilidad y la dieta maternas, y c) los
factores psicosociales, como la interaccin entre
madre e hijo y la forma en la que se esta-ble-
cen sus relaciones intra e interfamiliares.
Es importante conocer cmo se manifies-
ta cada uno de estos factores y se interrelacio-
na con otros, para que al final del proceso se be-
neficie al menor. Por ejemplo, si una madre por su
educacin, creencias y costumbres heredadas
mantiene una relacin cercana y de afecto con
su hijo, ser capaz de reconocer las necesi-
dades del menor, no slo en cuanto a la ali-
mentacin, sino tambin las emocionales y de
seguridad personal, y as promover su creci-
miento y desarrollo.
Conocer cmo ocurre este proceso de di-
vergencia positiva es el inters de mltiples
investigaciones, debido a que de ello se pue-
den derivar programas, acciones y polticas
para mejorar la condicin de los pequeos
que viven en comunidades marginadas.
La DEP es el resultado de muchos factores
que se influyen entre s, que por desgracia
afectan a quienes menos tienen. Por ello, su
tratamiento y prevencin es compromiso de
los padres, de la comunidad, de los diferen-
tes sectores polticos, econmicos y sociales y
del personal de salud. En sntesis, es respon-
sabilidad de toda la sociedad, porque, al final,
ella misma ser la que sufra los efectos de la
desnutricin a corto, mediano y largo plazos.
Tena hambre y formasteis un comit para investigar mi hambre;
no tena hogar e hicisteis un informe sobre mi problema;
estaba enfermo y organizasteis un seminario sobre la situacin de los
desprotegidos;
investigasteis todos los aspectos de mi condicin... pero todava tengo
hambre, carezco de hogar y sigo enfermo.
T. Ulbricht, 1976137
REFERENCIAS
1 Ramos-Galvn R, Mariscal AR, Viniegra CA, Prez Ortiz B.
Desnutricin en el nio. Mxico: Ediciones Hospital Infantil de
Mxico; 1969.
2 Pell etier DL, Frongillo EA, Habicht J P. Epidemi ologic
evi-dence for a potentiating effect of malnutrition on child
mor-tality. AmJ Public Health 1993;83:1130-3.
3 Bellamy C. Estado Mundial de la Infancia 1998: Tema: Nu-
tri-cin. Nueva York: Unicef; 1998.
4 De Onis M, Monteiro C, Akr J , Clugston G. The worldwide
magnitude of protein-energy malnutrition: an overview from
the WHO Global Database on Child Growth. WHO Bull OMS
1993;71:703-12.
5 Seplveda-Amor J , Lezana MA, Tapia-Conyer R, Valdespino
J L, Madrigal H, Kumate J . Estado nutricional de preescolares
y mujeres en Mxico: Resultados de una encuesta pro-
bahilfs-tica nacional. Cae Med Mex 1990;126 (6):207-25.
6 Avila A, Shamah T, Chvez A. Encuesta Nacional de Alimen-
tacin y Nutricin en el Medio Rural 1996. Mxico: Institu-
to Nacional de la Nutricin Salvador Zubirn; 1997.
7 Avi la-Curiel A, Shamah-Levy T, Galido-Gmez C,
Rodr-guez-Hernndez G, Barragn-Heredia LM. La desnu-
tricin infantil en el medio rural mexi cano. Salud Publica
Mex 1998;40:150-60.
8 Madrigal F. Encuesta Nacional de Alimentacin en el Medio
Rural por regiones nutricionales 1989. Mxico: Instituto Na-
cio-nal de la Nutricin Salvador Zubirn Comisin Nacional de
Alimentacin. Divisin de Nutricin de Comunidad;
1989. Publicacin L-90.
9 Avila A, Chvez V, Shamah T. Encuesta Urbana de Ali-
men-tacin y Nutricin en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Mxico, 1995. Mxico: Instituto Nacional de la
Nutricin Sal-vador Zubirn; 1995.
10 Ricci J A, Becker S. Risk factors for wasting and stunt-
ing among children in Metro Cebu, Philippines. AmJ Clin Nutr
1996;63:966-75.
11 Islam MA, Rahman MM, Mahalanabis. Maternal and so-
cioe-conomic factors and
r',.1-
of
. . . . . .
e
malnutition in
child: a case-control study. Eur J Clin Nutr 1994;48:416-24.
12 Mortajemi Y, Kaferstein F, Moy G, Quevedo F. Contami-
na-ted weaning food: a major risk factor for diarrhoea and
asso-ciated malnutrition. WHO Bull OMS 1993;71:79-92.
13 Scrimshaw NS, Taylor CE, Gordon J E. Interaction of nutrition
and infection. World Health Organization; 1968. Mono-
graph Series No 57.
14 Fawzi WW, Herrera MG, Spiegelman DL, Amin AE,
Nestel P, Mohamed K. A prospective study of malnutri-
tion in rela-ti on to chi d mortal i ty i n the Sudan. Am J
Cl i n Nut r 1997;65:1062-9.
15 Yoon PW, Black RE, Moulton LH, Becker S. The ,-ffect
of malnutrition on the risk of diarrheal and respiratory
morta-lity in children <2 y of age in Cebu, Philippines. Am
J Clin Nutr 1997;65:1070-7.
16 Prez-Escamilla R, Pollitt E. Causas y consecuencias del
retraso del crecimiento intrauterino en Amrica Latina. Bol
Sanit Panam 1992;112:473-92.
17 Cogswell ME, Yip R. The influence of fetal and maternal
fac-tors on the di stri buti on of hi rthwei ght. Sem Peri -
nat ol 1995;19:222-40.
18 Bouma MJ , Kovats RS, Goubet SA, Cox J , Haines A. Global
assessment of El Nios disaster burden. Lancet
1997;350:1435-38.
19 Yip R, Sharp TW. Acute malnutri tion and high chilhood
mortality related to diarrhea lessons from the 1991 Kurd-
ish refugee crisis. J AMA 1993;270 :587-90.
20 Puffer RR, Serrano CV. Nutritional deficiency and mortal-
ity in childhood. Bol Of Sanit Panam 1973;75:1-30.
21 Bustamante-Montes P, Villa-Romero AR, Lezana-
Fernndez MA, Fernndez de Hoyos R, Borja-Aburto VH, Lona-
Zamo
22 Mota F. Avances en el control de las enfermedades diarrei-
cas. Mxico: Hospital Infantil de Mxico Federico Gmez;
1995.
23 Beisel WR. Malnutrition as a consequence of stress. En:
Sus-kind RM. Malnutrition and immune response. Nue-
va Y ork: Raven Press; 1977. p. 21-6.
24 Flores-Huerta S. Desnutricin energtico-protenica.
En: Casanueva E, Kaufer-Horwitz M, Prez-Lizaur AB, Arroyo
P, editores. Nutriologa mdica. Mxico: Editorial Mdica Pa-
na-mericana 1995;151-67.
25 Keusch GT. Malnutrition, infection and inmune function.
En: Suskind M, Lewinter-Suskind, editores. The mal-
nutrition child. Nueva York: Nestl Ltd, Vevey/Raven
Press Ltd; 1990. p. 37-59. Nestl Nutrition Workshop Series
19.
26 Bohler E, Bergstrom S. Frequent diarrhoeas in early
childho-od have sustained effects on the height, weight
and head cir-cunference of chi l dren i n East Bhutan.
Act a Paedi at r 1996;85:26-30.
27 Lewinter-Suskind L, Suskind D, Murthy KK, Suskind
RM. The malnourished child. En: Suskind RIM, Lewinter-
Suskind
L, editores. Textbook of pediat
r
ic nutrition. Nueva York: Second
Ed. Raven Press; 1993;127-39.
28 Balint J P. Physical findings in nutritional deficiencies.
Ped Clin of North Am 1998;45:245-60.
29 Ramos Galvn R, Cravioto J . Desnutricin, concepto y
ensa- yo de sistematizacin. Bol Hasp Inf Mex 1958;15:763.
30 Ramos Galvn R. Desnutricin, un componente del
sndrome de privacin social. Gac Med Mex 1966;96:929.
31 Waterlow J C. Malnutricin proteico-energtica. la ed. en
espa-ol. EUA: OPS; 1996. Publicacin cientfica nm. 555.
32 Morlese J F, Forrester T, Badaloo A, Del Rosario M, Frazer
M, J ahoor F. Albumin kinetics in edematous and nonedematous
protei n-energy mal nouri shed chi l dre. Am J Cl i n
Nut r 1996;64:64:952-9.
33 :;,:, vc GAO. The effect of severe protein calorie malnu-
trition on the renal functi on of J amai can chi l dren.
Pedi at ri cs 1967;39:400-12.
34 Soliman AT, Alsami Y, Asfour M. Hypoinsulinaemia has
an important role en the development of oedema and
hepato-megaly duryng malnutrition. I Trop Pediatr
1996;42:297-9.
35 Dempster WS, Sive AA, Rosseau S, Malan H, Heese HV.
Mis-placed iron in kwashiorkor. Eur J Clin Nutr 1995;49:208-
10.
36 Mayatepek E, Becker K, Gana L, Hoffman GF, Leichsenring M.
Leukotrienes in the pathophysiology of kwashiorkor. Lan-cet
1993;342:958-60.
37 Sauenvein RW, Mul der J A, Mul der L, Lowe B, Peshu
N, Demacker P, et al. Inflammatory mediators in children with
protein-energy malnutrition. Am J Clin Nutr 1997;65:1534-9.
38 Gopalan C. Kwashiorkor and marasmus: evolution and
distinguishing features. En: MacCance RA, Widdowson EM, edito-
res. Calorie deficiencies and protein deficiencies. Londres: Chur-
chill; 1968. p. 49-58.
39 Coward WA, Lunn PG. The biochemistry and physiology of
kwashiorkor and marasmus. Br Med Bull 1981;37:19-24.
40 Ballabriga A, Carrascosa A, Mahnrtricin energtico-
protei-ca. En: Nutricin en la infancia y adolescencia. Madrid,
Espaa: Ediciones Ergon, S.A; 1998. p. 561-92.
41 Kamala SR. Evolution of kwashiorkor and marasmus. Lancet
1974;1:709-11.
42 J ell iffe B, J elliffe P. Communi ty nutriti onal assessment.
Nueva York: Oxford University Press; 1989.
43 Waterlow J . Nutrition adaptation in man: general introduc-
tion and concepts. Am J Clin Nutr 1990;51:259-63.
44 Torn B, Chew F. Protein-energy malnutrition. En: Shils ME,
Olson J A, Shike M, Ross AC. Modern nutrition in health and
disease. 9a ed. Filadelfia: Lippincott, Williams and
Wil-kins;1999.
45 Pereira S. Desnutricin proteico-energtica: kwashiorkor y
marasmo. Kwashiorkor. Aspectos clnicos y tratamiento. En:
Nutricin clnica en la infancia. Nueva York: Nestl Nutrition
Vevey/Raven Press; 1986. p. 143-54.
46 J ackson A, Gol den M. Desnutri ci n proteico-energti ca:
kwashiorkor y marasmo. Kwashiorkor. Fisiopatologa. En:
Nutricin clnica en la infancia. Nueva York: Nestl Nutrition
Vevey/Raven Press; 1986. p. 133-42.
47 Hansen J DL, Petti ofor J M. Protei n energy mal nutri tion
(Pal). En: Mc Laren DS, Burman D, Belton N, Williams A,
editores. Textbook of paediatric nutrition. 3a ed. Gran Bretaa:
Churchill Livingstone; 1991. p. 357-90.
48 Tompkins AM, Garlick PJ , Schofield WN, Waterlow J C. The
combined effects of infection and malnutrition on protein
metabolismin children. Clin Sci 1983;65:313-24.
49 Waterlow J C. Metabolic adaptation to low intake of energy
and protein. Annu Rev Nutr 1986;6:495-526.
50 Manary M, Brewster DR, Broadhead RL, Crowley J R, Fjeld
CR, Ya asheski KE. Protein metabolism in children with
ede-matous malnutrition and acute lower respiratory infec-
tion. Am J Clin Nutr 1997: 65: 1005-10.
51 Manary M, Brewster DR, Broadhead RL, Graham SM, Hart
CA, Crowley J R, et al. Whole-body protein kinetics in
chil-dren with kwashiorkor and infection: a comparison of
egg white and milk as dietary sources of protein. Am I Clin Nutr
1997:66:643-8.
52 Dramaix MD, Hennart P, Bahwere P, Mudjene O, Tonglet R,
Donnen PH, et al. Serum albumin concentration, arm cir-
cun-ference and oedema and subsequent risk of dying in chil-
dren in central Africa. Am J Epidemiol 1996;143:1235-43.
53 Goetghebuer T, Brasseur D, Dramaix M, DeMol P, Donnen P,
Bahwere P, et al. Significance of very low retinol levels during
severe protein-energy malnutrition. I Trop Pediatr 1996;42:
158-61.
54 Akenami F, Koskiniemi M, Siimes M, Ekanem E, Bolarin
D, Vaheri A. Assessment of plasma fibronectin in malnouri-
shed nigerian children. J Pediatr Gastroentero! Nutr 1997;24:183-
8.
55 Brasser D, Hennart P, Dramixd M, Bahwere P, Donnen
P, Tonglet R, et a!. Biological risk factors for fatal protein energy
malnutrition in hospital children in Zaire. J Pediatr Castro-
en-terol Nutr 1994;18: 220-4.
56 Russell W. Nutrition and the humoral regulation of
growth. En: Walker W, Watkins J B, editores. Nutrition in
pediatrics. Londres: Decker Inc Publisher 1997;248-71.
57 Truswell AS: Malnutrition and carbohydrate and lipid
meta-bolism. En: Suskind M, Lewinter-Suskind, editores.
The malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd,
Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 95-118. Nestl Nutrition
Workshop Series 19.
58 Feillet F, Parra HJ , Kamian K, Bard JM, Fruchart J C, Vidailhet
M. Lipoprotein metabolism in marasmatic children of
Nort-hern Mauritania. Am J Clin Nutr 1993;58:484-8.
59 Leichsenring M, Sutterlin N, Baumann, Anmnos A, Becker K.
Polyunsaturated fatty acids in erythrocyte and plasma lipids
of children with severe protein-energy malnutrition. Acta
Paeditr 1995;84:516-20.
60 Merli Franco VH, Sakamoto Hotta J K, J orge SM, Dos San-
tos J E. Plasma fatty acids in chil dren wi th grade I I I
protei n-energy malnutrition in its different clinical forms: maras-
mus, marasmatic-kwashiorkor, and kwashiorkor. J Trop
Pediatr 1999;45:71-5.
61 Puig M. Body composition and growth. En: Walker W,
Wat-kins J B, editores. Nutrition in pediatrics. Londres: Decker
Inc Publisher; 1997. p. 44-62.
62 Talner NS. Cardic changes in the malnourishde child. En:
Suskind M, Lewinter-Suskind, editores. The malnutrition
child. Nueva York:. Nestl Ltd, Vevey/Raven Press Ltd; 1990
p. 229-44. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
63 Phornphatkul C, Pongprot Y, Suskind R, George V, Fuchs
G. Cardiac function in malnourished children. Clin Pediatr 1994;
March:147-53.
64 Gordillo-Paniagua G, Frenk S. Renal function in the mal-
nouris-hed child. En: Suskind M, Lewinter-Suskind, editores. The
malnutrition child. Nueva York:. Nestl Ltd, Vevey/Raven
Press Ltd; 1990. p. 309-28. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
65 Brunser O, Araya M, Espinosa J . Gastrointetinal tract
changes in the malnourished child The malnutriti on
child. Nueva York:. Nestl Ltd, Vevey/Raven Press Ltd;
1990. p. 261-90. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
66 Hatch TF. Efectos de la malnutricin proteico-calrica
sobre la capacidad digestiva y absortiva de los lactantes. En:
Lebet-hal S, editor. Gastroenterloga y nutricin en pediatra.
Barcelo-na, Espaa: Salvat Editores; 1985. p. 737-47.
67 Nichols B, Dudley M, Nichols V, Putman M, Avery S,
Fraley J K, et al. Affects of malnutrition on expression and
activity of lactase in children. Gastroenterology 1997; 112:742-
51.
68 Mehra R, Khambadkone SM, Jain MK, Ganapathy S. J ejunal
disccharidases in protein enery malnutrition and recovery.
Indian Pediatr 1994;31:1351-5.
69 Keusch GT. Malnutrition, infection and immune func-
tion. En: Suskind M, Lewinter-Suskind, editores. The malnu-
trition child. Nueva York: Nestl Ltd, Vevey/Raven Press
Ltd; 1990. p. 37-59. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
70 Zaman K, Baqui AH, Yunus MD, Sack RB, Chowdhury
HR, Black RE. Malnutrition, cell-mediated immune defi-
ciency and acute upper respiratory infections in rural
Bangladeshi children. Acta Paediatr 1997:86:923-7.
71 Chvez-Lpez A, Eraa-Arroyo R, Carrillo-Lpez HA,
San-tos-Preciado J I. Intercellular adhesion molecule 1
(ICAM-!) serum levels during sepsis: I nfluence of nutri-
tional status. 33rd Annual Meeting, Infections Diseases
Society of Ameri-ca. San Francisco California, USA, Sept 1995.
Abstract 520.
72 Vilter RW. The anaemia of protein-calorie malnutrition.
Nueva York: Academic Press; 1975:257-61.
73 Vsquez-Garibay E, Sandoval-Galindo DM, Kumazawa-
Ichi-kawa MR, Romero-veiarde E, Npoles-Rodrguez F.
Estado de nutricin del nio que ingresa al nuevo Hospital Civil
de Guadalajara. Bol Med Hosp Infant Alex 1993;50:383-93.
74 Tanner MS. Liver function in the malnourished child. En: The
malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd, Vevey/Raven
Press Ltd; 1990. p. 291-307. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
75 Alleyne GA, Hay RW. Protein-energy malnutrition. Lon-
dres: Eward Arnold; 1977. p. 34.
76 Veghel yi PV. Nutri ti onal oedema. Anual es Paedi -
at ri ca 175:349-77.
77 Tanner MS. Hepati c dysfunci on and mal nutri ti on i n
the experimental animal. En: Walker-Smith J A, McNeish AS,
edi-tores. Diarrhoea and malnutrition in childhood. Londres:
Butter-worth; 1986. p. 147-55.
78 Durie PR. The exocrine pancreas in the malnourished
child En: The mal nut ri t i on chi l d. Nueva Y ork: Nestl
L td, Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 277-90. Nestl
Nutrition Workshop Series 19.
79 Bras G, Waterlow J C, DePass E. Further observations on
the liver, pancreas and kidney in malnourished infants and
chil-dren. the relation of certain histopatological changes
in the pancreas and those in liver and kidney. West Indian
Medical Journal 1957;6:33-42.
80 Comit de Expertos en Diabetes. Sacarina. Segundo in-
forme.Ginebra: OMS; 1980. Serie de informes tcnicos No. 646.
81 Adeyi nka AO, Aki nyi nka 00, Fal ade AG. Computa-
rized tomography mesures of brain slice area and ventricu-
lar sizes in protein energy malnutrition: a preliminary study.
W Afri I Med 1996;15: 232-6.
82 Ballabriga A. Malnutrition, central nervous system. En:
The malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd, Vevey/ Raven
Press Ltd; 1990. p. 177-95. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
83 Hopkins RL. Pulmonary changes in the malnourished
child En: The mal nut ri t i on chi l d. Nueva Y ork:
Nestl L td, Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 229-44.
Nestl Nutrition Workshop Series 19.
84 Lifshitz F, Moses-Finch N, Lifshitz J Z. How to measure
chil-drens nutrition. En: Lifshitz F, Moses-Finch N,
Lifshitz J Z. Boston: J ones and Barlett Publishers; 1991:111-
135.
85 Secretara de Salud. Vigilancia de la nutricin y creci-
miento del nio. Manual de capacitacin para perso-
nal de salud. Paquete bsico de servicios de salud.
Promocin para la salud. Norma oficial mexicana, NOM -
008 SSA 2, 1993.
86 Gmez-Santos F. Desnutricin. Bol Med Hosp Infant Mex 1997;
54:299-304.
87 Waterlow JC. Classification and definition of protein-calorie
malnutrition. Brit Med 11972; 3:566-9.
88 Waterlow J C. Note the assessment and classification of
pro-tein-energy malnutrition in children. Lancet 1973; J ul
14:87-9.
89 Gmez F, Ramos-Galvn R, Frenk S, Cravioto J M, Chavez
R, Vasquez J . Mortality in third degree malnutrition. J
Trop Pediatr 1956;2:77-83.
90 Hamil PVV, Drizd TA, J ohnson CL, Reed RB, Roche
AF, Moore WM. Physical growth: National Center for
Health Sta-tistics Percentiles. Am J Clin Nutr 1979;32:607-29.
91 De Onis M, Habicht J P. Anthropometric reference data
for international use: recommendations from a World
Health Organization Expert Committee. Am J Clin Nutr
1996;64:650-8.
92 Victora CG, Mores SS, Barros FC, De Onis M, Yip R.
The NCHS reference and the growth of breast- and
bottle-fed infants. J Nutr 1998;128:1134-8.
93 WHO. Measuring change in nutritional status. Ginebra:
WHO; 1983.
94 Dibley MJ , Staehling N, Nieburg P, Trowbridge L. In-
terpre-tation of Z-score anthropometric indicators derived
from the interational growth reference. Am J Clin Nutr
1987;46:749-62.
95 Marn-Flores MA, Gonzles-Perales MC, Alonso-
Ramrez ME, Beltrn-Villa M. Circunferencia de brazo
como indicador d< riesgo de nutricin en preescolares.
Salud Publica Mex 1993; 35:667-72.
96 Schofield C, Asworth A. Why have mortality rates for severe
malnutrition remained so hight? WHO Bull OMS 1996;74:223-
9.
97 Walia BNS, Singh S. Protein energy malnutrition. Curr
Pae-diatr. 1995;5:43-8.
98 Esteban A, Ruz-Santana, Grau T. Alimentacin enteral
en el paciente grave. Barcelona, Espaa: Editarial Sprin-
ger-Verlag Ibrica; 1994. p. 84.
99 Vega-Franco L. Temas cotidianos sobre alimentacin
y
nutri-
cin en la infancia. Mxico: Francisco Mndez
Cervantes, editor; 1983. p. 56.
100 International Working Group on Persistent Diarrhoea.
Eva-luation of an algorithm for the treatment of persis-
tent diarr-hoea: a multicentre study. Bull WHO 1996;74:479-
89.
101 Garca-Aranda J A, Toussaint G, Galvn S, Rangel S, J urez-
Soto J M. Suplementacin alimenticia por nueve meses con la
papilla HI M-MA Z en nios desnutridos de comunidades
rurales. Bol Hosp Inf Mex 1998;55:627-36.
102 Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacin. La alimentacin en la gestin de programas de
ali-mentacin a grupos. FAO; 1995.
103 Karyadi D, Mahmud MK, Hermana. Locally made rehabili-
ta-tion foods. En: The malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd,
Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 371-381.. Nestl Nutrition
Workshop Series 19.
104 Gastaaudy A, Cordano A, Graham GG. Acceptability,
tole-rance and nutritional value of a rice-based infant for-
mula. J of Pediatr Gastroenterol Nutr 1990;11:240-6.
105 Bhutta ZA, et al. Nutrient absorption and weight gain in
per-si stent di arrhea: compari son of tradi ti onal rice-
l enti l / yogurt/milk diet with soy formula. J of Pediatr Gas-
troenterol Nutr 1994;18:45-52.
106 Akbar MS, Roy SK, Banu N. Persistent diarrhoea: man-
age-ment in algorithmic approach using a low-cost rice-
based diet in severly malnourished bangladeshi children.
J Trop Pediatr 1993;39:332-7.
107 Walker SP. Nutritional suplementation, psychosocial
stimu-lation, and growth of stunted children: the J amaican
study. Am J Clin Nut 1991;54:642-8.
108 Rivera J A, Habicht J P, The recovery of Guatemalan children
with mild to moderate wasting: factors enhancing the im-
pact of suppl ementary feeding. Am J Publi c Heal th
1996;86 (10):1430-4.
109 Chinnamma J , Gopaldas T. Evaluation of the impact on
growth of a controlled 6-month feeding trial on children
(6-24months) fed a complementary feed of a high energy-
low bulk gruel versus a high energy high bulk gruel in
addition to their habitual home diet. J Trop Ped 1993;39:16-22.
110 Gopaldas T, Chinnamma J ., I Evaluation of a controlled 6
months feeding trial on intake by infants toddlers fed.a high
energy low bulk gruel versus a high energy high bulk gruel
in addition to their habitual home diet. J Trap Ped 1992; 38:
278-283.
111 Manary M, Hart A, Whyte MP. Severe hypofhosphatemia in
children with kwashiorkor is associated with increased
mor-tality. J Pediatr 1988; 133: 789-91.
112 Solomon SM, Kirby DF. The refeeding syndrome: a review.
JPEN 1990;14:90-7.
113 GrahamGG, MacLean W, Rown K, Morales E, Lembcke J , Ga-
staaddy A. Protein requeriments of infants and children:
growth duri ng recovery from mal nutri ti on. Pedi at ri cs
1996;97:499-505.
114 Lifshitz F, Moses-Finch N, Lifshitz J Z. Children's nutrition.
Jones and Bartlett Publishers Boston 1991.
.115 Nurko 5, Garcia-Aranda J A, Fisbbein E, Prez-Ziga MI.
Suc-cessful use of a chiken-based diet for the treatment of
severly malnourished children with perisistent diarrhea: A
prospecti-ve, randomized study. The J of Pediatr 1997;131: 405-
12.
116 Morlese J F, Forrester T, Del Rosario M, Frazer M, J ahoor
F. Repletion of the plasma pool of nutrient transport
proteins occurs at different rates during the nutritional
rehabilitation of severely malnourished children. J Nutr
1998;128214-19.
117 Monckberg F. Treatment of the malnourished child. En: The
malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd, Vevey/Raven
Press Ltd; 1990. p. 339-58. Nestl Nutrition Workshop Series
19.
118 Castilla-Serna L, Prez-Ortiz, Cravioto J . Patterns of
muscle and fat mass repair during recovery from advanced
infantile protein-energy malnutrition. Eur J Clin Nutr
1996;50:392-7.
119 Walker SP, Grantham-Mcgregor SM, Himes J 11, Powell CA.
Relationship between wasting and linear growth in
stunted children. Acta Paediatr 1996;S5:117.
120 Rosado J L. Desarrollo y evaluacin de suplmentos ali-
menti-cios para el Programa de Educacin, Salud y Ali-
mentacin. Salud Publica Alex 1999;41:153-62.
121 Rosado J L, Camacho-Sols R, Bourges H. Adicin de
vitaminas y minerales de harinas de maz y de tri go en
Mxico. Salud Publica Mex 1999;41:130-7.
122 Lewinter-Suskind L, Fuchs GJ , Kaewkanth, Suskind
R. Long-term growth potenti al of previ ousl y mal -
nourished children En: The malnutrition child. Nueva
York: Nestl Ltd, Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 383-
93. Nestl Nutrition Workshop Series 19.
123 Caller J R, Shumsky JS, Morgane PJ . Malnutrition and brain
development. En: Walker W, Watkins J B, editores. Nutri-
tion in pediatrics. Londres: Decker Inc Publisher; 1997. p. 196-
212.
124 Robinson SR, Young RE, Golden MHN. Electrophysiological
assessment of brain function in severe malnutrition. Acta
Pae-diatr 1995;84:1245-51.
125 Levitsky DA, Strupp BJ . Malnutrition and the brain:
chan-ging concepts, changing concerns. J Nutr 1995;125:s2212-
20.
126 Grantham-McGregor SM, Stewart ME. The relationship
bet-ween hospitali zation, social background, severe
protein energy mal nutri ti on and mental devel opment i n
young J amaican children. Ecol Food Malnntr 1980;98:151-6.
127 Cravioto J , Robles B. Evolution of adaptive and motor
beha-vior during rehabilitation from kwashiorkor. Arn I
Orthops-ynhiafry 1965;35: 449-64.
128 Cravioto J , DeLicardie ER. Enviromental correlates of severe
clinical malnutrition and language development in sur-
vi-vors from kwashiorkor or marasmus. En: Birch H,
editor. Nutriti on, the nervous system and behvior. Organi-
zacin Pana-mericana de la Salud; 1972. p. 73-94. Publicacin
251.
129 Lester BM. Spectrum analysis of the cry sounds of well-
nou-rished and malnourished infants. Child Dev 1976; 47:237-41.
130 Pollitt E. Functional Significance of covariance between
pro-tein energy malnutrition and iron deficiency anemia. I Nutr
1995;125:s2272-7.
131 Brown L, Pollitt E. Malnutrition, poverty and intellectual
development. Scientific American 1996; Feb:26-31.
132 Pollitt E. Iron deficiency and educational deficiency. Nutr
Rev 1997;55:133-41.
133 Grantham-McGregor S. A review of studies of effect of severe
malnutrition an mental development./ Nutr 1995;125:s2233-8.
134 Soeki rman. Preventi on of protei n-energy mal nutri ti on
through socioeconomic development and community par-
ti-cipation En: The malnutrition child. Nueva York: Nestl Ltd,
Vevey/Raven Press Ltd; 1990. p. 359-70. Nestl Nutrition
Workshop Series 19.
135 Kaufer-Horwitz M. Estrategias de ajuste ante la escasez de
alimentos. Cuadernos de Nutricin 1995;18:15-9.
136 Zeitlin M, Ghassemi H, Mansour M. Positive desviance i
child nutrition. Tokio: The United Nations Universit
y
; 1990.
137 Ulbricht, TLV. Priorities in agricultural research. Food Policy
1976;1:313-9.
También podría gustarte
- Nutrición oncológica: Guía de alimentación para vivir mejorDe EverandNutrición oncológica: Guía de alimentación para vivir mejorAún no hay calificaciones
- Fap3 - U2 - Ea - M4 - EpbDocumento12 páginasFap3 - U2 - Ea - M4 - EpbMaría E. LeónAún no hay calificaciones
- Desglose Priorizado de NeumologíaDocumento28 páginasDesglose Priorizado de NeumologíaJose Zaldivar50% (2)
- Evaluación de La Actividad Genotóxica de La Ciclofosfamida Utilizando La Técnica de Micronúcleos en Médula ÓseaDocumento11 páginasEvaluación de La Actividad Genotóxica de La Ciclofosfamida Utilizando La Técnica de Micronúcleos en Médula ÓseaAxelWarnerAún no hay calificaciones
- Obesidad: La otra pandemia del siglo XXIDe EverandObesidad: La otra pandemia del siglo XXIAda CuevasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Guía práctica contra la obesidad infantilDe EverandGuía práctica contra la obesidad infantilCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Nutrición clínica en pediatría: Avances y prácticasDe EverandNutrición clínica en pediatría: Avances y prácticasAún no hay calificaciones
- El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentariaDe EverandEl estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentariaAún no hay calificaciones
- Enn U1 Ea MarcDocumento8 páginasEnn U1 Ea MarcMayra ReyesAún no hay calificaciones
- Nutrición en El Adolescente DeportistaDocumento29 páginasNutrición en El Adolescente DeportistaJoel SipaqueAún no hay calificaciones
- NNCL2 U1 A1 MosvDocumento3 páginasNNCL2 U1 A1 MosvMaricela PonceAún no hay calificaciones
- Nutricion en Niños y AdolescentesDocumento22 páginasNutricion en Niños y AdolescentesJohnxito Ajota100% (1)
- Evaluacion Del Estado NutricioDocumento50 páginasEvaluacion Del Estado NutricioKarina Marilú SarangoAún no hay calificaciones
- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en MéxicoDocumento6 páginasEncuesta Nacional de Salud y Nutrición en MéxicoPakito EspAún no hay calificaciones
- Dietas VegetarianasDocumento13 páginasDietas VegetarianasPierina TorrejonAún no hay calificaciones
- Desnutrición en MéxicoDocumento3 páginasDesnutrición en MéxicoKARLA BABINESAún no hay calificaciones
- Proyecto de Investigacion Final (Protocolo)Documento20 páginasProyecto de Investigacion Final (Protocolo)Osiris FloresAún no hay calificaciones
- Eda2 Acd TasmDocumento46 páginasEda2 Acd Tasmchejuan7Aún no hay calificaciones
- Foro de La Unidad 1 Nutricion en Ciclo de VidaDocumento6 páginasForo de La Unidad 1 Nutricion en Ciclo de VidaLucy Brito100% (1)
- PCN Obesidad y CX BariátricaDocumento52 páginasPCN Obesidad y CX BariátricazunkadojaAún no hay calificaciones
- Programacion Metabolica TempranaDocumento12 páginasProgramacion Metabolica TempranaLuis LeonardoAún no hay calificaciones
- Inocuidad y Seguridad Alimentaria RMDocumento17 páginasInocuidad y Seguridad Alimentaria RMhrmc1111Aún no hay calificaciones
- Cirrosis 2018 UpTodate - En.esDocumento25 páginasCirrosis 2018 UpTodate - En.esWilliam LopezAún no hay calificaciones
- Alergia A La Proteina de La Leche de La VacaDocumento6 páginasAlergia A La Proteina de La Leche de La Vacamajo gs100% (1)
- Fap3 U2 A2 TasmDocumento12 páginasFap3 U2 A2 TasmJuan MtzAún no hay calificaciones
- NNCL1 U1 A1 LugdDocumento7 páginasNNCL1 U1 A1 LugdFERNANDO GALLARDOAún no hay calificaciones
- Guias AlimentariasDocumento29 páginasGuias AlimentariasAlex EscobarAún no hay calificaciones
- Obesidad y Sistema InmuneDocumento6 páginasObesidad y Sistema Inmunematacurie0% (1)
- Soporte NutricionalDocumento72 páginasSoporte NutricionalEd DurànAún no hay calificaciones
- Exploración Física Antropometrica e Indicadores BioquímicosDocumento33 páginasExploración Física Antropometrica e Indicadores BioquímicosKat PadillaAún no hay calificaciones
- Tamizaje Nut 1Documento37 páginasTamizaje Nut 1JuampyVilla100% (2)
- Proyecto DesnutricionDocumento24 páginasProyecto Desnutricionloren osorioAún no hay calificaciones
- Guias Soporte Nutricional UCIDocumento32 páginasGuias Soporte Nutricional UCIRosamel FierroAún no hay calificaciones
- Fórmulas Estimación Del Gasto Energético BasalDocumento1 páginaFórmulas Estimación Del Gasto Energético BasalAitor ReyesAún no hay calificaciones
- DESNUTRICIÓNDocumento46 páginasDESNUTRICIÓNAlondra Jazmin AdanAún no hay calificaciones
- Nutricion Antes de La ConcepcionDocumento4 páginasNutricion Antes de La ConcepcionAgustiinha MartiinezzAún no hay calificaciones
- Tte U2 Ea DagbDocumento11 páginasTte U2 Ea DagbDaniela Gutierrez Bonilla100% (1)
- Abordaje Nutricional en El Tratamiento de La DisfagiaDocumento7 páginasAbordaje Nutricional en El Tratamiento de La DisfagiaRosy CjAún no hay calificaciones
- Estres MetabólicoDocumento58 páginasEstres MetabólicoSandra RoriguezAún no hay calificaciones
- Tema 11 Habitos AlimentariosDocumento11 páginasTema 11 Habitos AlimentariosjaredAún no hay calificaciones
- Ind U2 Ea BeecDocumento7 páginasInd U2 Ea BeecBlanch Zeta100% (1)
- Desnutrición en PediatríaDocumento42 páginasDesnutrición en PediatríaluisAún no hay calificaciones
- Plan de Atención NutricionalDocumento36 páginasPlan de Atención NutricionalRamón GómezAún no hay calificaciones
- Een2 U2 A2 SoagDocumento5 páginasEen2 U2 A2 SoagJose Manuel Romero AnayaAún no hay calificaciones
- Manual Ud 3. Evaluación NutricionalDocumento11 páginasManual Ud 3. Evaluación NutricionalPachi BertaAún no hay calificaciones
- AlimentacionDocumento31 páginasAlimentacionjpantojapAún no hay calificaciones
- Die U3 Ea RofgDocumento9 páginasDie U3 Ea RofgRoss FgarnicaAún no hay calificaciones
- Nutricion en El EmbarazoDocumento4 páginasNutricion en El EmbarazoMishell GordilloAún no hay calificaciones
- Neba U1 Ea AlcbDocumento7 páginasNeba U1 Ea AlcbJackeline BeAún no hay calificaciones
- Een EmbarazadaDocumento68 páginasEen Embarazadamaria orellanaAún no hay calificaciones
- Historia Clínica Nutricional Profesional AzulDocumento2 páginasHistoria Clínica Nutricional Profesional AzulFernanda Duarte100% (1)
- SX RealimentaciònDocumento3 páginasSX RealimentaciònHector Rene Ochoa JuarezAún no hay calificaciones
- ABLACTACIÓNDocumento72 páginasABLACTACIÓNBrenn EscartínAún no hay calificaciones
- Estado NutricionalDocumento17 páginasEstado NutricionalMaria Natividad Vargas GuevaraAún no hay calificaciones
- Npnu U1 Ea DiraDocumento11 páginasNpnu U1 Ea Diradiana100% (2)
- Evaluación Del Estado Nutricional I: Unidad 2Documento33 páginasEvaluación Del Estado Nutricional I: Unidad 2Jamon Hernandez MartinezAún no hay calificaciones
- Nncl3 U2 Ea DiraDocumento21 páginasNncl3 U2 Ea DiradianaAún no hay calificaciones
- Neoplasias - Situacion en PeruDocumento4 páginasNeoplasias - Situacion en PeruRogger GuevaraAún no hay calificaciones
- Veneficios Uvas PDFDocumento2 páginasVeneficios Uvas PDFandresitoAún no hay calificaciones
- ComaDocumento13 páginasComaEliana Maite Alderete GilAún no hay calificaciones
- Guia Embrio 2 ParcialDocumento18 páginasGuia Embrio 2 ParcialQbert GODAún no hay calificaciones
- Cardio P LegiaDocumento27 páginasCardio P LegiaNatalia RestrepoAún no hay calificaciones
- Informe de PasantiasDocumento11 páginasInforme de PasantiasJesusEduardoLopezAún no hay calificaciones
- Sistema Respiratorio para Segundo de PrimariaDocumento3 páginasSistema Respiratorio para Segundo de PrimariaClara Perez Mendoza80% (5)
- Sistema Circulatorio para Segundo Grado de PrimariaDocumento6 páginasSistema Circulatorio para Segundo Grado de PrimariaNancy SilvaAún no hay calificaciones
- Alvaro Rivas Control 5Documento6 páginasAlvaro Rivas Control 5Alvaro C Rivas VeraAún no hay calificaciones
- Clase 10 Traumatismos PDFDocumento34 páginasClase 10 Traumatismos PDFLuz GarciaAún no hay calificaciones
- Clase Magistral Biologia PDFDocumento354 páginasClase Magistral Biologia PDFPAOLA ALEXANDRA LIZCANO SALGADOAún no hay calificaciones
- 4.-Patologia Del Aparato Locomotor Durante El EmbarazoDocumento41 páginas4.-Patologia Del Aparato Locomotor Durante El EmbarazoClaudio Aránguiz Fuentes50% (2)
- Endocrinología 2Documento44 páginasEndocrinología 2Natali VediaAún no hay calificaciones
- Proteínas Del PlasmaDocumento35 páginasProteínas Del Plasmaashley cifuentesAún no hay calificaciones
- Canal InguinalDocumento3 páginasCanal InguinalFernanda VilchesAún no hay calificaciones
- CerebroDocumento10 páginasCerebroclavekAún no hay calificaciones
- Macromoleculas NaturalesDocumento15 páginasMacromoleculas NaturalesRosi RosmayAún no hay calificaciones
- Microdiccionario Medico Popular Ok PDFDocumento60 páginasMicrodiccionario Medico Popular Ok PDFRodolfo RuizAún no hay calificaciones
- Guia Numero 6 de Histo Tejido Muscular MC AGUADocumento4 páginasGuia Numero 6 de Histo Tejido Muscular MC AGUAJorge Luis Araujo III AAún no hay calificaciones
- Chakras y Cuerpos SutilesDocumento26 páginasChakras y Cuerpos SutilesJose Malhue Contreras100% (6)
- Prospecto Nuvaring Tcm2353-290572Documento18 páginasProspecto Nuvaring Tcm2353-290572Rafita PeñaAún no hay calificaciones
- Mini Vademecum MedcellDocumento150 páginasMini Vademecum MedcellConstanza Andrea Acuña Gajardo0% (1)
- SESION 07-12-21 CyT 4 BDocumento17 páginasSESION 07-12-21 CyT 4 BEFRAIN HUAMAN VALENZUELAAún no hay calificaciones
- Tríptico Enfermedades Congenitas y Hereditarias1Documento2 páginasTríptico Enfermedades Congenitas y Hereditarias1Ymer Altamirano Diaz92% (13)
- Via Sensitiva PDFDocumento23 páginasVia Sensitiva PDFBoris AliagaAún no hay calificaciones
- Teorias Del EnvejecimientoDocumento2 páginasTeorias Del EnvejecimientoGabriela Vargas100% (1)
- Semiología Repaso UNIREMHOSDocumento4 páginasSemiología Repaso UNIREMHOSthchoperAún no hay calificaciones
- Sulfuro de Hidrogeno H2SDocumento12 páginasSulfuro de Hidrogeno H2SVolney PoulsonAún no hay calificaciones