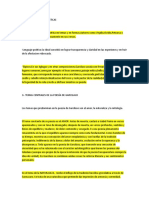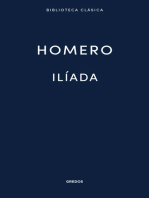Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Égloga 1 Virgilio
Égloga 1 Virgilio
Cargado por
anon_988616708Descripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Égloga 1 Virgilio
Égloga 1 Virgilio
Cargado por
anon_988616708Copyright:
Formatos disponibles
1
Esta poesa pertenece a la lirica latina segundo periodo donde se asentuan la influencia griega
de los poetas alejandrinos. Con modelos clsicos griegos Virgilio con sus gerogicas y buclicas
estas ultimas de 10 eglogas donde los pastores exaltan la vida del campo y cuentan sus amores.
Es una auto biografia ya que Augusto despojo de sus tierras a Virgilio para repartirla entre los
veteranos. Virgilio fue protegido por Mecenas ministro en cuyo honor escribi las Gergicas. En
estas glogas Virgilio expresa sus sentimientos. Las glogas tienen carcter idlico buclico y los
pastorres expresan amores congojas sucesos de sus vidas. gloga 1. Tiene una extensin de 83
versos. Est estructurada como un dilogo entre dos pastores, en esta Melibeo lamenta la
confiscacin de tierras mientras que Titiro d gracias a dios por conservar lo suyo. Esta da el
advenimiento de un prncipe que traer a la tierra la edad de oro o carcter profetico. Comienza
con las palabras de Melibeo, que cuenta cmo abandona su tierra con el rebao de cabras. Ttiro
canta mientras su amor por Amarilis. Lamenta la confusin que hay por todas partes de la
campia. Compara su afliccin con la tranquilidad de Ttiro. Ttiro atribuye su bienestar a un dios,
un joven al que ha conocido recientemente en un viaje a Roma, para el que siempre tendr un
cordero que sacrificar. Se duele, en cambio, Melibeo de que en adelante un soldado rudo poseer
sus campos y sus cosechas. Acaba el poema con la invitacin de Ttiro a pasar juntos la noche, que
ya se va extendiendo sobre los campos.
El asunto principal de esta gloga es la confiscacin de las tierras que su familia haba sufrido.
Recurdese que su padre haba perdido sus propiedades en el proceso colonizador que sigui a la
batalla de Filipos. Las quejas de Melibeo por el dao sufrido se ven contrarrestadas por las
2
alabanzas de Ttiro a Octavio, al que considera dios benefactor y autor de su tranquilidad y de la
paz general. Es como si Virgilio desdoblara sus sentimientos entre el dolor por el perjuicio recibido
como consecuencia de la guerra civil y la satisfaccin por el logro de la paz.
La poesa pastoril crea unos fuertes tpicos de gnero que se manifiestan en el paisaje que
sirve de fondo a los poemas, sus personajes, temas, concepto del amor y recursos de
construccin potica.
El paisaje buclico es supuestamente el de la Arcadia, regin montaosa del centro del
Peloponeso, en Grecia. Entre los montes quedan pequeos valles frtiles, aptos para la
agricultura y el pastoreo. Pero este territorio se convirti en un paisaje eminentemente
literario de localizacin indeterminada: la Arcadia de Tecrito estaba en su tierra siciliana;
para Virgilio fue la Galia Cisalpina. Por su naturaleza literaria el paisaje buclico es muy
estereotipado y escenogrfico: los ros y arroyos son siempre frescos y cantarines, los
rboles copudos y umbrosos, el campo un lugar de disfrute, no de trabajo extenuante. El
ganado pasta como un elemento ms del decorado y su cuidado y explotacin solo aparecen
mencionados incidentalmente como parte de la puesta en situacin.
Los pastores de Virgilio no son criaturas rsticas e ignorantes, sino seres refinados,
urbancolas que saben de poesa, msica y mitologa, poetas disfrazados con atuendo
pastoril. En muchos casos bajo el vestuario rstico se encubren personajes reales de Roma:
escritores y polticos que nada podran hacer en el campo, salvo recitar y cantar a la sombra
del haya copuda junto al frescor del arroyo.
El amor, compartido o contrariado, carece de matices: solo cabe la alabanza incondicional
de la persona amada o la queja lastimera ante el rechazo o el abandono. El perfil de la
persona que es objeto de los desvelos del pastor no est trazado con ningn detalle y parece
como si la ausencia del lugar donde transcurre la accin del poema la convirtiera en una
simple sombra, un pretexto para la poesa.
Adems del tema amoroso, aparecen, aunque solo sea como elementos para la puesta en
situacin, los tpicos relacionados con la actividad pastoril: las cabras, el ordeo, el queso;
en fin, todo aquello que representa la riqueza de los pastores. Sobre este teln de fondo, se
aaden los asuntos mitolgicos y los panegricos o adulatorios, siempre relacionados con
las letras o la poltica, urbanos, en todo caso. El mundo pastoril sirve de escenario para
asuntos diversos, por completo ajenos al mundo rural y al carcter y educacin de sus
gentes.
Se ha sealado que el metro empleado por Virgilio para sus Buclicas es el hexmetro
dactlico. La forma de construccin potica puede ser muy diversa: sirve el dilogo pastoril
(I, IX), el debate potico entre pastores o canto amebeo (III, VII y, en cierto modo, V), el
epilio, que se emplea para los temas mitolgicos (IV, VI), incluso la epstola potica que
sirve de introduccin a otras formas de construccin (VI). Es muy frecuente el recurso un
tanto efectista de la poesa dentro de la poesa, que se emplea en la mayora de las glogas.
3
El concepto de originalidad en la antigedad no exclua la inspiracin en modelos
anteriores. As, la literatura romana podra ser considerada desde nuestro punto de vista
como una imitacin excesiva de lo griego, pero nos equivocaramos por completo si la
juzgramos desde nuestros presupuestos actuales. Para un romano caba la originalidad en
la eleccin de unos u otros modelos y en los tratamientos concretos de los asuntos y formas
anteriores. Ya hemos ido sealando las principales fuentes que utiliza Virgilio para la
composicin de sus Buclicas. Uno de los procedimientos poticos que marcan la
originalidad en el tratamiento de los modelos griegos es el conocido como contaminatio,
que Virgilio emplea cuando refunde en un solo poema elementos de varios distintos de
Tecrito.
Virgilio organiz su coleccin de glogas segn un esquema nada casual de simetras y
correspondencias. El esquema anterior representa las ms evidentes. Los nueve primeros
poemas estn organizados de forma circular, de tal manera que el primero se corresponde
con el noveno, el segundo con el octavo, el tercero con el sptimo y el cuarto con el sexto.
El quinto acta como centro de simetra y se relaciona a su vez con el tercero y sptimo. El
dcimo sirve de eplogo, pero est relacionado segn diversos criterios con muchos de los
anteriores, muy especialmente con el segundo y octavo, con los que comparte el asunto del
amor contrariado.
Las Buclicas de Virgilio son, por tanto, una cuidada elaboracin literaria en la que
predomina la bsqueda de lo refinado, lo ingenioso, lo culto. Constituyen un universo
exclusivamente potico en el que lo ms importante es la consecucin de la belleza formal.
GLOGA I . INICIO.
"gloga" deriva del griego y significa "seleccionado" o "escogido". Los
griegos la empleaban para designar toda coleccin de poemas breves a modo de
pequea antologa. Como muchas ediciones impresas de las Buclicas de
Virgilio, llevaban el ttulo de "glogas", esta palabra cambi de sentido y lleg a
representar lo mismo que buclicas, esto es, poesa pastoril.
Aunque las glogas de Virgilio son esencialmente lricas, hay en ellas
elementos narrativos, ya que suelen relatar diferentes sucesos, as como aspectos
dramticos, pues cinco de ellas -las que llevan nmero impar- son dialogadas. La
intensificacin de uno u otro carcter ha transformado aquella antigua esencia
lrica ya en novela, ya en teatro.
ste es el gnero pastoril, que en el Renacimiento estaba integrado por un tipo
especial de poesa lrica, de novela y de drama; sin alejarnos de la literatura
espaola, podemos encontrar muchos representantes de estas tres direcciones,
como por ejemplo, La Galatea de Cervantes en la novela pastoril y las glogas
de Juan del Encina en la dramtica. Pero en el aspecto fundamentalmente lrico,
las tres glogas de Garcilaso quedan como las expresiones ms grandes del
gnero en nuestra lengua.
4
Si de las tres glogas la segunda es la que presenta los rasgos ms dramticos y
narrativos, y la tercera es la ms equilibrada y la ms artsticamente perfecta, es
la primera la que traduce una emocin lrica profunda, pura y autntica.Anlisis
de la gloga I: caractersticas formales y elementos conceptuales.
Esta gloga fue compuesta algunos meses despus de la muerte de Isabel
Freyre, musa de Garcilaso, a fines de 1535. El poeta, que no ha dejado nunca de
buscarse a s mismo, alcanza en esta poca su madurez espiritual y el dominio
perfecto de su arte.
Como se seal en la Introduccin del presente trabajo, la gloga est dividida
en treinta estancias y consta de cuatrocientos veintin versos. Las estancias
tienen catorce versos: diez endecaslabos (del 1, 2,3,4,5, 6, 10,11,12,. y l4,.) y
cuatro heptaslabos (7o., 8o., 9o. y 13o.) que riman segn el esquema:
ABCBACcddEEFeF. Slo dos estrofas no cumplen con este esquema: la 19
cuyo verso decimoprimero es heptaslabo en vez de endecaslabo y la 20, que
tiene quince versos en lugar de catorce.
El amor es el tema de la gloga. El conflicto se expresa desde dos posturas
diferentes mediante la exposicin del dilogo de dos pastores. El primero,
Salicio, se lamenta del desdn y la frialdad de la hermosa Galatea, que lo ha
abandonado por otro; el segundo, Nemoroso, llora la muerte de su amada Elisa.
Son dos formas de prdida amorosa, dos situaciones que a pesar de que
contrastan, tienen un fundamento comn: dolor por la indeseada soledad.
El primer verso de la primera estancia nos adelanta, ms que el tema, el tono
del poema. En el dulce lamentar se funden dos sentimientos en cierto modo
opuestos, ya que la amargura de dicha lamentacin se dulcifica por el canto
melodioso.
Asimismo, esta primera estancia ofrece un canto lrico apegado a la forma.
Desde un principio se ubica la reiteracin temtica y la predileccin por
determinados adjetivos, como es el caso del trmino "dulce": "dulce primavera",
"dulce agua", "dulce soledad", "dulce nido"; esta dulzura es la que da especial
sabor al canto triste; por ella, las ovejas se olvidan de saborear el pasto, absortas
en el "cantar sabroso".
La presentacin del mundo buclico es primordial para poder entender despus
las quejas de Salicio y Nemoroso.
Desde el punto de vista retrico la estancia inicial aparece cargada de
elementos que anuncian al mismo tiempo una de las caractersticas de toda esta
gloga:
El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de contar, sus quejas imitando;
5
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando.
T, que ganaste obrando
un nombre en todo el mundo,
y un grado sin segundo,
agora ests atento, solo y dado
al nclito gobierno del Estado,
Albano; agora vuelto a la otra parte,
resplandeciente, armado,
representando en tierra el fiero Marte; (p. 33)
Dichos elementos son enumerados a continuacin:
1. Oxmoron: "El dulce lamentar"
2
El oxmoron es una intensificacin de la catacresis y consiste en unir dos
ideas que en realidad se excluyen. En la lrica de los siglos XVI y XVII, y
ya antes en la poesa florida de la Edad Media, se nos presentan
continuamente expresiones como: la amarga dulzura (del amor), su dulce
amargura, la muerte viva, la vida muerta, el sol sombro.
3
El oxmoron permite la reunin de dos conceptos que, separados del
contexto, son contrarios, pero que en el marco del artificio retrico se
complementan y dan mayor fuerza a la expresin.
2. Hiprbaton: El dulce lamentar de dos pastores,
Salicio juntamente y Nemoroso,
he de contar, sus quejas imitando,
cuyas ovejas al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando. (p. 33)
De acuerdo con Kayser:
hiprbaton. Se entiende por hiprbaton una colocacin de las palabras
diferente de la "usual". Mas, por un lado, resulta difcil determinar lo que
es o no "usual". Por otro, esta nocin de hiprbaton incluye tantos
fenmenos que es poco prctica para la investigacin estilstica. [...]
Uno de los rasgos estilsticos sintcticos ms fciles de reconocer, y que
se suele presentar con la designacin de hiprbaton, es la inversin, es
decir, la posicin invertida del sujeto y del predicado.
4
Sin dejar de lado el hecho de que los criterios para la designacin del
hiprbaton no son unnimes en los estudios literarios -ni siquiera podemos
6
hablar de la existencia de conceptos delimitados satisfactoriamente en la
estilstica- la poesa de Garcilaso, lo mismo que la mayora de los clsicos, es
materia ptima para la identificacin de este tropo. Si se reordenan los
elementos sintcticos del perodo anteriormente citado tenemos:
'He de contar, imitando sus quejas, el dulce lamentar de dos pastores,
Salicio y Nemoroso juntamente; cuyas ovejas estaban muy atentas al
cantar sabroso, olvidadas de pacer, escuchando los amores'
La parfrasis aqu presentada muestra claramente, por oposicin con el
original, la presencia y fuerza del hiprbaton; pero no slo eso, tambin es
prueba irrefutable de que en la lrica la estructura lingstica elegida por el
poeta no puede ser alterada, so pena de destruir la obra de arte.
3. Prosopopeya: Es una variedad metafrica, en la que se atribuyen
caractersticas humanas a objetos inanimados o irracionales
5
. La
figura est perfectamente aprovechada en la actitud de las ovejas; stas
escuchan el canto de amor y se integran al mundo buclico como
elementos personificados, la historia que oyen las distrae de tal modo
que incluso interrumpen su alimentacin.
4. Hiprbole: Se denomina as a la exageracin retrica. En el fragmento
seleccionado, la exageracin consiste en subrayar el comportamiento
animal ante el dolor expresado por el pastor; la atencin es tanta, que
incluso se olvidan de una actividad primordial como el pacer.
hiprbole es una de las figuras ms frecuentes en el lenguaje familiar:
ya te dije mil veces, al paso de la tortuga, en un abrir y cerrar de ojos.
Muchas de las expresiones nuevas formadas por combinacin de varias
palabras se aceptan a causa de su impresionante hiperbolismo.
6
5. Sinestesia: "Cantar sabroso"
De la metfora se pasa fcilmente a la sinestesia. Se designa con este
trmino la fusin de diversas impresiones sensoriales en la expresin
lingstica.
7
En este caso, resulta clara la reunin de la impresin sensorial auditiva:
cantar, con la sensorial gustativa: sabroso.
6. Metonimia: "Escuchando los amores"
Kayser alude a la enorme semejanza que existe entre sincdoque y metonimia,
pero se deben tener en cuenta las diversas consideraciones de los autores que
distinguen entre uno y otro fenmeno. Por ejemplo Le Guern dice:
7
En efecto, como todos los tropos, la metonimia se define por un
distanciamiento paradigmtico: se trata de la sustitucin del trmino
propio por una palabra diferente, sin que por ello la interpretacin del
texto resulte netamente distinta.[...]
Volviendo a la clasificacin tradicional de los diferentes tipos de
metonimias, podemos constatar que a cada categora corresponde la
elipsis de un trmino, particular a esta categora, pero comn a todos los
casos que se consideran:
1o. La causa por el efecto: elipsis de "el efecto de". En el caso
particularmente frecuente en la literatura clsica francesa, del empleo
metonmico del plural de un sustantivo abstracto, se hace elipsis de
"efectos de", al plural. El sustantivo metonmico conserva naturalmente
su gnero, pero toma el nombre del elemento del que se hace elipsis.
8
Se cita slo lo relativo a la causa por el efecto por corresponder a la
metonimia que se observa en el contexto estudiado: Las ovejas escuchan el
canto de amor (efecto), pero el poeta ha colocado, en lugar del efecto, la causa:
los amores.
7. Encabalgamiento: "[...] al cantar sabroso/estaban muy atentas [...]"
Sucede que en ocasiones el sintagma que constituye la lnea versal est
incompleto, se fragmenta y ubica en el verso siguiente palabras o slabas de una
palabra que debieran pertenecerle segn la lgica sintctica. ste es el caso
que constituye el encabalgamiento.
Hasta aqu hemos seguido la disposicin formal de los primeros versos; cabe
especificar ahora su presencia semntica para la interpretacin del Soliloquio.
Este inicio es una introduccin, un llamado de atencin hacia el discurso del
poeta, lo cual se logra no slo adelantando datos del contenido que espera al
oidor -actualmente al lector- sino tambin cautivando la atencin mediante la
integracin del contenido semntico en una construccin formal igualmente
significativa.
Despus de estos seis primeros versos, encontramos las frmulas de cortesa
propias de la poca del poema. Estamos ante un requisito indispensable en la
vida cortesana, pues sin un mecenas no haba produccin artstica; a su vez, no
haba mecenazgo sin elogios. El mrito de cada poeta estribaba en la excelsitud
del protector, en la perfeccin formal de la alabanza y en la acertada inclusin
de los elementos legendarios, mticos e inclusive histricos que permitieran el
mayor lucimiento del prohombre invocado.
En este caso, Garcilaso se dirige al marqus de Villafranca en trminos
similares a los empleados por Virgilio para aludir a Polin en la Buclica IV.
El poeta entona el panegrico al Virrey de Npoles y le dedica su poema. Esta
exaltacin comienza con un vocativo:
8
"T, que ganaste obrando..." (p. 33)
La lista de elementos en los que el poeta sustenta su loor obedece a una
conceptualizacin especial. Obsrvese que el poeta valora los diferentes
aspectos que definen a un perfecto cortesano de acuerdo con los lineamientos
trazados por Baltazar de Castiglioni:
1. Hombre de accin, no simple heredero de gloria, sino forjador de
ella: "ganaste obrando". (p. 33)
2. Prestigio aristocrtico: "...ganaste obrando / un nombre en todo el
mundo". (p. 33)
3. Condicin de guerrero afamado: "...un grado sin segundo"
"Representando en tierra al fiero Marte" (p. 33)
4. Excelso gobernante, por lo atinado de sus actos y por su
pertenencia a la Casa de Alba, casta de soberanos: "agora ests
atento, slo y dado / al nclito gobierno del Estado, / Albano..." (p.
33)
5. Tambin es el prototpico cortesano entregado al entretenimiento
de la caza, actividad en la que no puede sino triunfar: "andes a caza,
el monte fatigando / en ardiente jinete, que apresura / el curso tras
los ciervos temerosos, / que en vano su morir van dilatando." (p. 34)
Paralelamente, el poeta habla de su deuda intelectual ante la
grandeza de Albano. Su tono contina siendo hiperblico sobre todo
cuando dice:
En tanto que este tiempo que adivino
viene a sacarme de la deuda un da,
que se debe a tu fama y a tu gloria;
que es deuda general, no slo ma,
mas de cualquier ingenio peregrino
que celebra lo dino de memoria;
el rbol de vitoria
que cie estrechamente
tu glorioso frente
d lugar a la hiedra que se planta
debajo de tu sombra y se levanta
poco a poco, arrimada a tus loores;
y en cuanto esto se canta,
escucha t el cantar de mis pastores. (p. 34)
9
El tiempo presente y tambin el tiempo por venir pueden sacar a Garcilaso de
la deuda de honor, que se origina en todo lo que Albano ha hecho por la patria
mientras cumpla con su deber como soldado y como cortesano. Todo poeta
representa ese "ingenio peregrino".
Resalta por su belleza esttica la imagen que hace referencia al rbol de
"vitoria" que ceir estrechamente la frente gloriosa del Marqus de
Villafranca. Con esto se alude al laurel que coronaba a los ganadores en los
juegos olmpicos en la Antigua Grecia. Simultneamente, emerge la figura del
poeta en esa hiedra que se planta y se levanta protegida por la sombra de la
grandeza de Albano. Esta ltima imagen refiere a la rama de hiedra con que
eran premiados los poetas en la poca de Pndaro.
Desde el punto de vista lrico se halla todo dispuesto para que comience el
desarrollo del tema central de la gloga que estar constituido por la queja de
Salicio y el lamentar de Nemoroso. Lo anterior represent la preparacin
necesaria para fundamentar el planteamiento posterior
10
GLOGA PRIMERA
TTIRO
Melibeo Ttiro
La gloga I es propiamente un dilogo. Por una parte interviene Melibeo, un pastor que emigra,
forzado por la expropiacin de sus tierras llevada a cabo con motivo de la distribucin de unos
territorios a unos soldados veteranos. Alterna con l Ttiro, tambin pastor, respetado de tan
dolorosa medida, gracias a la proteccin de un joven, que se ha portado con l como un dios
bienhechor. No cabe duda de que en la Roma de Virgilio no poda verse en este joven a otra
persona que Octaviano, el futuro emperador Augusto. 1
En la antigedad se identific al pastor Ttiro con el autor de la gloga, con Virgilio. Sin embargo,
Servio al comentar el verso 1 ya opuso a ello algn reparo: "En este pasaje deca- en la persona
de Ttiro debemos ver a Virgilio, pero no en todos los pasajes, sino slo donde una razn as lo
exija". Son muchas las evidentes discrepancias y contradicciones existentes entre los datos
biogrficos de Virgilio que conocemos y los rasgos con que se muestra en la composicin el
pastor esclavo Ttiro. 2 No es posible ver aqu representada la situacin concreta por la que pas
Virgilio, cuando se vio amenazado, en persona, a perder sus tierras durante el reparto de
campos del ao 41 a. de Cr. a favor de unos soldados licenciados. Ms bien debe referirse el
texto a sta y otras confiscaciones que por aquellos aos se produjeron en general, durante las
guerras civiles. Esta poesa, por tanto, "no es una alegora, sino un smbolo 3 y, en cuanto tal,
escapa siempre a una interpretacin racional y unvoca". 4
Quiere esto decir que en la obra, en general, "lo concreto no interesa en s ni es importante".5
Ms bien, en ella se refleja un movimiento interno del espritu, semejante a los sentimientos que
la msica a veces va suscitando en el alma. 6 En todo caso, Virgilio en medio de los desastres de
las guerras civiles, diez aos antes de su terminacin, con visin a la vez proftica y potica -
como la tienen los genios- adivin en Octaviano al futuro Csar Augusto, el dios terreno
salvador.
La interpretacin de Luis Vives es totalmente alegrica y se extiende a lo largo de toda la obra.
Por ello, no hemos estimado necesario indicar los pasajes en los que se deja llevar
especialmente por esta forma de entenderla. Ttiro para Vives es siempre Virgilio, el mantuano,
nacido el ao 70 a. de Cr., el que el ao 41 se vio liberalmente favorecido por Octaviano
(designado ste correctamente tambin por Vives con los nombres de Csar y de Augusto).
Nuestro comentarista conoce su biografa y la historia de Roma en aquella poca, aunque con
algn anacronismo, que hemos sealado abajo en sus comentarios a los versos 28 y 42. En
realidad, como hemos dicho antes, el personaje central, el esclavo Ttiro, encaja slo en parte
con la biografa de Virgilio, y la figura del pastor desterrado quiere ser nicamente un smbolo de
lo que l y muchos de sus coetneos sufrieron durante las luchas civiles. Sorprende en el v. 5 la
alegora de Amarilis, aplicada a Roma o a Octaviano: a pesar del sentido literal en que este
11
ltimo se identifica (en el v. 6) con el joven bienhechor, dios protector, aparecera aqu
representado tambin por Amarilis; y ampliado este concepto de dios a los dioses invocados por
Amarilis ve Vives en stos al mismo Augusto (Octaviano) y a los nobles romanos (v. 36). En el
v. 12 adivina -con fundamento dudoso- en el rebao de Melibeo no una oveja con sus cras, sino
a la mujer de este pastor y a sus hijos. En alguna ocasin el carcter hipottico de la alegora se
pone de manifiesto, cuando se proponen dos interpretaciones alternativas, como ocurre en los
versos 28, 38 y 46.
Con especial acierto seala Luis Vives las peculiaridades propias del lenguaje, de la psicologa o
de las costumbres y vida de los pastores (por ej. v. 19, 20, 26, 46, 51, 79), de los desterrados y
fugitivos (v. 67) y de los soberanos (v. 27).
I. DOLOR DE MELIBEO Y FELICIDAD DE TTIRO, FAVORECIDO STE POR UN DIOS
PROTECTOR
Disonancia inicial de sentimientos y enigma en torno a un protector divino.
[Virgilio I, 1-10]
Me li beo. Ti ti ro, t, re cos ta do ba jo la co pa de
anchurosa haya, al fino son de la flauta entonas
lo que la Musa del bosque te canta: 7 nosotros
dejamos patrios confines, dulces campos, nosotros
huimos de nuestra patria; t, Ttiro, acomodado
en la sombra, a los bosques enseas a recordar,
en el eco, a la hermosa Amarilis. /
5
Ttiro. Oh Melibeo! un dios nos ha deparado
esta paz. Porque l un dios para m siempre ha de
ser y tiernos corderos de nuestros apriscos a
menudo dejarn baado su altar, pues, como ves,
l ha permitido que sueltas pazcan mis vacas y
10
12
est yo tocando a mi gusto el caramillo del campo./
[L.Vives al v.1]
"Ttiro, t recostado... de anchurosa...": En esta gloga el poeta [= Virgilio,
representado en la figura de Ttiro] atestigua su gratitud a Csar Octaviano. Comienza
recordando su propia felicidad, porque reconocer que se est obrando bien con uno es
ya una especie de gratitud y trmino "a quo" del que proviene la gratitud perfecta y
cuando uno ha recordado su propia felicidad, ya le es fcil pasar a pensar en el
bienhechor. Esta felicidad [propia] es la que el poeta menciona, pero introduciendo
para ello un personaje [Melibeo, que es el que la describe, y no l] para evitar as toda
apariencia de jactancia. Porque es verdad que l mismo [Ttiro = Virgilio] poco
despus [v. 6 ss.] aade sus propias palabras a stas [de Melibeo], pero lo hace como
provocado por la necesidad, ya que hubiera dado la impresin de malevolencia o de
ingratitud, si de otro modo se hubiera callado del todo o hubiera dado su asentimiento
tan slo a la ligera. La felicidad en cuestin [de Ttiro = Virgilio] consiste en que en
medio de la confusin general l permanece tranquilo y seguro, protegido en el
peligro, como lo da a entender la palabra "recostado" [v. l], Hasta el lugar denota
deleite, adems de tranquilidad de espritu: "bajo la copa" [v. l], bajo la sombra de un
rbol ancho, y de gran amplitud, productor de bellotas, del que en otros tiempos
obtenan el alimento las gentes; y es que, a la vez, recuerda aqu [Virgilio] el hecho
mencionado en la gloga de Meri [= gloga IX, 7 s., donde habla tambin de la
proteccin de Augusto durante la expropiacin de los campos en el ao 41]: "Pues yo
haba odo decir como cierto que desde donde los cerros empiezan a bajar...". Seal
evidentsima [en Ttiro] de satisfaccin son sus canciones, que no expresan gemidos o
lamentos, sino que hablan de sus amoros, mientras que los dems, como desterrados
que han sido, buscan otra patria, abandonando su patria natural y primera. Ttiro, por
el contrario, descansa bajo la sombra con suma paz.
[L. Vives al v 3]
"...dulces... campos...". Lo dice [Melibeo] para mover a mayor conmiseracin, como en
aquel pasaje: "Y al morir recuerda los dulces campos..." [Virgilio, Eneida X, 782].
[L. Vives al v 5]
"...a Amarilis...". Esta es Roma u Octaviano, a quien l [Virgilio] tambin cantaba con
fina flauta, esto es, en un canto buclico.
[L. Vives al v 6]
"Oh Melibeo! un dios nos...". Verdad es que [a Octaviano] todava no lo tenan como
un dios ni se le daba culto cuando Virgilio cantaba esto; por eso dice "para m", porque
13
si lo hubieran tenido ya entonces como tal, sera superfluo este pronombre enftico, el
cual, por lo dems, ha sido empleado por otra razn importante: porque "un dios es
para un hombre el hombre que le ayuda", dice Plinio; y en la antigedad, a causa de
sus beneficios, se lleg a fingir que eran dioses hasta los brutos animales; y as lo
hicieron los egipcios con los gatos, perros, bueyes y con los "ibis", 8 y los griegos con
los que descubran las utilidades de las cosas, tales como Minerva, que introdujo el uso
del aceite, Baco el del vino y Esculapio la medicina.
"...un dios nos...": Ha puesto [Virgilio] de manifiesto su gratitud, a la vez que aleja
todo gnero de envidia provocada por la felicidad, aunque sta sea la felicidad propia,
de uno mismo. Porque si es un dios el que lo ha hecho, habra que estarle agradecido y
no envidiar a Virgilio, sino ms bien agradecrselo a aqul. Pues quin condenara el
juicio de un dios o sentira envidia u odio contra los que experimentan el favor de los
dioses?
[L. Vives al v. 8]
"...tiernos... de nuestros... a menudo...". "Octaviano ser para m un dios por mi afecto
y gratitud, pero tambin por las ceremonias con que he de darle culto". Actitudes son
stas, que los cristianos no debieran imitar, aunque algunos de los que profesan
nuestra fe caen en ellas impamente y el nombre de Dios, incomunicable como es, y
hasta su culto los extienden a miserables y fragilsimos mortales.
[L. Vives al v. 9]
"l mis...". Vuelve a hablar de los beneficios. "Qu es lo que l no me devolvi (dice
Ttiro = Virgilio a Melibeo] cuando todo estaba revuelto en el torbellino de la guerra?
Me ha devuelto los bienes materiales, como son los campos y los toros y, adems, la
libertad, puesto que ha permitido que los toros pazcan sueltos por donde quieran, y
asimismo el cultivo del espritu, sin duda, para que yo cante a las Musas y no sobre
temas prescritos por l acerca de sus ingentes hazaas, sino poesa pastoril y
campestre a mi gusto: t ests viendo todo esto y no tengo necesidad de explicrtelo
con muchas palabras".
II. QUIN ES ESE DIOS PROTECTOR
Un movimiento de retardo dilata la cuestin acerca del divino benefactor. Melibeo expresa
primero su sorpresa por la confusin general, que ha afectado tambin a l y su rebao, y, slo
entonces, abiertamente, pregunta quin es el dios mencionado por Ttiro en el v. 6.
[Virgilio I, 11-18]
14
Melibeo. No me da envidia a m, no, me llena ms
bien de asombro: tanta es la confusin que por
doquier todo lo invade en los campos. Mira, soy yo el
que, triste, guo adelante mis cabritillas; a sta,
Ttiro, la arrastro, adems, a la fuerza, porque
aqu, entre avellanos espesos, acaba de abandonar un
par de gemelos -esperanza de mi rebao- despus de
parirlos en pea desnuda. / Ms de una vez, bien lo recuerdo,
15
las encinas tocadas por el rayo del cielo nos deban
haber advertido de este mal a nosotros, si un hado
adverso no nos hubiera cegado la mente; / [ms de una vez
17
bis
lo predijo la corneja a la izquierda desde la concavidad
de una encina].9 / Pero dejmonos de esto y cuntame, Ttiro,
quin es ese dios.
18
[L. Vives al v.11]
"No me da envidia a m..." Sale [Melibeo] al paso de una sospecha porque no quiere
dar la impresin de sentir envidia ante la felicidad de aqul [de Ttiro], en contraste
con la miseria tan grande de todos; por el contrario, lo que demuestra es su sorpresa,
porque aqul ha podido escapar de la comn calamidad.
[L. Vives al v. 12]
"Mira... soy yo el que mis cabritillas...". "Yo [o sea, Melibeo], en verdad, no slo me
siento perturbado, sino arrojado y desarraigado con mis pobres bienes y con mi
familia". Y para despertar mayor conmiseracin muestra [Melibeo] que parte con la
carga de una hija y de su mujer, la cual poco antes ha dado a luz que le daban
esperanza de prolongar el linaje. 10 Porque si en alguna ocasin es necesaria la
tranquilidad, lo es, sobre todo. a las parturientas y a los nios de muy corta edad. A
sus sentimientos de padre hace referencia afirmacin de que aquellos nios
constituan la esperanza de su linaje, por lo que su prdida ser tanto ms
15
insoportable y, por ello, hace ms trabajoso y molesto el peligro que supone ya de s
[para Melibeo] trasladarse a un lugar y emigrar. Al alargarse tanto aqu la descripcin
de esta miseria, se realza la felicidad de Virgilio [= Ttiro] y, por lo mismo, las
alabanzas a Octaviano. Con ellas [Virgilio] da pruebas tanto ms claras de lo
muchsimo que debe a Augusto y as le declara su gratitud, puesto que ste se alegra
de que su beneficio sea engrandecido al mximo, estima que ha ido a quedar en muy
buenas manos, y por ello, se siente atrado a hacer bien a persona tan agradecida, ya
que invita a que se le d aquel que reconoce haber recibido algo.
[L. Vives al v. 16]
"Ms de una vez... este mal... ". Aparta [Melibeo] de Csar [Octaviano] la odiosidad de
esta crueldad y la dirige contra los hados y la voluntad de los dioses, que afirma le
hubiese sido posible a l conocer de antemano por una seal, si su espritu hubiera
querido advertirla.
"Si no nos hubiera cegado la mente...". Les hubiera sido posible escapar de tan gran
calamidad, si en cuanto vieron las encinas fulminadas por el rayo, o sea, a los Brutos,
a Casio y otros asesinos de [Julio] Csar, proscritos y vencidos, en cuyo partido
figuraban los de Cremona, 11 se hubieran apartado ms lejos del contagio de su
proximidad, como si fuesen una pestilencia, o se hubiesen grangeado la amistad del
vencedor con sus palabras, de alguna forma.
III NUEVAS DEMORAS EN LA CONTESTACIN
Mediante otro rodeo, Ttiro se limita a hablar de la impresin que Roma le haba producido (v.
19-25) en un viaje emprendido tan slo -segn dice de momento- para comprar la libertad,
cuando haba dejado ya a Galatea y amaba a Amarilis (v. 26-35), triste sta entonces por su
ausencia (v. 36-39).
[Virgilio I, 19-39]
Ttiro. La ciudad esa que dicen Roma, Melibeo,
pensaba yo, necio de m, que era como esa otra, como
la nuestra, a donde los pastores solemos llevar, /
destetadas, las tiernas cras de las ovejas. As vea yo
como iguales los cachorros y los perros, los chivos y
20
16
sus madres, as sola yo comparar lo pequeo con lo
grande. . Pero sta, sobre otras ciudades, tanto levant la cabeza como los cipreses sobre los mimbres
flexibles. /
25
Melibeo. Y cul fue ese motivo tan grande para ir
a ver Roma?
Ttiro. La libertad, que, aunque tarde, con todo,
mir por m, aunque yo no haba hecho nada por ella,
cuando al raparme me caa ya blanquecina la barba;
pero, as y con todo, mir por m y tras largo tiempo
ha llegado hasta m, cuando ya me posee Amarilis y
Galatea me ha abandonado. / Porque, s, te lo voy a
decir, todo el tiempo que Galatea me haba tenido
sujeto, ni tuve esperanza de alcanzar libertad ni cuidado
de la bolsa. Y eso que de mis apriscos para el sacrificio
salan muchas reses y queso mantecoso prensaba
yo para la avarienta ciudad; pero nunca volvan a
casa mis manos cargadas de dinero.
30
Melibeo. No saba por qu t, Amarilis, triste,
invocabas a los dioses ni para quin dejabas colgada la
fruta en el rbol: Ttiro no estaba aqu, y hasta los
pinos, Ttiro, hasta las fuentes, hasta los arbustos te
reclamaban.
35
[L. Vives al v. 19]
17
"La ciudad esa que dicen Roma": Es una contestacin, al estilo de los pastores.
Preguntado [Ttiro]sobre Csar [Octaviano], responde hablando de Roma con largos
rodeos y, a pesar de todo, con agudeza y habilidad, porque destaca la grandeza de
Octaviano en la forma de imaginarse la Roma de entonces, regida bajo su mando.
"...que dicen Roma...": Tambin lo expresa como los campesinos, como si ellos no
conocieran Roma apenas ms que por haber odo hablar de ella, de pasada. As a todos
los labriegos las cosas un poco alejadas, por importantes y famosas que sean, les
resultan desconocidas, porque no sienten curiosidad ni deseos de conocer lo entrao.
[L. Vives al v. 20]
"...como esta otra". ... porque [los campesinos] como son rudos y carecen de
experiencia todo lo miden de acuerdo con su mundo.
"...a donde... solemos". La ciudad rebosante de nobleza, de generales y de hroes y
capital del imperio, necio l [Ttiro], pensaba que era parecida a una poblacin de
pastores y ni ms ni menos que de pastores de ovejas; y crea que el ingenio, la
elocuencia, refinamiento y educacin del pueblo romano eran semejantes a los de
Mantua.
[L. Vives al v. 26]
"Y cul fue ese... tan grande...?". Modo de hablar rstico y pregunta apropiada a la
extraeza de un pastor, porque los pastores y campesinos, desconocedores de las
causas, se sorprenden fcilmente de cualquier cosa.
[L. Vives al v. 27]
"...la libertad...". Ttulo atractivo y que fcilmente llega al corazn hasta de los
pastores; y no poda aqul [Ttiro] halagar ms a Octaviano, si no era confesando que
haba conseguido la libertad por su medio, sospechoso como era ste de haberla
quitado a todos: declara, pues, que por beneficio de Augusto haban aumentado en l
la libertad y los recursos, pero, como es debido, pone por delante la libertad.
"...mir por m, aunque no haba hecho nada por ella...". Con razn dice [Ttiro] que
"no haba hecho nada", porque no habra conseguido nunca la libertad por s mismo y,
si la consigui, fue por beneficio de Augusto.
[L. Vives al v. 28]
"...cuando... ya blanquecina...". Virgilio escribi las Buclicas siendo joven, sin duda,
antes de los treinta aos; porque naci en el ao del primer consulado de Pompeyo y
Craso [ao 70 a. de Cr.], veinticuatro [mejor dicho, "veintisiete"] antes del triunvirato
[iniciado el 11-XI-43]; adems, el triunvirato dur diez aos, por lo cual esto [lo de la
barba blanquecina de Ttiro = Virgilio] es una hiprbole originada por el afecto que
18
hacia l [hacia Octaviano] senta Virgilio, el cual haba vivido tanto tiempo sin libertad
ni peculio que le pareca haber envejecido en aquella esclavitud. Pero cabe referir
"candidior" [blanquecina] a la libertad, como hermosa y bella y benigna que es, y as
les parece mejor a algunos.
[L. Vives al v. 31]
"...porque, s, pues te lo voy a decir...". "En Mantua ni poda yo [Virgilio] ser libre ni
rico, aun cuando daba no pocas seales de ingenio y de saber, no menos, sin duda
alguna, que en Roma"; pero no se premiaban la virtud ni los estudios liberales entre
aquellos, porque ni los apreciaban ni los cultivaban.
[L. Vives al v. 36]
"No saba por qu t, Amarilis, triste, ...a los dioses...". Sentido difcil el de este
pasaje; con todo, en l se significa el especial favor con que los romanos apoyaron a
Virgilio. "Me sorprenda [-dice Melibeo-] qu razn tan grande haba para que toda
Roma [representada en Amarilis] invocara en favor tuyo [oh Ttiro = Virgilio] a los
dioses, a saber, a Augusto y a los nobles, pidindoles que te fueran propicios; 12
asimismo me preguntaba para quin ordenaba [Roma = Amarilis] que permanecieran
sin dao las frutas en los rboles, si no era para que nadie arrebatara ninguno de sus
bienes a Virgilio".
[L. Vives al v. 38]
"...Ttiro no estaba aqu...". "Ahora bien, cuando te marchaste [oh Ttiro = Virgilio] de
aqu a Roma, dejaste gran nostalgia de ti en todos, en los ms altos, en los ms
humildes y en los de mediana posicin, de suerte que no haba habido razn alguna
para que te ausentaras de aqu". A no ser que "de aqu" quiera decir "de Roma" y
entonces la referencia no sera al lugar donde estaban, sino del que estaban
hablando.13
IV. UN JOVEN (AUGUSTO), QUE MERECE DE TTIRO GRATITUD COMO UN DIOS
Los sentimientos -dolor y felicidad- contenidos y tmidamente expresados y retardados, se
manifiestan a partir de ahora sin rebozo y en toda su intensidad.
El dolor causado por la ausencia -as la justificaba Ttiro- fue necesario para alcanzar la libertad,
pero tambin -aade ahora- para conocer al dios bienhechor: un joven (Octaviano), a quien
venera con gratitud como a un dios, que le permiti seguir y vivir con sus rebaos (v 40-45).
[Virgilio I, 40-45]
19
Ttiro. Qu poda haber hecho si no? Ni poda
salir de mi esclavitud / ni en parte alguna encontrar a
40
unos dioses tan favorables: all conoc, Melibeo, a
aquel joven a quien el humo de mi altar honra doce
das al ao; ste es el que al principio respondi as a
mi splica: "Apacentad, zagales, las vacas, como
antes; dejad que se vayan criando los toros ". /
45
[L. Vives al v.40]
"Qu podra yo haber hecho si no?". Estas palabras, segn parece, apuntan a que
Virgilio en Mantua era muy estimado de todos y no le habra sido necesario ir a Roma.
Por eso responde:
"Qu podra haber hecho yo ms que ir a Roma?, qu hubiera podido hacer si no,
mejor o con mayor comodidad? Porque entonces ni hubiera alcanzado nunca la
libertad ni hubiera podido conocer a unos dioses, a unos prceres en Roma tan
propicios y protectores de los dotados de ingenio".
[L. Vives al v. 42]
"Aqu conoc... a aquel...". "Tan importante fue, no me cabe la menor duda, ir a Roma.
Porque all vi a aquel joven, al gran Octaviano, por cuyo bienestar todos los aos hago
votos doce das". Era joven a la sazn, sin duda, Csar Octaviano a los veinticinco aos
ms o menos: 14 se llamaban adolescentes an entonces los hombres de esa edad.
[L. Vives al v. 44]
"Este es el que al principio respondi...". l [Octaviano], de buen grado y el primero,
sin ser rogado por ninguno de los magnates romanos.
[L. Vives al v. 45]
"Apacentad... como antes...". "Seguid en los estudios comenzados y acrecentadlos
bajo mi proteccin".
V. FELICITACIN A TTIRO
La disonancia inicial de sentimientos -dolor en Melibeo ante la paz y la felicidad de su
compaero- se resuelve en armona, cuando es Melibeo el que, a su vez, felicita a Ttiro (46-58),
aunque sin dejar de exteriorizar, de nuevo ms tarde (v 64-78), su propio dolor. El intermedio
20
de Ttiro, en consonancia otra vez con sus propios sentimientos, habla de gratitud por tan
valiosos beneficios como ha recibido (v. 59-63).
[Virgilio I, 46-63]
Melibeo. Dichoso anciano, t! Pues van a quedar
tuyos tus campos, y an sern bastante grandes para
lo que eres t, aunque piedra pelada y unos pantanos
los rodean del todo con juncos y cieno. No tentarn a
las preadas, ya gordas, pastos desacostumbrados ni
les daarn males pegadizos del ganado vecino. / Dichoso
50
anciano, t! Aqu entre corrientes bien conocidas
de ti y manantiales sagrados gozars del fresco, a
la sombra; aqu, en un lindero cercano el seto de un
saucedal con su flor sin cesar apacienta abejas de
Hibla, 15 las cuales partiendo de aqu, con suave susurro,
te invitarn, ms de una vez a dejarte llevar por el
sueo; / desde aqu, bajo un risco elevado, un podador
55
lanzar a los vientos su canto y, ni an entonces
las roncas palomas torcaces -que siempre atraen tu
aficin- dejarn de gemir entretanto, ni la trtola en
el olmo airoso.
Ttiro. Y es que antes se apacentarn en el ter los
ciervos ligeros y los mares dejarn en la playa desnudos
60
21
los peces; / antes, desterrado, recorriendo tierras
de los dos pueblos, un parto [nacido en Asia] vendr a
beber en el Arar [= el Saona, ro de la Galia] o los de la
Germania en el Tigris [ro de Asia], s, antes que en mi
corazn se borre el semblante y la mirada de aqul [de
Octaviano]
[L. Vives al v. 46]
"Dichoso anciano t...". "Con tal fautor y con tal protector, las obras de tu ingenio [oh
Virgilio] perdurarn para siempre". A no ser que haya de entenderse esto
sencillamente como referido a los campos, como una alabanza a Csar [Octaviano]. Se
le llama anciano [a Ttiro = Virgilio] para honrar su persona, porque a los pastores se
les representa ancianos y, en este sentido, puede entenderse tambin aquello de
"cuando al raparme me caa ya blanquecina la barba" [vid. v. 28]. O es que anciano
[referido a Ttiro] es nombre que indica dignidad entre los pastores, como principal, mayoral,
amo o padre.
[L. Vives al 47]
"...aunque piedra...". Simplemente y no en sentido figurado debe entenderse, sin ningn gnero
de duda, que los campos de Virgilio estaban cercados por todos los lados: de una parte, por el
monte, de la otra por unos pantanos; pero que adems eran suficientes para l y para su rebao
y que fuera de stos no le hara falta buscar otros para alimentarse ni l ni el rebao. Adems
aade que esa proteccin lo [o aislamiento] representaba una gran ventaja, porque no llegaran
los daos de las cercanas hasta los animales que suelen ir sueltos, como son los rebaos y las
abejas.
[L. Vives al v. 49]
"...no... a las... gordas... extraos...". "Rodeado por la valla de estos defensores [por el monte y
los pantanos], por muchos campos que les quiten a tus otros vecinos, t quedars inclume
[como el rebao, de las epidemias] y no tendrs que temer por la fama de tu ingenio, cuando te
favorezcan las eminencias ms altas de todo el saber".
[L. Vives al v. 51]
"Dichoso anciano t!". Es una descripcin de los placeres que en los campos se disfrutan con los
ojos, odos, el sueo y el fresco, y asimismo con lo que producen los pastos.
22
"Aqu entre corrientes bien conocidas de ti". Contribuye esto a la felicidad: el envejecer en la
patria o donde uno se ha acostumbrado a vivir por largo tiempo, como se lee en Claudiano
[carm. , 1]: "Feliz el que ha pasado la vida en los campos paternos".
[L. Vives al v. 59]
"Y es que antes... los ligeros...". A este pensamiento se refieren los pasajes anteriores en los
que se manifiesta gratitud a Octaviano.
[L. Vives al v. 63]
"Antes que en mi corazn se borre el semblante... de aqul...".
"Aquella expresin de su rostro con que me devolvi los bienes, me concedi la
libertad y acrecent mis nimos".
VI. LAMENTO POR EL IMPERIO ENVUELTO EN LAS GUERRAS CIVILES
En tono pattico y en contraste con la paz de que disfrutar Ttiro, lamenta Melibeo la dura
realidad del imperio romano en desorden, sumido en luchas fratricidas, cuando los propios
ciudadanos, desterrados, ven cmo unos extranjeros ocupan sus tierras. El pastor siente
nostalgia por la felicidad de un mundo perdido.
[Virgilio 1, 64-78]
Melibeo. Nosotros, en cambio, de aqu iremos,
unos a donde habitan los africanos sedientos, parte a
la Escitia [al norte del mar Negro] o al furioso Oaxes [ro]
de Creta 16 /y a los britanos, separados a lo lejos del
65
resto del mundo. As es: llegar un da en que tras
largo tiempo vuelva a ver yo estas tierras de mis padres
y el techo de mi pobre choza, de csped amasado
-reinos mos de antao!- sorprendido de que despus
han vuelto a dar an algunas cosechas? Un
impo soldado poseer entonces estos barbechos, por
70
23
m tan cuidados ahora, / y un extranjero estas mieses?
Mira a dnde la discordia ha llevado, desdichados, a
unos ciudadanos! Mira para quines hemos sembrado
los campos! Injerta ahora perales, Melibeo, pon en
fila las vides. Seguid adelante, rebao mo, en otro
tiempo feliz, seguid, cabritillas mas. Ya no os volver
a ver ms, echado en verde cueva, / colgadas a lo
75
lejos, de un risco cubierto por la maleza, ni volver
a cantar as ninguna cancin; no comeris, cabritillas,
mientras yo os apaciento, codeso florido o sauces
amargos.
[L. Vives al v. 64]
"Nosotros, en cambio, de aqu... unos...". Despus de la gratitud sigue aqu el
sentimiento de conmiseracin hacia los otros, ante la posibilidad de doblar, de algn
modo, la disposicin de nimo de Csar [Octaviano] y volverlo ms propicio a los otros
conciudadanos suyos [de Virgilio].
[L. Vives al v. 66]
"...a los britanos separados... del mundo...". En la antigedad con la palabra "orbe"
["mundo"] se designaba la tierra firme que baa el Ocano; las islas del Ocano se
dice que estn fuera del "orbe", pero no as las islas del mar Mediterrneo, como
Sicilia, las Ccladas y otras de situacin parecida. Una gran calamidad, que no se poda
superar emigrando a un lugar cercano, era que se haba de buscar para los ciudadanos
romanos asentamientos fuera del imperio romano.
[L. Vives al v. 67]
"As es: llegar un da... de mis padres...?". Sentimiento natural en los desterrados y
fugitivos es una cierta esperanza de volver a ver alguna vez las tierras que abandonan
y, cuando vuelven a verlas, las admiran y se alegran. Lo mismo sucede despus de
largos viajes.
24
[L. Vives al v. 69]
"...que an despus algunas...". Es una forma de contar los aos, propia de los
campesinos, no por olimpiadas, como los griegos, ni por los cnsules, como los
romanos, sino por la calidad de las estaciones del ao, cual dice Claudiano [carm 52,
11]: "l computa los aos, designndolos no por el nombre de los cnsules, sino por la
diversa calidad de las cosechas".
[L.Vives al v. 70]
"Un impo estas mieses...". Gran indignacin produce que lo que ha conseguido un
ciudadano con su trabajo, lo posea un extranjero, adems, impo.
[L. Vives al v. 71]
"Mira a dnde... la discordia... a los ciudadanos...!". Las guerras civiles no slo las del
pueblo romano en el conjunto del imperio, sino tambin las internas entre los
municipios particulares. Es un pensamiento apropiado para expresar indignacin.
[L. Vives al v. 72]
"Mira para stos nosotros hemos sembrado los campos!". As sucede en la mayor
parte de los asuntos humanos: que disfrutan de nuestros trabajos los que menos lo
merecen o aquellos que menos que nadie quisiramos. De esto se queja Salomn en el
Eclesiasts [2,18 ss.].
[L. Vives al v. 73]
"Injerta ahora...". Todo este pasaje es pattico y rebosa conmiseracin, porque los
males que nos acucian y los bienes que perdemos mueven a compasin. Muestra el
autor los cambios que se producen en los asuntos humanos y nuestro desconocimiento
del futuro: "Mira, para quines hemos sembrado nuestros campos!". Esto es algo
comn a todos, a cada uno segn su estado y condicin, y, por eso, mueve
especialmente a compasin. Y es que fcilmente nos conmovemos por los males que
pensamos pueden sobrevenirnos tambin a nosotros.
[L. Vives al v. 74]
"Seguid adelante... en otro tiempo... mas...". Alejarse de lo que a uno le es querido da
lstima hasta a los que lo oyen tan slo o lo contemplan.
[L. Vives al v. 75]
"...no... os volver... ms...". Tan molesto le era a aquel pastor dejar los placeres y el
gnero de vida al que estaba acostumbrado desde nio, como al Csar [Octaviano]
dejar su imperio. Todo esto lo canta Virgilio por el motivo que hemos indicado antes
25
[al v. 64]: para conseguir que Augusto [Csar Octaviano] se compadezca de los
conciudadanos de l [de Virgilio], de los mantuanos.
VII. VIVENCIA DE PAZ EN UN ATARDECER (V 79-83)
Ttiro invita al desterrado a entrar en su mundo de sosiego y felicidad, al menos, por el breve
tiempo de una noche, en cuyo crepsculo, al atardecer, vibra ya la armona de las cosas.
[Virgilio I, 79-83]
Ttiro. Esta noche, con todo, podas descansar
aqu conmigo sobre la verde fronda; tenemos fruta
madura, / blandas castaas y abundancia de leche
80
cuajada; humean ya a lo lejos los techos ms altos de
las casas de campo y van cayendo de las altas montaas
cada vez ms alargadas las sombras.
[L. Vives al v. 79]
"Con todo... aqu conmigo... esta...". Benevolencia y hospitalidad propias de los
campesinos e invitacin a comer de los manjares que proporciona el campo. Muestra
[Ttiro] su bondad con el miserable [Melibeo] y con su ejemplo despierta la compasin
de Octaviano. Dice que estaba cayendo la noche y, por tanto, haba que descansar. Con
ello ha sugerido que no estaba muy lejos el final de aquel desorden y de aquellos
males.
Volver Arriba
También podría gustarte
- Caso 3 Angela 57Documento25 páginasCaso 3 Angela 57yenni100% (2)
- 01 VirgilioDocumento12 páginas01 VirgilioBermuden nAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto Egloga de GarcilasoDocumento8 páginasComentario de Texto Egloga de Garcilasomatibolso103Aún no hay calificaciones
- JudoDocumento6 páginasJudobibiAún no hay calificaciones
- Poesía Griega Arcaica ApuntesDocumento8 páginasPoesía Griega Arcaica ApuntesMANUEL VILLALBA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Teócrito 1Documento3 páginasTeócrito 1Aura Ivanka100% (1)
- La Égloga I de Garcilaso de La VegaDocumento22 páginasLa Égloga I de Garcilaso de La VegaIvanna Elizabeth BarriosAún no hay calificaciones
- Comentario de La Egloga IDocumento2 páginasComentario de La Egloga IOscar De La Cruz CalvoAún no hay calificaciones
- Circunstancias de La Composición de Las BucólicasDocumento2 páginasCircunstancias de La Composición de Las BucólicasHeidiAún no hay calificaciones
- El Legado de Roma 6Documento23 páginasEl Legado de Roma 6arisquez76Aún no hay calificaciones
- Égloga I de Garcilaso de La VegaDocumento15 páginasÉgloga I de Garcilaso de La VegaAna Margareth MachadoAún no hay calificaciones
- Comentario Daniela Hernández PérezDocumento8 páginasComentario Daniela Hernández PérezDaniela HernándezAún no hay calificaciones
- Literatura Latina. Poesía Lirica y ElegiacaDocumento4 páginasLiteratura Latina. Poesía Lirica y ElegiacaElena Cardeña Martín-EsperanzaAún no hay calificaciones
- Tema 6Documento6 páginasTema 6Oscar DominguezAún no hay calificaciones
- Poesía Elegíaca y LíricaDocumento36 páginasPoesía Elegíaca y LíricaMaria Amelia Estevez DizAún no hay calificaciones
- LA POESÍA LÍRICA GriegaDocumento2 páginasLA POESÍA LÍRICA GriegaMaría Bergillos Priego100% (2)
- Lírica GriegaDocumento18 páginasLírica GriegaVeronica ParraAún no hay calificaciones
- Tema 5Documento4 páginasTema 5Paco GBAún no hay calificaciones
- Teócrito de SiracusaDocumento2 páginasTeócrito de SiracusaMarta DortaAún no hay calificaciones
- Catulli CarminaDocumento235 páginasCatulli CarminaErick Belzu0% (1)
- Catulli CarminaDocumento128 páginasCatulli CarminaErick BelzuAún no hay calificaciones
- Resumen Literatura Edad MediaDocumento8 páginasResumen Literatura Edad MediaMarco MatellánAún no hay calificaciones
- LiricaDocumento3 páginasLiricaFrancisco MoralesAún no hay calificaciones
- Lírica LatinaDocumento4 páginasLírica Latinapsb6c4j67pAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura VirgilioDocumento9 páginasReporte de Lectura VirgilioRubén NavaAún no hay calificaciones
- AlceoDocumento10 páginasAlceoAngélicaFL100% (2)
- Análisis Égloga I Garcilaso de La VegaDocumento14 páginasAnálisis Égloga I Garcilaso de La VegaMaria Cecilia Ruiz EdwardsAún no hay calificaciones
- Seco, Esperanza - Literatura Italiana y Española. Influencia de Petrarca en Garcilaso de La VegaDocumento11 páginasSeco, Esperanza - Literatura Italiana y Española. Influencia de Petrarca en Garcilaso de La VegaVerónica Díaz PereyroAún no hay calificaciones
- Trabajo de Exposición de Latín III Virgilio, Tibulo, OvidioDocumento5 páginasTrabajo de Exposición de Latín III Virgilio, Tibulo, OvidioDyonisiusAún no hay calificaciones
- Garcilazo de La VegaDocumento16 páginasGarcilazo de La VegaIvanna Elizabeth BarriosAún no hay calificaciones
- Trabajo EglogaDocumento3 páginasTrabajo EglogaRodolfo Latorre ValenzuelaAún no hay calificaciones
- DanteDocumento6 páginasDanteCarla CastilloAún no hay calificaciones
- Teoría y Praxis de La Égloga en El Siglo XviDocumento36 páginasTeoría y Praxis de La Égloga en El Siglo Xvis0451969Aún no hay calificaciones
- Lirica, Fabula, Oratoria Latina 2019Documento5 páginasLirica, Fabula, Oratoria Latina 2019celiaAún no hay calificaciones
- Garcilaso de La Vega, Contexto, Églogas y Analisis Del Soneto XiiiDocumento4 páginasGarcilaso de La Vega, Contexto, Églogas y Analisis Del Soneto XiiiHELENA PEREZ LECHAAún no hay calificaciones
- Tema 2 LatinDocumento3 páginasTema 2 LatincarmenaraponteAún no hay calificaciones
- POESÍA ÉPICA GriegaDocumento6 páginasPOESÍA ÉPICA GriegaMario Porras de los SantosAún no hay calificaciones
- Resumen Tema 12Documento2 páginasResumen Tema 12Marcela RodriguezAún no hay calificaciones
- Apuntes LiteraturaDocumento5 páginasApuntes Literaturashailitaaa3Aún no hay calificaciones
- Tema 16-Literatura Del Siglo XVII, Poesía y ProsaDocumento3 páginasTema 16-Literatura Del Siglo XVII, Poesía y ProsaAlicia Fernandez GomezAún no hay calificaciones
- Resumen t3 - La Lirica, Las Jarchas, Poesia Gallego-Portuguesa y Lirica CastellanaDocumento2 páginasResumen t3 - La Lirica, Las Jarchas, Poesia Gallego-Portuguesa y Lirica CastellanaPintoresku PintoreskuAún no hay calificaciones
- Origen Del Poema LiricoDocumento5 páginasOrigen Del Poema Liricofexsor50% (2)
- Los Generos Literarios Con EjemplosDocumento13 páginasLos Generos Literarios Con EjemplosRosarioAún no hay calificaciones
- La Lã - Rica Griega 2014Documento4 páginasLa Lã - Rica Griega 2014María del Carmen Jiménez BlancoAún no hay calificaciones
- Égloga III - Garcilaso de La VegaDocumento3 páginasÉgloga III - Garcilaso de La VegaMacarena GallegoAún no hay calificaciones
- Lírica GriegaDocumento2 páginasLírica GriegaAzuAún no hay calificaciones
- Antología de La Lírica Griega ArcaicaDocumento11 páginasAntología de La Lírica Griega ArcaicaLeticia TobajasAún no hay calificaciones
- II. Poesía Eligiaca y Coral ArcáicaDocumento4 páginasII. Poesía Eligiaca y Coral ArcáicaAntía Mazariegos CazónAún no hay calificaciones
- PREGUNTAS DE LITERATURA UNIVERSAL EN EL EXAMEN DE PAU y Contexto de Obras PDFDocumento18 páginasPREGUNTAS DE LITERATURA UNIVERSAL EN EL EXAMEN DE PAU y Contexto de Obras PDFsensiyaAún no hay calificaciones
- La Lirica RomanaDocumento9 páginasLa Lirica Romanaoscar restrepoAún no hay calificaciones
- TibuloDocumento5 páginasTibuloverokusAún no hay calificaciones
- Tarea 6 El Legado de La Poesía. Safo, Alceo, Catulo, HoracioDocumento4 páginasTarea 6 El Legado de La Poesía. Safo, Alceo, Catulo, HoracioNaiara Diaz-guerra CastilloAún no hay calificaciones
- La Lirica GriegaDocumento3 páginasLa Lirica Griegaana beginesAún no hay calificaciones
- Los Grandes Poetas LatinosDocumento10 páginasLos Grandes Poetas LatinosAlexisAún no hay calificaciones
- Lirica RenacentistaDocumento7 páginasLirica RenacentistaAlba p.Aún no hay calificaciones
- Archipoeta Martin PIB 1994Documento10 páginasArchipoeta Martin PIB 1994Atenea NikéAún no hay calificaciones
- Clase 14 - Introducción A La Lírica y CatuloDocumento20 páginasClase 14 - Introducción A La Lírica y CatuloVivii AlfaroAún no hay calificaciones
- Taller 3 Lengua Castellana Grado 10Documento12 páginasTaller 3 Lengua Castellana Grado 10Valentina MontielAún no hay calificaciones
- Surgió en El Medioevo Con La Poesía de Los Trovadores y en Las Cortes de Los Reyes Con El Fin de Comunicar Una Emoción o Evocar Un SentimientoDocumento3 páginasSurgió en El Medioevo Con La Poesía de Los Trovadores y en Las Cortes de Los Reyes Con El Fin de Comunicar Una Emoción o Evocar Un SentimientopaulacasdezAún no hay calificaciones
- Rsu Dengue, Mesa 2 Nrc. 6398Documento22 páginasRsu Dengue, Mesa 2 Nrc. 6398aespinozal2Aún no hay calificaciones
- Estadistica Taller 5Documento6 páginasEstadistica Taller 5LELYS VIVASAún no hay calificaciones
- Tamaño de PlantaDocumento19 páginasTamaño de PlantaJose Escobar CarmenAún no hay calificaciones
- Manejo Del EstrésDocumento5 páginasManejo Del EstrésDiego GuaquipanaAún no hay calificaciones
- Formulario Fisica 4º EsoDocumento2 páginasFormulario Fisica 4º EsopopochousAún no hay calificaciones
- Guía de Trabajo Historia de La PsicologíaDocumento2 páginasGuía de Trabajo Historia de La PsicologíaBettyAún no hay calificaciones
- Centro Paraguayo JaponésDocumento4 páginasCentro Paraguayo JaponésRolando MongelosAún no hay calificaciones
- Gangrena GaseosaDocumento19 páginasGangrena GaseosaNitzi BuendiaAún no hay calificaciones
- C ASM Sema15 DiriDocumento3 páginasC ASM Sema15 Diristefanymirella02Aún no hay calificaciones
- El Tratamiento Nominal Camarada en La Diacronía Del Español SS. XVI XX. Un Ejemplo de Deixis Social IgualitariaDocumento35 páginasEl Tratamiento Nominal Camarada en La Diacronía Del Español SS. XVI XX. Un Ejemplo de Deixis Social IgualitariaGema Sánchez Sánchez-RicoAún no hay calificaciones
- Especificaciones Constructivas Obras Civiles EPMDocumento69 páginasEspecificaciones Constructivas Obras Civiles EPMJesús Castrillón ValenciaAún no hay calificaciones
- Apuntes Seminario de Modernidad y PostmodernidadDocumento5 páginasApuntes Seminario de Modernidad y PostmodernidadJesús ZambranoAún no hay calificaciones
- Plan Unico de Cuentas ConstruccionDocumento4 páginasPlan Unico de Cuentas ConstruccionCARLOS ALFREDO MEJIA MORENOAún no hay calificaciones
- Vida de Simón Bolívar en Orden CronológicoDocumento3 páginasVida de Simón Bolívar en Orden Cronológicojose leonidas paredes rodriguezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Tutoria.Documento56 páginasCuadernillo Tutoria.Lourdes KoyocAún no hay calificaciones
- Una Muerte en SionDocumento4 páginasUna Muerte en Sionmario_hendrixAún no hay calificaciones
- Tarea de Operaciones Combinadas Con Numeros Enteros-1eroDocumento2 páginasTarea de Operaciones Combinadas Con Numeros Enteros-1eroFranklin HoffmanAún no hay calificaciones
- Tributos y Las EmpresasDocumento3 páginasTributos y Las EmpresasJORGE MUJICAAún no hay calificaciones
- Bitacora PersonalDocumento12 páginasBitacora PersonalQuepustAún no hay calificaciones
- 691 TSP 2024-1Documento9 páginas691 TSP 2024-1ruben dario guerra chirinosAún no hay calificaciones
- Antigenica Emmanuel Orlando Silva PrietoDocumento5 páginasAntigenica Emmanuel Orlando Silva PrietoEmmanuel Orlando Silva PrietoAún no hay calificaciones
- Tema 1 SegundoparcialDocumento4 páginasTema 1 SegundoparcialMaritza GarcíaAún no hay calificaciones
- Meza Espinoza Luis Trabajo PenitenciarioDocumento111 páginasMeza Espinoza Luis Trabajo PenitenciarioGeraldine AlcántaraAún no hay calificaciones
- Bifani, Patricia (1989) Lo Propio y Lo Ajeno en Interrelación PalpitanteDocumento16 páginasBifani, Patricia (1989) Lo Propio y Lo Ajeno en Interrelación PalpitanteLa Araña TeatroAún no hay calificaciones
- Auditoria RojoDocumento12 páginasAuditoria RojoNew WorldAún no hay calificaciones
- Trafficking Manual Book 1 SP Web PDFDocumento54 páginasTrafficking Manual Book 1 SP Web PDFErick barreraAún no hay calificaciones
- Planificacion Hist AztecasDocumento5 páginasPlanificacion Hist AztecasAlejandra VerdugoAún no hay calificaciones
- La Comunicación IDocumento27 páginasLa Comunicación IJosé AbantoAún no hay calificaciones
- R. Práct. No.2 HematopatologíaDocumento2 páginasR. Práct. No.2 HematopatologíaCristian TrinidadAún no hay calificaciones