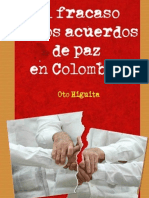Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bolívar Acción y Utopía Del Hombre de Las Dificultades
Bolívar Acción y Utopía Del Hombre de Las Dificultades
Cargado por
José Alexander PáezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bolívar Acción y Utopía Del Hombre de Las Dificultades
Bolívar Acción y Utopía Del Hombre de Las Dificultades
Cargado por
José Alexander PáezCopyright:
Formatos disponibles
Portada-BOLIVAR ACCION Y UTOPIA.
indd 1 30/7/10 16:09:46
Bolvar, accin y utopa del hombre
de las dicultades.
Miguel Acosta Saignes
Ministerio del Poder Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin; Av.
Universidad, Esq. El Chorro, Torre Ministerial, pisos 9 y 10.
Caracas-Venezuela
www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve
DI RECTORI O
Hugo Rafael Chvez Fras
Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela
Mauricio Rodrguez Gelfenstein
Ministro del Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin
Alejandro Boscn
Viceministro de Estrategia Comunicacional
Elena Salcedo
Viceministra de Gestin Comunicacional
Roberto Malaver
Director General de Difusin y Publicidad
Gabriel Gonzlez
Director de Publicaciones
Ingrid Rodrguez
Diseo y diagramacin
Arturo Cazal
Portada
El Perro y la Rana
Edicin
Depsito Legal: lf87120109003960. Noviembre, 2010.
Impreso en la Repblica de Venezuela
No es que los hombres hacen los pueblos,
sino que los pueblos, en su hora de gnesis,
suelen ponerse, vibrantes y triunfantes,
en un hombre.
JOS MART
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
7
Introduccin
Afortunadamente la historia de los pueblos
as como la de la humanidad est an por escribirse
MANUEL MALDONADO DENIS
E
l examen, estudio y anlisis de la vida de Bolvar es tam-
bin, y necesariamente, el de los ejrcitos que l y sus
compaeros militares formaron, conservaron, rehicieron,
cuidaron, guiaron, vieron morir y vencer, as como el de
todo el gran proceso poltico llamado a veces revolucin de
independencia y frecuentemente guerra de independencia.
Esta ltima denominacin es incompleta pues se reere slo
a hechos blicos. Ellos fueron sin duda importantsimos y a
veces decisivos en ciertas etapas, mas slo como una porcin
del inmenso proceso poltico en cuyo fondo estaban las fuerzas
productivas, cuyo dominio se convirti en objetivo de lucha
entre los colonialistas espaoles y los criollos propietarios de
tierra y esclavos y de capitales mercantiles. Tal rivalidad se
Miguel Acosta Saignes
8
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
9
era en realidad su vida cotidiana, en marchas innumerables
a travs de Venezuela, de Nueva Granada, de Per, hasta del
Potos; el de los esclavos, tambin, que en algunas regiones,
como en el oriente de Venezuela en 1813 y 1814, lucharon
con entusiasmo al lado de los patriotas y en ocasiones, como
durante esos mismos aos en los Llanos, erraron el camino
del progreso inmediato, que era la libertad nacional, pero
obligaron al propio Bolvar, y a los criollos, a tomarlos en
cuenta como inmensos factores en la lucha. No slo el deseo
de Ption, en 1816, llev a Bolvar a promulgar la libertad de
los esclavos en Carpano y en Ocumare, sino el convenci-
miento, nacido de la leccin del Ao Terrible de 1814, de que
no se podra lograr xito sin contar con el concurso de todos
los sectores, incluidos los esclavos, bravsimos combatientes
que nada tenan que perder, sino sus cadenas.
Bolvar sintetiza histricamente el esfuerzo de miles y
miles de combatientes a quienes l condujo, pero de quienes
aprendi, y sin los cuales nada hubiera podido hacer. Pardos,
mestizos, negros, indios, blancos, constituyeron los ejrcitos
de Sucre, de Pez, de Mario, de Piar, de Urdaneta, de Flores,
de Montilla; y a ellos se aadieron durante algunos aos legio-
narios de otras sociedades, venidos de Europa a sufrir y luchar
en tierras tremendas, a veces por la paga del mercenario, a
veces por el convencimiento del inconforme. Sin el ejrcito de
Mario y sus negros y mulatos antillanos, junto a los esclavos
de Paria, poco habra logrado Bolvar despus de la Campaa
Admirable de 1813, ni habra podido volver a Tierra Firme e
internarse en Guayana, despus de su fracaso de Ocumare.
Sin Piar no habra obtenido el dominio de Guayana; sin Pez
no hubiera podido cruzar los Andes para libertar a Nueva
Granada en Boyac. En las constituyentes y en los congresos
desenvolvi en medio de factores internacionales, constituidos
por oposiciones entre las grandes potencias europeas, en escala
mundial, y por sus rivalidades seculares en el Caribe, donde
entraba como otro rasgo la contradiccin entre la vigorosa
repblica de negros de Hait, quienes en una verdadera epopeya
de la libertad haban creado la primera nacin de descendien-
tes de africanos en Amrica y las colonias insulares donde los
africanos y sus descendientes, esclavizados, tendan hacia ella
como inevitable paradigma de redencin. Cuando comenz el
esfuerzo por emanciparse en la Tierra Firme, tambin hacia
ac miraron los oprimidos de las Antillas. Las potencias co-
loniales que los explotaban se encontraron entonces entre el
miedo al contagio libertador, desde las costas continentales, y
el posible aprovechamiento de nuevas condiciones econmi-
cas libertadas de Espaa, que podran favorecer las ganancias
comerciales, penetraciones en pases de regmenes incipientes
y hasta, tal vez, la neocolonizacin.
No es posible estudiar a Bolvar fuera del gran contexto
poltico internacional, americano y europeo, dentro del cual
hubo de actuar, ni aislarlo siquiera momentnea o metodo-
lgicamente, como solitario de capacidades eminentes cuyo
solo genio lo llev a ser gua y hroe. As lo presentan muchos
historiadores y polticos, para que la enseanza de su esfuerzo
resulte balda y para que las masas combatientes en el mundo
de la segunda parte del siglo XX, no vean ejemplo y enseanza
en las peleas de los esclavos, de los pardos, de los indios, de
los mestizos, quienes formaron los ejrcitos de la liberacin.
Nosotros lo vemos como el genio resultante de los esfuerzos
de muchos sectores: el de los criollos dirigentes del proceso de
libertad con sus propios designios; el de los ejrcitos mixtos,
que sufrieron innitos sacricios y ensearon a Bolvar cmo
Miguel Acosta Saignes
10
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
11
estuvieron siempre presentes militares, pero, de manera muy
decisiva casi siempre, civiles como Revenga, Roscio, Zea,
Unanue, Olmedo y tantos otros dedicados a la economa, la
poltica, la diplomacia, la legislacin y guardianes de los inte-
reses de su clase. En altos cargos directivos lo acompaaron
Santander, Soublette, Gual, y varios que a veces, como los
dos primeros, fueron tambin militares de primera la. No
fueron, ni los militares ni los civiles, compaeros sumisos,
ni ulicos sin ideas, ni marionetas complacientes. Esos y mu-
chos otros fueron con frecuencia sus opositores, a veces hasta
sus adversarios, pero todos en conjunto realizaron la gran
tarea poltica de la emancipacin y contribuyeron unos a las
grandes victorias cvicas de las constituyentes, los congresos,
las municipalidades, las magistraturas, y otros a los episodios
blicos de la complejsima contienda. Conformaron naciones,
vencieron a los poderosos colonialistas del Imperio espaol
y sentaron bases para las transformaciones que en medio de
otras amenazas, de otros colonizadores y neocolonizadores,
fueron creciendo. Cualquiera de las grandes guras cvicas o
militares de la emancipacin de Venezuela que sea estudiada,
deber serlo siempre con atencin a las fuerzas histricas,
econmicas, sociales, tradicionales, dentro de las cuales se
formaron. Bolvar, a quien sus grandes capacidades indivi-
duales contribuyeron a colocar en el papel eminente, fue el
producto de la gran pugna liberadora, no slo en Venezuela,
sino en Nueva Granada, Ecuador, Per y Bolivia. Algunos
jefes, como Pez, resultaron guras slo nacionales en el pro-
ceso; otras, como Santiago Mario, de signicacin tambin
nacional, pero con una actuacin resaltante en cierta poca,
en una regin limitada: el oriente. Otros, como Urdaneta o
Montilla, actuaron en ms de una repblica. Sucre comparti
con Bolvar muchas capacidades, el genio de la guerra y la
extensin del escenario. Cierto nmero de civiles y militares
tuvieron destinos limitados. Algunos anduvieron de unas
en otras naciones crecientes, como Flores. Muchos, como
Girardot, dieron la vida fuera del suelo nativo.
Los ejrcitos tambin anduvieron, como los generales o
los juristas. El batalln Ries tuvo una prolongada vida de
batallas. A travs del tiempo quedaron en l slo unos pocos
sobrevivientes, pero como entidad popular perdur por todos
los connes de Amrica. El batalln Boyac, el Voltgeros,
el Carabobo, anduvieron por desiertos y alturas nevadas.
Venezolanos y granadinos se fueron al Sur. Encontraron a
chilenos y argentinos. Representantes de los pueblos america-
nos ganaron en Junn y Ayacucho. Unos haban ido del Norte,
veteranos de Boyac, de Pichincha. Otros haban combatido
en Chacabuco y Maip y ascendan desde los territorios
meridionales hasta encontrar a sus hermanos de combate.
Smbolo de las lejanas de donde fueron los combatientes
hasta las alturas peruanas, es aquel soldadito venezolano que
en la noche anterior a la batalla de Ayacucho cant con su
cuatro una copla de nostalgia:
Ay, Cuman, quien te viera
y por tus calles paseara
y en San Francisco asistiera
a misa de madrugada.
Lo sometieron a silencio y, en castigo por haber trasgre-
dido las rdenes, no fue autorizado a pelear al da siguiente.
Quiz eso le permiti, tiempo despus, contar el cuento en
las tierras orientales de Venezuela.
Miguel Acosta Saignes
12
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
13
Ha existido un culto a Bolvar con verdaderos sacer-
dotes mantenedores de la limpieza no slo del recuerdo, lo
que sera vlido, sino de una pretendida pureza de acciones
y tambin de pensamientos. Uno de los pontces de ese
culto hasta ha llegado a publicar el Diario de Bucaramanga
escrito por Per de Lacroix, expurgado de los pasajes que
a l le han parecido falsos. En lugar de exponer las piezas
histricas al criterio de la interpretacin universal, muchos
historiadores tienen su propio Bolvar. Desde luego, esto
posee sentidos diversos, algunos de los cuales han sido ad-
vertidos por otros analistas. Entre ellos slo mencionaremos
aqu el de la utilizacin de Bolvar como smbolo paralizante.
Han predominado exgetas de su pensamiento para quienes
en los escritos y la obra del Libertador estaban prejados
absolutamente todos los cambios futuros, desde la educacin
hasta la reforma agraria, desde las uniones panamericanas,
con el imperialismo a la cabeza, hasta la losofa poltica. El
Libertador qued convertido, despus de 1830, en un mito
acomodable a las ambiciones de los caudillos, de los dicta-
dores, de los agentes nacionales de la neocolonizacin. A
las masas se les repiten algunas de sus frases. Lo presentan
como una especie de semidis infalible y de hombre a quienes
todos los generales y civiles del proceso de la independencia
siguieron sumisos y obedientes. Bolvar es todo lo contrario:
hombre surgido de su sociedad con entera conciencia de
ello; pleno, por consiguiente, de contradicciones; combatido
por hombres como Santander, o como Pez en otro sentido;
seguido slo a veces en constituyentes y congresos, utilizado
como jefe de la guerra por sus grandes capacidades militares
hasta Ayacucho, pero limitado en sus atribuciones como en
el caso de esa batalla que no pudo dirigir por un decreto del
Congreso de Colombia que anul facultades antes concedidas;
combatido por los federalistas, por su convencimiento de que
la independencia no se poda lograr sin regmenes centrales,
para evitar acciones anrquicas; objetado prudente pero r-
memente en Bolivia, en su proyecto de Constitucin, del cual
rigi durante unos dos aos slo una sombra de lo que haba
propuesto; combatido en Per, cuando ya los ejrcitos haban
cumplido la misin de libertad por temor a que los empleara
para mantener la dictadura; objetado en su propia patria en
sus ltimos aos de vida. Nada ms diferente a un demiurgo
o a un santn. Bolvar fue un extraordinario ser humano, de
inagotable energa y capacidades increbles, al servicio de
una causa histricamente progresiva. Vivi los ideales de su
clase, impuls algunos y entr en contradiccin con otros,
como cuando se convirti en el gran lder de la libertad de
los esclavos, decretada por l en Carpano y en Ocumare, y
pedida a los congresos constituyentes, desde Angostura en
1819, hasta Bolivia en 1826, sin xito.
Algunos arman a veces, que es preciso estudiar a Bolvar
como hombre, no como semidis, pero al analizarlo se queda
en rasgos personales, en ancdotas. Los mantenedores de su
culto antipopular pretenden esculcarle hasta los entresijos
del pensamiento. Segn ellos, no quiso decir esto sino eso
otro; no senta de tal modo, sino como ellos lo imaginan.
Lo cual, por cierto, conduce a preguntarse hasta dnde es
posible estudiar a un ser humano desaparecido en cuanto
fue su personalidad. De esta quedan sus escritos, sus hechos,
sus proclamas, pero no es posible pretender la adivinanza de
los resortes ntimos de su sicologa, menos cuando escriba,
siempre, con la conciencia de su condicin pblica. A veces
mandaba destruir la correspondencia, cuando comunicaba
Miguel Acosta Saignes
14
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
15
proyectos condenciales o tema la divulgacin de sus planes,
capaz de alertar al enemigo. As, nadie puede saber cundo
concibi la idea de atravesar los Andes por el pramo de Pis-
ba. Al partir de Arauca hacia Casanare, el ejrcito no conoca
sus designios. Escribi al vicepresidente Zea sus proyectos a
medias, y slo algunos ociales iban sabiendo cules seran
las etapas del viaje. La ltima a nadie la con sino a ltima
hora, cuando ya prcticamente comenzaba el paso de los
pramos. Toda la correspondencia de Bolvar es de ndole
poltica, es decir, pblica, destinada a lograr un determinado
n. Por supuesto, se exceptan sus mensajes amorosos, de
conocimiento til para juzgar ciertos rasgos de su perso-
nalidad, pero no ligados a toda la obra consuetudinaria de
dictado que realiz sin tregua, como fundamento parcial de
las batallas polticas y militares.
Presentamos aqu un ensayo de interpretacin diferente
de lo usual, una introduccin a futuros trabajos que han de
ser producto de muchos investigadores, historiadores, soci-
logos, pensadores. Indicamos una va para la interpretacin
del Libertador y un lineamiento general de lo que en nuestra
opinin debera hacerse para el anlisis de las grandes guras
histricas. Comenzamos con un captulo sobre la economa
colonial. La independencia fue un proceso para lograr la li-
bertad econmica de los criollos. Estos, ya en 1749, a travs
de Francisco de Len, protestaron contra el monopolio de la
Compaa Guipuzcoana. Los mantuanos venezolanos a mitad
del siglo XVIII aspiraban a la libertad de comercio. Producan
sucientemente para emprender mayores exportaciones
que las permitidas por los reglamentos de la compaa. Y
aspiraban a producir ms, si podan conseguir libertad de
movimiento, de expansin, de intercambio. Fruto de la con-
ciencia nacionalista incipiente de los productores criollos fue
tambin el movimiento llamado de Gual y Espaa, en 1797.
En 1806 no ayudaron a Miranda, pero tuvieron su propio
intento frustrado en 1808. No es posible comprender por
qu los mantuanos pelearon desde 1810, sin acercarnos a un
conocimiento siquiera somero de lo producido en Venezuela
durante el siglo XVIII.
Como segunda parte de nuestro estudio, esbozamos una
historia de Bolvar desde 1813 hasta Ayacucho. Durante esa
poca, fue guerrero, legislador, diplomtico, constructor
de ejrcitos, convocador de constituyentes y congresos,
viajero infatigable, economista, impulsor de la educacin.
Mostramos los aspectos fundamentales para nuestro pro-
psito, de no aislarlo de los ejrcitos que construy y con-
dujo, de los otros guas, como Mario, Pez y Sucre, de los
acontecimientos fundamentales. Aspiramos a interpretarlo
objetivamente dentro de la tempestad de la independencia,
para lo cual resulta indispensable seguirlo por los campos de
batalla, por las ciudades de la organizacin poltica, a travs
de los Andes, en los xitos y en los fracasos. El lector ver
las luchas de clases dentro de las cuales se encontr, cmo
lleg a entrar en contradicciones insalvables para la poca,
con los criollos de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Per
y Bolivia, lo cual se expresa sobre todo en el examen de la
Constitucin de Bolivia. No hemos descrito batallas, sino
analizado mensajes polticos, pero seguimos cronolgica-
mente, tanto la instalacin de los congresos como las fechas
de los principales sucesos blicos. Concebimos la pelea por la
independencia como un largo proceso mltiple y complejo.
Para examinarlo en forma completa se necesitarn muchos
libros y muchos autores. Naturalmente, al seguir la actividad
Miguel Acosta Saignes
16
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
17
de Bolvar, seguimos la de los ejrcitos, tan olvidados por
los historiadores. Se ver cmo el ejrcito del Llano es un
producto histrico, cuya raz se remonta a la poblacin de
los Llanos por los indgenas y a la dispersin de los ganados
cimarrones desde el siglo XVI. Ello signic la conguracin
de una zona cultural con caracteres muy precisos, decisiva
para el desarrollo de las luchas de la independencia. Muchas
falacias se han escrito sobre el Llano. Intentamos sentar las
bases para un anlisis cabal de su signicado, no solamente el
de que all pudo Pez ganar batallas a Morillo, sino el de que
eso fue posible por circunstancias histricas cuyos elementos
sealamos al lector.
La tercera parte est dedicada al Congreso de Panam.
Tema siempre interesante, mxime en el ao de su sesqui-
centenario. Bolvar, como todos los grandes genios de la
humanidad, cre utopas, especialmente dos: un modelo de
gobierno para Bolivia, trocado en simple realidad comn y
corriente, de manera muy corts, por los convencionistas
bolivianos, y una utopa internacional: la del Congreso An-
ctinico, obstaculizado hasta su muerte por los Estados
Unidos. Hecho histrico interesante: han sido precisamente
los principales causantes del fracaso de la anctiona quienes
ms han invocado despus la idea confederativa de Bolvar
para impulsar todas las alianzas panamericanas, donde el
lobo gua a las caperucitas, y para justicar, con toda clase
de tergiversaciones del pensamiento bolivariano, el dominio
imperialista, disfrazado de uniones, alianzas y organizaciones.
Ninguno de los utopistas predecesores de Bolvar tuvo el privi-
legio de aquilatar su modelo en el cotejo de la realidad social.
El Libertador pudo hacerlo en Bolivia. Como ver el lector,
de la ms sorprendente manera fue apagado hasta el fuego de
las innovaciones liberales. Todo qued en el marco grato a los
propietarios de esclavos, los explotadores de siervos indgenas
y los clericales aprovechadores de diezmos y primicias.
En la ltima parte resumimos algunos puntos de vista,
tratamos de explicar algunas correlaciones y damos un vista-
zo general a lo aprendido en el acompaamiento de Bolvar
a travs de su accin poltica, blica y utpica. Intentamos
dejar trazada una va de interpretacin de una vida eminente,
de un gua excepcional en las contiendas por la libertad, sin
ocultar sus contradicciones consustanciales con todos los
seres humanos y muy especialmente con los miembros de
las sociedades de clases. No poda ser Bolvar el ente incon-
movible a quien muchos han tratado de pintar. Fue un ser
humano prodigioso por su capacidad de trabajo, por su dedi-
cacin tenaz a una obra de libertad en cuya ejecucin sufri
sinsabores y recibi agresiones, y por la multiplicidad de sus
talentos: poltico con extensa mirada de estratega, socilogo
de acertadas concepciones en su poca, guerrero incansable,
conductor de masas, escritor excepcional, periodista pre-
cursor, adelantado en multitud de aspectos que la historia
desarrollara ampliamente, como disciplinas especiales; las
relaciones pblicas, la diplomacia abierta, el movimiento de
las masas como factor poltico.
Hemos desarrollado hasta donde el tema y su posible ex-
tensin lo permitan, el examen de los ejrcitos libertadores.
Estos forman parte de la historia de los pueblos latinoameri-
canos y son recordados siempre slo a travs de los nombres
de sus grandes jefes. Pero est por escribir lo apenas iniciado
aqu: la vida del pueblo en armas para lograr la libertad. En la
segunda parte conocer el lector la alimentacin, los vestidos,
Miguel Acosta Saignes
18
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
19
las privaciones, las armas, los instrumentos de los llaneros,
los orientales, los andinos. Bolvar se hizo Libertador en
medio del pueblo en combate. De la realidad vivida obtuvo
las inspiraciones de su obra en cotejo permanente con la
lectura de los creadores de la Revolucin Francesa y con su
erudicin sobre los clsicos universales.
Quedan apuntadas vas de estudio, comienzos de anlisis
de diferentes puntos como el de la formacin econmico-
social de los Llanos venezolanos, el de los grandes escritos
de Bolvar como expresin de los propsitos e interpretacio-
nes de su clase, el de las contradicciones entre Bolvar y los
mantuanos, el de las oposiciones fundamentales, desde el
siglo XVIII, entre criollos propietarios de tierras y sus escla-
vos, etc. Para honrar a Bolvar en el sesquicentenario de su
gran utopa internacional, bueno es no repetir, sino indagar,
poner al descubierto los falsos anlisis que han rodeado su
obra, estudiarlo como ser humano expresivo de la dialcti-
ca de su sociedad, en contradiccin muchas veces con los
principios que ella le infundi y en oposicin muchas otras
con las fuerzas, retrgradas de la propia estructura donde
fue hecho gua, las cuales frenaban toda posibilidad de mu-
tacin realmente transformadora. Nuestro esfuerzo ha sido
el de una interpretacin clasista de Bolvar, no repitiendo
lo dicho respecto de historias suyas escritas ya, sino con el
estudio de los archivos de l mismo, de Sucre, de Pez, de
Santander, y las narraciones de quienes fueron actores en
el desarrollo de la independencia: Urdaneta, OLeary, Pez.
Quien trate de escribir la verdadera historia de los liberta-
dores, de los trabajadores, de los pobres, ha de elaborar sus
propios materiales desde la raz. Durante siglos hemos tenido
historias de los pases latinoamericanos y del Caribe y las
Guayanas, elaboradas por los colonialistas y sus seguidores
criollos. O tambin por los neocolonizadores imperialistas y
sus paniaguados y teorizantes. Unos cuantos disidentes han
comenzado a escribir la verdadera historia. Nos esforzamos
por estar con ellos. Entre los temas eminentes est Bolvar.
Su personalidad suscita muchas preguntas de la mayor signi-
cacin: cul es el papel del individuo en la historia? Hacen
algunos individuos geniales la historia, convenciendo a las
sociedades de lo que les parece preferible? Cul es el papel
de las masas en la historia? Siguen ciegamente a los grandes
guas o los impulsan con su accin, hasta ahora no analizada
adecuadamente en la mayor parte de los casos? Cual fue
el papel de los esclavos en la gran contienda poltica de la
independencia? Cules fueron las realizaciones de Bolvar
correspondientes a los ideales de su clase, los mantuanos?
Reej Bolvar a su sociedad? En qu sentido? Entra
alguna vez Bolvar en contradiccin con los sectores que lo
eligieron repetidamente como conductor? Dio marcha atrs
individualmente, al nal, mientras tenan razn los libera-
les que los impugnaban? Fue Bolvar un sacricado por su
clase despus de haberlo empleado, o simplemente hubiera
podido imponer sus puntos de vista despus de adquirida la
independencia por las naciones liberadas en la lucha que l
condujo? Sobre algunas de estas cuestiones ver el lector
respuestas. Algunas ms detalladas, otras slo muy inicial-
mente. Restan algunas por contestar.
En la exposicin hemos procurado no contagiarnos con
los adjetivos usados casi siempre por los historiadores a
propsito de Bolvar, de los generales y doctores de la eman-
cipacin, de las batallas y de las acciones de los personajes
eminentes. Sin duda son tiles los adjetivos, pero no hemos
Miguel Acosta Saignes
20
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
21
querido emplearlos con la utilidad intentada comnmente. A
los cultores ciegos del Libertador, portadores de intenciones,
conscientes o inconscientes, de usarlo para perturbar la com-
prensin de la historia, los adjetivos sirven para orientar a los
lectores, para inculcarles valores de apreciacin o sentimien-
tos de aversin. Para ellos todos los libertadores son dignos
de los mayores encomios; los espaoles, siempre malvados,
criminales o crueles; los patriotas, justos, responsables y co-
medidos; los adversarios, asaltantes, violadores, incendiarios.
Lo cual evita comprender cmo la lucha por la independencia
fue realizada por seres humanos impulsados por la injusti-
cia, a veces equivocados, a veces llevados a la fuerza a los
combates. E impide tambin sealar que las luchas de los
colonialistas contra los colonizados adquieren siempre carac-
teres tremendos, porque los colonizadores no sueltan presa
e inducen a los colonizados a las mayores violencias. No es
posible entender la historia de la independencia, de Amrica
Latina, del Caribe, de las Guayanas, si no se coloca dentro del
contexto universal de la lucha contra los colonialismos. El
lector observar cmo hemos tesado el trmino colonialista
muchas veces como sinnimo de realista. Tambin el de
colonizados por patriotas. Se trata simplemente de llamar
las cosas por su nombre. La mayor parte de los historiado-
res venezolanos, hasta ahora han escrito con gran remilgo
sobre cuanto fue simplemente una gran empresa colonial
por parte de Espaa. Con mil articios tratan de probar que
se trat simplemente de una gran obra de civilizacin de la
Espaa imperial y toda impugnacin a la empresa colonial
con su nombre, suscita repudio. A propsito de una obra
anterior nuestra, sobre los esclavos negros, se escribi que
ramos antiespaoles porque escribamos la verdad sobre
lo que fueron las Leyes de Indias: un monumento de domi-
nio colonialista, para someter a los indios y a los africanos,
trasladados por la fuerza a Amrica. Ha sido uso acadmico
estudiar esas Leyes de Indias como expresin de la mayor
sabidura paternalista. Se saltan nuestros historiadores a la
torera nada menos que a Fray Bartolom de las Casas, quien
no crey en papeles sino en hechos, no defendi la teora
escrita, sino que atac la explotacin realizada, no defendi
a los colonialistas armados de espadas, cruces y papeles, sino
a los indios asesinados y obligados a trabajar sin descanso,
en las minas, en las profundidades de las aguas marinas, en
los pramos frigidsimos y en las tierras clidas y enfermizas.
No es ser enemigo de Espaa ni de ningn pas llamar por su
nombre a un imperio colonial, tan despiadado como todos sus
similares. Claro que nadie confunde a Felipe II con Bartolom
de las Casas, ni a Francisco Franco Bahamonde con Federico
Garca Lorca. Respecto de los trminos, conviene sealar
otros particulares; para evitar interpretaciones de glosas,
hemos usado muy abundantemente las citas textuales. Ello
permite al lector enterarse en la fuente, o recordar de modo
directo, y, adems, conocer las obras que interpretamos. Esto
evita, en parte, realizar una labor de historiografa para la cual
no hay lugar en este ensayo. Puede ser recordada, de paso,
la necesidad de una labor historiogrca sistemtica sobre
las fuentes de la historia de la independencia de Venezuela.
Curiosamente Jos Antonio Pez, quien cuando comenz a
guerrear era analfabeto, realiza en su Autobiografa una la-
bor de crtica historiogrca cuando en repetidas ocasiones
objeta a autores de relatos sobre la independencia o sobre
su actuacin en la historia de Venezuela. No han sido siste-
matizadas las objeciones que realizan algunos historiadores
Miguel Acosta Saignes
22
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
23
de la obra de otros ni existe una clasicacin de las obras de
autores venezolanos sobre la independencia, por fechas, por
tendencias histricas, por escuelas de pensamiento.
Congruentemente con nuestro propsito de interpretar
dialcticamente la personalidad de Bolvar y el proceso de
la independencia, evitamos el vicio de la mayor parte de los
exgetas de Bolvar, consistente en sealar sus errores, sus
fallas tcticas y estratgicas, sus equivocaciones polticas, en
consecuencia, exponer lo que supuestamente hubiera sucedi-
do si no se hubiese equivocado en tales o cuales actuaciones.
Es un modo no slo idealista, sino radicalmente inadecuado,
de escribir sobre la historia. Porque esta no es lo que hubiera
podido ocurrir sino simplemente lo inexorablemente sucedi-
do, imborrable en los anales de la humanidad. No solamente
abundan los llamados durante la ltima Guerra Mundial
estrategas de caf quienes sobre los mapas publicados por
la prensa ideaban complicadas trampas para los tanques de
Von Paulus que naturalmente no se le ocurran a los generales
rusos que a la postre le destruyeron un ejrcito de 300 mil
hombres, sino existen los estrategas, polticos y diplomti-
cos, domsticos, capaces desde sus tranquilos gabinetes de
historiadores, de enmendar la plana a Bolvar, a Sucre y a
Pez, despus de ms de 150 aos de las Queseras del Medio,
Carabobo o Ayacucho. Uno de los preceptos fecundos para los
futuros historiadores ser el de estudiar lo acontecido y no
imaginar a posteriori. Por cierto, en ello no se trata de una
tcnica ingenua. Es ms bien un modo de guiar los criterios
de los lectores, los estudiantes o los escritores. Existen graves
dicultades para juzgar por los errores posibles de los grandes
conductores del pasado, porque consiguieron su objetivo.
Eso basta e impide censurarles los pormenores del proceso.
Pero tampoco es posible enmendar la plana a quienes hayan
fracasado. El historiador ha de analizar las correlaciones de
factores, los movimientos colectivos, las fuerzas productivas,
las correlaciones de clase y slo as podr formar un juicio
no sobre lo que hubiera podido o debido pasar, sino sobre la
irreversible realidad que existi.
A travs de la tarea histrica, muchos inventan sosmas
cuyas proyecciones van no al pasado, sino a las ocurrencias
e intereses del presente. Por ejemplo, quienes pretenden que
Bolvar consider a la Amrica como un todo, a la manera de
los imperialistas, simplemente sirven a estos. Dedicamos un
captulo de la tercera parte a demostrar cmo nunca el Liber-
tador us la expresin Amrica con relacin al Norte, ms
all del ro Bravo. Armar que Bolvar pens en el destino de
Amrica, no es slo una falta de respeto a la verdad histrica,
sino un servicio al imperialismo que profana la memoria de
los libertadores a cada paso, utilizando su memoria para sus
nes de explotacin continuada en Amrica Latina, el Caribe
y las Guayanas.
He evitado refutar, nombrndolos, a historiadores y
polticos que constantemente distorsionan el sentido de
la vida de Bolvar, para no suscitar polmicas adventicias.
Trato de eludir una de las ms socorridas trampas polticas:
desviar la atencin de la gente hacia temas balades. Por eso
he procurado no realizar refutaciones que, de todos modos,
estn implcitas en el contexto, pero sin nombres de auto-
res. Nombrndolos, caeran como jauras, sobre pequeos
trozos de citas, lo cual llevara al lector a los terrenos por
ellos preferidos. Hemos usado la tcnica de exponer nuestra
concepcin global, naturalmente polmica. Sera deseable
Miguel Acosta Saignes
24
que los opositores comenzasen las refutaciones. Estamos
listos para responderles en los temas de fondo, en defensa
de la interpretacin dialctica del proceso de la indepen-
dencia y de la personalidad de Bolvar. Y a demostrarles que
el entenderlo tal como fue, realza su genio y contribuye a
advertir a las masas, portadoras en su seno de innumerables
guas para las luchas, an vivas en el sesquicentenario de la
utopa anctinica del Libertador.
El escenario
Cuando se habla de produccin, se est hablando
siempre de produccin en un estadio determinado
del desarrollo social.
Karl Marx
Captulo I
Produccin econmica
antes de la Independencia
H
asta 1976, no se ha publicado en Venezuela ninguna
investigacin sobre lo que podramos denominar la
economa de la Guerra de Independencia. Cules fueron los
bienes producidos, el modo de produccin y las relaciones de
produccin? Existen diversos e importantes trabajos sobre
la economa colonial, especialmente relativos al siglo XVIII,
e historiadores y economistas han analizado algunos de los
caracteres del modo de produccin, as como de las relaciones
de produccin hasta 1810. Acerca del perodo de la Guerra de
Independencia slo se conocen trabajos fragmentarios, regio-
nales o parciales. Algunos se han dedicado a ciertos decretos
de ndole econmica del Libertador y se cita con frecuencia
el informe de Jos Rafael Revenga, comisionado por aquel
cuando ya haba terminado la contienda de libertad, para
organizar la hacienda pblica venezolana en 1828. Es curioso
que hasta ahora ningn economista haya emprendido un
estudio sistemtico para comprender cules fueron las bases
Miguel Acosta Saignes
28
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
29
productivas sobre las cuales pudo desarrollarse el perodo que
va aproximadamente desde 1810 hasta 1830. Esos veinte aos
no pueden ser concebidos a cabalidad sin un conocimiento
siquiera somero de la economa y de los caracteres peculiares
de la produccin que sustentaron el terrible esfuerzo de la
contienda. En algn momento futuro ser posible poseer
anlisis de todos los pases hispanoamericanos que nos per-
mitan un anlisis global, con las diferencias regionales que
sin duda existieron de modo muy pronunciado
1
.
Un historiador de la economa venezolana, Antonio Arella-
no Moreno, en su libro Orgenes de la economa venezolana
dedica un captulo a la llamada Primera Repblica, que
tuvo solamente unos dos aos de vida, y resume lo ocurrido
durante ella en la vida econmica as: se paraliza el comercio
martimo y el trco interno, emigra el dinero a Curazao,
Santo Toms y otros lugares, decae la produccin, suben los
precios y adviene la inacin de papel moneda, se encarece y
escasea la mano de obra y sobreviene la bancarrota nanciera.
Realiza ciertas explicaciones sobre algunos de esos aspectos,
pero no un anlisis detenido, ni prolonga sus observaciones
ms all de 1812. Se trata en realidad del comienzo de un
proceso que se profundiza desde 1813, cuando nace el Ejrcito
Libertador, el cual combate incesantemente desde Venezuela
hasta Per, hasta la batalla de Ayacucho, y despus se frag-
menta, siendo disuelto por diversos procedimientos
2
.
1. Revenga, 1953. Se trata de un informe sobre el estado que tena la Hacienda Pblica
de Venezuela cuando en 1828 quera reorganizarla el Libertador. Tiene por consiguiente
dos sentidos: el conocimiento de cmo se encontraba la economa de Venezuela en tal
fecha y la comparacin con los caracteres anteriores a la independencia, a los cuales se
reere el autor.
2. Arellano Moreno, 1960: 421. Carrocera (1972, III: 399), publica el informe de Jos Ca-
nillas sobre la Misin de los Llanos, rmado el 16 de marzo de 1801. Seala como pueblos
fundados por los misioneros en la provincia de Caracas, los siguientes: Agua Blanca, Tu-
Gua general de las ciudades, pueblos y ros,
mencionados en el texto del ensayo.
rn, Onoto, Bobare, Iguana, Altamira, Camagun, Guayabal, San Pedro. En la provincia
de Barinas: Cunaviche, Payara, Morrones, Guanarito, Achaguas, Atamaica, Banco Largo,
Setenta, San Fernando de Apure, Caicara, Arichuna, Apurito, Apure, Capanaparo, Arauca,
Guachara. En todos se sumaba un total de 12.606 indios, dato importante sobre la pobla-
cin misional de los Llanos. Al comenzar el proceso de independencia, en 1810, se susci-
taron problemas entre los gobiernos republicanos y los misioneros. Los pueblos quedaron
transformados por la guerra.
Miguel Acosta Saignes
30
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
31
Para comprender las bases productivas de la Guerra de
Independencia, resulta indispensable recordar algunos pre-
cedentes que se remontan a los comienzos del siglo XVIII.
Durante este perodo, la posesin de la tierra fue de tipo se-
mifeudal, en el sentido de grandes extensiones en manos de
privilegiados. Estos fueron en el siglo XVIII, especialmente,
los criollos denominados mantuanos, cognomento creado
por el pueblo, debido a que nicamente las mujeres blancas
podan usar los mantos reservados a quienes, segn las leyes,
podan portar como distintivo ciertos tipos de indumenta-
ria. La circunstancia de que fuesen criollos, mantuanos,
descendientes de espaoles que se haban distinguido al
servicio del rey durante la invasin y conquista de Amrica,
los propietarios de tierra en 1810, tuvo gran inuencia en las
caractersticas sociales de la guerra de emancipacin.
El modo de produccin era esclavista, asentado sobre la
base de posesin semifeudal de la tierra, obtenida por merce-
des, reconocimiento de ciertos derechos por la antigua pose-
sin de encomiendas, por composiciones, o por donaciones
o endeudamientos de tipo municipal o provincial. En Vene-
zuela, el modo de produccin de los artculos fundamentales
de exportacin y consumo estuvo principalmente a cargo
de los esclavos negros, quienes estuvieron desigualmente
distribuidos sobre el territorio venezolano. La mayor concen-
tracin se encontraba en la costa y disminua su nmero y
su importancia hacia las regiones donde habitaban indgenas
sometidos a las misiones religiosas, las cuales establecieron
importantes centros de produccin y, en consecuencia,
fundaron pueblos que llegaron a convertirse en ciudades.
Los africanos y sus descendientes esclavizados habitaron es-
pecialmente la costa venezolana, desde el oriente del estado
Falcn hasta la pennsula de Paria. Hubo otro centro al sur
del lago de Maracaibo. En algunas regiones convivieron con
indgenas, como en el oriente; predominaron en el centro,
desde el estado Miranda hasta el estado Yaracuy actuales, y se
encontraron especialmente en el servicio domstico y en la
agricultura de unos pocos valles, en los Andes venezolanos,
es decir, los actuales estados Mrida, Tchira y Trujillo. Hacia
el sur, en la Guayana venezolana, hubo importantes centros
misioneros, con produccin en manos de indgenas. En los
Llanos que van en nuestros das desde el occidente del estado
Barinas hasta el estado Monagas, no abundaron los esclavos.
Reseamos someramente esa distribucin demogrca de la
esclavitud y la servidumbre, porque tuvo gran importancia,
no slo en los caracteres de la produccin a que especialmente
estuvo dedicada (cacao, caa de azcar, caf, maz, frutos me-
nores, ganado) durante el siglo XVIII y a comienzos del XIX,
sino en los rasgos sociales de la guerra. Algunos demgrafos,
economistas e historiadores se han ocupado de la distribu-
cin demogrca en la Venezuela colonial y de principios
del siglo XIX, pero faltan anlisis variados. Utilizamos aqu
los datos que permitan obtener una idea fundamental sobre
el reparto territorial de la poblacin y comprender por qu,
con los caracteres de la produccin, inuy en el proceso de
la liberacin del yugo colonial
3
.
Quien estudiase algn perodo aislado de la lucha por la
independencia en Venezuela, como por ejemplo, el estableci-
miento de Bolvar en la regin guayanesa, donde instal un
congreso en 1819, nada entendera si no poseyese algunos
datos fundamentales sobre la produccin tradicional en
3. Olavarra, 1965: 294. Sobre la historia y actividades de la Compaa Guipuzcoana, ver
La Compaa de Caracas, por Ronald Hussay, Caracas, 1962.
Miguel Acosta Saignes
32
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
33
Venezuela y sobre las relaciones comerciales que esa produc-
cin permita establecer. Ni Bolvar en Guayana, ni Mario
en oriente, ni Pez en los Llanos pueden ser entendidos si se
ignoran los hechos econmicos caractersticos de esas regio-
nes a principios del siglo XIX y la distribucin demogrca,
tanto en el sentido cuantitativo como cualitativo social. Y si
no se conocen ciertas peculiaridades econmicas de 1810 y
los aos anteriores y siguientes, es imposible comprender la
formacin y el mantenimiento del Ejrcito Libertador que
pudo actuar en una inmensa extensin de Amrica del Sur
y llegar al encuentro del Ejrcito Libertador de San Martn,
sobre unas bases econmicas bien concretas que intentamos
sealar aqu, especialmente sobre Venezuela, y que debern
ser profundizadas y enriquecidas por futuras investigaciones
pertenecientes a diversas disciplinas sociales. Resulta indispen-
sable partir de la economa del siglo XVIII, no porque durante
l permanecieran idnticos los diversos factores de ella, sino
porque a pesar de algunos cambios muy importantes, durante
ese tiempo fueron sentadas las bases de la economa que per-
miti la contienda de veinte aos. A principios de esa centuria
no era muy intenso el comercio de Venezuela con Espaa, a
pesar de que esta pretenda mantener el dominio exclusivo
de las relaciones econmicas con sus colonias ultramarinas.
Exista un navo llamado Registro, encargado del transporte
de mercancas en ambos sentidos. En la primera dcada del
siglo XVIII traa a Venezuela productos diversos, como ropa y
algunos comestibles, que venda a precios excesivos. Sola traer
de preferencia vinos y aguardientes y volva a Espaa con cacao.
Se negaba a retornar a la pennsula con cueros y tabaco, dos
productos abundantes en la provincia de Venezuela. En 1728
se iniciaron importantes cambios, cuando la administracin
econmica qued bajo la Compaa Guipuzcoana, cuya actua-
cin se prolong hasta 1784. Esta intensic especialmente
la produccin de cacao y descuid la de cueros y tabaco, pero
sin embargo, por los diversos puertos de Venezuela, mantuvo
una corriente de exportaciones que variaba segn la regin de
donde se enviaban los productos. Una lista global de las espe-
cies exportadas, suministra idea de lo que fueron actividades
de la Guipuzcoana, desde 1731 hasta 1784: cacao, zarzaparrilla,
tabaco, palo de Brasil, cueros, guayacn, blsamo de copaiba,
palo de campeche, manteca, azcar blanca, madera de tinte,
algodn, ail, dividive, plata y oro labrados, cscara de Per,
races medicinales, tacamahaca, suelas curtidas, caf, pan de
cobre, caafstola y plantas diversas
4
.
Arcila Faras ha hecho notar que a pesar de que durante
todo el siglo XVIII fue el cacao el principal producto de expor-
tacin, el primero explotado comercialmente en cantidades
importantes fue el tabaco. Este se consuma en el pas y en
las Antillas, mediante el comercio de contrabando, contra
el cual luch tesoneramente la Compaa Guipuzcoana sin
poder extinguirlo, pues responda a caracteres de las rela-
ciones internacionales de las diversas potencias en el Caribe
y a una modalidad de la produccin sustrada del control
colonial. A este propsito ser preciso realizar en el futuro
estudios estadsticos, econmicos y polticos, sucientes
para colocar al contrabando en el lugar que le corresponde
dentro de ciertas relaciones de produccin, de las cuales es
componente inevitable, es decir, parte del sistema de circu-
lacin de mercancas. La mayor parte de los economistas que
hasta ahora han escrito sobre este fenmeno en Venezuela, se
4. Arcila Faras, 1946: 87; Cisneros, 1959: 37; Dauxion Lavaysse, 1967: 271
Miguel Acosta Saignes
34
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
35
colocan, consciente y a menudo inconscientemente, del lado
del gobierno colonial, al repudiar sin anlisis el contrabando,
o considerarlo como una ilegalidad en buena hora perseguida.
Habr que restablecer unas cuantas verdades econmicas
respecto del rea del Caribe, durante el perodo de la expan-
sin colonial, y entre los renglones por reexaminarse est el
comercio de contrabando, el cual desde el siglo XVI form
parte de los mecanismos de la circulacin de las mercancas
producidas en Tierra Firme y en algunas Antillas
5
.
El orden de importancia de los productos bajo la Compa-
a Guipuzcoana ha sido examinado por Arcila Faras quien
encuentra que en 1775, bajo el rgimen guipuzcoano, la
cuanta de exportacin de los productos principales segua
el orden siguiente: cacao, cueros, tabaco y ail. En 1786,
despus de haberse declarado la libertad de comercio y de la
retirada de la compaa: cacao, ail, tabaco, mulas, cueros y
caf. Y en 1793 los cuatro primeros lugares correspondan
a cacao, ail, cueros y tabaco. El caf haba pasado al sexto
lugar. Este haba entrado en Venezuela a mediados del siglo
XVIII pero comenz a ser de importancia en el comercio
exterior legal en la ltima dcada de esa centuria. Segn el
mismo autor, el comercio principal que se realiz con Mxico
en los siglos XVII y XVIII estuvo basado principalmente en el
cacao. Lo mismo ocurri con las Canarias, cuyo comercio con
Venezuela estuvo regido por un estatuto especial, estimulado
por el reglamento de comercio libre de 1778
6
.
5. Arcila Faras, 1950: 84, 86, 87, 88.
6. Cisneros, 1950: 14. Dauxion, impresionado por los Llanos, escribi: Los caballos viven
agrupados y generalmente en manadas de 500 a 600 y hasta mil () En la estacin seca a
veces tienen que caminar dos, tres, o ms leguas para ir a beber. Van de cuatro en la ()
Llevan cinco o seis exploradores () que van a 30 pasos delante de la manada. Tienen tambin
un jefe () He encontrado a orillas del Orinoco rebaos de 50 a cien toros salvajes. Siempre
iba un jefe delante y otro a la retaguardia. La gente de la regin me ha asegurado que los asnos
La consulta de diversos autores nos permite alcanzar una
idea general de la distribucin regional de los productos de
exportacin de Venezuela durante la segunda mitad del siglo
XVIII y primera del siguiente. En 1764 escribi un resumen,
en su estudio sobre la provincia de Venezuela, Jos Luis
Cisneros, cuyos datos se conrman con los de otras fuentes.
Caracterizaba a la provincia en general as:
Divdese en tres zonas o pennsulas de tierra diversas
() La primera es una cordillera alta de serrana ()
que la divide del mar por la parte del Norte () valles
() cultivados de haciendas y arboledas de cacao ()
La segunda pennsula () haciendas de caa, ingenios
de azcar blanca y prieta. Es el segundo fruto de ms
crdito de esta provincia () por no hacerse comercio
para la Europa () tabaco, maz, yuca y casabe ()
harina, es de la mejor calidad, en especial la de los valles
de Aragua () tambin en Trujillo y Tocuyo () races:
ames, mapueyes, ocumos, batatas, paracas, apios,
papas y frutas que son pltanos, dominicos, cambures,
aguacates, pinas, chirimoyas, guayabas, papayas, ma-
meyes, nsperos, membrillos, manzanas, higos, habas,
cocos, hicacos, zapotes, anones () caf de excelente
calidad () La tercera parte que es toda una tierra llana
() Crase en estos llanos mucho ganado vacuno, en
tanta abundancia que todos los ms hatos son desde diez
hasta 20 mil reses y mucho que se cra en aquellos des-
poblados, sin sujecin, esto es, levantado sin que puedan
los dueos sujetarlo y hacerlo venir a rodeo
7
salvajes, cuando viajan, guardan la misma disciplina que los caballos; pero los mulos, aunque
viven tambin en manadas, continuamente se pelean y no muestran ms astucia y habilidad
que los caballos para evitar las trampas que se les ponen para cogerlos. Dauxion: 1967, 271.
7. Arellano Moreno, 1964: 419; Arcila Faras, 1946: 454; Rus, 1959: 299; Depons, 1960, II: 301.
Miguel Acosta Saignes
36
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
37
Puede sernos til conocer la diversicacin de los frutos
segn las regiones principales del pas. En la relacin de Ma-
racaibo, fechada en 1787, se indicaban como productos all
importantes el cacao, azcar, cueros de novillo y de vaca, ail,
caf, del cual se dice que era casi como el de Moca, tabaco,
titulado de excelente, zarzaparrilla, calaguala, races, yerbas
medicinales, maderas calicadas como exquisitas.
Sobre Barinas, comprendida en los Llanos sealados por
Cisneros, dice la misma relacin que produca cacao, tabaco
excelente que, segn indica el redactor, preferan los holan-
deses para fumar en pipa, innito ganado vacuno, mular y
caballar y muchas pieles de venado, propias para el ajuar
de la caballera.
De la misma provincia de Maracaibo escriba Rus, dipu-
tado a Cortes en 1814, as:
Produce esta jurisdiccin carnes para el abasto de la
ciudad como por cinco meses, componindose para
los dems de las de Perij y tasajo que traen de la
ciudad de Coro con el ganado de oveja y cabra, queso
y leche, adems de sus excelentes maderas y los cue-
ros. No produce otro fruto extrable que el algodn,
cuyas siembras empiezan a fomentarse desde el ao
de 88 () cacao, que puede dar mucho maz, casabe,
pltano, ail, caf y tabaco, maderas para tintes y
construccin, azcar, desde Trujillo () harinas en
Mrida, zarzaparrilla y calaguala, que o cocuiza
Cuando Rus sealaba esa produccin, en 1814, slo
parte de la provincia de Maracaibo poda ser susceptible de
su recuento. Fue una de las zonas del pas que permaneci
mayor tiempo bajo el control de los colonialistas y mantuvo
relaciones comerciales con Espaa, mientras otras regiones
costeras cambiaban de las manos de los patriotas a las de los
colonialistas o quedaban totalmente independientes
8
.
A mediados del siglo XVIII, segn la Instruccin y noti-
cia de la ciudad de Barquisimeto, se producan all mulas,
caballos, yeguas, burros, ganado mayor, ganado cabro del
que curtan cordobanes, gamuzas para comercio, rebaos de
ovejas de los cuales se obtena lana. En Sarare y sus alrede-
dores, se criaba ganado mayor y de cerda.
En relacin a los Llanos, desde mitad del siglo XVII
comenz el comercio de la corambre, en su mayor parte
clandestino. Los cueros eran vendidos por los indgenas, que
haban aprendido a trabajar el ganado en misiones y luego se
haban convertido en los primeros llaneros, a los holandeses
y otros mercaderes del Caribe, quienes burlaban la vigilancia
de los espaoles. Un misionero informaba ya en 1657. Los
habitantes de las provincias de Cuman y Nueva Barcelona
entraban en los llanos
y han sacado tanto ganado de esta especie, que no slo
les sirve de sustento y a los soldados que tiene S.M.
en la gran fortaleza de Araya, sino (que) se recoge
tambin tanta cantidad de corambre, cuanta se puede
gastar en Espaa y en las dems provincias de Euro-
pa, que tanto como esto en la abundancia de ganado
vacuno que en aquellas provincias se cra
Iguales armaciones se hacan hasta el siglo XIX y nos
importan para conocer algunos rasgos especiales de la guerra
8. Arellano Moreno, 1964: 379; Polanco, 1960: 199.
Miguel Acosta Saignes
38
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
39
de liberacin en Venezuela
9
. Por Puerto Cabello, cuyo castillo
cost mucha sangre y esfuerzo a los patriotas venezolanos por
muchos aos, se exportaban a principios del siglo XIX ndigo,
algodn, cacao, cueros, caf, cobre, caballos y mulas. Algunos
de esos productos provenan de los valles de Aragua y de las
regiones colindantes con los Llanos, como San Sebastin
de los Reyes, en cuya comarca se prefera siempre la cra de
ganados a cualquier labor agrcola
10
. De Barinas, acerca de la
cual ya lemos algunos datos de mediados del siglo XVIII, sa-
bemos por los viajeros de principios del siguiente, que salan
especialmente novillos y mulas, entre 1800 y 1810, por el ro
Portuguesa. Otros ganados se exportaban llevndolos hasta
el Orinoco. Tambin salan novillos y mulas de los Llanos de
Portuguesa. Se exportaban por la Vela de Coro, Puerto Cabello
y el Orinoco. Hubo tambin cultivos de tabaco importantes
en las regiones del ro Portuguesa
11
.
Sobre los Andes venezolanos escriba Depons, viajero
de los primeros aos del siglo XIX, a propsito de Mrida,
que en los alrededores de la poblacin se daban frutas y
legumbres, maz, habas, guisantes, patatas, yucas, trigo y
cebada, y sealaba optimista: la abundancia es tal que aun
a los pobres ms pobres les sobra alimento. Reciba Mrida
carne de Barinas y los indgenas trabajaban el algodn y la
lana. En Trujillo abundaban las ovejas y cabras. Las rela-
ciones comerciales eran preferentemente con Maracaibo
y con Carora, donde tambin se criaba abundantemente
ganado cabro
12
.
9. Depons, 1960, II: 134, 274.
10. Depons, 1960, II: 266, 306.
11. Depons, 1960, II: 305.
12. Depons, 1960, II: 288; Dauxion, 1967: 251; Wavel, 1973: 78.
Del oriente de la provincia hablaban maravillas los visi-
tantes posteriores a 1800, como Depons y Dauxion Lavaysse.
El primero sealaba cmo los barceloneses descuidaban la
agricultura. Producan cacao y un poco de algodn. Si la re-
gin se hubiese cultivado, pensaba, habra dado cabida a 600
mil esclavos y en la primera dcada del siglo XIX no haba
all sino unos dos mil, la mitad de los cuales se dedicaban al
servicio domestico. Los barceloneses exportaban mucha car-
ne salada hacia las Antillas y el sebo era tambin importante
artculo comercial, as como cueros. Se lamentaba Depons de
que para 1801 cuando l visit la zona, los cuatreros, segn
crey, haban disminuido las posibilidades regionales a fuerza
de matar el ganado impunemente. Dauxion, quien visit los
mismos lugares poco tiempo despus, no comparti el pesi-
mismo de su antecesor, a quien a veces critica. Dauxion vio en
la provincia de Barcelona inmensas sabanas que alimentan
numerosos rebaos de toros, caballos, asnos y mulas. Ob-
serv que se exportaban por millares a las colonias vecinas
y se enviaba tambin all carne seca. Segn sus datos, esa
provincia exportaba anualmente 150 mil a 200 mil quintales
de cacao, de tres mil a cuatro mil de ail, cerca de dos mil
de achiote y de 250 mil a 300 mil quintales de algodn. Vio
tambin salir hacia las Antillas maz, aunque no en abundan-
cia y presenci el comienzo del cultivo del arroz, que slo se
obtena para el consumo. En un solo ao haban salido por el
puerto de Barcelona 132 mil novillos, 2.100 caballos, 84 mil
mulas, 800 asnos, 180 mil quintales de tasajo, 36.000 cueros
de toro, 4.500 cueros de caballo y seis mil pieles de venado.
Wavel, un legionario de los patriotas, anotaba aos despus,
en 1817, algunos productos que conoci en la provincia de
Barcelona: guanbana, guayaba, manicuri, maniroti, yuca
Miguel Acosta Saignes
40
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
41
amarga y dulce, y casabe. Los nombrados antes de la yuca
los consumi obligatoriamente como simples frutas natura-
les, cuando hubo de alimentarse, durante una huida, con la
recoleccin de cuanto era comestible
13
.
Pueden resumirse los datos vistos as: las costas o sus
cercanas producan abundantes productos agrcolas, entre
los cuales sobresala el cacao como fruto de exportacin. El
maz, poco nombrado en el comercio exterior, era la base de
la alimentacin de los trabajadores, esclavos negros e ind-
genas, as como de los pardos. Por todos los puertos, pero
especialmente por los orientales, se exportaba abundante ga-
nado. Es notable la cantidad de mulas, animales propios para
duras labores de carga, que salan por el Orinoco y Barcelona
hacia las Antillas. Los usufructuarios de las ganancias de la
exportacin eran, hasta 1810, los criollos, grandes propieta-
rios de haciendas, plantos y hatos, donde los hubiera, y en
condiciones especiales a veces, como veremos al referirnos a la
produccin de los Llanos. Durante el predominio de la Com-
paa Guipuzcoana, desde 1728 hasta 1784, los productores
criollos no podan exportar libremente los productos de sus
haciendas, ni los ganados obtenidos en hatos o en las sabanas.
Diversos movimientos de rebelin, como el de Francisco de
Len, en 1749, y otros posteriores, fueron engendrados por
la situacin de inferioridad en que los criollos resultaban por
el monopolio de la compaa, que no era enteramente parti-
cular, sino expresin de los intereses de los altos gobernantes
espaoles, incluido el rey. Los criollos aspiraban a poseer los
ms altos cargos, desempeados por espaoles peninsulares, a
practicar el libre comercio y a lograr el poder poltico que a la
13. Dauxion, 1967; Depons, 1960; Brito Figueroa, 1961: 50.
postre signicara el manejo de una economa que presentaba
caracteres nacionales para 1810. Eran similares los intereses
de los exportadores de la regin oriental, de la central y de
Maracaibo; todos los criollos habitantes de la periferia de los
Llanos aspiraban usufructuar las grandes riquezas de estos,
en pastos, ganado y vas de comunicacin por los grandes ros
del pas, y los mantuanos de la regin septentrional aspiraban
al control del Orinoco, de los indios de sus cercanas, como
trabajadores, y del ro como gran va de salida de productos
hacia el Caribe. Para el logro de todas esas aspiraciones se
produjeron el movimiento de 1810 Junta Conservadora de
los Derechos de Fernando VII con apariencia de rebelin
contra las huestes napolenicas, y la declaracin de total in-
dependencia del 5 de julio de 1811. Naturalmente, la clase de
los criollos no pudo prever el conjunto de los problemas que
habra de vencer. Muchos de ellos se debieron a los caracteres
de la produccin, pero por otros rasgos de esta resultaron
favorecidos los combatientes patriotas. Las desigualdades
establecidas por las Leyes de Indias, el sistema de castas, la
existencia de los esclavos y de los negros que se haban hecho
cimarrones y permanecan, en buen nmero, en actividades
prcticamente independientes, la combatividad de todos
los sectores de color para obtener benecios propios en la
guerra, fueron factores que parecieron inusitados a muchos
dirigentes. La clase conductora del movimiento hubo de sor-
tear innumerables dicultades de toda ndole para lograr la
estructura nacional defectuosa, pero en camino de progreso,
cuyos fundamentos se lograron en la batalla de Carabobo, en
1821, y se consolidaron con la de Ayacucho en 1824, en cuanto
correspondi a la ocupacin de los territorios suramericanos
por las tropas coloniales de Espaa.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
43
Captulo II
Demografa y produccin
I
lustrar sobre las correlaciones de los diferentes sectores,
en cuanto a la cuanta de la poblacin, un breve recuento
de la distribucin demogrca en la primera dcada del
siglo XIX. Humboldt, viajero durante 1800 en Venezuela,
dio como cifra total la estimacin de 800 mil pobladores.
Depons calcul para el primer quinquenio de esa centuria
728 mil habitantes, y Dauxion Lavaysse sum 975.972. Nos
inclinamos por esta cifra, no slo porque ese viajero pudo
ponderar las cifras de Humboldt y Depons con nuevos datos
y clculos durante su viaje, sino porque los movimientos de
poblacin durante la Guerra de Independencia, indican que
seguramente los censos eclesisticos u ociales conocidos
por los visitantes de Venezuela, adolecan de las dicultades
de penetrar en ciertos territorios desde donde se produjeron
abundantes migraciones, es decir, haba un buen sector de
poblacin no incluida en las matrculas de tributos, diez-
mos u otras contribuciones. Creemos acertado el clculo
Miguel Acosta Saignes
44
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
45
de quienes han estimado para 1810, al comenzar la tensin
revolucionaria, la poblacin de Venezuela en un milln
de habitantes. Conviene conocer las cifras provinciales de
Dauxion Lavaysse:
Poblacin de Venezuela en 1807
Provincias Habitantes
Caracas 496.772
Cuman 96.000
Margarita 16.200
Guayana 52.000
Barinas 141.000
Maracaibo 174.000
El profesor Federico Brito Figueroa, quien ha trabajado
con las cifras de poblacin con nes histricos y sociolgicos,
ha calculado con base en las cifras y autores sealados y con
la consulta de matrculas eclesisticas y ociales, un total de
898.243 habitantes para 1810, as:
Condicin Social
Nmero
de individuos
Porcentajes
Espaoles 12.000 1,3
Criollos 172.727 19,0
Pardos 407.000 45,0
Negros libres
y manumisos
33.362 4,0
Esclavos 87.800 9,7
Esclavos
cimarrones
24.000 2,6
Indios no tributarios 25.590 3,5
Indgenas marginales 60.000 6,5
Agrupados por colores, es decir, por sectores que
posean ciertos intereses comunes, se obtiene la siguiente
estadstica de conjuntos relativos:
Blancos (espaoles y criollos) 20,3 %
De color (pardos, negros libres y esclavos
ms cimarrones)
61,3 %
Indgenas (tributarios, no tributarios
y marginales)
18,4 %
Es claro que estas sumas suministran slo algunos indi-
cios, pues si bien los espaoles y criollos posean intereses
comunes, ante los otros sectores explotados de la poblacin,
se enfrentaron antagnicamente por el dominio de los be-
necios, es decir, de lo producido. En cuanto a los pardos,
ciertamente algunos de sus sectores coincidan con los ne-
gros libres y menos abundantemente con los esclavos y los
cimarrones, pero en otros aspectos, buen nmero de ellos
aspiraban a gozar de privilegios que las Leyes de Indias haban
adjudicado slo a los blancos. En cuanto a los indgenas, no
constituan de ninguna manera un sector unitario: los 60 mil
marginales nunca tomaron parte en la Guerra de Indepen-
dencia como grupos y los sometidos a la inuencia misional
slo en pequea parte podan repudiarla. Los indgenas no
Miguel Acosta Saignes
46
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
47
tributarios, pero no marginales, tomaron a veces parte en
la contienda independentista, ya de parte de los realistas, ya
junto a los patriotas
14
.
Debe recordarse que en 1810 la poblacin venezolana
se agrupaba hacia el norte, carcter sobreviviente en 1976,
con algunas excepciones debidas a la industrializacin en
Guayana. Las ms grandes ciudades estaban en la regin
costera, incluyendo en ella los valles de la cordillera cos-
tanera; los Llanos estaban poblados muy reducidamente,
con hatos e instalaciones familiares muy distanciados, y en
Guayana haba comunidades indgenas dispersas, centros
misionales y pocas ciudades. Puede completar una idea de la
distribucin demogrca en 1810, la lista de las principales
ciudades, con la poblacin estimada por el profesor Brito
Figueroa y otros autores:
Poblaciones de la regin
Costera Central y Oriental
Habitantes en 1810
Caracas 42.000
Valencia 8.500
Maracay 8.866
Turmero 9.065
La Victoria 7.800
Puerto Cabello 7.500
San Felipe 6.800
La Guaira 6.000
Cariaco 6.000
14. Segn Carrocera, la ltima misin de capuchinos antes de 1810, lleg en 1795 (1972,
III: 455). Muestra en un mapa croquis, la lista de las misiones desde 1658 hasta 1815. Las
villas de espaoles, fundadas por misioneros y luego dejadas para transformarse en villas,
fueron: San Carlos, Araure, Calabozo, El Pao, San Felipe, Cachicamo (que desapareci), San
Jaime y San Fernando de Apure (Depons, 1960, II: 271, 295; Armas Chitty, 1949: 235; Brito
Figueroa, 1963: 216-17; Dauxion, 1967: 272, 274, 269; Arellano Moreno, 1964: 414.)
Cagua 5.506
Cumanacoa 4.200
Guama 3.592
El Consejo 3.000
San Mateo 3.000
Ocumare 4.753
Guacara 5.391
Gige 2.655
Poblaciones del Occidente Habitantes en 1810
Maracaibo 24.000
Barquisimeto 11.300
Mrida 11.500
El Tocuyo 10.200
Trujillo 7.600
Carora 6.200
Qubor 6.998
Sanare 3.315
Siquisique 3.310
Sarare 2.266
Poblaciones de los Llanos Habitantes en 1810
Guanare 12.300
Barinas 10.000
San Carlos 9.500
El Pao 5.400
Calabozo 4.800
Villa de Cura 4.498
Araure 3.945
San Sebastin 3.384
Ospino 6.375
Acarigua 3.394
La Corteza 3.394
Miguel Acosta Saignes
48
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
49
El Tinaco 2.577
Tucupido 4.236
Guasdas 3.325
Barbacoas 2.716
El Sombrero 3.504
Poblaciones de Guayana Habitantes en 1810
Angostura 8.500
Pueblos de misiones 15.000
La distribucin de las clases sociales era diferente segn
las regiones. Los esclavos, principales productores en las
haciendas de cacao, caa y caf, existan en mayor nmero
desde el estado Yaracuy hasta la punta oriental de Paria; en
las misiones, establecidas en zonas llaneras (en las provincias
de Barcelona y Cuman y en Angostura), eran principales
productores los indgenas. En los Llanos trabajaban pardos,
descendientes principalmente de indios y espaoles, con
pequea mezcla de negros, y en las misiones haba pocos
esclavos. De modo que estos se encontraban concentrados
particularmente hacia el norte del pas. Depons sealaba a
principios del siglo XIX que en la provincia de Barcelona casi
no hay esclavos. Mientras que en las principales ciudades
del centro, los esclavos llegaban a constituir hasta 10% de
la poblacin, disminuan mucho en otras regiones. En un
documento relativo al pueblo llanero Chaguaramal del Batey,
hoy Zaraza, de 1779, se enumeran 77 propietarios de hatos, de
los cuales 40 no posean esclavos, dos tenan 14, uno posea
12, otro 10. Haba tres propietarios con nueve esclavos cada
uno; otro con ocho; dos con cinco y el resto con menos. Seis
dueos de hatos tenan cada uno solamente un esclavo. El
dato es interesante, porque si de 77 propietarios, solamente
40 eran dueos de esclavos, surge la pregunta de cmo traba-
jaban el ganado. La respuesta no alude solamente al trabajo
de esclavos o indgenas, sino a las formas de propiedad que
regan en el Llano, a las cuales nos referiremos posterior-
mente. De todos modos, all se ejemplica el fenmeno de
que durante todo el siglo XVIII y el XIX, la poblacin de
esclavos fue menor en los Llanos que en la regin costera.
Brito Figueroa seala al respecto que
la esclavitud negra no arraig denitivamente en
Los Llanos porque la ganadera, tal como se practi-
caba, absorba pocos brazos y los negros importados,
cuando no eran admitidos por los propios amos, se
fugaban hacia las poblaciones volantes de indios y
negros cimarrones.
Segn el censo de 1801, citado por Depons, la ciudad de
Maracaibo tena en esa fecha 22 mil habitantes, que subieron a
24 mil cuando llegaron, despus de 1804, dos mil espaoles que
huan de la revolucin en Santo Domingo. En general, seala
aquel autor, los negros esclavos no eran muy numerosos en
la provincia de Maracaibo. Tampoco abundaban, correlativa-
mente, los manumisos y los que existan se dedicaban a ocios
mecnicos. Eran ebanistas, tallistas, zapateros, carpinteros, al-
bailes, herreros y algunos fundaban hatos, para cuyo fomento
no se encontraban las facilidades de los Llanos, porque no exis-
tan tantos ros ni lagunas como en estos, por lo cual en tiempos
de sequa perecan muchas reses. Segn Dauxion, la provincia
de Maracaibo tena, en 1807, 147 mil personas y segn Depons
Miguel Acosta Saignes
50
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
51
slo haba en ella unos cinco mil esclavos. En la relacin de
la provincia de Maracaibo y Barinas, de 1797, se estimaban en
Gibraltar, Trujillo, Mrida, La Grita, San Cristbal y Perij,
unos seis mil esclavos, de modo que en la porcin occidental
de Venezuela, donde se encontraban poblaciones indgenas
o mestizas abundantes, los africanos y sus descendientes no
tuvieron la misma importancia productiva que en el centro de
la provincia de Venezuela. Menos an en Guayana. En un total
de 52 mil habitantes estimados por Dauxion para 1807, haba
en esa provincia slo tres mil esclavos y un conjunto de 15 mil
indios como trabajadores en las misiones. En San Tom, de
8.500 personas existan slo 300 esclavos, la mayor parte de
los cuales se dedicaban al servicio domstico
15
.
Despus del retiro de la Compaa Guipuzcoana, en 1784,
hubo alteraciones en la poblacin. Las cifras de principios del
siglo siguiente no reejan, pues, necesariamente, la situacin
del anterior, en algunas regiones. Poblacin que progres
mucho como resultado del libre comercio fue Cuman, en
el oriente. Tambin tuvo inuencia en la regin oriental de
Venezuela la actuacin de la Real Compaa de Comercio de
Barcelona, activa all desde 1752 hasta 1816 Comerciaba con
Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, as como con algu-
nos puertos de Tierra Firme, como Cuman. Naturalmente
hubo contradicciones entre esta compaa y la Guipuzcoana,
durante las prolongadas actividades de esta. La compaa
catalana contribuy a que se crearan algunas diferencias
productivas entre el oriente y el resto del pas. Por ejemplo,
foment el cultivo del algodn, lo cual origin actividades
industriales en Catalua
16
.
15. Dauxion, 1967: 239; Crdova Bello, 1962: 17.
16. Dauxion, 1967: 221, 239, 245, 248. Parra Prez (1954, I: 45) opina: La ocupacin de la isla
Dauxion Lavaysse informa sobre la regin de Paria, y sus
datos sirven para comprender cmo antes de 1813, ao en que
lleg Mario a Giria desde Chacachacare, para convertirse
en el Libertador de Oriente, ya haba una larga tradicin de
comercio con las Antillas. De los valles del cabo de Paria,
explica Dauxion:
desde el ao de 1794 se ha establecido un conside-
rable nmero de agricultores originarios de diferentes
pases, particularmente irlandeses y franceses. Estos
ltimos son en su mayora colonos de Granada, To-
bago y Trinidad, quienes se han refugiado all para
sustraerse de los vejmenes del gobierno ingls.
Haba en la regin, segn el viajero, siete mil trabajado-
res de todas las edades, sexos y colores. En Punta de Piedra
cultivaban el cacao, en Giria, el algodn y en otros sitios,
el caf. En 1807 visit Dauxion algunos trapiches de la zona.
Para Depons, quien estuvo algunos aos antes all, Giria
y Bimina estaban habitadas por espaoles y por franceses,
llegados en 1797, cuando los ingleses ocuparon Trinidad. A
pesar de haberse alejado de esta isla, sus antiguos habitan-
tes obtenan en ella herramientas para el trabajo agrcola y
vendan sus frutos sin pago de derechos
17
.
de Trinidad por los ingleses en 1797 cambi por completo la situacin econmica y poltica
de las provincias orientales de Venezuela. Fue entonces cuando comenzaron a fundarse o
desarrollarse las haciendas de la costa de Paria, debido a la inmigracin de vecinos ricos de la
isla y el establecimiento de relaciones comerciales con ella. El oriente se convirti en merca-
do ingls y al propio tiempo Trinidad adquiri gran prosperidad () En lo poltico, Trinidad
represent pronto un papel importante, primero como centro de maniobras contra Espaa
enemiga de Inglaterra despus contra los patriotas venezolanos cuando aquella nacin
entr en lucha con Francia. Segn los informes que tena el gobernador de Trinidad, podan
salir por el Guarapiche con rumbo a Trinidad, mulas, ganado vacuno, algodn, cacao y cue-
ros, adems de tabaco y sebo. Giria produca algodn no, cacao dulce, caf superior al de
Santo Domingo, arroz de primera y maz de superior calidad (Parra Prez, 1955, III: 136.)
17. Depons, 1960: 279, 282, 285, 288; Parra Prez, 1954, I: 5.
Miguel Acosta Saignes
52
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
53
Buen nmero de comerciantes orientales obtenan ganan-
cias de la sal que se produca en abundancia en la pennsula de
Araya. De aqu se provean los cultivadores y criadores de gana-
do de las provincias de Cuman y de Barcelona. La sal, adems,
era llevada por el Orinoco hasta Guayana, lo cual empleaba
a numerosos comerciantes de diferente rango econmico.
Depons calcul la poblacin de la provincia de Cuman en 80
mil habitantes. Los ms prsperos eran los de la costa.
Por Giria no slo se exportaban productos agrcolas.
En 1784 el padre de Santiago Mario, quien en 1813 sera
el Libertador de Oriente, exportaba mulas, caballos, ganado
vacuno, cabritos y pescado, a cambio de lo cual retornaba
negros, monedas o vveres, desde las Antillas. Esta relacin
comercial continu con numerosas dicultades, pero inin-
terrumpidamente cuando los patriotas lograban obtener el
control de Giria o de otros puertos orientales.
Depons encontr en 1804 a Cuman con 24 mil habitan-
tes y con extensa produccin agrcola, as como con intenso
comercio con las islas de Barlovento. A cambio de pescado
salado se obtenan herramientas, provisiones y muchas mer-
cancas de contrabando. Por el puerto de Cariaco salan al
extranjero especialmente algodn y cacao, as como alguna
caa de azcar
18
.
Margarita, poco poblada, tuvo, sin embargo, extraordi-
naria importancia durante la primera parte de la Guerra de
Independencia. Dauxion Lavaysse calcul para 1807, 16.200
habitantes para toda la provincia que se compona de la isla
capital y la de Coche y Cubagua. La de Margarita tena 14 mil.
Se cultivaba all poco algodn y escasa caa de azcar. Depons
18. Polanco, 1960: 204; Depons, 1960, II: 290; Dauxion, 1967: 263-264.
calculaba 5.500 blancos, dos mil indios y 6.500 individuos de
color, entre esclavos y manumisos. La actividad principal era
la pesquera, practicada especialmente con grandes trenes en
la isla de Coche. Los indgenas que trabajaban all reciban un
real por da y como alimento pescado y pan de maz. Existan
algunas artesanas, de que se ocupaban los manumisos o al-
gunos indios y mestizos. Tejan hamacas de algodn y medias
de lo mismo. El contrabando a travs de la isla era intenso.
Algunos importaban all mulas desde Tierra Firme y luego
las embarcaban clandestinamente con rumbo a las Antillas.
Por vivir de la pesca, Margarita resultaba prcticamente
autnoma en cuanto a la alimentacin. Dauxion vio en una
de las pesqueras de la isla de Coche a trescientos indgenas
empleados. La alimentacin con pescado se completaba
usualmente en Margarita con maz, casabe y cambures que
se cultivaban slo para el consumo
19
.
Algunos datos sobre la economa de la provincia de Gua-
yana, a la cual le estim Dauxion Lavaysse 52 mil habitantes
en 1807, pueden ser tiles, debido a que Bolvar hizo centro
de su actividad, desde 1817, a Angostura y fue all donde se
reuni el Congreso en 1819. Adems de las correlaciones de
fuerzas que para la fecha del traslado de Bolvar a Guayana
existan, lo impulsaron circunstancias econmicas concretas,
como la ganadera que haban establecido los misioneros y,
en menor escala algunos particulares, as como la red de
comunicaciones uviales del Orinoco.
La ganadera de las misiones de Guayana comenz en 1724,
cuando un grupo de capuchinos pas el Orinoco llevando cien
reses que les haban suministrado sus colegas de Pritu en la
19. Polanco, 1960: 199, 202: Alvarado, 1966: 244, 306, 307, 309, 320.
Miguel Acosta Saignes
54
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
55
provincia de Nueva Barcelona. Para 1761 se calculaban unas
140 mil cabezas de ganado. En el informe ocial y reservado
que escribi para la Corona espaola en 1766 Eugenio Alva-
rado, seal adems, los caballos propios para las vaqueras,
y un buen planto de caa que produca el aguardiente para
consumo en las misiones. Se reri Alvarado especcamente
a algunas poblaciones. Cabruta tena, en 1766, 452 habitantes
ms o menos, de los cuales 400 eran indgenas. El resto co-
rresponda a tres familias de espaoles y algunos trabajadores
de color. Aqu llegaban, por el Orinoco, muchos productos
extranjeros de contrabando y a veces legalmente introduci-
dos. Se obtenan herramientas, telas y abalorios a cambio de
casabe, maz, races, miel, cera y aceite de palo, codiciado en
todos los centros de comercio por las virtudes curativas que
se le atribuan. Iba a dar a Martinica, Granada y Esequibo. En
la Encaramada haba 290 indios, dos vecinos mulatos y un
misionero para quien sembraban los indgenas maz y yuca.
Recogan tambin aqu miel y aceite de palo, as como cera.
De este lugar salan, adems, ollas y vasos de barro.
En estos tiempos de Alvarado estaba prohibida por las
autoridades colonialistas la comunicacin uvial de Guayana
con las provincias de Maracaibo y Barinas, hacia donde se poda
ir saliendo del Orinoco por el Apure y sus auentes. A pesar
de todo, tracaban en forma constante, ilegalmente, muchos
extranjeros que transportaban hacia el Caribe, por el Orinoco,
cacao y tabaco, miel de caa, papeln y aguardiente. Obtenan
tambin de los habitantes de los hatos ribereos y de verdade-
ros cazadores de ganados cimarrones, carne y cueros. Alvarado
observ que se haban fundado hatos en la ribera derecha del
Orinoco, donde existan pastos a veces superiores a los de la
margen izquierda, correspondiente a los Llanos.
Segn el famoso informe del gobernador Centurin, en
1773 existan en Guayana, sin contar las misiones, 633 esta-
blecimientos de agricultura y cra y 14.781 cabezas de ganado.
En las misiones existan para 1788, segn Marmin, 180 mil
cabezas de ganado y en hatos particulares se estimaban otras
40 mil. La cra de caballos y mulas no haba alcanzado la
misma riqueza. Quiz se mantendran solamente los caballos
propios para los trabajos de ganadera y las mulas sucientes
para los transportes. En las cercanas del ro Caura se culti-
vaba en esa fecha tabaco, maz y arroz. Se extraa por los ros
buena cantidad de maderas nas
20
.
Segn la relacin de Sansinenea, de 1779, en esa fecha sa-
lan por el Apure y el Orinoco, con transacciones en Guayana,
muchos frutos de la jurisdiccin de Mrida. Desde Cuman
se embarcaba especialmente corambre para las Antillas que
llegaba a favor del trco, en la mayora de las veces ilcito,
por los Llanos y sus ros.
En 1788 calcul el gobernador Marmin que existan en
Guayana 11 vecindarios de espaoles, de los cuales cuatro
eran ciudades, y siete, villas. Haba, adems, 67 misiones de
indios. Se contaban 24.395 individuos entre espaoles y gen-
te de color en las ciudades y villas, y en las misiones 13 mil
indgenas. Estimaba las existencias de ganado mayor en 220
mil cabezas, cuya traslacin era costosa, por lo cual a veces
consuman en la capital carnes procedentes de los Llanos
de Barcelona y de la provincia de Caracas. Posiblemente los
capuchinos se negaban a facilitar el transporte para los ani-
males de consumo local, con el objeto de negociar el ganado
20. Arellano Moreno, 1964: 403, 405, 453; Vila, 1969: 211; Depons, 1960, II: 348; Dauxion,
1967: 270; Carrocera, 1972, III: 437.
Miguel Acosta Saignes
56
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
57
en otras circunstancias, a mejores precios. En las misiones los
indgenas, aparte de las labores de ganadera, eran sembrado-
res de frutos, cultivadores especialmente de maz y yuca. En
1801 calculaba Depons en 19.425 los indgenas que residan
y trabajaban en las misiones. Los misioneros empleaban
un corto nmero de esclavos negros. Entre 1791 y 1794, se
importaron 200 para sus establecimientos
21
.
21. Marx, 1970: 18.
Captulo III
La formacin econmico-social
de los Llanos
E
n su introduccin a la Crtica de la economa poltica,
escriba Carlos Marx: Los mongoles () devastando
a Rusia, actuaban de conformidad con su produccin que
no exiga ms que posturas, para las cuales las grandes ex-
tensiones inhabitadas eran una condicin fundamental
Los caracteres de la produccin en los Llanos venezolanos
propiciaron el envs de ese cuadro sintetizado por Marx.
En efecto, en este caso fueron las condiciones econmicas
que pudieron desarrollarse en los Llanos de Venezuela y de
Colombia, debido a condiciones histricas, las que pudieron
oponerse durante la Guerra de Independencia a la devastacin
que perpetraban los colonialistas. Si en Rusia las llanuras
permitieron las invasiones mongolas, en Venezuela fueron
las sabanas el teatro de la contienda libertadora contra los
ejrcitos colonialistas. Sirvieron para fundamentar una
produccin adecuada para la defensa y el ataque. Nunca se
ha sealado este fenmeno histrico trascendental a pro-
Miguel Acosta Saignes
58
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
59
psito de la independencia de Venezuela, debido a que los
historiadores han tratado sobre la guerra emancipadora sin
ninguna relacin con sus bases econmicas, relativas a la
produccin indispensable. Al estudiar la formacin, creci-
miento y mantenimiento del Ejrcito Libertador, o, mejor,
de los ejrcitos libertadores que llegaron a fundirse en uno
solo, encontraremos que las caractersticas econmicas re-
sumidas acerca de oriente y Guayana se juntaron con la que
result principal, la de los Llanos. Veamos un resumen de
los rasgos de estos
22
.
La penetracin de los conquistadores espaoles en el
territorio venezolano dur mucho tiempo. La entrada en
los Llanos se realiz slo al comenzar la segunda mitad del
siglo XVII. Todas las ciudades fundadas hasta ese tiempo
estuvieron en la zona costera o en el piedemonte sureo de
la cordillera de la costa o en los Andes y sus estribaciones.
El gran ro central de Venezuela, el Apure, fue descubierto
slo en 1649, cuando las llanuras centrales del pas eran ha-
bitadas y atravesadas continuamente por numerosas tribus
indgenas. Algunos espaoles haban penetrado en la zona
en exploraciones individuales, entre ellos el capitn Miguel
de Ochogavia, a quien en ese ao se encomend el descubri-
miento ocial. Una de las causas por las cuales se le autoriz
a descubrir, conquistar y fundar, segn se estilaba en los
descubrimientos ociales, fue el conocimiento que ya tena
de la abundancia de ganado en las mrgenes del Apure. En la
justicacin del nombramiento de Ochogavia hecha por el
gobernador y capitn general de La Grita y Mrida, Francisco
Martnez de Espinosa, se explic:
22. Carvajal, 1956: 76.
Del ro Apure y Sarare, jurisdiccin y comarca de dicha
ciudad de Barinas y que se junta con otro ro espacioso
que se hace navegable hasta llegar al puerto de la Gua-
yana, por cuyas riberas hay muchas naciones de indios,
en gran nmero pobladas de ineles, mucha suma de
ganados vacunos y grandes comodidades de tierras fr-
tiles y abundantes () En cuya conformidad se recibi
dicha informacin con nmero de testigos, quienes para
descubrir vas entre las ciudades que se iban fundando.
Algunos atravesaron los Llanos desde Oriente hasta El
Tocuyo. A veces escapaban ganados a los expedicionarios
que lograban xito en sus travesas, o quedaban, cuan-
do los grupos se disolvan a causa de enfermedades o
combates con indgenas. Seguramente, adems, desde
los Llanos de Barcelona, penetraron ganados hacia el
sur y se extendieron en forma tal que los fundadores
de hatos desde el siglo XVII no hacan ms que esta-
blecer un centro desde donde aprovechar el ganado
cimarrn. Tambin fue sobre esa circunstancia que se
establecieron, despus del descubrimiento del Apure,
muchas misiones en Los Llanos. En fecha posterior a
1650, algunas comunidades residentes en los Llanos
septentrionales se extendieron hacia el sur en labores
de ganado. As, los pobladores de Guanare llegaron hasta
el propio ro Apure, no con establecimientos continuos,
sino diseminados a travs de las sabanas
.23
.
El historiador venezolano Guillermo Morn hizo notar,
en su obra Los orgenes histricos de Venezuela, cmo los
espaoles llegaron a Tierra Firme a travs de una serie de
operaciones de establecimiento que cubri primero las gran-
des Antillas, con base en la importacin a Amrica de diversas
23. Cisneros, 1959: 127; Siso, 1951, I: 132, 533.
Miguel Acosta Saignes
60
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
61
especies de ganado. Fue avanzada alimenticia la carne, propa-
gada, adems, con el mtodo del bucan, por los libusteros,
quienes fueron continuadores de los sistemas de alimentacin
practicados por los caribes con los venados y otras especies
de cacera, antes de conocer los vacunos. Despus que en las
costas y en los Llanos se establecieron misiones, cuya base
de sustentacin y provecho econmico fueron los ganados,
grandes grupos de indgenas aprendieron a utilizar la carne
de vacunos y los caballos para el trabajo y el transporte. Es as
como los primeros llaneros verdaderos de Venezuela fueron
indgenas. Muchos de ellos se fueron de los hatos misionales
y ensearon a sus compaeros. Otros indgenas quiz desde
antes de la penetracin de los colonialistas en Apure, haban
aprendido a cazar reses, como lo comprueba el hecho de que
desde antes de 1650 ya penetraban holandeses en los Llanos
orientales, donde obtenan cueros de los indgenas, quienes
no trabajaban all el ganado sino lo utilizaban como especie
de caza, econmica y no slo alimenticiamente productiva.
En 1764, Jos Luis de Cisneros, en una muy citada rela-
cin econmica, inclua consideraciones sociolgicas. En su
Descripcin de la provincia de Venezuela, asentaba que el
genio espaol, ms inclinado a la vida pastoral () preere
los Llanos ridos del Orinoco, que cubre de animales
Fueron las condiciones histricas de la colonizacin de Ve-
nezuela por los espaoles las que condujeron a la creacin
de los hatos y a la preferencia por el comercio del ganado.
Esta especie se propag sola, y durante varios siglos el tra-
bajo del hato fue una ganadera elemental, consistente en el
aprovechamiento de la multiplicacin silvestre de vacunos,
caballares y aun porcinos. A mediados del siglo XVIII eran
someramente descritos los Llanos por Cisneros as:
Desde la villa del Pao, en la provincia de Barcelona,
hasta Mrida, esto es, en una extensin de 150 leguas.
Este y Oeste, sobre un ancho de 40 leguas, no se hallan
hatos ms o menos considerables de ganado mular,
caballar y vacuno. Muchos habitantes de Caracas tie-
nen semejantes propiedades lejos de la ciudad en que
residen, de diez a doce das de marcha. Los habitantes
de Calabozo, San Sebastin de los Reyes, San Felipe,
Barquisimeto, Guanare, Trujillo, Barinas, S. Carlos
(sic), Carora, etc., no tienen casi otras.
Carlos Siso, en su obra de sociologa La formacin del
pueblo venezolano, escribi algunas consideraciones in-
teresantes y originales sobre el origen de los llaneros, no
coincidentes con varios lugares comunes aceptables como
verdades cientcas. Dice del Llano:
En ese medio hizo su entronque el espaol con el
indgena habitante de la llanura. Pero, al mismo
tiempo, el negro tambin lo acompa a poblarla. De
dos modos lleg el elemento negro a las llanuras: el
esclavo como mayordomo de los hatos para custodiar y
obligar al trabajo a la indiada que cuidaba los rebaos;
los esclavos cimarrones prfugos de las haciendas de
los Valles de Caracas, de Aragua, del Tuy, que la bus-
caban para ocultarse () El producto de esa mezcla
de negro con indio, con ligero tinte espaol, fue un
tipo de zambo autnomo muy original, extraordina-
rio por su fuerza fsica, por su valor y por su audacia
imponderable
Miguel Acosta Saignes
62
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
63
Aparte de este cruce, cuya importancia es ms social que
fsica, porque el zambo fue un desclasado con la sicologa
que deba serle peculiar, diferenci Siso otro tipo de llanero
como cvico urbano, diferente del llanero de los hatos. Para
l, predominaron en los hatos los mestizos de espaoles e
indios y en las ciudades los mulatos, mezcla de espaoles
y negros. Algunos historiadores, antiguos y recientes, han
insistido en que en los Llanos pelearon, particularmente
durante los aos de 1813 y 1814, llaneros negros. Si all
acudieron negros, mulatos y zambos, no es porque fueran
la poblacin fundamental de los Llanos, sino en parte, por
las fugas mencionadas por Carlos Siso. Es decir, durante la
Guerra de Independencia las llanuras se convirtieron en un
recipiente de grupos procedentes de todos los puntos de la
periferia, por diferentes razones
24
.
Volveremos a citar a Cisneros a propsito de lo que segn
su descripcin, fue una crisis en la ganadera a principios del
siglo XVIII. Es interesante notar en la informacin de ese au-
tor que en cierta poca el comercio de los cueros result una
amenaza para la conservacin de los rebaos, al menos los
situados al alcance de quienes comerciaban de contrabando
con los extranjeros. Escriba Cisneros en 1764:
El nmero de reses, antes tan crecido, que era su-
ciente para el abasto de las provincias y el de todas
las Antillas, se halla en el pas tan reducido, que
apenas basta para el consumo del pas. La falta de ex-
traccin y el rgimen constantemente vicioso de las
carniceras, hicieron insensiblemente perder, desde
1699, al ganado vacuno todo su precio; y los cueros
24. Cisneros, 1959: 130; Depons, 1960, II: 126.
tomaron desde esa misma poca un aumento que
slo dej ver al hatero en la res, el valor del cuero.
Vino la res a no valer en el hato ms que dos pesos y
muchas veces costaba conducirla a las ciudades para
conseguir tres pesos, que los gastos y eventos de la
conduccin reducan a uno. Los cueros se pagaban
en los hatos de ocho a nueve reales de plata-pieza, y
se vendan al instante (). El hatero deba matar y
desollar sus vacas para vender sus cueros y su sebo.
Este asolador ocio fue conado en cada hato a una
docena de hombres montados en buenos caballos y
armados con lanzas. Toros, bueyes, vacas, terneras y
todo lo que se pudo alcanzar, cay bajo el erro mor-
tfero. Lo dems se huy a los montes impenetrables,
donde el terror detiene todava una gran parte ().
Los hateros pensaron luego en reparar este estrago
de la desesperacin. Pero este funesto ejemplo dio
a unos fascinerosos dedicados al robo, la idea de
proporcionarse un ocio con la destruccin de las
reses, por el objeto de conseguir sus cueros. Los
Llanos fueron luego infestados por aquellos hombres
cuya vida es una plaga para la sociedad. En todas
partes se hallaron reses desolladas y abandonadas a
la voracidad de las aves de rapia. Los propietarios
invocaron la autoridad de las leyes, la proteccin del
gobierno, el socorro de la fuerza pblica. Se atendi
a sus justas quejas, salieron decretos, se dieron r-
denes, cuyo cumplimiento fue tan ridculo, que no
hizo sino asegurar a los malhechores su impunidad
y aumentar su nmero
25
.
25. Armas Chitty, 1949; Arellano Moreno, 1964: 481-482; Arcila Faras, 1946: 77; Depons,
1960, II: 123; Dauxion, 1967: 233.
Miguel Acosta Saignes
64
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
65
Una caracterstica importante de la produccin de los
Llanos fue la importancia de la mula, animal que por su
fortaleza y resistencia, era el medio principal de transporte,
no slo en Venezuela, sino en el rea del Caribe. Tal fue su
valimiento econmico que lleg a convertirse en medio de
cambio, en verdadera moneda en las transacciones del siglo
XVIII y en las que durante los aos de tercera guerra de in-
dependencia hubieron de realizar los patriotas para obtener
armas y toda clase de abastecimientos. En 1783 se exportaban
por los puertos orientales, segn las noticias del intendente
valos, diez mil mulas al ao. Otras seis mil eran empleadas
en los trabajos de los hatos y para el transporte comercial. El
gobernador de Guayana, Marmin, quien escribi un extenso
informe en 1788, y quien apreci para esa fecha en 160 mil-
cabezas el ganado mayor en la provincia de Barcelona, seal
que la riqueza de esa provincia se compona especialmente
del dicho ganado y de mulas, en una extensin que iba desde
la costa hasta El Tigre, de la cual se extraan para La Habana
reses, mulas, caballos, carnes saladas, quesos, sebo y velas.
Esto nos recuerda que la riqueza de los Llanos no signicaba
slo carne, sino otros productos tambin fundamentales,
aparte de la alimentacin. En su obra Economa colonial de
Venezuela, seal Eduardo Arcila Faras en 1946 su extrae-
za por la escasa importancia que los recuentos econmicos
venan dando a la signicacin de los cueros en la historia
de la riqueza de los Llanos:
Nos ha sorprendido escriba al revisar numerosas
obras sobre la vida colonial, el no encontrar ninguna
referencia sobre el papel desempeado por los cueros
en la economa venezolana, cuando su importancia
fue tan considerable, en relacin con el volumen total
de exportacin, como posteriormente la del cacao y
ms tarde la del caf. Ya en 1606 el comercio de cuero
haba alcanzado el tercer lugar en las exportaciones y
en realidad conserv el primer lugar en el comercio
exterior venezolano de 1620 a 1665. Durante todo este
largo perodo () representaba ordinariamente 75%
o ms del valor total de las exportaciones () Es de
notarse la rmeza del precio de los cueros, pues no
sufri cadas violentas ni alzas vertiginosas, tal como
ocurri con el del cacao
Segn las noticias de Cisneros en 1764, la exportacin de
cueros de Venezuela haba estado en relacin con la obten-
cin de ellos o con su escasez en Buenos Aires, desde donde
prefera el trco ocial espaol obtenerlos. En la primera
dcada del siglo XIX informaba Dauxion Lavaysse que en
las inmediaciones de Calabozo, donde mantuvo un almacn
importante la Compaa Guipuzcoana, existan innumerables
rebaos, pero segn se quejaba, en 1802 esta regin estaba
infestada por una caterva de bandidos que cazaban los caba-
llos, bueyes, mulas, etc., y los despellejaban para vender las
pieles en Trinidad. Aada que fue la nica vez que oy hablar
de una banda de ladrones en las colonias espaolas. Ya vimos
cmo desde mediados del siglo XVIII existan los cuatreros y
podramos aadir que la venta clandestina de cueros tena ya
casi dos siglos cuando Dauxion visit a Venezuela
26
.
Como hemos dicho, el rgimen de produccin colonial
espaol en Venezuela fue de produccin esclavista sobre un
tipo de posesin de la tierra semifeudal. En las zonas de mi-
26. Brito Figueroa, 1963: 216-217; Carrera Damas, 1968, 128; Armas Chitty, 1949: 99;
Wavel, 1973: 72.
Miguel Acosta Saignes
66
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
67
siones fueron principales productores los indgenas y no los
esclavos. La condicin de aquellos era de servidumbre, con
una paga monetaria legalmente establecida como un salario
diario, pero no cumplida en la prctica. Puede aplicarse
tal calicacin a los Llanos, lo mismo que a las regiones
agrcolas? Creemos que es necesario establecer diferencias,
pues las haba en relacin a la produccin de ganado. La ca-
racterizacin de los fenmenos de produccin en los Llanos
importa no slo a la historia econmica y social del pas, sino
a fenmenos concretos, como el de la Guerra de Independen-
cia, que tuvo por escenario central desde 1813 hasta 1821,
las llanuras situadas al norte del Orinoco. Tambin la com-
prensin del tipo de propiedad y de ganadera en los Llanos
es indispensable para comprender la realidad econmica del
pas, desde 1830 hasta tiempos recientes, en el siglo XX. No
podemos naturalmente realizar aqu un estudio completo de
tal tema, pero s establecer algunas circunstancias fundamen-
tales para la historia de la ganadera y para el entendimiento
de la importancia que esta tuvo en la independencia.
Brito Figueroa escribe en su obra La estructura econmi-
ca de Venezuela colonial, las siguientes conclusiones:
En las llanuras de Gurico, Apure y Cojedes, las re-
ferencias documentales indican que ya en la cuarta
dcada del siglo XVIII se haban formado setenta hatos
originados en sitios viejos, por ventas, traspasos y
composicin. Treinta propietarios a veces hacenda-
dos en los valles y costas centrales posean cuarenta
hatos con una supercie aproximada de 219 leguas
en cuadro. El carcter latifundista de la tenencia de
la tierra es evidente; en un perodo inferior a 50 aos,
ms de 600 mil hectreas, incluyendo bosques y aguas,
se haban transformado en patrimonio privado en un
proceso donde el valor legal de las composiciones y
conrmaciones poco signicaba frente a las usurpa-
ciones y ocupaciones de hecho.
No es tan obvio lo asentado por Brito Figueroa. Veamos
en primer lugar los datos de su cuadro de propietarios que lo
conducen a las armaciones transcritas. Los 40 hatos esta-
ban en manos, segn los datos de Brito, de 29 propietarios.
Las supercies atribuidas se dan en leguas cuadradas y se
pueden clasicar as: uno tena 25 leguas en cuadro; otro,
18 leguas en cuadro; dos posean 15 cada uno; otro aparece
con 12 y otro con diez. Los dems tenan todos supercies
menores. Hay tres a quienes corresponda slo una legua
en cuadro a cada uno. La extensin individual de los tres
de una legua alcanza a 1.600 hectreas, considerando la
legua de a cuatro kilmetros, como se hace para todos los
clculos de las extensiones coloniales. Los propietarios de
diez leguas por lado s posean cantidad considerable, 160
mil hectreas cada uno, y naturalmente era mayor la can-
tidad de los que aparecen con ms de diez hectreas. Pero
cul era el carcter de la posesin? Todo lo que sabemos
de la historia econmica del Llano indica que no podemos
conceptuar ni las extensiones ni el carcter de la propie-
dad, como si se tratase de fundos agrcolas. El historiador
Germn Carrera Damas expresa dudas anlogas acerca de
las propiedades llaneras, en referencia a las supuestas dis-
tribuciones de tierras por Boves, durante 1814. En su obra
sobre ese guerrero colonialista, seala:
Miguel Acosta Saignes
68
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
69
Respecto a esta reivindicacin de la tierra por los
hombres que siguieron a Boves, conviene sealar que
ella constituye una cuestin de difcil examen, por la
escasa documentacin disponible, pero principalmen-
te por la ausencia de estudios sobre las formaciones
socioeconmicas existentes en Los Llanos durante el
lapso tratado. Hemos limitado nuestra labor sobre
este punto a sugerir, con apoyo de algunos datos e
hiptesis, que las particulares condiciones de los Lla-
nos venezolanos y de los hombres que los habitaban,
hacan poco imperiosa la reivindicacin de la tierra,
consigna ms bien campesina. En este sentido, el
hecho de que el ganado aparezca como el smbolo
social de la riqueza, con respecto de cuya posesin
guardaba subordinacin la de la tierra, permite pen-
sar que fuese aquel la meta claramente entrevista
en el orden de las reivindicaciones econmicas, en
razn de los intentos de los criadores de someter a
apropiacin privada un bien que podra considerarse
libre o semilibre, al formar cimarroneras, respecto de
las cuales se ejercan tradicionales prcticas de libre
aprovechamiento.
Respecto de la extensin en los hatos enumerados por Bri-
to Figueroa, debe sealarse que, segn todo lo que sabemos,
debe considerarse uida, aproximada, y a veces ms como
una aspiracin del que compona una supercie como suya,
debido a la falta de linderos, de cercas de los hatos y de un
sistema ocial de delimitaciones que garantizase las conce-
siones que por mercedes, conrmaciones, composiciones u
otros sistemas, se otorgaban por las autoridades coloniales.
Pero, adems, como seala Carrera Damas, las extensiones
estaban en funcin de las posibilidades de someter el ganado
cimarrn. Los hatos, sin cerca, se constituan en los tiempos
coloniales, y aun despus, ms sobre la cantidad de ganado
que se llegaba a controlar que sobre las extensiones que se
posean o se decan poseer. Jos Antonio de Armas Chitty,
en el libro Zaraza: biografa de un pueblo, se extraa de que
en un recuento de propietarios de Chaguaramal del Batey,
primer nombre de Zaraza, se les distingua por el nmero
de becerros de cada cual.
Una particularidad seala Armas Chitty obsrva-
se en la manera de apreciar la cosecha de becerros. Ha
sido costumbre en el Llano determinar la importancia
de un hato por el nmero global de reses que lo for-
man. En ese clculo descansa el prestigio del dueo
del hato. Los vecinos de Chaguaramal durante la
colonia no utilizaban el patrn actual. La forma de de-
terminar ganancias y prdidas, de conocer la riqueza,
no la basaban en el nmero posible de reses vacunas,
sino en el de los becerros que herraban anualmente.
En 1778 la produccin de becerros alcanza en la zona
del pueblo a ms o menos siete mil.
La extraeza de Armas Chitty se comprende si se recuerda
el carcter de los hatos en el Llano, especialmente en el caso
de fundaciones de comunidades: cada cual solicitaba alguna
extensin de tierra desde la que trataba de obtener ganados del
interminable reservorio de los cimarrones. Cuantos se pudie-
ran obtener dependa naturalmente del nmero de personas
que trabajasen. En el caso de los hateros de Zaraza vimos al
citar anteriormente al mismo Armas Chitty, que de los 77 pro-
Miguel Acosta Saignes
70
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
71
pietarios de Chaguaramal, slo 37 posean esclavos en nmero
total de 129. De modo que 40 no posean auxiliares, sino tal vez
familiares o algunos indgenas en servidumbre domstica. Al
examinar la lista de los propietarios sealamos, adems, que
seis de ellos posean slo un esclavo. Todo eso signica que los
hatos de Chaguaramal eran fundos limitados en los cuales se
comenzaba slo por unos cuantos animales. Entre los ms f-
cilmente atrapables se encontraban naturalmente los becerros.
Una cita de Wavel, un legionario que escribi sus experiencias
en los Llanos en 1817, aclara las dudas de Armas Chitty:
La manera de ordear las vacas escribe Wavel, que
por su parte tambin se extraaba es bastante singu-
lar. Como se trata de animales completamente salvajes
los granjeros se ven obligados a no perderlas de vista
en la poca de las cras. Renen todos los terneros que
se encuentran en los lmites de su hacienda y los con-
ducen a un recinto, seguidos paso a paso por las vacas,
que acuden alrededor de los lugares donde sus cras han
sido encerradas. Cuando los hateros lo creen oportuno,
sueltan a los terneros, que a escape se acercan a sus
respectivas madres. Este es el momento que eligen para
ordear a la vaca sin espantarla, habiendo cuidado antes
de atar al ternero a la rodilla de su madre.
Ello signica que los hatos comenzaban por la obtencin
de becerros, a travs de los cuales se lograban las vacas que
podan posteriormente domesticarse por completo, para
obtener cras anualmente, en condiciones de una ganadera
relativamente organizada
27
.
27. Carrasquel, 1943: 343.
Hasta mediados del presente siglo existi todava en los
Llanos una ganadera pastoral, muy diferente de la moderna
industria para obtener carne, leche y sus derivados. Esa gana-
dera pastoral consisti en el cuido estacional de los rebaos,
en hatos sin cercas, donde el ganado durante el siglo XIX fue
en gran parte cimarrn y slo en parte domesticado, para cuyo
cuido se usaban no los medios tcnicos modernos, sino los
recursos de la naturaleza. Durante el verano, el ganado era
conducido hacia el Bajo Llano, hacia la regin de los ros de
agua permanente, y en invierno era de nuevo llevado hacia
arriba, donde slo haba agua abundante mientras llova. Ese
pastoreo estacional condicionaba naturalmente la vida de los
llaneros y el comercio ganadero, y era resto del movimiento
natural de los ganados cimarrones que hasta el siglo pasado
seguiran el recorrido que la necesidad del agua les marcaba.
Mejor dicho, el comportamiento de los animales cimarrones
ense a los primeros pastores lo que deban hacer para
mantener su ganado en buenas condiciones durante todo el
ao. Esa ganadera pastoral poda realizarse por la ausencia
de cercas en los hatos. Un hato era una delimitacin a veces
terica y muchas veces con una frontera bien precisa slo
cuando algn ro marcaba el n por alguno de los rumbos
de la medida. Todava en 1929, cuando se public la novela
Doa Brbara, de Rmulo Gallegos, existan los hatos sin
cerca y se practicaban los rodeos que servan para apartar,
entre todos los ganaderos colindantes de una regin, lo que
perteneca a cada cual. En lugar del alambre de los cercados,
caracterizaba a las posesiones el hierro que durante los rodeos
permita sealar lo que a cada cual perteneca. Las llamadas
Leyes de Llano establecan una serie de procedimientos que
pertenecan al derecho consuetudinario, ms que a elaboracio-
Miguel Acosta Saignes
72
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
73
nes tcnicas jurdicas, para proteger los derechos de quienes
eran propietarios, en parte tericos, de grandes extensiones y
no era el territorio lo que signicaba riqueza, sino el nmero
de animales de que cada cual poda disponer. Precisamente
aquella novela planteaba el problema, que hoy parece tan
elemental, de la cerca en los Llanos, de una simple regula-
cin territorial conforme a derecho, para que, segn la tesis
sarmentina, propugnada por Gallegos, entrase la civilizacin
en la llanura venezolana, trada por postes, alambres y claves
que delimitaran derechos y protegieran labores. Los hatos
sin cerca fueron territorio de batallas en la independencia,
fondo inagotable de ganados enriquecidos constantemente
con las cimarroneras. Algunos datos sobre el siglo pasado y
el primer tercio del presente, son apropiados para formarnos
una idea del mbito econmico social de los Llanos. Dentro
del sistema esclavista, hasta 1854, y con el de tipo semifeu-
dal que le sucedi, con servidumbre en lugar de esclavitud,
los Llanos constituyeron una regin con caracteres propios,
con un rgimen de ganadera pastoral combinada con una
verdadera cacera de ganado paralela al apacentamiento. Esta
cacera de ganado fue el elemento econmico fundamental de
la Guerra de Independencia en las llanuras, desde 1813 hasta
1821. Desde 1817, Bolvar combin en Guayana las virtudes de
una ganadera sedentaria, mantenida con relativa tcnica, en
esa regin, y la cacera de ganado y caballos y la domesticacin
elemental, para el uso blico o para el comercio.
Durante el perodo esclavista anterior a la independencia,
los Llanos sirvieron de refugio a esclavos fugitivos, a negros
libres perseguidos, a pardos acusados justa o injustamen-
te de transgresiones a las leyes y a indgenas rebeldes. Se
formaban cumbes o rochelas, a favor de la existencia de los
ganados cimarrones de que podan disponer simplemente
quienes aprendieron a cazarlos. En algunas de esas peque-
as comunidades se cultivaban conucos y otros frutos, que
completaban la alimentacin, de todos modos asegurada con
una provisin inagotable de carne. Los habitantes de roche-
las, si conocan el manejo de los caballos, podan disponer
de cuantos quisiesen para su defensa o para largos traslados
en caso de peligro. El 20 de julio de 1789, Antonio Leonardo
de Sosa, teniente de justicia mayor, comandante de armas
y corregidor de los pueblos de indios de la jurisdiccin de
Calabozo y agregadas, comunic:
que por cuanto se estn experimentando varios daos
a los hacendados en sus ganados y dems haberes y
que estos se tiene noticia cierta los causan los guardias
y rochelas que se hallan en los alrededores de la villa
() no estn a otro efecto que al de vivir en liber-
tinaje, sin que los jueces puedan tenerlos a la vista,
cuyos perniciosos defectos se hace preciso atajar en el
mejor modo posible. En esta virtud debo de mandar
y mando, se publique por bando en dos o tres lugares
de la villa, para que ninguno alegue ignorancia, y para
que todos los que se hallan habitando extramuros de
la villa, hayan de concurrir al Ilustre Ayuntamiento
dentro del preciso trmino de dos meses, a pedir sus
solares, para que delinendose una, dos o tres calles,
se les asigne a cada uno el que le corresponde para que
fabriquen sus casas dentro de ocho meses, percibido
que al que as no lo hiciese, se le derribar la casuca
que tiene en los dichos extramuros y se proceder
contra l como inobediente
28
.
28. Armas Chitty, 1961: 231.
Miguel Acosta Saignes
74
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
75
Con el pretexto de las rochelas sola negarse permiso a
los indgenas que lo solicitaban para establecer sus propios
hatos. As, el 2 de noviembre de 1791, fue pedida al scal
negacin absoluta para que en el sitio de la Mata de Herrera,
en la jurisdiccin de Chaguaramas, no se concediese permiso
a ningunos indios
que con el ttulo de ir a ser vecino introduzca cra
de animales en las sabanas entregadas a l, pues de
hacerlo, a ms de que pueden servir de rochelas, ha de
resultar precisamente se acabe con semejantes funda-
ciones de perder las sabanas, pues es corriente que a
los pocos aos de sentarse alguna fbrica en cualquier
terreno del Llano, se pierdan sus pastos y llene de
escobales y breales todas sus inmediaciones
29
A principios del siglo XIX Depons se quejaba de la gran
cantidad de cuatreros que asolaban, segn sus noticias, las
tierras de Calabozo:
Sus tierras escriba no se prestan sino para la cra
de ganado () el pasto es bueno y abunda el ganado
vacuno. Sin embargo, desde hace algn tiempo, por
obra de la corrupcin de las costumbres, o por falta
de vigilancia de los magistrados, los hatos vienen
sufriendo alarmantemente los efectos del robo y la
devastacin. Pandillas de cuatreros, enemigos del
trabajo, recorren de continuo las inmensas llanuras
entregadas al abigeato y conducen luego el fruto de
sus rapias a Guayana o Trinidad. Muchas veces,
29. Depons, 1960, II: 270.
como ya lo he dicho, matan la bestia para aprovechar
solamente el cuero y el sebo. Si no se toman prontas
medidas, y enrgicas, los hatos distantes de los pue-
blos, como lo estn casi todos, quedarn desiertos y
la posteridad slo por tradicin sabr que all hubo
en un tiempo numerosos rebaos
30
.
Dauxion Lavaysse, pocos aos despus, era, por el con-
trario, optimista respecto de los Llanos:
Los habitantes de esta provincia deca sobre Ba-
rinas llevan una vida pastoril. Viven en hatos,
en medio de numerosos rebaos () no tienen los
medios para comprar lo concerniente al lujo de las
ropas, muebles y bebidas europeas, porque carecen de
comunicacin directa con las colonias vecinas y, al
estar situadas tierra adentro, se ven obligados a vender
sus mercancas y sus rebaos a los contrabandistas
de San Tom y Angostura y de Caracas, a un precio
irrisorio () ser una de las ms ricas y pobladas ()
su clima es tan sano como frtil.
Sobre los ganados cimarrones escriba Dauxion Lavaysse,
en la primera dcada del siglo XIX:
Los bueyes, los caballos, los asnos y las mulas, tra-
das, originalmente de Europa, se han multiplicado y
forman numerosos rebaos. Un gran nmero vaga
salvaje e indmito por las sabanas y los bosques. Otros
se encuentran reunidos en hatos o praderas naturales,
30. Dauxion: 271, 273.
Miguel Acosta Saignes
76
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
77
habitadas por espaoles que se ocupan de su cra. Hay
un particular que posee cinco o seis leguas de tierra,
en todas direcciones, y es propietario de 30 a 40.000
animales entre reses, caballos, mulas y asnos. Pero
como le es imposible tener y cuidar un nmero tan
grande de animales por falta de brazos, se contenta
con marcarlos con un hierro caliente en el anca o en
el muslo. Cinco o seis veces al ao, hace batidas en
las selvas para recoger los animales que le pertenecen
y vender los mejores
Con lo cual el autor simplemente describe en forma
resumida, lo que en realidad era el funcionamiento de los
hatos dentro de las condiciones de ganadera natural en que
se desenvolvan
31
.
Calzadilla Valds, un periodista del primer tercio de siglo
en Venezuela, oriundo de los Llanos, public interesantes
informaciones sobre las actividades de los ganaderos, cuando
sobrevivan todava regulaciones que venan del siglo XIX y
que no haban desaparecido con la independencia.
En entrada de aguas explica a propsito de la pro-
piedad de los ganados o sea cuando los primeros
aguaceros, acostumbran los llaneros apureos veri-
car vaqueras, operacin que en los dems Estados
llaneros puede hacerse en otras pocas del ao; as
mismo, en la salida de aguas se practican las vaqueras
apureas. Se para el rodeo con el objeto de facilitar
cuanto sea posible este necesario y urgente trabajo,
31. Calzadill Valds, 1948; Crdova Bello, 1962: 40, 42; Ordenanzas de Llanos, en Tex-
tos Ociales de la Primera Repblica de Venezuela, II: 143.
en realidad una simplicacin de la vaquera, es decir,
el rebusco metodizado de los ganados extraviados por
las sabanas ajenas vecinas, preferentemente las vacas
paridas con sus cras prximas a ser desmadradas
Es el mismo sistema que empleaban en tiempos de la
fundacin de Chaguaramal del Batey, con la correlacin de
becerros y vacas. Se puede observar que se habla de las saba-
nas vecinas, debido a que, como en el siglo pasado, todava
durante el primer tercio del presente estaban ausentes las cer-
cas. Durante el llamado rodeo, se organizaba la propiedad
del ganado en lo posible. Calzadilla Valds lo explica as:
Un dueo de propiedad observando a un vecino apar-
tar del rodeo parado (organizado) en su sabana 40,
50, 100 reses, se considerara con derecho a reclamar
pago de piso y pastaje de ese ganado durante varios
meses del ao, benecindose de su predio, si no le
correspondiera a l idntica obligacin respecto de
su propio ganado regado por los campos vecinos,
equiparndose por un tcito consentimiento los de-
rechos de ambos, hasta tanto se resuelva en nuestro
pas el interesantsimo problema de la limitacin de
las sabanas
Crdoba Bello, autor de un corto trabajo sobre aspectos
histricos de la ganadera en el Oriente y en la Guayana, re-
cogi los interesantes datos que en 1884 public en un folleto
Jos Miguel Romero, acerca de los problemas de la propiedad
en esa fecha, los cuales eran prolongacin del rgimen que
vena desde los tiempos coloniales. Romero impugnaba dos
Miguel Acosta Saignes
78
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
79
derechos que se consideraban a los dueos de hatos, en rea-
lidad dueos de ganado principalmente, por falta de linderos:
el derecho de opcin y el de comunidad de pastos y aguas.
El de opcin consista en tener por suyo todo animal
no marcado que se encuentre en su terreno, para lo cual
se organizaban los rodeos. Esto originaba a nes del siglo
pasado abusos y procedimientos fraudulentos. Por ejemplo,
individuos no llaneros acusaban ante las autoridades cierta
cantidad de tierras baldas, con el solo objeto de atraer hacia
ellas los ganados no marcados, que vendan sin convertirse
en ganaderos, sustrayendo simplemente de los conjuntos que
andaban por las sabanas de diferentes dueos, los que todava
no haban sido herrados. La comunidad de pastos y aguas
haba sido promulgada por Pez y slo se modic despus
de la Guerra Federal con el aadido de que eran comunes slo
las aguas naturales inagotables, para favorecer los derechos
de propiedad de posibles lagunas articiales y pequeos bebe-
deros dentro de los hatos. Las actividades de las vaqueras y
la proteccin de los derechos de propiedad de ganados, eran
reglamentados durante todo el siglo pasado con Leyes de Lla-
nos que derivaban de la que promulg el primer Congreso de
Venezuela el 7 de enero de 1812, la cual haba tomado algunos
de los principios de la ordenanza colonial de 1794. Las Leyes
de Llanos regulaban especialmente la propiedad del ganado,
sobre el pensamiento de que toda la tierra del Llano estaba
dividida entre diversos propietarios, cada uno de los cuales
posea derechos slo dentro de su hato. Como no existan lin-
deros y se aceptaba la comunidad de pastos y aguas, es evidente
que no se puede pensar simplemente en latifundios de los del
tipo agrcola. Sern indispensables futuros estudios sobre el
desarrollo de la propiedad en los Llanos, ya que, basada en las
regulaciones generales de las Leyes de Indias sobre la tierra,
contuvo rasgos comunales que se mantuvieron despus de la
independencia hasta las primeras dcadas del presente siglo.
Despus de concluida la guerra de emancipacin, la primera
regulacin sobre hatos fue promulgada por Pez en 1828,
teniendo en consideracin que por los acontecimientos de
la guerra ha dejado de observarse en los Llanos de Venezuela
el reglamento que serva de norma a los vecinos hacendados
criadores de aquellos lugares
En el Reglamento para hacendados y criadores del Llano,
Pez recogi muchas de las disposiciones de la ley de 1812. Se
basaba en la prctica y en las nuevas necesidades. El artculo
22 estableci el uso comn de pastos y aguas, que dur todo
el siglo XIX, as:
El uso de las aguas y pastos para los ganados y bes-
tias en Los Llanos, es comn entre los propietarios
y por lo mismo les es concedida la propiedad de los
animales que se encuentran sin marca ni hierro en
sus respectivas sabanas y posesiones, conocida con el
nombre de derecho de opcin.
En el artculo siguiente, 23, se estableci lo siguiente:
Este derecho no podr usarlo sino el que tenga un sitio
de hato de una legua cuadrada, y que hierre anual-
mente de 25 animales para arriba, y el que sin estas
cualidades herrare mostrencos, a ms de perderlos en
cualquier nmero que sea, y de venderse por cuenta
de los fondos de la polica, ser destinado a los traba-
jadores de obras pblicas por cuatro meses.
Miguel Acosta Saignes
80
Es importante notar que al justicar su Reglamento, Pez
seal que a causa de la Guerra de Independencia se haban
dejado de lado todas las reculaciones anteriores a ella. Nos
hemos referido al reglamento de Pez y a fechas posteriores,
porque en ellas se reprodujeron reglamentos coloniales y la
situacin a la cual aquellos correspondan. Queda abierto un
campo de estadios y anlisis sobre la posesin de la tierra y
de la produccin en los Llanos, antes y despus de la inde-
pendencia
32
.
Pez posey el control de los Llanos desde 1816. En su
Autobiografa escribe:
All en Apure llegu a tener los bienes de esta provin-
cia, que sus habitantes pusieron generosamente a mi
disposicin. Calculbase entonces que las propiedades
del Apure ascendan a un milln de reses y quinientas
mil bestias caballares, de las cuales tena yo 40.000
caballos empotrerados y listos para la campaa
Se comprende que los propietarios de Caracas y otras
ciudades, en la imposibilidad de conservar las riquezas en
ganados marcados que haban logrado, prerieron pasar a
Pez los derechos hipotticos que deseaban mantener y que
fueron barridos por la tremenda guerra que convirti al Llano
en escenario decisivo del proceso de liberacin nacional.
32. Pez, 1946: 135.
La accin
Yo apenas he podido seguir con trmulo
paso la inmensa carrera a que mi patria me gua.
SIMN BOLVAR
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
83
Captulo I
Base productiva
de los ejrcitos libertadores
M
ientras existieron como entidades separadas los ejrcitos
libertadores de oriente y occidente, se diferenciaron
bastante sus bases productivas. Debe aadirse la pequea pero
importantsima porcin del ejrcito de patriotas de Margarita.
Fugazmente recibi tambin el ttulo de Ejrcito Libertador,
unidad prcticamente autnoma durante algunos perodos
de la lucha de independencia, hasta 1816.
El Ejrcito Libertador de Oriente, comandado por Mari-
o, al iniciarse en 1813 no encontr la devastacin que en
el centro del pas haba producido la fuerza de Monteverde.
En un primer perodo de unos 3 meses hubo de enfrentar
ese ejrcito las dicultades del bloqueo impuesto por buques
de los realistas. Entonces quedaron reducidos a una alimen-
tacin de pltanos y chocolate, debido a la abundancia de
los primeros y a las haciendas de cacao. Posteriormente los
esclavos, componentes en gran parte del ejrcito de oriente,
Miguel Acosta Saignes
84
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
85
desempeaban simultneamente labores de produccin y
de guerra. Mario trat de restablecer pronto el comercio
tradicional que la zona haba mantenido con Trinidad y otras
Antillas. Su propio padre haba sido exportador de cacao,
pescado y ganados. Los irlandeses y franceses establecidos en
los valles de la pennsula de Paria desde la ltima dcada del
siglo XVIII producan cacao, algodn, caf y caa de azcar.
Varios eran corsos y por consiguiente bonapartistas, es decir,
antiespaoles, y los irlandeses vean en Mario al descendien-
te de compatriotas de origen. Todos estaban interesados en
mantener en lo posible la produccin y el comercio. En la
regin de Cariaco se obtena tambin cacao, caf, algodn
y caa y en la de Yaguaraparo abundaban especialmente
los sembrados de pltanos. De Giria advertan los ingleses
que procedan algodn de la mejor calidad; cacao tan dulce
como el de Caracas, caf superior al de Santo Domingo, arroz
igual al de Norteamrica y maz superior al de cualquier otro
suelo. Con la cooperacin de Bideau, quien organiz una
otilla, logr Mario mantener cierta corriente de intercam-
bio con las Antillas, de donde poda obtener armas a cambio
de ganados y frutos
33
.
Respecto de los ganados especialmente, se abri una
fuente de extraordinaria importancia cuando el Ejrcito
Libertador de Oriente conquist Maturn, conservado, a
pesar de todos los altibajos de la guerra, durante 1814, hasta
despus de Urica, la ltima gran batalla de 1814. El 8 de abril
de 1813 escribi Mario a Jeremy, comandante del bergan-
tn Liberty, anclado en Giria: Somos ahora dueos de las
33. Parra Prez (1954, I: 199) dice del tiempo del bloqueo de oriente por los espaoles:
Durante aquellos meses crticos formronse el cuadro de ociales y los soldados que
muy pronto, reunidos por las hbiles manos del hroe, limpiaban de realistas el Oriente.
(Parra Prez, 1954, I: 5; Dauxion, 1967: 221, 245, 248).
Miguel Acosta Saignes
86
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
87
llanuras donde se levanta el ganado; nada puede exportarse
sin nuestro permiso () Nos proponemos suministrar al
gobierno britnico tantas cabezas de ganado como puedan
desearse Promesa importante para los ingleses, pues
su abastecimiento de carne para las poblaciones insulares
proceda especialmente del oriente de Venezuela. No se
trataba de lograr una concesin graciosa a Mario, sino de
comprar y vender
34
.
En la llamada provincia de Barcelona exista una cierta
agricultura, en los valles de Capiricual y Bergantn, donde se
cultivan cacao y algodn, pero la riqueza de la zona consista
en el ganado cuya posesin anunciaba Mario al estabilizar-
se en Maturn. De la provincia de la Nueva Barcelona haba
escrito Dauxion Lavaysse, poco antes de 1810:
Sus inmensas sabanas alimentan numerosos rebaos
de bueyes, caballos, asnos y mulas. Se les exporta por
millares a las colonias vecinas () Anualmente se
exporta de esta provincia de 150 a 200.000 quintales
de cacao, de 3 a 4.000 quintales de ail, cerca de 2.000
quintales de achiote y de 250 a 300.000 quintales de
algodn () El maz es tambin objeto de cultivo y
de exportacin () Casi todos los habitantes de los
campos cultivan un poco de arroz para su consumo;
pero an no es objeto de comercio
34. Parra Prez (1954, I: 218). El inters de los ingleses por la costa oriental qued muy de
relieve en la comunicacin que un capitn de puerto, llamado Kenneth Mathison, envi
dos o tres aos despus a Woodford. Adems de un gran elogio a la fertilidad de Giria
y a la excelencia de los frutos de su suelo, explicaba: El ro Guarapiche, que desemboca
en el golfo, lleva a Maturn, de donde se pueden introducir mercancas al interior de las
provincias de Cuman, Barcelona, Caracas y Guayana, recibindose en cambio mulas,
ganado vacuno, algodn, cacao y cueros, con gran cantidad de tabaco y sebo (Parra
Prez, 1955, III: 136).
En las estadsticas de exportacin del siglo XVIII y prin-
cipios del siguiente, gura poco el maz y nunca la yuca, los
dos productos fundamentales en la alimentacin de las pobla-
ciones de la costa venezolana. Como se cultivaba en conucos,
especialmente para el consumo familiar o grupal, por esclavos
y por indgenas y pardos en servidumbre, no se exportaba maz
sino en pequea escala. A veces saldra casabe para las islas,
pero en escasa cantidad, cuando algunos sitios lograban una
pequea superproduccin para comercio, o cuando algunos
propietarios obtenan a cambio de las parcelas que entregaban
a negros libres, indios o pardos, una parte de la cosecha, en
transaccin semifeudal. Recurdese que ya desde mediados del
siglo XVII se tenan noticias de la entrada de extranjeros en los
Llanos, tanto para la obtencin de carne como especialmente
de cueros. Ya en el informe de un viejo poblador de Cumana-
gotos, Rodrguez Leyte, en 1647, antes del descubrimiento
ocial de Apure, este contaba que los indios cores le haban
trasmitido noticias acerca de las andanzas de los holandeses
por el hinterland de las provincias orientales. El holands
dijo el informante vino a descubrir la tierra, porque dicen
los holandeses que estn en Guarapiche, que ya tienen descu-
bierto el ganado de los Llanos y que se han de hacer seores
de esta tierra Diez aos despus, otro informe publicado
por Froiln de Ro Negro, indica que en 1657 ya los propios
espaoles entraban por las tierras de los indgenas llaneros
en busca de ganado, cueros y sebo. Se recoge tanta cantidad
de corambre deca el trasmisor de las noticias en aquella
fecha cuanta se pueda gastar en Espaa y en las dems
provincias de Europa El ejrcito de oriente pudo resistir
en 1814 los ataques de los espaoles y producirles derrotas
despus de la destruccin de la mayor parte del Ejrcito Li-
Miguel Acosta Saignes
88
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
89
bertador de Occidente y del Centro, debido a su extensa y rica
base productiva. Uno de los factores resaltantes en oriente,
que sirvi para mantener la cooperacin de propietarios de
haciendas y hatos con Mario, fue la relacin que este desde
el comienzo mismo de su campaa en Giria estableci con
Trinidad y las Antillas. Como la ocupacin de oriente por
los realistas se converta necesariamente en prohibicin de
comercio libre, perturbando por consiguiente los intereses
de los cosecheros y ganaderos orientales, estos auxiliaban en
lo posible a Mario, es decir, protegan sus propios intereses
econmicos, productivos y comerciales.
Un artculo importante en el este de Venezuela fue tam-
bin la sal. Aunque la principal produccin estaba en Araya,
regida casi constantemente por los espaoles, el producto
se obtena de algunas pequeas salinas y se enviaba hacia el
occidente y al interior de las provincias
35
.
La actividad comercial desde Barcelona hasta Paria, es-
tuvo condicionada, desde 1797, por la toma de Trinidad que
hicieron los ingleses. Desde entonces se establecieron en
oriente y especialmente en las costas de Paria, numerosos
migrantes de la isla frontera. El Oriente escribe Parra
Prez se convirti en mercado ingls y al propio tiempo
Trinidad adquiri prosperidad
Segn contaban algunos costeos orientales, en ciertas
propiedades de hacendados del litoral de Paria se arreglaba
el reloj por el caonazo de a cuatro que a las ocho de la no-
che disparaba el castillo de S. Andrs, en Puerto Espaa
As, desde los ltimos aos del siglo XVIII, qued frente a
35. Dauxion, 1967: 251; Depons, 1960, II: 288; Crdova Bello, 1962: 19; Polanco, 1960:
199.
las costas venezolanas un centro no slo comercial sino
poltico de la mayor importancia. Las actitudes de Inglaterra
frente a los patriotas, primero en 1813 y 1814, y despus, de
1816 en adelante, estuvieron condicionadas por las corre-
laciones diplomticas y blicas internacionales, a lo lejos,
y de cerca por el inters de los comerciantes ingleses que
constantemente presionaban a quien fuese gobernador en
Trinidad para el mantenimiento del comercio con la costa
oriental de Venezuela, de donde obtenan no solamente
comestibles, como la carne, el pescado y algunos vegeta-
les, indispensables para la alimentacin, sino otros como
los cueros y el algodn, para la exportacin a los centros
industriales europeos. Los productos de la costa oriental y
la comunicacin con los Llanos desde Maturn signicaron
para el Ejrcito Libertador de Oriente en 1813 y 1814 un
elemento fundamental, no slo para el sostenimiento de los
soldados, sino para la obtencin de armas. Naturalmente,
los espaoles trataron permanentemente de bloquear las
comunicaciones comerciales y de obtener del gobernador
Woodford una actitud poltica contraria a Mario. Cuando
el doctor Antonio Gmez, enviado de Monteverde ante
Woodford, despus de la expedicin de Chacachacare,
asegur al gobernador que Trinidad corra peligro por la
incorporacin en el ejrcito de Mario de tantos mulatos
y negros antillanos y de los esclavos de la costa oriental,
intentaba que los ingleses se declararan en general adver-
sos a la causa patritica, as como obstaculizar el paso de
esclavos y mulatos antillanos que se dedicaban, no slo a
la actividad guerrera, sino a la produccin de frutos y a la
recoleccin de ganado exportables. Como aconteci durante
todo el perodo de intensa guerra de 1813 y 1814, los colo-
Miguel Acosta Saignes
90
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
91
nialistas levantaron en su favor a los esclavos, tanto para
tener combatientes, como para perjudicar y anular la base
productiva de los patriotas
36
.
Los viajeros de la primera dcada del siglo XIX, como
Depons y Dauxion Lavaysse, encontraron pocos productos en
Margarita, la isla oriental de tanta importancia para la guerra
en oriente. Segn Depons, todas las sementeras se reducen
a algunas matas de algodn y un poco de caa de azcar que
no basta ni para el consumo local Naturalmente encontr
una gran produccin de pescado, principal actividad de los
margariteos. Dauxion, por su parte, escribi:
Los cultivos de la isla alcanzaron apenas para alimentar
a sus habitantes. El maz, el casabe y los cambures son
sus principales recursos () Los habitantes cultivan
en pequea cantidad y slo para su consumo, todos los
productos de las Antillas: la caa de azcar, el cafeto, el
cacao, etctera. Tenan muchas cabras y ovejas
Omita recordar el alimento y artculo de comercio funda-
mental: el pescado. Sealaba tambin: tienen toda clase de
aves que venden muy barato y de las cuales hacen un pequeo
comercio. Aunque no las menciona, podemos inferir que
entre esas aves se encontraban en abundancia las gallinas, pues
durante 1813 y 1814 las margariteas enviaron para los ejrci-
tos que combatan en Tierra Firme cientos de gallinas
37
.
Adems de los productos sealados, tambin en la costa
oriental se consuma como base de la alimentacin, el pes-
36. Parra Prez, 1954, I: 45; Depons, 1960, II: 279.
37. Depons, 1960, II: 290; Dauxion, 1967: 263.
cado. El cacao, algodn y otros productos agrcolas, natu-
ralmente, eran para la exportacin; pescado y maz para las
necesidades diarias de los trabajadores. Los sectores superio-
res econmicamente consuman tambin carne, es decir, los
propietarios de haciendas y sus familiares y algunos de los
ociales del Ejrcito Libertador de Oriente. Cuando faltaba
pescado, debido al bloqueo de la ota espaola, los trabaja-
dores consuman, como vimos, pltanos y chocolate. Cuando
la caresta era muy aguda, se trasladaba ganado desde la zona
llanera, para la manutencin del ejrcito, o, ms fcilmente,
carne salada, hacia la regin situada ms al Este. En Barcelo-
na y Maturn, la alimentacin era a base de carne de ganado,
debido a la abundancia de este. Los soldados del ejrcito de
oriente hubieron de aprender, especialmente desde nes de
1813, a alimentarse nicamente de carne, cuando entraron en
los Llanos, camino del centro, para cooperar con el Ejrcito
Libertador. A nes de 1814, cuando haban avanzado mucho
los realistas en Occidente, Mario y sus ociales se prepararon
en Maturn para resistir y atacar, empotrerando el ganado
ms domstico. As se produjo una curiosa crisis de exceso
de abastecimiento, cuando en septiembre de 1814 la gran
cantidad de ganado que juntaron se haba comido todos los
pastos de las sabanas adyacentes a Maturn. Murieron tantos
ganados, que, segn informa Francisco Javier Yanes, dentro
de la propia ciudad surgieron graves problemas a causa de esa
crisis de produccin por exceso, cuando 500 reses murieron
de hambre en las calles. Cundi una gran alarma y el ejr-
cito de oriente tuvo que hacer frente a las labores sanitarias
de incineracin, para prevenir una epidemia que en cierto
momento vean inminente
38
.
38. Yanes, 1943, I: 207.
Miguel Acosta Saignes
92
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
93
Otro factor de mucha importancia para el Ejrcito Liber-
tador de Oriente en 1813 y 1814 y para el Ejrcito Libertador
en general, desde 1816 en adelante, fue la utilizacin del
corso, arbitrio utilizado por todas las naciones en el Caribe.
Era una derivacin del antiguo libusterismo que perdur
en las Antillas y la costa suramericana. Cada nacin armaba
buques. Bajo su bandera se dedicaban labores irregulares en
el mar. Los corsarios venezolanos llegaron a tener una ley
decretada por el Libertador en marzo de 1817. Rindieron
mucha cooperacin, a veces decisiva, para el abastecimiento,
la persecucin de buques espaoles, mantenimiento del co-
mercio, proteccin de buques con los cuales se enviaban pro-
ductos y se importaban armas, o se trasladaban voluntarios
desde las Antillas, etctera. Mario aprovech ampliamente
a los corsarios, con fundamento en la otilla que organiz
Bideau desde poco despus de la toma de Giria en enero
de 1813. Los buques armados en corso actuaban dentro del
gran mundo del contrabando, es decir, de esa rama de la
economa colonial que form parte del sistema de circulacin
de mercancas desde el siglo XVI. Durante la colonia hubo
permanentes disposiciones de corso en la colonia venezolana.
Los patriotas mantuvieron el sistema, desde que pudieron
utilizarlo, para su defensa y para el ataque. Despus de 1820
hubo corsarios venezolanos que llegaron a aproximarse a las
costas espaolas, lo cual hizo pensar a Bolvar que era factible
trasladar una expedicin a travs del ocano para liberar a la
propia Espaa de sus opresores realistas. Al principio Mario
no pudo disponer sino de seis goletas. Como la obtencin de
armas era de imperiosa necesidad, no tuvieron ms remedio
los orientales que comenzar el armamento en corso, lo cual
aseguraba la cooperacin de profesionales de esa actividad
en el Caribe. Slo as fue posible superar las dicultades del
Ejrcito Libertador de Oriente en los primeros meses de
1813, cuando sobraban soldados voluntarios. Como armas
se empleaban garrotes con puntas duras, o lanzas de palmas,
basadas en la tradicin indgena
39
.
Como veremos a propsito de la Campaa Admirable, ni
Bolvar, ni Urdaneta, ni ocial alguno de cuantos llegaron
desde Tchira hasta Caracas en 1813, dejaron de compren-
der que la penetracin del pequeo ejrcito procedente de
la Nueva Granada y cuyos efectivos aumentaban con las
victorias obtenidas, signicaba un aumento creciente de
problemas de abastecimiento. Cada soldado incorporado
signicaba una racin ms. Por eso, Bolvar apresur en
lo posible la llegada del Ejrcito Libertador a Caracas. La
abundancia de produccin en los valles del Tuy, en Barlo-
vento y especialmente en los valles de Aragua, prometa las
subsistencias necesarias para organizar las fuerzas y, con
centro en Caracas y Aragua, atacar oportunamente e inter-
cambiar los cuerpos de tropas convenientemente para su
descanso y nutricin. Los colonialistas practicaron durante
el ao de 1813 el sistema de sublevar los esclavos de los
sectores agrcolas, no slo para obtener nuevos soldados,
pues obligaban a los esclavos que no deseaban incorporarse
a los realistas, por todos los medios de fuerza posibles , sino
que hacindolo, desorganizaban la produccin para el sector
patritico. Este se mantuvo durante el ao de 1813 en una
estrecha faja costera con prolongacin hacia los Llanos en
ciertas ocasiones y con dicultades en la comunicacin
con el Occidente. Durante 1814 se agravaron las condicio-
39. Cisneros, 1959: 137.
Miguel Acosta Saignes
94
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
95
nes de abastecimiento. Quedaron cortadas muchas vas de
transporte y una minora del pas permaneci adscrita a
los patriotas. En 1814, Urdaneta andaba por las regiones
del Tinaco y desde all inform que las tropas carecan de
uniformes y el ejrcito patriota no tena qu comer. Se
quejaba de los emigrados, impedimenta que hubieron de
cargar los ejrcitos durante toda la Guerra de Independen-
cia, hasta 1821. El alto jefe patriota reri en sus Memorias
cmo en esa regin la reserva andaba algo embarazada con
una gran partida de emigrados que siempre salan con los
ejrcitos de Valencia, cada vez que algn cuerpo se mova
con direccin hacia sus casas Segn comunicaba, ya en
esas regiones de Llanos, no se encontraba a inmediaciones
(sic) de los poblados ni una sola res y aada una observa-
cin cuyo alcance se extiende a todo el tiempo de pelea con
los colonialistas, hasta Ayacucho, a propsito del ganado:
en este pas constituye la principal manutencin de los
ejrcitos. En las cercanas de la ciudad de San Carlos, no
muy distante del Tinaco, era tal el hambre de los soldados,
que hasta llegaron a consumir yuca amarga. Esta produca
intoxicaciones y se dieron posteriormente casos de tropas
que coman voluntariamente ese vegetal con nimo de en-
fermarse y escapar de ciertas misiones del ejrcito. Varias
veces lleg Urdaneta hasta Barquisimeto, durante 1813 y
1814. Esa era una zona de abundante produccin: ganado
cabro y vacuno, cueros y pieles, caballos, es decir, elemen-
tos fundamentales para el ejrcito. Desde all despach a
veces cargas de sal hacia Barinas, donde se haban producido
debido a los ataques de los realistas graves dicultades. De
una de ellas, ocurrida a nes de 1813, escribe Yanes:
La provincia de Barinas se hallaba en la mayor cons-
ternacin, a causa de que abandonando la plebe sus
ocupaciones agrcolas y pastoriles, por las sugestiones
de los espaoles, se haban dedicado al brigandaje,
llevando en sus labios los nombres del Rey y de la
Religin. El Gobernador Comandante de la Provincia,
ciudadano Manuel Pulido, destin al Teniente Coronel
Francisco Olmedilla para que persiguiese y redujese
a su deber a estos forajidos. El demasiado rigor de
que se us, los condujo a una especie de frenes que
tocaba en la ltima desesperacin. En tal estado sali
Yez de San Fernando, con una fuerte divisin, que
aument sucesivamente por los triunfos obtenidos
en Banco Largo, Nutrias y Guanare, y convencido
Pulido de la imposibilidad de resistirlo en la capital,
ni otro punto de la provincia, resolvi evacuarla y a
principios de noviembre emprendi la retirada para
San Carlos, con muchas familias y algunos pelotones
de caballera que mandaba el coronel Pedro Briceo,
emigrando otros a la provincia de Mrida, para no caer
en las garras de Yez, cuyo carcter sanguinario y
cruel era notorio.
Con las ciudades no situadas a la orilla de los Llanos la
situacin alimenticia sola agravarse, especialmente en casos
de sitios como los dos que en 1814 sufri Valencia. Durante
el primero de ellos Bolvar orden a Urdaneta, quien coman-
daba la plaza: Resistiris hasta morir, y para sobrevivir los
valencianos hubieron de salar burros y mulas de transporte,
lo cual, con algn maz salv parte de la poblacin. Urdaneta
cuenta en sus Memorias:
Miguel Acosta Saignes
96
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
97
Tngase en cuenta que desde este tiempo y hasta
que se concluy la campaa de 1814, con la prdida
del pas, todas las tropas patriotas que no estaban
en movimiento hacia algn punto del Llano, no se
alimentaban sino de carne de burro y de mula que
era lo que poda conseguirse y se tena por manjar la
carne de gato o de perro
40
.
Despus de un gran triunfo de Bolvar, el 28 de mayo
de 1814, contra los colonialistas, en la llanura de Cara-
bobo, Urdaneta recibi orden de salir hacia los Llanos
de Guanare en busca de vacunos y caballos. Parte del
ganado fue til para resistir a Boves en el segundo sitio
de Valencia, cuando el coronel Escalona dirigi la resis-
tencia que a la postre result slo un acto heroico de los
patriotas. El jefe de la plaza se prepar, al acercarse las
tropas realistas, guardando en barriles carne de vaca, de
cabra y de burro, salada
41
.
Aparte de las crisis guerreras que sufri el Ejrcito Li-
bertador en 1814, hubo las de produccin y circulacin de
alimentos. En febrero de 1814 se public en la Gaceta de Ca-
racas una carta en la cual se comentaban los desastres que en
la produccin agrcola de los Valles del Tuy haba producido
40. Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezuela, 1964: 133; Parra
Prez: 1954, I. 370, 3S4; Urdaneta: 1972, III, 67; Yanes: 1943, I, 132.
41. Urdaneta, 1972, III: 34, 45, 52. Austria se reere a la escasez durante el sitio de Valencia
por Boves, desde el 19 de junio de 1814. Se reere al embarrilado de carne de vaca, cabra y
burro y al contar cmo Morales se apoder del convento de San Francisco, el 2 de julio, dice:
Los defensores iban reducindose a una situacin muy extrema, ya por sus considerables
bajas, ya porque en aquel da no se racionaban sino con mantequilla, aguardiente y tabaco.
Es la ms curiosa de las terribles dietas de los patriotas en tantos sitios y travesas. Pero nos
preguntamos si no hay un error en esa versin, porque resulta muy singular que se hubiese
conservado slo mantequilla, que evidentemente no se poda fabricar durante el asedio. Lo
del tabaco y aguardiente como paliativo del hambre, fue frecuente.
el jefe espaol Rosete. Se titulaba all a los valles de Ocumare
como granero de la Provincia. El corresponsal, en su elogio
a la capacidad productiva de la tierra sealaba:
Yo no s de dnde sale tanto maz, arroz, frijoles,
puercos, gallinas, etc. Yo crea esto absolutamente
desolado, y sin recurso alguno despus de las dos
irrupciones del perverso Rosete, mas puedo asegu-
rar a Ud. que de todos estos contornos he visto salir
para esa capital innidad de esos artculos, que yo
juzgaba absolutamente consumidos () Estos valles
() por su extrema fecundidad y abundancia, tienen
an recursos y vveres que enviar a esa capital ()
Las noticias que vienen de esa capital del valor de los
frutos, hacen estar trabajando a muchos en el bene-
cio del caf, que aseguro a Ud. era abundantsimo
en estos valles; pero que se ha disminuido bastante
a causa de que los soldados de Rosete se entretenan
por diversin, en botarlos por los campos y aun en
arrojarlo al ro
El lector piensa inmediatamente en la ingenuidad de
quien escriba, pues con seguridad Rosete y otros jefes espa-
oles simplemente ordenaban la destruccin de las cosechas
por las cuales no tenan ellos inters o las cuales no podan
aprovechar para su benecio. Aun el ail y azcar que no po-
dan llevar aade lo arrojaban al ro. Lo cual demuestra
la intencin de inutilizar slo cuanto poda ser provechoso a
los patriotas. No se trataba de destruir sin objeto, como de-
ca el informante, sino de una nalidad bien precisa: evitar el
aprovechamiento de los productos por el Ejrcito Libertador.
Miguel Acosta Saignes
98
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
99
Los trabajadores agrcolas eran obligados a seguir a Rosete. El
corresponsal de la Gaceta deca a tal propsito, al asombrarse
de que algunos se incorporaran a los espaoles:
Yo que les he examinado con cuidado y les he odo
con atencin, disculpo en parte una debilidad que
ms bien ha sido efecto de la fuerza que de la opinin.
Yo amo mucho a los patriotas; esta es mi tierra,
me deca un infeliz; pero qu haba de hacer si me
llevaron amarrado a la plaza y me colocaron en una
compaa que llamaban de los puyeros() Muchos
de estos infelices han sido forzados a tomar las armas
por el infame Rosete
42
La primera gran zona cuyo dominio perdieron los patrio-
tas en 1813 fue la de los Llanos. Los jefes espaoles descubrie-
ron que all era posible la guerra sin los graves problemas de
subsistencia propias de otras zonas del pas. All se adaptaron
Boves, Morales y despus de 1815, Morillo, a lo que podramos
denominar la cultura pastoral de los Llanos venezolanos.
En esa zona productiva, como hemos sealado antes, exista
una ganadera pastoral, ligada con actividades de cacera de
ganado y de recoleccin de becerros y frutos silvestres. Parte
del contingente de los ejrcitos formado por Boves y otros,
en 1813 y 1814, estuvo constituida por gente que habitaba
en forma particular en las llanuras. Ya hemos recordado
las rochelas, los cumbes y los refugios de grupos de gentes
procedentes de la periferia de los Llanos. Entre ellos existan
sin duda muchos grupos de esclavos. Los cimarrones huan
42. Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezuela, 1964, I: 133.
de las haciendas de los valles de la cordillera del litoral en
distintos rumbos: hacia las costas, donde establecan cumbes
o hasta donde llegaban desde comunidades establecidas en
los montes, en la periferia de las haciendas, para comerciar
con los tracantes de contrabando del Caribe. Otros salan
hacia los cumbes de los Llanos donde estaba asegurada la
alimentacin con simples actividades de cacera de ganados.
Como en toda cultura pastoral, estos producan multitud de
elementos para la vida del habitante de las sabanas: caballos
para montar y para perseguir ganado por quienes se adiestra-
ban en las labores de ganadera predominantes en el Llano;
carne para la alimentacin en forma ilimitada; cueros para
fabricar diversos instrumentos de trabajo, aun para la propia
ganadera. En efecto, del cuero se tejan sogas para enlazar el
ganado, se hacan hamacas, calzado, a veces cubiertas para
vestir, aunque en muchas ocasiones los llaneros preferan
andar desnudos o slo con un guayuco a la manera indgena.
Se usaban los cueros tambin como cubierta del suelo para
dormir, para fabricar envases de transporte y hasta para hacer
pequeos botes en los cuales se llevaban ropas y otros objetos
livianos a travs de los ros. Los cuernos, los cachos, como
se dice en los Llanos, servan no slo como instrumentos
para llamarse a la distancia o para guiar el ganado, sino como
envases, y para fabricar las cajetas donde se llevaba el tabaco
llamado chim. Adems, de los cachos se fabricaban peque-
os recipientes, vasos para tomar agua, agujas, paletas para
mover lquidos, etctera. Se utilizaban las cerdas de las colas
caballares para tejer cuerdas y para coser los objetos de cuero.
Tambin se empleaban los huesos del ganado, cuando haba
artesanos que supieran trabajarlos, y hasta las tripas eran
tiles para hacer cuerdas para la pequea guitarra llamada
Miguel Acosta Saignes
100
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
101
cuatro, que transportaban los llaneros desde los tiempos
anteriores a la independencia de un lado a otro, por ser un
instrumento muy ligero, hecho con maderas livianas.
Tambin suministraban los Llanos materiales para la gue-
rra. La garrocha de trabajar el ganado se convirti en lanza, a
favor de tradiciones indgenas. Exista la antigua jabalina de
los indios, fabricadas con diversas maderas duras. Los huesos
del ganado suministraban puntas, cuando no las haba de otro
material. En un boletn del Ejrcito Libertador, fechado el 17
de marzo de 1814, se haca notar la escasez de armamento de
las tropas de Boves con ciertos puntos del sitio de San Mateo.
All utilizaron trozos de latn y hasta botones como proyecti-
les, lo cual era una adaptacin de los procedimientos de im-
provisacin con materiales del ambiente que practicaban los
ejrcitos realistas de los Llanos. Estos se componan en 1814
de expertos ganaderos, de cazadores de ganado, de habitantes
de los Llanos que se haban adaptado a la cultura de ganadera
pastoral y de cacera que predominaba en Barinas, Apure, los
Llanos de Caracas, como se denominaba a los de Gurico, as
como en los Llanos orientales de Barcelona y Maturn
43
.
Cuando Bolvar pas, durante la Campaa Admirable, por
Barinas, seguramente los componentes del Ejrcito Libertador
que avanzaban en triunfo, encontraron remedio a privacio-
nes alimenticias que habran sufrido, pero a los pocos meses
comenzaron de nuevo los problemas, al lanzarse los ejrcitos
colonialistas a una labor de estrechar la faja poseda por las
huestes de Bolvar. Hubo con Barinas un primer litigio polti-
co, pues el territorio deseaba conservar las condiciones fede-
rales de 1811. Bolvar abog decididamente por el centralismo
43. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 64; Garca Ponce, 1965: 20.
y refut al gobernador Manuel Antonio Pulido. Este hubo de
huir despus, con la poblacin de la ciudad de Barinas, hacia
San Carlos. Aquella fue objeto de combates y sitios sucesivos,
con alternancia de patriotas y realistas, durante 1813 y 1814.
Se trataba de un centro importante, dentro de la produccin
llanera, y de comunicaciones hacia el occidente y hacia el
sur, as como hacia los puertos de Maracaibo y de Coro. Un
producto fundamental cuyo manejo signicaba grandes re-
cursos monetarios, el tabaco, se produca con abundancia en
Barinas. Por el ro Santo Domingo se navegaba con productos
de exportacin hasta el Apure y el Orinoco. Poco antes de 1810
explicaba Depons acerca de Barinas:
Los habitantes de esta provincia llevan una vida
pastoril. Viven en hatos, en medio de numerosos
rebaos () No tienen los medios para comprar lo
concerniente al lujo de las ropas, muebles y bebidas
europeas, porque carecen de comunicacin directa
con las colonias vecinas y, al estar situados en tierra
adentro, se ven obligados a vender sus mercancas
y sus rebaos a los contrabandistas de San Tom y
Angostura y de Caracas a un precio irrisorio
Esta circunstancia explica por qu los criollos de Barinas
deseaban en 1813 un rgimen federal: preferan tener entera
libertad para sus operaciones de comercio en la forma tradi-
cional y no ajustarse a regulaciones centralistas capaces de
obligarlos a suspender sus operaciones por los ros y a enviar
productos hacia las regiones costeras adonde nunca haban
acudido. Tambin resulta esa situacin de Barinas un factor
de poca simpata hacia las actividades del Ejrcito Libertador.
Miguel Acosta Saignes
102
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
103
Preferan pactar con los realistas ocupantes de los Llanos,
para conservar la libertad de vender los ganados por la va
del Apure, como lo haban acostumbrado
44
.
Otra porcin de los Llanos que entonces se denominaban
de Caracas y ahora llamamos de Gurico, cuya principal ciu-
dad era Calabozo, fue teatro de muchos combates entre 1813
y 1814. De la comarca haba escrito Depons:
Sus tierras no se prestan sino a la cra de ganado
() El pasto es bueno y abunda el ganado vacuno.
Sin embargo, desde hace algn tiempo y por obra de
la corrupcin de las costumbres o por falta de vigi-
lancia de los magistrados, los hatos vienen sufriendo
alarmantemente los efectos del robo y la devastacin.
Pandillas de cuatreros, enemigos del trabajo, reco-
rren de continuo las inmensas llanuras entregados
al abigeato y conducen luego el fruto de sus rapias
a Guayana, o Trinidad. Muchas veces, como ya lo he
dicho, matan la bestia para aprovechar solamente el
cuero y el sebo
Como ya hemos visto, tambin Manuel Antonio Pulido,
desde Barinas, atribua grandes males a conjuntos irregu-
lares de los Llanos de Barinas. Sabemos que tales grupos
se haban originado cuando menos por 1650, cuando los
holandeses entraban a comerciar con cueros. De modo que
existi en los Llanos una poblacin secular con hbitos de
cazadores de ganados y que seguramente saba trabajarlos,
siquiera parcialmente, porque se incorporaran con seguridad
esclavos e indgenas procedentes de misiones donde habran
44. Arellano, 1964: 405; Dauxion, 1967: 273; Depons, 1960, II: 306.
aprendido las maneras espaolas de ganadera. Nunca se ha
estimado la cuanta de esa poblacin que no era propiamen-
te de ladrones sino de un tipo de habitantes de los Llanos
con caracteres peculiares, adquiridos a travs del tiempo
por gente que se incorporaba desde la periferia, por razones
econmicas y sociales muy diversas, entre ellas el incentivo
del contrabando con cueros, carne y sebo. La caracterstica
fundamental de la zona de produccin donde haban actuado
estos cazadores de ganado y pastores parciales, era la de la
existencia de inmensas cantidades de ganados cimarrones de
especie vacuna, caballar y porcina y aun de perros alzados.
Cisneros en 1764 escriba:
Crase en estos llanos mucho ganado vacuno en tanta
abundancia que todos los ms hatos son de 10 hasta
20.000 reses y mucho que se cra en aqullos despo-
blados, sin sujecin, esto es, levantado sin que puedan
los dueos sujetarlo y hacerlo venir a rodeo
Quienes posean hatos sin cercas como ya hemos indicado
antes, tenan como riqueza fundamental el ganado herrado,
con la prctica de una ganadera pastoral obligada a migra-
ciones estacionales. Sin duda existan permanentes conictos
entre los habitantes de los hatos y la poblacin trashumante,
ms bien de cazadores de ganados, que se mantena de ellos
y comerciaba con los productos de la ganadera cimarrona.
Dauxion Lavaysse seal: hay millares de esos animales
que vagan salvajes y no tienen dueos. l mismo vio grandes
rebaos de caballos y algunos, segn escribe, de cincuenta
o cien toros salvajes
45
.
45. Depons, 1960, II: 270; Cisneros, 1950: 140.
Miguel Acosta Saignes
104
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
105
Durante los aos de 1813 y 1814, de grandes tensiones y
multitud de combates, tiempo de guerra permanente, poco
pareci entrar en escena Guayana, adonde Bolvar trasladara
en 1817 el centro de operaciones. Pero no careci de impor-
tancia la zona sur del Orinoco. De las misiones all instaladas
con una ganadera domstica, relativamente tecnicada
con los recursos y mtodos de la poca (potrero, ordeo,
relativa seleccin, incorporacin de padrotes cimarrones,
etc.), llegaban recursos a los ejrcitos de Boves. En la regin
de Upata, adems, se haban obtenido desde el siglo XVIII,
tabaco, algodn, ail, caa de azcar y tambin ganado. De
las inmediaciones del ro Caura sala tabaco, maz y algo de
arroz. Slo puso n a la gran estacin de abastecimientos
que signicaba Guayana para los colonialistas, la toma de las
misiones por Piar y Bolvar en 1817. En 1814, los realistas se
aprovisionaban en primer trmino de la produccin de los
Llanos, en segundo lugar de Guayana y en tercer trmino,
por los puertos de occidente, incluyendo a Maracaibo. De
la regin del lago obtenan numerosos productos, as como
de los vecinos Andes.
Hubo entonces algunos caracteres semejantes en la
economa de patriotas y realistas: en oriente dispona el
Ejrcito Libertador de esa regin, desde Barcelona hasta
Giria, de productos locales, de puertos para el intercam-
bio de ganado del hinterland llanero para la alimentacin y
la exportacin. Desde Barcelona hasta el Yaracuy, el Ejr-
cito Libertador de Occidente y del Centro posea iguales
elementos y desde all al Occidente hasta Maracaibo, las
costas y puertos estaban en manos de los jefes espaoles.
El Llano occidental y central estuvo en su mayor parte
en manos de los colonialistas, de modo que los ejrcitos
de esa regin tuvieron como producto fundamental el
ganado, como habra de ocurrir en aos posteriores con
el ejrcito de Pez
46
.
Arbitrio comn a patriotas y realistas fue el de los se-
cuestros de los bienes de los enemigos. Como se comprende,
ciertas propiedades cambiaron de manos repetidas veces. De
los fundos productivos, tanto patriotas como realistas trata-
ban de obtener, cuando estaban bajo su dominio, el mayor
producto econmico posible. Algunas casas eran entregadas
a personas distinguidas, a veces haciendas. A menudo eran
devueltos bienes a los antiguos propietarios que haban sido
objeto de conscaciones. Cada uno de los contendientes
naturalmente procuraba mantener en produccin, en su
propio benecio, las ncas y hatos. Los colonialistas que
tenan como centro de operaciones preferente los Llanos,
penetraban a las regiones agrcolas de la costa y desorganiza-
ban la produccin con incendios a veces, con la sustraccin
de esclavos, lo cual inutilizaba las haciendas, y con el corte
de las vas de comunicacin. Mario se libr en Oriente de
varios de esos procedimientos desde cuando tom Maturn.
A partir de entonces, consolid un territorio agrcola en la
costa, comunicaciones martimas por los puertos de oriente,
con la ayuda de la otilla que comandaba Bideau, y el campo
pecuario de los Llanos de Barcelona y Maturn.
El territorio ocupado por el Ejrcito Libertador duran-
te la Campaa Admirable, se fue achicando en 1814 con
los repetidos sitios de ciudades occidentales y centrales,
los ataques frecuentes de Rosete en los Valles del Tuy, el
avance de las tropas llaneras sobre los valles de Aragua,
46. Dauxion, 1967: 271.
Miguel Acosta Saignes
106
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
107
por La Puerta, entrada de las llanuras hacia la ciudad de
Villa de Cura, centro de comercio ganadero. Bolvar realiz
multitud de esfuerzos en el mbito econmico. Desde su
llegada a Caracas llam a los extranjeros a establecerse en
Venezuela, conando en que acudiran agricultores y arte-
sanos y, adems, con la intencin de ofrecer al mundo la
imagen de un rgimen consolidado, mantuvo en lo posible
las comunicaciones marinas con los puertos orientales y las
Antillas, trat de conservar las regiones ms productivas de
los valles de Aragua y del Tuy y quiso librarse del asedio de
los jefes realistas activos en los Llanos, pidiendo auxilios
a Mario. Se ocup especialmente de la renta de tabaco,
limit el nmero de ciertos puestos pblicos, rebaj sueldos
y solicit emprstitos, pagaderos cuando las circunstancias
lo permitieran. Intent obtener producto de los bienes se-
cuestrados a los espaoles y a los criollos realistas.
En abril de 1814 un corresponsal de la Gaceta de Caracas,
tal vez el mismo a quien ya hemos citado, pensaba con optimis-
mo en la recuperacin para esa fecha de los cultivos arrasados
desde 1813 por los colonialistas. En abril informaba:
Se benecia algn caf y he visto salir algunas cargas
para esa capital. Muchos negros eles a sus amos
han salido de los montes donde se haban ocultado
desde la irrupcin de Rosete () l pona siempre
a estos infelices delante de nuestros fuegos, para
que sirviesen de parapeto de los dems bandidos
que conduca
47
47. Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezuela, 1964:134.
La crisis de produccin originada por los colonialistas
los alcanz a ellos en cierto modo cuando se posesionaron
de Caracas en julio de 1814. En noviembre comunicaba
Dionisio Franco, al gobernador militar de los realistas en
Caracas: Hemos llegado al extremo de no tener ni aun con
que satisfacer el diario de la tropa, ni el de los enfermos y
esta escasez va a ser cada da mayor Se haba producido
una crisis de consumidores de tabaco, pues la poblacin ha-
ba huido casi completa con Bolvar hacia oriente. Como los
habitantes eran escasos y haba dicultades en los Valles del
Tuy, no ingresaban derechos de alcabala pues poco llegaba
a la ciudad. Los bienes obtenidos se haban enviado en gran
parte a las tropas realistas trasladadas al oriente por los Lla-
nos y por barcos. Como los escasos habitantes estaban en la
miseria, no se podan imponer contribuciones especiales. El
informante peda una reduccin de las guarniciones de Ca-
racas y La Guaira ante la imperiosa necesidad de economizar
los pocos alimentos obtenibles. De esta manera deca el
informe de Franco habr tambin esos brazos ms para la
agricultura, que est casi enteramente abandonada
48
48. Idem, 148.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
109
Captulo II
El Ejrcito Libertador
D
el ao de 1813 han celebrado los historiadores vene-
zolanos especialmente la Campaa Admirable, la suce-
sin de triunfos blicos que logr Bolvar desde los Andes
venezolanos hasta Caracas, en su primera campaa militar
iniciada propiamente en el Magdalena, donde obtuvo triunfos
sucesivos a la cabeza de un grupo de soldados momposinos.
Libert a Santa Marta y Pamplona y su llegada a Ccuta in-
uy decisivamente en la retirada del espaol Yez, con sus
tropas, de la regin de Casanare. Bolvar entr en territorio
del Tchira el da primero de marzo de 1813. Comenz all no
slo una guerra victoriosa sino una accin de todo tipo la
guerra es la continuacin de la poltica por otros medios,
segn el dictamen de Clausewitz durante la cual no slo
fue conductor principal de los ejrcitos sino constructor de
los fundamentos de varias nacionalidades, como representan-
te de la clase que gui la guerra de emancipacin: la de los
criollos o mantuanos. En La ideologa alemana escribieron
Marx y Engels:
Miguel Acosta Saignes
110
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
111
Las ideas de la clase dominante son las ideas domi-
nantes en cada poca. Los individuos que toman la
clase dominante tienen tambin, entre otras cosas, la
conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en
cuanto dominan como clase y en cuanto determinan
todo el mbito de una poca histrica, se comprende
de suyo que lo hagan en toda su extensin y, por tanto,
entre otras cosas, tambin como pensadores, como
productores de ideas, que regulen la produccin y dis-
tribucin de las ideas de su tiempo; y que sus ideas sean,
por ello mismo, las ideas dominantes de la poca.
Bolvar corri abanderado de la clase en lucha por una
totalidad nacional, expres las ideas de su clase, ya en los
hechos, ya en la escritura, a veces en forma contradictoria,
como es normal en las sociedades de clases y, adems, fue
gua en el conocimiento de esas ideas, las cuales propag y
convirti en realidades en cuanto pudo. Su gran aduccin
comenz en 1813, no slo en la poltica, sino en el planea-
miento de la economa para la pelea, dentro de las condiciones
de la produccin y de la propiedad existentes, en el inicio de
un ejrcito y en el manejo de incentivos e ideales patriticos
para cuyo logro manej toda clase de arbitrios, entre ellos
el Decreto de Guerra a Muerte. Muchos historiadores han
narrado la Campaa Admirable como si se hubiese tratado de
triunfos logrados por un ejrcito maduro, estable, unitario.
Bolvar y los jefes que lo acompaaban supieron, desde las
regiones andinas, las dicultades iniciales y previeron otras.
No se trataba aqu de guiar un conjunto de veteranos, con
madura preparacin. Blanco Fombona observ en forma
comparativa:
San Martn hubiera fracasado por completo desde el
comienzo de su empresa patritica si no se retira a
Mendoza, con muy buen acuerdo, a preparar en cua-
tro aos de calma, lejos de la poltica y de estriles
disturbios, el instrumento de su triunfo: el ejrcito,
un ejrcito disciplinado, a cuyo frente pudiera batirse
y vencer en las dos recias batallas que con el paso
de los Andes y la invasin del Per, constituyen su
epopeya. Pero eso se pudo hacer en Argentina. En
Venezuela no.
Eran circunstancias histricas diferentes. Bolvar hubo
de forjar la fuerza combatiente en plena pelea. As cre
diversos ejrcitos dentro de la concepcin general del Ejr-
cito Libertador. Otros jefes guerreros, Santiago Mario en
oriente, Jos Antonio Pez en los Llanos, y Antonio Jos de
Sucre en Ecuador y el Alto Per, fueron grandes organiza-
dores de fuerzas combatientes. El unicador, el creador de
las fuerzas fundamentales de liberacin fue Bolvar, quien
coordin fuerzas, planic estrategias complejas, logr la
coordinacin de esfuerzos que culminaron en Venezuela
en la batalla de Carabobo y en Per en la de Ayacucho. Pa-
ralelamente luch de modo incesante, adaptando todo a las
condiciones econmicas de produccin y de circulacin en
los lugares donde se desarrollaban los episodios de la gran
contienda anticolonialista
49
.
Contado en resumen y slo desde el punto de vista blico,
el ao de 1813 resulta una asombrosa epopeya ideal: el 10 de
marzo de 1813 lleg Bolvar a Tchira; el 23 de abril libert en
49. Blanco Fombona, 1940: 72.
Miguel Acosta Saignes
112
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
113
La Grita a la provincia de Mrida, el 15 de junio una rama de
su ejrcito mandada por Ribas, venci en Niquitao. Siguieron
Guanare, que signic la posesin de la provincia de Barinas, los
Horcones. Lleg a Caracas el 6 de agosto de 1813. Haba iniciado
su campaa con pocos hombres. Comenz en el Magdalena con
70. En la frontera de Venezuela contaba con 300. El ejrcito
patriota escribe OLeary fue engrosado considerablemente
con los prisioneros americanos hechos al enemigo y los que
desertaban de sus las, fuera de los voluntarios que de todas
partes acudan a sentar plaza. A veces no haba cmo armar a
todos los aspirantes. Bolvar deca, ante las limitaciones que le
haba impuesto el Congreso de Nueva Granada:
Ahora ms que nunca debemos obrar con celeridad
y vigor; volar sobre Barinas y destrozarle su fuerza
() Observen Uds. que todas las tropas de la Nueva
Granada han sufrido ms o menos reveses () y que
slo el ejrcito en que tengo la gloria de servir no ha
experimentado prdida alguna desde Barranca
Pero junto al entusiasmo, sealaba los factores concretos:
Debemos marchar a posesionarnos de Mrida y Tru-
jillo, pases que apenas podrn suministrar vveres
para alimentar a la tropa, permaneciendo en ellas
un mes cuando ms y por consiguiente nos faltarn
los sueldos para el ejrcito, pues no hay caudales en
aquellas provincias, que han aniquilado el terremoto,
la guerra y las persecuciones de los enemigos
Peda al gobierno de la Nueva Granada que se le sumi-
nistrasen 25.000 pesos mensuales hasta cuando alcanzara la
provincia de Caracas, que es la rica y la que puede subvenir
a los gastos del ejrcito Ya no tena recursos ni aun para
suministrar el socorro diario a los soldados y prevea que
en Mrida le reclamaran los sueldos completos y pensaran
que la falta del prest era resultado de la estancia en el suelo
venezolano. As, la celeridad de la Campaa Admirable no slo
se debi a la impetuosidad combatiente de Bolvar y de sus
soldados. La necesidad econmica empujaba inexorablemente
al ejrcito hacia donde se encontraban los recursos. La idea
de una pronta cooperacin anim, adems, a Bolvar y a sus
ociales cuando supieron los combates de oriente donde
Mario, Sucre, Piar y otros haban obtenido triunfos sobre
los espaoles en la costa de Giria
50
.
La llegada de Bolvar a Barinas, procedente de los Andes
venezolanos, tuvo la importancia de encontrar alimentacin
en el ganado. Adems, segn reere Urdaneta, all se co-
menz a crear caballera y a montar, es decir, naci el arma
50. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 394. Se encuentra aqu
una Memoria de la Secretara de Guerra, rmada por Toms Montilla, con un recuento
de la Campaa Admirable. OLeary cuenta las preocupaciones del Libertador durante el
comienzo de la campaa de 1813. Sugera al Congreso de Nueva Granada que se pidiera
prestado a los usureros, bajo la garanta del Gobierno de la Unin. El mismo OLeary aa-
de, sobre la celeridad de la campaa: impedido por la naturaleza de las instrucciones
del Congreso, de sacar provecho de sus triunfos, y sin poder proveer a la subsistencia de las
tropas, se vea reducido a la alternativa de emprender una retirada con poca probabilidad
de efectuarla con seguridad, o de dar un golpe digno de la causa que defenda. Las infor-
maciones de OLeary y de Urdaneta sobre 1813 ilustran sobre temas que los historiadores
no han querido tocar: las circunstancias reales que empujaron a Bolvar. La mayor parte
de quienes lo ensalzan, preeren presentarlo como una especie de semidis, desprendido
de los problemas de alimentar el ejrcito, de obtener subsistencias y modos de comuni-
cacin, de asegurar los elementos de la guerra, como si la hubiese conducido desde un
cmodo escritorio de intelectual. La grandeza de Bolvar no consiste en los ditirambos
idealistas de algunos adoradores, sino en el reconocimiento de que fue un genio dei actio.
Con su inagotable energa busc y encontr los medios de realizar el anhelo fundamental
de su clase: libertar a Venezuela y en general a Amrica, de la opresin colonial.
Miguel Acosta Saignes
114
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
115
que habra de ser decisiva para la independencia. Tambin
cuenta Urdaneta, quien era mayor general del ejrcito, que
en Barinas se dio principio a la infantera venezolana, para lo
cual se cre el batalln Valerosos Cazadores. Hasta all todo
se haba reducido a recibir voluntarios, incorporar criollos
de los ejrcitos vencidos, ejercitarlos en marchas y ligeros
ejercicios con las armas. Todo dependa entonces de la ce-
leridad y no haba tiempo que perder
51
Tambin signic la llegada a Barinas el comienzo de las
actividades blicas intensas en los Llanos. Debido a la presin
de una columna al mando de Girardot, destacada por Bolvar,
sobre las tropas del realista Tscar, se sublev un grupo de tro-
pas de Yez, quien iba a juntarse con aquel. Girardot apoy la
sublevacin de los soldados acantonados en Nutrias. Se negaban
a ser embarcados por el ro Apure, con rumbo a San Fernando.
El da 29 de julio hubo reunin general de los jefes que haban
operado en diferentes direcciones, en San Carlos. Entre esa ciu-
dad y la de Valencia se produjo la batalla decisiva de la campaa,
pues qued en poder de los patriotas todo el ejrcito espaol,
segn escribe OLeary. Monteverde se encerr en Puerto Cabello,
donde qued bloqueado por fuerzas de los expedicionarios y el
resto del ejrcito patriota qued con la va libre hacia Caracas.
El historiador Parra Prez resume as la ltima etapa:
Al acercarse a Valencia el Ejrcito Libertador, co-
menzaron a embriagarse los pardos de aquella ciudad
y a amenazar a los blancos en sus vidas y bienes
51. Urdaneta (1972. III: 9), escribe: Barinas recibi a sus libertadores con el mismo en-
tusiasmo que Mrida y Trujillo Mas pronto empezaron las dicultades, cuando los
criollos barineses pidieron a Bolvar que se les restableciesen los derechos federales de
1811. Esas libertades implicaban el transporte de sus puntas de ganado hasta el Apure
y el Orinoco, donde los contrabandistas les pagaban mejores precios y en la exencin del
pago de impuestos que eso signicaba.
() Los barcos en Puerto Cabello se llenaron de
fugitivos para las Antillas. Los pueblos aclamaban
al Libertador. Las tropas se pasaban a los patriotas.
Aun los canarios desertaban en masa, abandonando
a las autoridades. El primero de agosto slo queda-
ban en Caracas 164 soldados () Los venezolanos
y espaoles realistas de Caracas tomaron el camino
del destierro () En el solo viejo bergantn que
transportaba a Urquinaona, iban trescientas personas
apiadas en la bodega y en cubierta, sin vveres y
expuestas a naufragar en cada instante
Fue este el comienzo de las migraciones que durante toda
la Guerra de Independencia se produjeron en las ciudades: al
acercarse los realistas, huan los patriotas y, al volver estos,
se fugaban los espaoles. Tambin se inici otro fenmeno
de importancia en la guerra: las migraciones con los jefes
que se retiraban. A veces, cuando se preparaba alguna batalla
importante previsible, los migrantes que acompaaban a los
ejrcitos eran dejados en algn lugar retirado. As no emba-
razaran los movimientos tcticos y las retiradas en derrota,
o las persecuciones posteriores a los combates
52
.
En Valencia se realiz una reunin de los jefes del ejrcito.
Es otro carcter importante, cuya signicacin se olvida a
menudo por los historiadores. En ciertas circunstancias, las
decisiones correspondieron a los jefes y particularmente a
Bolvar, pero fueron frecuentes las reuniones de ociales para
resolver no slo aspectos blicos, sino de orden general del
gobierno. Todos estuvieron de acuerdo en continuar acelera-
damente hacia Caracas. Estaban conscientes de que se necesi-
52. OLeary, 1952, I: 163 y 164.
Miguel Acosta Saignes
116
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
117
taba organizar en la capital muchos factores: mantenimiento
del ejrcito, consolidacin de las posiciones importantes, logro
de una economa estable, relaciones con las fuerzas de Mario
en oriente. Como escribi Urdaneta, se trataba de reunir los
elementos de toda especie capaces de contribuir a la conser-
vacin del pas recorrido pero no sometido
53
.
El sitio de Puerto Cabello cost mucho a los patriotas, pues
las enfermedades diezmaban a los granadinos, ms abundantes
entonces en los hospitales que en la lnea de accin. Poco a
poco fueron reemplazados por tropas creadas en Aragua y
Carabobo, cuyos componentes estaban mejor adaptados a la
ecologa de la regin. Durante todos los aos siguientes de
guerra el ejrcito sufri sin tregua toda clase de enfermedades.
Lleg a contar en 1844 con 4.000 hombres en el centro, en
condiciones precarias, rodeados por las fuerzas colonialistas
establecidas en Coro, Maracaibo, Guayana y Apure
54
.
Despus de la llegada a Caracas, tras tomar algunas
medidas, volvi Bolvar hacia el occidente. No siempre lo
acompa la fortuna. Perdieron los patriotas encuentros en
53. Parra Prez resume as algunos aspectos de la Campaa Admirable: Al acercarse a Va-
lencia el ejrcito libertador, comenzaron a embriagarse los pardos en aquella ciudad y a ame-
nazar a los blancos en sus vidas y bienes () Los barcos en Puerto Cabello se llenaron de
fugitivos para las Antillas. Los pueblos aclamaban al Libertador. Las tropas se pasaban a los
patriotas. Aun los canarios desertaban en masa, abandonando a las autoridades. Era el des-
lumbramiento del triunfo que embargaba fugazmente a muchos. Los jefes del Ejrcito Liber-
tador nunca se engaaron sobre el signicado del entusiasmo que despertaba su llegada.
54. Urdaneta explica muy bien el criterio de los ociales patriotas: Hecha en Valencia la
asamblea del Ejrcito, se concert el plan de operaciones que le deba asegurar las venta-
jas obtenidas hasta entonces, o lo que es ms cierto, libertar a Venezuela, pues lo hecho
no era otra cosa que una marcha rpida de victoria en victoria, aterrando al enemigo y
atravesando por entre todas sus fuerzas, con la esperanza de encontrar en la capital fuerza
moral y elementos con qu libertar el pas recorrido pero no sometido. Respecto del sitio
que pusieron los patriotas a los colonialistas en el castillo de Puerto Cabello, el mismo
Urdaneta (1972, II: 16) seala que las enfermedades diezmaban all las las del ejrcito.
Los granadinos hubieron de ser reemplazados pronto por soldados de los valles de Aragua,
adaptados a las condiciones ambientales.
Bobare, Yaritagua y Barquisimeto. Obtuvieron en cambio
dos victorias en Vigirima y Araure. A pesar de sus triunfos,
cundan las dicultades. Urdaneta resume la situacin a
nales de 1813 as:
La victoria de Araure haba derrotado y dispersado
las masas enemigas y los jefes espaoles se haban
retirado a sus antiguas lneas de operaciones ()
pero los pueblos, pronunciados por la causa del Rey,
hacan ms o menos esfuerzos por sostenerla y por
todas partes se levantaban guerrillas, animadas con
la esperanza de que los realistas volvieran a triunfar.
La divisin de Villapol se ocup, pues, de batir y
extirpar las partidas que existan en el territorio de
Barquisimeto () Se organizaban al mismo tiempo
los hospitales, transportes, subsistencias, vestuarios y
cajas del ejrcito. Todo deba salir del territorio en que
se obraba, porque no teniendo el ejrcito libertador de
donde sacar recursos, sino de la provincia de Caracas,
apenas bastaban estos para atender a las necesidades
inmediatas de Valencia y Puerto Cabello, y ya se haca
necesario que los pueblos a quienes se intentaba dar
libertad y que tan obstinadamente resistan mantu-
vieran siquiera los ejrcitos
OLeary escribe: Aunque los espaoles haban sido
derrotados en todos los encuentros con los patriotas, muy
lejos estaban estos de estar en pacca posesin del pas; no
tenan fuerzas sucientes con qu perseguir al enemigo ni
impedirle su reunin
55
55. A principios de septiembre recibieron los espaoles sitiados en Puerto Cabello el refuer-
zo martimo de una escuadra mandada por Salomn, con 1.300 hombres. La escena cambi
para los patriotas. Urdaneta escribe: Los pueblos mismos haban salido del engao de que
Miguel Acosta Saignes
118
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
119
No slo vean las dicultades de la situacin los ms altos
ociales. El primero de octubre de 1813 envi a Bolvar un
importante informe el gobernador de Barinas, Manuel Anto-
nio Pulido. Prevea muchos males para los cuales, segn crea,
podan usarse ciertos remedios, pero necesitaba auxilio.
Los llanos donde pastan los ganados informaba y
la caballera con que debemos contar para sostener
el Ejrcito de la Unin, sern sometidos indefectible-
mente al mando de los tiranos dentro de muy poco
tiempo, si no se toman a la mayor brevedad provi-
dencias ecaces para sofocar y exterminar ahora los
elementos de una conspiracin general que se aproxi-
ma al hecho por momentos en estos pueblos, y que se
deja entrever por unos sntomas que estremecen a la
sensible humanidad () Tienen estos brbaros dentro
de nosotros, ecaces agentes y espas; pues no son otra
cosa sus mujeres, sus hijos, sus domsticos y aun sus
amigos. Ellos reciben, sin poderlo nosotros impedir,
los avisos que necesitan de nuestra crtica debilidad,
para trazar y determinar la indicada invasin
Pasaba despus revista a las posiciones de los realistas en
los Llanos y nombraba las facciones de indios de San Jos de
Obispos y las de zambos del pueblo de Quintero, as como de
otros enemigos en Guasdalito. Inclua una noticia sobre la
cooperacin de los buenos patriotas, quienes suministra-
ban dinero para tratar de mantener una fuerza defensiva y
anunciaba que estaba cumpliendo con el Decreto de Guerra
a Muerte que Bolvar haba promulgado en Trujillo.
las fuerzas patriotas eran tan numerosas como se haba dicho y empezaban a mostrarse tan
adictos a los espaoles como lo haban sido a Bolvar cuando llevaba su marcha triunfal.
(Parra Prez, 1954, I: 258; OLeary, 1952, I: 187; Urdaneta, 1972, III: 18).
He tomado deca Pulido con desesperacin la
terrible medida de matar a todos los espaoles que
tena presos y cuantos se aprehendan, y de dar orden
para que se pasen a cuchillo a todos los revoltosos a
la menor sospecha. Ms de treinta aprehendidos en
Quinteros sern vctima, segn la disposicin que
di para ello ayer. Todas estas desgracias proceden de
la falta de fuerzas; y lo peor es que al n se reunirn
todos los ofendidos y nos arrollarn para vengarse de
estas muertes que nos es forzoso ejecutar contra sus
parientes y amigos
56
.
El Decreto de Guerra a Muerte haba sido rmado el 15 de
junio en Trujillo. Terminaba con una admonicin tremenda:
Espaoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indi-
ferentes, si no obris activamente en obsequio de la libertad de
Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seis
culpables. Era en parte una respuesta a los crmenes y la felona
de Monteverde y quienes lo acompaaron en el incumplimiento
cruento de la capitulacin que rm con Miranda. Pero era
tambin un medio heroico de mostrar un lindero claro entre
americanos, es decir, venezolanos y neogranadinos, en el caso,
y los colonialistas. Era, adems, una muestra de la decisin de la
clase que comenzaba la revolucin de independencia. Bolvar,
como expresin de los mantuanos, quera deslindar con toda
claridad la condicin de los colonizados de la de los opresores.
Era un esfuerzo en medio de condiciones sociales en las cuales
no iba a ser til lo que, a pesar de su horror, signicaba un
medio demasiado simple para tratar de incorporar a todos los
venezolanos al lado nacionalista. Se ha dicho que la vigencia
56. Informe de Pulido en Las Fuerza Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 32.
Miguel Acosta Saignes
120
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
121
del decreto se mantuvo hasta el Tratado de Regularizacin de la
Guerra, rmado en 1820 con Morillo. Pero tal tratado se rm
para poner n a una situacin que en realidad no fue consecuen-
cia del Decreto de Guerra a Muerte. Mil veces peores fueron las
resoluciones de los jefes espaoles durante los aos siguientes
a 1813. Bastar recordar cmo en 1815 escribi el general rea-
lista Morales al capitn general: No han quedado ni reliquias
de esta inicua raza en toda la Costa Firme informaba desde el
Oriente del pas. Con brevedad marcho para el rinconcillo de
la miserable Margarita y en otra ocasin declar:
Para extinguir esta canalla era necesario no dejar
uno vivo y as es que en las ltimas acciones habrn
perdido de una y otra parte ms de 12.000 hombres,
pero afortunadamente todos los ms son criollos y
muy raro espaol. Si fuera posible arrasar con todo
americano sera lo mejor (). Estamos en el caso de
extinguir la generacin presente porque todos son
nuestros enemigos
57
Bolvar trat de atraer a sus las a combatientes venezola-
nos con diversas exhortaciones que en cierto modo, desde el
mismo ao de 1813, modicaban el decreto de Trujillo. Por
ejemplo, en plena Campaa Admirable, en el mes siguiente
al del Decreto de Guerra a Muerte, rm Bolvar una pro-
clama en San Carlos, el 28 de julio, dirigida a los espaoles
y canarios, acentuando la invitacin a incorporarse a las
las patriotas y sealndoles que todos los que se haban
presentado a las las del ejrcito en marcha, haban sido
incorporados con plenas garantas de igualdad
58
.
57. Parra Prez, 1954, I: 516.
58. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 250.
El 6 de septiembre, desde Puerto Cabello, reiter Bolvar
su voluntad de cumplir con el Decreto de Guerra a Muerte,
pero impugnaba especialmente a los traidores reincidentes.
Intentaba, adems, recordar la decisin de los patriotas frente
a los desmanes que eran propios de Yez y otros jefes realis-
tas. El 7 de diciembre public un Indulto a los Americanos
en que se comprometa a olvidar todos los desvos de los
compatriotas que en el trmino de un mes se incorporasen
al ejrcito o se restituyesen a sus hogares. Bastara a quienes
lo desearan, presentarse a un juez, en cualquier jurisdiccin,
a declarar su voluntad
59
.
Desde el principio mismo de la campaa, en marzo, cre
Bolvar la idea del Ejrcito Libertador. El que haba entrado
a Venezuela se llamaba Ejrcito Unido. Cuando lleg a Mri-
da el 25 de mayo, Bolvar recibi el ttulo de Libertador por
quienes lo aclamaron, pero este era un honor del entusiasmo
local. Bolvar acogi el cognomento para sus soldados y el 22
de junio, desde el cuartel general de Trujillo emiti el primer
boletn con el encabezamiento de Ejrcito Libertador. Po-
cos das despus de haber concluido su campaa en Caracas,
public una proclama de Simn Bolvar, Brigadier de la
Unin y General en Jefe del Ejrcito Libertador de Venezuela,
a los caraqueos. La creacin de esa entidad colectiva de la
patria balbuciente, fue uno de los aciertos geniales de Bol-
var. Siempre fue desde entonces jefe del Ejrcito Libertador.
Este lleg con tal cognomento por medio de las fustas que se
transportaron, hasta los territorios del sur, donde se junt
con el Ejrcito Libertador creado por San Martn
60
.
59. Idem, 295, 384.
60. Idem, 270.
Miguel Acosta Saignes
122
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
123
En Caracas, se le titul a l Libertador el 14 de octubre de
1813, cuando el Ayuntamiento le concedi dicho ttulo para
que usara de l como de un don que le consagra la Patria
agradecida a un hijo tan benemrito. El 18 de octubre dio
respuesta a los muncipes as:
La diputacin de V.S.S. me han presentado el acta
del 14 del corriente, que a nombre de los pueblos me
trasmiten V.S.S. como la debida recompensa a las
victorias que he conseguido y han dado la libertad
a mi patria () Me aclaman Capitn General de los
Ejrcitos y Libertador de Venezuela: ttulo ms glo-
rioso y satisfactorio para m que el cetro de todos los
imperios de la tierra; pero V.S.S. deben considerar
que el Congreso de la Nueva Granada, el Mariscal de
Campo Jos Flix Ribas, el Coronel Atanasio Girardot,
el Brigadier Rafael Urdaneta, el Comandante DEluyar,
el Comandante Campo Elas y los dems ociales y
tropas, son verdaderamente estos ilustres Libertado-
res. Ellos seores, y no yo, merecen las recompensas
con que a nombre de los pueblos quieren premiar
V.S.S. en m, servicios que estos han hecho. El honor
que se me hace es tan superior a mi mrito, que no
puedo contemplarle sin confusin
Bolvar cre despus los cognomentos de Libertador
de Oriente para las fuerzas que, simultneamente con su
esfuerzo por occidente, con Mario, Sucre, Piar y otros a la
cabeza, libraron al litoral oriental de los realistas
61
.
61. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 356; OLeary, 1952, I:
192; Bolvar, 1947, I: 71. Parra Prez (1954, I: 263), hace notar que el Cabildo de Caracas
se tomaba atribuciones nacionales que no le correspondan: Bolvar entiende asumir la
jefatura de todas las provincias venezolanas y en esta ocasin el Cabildo de Caracas se atri-
El 22 de octubre cre Bolvar la Orden de los Libertadores
de Venezuela, para condecorar a los militares granadinos y
venezolanos que la libertaron y a los que se hagan acreedores
en la presente campaa a la misma condecoracin. Para
obtenerla era preciso haber vencido tres veces por lo menos.
El artculo 3 de la regulacin enumeraba los atributos de
los galardonados:
Sern tenidos en la Repblica y por el gobierno de ella
como los bienhechores de la patria; llevarn el ttulo
de benemritos, tendrn siempre un derecho incon-
testable a militar bajo las banderas nacionales; en
concurrencia con personas de igual mrito obtendrn
la preferencia. No podrn ser suspendidos, ni mucho
menos despojados de sus empleos, grados y venera,
sin un convencimiento de traicin a la Repblica, o
algn acto de cobarda o deshonor
62
.
Ya haba presentado el Libertador diversos estmulos a los
componentes del ejrcito. Los primeros ascensos los haba
otorgado al nal de la campaa, despus de las batallas de
buir las mismas funciones representativas de toda Venezuela que tomar el 19 de abril de
1810, cuando derrib al Capitn General y constituy la Junta Suprema.
62. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 363. Austria (1969, II: 119)
anota: El desinteresado patriotismo de los venezolanos libres y el herosmo de tantos milita-
res, sin el estmulo de la paga ni la ambicin de los ascensos, hizo concebir al general en jefe,
una orden militar con el ttulo de Libertadores de Venezuela, por decreto del 22 de octubre
de 1813. OLeary ampla ese concepto as: Muy pocos han posedo el don de excitar senti-
mientos generosos y laudable entusiasmo en el corazn de los dems en tan alto grado como
Bolvar. Las honras fnebres de Girardot pertenecen a tiempos y pueblos que han desapare-
cido; sin embargo, fueron calculadas para despertar en la ocasin el espritu de emulacin
entre los soldados republicanos. La institucin de la Orden de Libertadores no fue el mero
engendro de la vanidad militar, sino tambin una medida de alta poltica y de economa. Las
rentas de la Repblica nunca fueron muy cuantiosas, ni aun bajo el rgimen espaol; y desde
que se organizaron ejrcitos y crecieron excesivamente los gastos de una guerra destructora,
apenas pudieron sufragarse con las entradas del erario. Con aquella condecoracin se pre-
miaron los grandes servicios militares, sin causar erogacin alguna del tesoro.
Miguel Acosta Saignes
124
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
125
Brbula y las Trincheras. Urdaneta fue nombrado general
de brigada, y Campo Elas, teniente coronel y comandante
de un batalln que se llam Barlovento. Recibieron tambin
diversos premios, de acuerdo con sus jerarquas, todos los
ociales granadinos que haban ingresado al ejrcito en
Ccuta o despus. En honor de Girardot, quien muri en
Brbula, promulg Bolvar una ley, en la cual se declar el
30 de septiembre da aciago para la Repblica y se orden
llevar su corazn en triunfo a Caracas, para depositarlo en
un mausoleo que se haba de erigir en la Catedral. El cuarto
batalln de lnea que l haba comandado, se llamara Girar-
dot. A veces otorg Bolvar recompensas de un carcter muy
especial, como en el uso de un batalln que haba tomado
parte en la batalla de Barquisimeto, durante la segunda parte
de la campaa de 1813. Estaban a punto de triunfar los pa-
triotas cuando sin razn aparente un batalln produjo una
desbandada que condujo a la derrota. Bolvar castig a los
culpables llamando a su unidad batalln Sin Nombre. Pero
se comportaron tan valientemente en la batalla de Araure,
el 5 de diciembre de 1813, que los titul Vencedores en
Araure, con el correspondiente elogio pblico. Nunca dej de
estimular a ociales y soldados, tanto en este ao inicial de
su vida militar como en los tiempos posteriores. Trataba de
compensar las terribles privaciones a que se vean sometidos
los ejrcitos, con alicientes morales. Sus proclamas estaban
destinadas a mantener el nimo de los combatientes y a
crear sentimientos patriticos. El 9 de octubre, cuando sala
una expedicin al mando de Urdaneta hacia Coro, public
un bando para explicar que se separaba momentneamente
de quienes iban a partir porque deba conducir a Caracas el
corazn de Girardot y recibir con los honores debidos a los
Libertadores de Barcelona y Cuman encabezados por el
joven hroe, general Santiago Mario. El 17 de septiembre
tambin se haba dirigido a los soldados para explicar los
movimientos ordenados en Puerto Cabello.
Vuestras armas libertadoras deca son el espanto de
los tiranos que no se atreven ni a salir de sus atrinchera-
mientos () Estad seguros que la victoria que ha guiado
vuestros pasos desde el corazn de Nueva Granada hasta
los connes de Cuman y Barcelona, no se apartarn de
nosotros y coronar siempre nuestras acciones.
Todava no se haba encontrado con Mario, mas involu-
craba en la proclama a los vencedores en oriente
63
.
Naturalmente, en su labor de crear un gran ejrcito
capaz de enfrentarse a las fuerzas colonialistas, junt Bol-
var a sus estmulos morales otros de ndole prctica, quiz
con el convencimiento de que algunos eran muy difciles o
imposibles de cumplir. El 10 de octubre de 1813 publico un
Reglamento de Sueldos y Vestuarios para clases y soldados
del Ejrcito Libertador. A los sargentos, cabos y soldados
se acordaba una racin diaria de medio real de carne y un
cuartillo de pan del propio de la regin donde estuvieran, es
decir, de trigo, de maz o de yuca. Recibiran diariamente
desde un real diario para los soldados, tambores, trompetas y
pfanos, hasta dos reales y medio para los sargentos primeros
y los tambores mayores. Se ofreca un vestuario de pao, con
piezas de lienzo, zapatos y sombrero. A los hospitalizados
se les abonara el valor de la racin y el prest servira para
63. Urdaneta, 1972, III: 21. Sobre el batalln Sin Nombre y sus actuaciones, vase: Austria,
1960, II: 124 y 130. Las dos proclamas de Bolvar en Las Fuerzas Armadas de Venezuela
en el siglo XIX, 1963, I: 302 y 330.
Miguel Acosta Saignes
126
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
127
pagar el hospital. Cuando hubiera escasez de alguno de los
elementos de la racin y no se pudiera suministrar, se les
dara el valor en efectivo. Muchas veces, en los aos siguientes
de la lucha, el recuerdo de tal reglamento parecera un mito
a los soldados que guerreaban dentro y fuera de Venezuela.
Muchas veces tampoco pudo cumplirse, ni siquiera para los
ms altos ociales, el Reglamento sobre uniformes, divisas
y graduaciones del Ejrcito de la Repblica de Venezuela.
Ya veremos en aos siguientes, cul fue la indumentaria que
hubo de usar el mismo Bolvar
64
.
Cules fueron los arbitrios econmicos sobre los cuales
bas Bolvar la actividad blica y comenz la construccin
del Ejrcito Libertador en 1813? Fueron resumidos por
el secretario de Hacienda, Antonio Muoz Tbar, el 31 de
diciembre de ese ao. Antes haba redactado otro informe,
en el cual mostraba algunas de las dicultades econmicas,
el 19 de septiembre. Para esta fecha no haba en efecto en
la Tesorera Nacional sino 264 pesos y en la Administracin
de la Renta del Tabaco, 6.700 pesos con tres reales. Haban
propuesto Muoz Tbar y el director general de Rentas,
Antonio Fernndez de Len, que se distribuyera entre todos
los pueblos de la provincia de Caracas y Barinas un impuesto
que montara a la suma total de 282.000 pesos, para cubrir
las obligaciones indispensables y Bolvar haba dado su asen-
tamiento. La Repblica en ese momento estaba constituida
por la misma larga faja de la Campaa Admirable. Estaban
fuera de su poder Maracaibo, Coro, Guayana y gran porcin de
los Llanos. En oriente, Mario rega una zona independiente
an no acordada con Bolvar, a pesar de que este buscaba el
64. Idem, 340.
establecimiento de una relacin permanente y a ese prop-
sito se haba referido en varias ocasiones a los libertadores
de Oriente y a su jefe
65
.
El 20 de octubre decret Bolvar una contribucin espe-
cial para mantener el ejrcito. Muy discretamente sealaba
que a pesar de los triunfos que hacen su gloria, los ejrcitos
necesitan de auxilios para su subsistencia y estaban por
delante las tareas de llevar las armas hasta Coro, Maracaibo
y Guayana, para libertarlas. Cada propietario deba pagar los
gastos de uno o ms soldados, segn sus posibilidades. E1
artculo 3 estableca:
Se entregar voluntariamente en la administracin
del pueblo o del partido, con un mes de anticipacin,
la asignacin que les haya hecho del prest de uno o
ms soldados, o de la cantidad mayor que les haya
cabida: y de los que no lo hagan, pasar un aviso el
administrador a su juez, para que por medidas colec-
tivas les haga satisfacer el impuesto, que ser el duplo
del que le corresponde, por su morosidad.
Se comprenda en el decreto a los sacerdotes por sus bienes
patrimoniales y beneciales as como a los cuerpos y colegios
religiosos. Se exclua a los empleados civiles y de Hacienda a
quienes ya les haba rebajado el sueldo a la mitad. La medida
durara hasta cuando las circunstancias permitieran otros
arbitrios. Ya la rebaja de sueldos a los empleados pblicos se
haba establecido durante la dictadura de Miranda. Se mantuvo
posteriormente a 1813 ese medio de obtener una colaboracin
obligatoria de los empleados pblicos. Tambin a veces fueron
65. Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezuela, 1964, I: 113, 119.
Miguel Acosta Saignes
128
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
129
rebajados los sueldos de los ociales del ejrcito. Las contribu-
ciones de individuos y empresas particulares fueron manejadas
abundantemente durante la guerra, tanto por los espaoles
como por los patriotas. La primera impuesta por Bolvar fue en
pro del mantenimiento del ejrcito. En materia econmica, goz
Bolvar, en 1813, de la ventaja de tener bajo su dominio el puerto
de La Guaira, lo cual permiti trco permanente con el Caribe,
pero debido al territorio restringido, a los ejrcitos espaoles en
accin y a las muchas guerrillas en su favor, no resultaba fcil la
obtencin de remesas peridicas con puntualidad, con destino a
la exportacin de los frutos del interior. En esta poca comenz
a apreciarse la importancia de la renta del tabaco
66
.
En su informe de 19 de septiembre el secretario de Ha-
cienda, Muoz Tbar, se mostraba muy pesimista. Despus
de sealar los escassimos recursos monetarios del incipiente
erario, deca:
Resultados ms tristes an se ofrecen para lo futuro,
y si ahora que conscados los bienes de los espaoles
y canarios, recibidos donativos de todas partes, no hay
absolutamente con qu sostener la guerra, cuenta
V.S. con una disolucin total del ejrcito y del Esta-
do dentro de muy breve. Si no queremos, pues, ver
nuevamente desaparecer la Repblica, y entregada
Venezuela a un exterminio absoluto, es menester
en la lucha presente, si Caracas y los dems pueblos
quieren se decida la suerte en su favor, hacer el ltimo
y mayor sacricio y despojarse de todo, si es necesario,
para cederlo al ejrcito.
66. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I, 359.
Anunciaba as lo que sera el esfuerzo permanente prin-
cipal de Bolvar en el campo econmico: el sostenimiento
de las tropas.
El director de Rentas, Fernndez de Len, opinaba el 28
de octubre siguiente que deban considerarse con cuidado,
las rebajas arancelarias dispuestas por Bolvar y aconsejaba
intensicar el comercio entre los puertos de la costa dominada
por los patriotas. De todos los ramos de la administracin,
se anunciaban fraudes y manejos ilegales. A nes de 1813 se
proceda ocialmente a la valuacin de los bienes secuestrados
de los espaoles y canarios. Desde entonces fue normal que se
alquilasen los inmuebles urbanos, como fuente de entradas, o
se cediesen a ociales del ejrcito, y a veces a las tropas. Los
bienes productivos en agricultura o ganadera eran explotados
por el Estado en la medida de las posibilidades, a veces escasas
o nulas, de acuerdo con los azares de la guerra y con los te-
rritorios donde estuviesen ubicadas las propiedades. El 16 de
diciembre public la Gaceta de Caracas un extenso artculo
titulado Sobre los manejos escandalosos en el ramo de se-
cuestros, donde se criticaban los excesivos gastos del Tribunal
de Secuestros y se adverta contra el empleo que este haca de
antiguos funcionarios de Monteverde. De las irregularidades
haban surgido, segn la Gaceta, casos de sujetos que haban
estado casi tocando la mendicidad a la disolucin del gobierno
espaol, y hoy manejan gruesos intereses
Otro informe del secretario de Hacienda, Muoz Tbar,
fechado el 31 de diciembre de 1813, al Libertador, fue como
un balance de cierre econmico del ao. Entonces no pareci
conservar la desesperanza de septiembre. Resume los prin-
cipales sucesos y esfuerzos econmicos del ao. En realidad,
Miguel Acosta Saignes
130
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
131
segn advierte, se deban contar slo pocos meses, pues se
haban comenzado las gestiones hacendarias el 6 de agosto,
inmediatamente despus de la llegada de Bolvar a Caracas,
el 4. Entre las primeras medidas resueltas por Bolvar se
cont la eliminacin de resguardos en los puertos de la costa,
desde Curiepe, al oriente, hasta Choron al occidente. Ello
signicaba un ahorro de 9.000 pesos anuales. Para econo-
mizar, tambin se suprimieron funcionarios. Por cierto, la
disposicin de Bolvar del 13 de septiembre, redujo el personal
de las ocinas de Hacienda Pblica y rebaj los sueldos. Se
dejaban como funcionados slo seis ociales de nmero, con
cinco jerarquas, un visitador y un portero.
Muoz Tbar explicaba en su balance el estado de la pro-
duccin fundamental:
La rapia de las tropas espaolas haba destruido los
frutos de todas clases, consumido los ganados de toda
especie. El desptico gobierno haba prohibido las
manufacturas. Aada a esto V.E., que los propietarios,
sobre todo los ms ricos, no cuidaron ms de sus po-
sesiones, pues, o huan en las selvas de la persecucin
de Monteverde, o arrastraban en las mazmorras las
cadenas del dspota. Vea aqu V.E. cmo la agricultura,
base de la prosperidad de todos los Estados, se aniquil
en aquellos tiempos de furor y de demencia. Nosotros
somos los que hemos venido a recoger el dao. Han
faltado frutos para el comercio extranjero e interior
y han faltado en consecuencia los derechos de alca-
bala de importacin y de exportacin. No habiendo
manufacturas indgenas () hemos debido comprar
a precios exorbitantes las extranjeras
67
67. Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezuela, 1964, I: 113 y 359.
Uno de los productos principales para generar rentas fue
el tabaco. Pero se burlaban las reglamentaciones, no slo con
ventas clandestinas, sino con cultivos ocultos. Por eso Bolvar
decret el 1l de septiembre una Ley contra los defraudadores
de la Renta del Tabaco, de extrema severidad, por tratarse de
la fuente principal del erario. Todos los vendedores clandesti-
nos y autores de robos y manejos ilcitos con el tabaco, seran
pasados por las armas. El director de las rentas nacionales
poda ordenar a los jueces procedimientos extraordinarios e
instruccin sumaria de las causas. Se impona igual pena a
todos los funcionarios o particulares que omitiesen el cum-
plimiento de la ley
68
.
Muoz Tbar alab a los pueblos que generosamente ha-
ban llevado la carga del Estado en lo econmico, haciendo
donativos cuantiosos. Celebr la medida del 20 de octubre
que ya para diciembre haba producido una suma de caudales
que no se esperaba y pensaba, contrariamente a Fernndez
de Len, que las tarifas aduaneras establecidas por Bolvar
haban sido beneciosas. Era importante que para comprar
con bajos impuestos, buques extranjeros trajeran oro y plata
en barras o dinero en metlico.
La libertad dispensada al comercio opinaba Muoz
Tbar, la proteccin que se da al comerciante, el
estmulo con que se acaloran especulaciones por
las seguridades que ofrece el Gobierno, la rebaja de
derechos, son causas que deben fomentar cada da
nuestras relaciones mercantiles.
68. Austria, 1960, II: 85; Decretos del Libertador, 1961, I: 14.
Miguel Acosta Saignes
132
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
133
En diciembre de 1813, el Estado era acreedor de 282.524
pesos de la renta del tabaco. El secretario de Hacienda
deseaba cobrarlos por medios persuasivos y celebraba la
centralizacin administrativa que comenzaba desde Mrida
hasta Caracas, pues crea inapropiado el sistema federal que
a su juicio resultaba impropio para las circunstancias de
la naciente repblica. La provincia de Barinas haba insis-
tido durante todo el ao, desde que lleg Bolvar all en la
Campaa Admirable, en mantenerse como Estado Federal.
La disposicin de n de ao de Bolvar dejaba asentado el
principio centralista que consideraba apropiado. Justamente
Muoz Tbar recordaba en su informe:
La provincia de Barinas pretendi, dos meses ha, erigir
a su intendente como autoridad nica y soberana de
las rentas y separarse tambin en el ramo del tabaco
de la administracin general de Guanare () cuando
Guanare ha suministrado siempre el dinero necesario
para el cultivo de las plantaciones de tabaco de Ba-
rinas, cuando este tabaco se ha destinado constante-
mente a las negociaciones de ultramar
Muoz Tbar expresaba un principio general de su pensa-
miento econmico: Generalmente, cuando un solo impulso
dirige las rentas, su marcha es vigorosa; y sus tiles resultados
son siempre ms determinados y constantes. Conclua su
informe con una demostracin de los ahorros que signicaban
las reducciones de sueldos y de personal en la ocina de la Ren-
ta del Tabaco. Haba costado anualmente 5.194 pesos y en ade-
lante llegara slo a 2.484. Mostraba, adems en un cuadro, el
monto de lo recaudado en el ramo del tabaco, principal fuente
de ingresos, durante los primeros cuatro meses de 1813. En el
departamento de Caracas haban correspondido a la hacienda
446.452 pesos, de los cuales signicaban ganancia lquida para
el Estado 349.146, deducidos los pagos de funcionarios y otros
gastos. Del departamento de Guanare quedaba una utilidad de
159.677, de modo que en conjunto haba obtenido el Estado
508.823 pesos, suma apreciable en la poca.
Parte de los problemas econmicos constituy la lucha
para impedir que los espaoles fugitivos extrajeran bienes.
Algunos pretendan permisos para llevarse al extranjero
cosas que nunca les haban pertenecido. Entre los medios
manejados para fomentar el cultivo del tabaco, estuvo el de
obtener emprstitos destinados a ese n. El 16 de agosto de
1813 autoriz Bolvar a Jos Mara Valbuena para recolectar
en la provincia donativos y suscripciones, para auxiliar al
Ejrcito Libertador y emprstitos a favor de la Renta del
Tabaco, lo cual justic Fernndez de Len as: La conserva-
cin y fomento de las plantaciones de tabaco es en el da tanto
ms interesante cuanto que su producto es el nico recurso
de las urgencias de la hacienda pblica As, la llamada
por los historiadores clasicistas Segunda Repblica, tuvo
como fundamento econmico principal el tabaco y el inter-
cambio mercantil con las Antillas. Los conucos y haciendas
que continuaban en produccin, apenas suministraban los
alimentos indispensables. Entre ellos se contaba tambin la
carne, procedente de los llanos de Barinas.
Para proteger a los agricultores patricios y librar al ejr-
cito de labores no estrictamente militares, Bolvar cre un
cuerpo cvico por decreto del 21 de diciembre. En la porcin
justicativa expresaba:
Miguel Acosta Saignes
134
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
135
Reunidos algunos bandoleros en diferentes partidas,
y esparcidos en los caminos pblicos, no slo han
robado y asesinado a los pasajeros, sino que se han
introducido en algunas aldeas indefensas, donde han
pillado e incendiado las casas, destruyendo cuanto no
han podido llevar. No es su objeto hacer la guerra al
gobierno, sino atacar la vida de los particulares y robar
lo que poseen. El nmero de los hombres honrados
y laboriosos, siendo mayor que el de los perversos
que los ofenden () se hace indispensable que se
renan y obrando de acuerdo limpien los caminos y
madrigueras donde estn establecidos los bandidos,
persiguindolos hasta su total exterminio
Segn lo dispuesto por el decreto, deban presentarse al
comandante militar de la jurisdiccin, todos los menores de
40 aos, con sus armas y caballera. Los mayores de esa edad
y los sacerdotes, deban entregar sus armas hasta tanto fuesen
sometidos los bandoleros. Tambin deban ser entregados
los caballos. El Cuerpo Cvico deba formarse 24 horas des-
pus de publicado el bando. Los miembros del Cuerpo Cvico
no seran considerados como soldados y podan elegir entre
ellos mismos sus ociales. Se nombraban los comandantes
militares de los partidos capitulares de Valencia, San Car-
los y valles de Aragua. Se daba carcter a la disposicin de
ley marcial del Estado. Al decreto se llam Disposiciones
contra bandoleros. Quines pueden haber sido esos ban-
doleros? Es presumible que haban entrado en movimiento
los habitantes de las denominadas en los tiempos coloniales
rochelas, constituidas por indgenas perseguidos, a veces
algunos blancos fugitivos de la justicia colonial, negros li-
bres que se quedaban sin trabajo o huan de persecuciones
policiales. Tambin estaran activos los esclavos cimarrones
agrupados desde haca siglos en comunidades que los colo-
nialistas llamaban cumbes. En el informe del gobernador de
Barinas, Manuel Antonio Pulido, presentado al Libertador el
1 de octubre, sealaba que haba muchas bandas en el Llano,
desde haca mucho tiempo.
Yo preveo armaba males incalculables y ase-
guro de un modo demostrable, que dentro de muy
pocos das se internarn los bandidos por esta parte,
se comunicaran con los de Coro y pondrn sobre las
armas cuatro mil o ms caballos, montados de tantos
hombres vagos que acostumbrados a la torpeza de una
vida brutal y selvtica, no apetecen otra cosa que la
ocasin que les ofrecen los espaoles para emplearse
en el ruinoso ejercicio de la rapia y el brigandaje de
que han subsistido siempre, a pesar de nuestra vigilan-
cia, que cesar inmediatamente que entren nuestros
enemigos a ocupar estos terrenos donde todas nuestras
propiedades sern comunes para sus proslitos.
En este caso se trataba de los fugitivos de la periferia que
constantemente se internaban en los Llanos, donde la exis-
tencia de ganado cimarrn les permita subsistir permanen-
temente. Los mismos factores haban favorecido la existencia
de cumbes y de rochelas en los Llanos. Serviran de base a
la resistencia de los patriotas en los aos posteriores a 1814.
Durante este, en cambio, fueron factor importante en favor
de los colonialistas
69
.
69. Decretos del Libertador, 1961, I: 33.
Miguel Acosta Saignes
136
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
137
Durante 1813 Bolvar public, desde Caracas, maniestos
y proclamas destinadas a informar ampliamente, a estable-
cer comparaciones con 1812, a estimular a los miembros
del ejrcito y a exponer ante el extranjero las condiciones
de la lucha en Venezuela. Cinco das despus de llegar a
Caracas, public un maniesto a sus conciudadanos en los
cuales recordaba el incumplimiento de la capitulacin por
Monteverde. Est borrada deca, aludiendo a la Campaa
Admirable la degradacin e ignominia con que el dspota
insolente intent manchar vuestro carcter () La gloria que
cubre las armas de los libertadores excita la admiracin del
mundo Conclua convocando a una asamblea de notables,
hombres virtuosos y sabios, para discutir y sancionar la na-
turaleza del gobierno Desde entonces, dondequiera que
lleg Bolvar, instaur un rgimen de legalidad, un centro
de autoridad. El 16 de agosto public Bolvar un Llama-
miento a los extranjeros, en edicin trilinge. Invitaba a los
extranjeros de cualquier nacin y profesin a establecerse en
Venezuela y ofreca un rgimen prudente de administracin
que garantice la seguridad individual y el sagrado derecho de
propiedad. Dispona tambin para los extranjeros que mili-
tasen bajo las banderas patriotas, los derechos de ciudadanos
de Venezuela. El 17 de septiembre se dirigi a los soldados
granadinos y venezolanos. El 20 del mismo mes habl A las
naciones del mundo. Explic largamente la capitulacin de
1812 y los procederes criminales de Monteverde. Record el
momento de esa capitulacin as:
En ese conicto, amenazada Caracas al este por los
negros excitados de los espaoles europeos, ya en el
pueblo de Guarenas, ocho leguas distante de la ciudad,
y al oeste por Monteverde animado con el suceso de
Puerto Cabello, sin otras tropas que combatir que las
que estaban estacionadas en el pueblo de La Victoria,
desmayadas y casi disueltas por la conducta arbitraria
y violenta de un jefe aborrecido, se trat de capitular
y, en efecto, despus de varias interlocuciones, se
convinieron en los artculos de la capitulacin, por
virtud de la cual se entregaron las armas, pertrechos y
municiones a Monteverde, y este entr paccamente
en la ciudad y se apoder de todo sin resistencia.
Reri despus las tropelas de Monteverde y los otros
jefes colonialistas, de quienes explic:
Hicironse estos hombres dueos de todo. Ocuparon
las haciendas y casas de los vecinos y destrozaban e
inutilizaban lo que no podan poseer () Los hom-
bres ms honrados, los padres de familia, nios de
catorce aos, sacerdotes imitadores del Evangelio y
verdaderas mximas de Jesucristo, viejos octogena-
rios; innumerables hombres que no haban tenido ni
podido tener parte en la revolucin, encerrados en
oscuras, hmedas y calurosas mazmorras, cargados
de grillos y cadenas, y llenos de miseria. Algunos
murieron sofocados en las mismas bvedas, otros no
pudieron resistir el pesar y martirio y rindieron la
vida sin auxilios corporales, ni espirituales, porque
los negaban impamente
Todo ello era para explicar al mundo las causas justas de su
Declaracin de Guerra a Muerte, que los espaoles exhiban
en Europa como prueba de barbarie. Bolvar deseaba mostrar
Miguel Acosta Saignes
138
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
139
simplemente la verdad del rgimen colonial, de los desmanes
que se cubran en el extranjero con falsas explicaciones y con
las mayores calumnias para los que simplemente luchaban
por la libertad nacional.
Resolvimos explicaba llevar la guerra a muerte,
perdonando solamente a los americanos, pues de otro
modo era insuperable la ventaja de nuestros enemigos
que a pretexto de titularnos insurgentes, mataban a
nuestros prisioneros, cuando nosotros los tratbamos
con la decencia propia de nuestro carcter y con todas
las consideraciones debidas a la humanidad.
Denunciaba, adems la complicidad del gobierno de C-
diz con Monteverde que haba transgredido la Constitucin
del Reino, obra por cierto de la ilustracin, conocimiento y
experiencia de los que la compusieron. Finalizaba pidiendo
que no se diese crdito a las invenciones de los colonialistas
y cerraba su larga exposicin as:
Caracas no slo ha convidado, sino que desea ver
entrar por sus puertos a todos los hombres tiles que
vengan a buscar un asilo entre nosotros y a ayudarnos
con su industria y sus conocimientos, sin inquirir cual
sea la parte del mundo que les haya dado vida
70
.
La ltima pieza de carcter internacional de Bolvar en
1813 fue un informe al Congreso de la Nueva Granada so-
bre las operaciones militares. Se reri especialmente a la
70. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 272.
base de batalla de Araure y armaba que la independencia
de Venezuela estaba ya asegurada. Sealaba su esperanza
de que pronto pudiera ser regido el pas por magistrados
como constituidos por una eleccin popular y legtima ()
depositados de sus derechos. Para conservarlos en toda su
dignidad y gloria
71
.
En su proclama del 17 de septiembre haba unicado
Bolvar a los combatientes que comandaba con los que haba
organizado Mario en Oriente, al exhortarlos: Estad seguros
de que la victoria que ha guiado vuestros pasos desde el corazn
de Nueva Granada hasta los connes de Cuman y Barcelona,
no se apartar de nosotros y coronar siempre nuestras ac-
ciones. Tenda Bolvar a lograr nexos prontos y efectivos con
Mario y su ejrcito, al cual haba calicado como Libertador
de Oriente. El 27 de noviembre escribi desde Valencia a
Mario. Le haca notar que bien recordaba lo sealado por l
en una carta: que haba un jefe en oriente y otro en occidente
y que por oriente se entenda el conjunto de las provincias de
Cuman, Guayana, Barcelona y Margarita. Pero a continuacin
usaba el tono de un jefe, al sealar secamente:
En dos distintas ocasiones he ociado a V.E. para que
destine sus tropas de tierra a Caracas, La Guaira y
Calabozo, que se hallan sin guarnicin de resultas
del suceso de Barquisimeto. Temo con fundamento
una subversin en estos puntos; pero sobre todo, si
V.E. no las enva a Calabozo, puede V.E. contar que
los enemigos se apoderan otra vez de aquel impor-
tante punto
72
.
71. Idem, 382.
72. Idem, 302.
Miguel Acosta Saignes
140
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
141
A propsito de los preparativos para la batalla de Araure,
seal Urdaneta innumerables dicultades:
De este tiempo en adelante escribi Urdaneta cuer-
pos del ejrcito patriota no tenan partes ni noticias
del enemigo, sino cuando se encontraban con l, ni se
poda mantener espionaje, porque no haba con quien.
El pas haba hecho una sublevacin general en favor
del Rey, con excepcin de muy pocos pueblos ame-
drentados y dbiles y toda persona que estaba fuera
de las las deba ser reputada como enemiga.
Con tal ambiente naliz 1813 y comenz el Ao Terri-
ble de 1814. Como durante este hubieron de juntarse los
libertadores del occidente y del centro con los de oriente,
veamos cules haban sido los sucesos, la poltica y la guerra
en el territorio dominado por Mario y su ejrcito
73
.
73. OLeary, 1952, I: 199. A propsito de las semanas nales de 1813 escribe Urdaneta: La
victoria de Araure haba derrotado y dispersado las masas enemigas y los jefes espaoles
se haban retirado a sus antiguas lneas de operaciones () pero los pueblos pronunciados
por la causa del Rey hacan ms o menos esfuerzos por sostenerla y por todas partes se le-
vantaban guerrillas () Todo deba salir del territorio en que se obraba, porque no tenien-
do el Ejrcito Libertador de dnde sacar recursos, sino de la Provincia de Caracas, apenas
bastaban estos para atender a las necesidades inmediatas de Valencia y Puerto Cabello y ya
se haca necesario que los pueblos a quienes se intentaba dar la libertad y que tan obstina-
damente la resistan, mantuvieran siquiera los ejrcitos Urdaneta pinta as lo relativo
al mismo perodo: La situacin hostil que presentaba todo el pas contra los patriotas,
poda medirse de este modo: una lnea desde Puerto Cabello hasta Guayana, pasando por
Calabozo; otra lnea de Guayana hasta Ccuta, abrazando los lmites de la provincia de
Barinas y una tercera desde Ccuta, por Maracaibo y Coro, hasta Puerto Cabello, encerra-
ban entonces el terreno que fue el teatro de operaciones de espaoles y patriotas. Dentro
de este se encerraba el ejrcito republicano que en todas sus ramicaciones no pasaba de
4.000 hombres, apoyados por muy pocos pueblos que hacan esfuerzos por la libertad y
dentro de l obraban tambin todas las fuerzas de Monteverde, todas las de Boves, todas
las que pudiera suministrar Guayana, todo el Apure, puesto en armas por Yez, y cuando
pudiera poner en accin Maracaibo y Coro. Agrguese a esto la disposicin general de
todos los pueblos a obrar en favor de la causa del Rey, ms, sin duda, por desconanza en
el buen xito de los patriotas porque, () estaba descubierta su debilidad.
Captulo III
El Ejrcito Libertador
de Oriente
L
as actividades por la independencia nacional se desen-
volvieron durante 1813 en dos regiones: el occidente
y centro libertados por Bolvar, y el oriente, libertado por
Santiago Mario. Este se haba alistado en 1810 en las
tropas organizadas para sostener los primeros intentos de
Caracas el 19 de abril. Aunque slo tena entonces 22 aos,
la educacin militar entre ingleses, debido a su ascendencia
irlandesa, lo llev a un cargo directivo en la regin de Giria.
Su padre haba posedo haciendas en el litoral de Paria y en
1810 haca gestiones relativas a la herencia paterna. Con
muchos venezolanos huy en 1812 a Trinidad. En compaa
de los emigrados y de antillanos residentes all por causas
diversas, prepar una expedicin para invadir oriente. En-
tre los compaeros de planes tuvo Mario a Juan Bautista
Bideau, mulato de nacionalidad francesa, empresario y
navegante con conocimientos militares, quien ya en 1812
Miguel Acosta Saignes
142
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
143
haba colaborado con Miranda, a cuya disposicin puso el
bergantn Botn de Rosa. En esa poca, bajo el mando del
venezolano Estvez, quien diriga la otilla patriota, obtuvo
un buen triunfo sobre los realistas, en las bocas del cao
Macarao, en el Orinoco. Adems del bergantn, con el cual
comerciaba entre las costas venezolanas y Trinidad, posea
Bideau un taller de fabricacin de botes. Tom a su cargo el
alistamiento de voluntarios para la empresa que se propo-
nan Mario y los emigrados venezolanos. Se reunieron el 11
de enero de 1813 en la hacienda que la hermana de Mario,
doa Concepcin, posea en el islote de Chacachacare, en
jurisdiccin inglesa. Fue levantada un acta de resolucin,
en la cual se dijo:
Cuarenta y cinco emigrados nos hemos reunido
en esta hacienda, bajo los auspicios de su duea,
la magnnima seora Doa Concepcin Mario, y
congregados en Consejo de Familia, impulsados por
un sentimiento de profundo patriotismo, resolvemos
expedicionar sobre Venezuela, con el objeto de salvar
esa patria querida de la dependencia espaola y resti-
tuirle la dignidad de nacin que el tirano Monteverde
y su terremoto le arrebataron. Mutuamente nos
empeamos nuestra palabra de caballeros de vencer
o morir en tan gloriosa empresa.
Firmaron Santiago Mario, como presidente, y cuatro
secretarios: Francisco Azcue, Manuel Piar, Jos Francisco
Bermdez y Manuel Valds
74
.
74. Vase: 1973: 37, 41; Parra Prez, 1954, I: 96. Vase el Acta de Chacachacare en Las
Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 216.
Los 45 expedicionarios, con 6 fusiles, tomaron a Giria
el 13 de enero de 1813. La respuesta de los realistas fue un
bloqueo martimo con 13 buques y 1.500 hombres, por tres
meses, mientras los invasores patriotas obtenan victorias en
el interior y tomaban algunos otros puertos. Hubo una esca-
sez tal que, segn cuenta el propio Mario, los habitantes de
Giria hubieron de alimentarse durante ese perodo slo con
pltanos y chocolate. Atacaron los orientales el 13 de enero
Irapa, donde fueron resistidos por el espaol Cerveriz, a la
cabeza de 400 hombres. Los 70 de Mario fueron sucientes
para vencer, lo cual los anim a tomar Maturn. Aqu el mismo
nmero de combatientes derrot, segn informe de Mario a
Bolvar, el 16 de agosto de 1813, a 1.400 soldados al mando de
Lorenzo Fernndez de la Hoz. Posteriormente Monteverde, el
reconquistador de Venezuela para Espaa en 1812, resolvi
tomar en persona Maturn, centro importante que abra a
los patriotas la fuente de provisin de ganados de los Llanos.
Pero el traidor a la capitulacin con Miranda tambin
fue derrotado. Tom despus Mario los puntos importantes
de Magelles, Corocillos y Cumanacoa, en preparacin para
asediar a los 700 hombres de los realistas en Cuman. Ma-
rio los siti por mar y tierra durante 10 das. El 31 de julio
propuso Mario a Antoanzas, el jefe espaol en Cuman ,
la rendicin. ste respondi con gran altanera, invocando
unnime acuerdo del ejrcito.
que por cuanto sus bravas tropas no exceden a los
dignos defensores de la justa causa del Rey, no me
intimida su aparente amenaza; y 2do., que estos se han
resuelto a imitar en este pueblo a Sagunto, reduciendo
antes de rendirse a cenizas cuanto exista; pos tanto,
Miguel Acosta Saignes
144
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
145
puede Ud., disponer sus hostilidades cuando guste,
seguro de que yo desde este instante doy mis rdenes
para repeler sus fuerzas
75
.
Pero el 2 de agosto siguiente, Eusebio Antoanzas ofreci
capitular, aunque sin nimo de cumplir ningn acuerdo,
sino de sorprender a los sitiadores para escaparse. Juan
Nepomuceno Quero, un venezolano traidor, gobernador de
Cuman, ofreci la evacuacin de la plaza al da siguiente por
la maana. Pidi que se autorizase la salida de las familias
que salieran en los transportes y se concediera pasaporte a
quienes se quedaran en la plaza, con permiso para llevar sus
intereses o disponer de ellos en el plazo de dos meses. Mario
acept sin enmiendas las dos primeras clusulas y enmend
la segunda: el ejrcito patriota se encargara de transportar a
los migrantes por barco. Los realistas se embarcaron en los
buques que tuvieron preparados al efecto segn escribi
Mario llevndose cuantos intereses, papeles, hombres y
mujeres libres y esclavos pudieron recoger por fuerza o de
grado, clavando la artillera toda, rompiendo fusiles, botando
la plvora, saqueando y quemando algunas casas. La escua-
drilla de los patriotas los persigui y apres a dos buques
grandes y varios pequeos, mientras escapaba uno mayor
y varios chicos. A las diez de la noche del da 2 de agosto,
ocup Mario con sus tropas Cuman. Inmediatamente
despus atendi a Cariaco, Carpano y Ro Caribe. Las tres
se rindieron. Yaguaraparo fue evacuado por Cerveriz. Los
patriotas pasaron por las armas a 47 de los ms criminales
y a algunos criollos que desertando del sistema que les con-
viene, abrazaron el partido de la Regencia en las Amricas.
75. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 276.
Mario concibi la idea de marchar hacia Caracas con 4.000
o 5.000 hombres, pero modic sus planes al enterarse de
la marcha de Bolvar, desde los Andes venezolanos. En Bar-
celona derrot con 1.500 hombres a los realistas y entr en
la ciudad el 19 de agosto
76
.
No slo se ocup Mario de las operaciones militares.
Pronto inici intensas labores polticas. Tom Giria el 13
de enero de 1813 y el 19 public un maniesto a los extran-
jeros, dedicado a circular en las Antillas. Firm junto con
Juan Bautista Bideau.
Os llamamos decan para comerciar con vosotros y
para que nos ayudis en una causa tan justa. Os ofre-
cemos tierra gratis y un domicilio que asegurar el
bienestar de vuestros nietos. Extranjeros, qu hacis?
No volveris a unirnos a nosotros, a los hombres que
os quieren como hermanos y que os conjuran para
que vengis bajo sus banderas?
El documento fue rmado en el Cuartel General de
la reunin en Giria. Se fechaba en el Ao primero del
restablecimiento de la Independencia de Colombia. Bolvar
us otro sistema para fechar: durante la Campaa Admirable
el colofn de Tercero de la Independencia y desde el 8 de
agosto, junto a esa, la referencia de la guerra a muerte. En
la proclama de ese da en Caracas, us por primera vez dos
referencias en lugar de una. Firm ese documento en el
Cuartel General de Caracas, el 8 de agosto de 1813. 3ro. de
la Independencia y 1ro. de la Guerra a Muerte
77
.
76. Idem, 252, 276.
77. Parra Prez, 1954, I: 181.
Miguel Acosta Saignes
146
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
147
La proclama de Mario y Bideau fue enviada en forma
bilinge a Guadalupe y Martinica. Ambos estaban con-
vencidos de que la principal cooperacin la obtendran de
franceses. Estos, en gran nmero, respaldaban a Napolen
y, por otra parte, mantenan serias tensiones con los ingle-
ses de Trinidad. Las autoridades de all se alarmaron con
la expedicin de Chacachacare y los progresos posteriores
a la toma de Giria. El gobernador ingls proclam la ley
marcial el 16 de enero, para facilitar el castigo a quienes
haban sido cmplices en la expedicin de Chacachacare y
para limitar los movimientos de los esclavos y de los inmi-
grados antillanos. Se amenazaba con expulsar a perpetuidad
de Trinidad a quienes fueran culpables, y conscar todos
los bienes de quienes apoyaron a Mario, con base en la
neutralidad que Inglaterra deca mantener en los conictos
de Espaa con sus colonias. Como la expedicin se haba
organizado en territorio ingls y guraba como segundo
jefe en Giria un francs, Bideau, la empresa tornaba sig-
nicacin internacional.
Es indudable escribe Parra Prez que en el
Oriente venezolano y en las islas inglesas, pululaban
entonces refugiados franceses, los cuales, junto a los
colonos ya establecidos en nuestro pas y en Trinidad,
de origen corso sobre todo, y por consiguiente ardien-
tes bonapartistas, creaban ambiente a la subversin
y prestaban concurso a los revolucionarios criollos
() Mario busc francamente el apoyo de aquellos
elementos y de all provino su estrecha amistad con
Bideau, pronto principal colaborador de su empresa
libertadora.
Ambos organizaron al llegar a Giria las fuentes de aprovi-
sionamiento, limitadas a causa del bloqueo que hasta la toma
de Barcelona por los patriotas mantuvieron los espaoles.
Pidieron a los habitantes suministros de pltanos y recogieron
los ganados de las plantaciones cercanas. Ofrecieron pago
total cuando la revolucin avanzase y lograron suciente
dinero. Fueron enviados parlamentarios para convencer a
algunos hacendados fugitivos en otras localidades. Haban
cundido las noticias de que guerreaban especialmente con
Mario individuos de color, lo cual no era cierto, pues su
primer contingente fue de mulatos del Caribe. A ellos se aa-
dieron esclavos de las propias posesiones de Mario y algunos
emigrados de las Antillas. Rumoraban que Mario andaba
acompaado de negros y hasta Trinidad llegaron temores de
una insurreccin general de los esclavos. Segn aseguraban,
Mario estaba comprando esclavos en las islas para conver-
tirlos en soldados. Poco despus de tomar Giria, escribi
al marqus del Toro y a su hermano Fernando, residente en
Trinidad, pidiendo ayuda. Algunos historiadores han trasmiti-
do la especie de que ellos haban colaborado en la expedicin
de Chacachacare, pero el historiador Parra Prez encontr
papeles en archivos britnicos con los cuales comprueba no
slo la indiferencia de los Toro, sino sus ideas contrarias a la
independencia. Segn arma aquel historiador, el marqus
del Toro se apresur a entregar al gobernador de Trinidad,
Monro, el 27 de enero, la carta recibida de Mario, para
probar escriba el Marqus a V.E. el poco conocimiento
que he tenido de las operaciones en el continente. Tal vez
temiera, como las autoridades inglesas, al ejrcito de negros
que estaba creando Mario. El 5 de marzo volvieron a dirigirse
los Toro al gobernador. Manifestaban su convencimiento de
Miguel Acosta Saignes
148
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
149
que el nico remedio a la situacin de oriente, en la forma
como avanzaba Mario, era una ocupacin por los ingleses
de la costa oriental. Todava no se conocan en Trinidad las
actividades de Bolvar en occidente. El 1 de marzo haba
llegado al Tchira
78
.
La cooperacin de Bideau y la presencia de numerosos
antillanos con algunos conocimientos militares, contri-
buyeron, segn Parra Prez, a la buena organizacin del
ejrcito de Mario y a que por consiguiente durante la
segunda repblica, las tropas orientales fuesen las mejores
organizadas y encuadradas. Mario envi incesantemente
agentes a buscar franceses para sus las. Pero el mismo
historiador, en uno de sus mltiples y a veces exagerados
elogios de Mario, escribi tambin que el jefe oriental
saba convertir rpidamente la horda en ejrcito y los
bandidos en soldados. En pocas posteriores, advierte,
Mario organiz incontables ejrcitos para Bolvar. En
Giria, inmediatamente despus de llegar, no slo se
ocup de atraer nuevos partidarios, sino de establecer
relaciones diplomticas permanentes con Trinidad, las
cuales no carecieron de dicultades, a causa de la actitud
de los gobernadores ingleses. Por ejemplo, cuando Mon-
ro fue reemplazado por Woodford, este dirigi una carta
destinada A Santiago Mario, general de los insurgentes
de Costa Firme. Mario pidi a Sucre que redactara la
respuesta, en la cual se dijo: Cualquiera que haya sido la
intencin de V.E. al llamarme insurgente, estoy muy lejos
de considerar deshonroso el epteto cuando recuerdo que
con l denominaron los ingleses a Washington
79
78. Verna, 1973: 47-50; Parra Prez, 1954, I: 118, 182, 187.
79. Parra Prez, 1954, I: 40, 177, 203; OLeary, 1952, I: 176.
Mario, despus de la toma de Maturn, escribi el 9 de
abril, al Capitn del bergantn britnico Liberty, anclado
frente a Giria:
Somos ahora dueos de las llanuras donde se levanta el
ganado; nada puede ser exportado sin nuestro permiso
() nos proponemos suministrar al gobierno britnico
tantas cabezas de ganado como pueden desearse ()
En cambio () que ensaye de limpiar el golfo de los
corsarios () El comercio sea respetado apropiada-
mente () Haramos cuanto estuviera en nuestro
poder para convencer a las autoridades de nuestra alta
consideracin y amistosas disposiciones
80
.
Despus de la derrota de Monteverde, los realistas tambin
haban movido resortes diplomticos ante el gobernador de
Trinidad. Estaban muy impresionados por los triunfos de
Mario y por algunos de los sucesos de la contienda abierta
en enero de 1813. Segn el regente Heredia escribi en sus
Memorias, en Maturn nadie quera pelear. All arma
pereci casi toda la tropa europea que haba en Venezuela
() Los insurgentes no tiraban contra las tropas de color
Es decir, all pudieron observarse algunas de las que seran
caractersticas del ao siguiente: pocos europeos en las las
realistas y gran solidaridad de los negros entre s. Monteverde
envi a Trinidad un representante, el doctor Antonio Gmez,
con el n de asegurar que la expedicin del mes de enero era
una empresa sin sentido, en la cual actuaron especialmente
mulatos franceses, encabezados por Juan Bautista Bideau.
Gmez escribi al gobernador:
80. Parra Prez, 1954, I: 207, 231.
Miguel Acosta Saignes
150
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
151
El gobierno legtimo de Venezuela ha visto en la in-
vasin de Giria una revolucin de franceses que han
armado la esclavitud de los habitantes, ofreciendo la
libertad a los esclavos y proclamando la igualdad de
hecho entre la gente de color que es la que compone
aquella poblacin, y teme que millares de negros y mu-
latos franceses revolucionarios, que se hallan regados
sin asilo alguno en San Bartolom, Sta. Luca, Granada,
Martinica y Guadalupe, desciendan a la Costa Firme,
fomentando una llama que puede devorar no slo las
provincias de Venezuela, sino las colonias britnicas, y
especialmente la Trinidad, por su mayor inmediacin y
el nmero de mulatos franceses que comprende; favo-
reciendo en ltimo resultado, si no se cortan o precaven
estas temerarias y funestas empresas, las mximas y
planes de Bonaparte, el enemigo comn.
La amenaza acerca de las esclavitudes se convirti en
consigna diplomtica manejada por diferentes grupos para
lograr la benevolencia de las autoridades trinitarias
81
.
Sin haber decretado Mario la guerra a muerte ejecut,
sin embargo, una poltica similar en oriente. l mismo in-
form, en su maniesto del 12 de octubre de 1813, que des-
pus de la toma de Cuman fusil a 47 espaoles y algunos
criollos. Tambin procedi con igual severidad despus de
otros triunfos
82
.
81. Verna, 1973: 53; Parra Prez, 1954, I: 225.
82. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 344. Parra Prez (1954, I:
240), reere un verdadero episodio de guerra a muerte protagonizado por Bermdez. Ma-
rio escribe el historiador haba entrado en Cuman el 3 de agosto a las diez de la noche
() Cerveris, atacado en Yaguaraparo por Bermdez, huy a Guayana en la escuadrilla de
Echeverra, no sin hacer asesinar a Bernardo Bermdez () Irrit tanto a Jos Francisco
Bermdez, que en su marcha a Cuman por Ro Caribe, Carpano y Cariaco, mat criollos
y espaoles () en ringleras de 18, 20 y 25 por da.
En el mes de julio de 1813 los margariteos, estimulados
por el ejemplo de los patriotas orientales, se sublevaron, con
Jos Rafael Guevara a la cabeza. Hicieron preso al colonialista
Pascual Martnez y libertaron del castillo de Pampatar a Juan
Bautista Arismendi, a quien colocaron al frente de la tropa.
En comunicacin con Mario, lo auxiliaron los margariteos
con una pequea ota organizada en la isla. Esto fue benco
para el ataque y sitio de Cuman
83
.
El 7 de julio Ralph Woodford, quien haba reemplazado a
Monro en la gobernacin de Trinidad, envi un informe al mi-
nistro Bathurst, en Inglaterra, en el cual estimaba al ejrcito
de Mario as: en Giria, 80 soldados de infantera armados
con mosquetes y 50 de caballera, ms 120 negros esclavos
que haban quintado entre los propietarios de haciendas. Slo
dispona cada uno de una lanza compuesta de una bayoneta ja
en un asta. En Irapa, 300 infantes, todos criollos franceses y
50 caballos; en Maturn, 800 hombres de caballera y 300 de
infantera. Aqu comenzaba el tipo de guerra con caballera,
que despus se extendi y dependa de la produccin llanera y
de los modos de trabajo en que se haban formado los llaneros.
Posteriormente, en agosto, Woodford ampli sus datos sobre
el ejrcito oriental. Mario, segn sealaba, haba tomado
Cuman con 1.200 hombres procedentes de Maturn y tropa
colecticia, reclutada entre los mulatos. Woodford continuaba
preocupado con los mulatos y adverta que los haba franceses
y criollos, la mayor parte de los cuales estaban armados slo
con picas. Mario que es espaol comentaba Woodford
come con sus soldados y se pasea del brazo con los mulatos
para mostrar la igualdad que profesa.
84
83. Austria, 1960. II: 78.
84. Parra Prez, 1954, I: 277, 279. Despus de la huida de Cerveris, el Gobernador de
Miguel Acosta Saignes
152
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
153
Por noviembre de 1813 surgieron problemas entre el
margariteo Juan Bautista Arismendi y Mario. El primero
se quej a Bolvar, a pesar de que existan dos jurisdicciones
libertadoras totalmente autnomas. Este escribi a Arismendi
el 27 de noviembre: He adoptado un partido, en consecuen-
cia, y es de interponer con el general Mario mi mediacin y
el inters de la unin de las provincias, a efecto de que nunca
obre hostilmente contra la isla de Margarita.
85
El 14 de noviembre arrib a La Guaira una escuadrilla de
Cuman, enviada por Mario en auxilio del Ejrcito Liberta-
dor del Occidente y del Centro. Se compona de las goletas
de guerra la Colombiana, la Federativa, el Arrogante Gua-
yans, la Perla, la Carlota, la General Mario y una lancha
caonera, la Independencia. El da 13 se haban batido con
xito contra dos bergantines espaoles y algunos buques
menores. El boletn del Ejrcito Libertador de Oriente, del
29 de diciembre, daba cuenta de la llegada al cuartel general
del Carito, de Mario. Se haban producido perturbaciones
en Aragua y Chamariapa, dominadas por el capitn veterano
Isidoro Carrasquel. Haban sido pasados por las armas cinco
de los culpables de apego a los realistas. Las tropas de Mario,
reunidas en Calabozo algn tiempo, se vieron obligadas a
retirarse ante un ataque de Boves. En el pueblo de Guaicupa
un grupo de indios guayanos haba intentado una accin, de
la cual resultaron cinco muertos entre los asaltantes
86
.
Trinidad escribi al Ministro de Exteriores de Gran Bretaa: No tengo conocimiento de
que los insurgentes hayan hecho ninguna profesin de principios al pensado en establecer
gobierno. En su mayor parte estn desvestidos, armados de modo grotesco y viven de
pillaje, sin ms dinero que el que les envan de otras islas los amigos de su causa. Una
nota de evidente menosprecio. La realidad ense despus que esos soldados desnudos,
que mucho tiempo vivieron de la recoleccin y de la caza de ganado, fueron capaces de
expulsar de Venezuela a los colonialistas.
85. Bolvar, Obras completas, 1974, I: 78.
86. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, I: 367, 393.
Al nalizar el ao de 1813, Bolvar esperaba ansiosamente
refuerzos de Mario. Este le comunic por medio de dos
representantes que enviara un ejrcito de 4.000 hombres
en auxilio del centro, pues antes de conocer los progresos de
Bolvar desde el Tchira, ya haba concebido la idea de liberar
a Caracas y de preparar una fuerza adecuada. A nes de 1813
comenzaron a moverse tropas de Mario hacia el centro, a
travs del Llano. Como se ha visto, el Ejrcito Libertador
de Oriente se organiz sobre una base humana interesante:
mulatos y negros antillanos, esclavos de algunos lugares del
Caribe, gentes de aventura que expresaban inadaptaciones
sociales al sistema colonial, esclavos de Mario y de los hacen-
dados de Giria. Fue este un factor de primera importancia,
no slo durante 1813 y 1814. Sent las bases para posteriores
empresas de resistencia en oriente.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
155
Captulo IV
El ao terrible
L
a regin oriental resisti mejor, por las razones expues-
tas, el esfuerzo de la guerra de liberacin durante 1813
y 1814. Desde su llegada a Caracas haba puesto Bolvar es-
peranzas en el Ejrcito Libertador de Oriente, que l mismo
bautiz as.
Mario no pudo iniciar sus movimientos hacia el centro
del pas sino a nes de 1813, para combatir junto a Bolvar
en la ms dura campaa de toda la Guerra de Independen-
cia. El 16 de diciembre de ese ao Bolvar haba escrito al
Libertador de Oriente:
Por premio de los sacricios de V.E. y de las victorias
con que han sido coronados, deseara que fuese el
Presidente de Venezuela. Quien pudo restablecer la
Repblica en Oriente, superando obstculos que no
hubiera vencido el herosmo de los generales ms
expertos, es, no hay duda, el ms capaz de sostener
la gloria de la nacin que con la cooperacin de sus
esfuerzos acaba de libertarse. Pero esta nacin debe
Miguel Acosta Saignes
156
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
157
presentarse al mundo dignamente sometida a un
gobierno central para que la represente para con los
ms poderosos pueblos del mundo.
Cuando sealaba Bolvar la necesidad de unir los esfuer-
zos bajo un gobierno central, sugera la posibilidad de que
el presidente fuera Mario. En la Asamblea de magistrados,
notables y pueblo, convocada por Bolvar el 2 de enero de
1814, habl de Mario, al pedir votos para los libertadores:
Para el supremo poder seal hay ilustres ciudadanos que
ms que yo merecen vuestros sufragios. El General Mario,
Libertador de Oriente, ved ah un digno jefe para dirigir
vuestros destinos. Tambin lo record en un mensaje del
14 de enero de 1814 a sir Richard Wellesley:
Las cadenas que arrastraban los americanos le deca
doman entonces el furor de los tigres opresores. El
General Mario, que en el Oriente de Venezuela, con
cuarenta hombres haba emprendido el ms audaz
proyecto, logr en el famoso campo de Maturn, de-
rrotar en una gran batalla a Monteverde,
Con optimismo quiz intencionado, anunciaba Bolvar
all la destruccin del ejrcito de los realistas en Araure.
Conoca, en realidad, las dicultades en desarrollo. A pesar
de la victoria de Ribas sobre las tropas de Boves el 12 de
febrero, en La Victoria, no pudo consolidarse la posesin
del territorio ocupado por el Ejrcito Libertador. Segn
Urdaneta, ya exista un resquebrajamiento de las fuerzas
comandadas por Bolvar:
Pirmide de la poblacin por Castas en 1810
1. Espaoles 12.000
2. Cimarrones 20.000
3. Negros libres 48.000
4. Esclavos 60.000
5. Indios 160.000
6. Criollos 200.000
7. Pardos 500.000
Escala: 1 cm = 25.000 individuos
1
2
3
4
5
6
7
Miguel Acosta Saignes
158
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
159
En febrero de 1814 cuenta en sus Memorias, al
observar los enemigos la desmembracin de la fuerza de
Occidente, furonse acercando y estrechando por todos
puntos; y todo el pas, que haba estado contenido por
la rapidez y energa con que se obraba sobre las faccio-
nes, se declar en hostilidades contra los patriotas, en
trminos que nada haba seguro, fuera del tiro del fusil,
ni era posible conseguir un espa, ni adquirir de modo
alguno noticias del enemigo. Y lo que era peor: escasea-
ban las subsistencias. No poda durar mucho tiempo esa
situacin, porque era demasiado violenta.
87
Desde enero se haban producido encuentros con fuerzas de
oriente. El 23 de enero de 1814 el boletn del Ejrcito Liberta-
dor haba anunciado un triunfo de Cedeo sobre las tropas de
Puig. Para el 26 de enero se mova Mario hacia el centro por
la va de los Llanos. Ese da lleg a Aragua, donde pas revista
al ejrcito. El da 17 parti el ala izquierda hacia el Chaparro,
el 23 salieron 1.000 hombres al mando del coronel Manuel
Valds hacia Chaguaramal y otro cuerpo parti el mismo da
directamente contra la regin de La Guaira. El cuerpo central
del Ejrcito Libertador de Oriente march hacia los Llanos al
mando del coronel Jos Francisco Bermdez. El da 20 de enero
llegaron a Aragua, a parlamentar con Mario, dos comisiona-
dos del Libertador desde Caracas, para pedir la ms estrecha
cooperacin. El da 4 de febrero obtuvieron los orientales dos
triunfos en Agua Negra y Quebrada Honda. El 23 de enero,
desde Valle de la Pascua, anunciaba un boletn que el ejrcito
oriental tena en sus manos los pueblos de Chaguaramal,
Tucupido, Valle de la Pascua, Chaguaramas, San Fernando,
87. Bolvar, 1974, I: 79, 85; OLeary, 1952, I: 203; Parra Prez, 1954, I: 340.
Espino, Santa Rita y posiblemente Cabruta, hacia donde haban
destacado fuerzas. Mario promulg un indulto a favor de los
criollos que hubiesen estado sirviendo a los realistas.
Tales son sus operaciones deca el boletn acerca
del Ejrcito que en el crculo de menos de un mes
pisa la provincia de Caracas, la cual ocupaban casi
toda los facciosos al mando del tirano Boves, que
vergonzosamente van desapareciendo a proporcin
de lo que se adelanta en nuestras marchas.
Pero las tropas de Boves no hacan mucho caso en ese
momento de Mario. El 5 de febrero lanz una proclama el
Libertador, ante la amenaza del realista contra Caracas: Un
jefe de bandidos informaba conocido por su atrocidad, el
perverso Boves, ha podido penetrar hasta la Villa de Cura
El 8 de febrero Juan Bautista Arismendi, gobernador inte-
rino de la provincia de Caracas, anunciaba los preparativos
para defender su jurisdiccin. Convocaba para el mismo
da a la plaza de Catedral a todos los individuos de 12 a 60
aos, con sus armas, para formar compaas y establecer
un plan de defensa de Caracas. Dos das despus, el 10 de
febrero, Arismendi anunci que Rosete haba tomado Ca y
la combatira con una divisin, formada por los entusiastas
caraqueos convocados prontamente por su llamado. El da
12 triunf Ribas sobre Boves en La Victoria, con un ejrcito
donde tomaron parte los estudiantes de la capital, sobre la
cual pesaba an la amenaza de los jefes coloniales situados
en los Valles del Tuy
88
.
88. Dice OLeary: El bizarro Ribas avanz sobre La Victoria, donde atac y derrot a Boves
el 12 de febrero. De nuevo se retir aquel brbaro a los llanos de Caracas a reparar sus
Miguel Acosta Saignes
160
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
161
Mario se aproximaba al centro. El 20 de marzo el boletn
del Ejrcito Libertador de Oriente anunci la toma de Oritu-
co, San Rafael, Altagracia y Lezama. El 24 de marzo Bolvar
lanz otra voz de alarma. Recordaba los triunfos en Brbula,
Vigirima y las Trincheras, as como la batalla nal de 1813,
Araure y la de Mosquitero donde segn l se haba decidido
la suerte de Los Llanos.
Pero aada sucesos inesperados y funestos
nos han privado de los Llanos del Occidente, sin
que los enemigos hayan triunfado ms que de Al-
dao y Campo Elas. De resto, si hemos abandonado
territorios ha sido siempre convencido, salvando el
honor y las armas de la Repblica. Nada ha tomado
el enemigo por la fuerza. La incomunicacin en
que han puesto a nuestros ejrcitos, las partidas
de bandidos que cubren las inmensas provincias
que ocupbamos, han reducido a nuestras tropas a
carecer de municiones, de alimentos y de noticias.
Los bandidos han logrado lo que los ejrcitos dis-
ciplinados no habais obtenido.
Era la rebelin general de los esclavos, de los negros libres,
de muchos pardos, con el concurso de los negros cimarrones
de los cumbes, de los grupos autnomos de los Llanos espar-
descalabradas fuerzas con esclavos y fugitivos, que su nombre terrco atraa a la bandera
de la muerte () Era sorprendente la facilidad con que Boves reclutaba nuevas fuerzas;
despus de cada derrota reapareca con mayor nmero de tropas La mayor parte de
los historiadores recuerdan, a propsito de la batalla de La Victoria, que Ribas llev all
a los estudiantes universitarios de la poca: los que cursaban en el seminario. Todos, o
una mayora abrumadora, eran hijos de criollos y de algunos espaoles. No fue la nica
ocasin en que combatieron con Ribas, quien los haba llevado antes, en 1813, a la batalla
de Vigirima. La clase de los criollos no dud en utilizar todas las fuerzas posibles para su
victoria independentista. Cuando fue necesario enviar a sus jvenes estudiantes a comba-
tir, no hubo la menor vacilacin. Ver: OLeary, 1952, I: 213; Urdaneta, 1972, III: 39.
cidos por todo el territorio de Venezuela. Eran alentados por
los jefes realistas, especialmente por Boves. Se trataba de una
poltica compleja: se sustraan los trabajadores. As, actuaban
Boves y los realistas en general sobre las fuentes productivas;
dejaban sin alimentos a los patriotas, reducan cada vez ms
su territorio, organizaban ejrcitos practicantes de la guerra
a muerte con tremenda intensidad y aprovechando las causas
de rebelin de los esclavos, desviando sus necesidades de
libertad y convirtindolos en incendiarios, usufructuarios
de saqueos anrquicos, para detener al Ejrcito Libertador
de Bolvar, primero, y atacar luego al Ejrcito Libertador de
Oriente. Bolvar mostr en su proclama del 24 de marzo tres
ejrcitos: Los invencibles de Occidente, los destructores de
Boves y los hroes de Oriente, tres ejrcitos capaces ellos
solos, de libertar a Amrica entera Se expresaba all una
de las cualidades resaltantes de Bolvar: en medio de las
tempestades sociales, de los mayores tropiezos, levantaba
las esperanzas de lejanos triunfos, prometa logros aparen-
temente imposibles. Como conductor de una clase en lucha
a muerte por la estructura nacional, mantuvo siempre los
objetivos ltimos. Conceba la lucha como triunfos y derro-
tas, como fracaso de tcticas ocasionales dentro de una gran
estrategia que era la independencia. Y como pens siempre
en la necesidad de expulsar a los colonialistas totalmente de
Amrica pues si no, Venezuela estara en peligro permanente
, sorprenda a todos, cuando ante dicultades como las del
Ao Terrible de 1814, mostraba con nimo optimista los
objetivos ms lejanos.
El Libertador fue sitiado en San Mateo entre el 20 y el
25 de marzo. En esa fecha vol Ricaurte el parque, ante
un ataque destinado a tomarlo por las tropas de Boves.
Miguel Acosta Saignes
162
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
163
Este recibi noticias de la marcha de Mario hacia el
centro y resolvi encontrarlo en sitio favorable, por lo
cual se retir de San Mateo. El 28 de marzo fue sitiado
Urdaneta en Valencia por Ceballos, Calzada y Ramos, con
4.000 hombres. Fue entonces cuando Bolvar le envi el
mensaje famoso; Resistiris hasta morir. El 31 de marzo
se encontraron en Bocachica, cerca de la entrada de los
Llanos hacia los valles de Aragua, el Ejrcito Libertador de
Oriente y el de Boves, compuesto por 5.000 hombres. Fue
decisiva en el triunfo de Mario la accin de un grupo de
negros que haban sido esclavos en Cuman. Incendiaron
la paja de los cerros del piedemonte y marchando por entre
el humo, como acostumbraban en las labores agrcolas de
quema, derrotaron a machete a contingentes decisivos
de los realistas. Boves se retir hacia Valencia pero fue
perseguido slo por algunas de las tropas defensoras de
San Mateo porque al ejrcito oriental se le agotaron las
municiones. La batalla libr a los patriotas de los sitios de
San Mateo y Valencia. El boletn del Ejrcito Libertador
del 2 de abril, anunci:
Las consecuencias de la batalla de Bocachica y de la
persecucin del enemigo, son apenas calculables.
Del ejrcito ms numeroso, ms fuerte () que ha
atacado nuestra libertad () no se han salvado qui-
nientos hombres, que van a comunicar su pavor a los
sublevados de Occidente.
Se haban tomado a Boves 2.000 caballos y pertrechos
innumerables, como una armera con todos los utensilios:
Los infelices conductores de este tren deca el
boletn eran mujeres, ancianos y nios, hasta el
nmero de 1.400 a 1.500. Casi todos estos dbiles
seres, a quienes ningn gobierno poda rehusar la ms
poderosa proteccin, han sido ya libertados.
Se trataba aqu de un caso especial de las migraciones
obligadas de los habitantes de ciudades tomadas. Los criollos
realistas y los espaoles impedidos de combatir formaban
una impedimenta permanente en los ejrcitos de los co-
lonialistas. Por el contrario, con los patriotas marchaban
quienes huan de los saqueos y destrucciones practicadas
en las ciudades por los ejrcitos colonialistas. Boves y otros
jefes espaoles utilizaban a las mujeres, ancianos y nios
como cargadores. Los varones eran pasados por las armas,
segn la frmula de destruir la generacin completa que
ms tarde expres Morales en oriente. Como huan muchos
patriotas con las tropas libertadoras, y otros revolucionarios
eran convertidos en verdaderos esclavos trashumantes por
los jefes espaoles, dice Urdaneta en sus Memorias que la
parte patriota de la poblacin venezolana era ambulante en
aquel tiempo
El 5 de abril fue publicado el boletn del Ejrcito Liberta-
dor de Oriente relativo a Bocachica. All se estim la fuerza
de Boves en 3.000 individuos y no en 5.000 como establecen
algunos historiadores. El secretario de Guerra de Mario,
Ramn Machado, armaba que se ha conseguido destruir
al ms formidable enemigo de Venezuela. Fue norma de
los libertadores, tanto como de los realistas, anunciar la
destruccin total de los ejrcitos adversarios despus de
cada triunfo, siempre considerado pblicamente denitivo.
Miguel Acosta Saignes
164
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
165
Conviene recordar tres circunstancias: en primer lugar, los
colonialistas mantenan varios ejrcitos en accin simul-
tneamente, as como los libertadores. Los sitiados en San
Mateo y en Valencia pudieron recibir auxilios del ejrcito
oriental y existan, adems, divisiones en algunos puntos
occidentales. En segundo trmino, salvo en las grandes
batallas decisivas de Carabobo y Ayacucho, donde las capi-
tulaciones fueron totales, los combates permitan siempre
la dispersin de gran nmero de participantes, los cuales
se volvan a juntar al poco tiempo y reconstruan fuerzas,
menores en cantidad y armamentos, pero organizadas. Una
vez reunidas se juntaban con otros contingentes estacio-
nados en algn sitio o en movimiento para auxiliarlos. Por
ltimo, en los aos de 1813 a 1814, muchos de los grupos
autnomos de guerrillas favorables a los realistas se incor-
poraban a veces a los ejrcitos para ciertos combates de
importancia, para sitiar las ciudades en busca del botn y
para contribuir a la salvaguardia de un territorio donde ellos
solan actuar. Cuando ocurran derrotas, los guerrilleros
volvan a sus sitios habituales. En el caso de los patriotas,
esto fue muy frecuente desde 1816 en adelante, especial-
mente en los Llanos.
El 6 de abril public Bolvar una proclama dirigida al
ejrcito de oriente. Era encabezada por el siguiente mote:
Simn Bolvar, Libertador de Venezuela, General en jefe
de sus ejrcitos, etc. Polticamente, se presentaba el Li-
bertador como jefe nico del pas. No us el cognomento
de Ejrcito Libertador de Oriente, sino se dirigi slo a
los soldados del Ejrcito de Oriente. Pero el contenido fue
muy generoso y estimulante:
Soldados del Ejrcito de Oriente escribi: Vues-
tro General Mario, que concibi el ms sublime
proyecto que pueda entrar en el genio de un mortal
() arrastr desde las riberas martimas de Giria,
con cuarenta amigos, el poder de los tiranos () En
Maturn quedaron disipadas por vosotros las bandas
mercenarias de Espaa () Pero no es el destino de
vuestro invicto general el reposo, sino los trabajos
marciales; ni la gloria de haber libertado al Oriente,
sino tambin el Occidente () En la jornada inmor-
tal de Bocachica ha quedado destruido por vuestra
sola presencia y sin esfuerzo alguno, el ejrcito ms
numeroso, ms formidable que ha amenazado nues-
tra libertad () Yo he suplicado, soldados generosos,
al general bajo el cual habis vencido, os conceda
un escudo cuyo mote diga: Libertadores de Caracas
en Bocachica.
89
El 3 de abril entra el Ejrcito Libertador de Oriente en
La Victoria, donde estaba ya Bolvar, quien parti inmediata-
mente para Valencia, donde se instal el cuartel general de los
ejrcitos de oriente y occidente. La ciudad haba quedado libre
como consecuencia de la batalla de Bocachica. All organiza-
ron Bolvar y Mario un ejrcito numeroso: cerca de 3.000
orientales, 1.600 soldados fueron llevados desde Caracas,
algunos retirados del sitio de Puerto Cabello que mantenan
los patriotas. En total, 5.000 soldados, es decir dice Parra
Prez uno de los ejrcitos mejores y ms numerosos que
tuviera nunca la Repblica.
89. Ver los boletines del Ejrcito Libertador, desde el 23 de enero hasta el 13 de febrero de
1814, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II, desde la pgina 16 a
la 30; Yanes, 1943. I: 148, 170; Parra Prez, 1954, I: 363; Yanes, 1943, I: 147.
Miguel Acosta Saignes
166
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
167
Mario sali hacia el occidente con 2.000 hombres, con
nimos de llegar hasta Coro. Desde su cuartel general en
Tinaquillo emiti el 13 de abril una proclama a los coria-
nos. Desde las playas de Giria deca he venido de
victoria en victoria () dejad, compatriotas, un partido
que os envilece Poco anduvo. El 16 de abril, tres das
despus de su proclama, fue derrotado en el Arao, cerca
de San Carlos, y hubo de regresar a Valencia. El Liberta-
dor estuvo en Caracas hasta el 13 de mayo, cuando volvi
junto a Mario. El cuadro no era halageo. No haba
remonta en Valencia ni en sus alrededores para los jinetes
y para obtener alimentos era preciso ir a disputarlos a las
guerrillas que se movan por el lago cercano. Los soldados
hubieron de consumir granos y races silvestres. Para no
desalentar a las tropas acantonadas en Valencia, el ejrcito
comandado por Mario public un boletn en el cual se
atribua la victoria y anunciaba el regreso a Valencia como
una necesidad de reorganizacin. El sitio de los patriotas
contra los realistas en Puerto Cabello signicaba grandes
esfuerzos. El 6 de mayo public Bolvar una proclama
donde anunciaba:
Compatriotas: la guerra se hace ms cruel y estn
disipadas las esperanzas de pronta victoria, con
que os haba excitado () Terribles das estamos
atravesando: la sangre corre a torrentes; han des-
aparecido los tres siglos de cultura, de ilustracin
y de industria; por todas partes aparecen ruinas
de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos
los males se han desencadenado sobre nuestros
desgraciados pueblos.
A pesar de que la batalla de Bocachica haba librado a
San Mateo y a Valencia del asedio, despus de la derrota de
Mario en el Arao, las perspectivas se ensombrecieron. Toda
comunicacin con el occidente estaba cortada. En los Llanos
predominaban los realistas, especialmente Boves. Despus del
regreso de Bolvar a Valencia, se abrieron preparativos para
una batalla en la regin de San Carlos y el Tinaco. Los ejr-
citos se encontraron en la llanura de Carabobo y estuvieron
frente a frente desde el 17 de mayo.
Fue entonces comenta Parra Prez cuando se
efectuaron desafos a duelo singular entre ociales
de ambas partes, suerte de peleas de Horacios y Cu-
riceos, en las cuales se distinguieron los orientales
Monagas, Jugo, Sedeo, Arrioja y Carvajal, el Tigre
Encaramado. Zalagardas hubo en que Bermdez,
como siempre, hizo alardes picos.
No fue esta la nica ocasin de encuentros singulares en
presencia de los ejrcitos, durante la Guerra de Independen-
cia. Corresponda esta actividad a las tradiciones medievales
de los espaoles y a la estructura semifeudal del pas
90
.
El 28 de mayo se enfrentaron los 5.000 soldados de Ma-
rio y Bolvar a 6.000 realistas. Los patriotas obtuvieron, al
triunfar, un gran botn que logr la tropa en los equipajes de
los realistas. Cuatro mil caballos pasaron a aliviar la caresta
en las remontas de los patriotas y numeroso ganado pas a
los fondos exhaustos de alimentacin
91
.
90. Boletines del Ejrcito Libertador en Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo
XIX, II: 45, 67, 69, 80, 87, 90; Austria, 1960, II: 216; Parra Prez, 1954, I: 369, 384, 390,
392, 393.
91. Urdaneta, 1972, III: 56; Austria, 1960, II: 231.
Miguel Acosta Saignes
168
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
169
Despus de esta victoria en Carabobo, resolvi Bolvar enviar
algunas tropas a probar fortuna hacia el occidente y hacia los
Llanos. Poco despus del 28 de mayo, el gobernador de Valencia,
Escalona, descubri un complot entre los orientales coman-
dados por Bermdez, para desertar. Un batalln, que huy,
fue alcanzado pronto y al regresar a Valencia fue quintado, en
presencia del ejrcito de oriente, formado para el escarmiento,
ante la presencia de los jefes. Dos soldados fueron solamente
heridos en el acto de fusilamiento colectivo. Pidieron clemencia
y fueron perdonados. En las regiones de Chaguaramal actuaba
un llamado Segundo Ejrcito de Oriente. Mario, desde Villa
de Cura, dirigi una proclama a los llaneros, anuncindoles la
desaparicin del ejrcito de Cagigal y Ceballos en Carabobo.
Estmulo a los valencianos en aquellos das oscuros fue el relato
de un hecho acontecido en la cercana Guataca. Actuaba all un
guerrillero con renombre de guapetn. Fue a su encuentro
el coronel patriota Alcover, en cuyas las haba un sargento
afamado por su valor de apellido Reyes Gonzlez. Este pidi
permiso a su jefe para desaar, a semejanza de lo hecho por va-
rios ociales antes de la reciente batalla de Carabobo, al jefe del
grupo opositor, Ramos. Este acept el desafo. Los adversarios
comenzaron por disparar sus armas de fuego, sin resultados.
En el combate a sable, el sargento patriota, Gonzlez, mat a
su adversario Ramos, cuya cabeza fue llevada en triunfo hasta
Valencia. Se acercaban das aciagos
92
.
Boves, despus de Carabobo, reorganiz un ejrcito en Cala-
bozo y se dirigi hacia el sitio de La Puerta, entrada de los Llanos
hacia Aragua. All derrot a Bolvar. ste orden a Escalona,
gobernador de Valencia, resistir a todo trance el nuevo sitio
previsible. Escalona no dispona sino de 35 artilleros. Reuni
92. Parra Prez, 1954, I: 394; Urdaneta, 1972, III: 61.
325 hombres entre soldados heridos y gente hospitalizada o
presa en la crcel, prepar depsitos de agua y carne de ganado,
burros y algunos chivos y se aprest a resistir. Mario sali el 19
de junio hacia Oriente. Anunci su partida con una proclama
dirigida a los soldados del Ejrcito de Oriente:
El intrpido Piar comunicaba a sus conterrneos
ya se halla con un ejrcito numeroso sobre los Llanos,
que geman bajo el yugo del asesino Boves () Yo me
acelero a unirme con l y a conducir al Oriente en
masa contra los monstruos que pretenden oprimir a
nuestros hermanos
93
.
El mismo da de la batalla de La Puerta, el 17 de junio, pro-
clam Bolvar la ley marcial, a la cual quedaban sujetos todos
los hombres, con la excepcin del clero. Se daban tres horas
para presentarse en la Plaza Mayor de Caracas, donde a cada
cual se le sealara un destino. Despus mand el Libertador
a Gual a solicitar en Barbados 1.000 hombres de infantera y
2.000 fusiles. Prometa que no mataran a los espaoles sino
a las hordas de brbaros. Las tropas inglesas evacuaran el
pas al requerirlo la Repblica. Seguramente Gual fracas en su
misin. Para realizarla estaba obligado a una celeridad incom-
patible con la rapidez de los acontecimientos en Venezuela.
Jos de Austria, actor en los sucesos de este perodo
reere:
Por algn tiempo, tanto el Libertador como el gene-
ral Ribas, estuvieron pensando en hacer una heroica
defensa de Caracas () Se construy una ciudadela
que comprenda varias manzanas de la ciudad, con
93. Palacio Fajardo, 1953: 93; Austria, 1960, II: 239; Parra Prez, 1954, I: 404.
Miguel Acosta Saignes
170
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
171
grandes fosos y baluartes, segn la localidad () Se
deseaba salvar de los horrores de un sitio al pueblo
que ms sacricios haba hecho por la libertad.
Bolvar pens en las regiones orientales, como refugio
donde sera posible resistir, para invadir desde all nuevamen-
te los Llanos. El Libertador mand a retirar la lnea sitiadora
de Puerto Cabello, la cual lleg, en nmero de 500 hombres,
comandados por DElhuyar, a La Guaira, el da 5 de julio. Ese
da Bolvar y Ribas batieron a una fuerza realista adelantada
hasta Antmano.
Muchos jefes opinaron escribe Yanes que deba
defenderse la capital y que no faltaban ni faltaran me-
dios de sostenerse hasta que se recibiesen auxilios de las
provincias de Oriente; pero Bolvar insisti en evacuar
la ciudad y en la retirada de las tropas a Barcelona y Cu-
man () En la maana del 7 casi todos los habitantes
de la ciudad salieron despavoridos de ella, dirigindose
unos a La Guaira, con la mira de embarcarse para las
colonias, y otros, que fueron los ms, en direccin a
Barcelona () Sobre 20.000 personas salieron de la
capital y de sus inmediaciones () al n perecieron las
tres cuartas partes, a impulsos del hambre, de la desnu-
dez, de la sed, del cansancio y de la ebre intermitente,
pues en los barrizales de la montaa de Sapaya, en los
ardientes arenales de Uare y Tacarigua y en los climas
malsanos de Barcelona, hallaron su sepulcro, tanto el
hombre robusto, como las personas delicadas
94
94. Parra Prez, 1954, I: 412. La ley marcial (Decretos del Libertador, 1961, I: 40) dispuso el
17 de junio de 1814: Por ley marcial se entiende la cesacin de toda otra autoridad que no
sea militar () Todos los ciudadanos se presentarn antes de tres horas cumplidas despus
de esta publicacin, con sus armas y todas las bestias y monturas que posean, en la Plaza
El da 9 de julio capitul Valencia que haba permanecido
sitiada desde la retirada de Bolvar a Caracas. Morales sali
a la cabeza de un ejrcito realista por los Llanos a alcanzar a
Bolvar, quien marchaba por la costa, a darle batalla cuando
entrase en las regiones orientales. El 16 de julio entr Boves
en Caracas. Los restos del ejrcito derrotado en La Puerta,
los contingentes retirados del sitio de Puerto Cabello, los
soldados que haban guarnecido a Caracas y La Guaira, 300
hombres enviados por Arismendi desde Margarita, 700 llega-
dos de Cuman, formaron un grupo de 3.000 combatientes
reunidos en Aragua el 17 de agosto de 1814. Morales los de-
rrot con 8.000 soldados. Dos das despus se retir Bolvar
de Barcelona, adonde haba regresado desde Aragua, hacia
Cuman. Los restos de la migracin de Caracas lo siguieron.
Los realistas tomaron sangrientamente a Barcelona y los
ltimos patriotas se aprestaron a sostener a Maturn. Los
dueos de hatos de la regin ofrecieron 1.200 caballos en
plena condicin y el mejor ganado de sus hatos de El Tigre:
Cuando los derrotados cuenta Yanes y emigrados
de todas partes de Venezuela, supieron las prepa-
raciones que se hacan en Maturn, para resistir al
enemigo, volaron a engrosar el ejrcito () bien que
Mayor, donde se les dar destino. Austria (1960, II: 247) inform que la idea de Bolvar y
Ribas sobre la retirada hacia oriente era la de que los Llanos deban ser el teatro natural de
la guerra. Parra Prez piensa que Bolvar err al tolerar la migracin de la poblacin civil
con las fuerzas militares que se retiraban a oriente. Se trata de uno de esos curiosos juicios
de los historiadores venezolanos que opinan a posteriori lo que se debera haber hecho. Es
justo sealar que hay otros ms empecinados en ese tipo de historia en que el relator se
convierte en actor retrospectivo y desea modicar los acontecimientos. Parra Prez fue un
historiador discreto, aunque en su obra magna, La historia de Mario, incurre en algunos
de los excesos que l mismo seala respecto de otros. Por mostrar la verdadera importancia
de Mario, cosa que logr, sin duda, exagera a veces el papel de este en la historia de sus das.
OLeary (1952, I: 226) informa que Bolvar resolvi la migracin hacia oriente debido a la
abundancia de ganados, es decir, de alimento, en las provincias de Cuman y Barcelona.
Miguel Acosta Saignes
172
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
173
el general Bermdez no pensaba sino en formar una
fuerte caballera, aunque se tocaba el inconveniente
de no haber lanzas para todos; y para ocurrir a esta
falta, se arrancaron las ventanas de hierro que haba
en la poblacin, montndose al mismo tiempo dos
fraguas que continuamente se ocupaban en construir
esta arma () Las personas delicadas y respetables de
Caracas y de toda Venezuela, se hallaban reunidas aqu
por un solo motivo: el horror a los espaoles
El ganado vacuno y caballar que se reuni en poco ms
de un mes, ascendera a ms de 20.000 cabezas que pastaban
libremente en las llanuras
95
.
En Cuman se produjeron graves discusiones. Se cumpla
el principio de que la derrota engendra la anarqua entre los
vencidos. Diversos ociales deseaban deponer a Mario del
mando del ejrcito y colocar en su lugar a Ribas, con Piar,
quien se hallaba en Margarita, como segundo. Se produjeron
altercados a propsito de las aspiraciones y pretensiones del
jefe de la otilla, Bianchi, con quien, obligados por las cir-
cunstancias, se embarcaron hacia Margarita Mario y Bolvar.
Cuman estuvo sin gobierno desde el 25 hasta el 29 de agosto.
Piar no se mostr amistoso con los jefes militares. Despus
de laboriosas negociaciones con Bianchi, este qued dueo
de varios barcos y de parte de los tesoros de plata, trasladados
desde Caracas y otras ciudades. Volvieron a navegar hacia
Carpano, Bolvar edicto en el papel de jefes del ejrcito,
declarando a Bolvar y Mario desertores y malos ciudadanos.
Bolvar respondi indirectamente con un maniesto fechado
el 7 de septiembre, en Carpano:
95. Yanes, 1943, I: 178, 179, 180, 184-186.
El Ejrcito Libertador extermin las bandas enemigas
explic el Libertador pero no ha podido ni debido
exterminar unos pueblos por cuya dicha ha lidiado
en centenares de combates. No es justo destruir los
hombres que no quieren ser libres, ni es libertad la
que se goza bajo el imperio de las armas contra la opi-
nin de seres fanticos, cuya depravacin de espritu
los hace amar las cadenas como los vnculos sociales.
No os lamentis, pues, sino de vuestros compatriotas
que instigados por los furores de la discordia os han
sumergido en ese pilago de calamidades () Vuestros
hermanos y no los espaoles, han desgarrado vuestro
seno, derramado vuestra sangre () En vano esfuerzos
inauditos han logrado innumerables victorias, com-
pradas al caro precio de la sangre de nuestros heroicos
soldados () A la antorcha de la libertad, que nosotros
hemos presentado a la Amrica como la gua y el objeto
de nuestros conatos, han opuesto nuestros enemigos
la (sic) hacha incendiaria de la discordia
La altura del genio y de la personalidad de Bolvar se
mostraba en un prrafo donde penetraba profundamente en
la sociologa de las conmociones sociales y sealaba cmo
la conducta de los individuos era el resultado de muchas
fuerzas cruzadas. As defenda sus actuaciones sin replicar
con agresiones personales. Tena conciencia clara de su papel
dentro de la tempestad colectiva:
Es una estupidez maligna arm atribuir a los
hombres pblicos las vicisitudes que el orden de las
cosas produce en los Estados, no estando en las fa-
Miguel Acosta Saignes
174
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
175
cultades de un general o magistrado, contener en un
momento de turbulencia, de choque y de divergencia
de opiniones, el torrente de las pasiones humanas,
que agitadas por el movimiento de las revoluciones
se aumentan en razn de la fuerza que las resiste. Y
aun cuando graves errores o pasiones violentas en los
jefes causen frecuentes perjuicios a la Repblica, estos
mismos perjuicios deben, sin embargo, apreciarse con
equidad y buscar su origen en las causas primitivas de
todos los infortunios: la fragilidad de nuestra especie
y el imperio de la suerte en todos los acontecimientos.
El hombre es el dbil juguete de la fortuna, sobre la
cual suele calcular con fundamento muchas veces, sin
poder contar con ella jams, porque nuestra esfera no
est en contacto con la suya de un orden muy superior
a la nuestra () Yo, muy distante de tener la loca pre-
suncin de conceptuarme inculpable de la catstrofe
de mi patria, sufro al contrario, el profundo pesar de
creerme el instrumento infausto de sus espantosas
miserias; pero soy inocente porque mi conciencia no ha
participado nunca del error voluntario o de la malicia,
aunque por otra parte haya obrado mal y sin acierto
() He aqu la causa porque desdeando responder a
cada una de las acusaciones que de buena o mala fe se
me puedan hacer, reservo este acto de justicia que mi
propia vindicta exige, para ejecutarlo ante el tribunal
de sabios, que juzgarn con rectitud y ciencia de mi
conducta en mi misin en Venezuela. Del Supremo
Congreso de la Nueva Granada hablo
96
96. Itinerario documental de Simn Bolvar, 1970: 97; Austria, 1960, II: 268; Parra Prez,
1964, I: 463.
El 8 de septiembre embarcaron Bolvar y Mario, justo
cuando llegaba Piar a Carpano, dispuesto a matarlos. El da
anterior haba acampado Morales ante Maturn e intim la
rendicin de Bermdez. Los compaeros de este respondie-
ron: nada ms que combatir, viva la libertad. Morales
invent un curioso ardid, cuyo alcance total no se conoce.
Desa a combate singular, como era usual, segn ya vimos,
al comandante de la caballera, Sedeo, y a otros cuatro o-
ciales. Combatira l en persona con Sedeo y cuatro de sus
ociales. No contestaron los patriotas y un soldado que se fug
hacia estos, revel el plan: Morales no pensaba combatir, sino
disfrazar de ociales a cinco soldados. Los realistas eran 7.000,
los patriotas tenan 1.200 hombres de caballera. Contribuy
a que los maturineses salieran prontamente a la batalla una
curiosa circunstancia, especie de crisis de sobreabastecimien-
to. En previsin de todas las vicisitudes de posibles sitios, los
patriotas haban reunido alrededor de Maturn grandes canti-
dades de vacunos y caballos. Estos consumieron el pasto con
mayor prontitud de lo supuesto por los previsivos guerreros,
y comenzaron a morir de hambre. Dentro de la propia ciudad
de Maturn haba 500 reses muertas que ponan en peligro de
epidemia a los habitantes, entre ellos varios miles de personas
emigradas de todos los rumbos. La junta de guerra convocada
por Bermdez acord sorprender a los realistas en pleno da,
el 13. Se entabl la batalla desde las once de la maana hasta
el anochecer. Los colonialistas perdieron 2.200 hombres.
La cuenta posterior a la batalla permiti saber que Morales
comandaba 3.400 infantes y posea una caballera de ms de
3.000 individuos. Los maturineses haban sido la mitad del
nmero total de los realistas. Bermdez termin el destrozo
persiguiendo a Morales con 1.000 hombres. Despus de este
Miguel Acosta Saignes
176
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
177
triunfo en Maturn, llegaron cientos de individuos, convocados
por el entusiasmo regional. Aument el ejrcito tambin con
los criollos incorporados a la fuerza por los realistas, liberados
por la gente de Bermdez
97
.
Boves atac Cuman el 15 de octubre, con 2.000 hombres.
La tom con los mismos sangrientos procedimientos que
haba empleado en todas las ciudades. Las fuerzas patriticas
se prepararon para una batalla decisiva. Ocurri en Urica, el 5
de diciembre. Triunfaron los realistas. All muri Boves. Hay
varias versiones acerca de su muerte. Para algunos, lo mat un
simple soldado patriota; para otros, pereci ante la lanza del jefe
llanero Zaraza; para el historiador Yanes, fue el propio Morales
quien ultim a Boves herido de lanza. Su versin es as:
Por algunos realistas se supo que habiendo sabido
Morales la cada de Boves, se dirigi al lugar y cu-
brindolo con su ruana lo acab de matar, haciendo
saber, despus de la batalla, que haba ido a ejecutar
una accin de suma importancia. Morales se hallaba
altamente resentido de Boves y aspiraba al mando
exclusivo del ejrcito. Despus de que no pudo ocul-
tarse por ms tiempo la muerte de Boves, se tuvo una
junta de guerra, para tratar de la persona que deba
tomar el mando. Los ociales que opinaron que deba
reconocerse la autoridad superior, poltica y militar
del Capitn General Don Juan Manuel Cajigal, des-
aparecieron, muertos ocultamente unos, y otros con
violencia, quedando Morales constituido jefe absoluto
de toda la parte oriental.
97. Yanes, 1943, I: 168, 210.
ste no dio tregua a los patriotas. El da 10 de diciembre de
1814 se present frente a Maturn, muy escasamente defendido
ahora, despus de la derrota de Urica, donde haban concurrido
todas las fuerzas de oriente. Los civiles intiles para la guerra
llegaban a 12.000. Era el ltimo refugio de los patriotas en
todo el pas. Venci Morales a Bermdez por n, y puso fuego
a Maturn. Envi a los cientos o miles de mujeres que haba,
por tierra, hacia Cuman. Algunos buques de la escuadrilla
espaola volvieron a bloquear las costas orientales
98
.
Qu haba sucedido en Occidente? Por la prdida de Ca-
racas y Valencia, Urdaneta decidi dirigirse hacia los Andes
venezolanos. Con la reorganizacin de algunos batallones
reuni 1.700 hombres. Una parte del ejrcito de Urdaneta fue
derrotada en Mucuches por el espaol Calzada y se fue por
Mrida a Ccuta, donde junt sus fuerzas a las del general
Garca Rovira, por rdenes del gobierno granadino. Acababa de
salir de all hacia Casanare el capitn Jos Antonio Pez, donde
se le dio el mando de un cuerpo de caballera en la divisin
de Francisco Olmedilla. Urdaneta se encontr con Bolvar un
mes despus, en noviembre, en Pamplona, y con l sigui a
Tunja al mando de los batallones venezolanos Guaira, Valencia
y Barlovento, as como de algunas tropas granadinas
99
.
Desde Trujillo haba escrito Urdaneta al gobierno
granadino:
De Valencia en adelante son tantos los ladrones
cuantos habitantes tiene Venezuela. Los pueblos se
oponen a su bien; el soldado republicano es mirado
98. Yanes, 1943, I: 210, 215, 222; OLeary, 1952, I: 235; Austria, 1960, II: 306.
99. Parra Prez, 1954, II: 17; Urdaneta, 1973, III: 75.
Miguel Acosta Saignes
178
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
179
con horror; no hay un hombre que no sea un enemigo
nuestro; voluntariamente se renen en los campos a
hacernos la guerra; nuestras tropas transitan por los
pases ms abundantes y no encuentran qu comer;
los pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras
tropas y sus habitantes se van a los montes, nos alejan
los ganados y toda clase de vveres; y el soldado infeliz
que se separa de sus camaradas, tal vez a buscar el
alimento, es sacricado. El pas no presenta sino la
imagen de la desolacin. Las poblaciones incendiadas,
los campos incultos, cadveres por donde quiera y el
resto de los hombres reunidos por todas partes para
destruir al patriota. Nosotros no poseemos ni un ca-
ballo, ni tenemos un soldado que no sea de Caracas y
de los Valles de Aragua y en mayo (de 1814) quedaban
muy pocos de echar mano en aquellos pases
100
Bolvar, quien desde Carpano sali hacia Cartagena,
escribi al Congreso un informe en el cual se leen noticias
complementarias de las de Urdaneta, relativas al Occidente:
Fue bastante una sola desgracia inform el Li-
bertador experimentada en La Puerta, el 15 de
junio ltimo, para que se apoderase el enemigo de
la provincia de Caracas. Perdido en aquella infaus-
ta jornada el nico ejrcito que protega la capital
contra las incursiones del ms feroz tirano, me vi
en la dura necesidad de abandonarla. El 7 de julio
pasado me retir a Barcelona, con el objeto de reunir
mis tropas a las que el general en jefe del Oriente de
100. Parra Prez, 1954, I: 464.
Venezuela organizaba para auxiliarme. Nuestros dos
ejrcitos se incorporaron en la Villa de Aragua ()
La sublevacin general de todo el interior de Caracas
daba al enemigo un nmero de tropas incomparables
con las pocas que la capital y los pueblos vecinos
podan contribuirme para oponerle: la devastacin
absoluta y espantosa de todo el territorio, me pri-
vaba de los vveres necesarios para la manutencin
del ejrcito, que obrando en orden y haciendo una
guerra de nacin, no poda subsistir mucho tiempo
sin los auxilios que le faltaban; mientras el enemigo,
pillando, destruyendo y usando de una desenfrenada
licencia, de nada necesitaba. As, los pocos pueblos
que combatan conmigo por la libertad, desmayaron,
cuando el enemigo se aumentaba prodigiosamente
y se conciliaba el afecto de sus tropas. Tales son las
causas radicales que han conducido a la Repblica de
Venezuela al sepulcro.
Las informaciones complementarias de Urdaneta y Bolvar
son elementos fundamentales para juzgar el terrible episodio
que signic el ao 14 en la guerra de la independencia vene-
zolana. Antes de correlacionar las noticias de ambos con otros
factores, algunos de ellos mencionados ya, veamos el eplogo
en oriente, donde Morales, despus de la batalla de Urica, en
la cual muri Boves, se dedic a consolidar una victoria total.
Slo resista a nes de 1814 en la costa oriental, Giria, el
pueblo por donde haba comenzado Mario la guerra libera-
dora. Despus de haber arrasado numerosas comunidades
pequeas durante la segunda quincena de diciembre, y en
enero de 1815, lleg Morales el 14 de febrero frente al pueblo
Miguel Acosta Saignes
180
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
181
de Soro, con 3.000 hombres. Lo redujo a cenizas y al da si-
guiente sigui contra Giria, defendido por slo 300 hombres
comandados por Bermdez y Bideau, el mulato francs que
haba compartido muchas de las labores de Mario. Los defen-
sores de Giria hubieron de huir, despus de algn intento de
resistencia, ante el conocimiento de la cuanta de la tropa de
Morales, quien persigui a otros 400 hombres que se haban
conservado en la regin de Irapa, al mando del coronel Rivero.
Morales inform a Cajigal, el 17 de febrero:
Despus de la derrota que han sufrido los sediciosos de
Giria, no asoma siquiera una vela de ellos por toda la
costa. No han quedado ni aun reliquias de esta inicua
raza en Costa Firme y con brevedad march para el
rinconcillo de la miserable Margarita () Bideau,
pocas horas antes de marcharse, public la libertad
general de los esclavos, encargndoles se retirasen a
los montes y que nos hicieran la guerra, que l iba
a buscar refuerzos. Esto lo participo a V.E. por los
nes que puedan convenir a la seguridad de la grande
servitud de esa isla
101
Bideau se haba comportado no slo con estupenda cons-
tancia, sino con sentido revolucionario. El 17 de noviembre
de 1814 haba escrito al gobernador de Trinidad, Woodford,
pidiendo concediese asilo a las numerosas familias amena-
zadas en Giria y los pueblos cercanos por la aproximacin
de Morales.
101. OLeary, 1952, I: 251. Cuando llegaron las tropas de Urdaneta a Cundinamarca, Bol-
var escribi al presidente Jos Bernardo lvarez: Nuestro objeto es unir la masa bajo una
misma direccin Propsito nacido sin duda de la experiencia de 1814 y expresado en el
decreto de libertad de los esclavos de 1816. Yanes, 1943, I: 231.
El 11 de noviembre explic Bideau a Woodford
tuve que ir a defender a Yaguaraparo. El 13 fui atacado
y despus de un combate de dos horas, tuve que reple-
garme a Irapa, lo que se efectu en el mejor orden y
cubriendo la marcha de centenares de mujeres y nios
() Algunas familias pasan a las colonias en busca de
asilo, al abrigo de los acontecimientos de la guerra.
Espero, seor general, que las acogeris con esa genero-
sidad que distingue de tan eminente manera a la nacin
inglesa y de que ella dio multiplicadas pruebas hacia los
emigrados durante la Revolucin Francesa
Bideau, en favor de los fugitivos, amenazaba despus a
Woodford con el arma, empleada tambin por los realistas,
del peligro de las esclavitudes. Con la diferencia de que en
Bideau era un arbitrio revolucionario, no un baldo juego
diplomtico.
No debo disimularos escriba al nal de la carta al
Gobernador de Trinidad que si, contra mi esperan-
za, les rehusseis asilo, me vera forzado, a mi pesar, a
usar las mismas armas que mis enemigos, lo que, vista
la proximidad de nuestras costas, no dejar de com-
prometer la existencia del sistema colonial en vuestra
Isla () As veis, seor general, que vuestro inters
bien entendido est de acuerdo con la humanidad que
os caracteriza para dar refugio a los infortunados que
me tomo la libertad de recomendaros y que tantos
derechos tienen a vuestra proteccin, con la que me
atrevo a contar
Miguel Acosta Saignes
182
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
183
A nes del ao 1814 los comerciantes de Trinidad haban
ofrecido a Bideau 12.000 pesos para que se retirara de Gi-
ria, lo cual rechaz rotundamente. Los mercaderes ingleses
necesitaban slo que hubiese un rgimen estable en la costa,
para mantener su productivo intercambio comercial. Haban
establecido con Mario relaciones normales mientras este
mantuvo gobierno estable. Ahora se apresuraban a celebrar
la llegada de los realistas, cuanto ms pronto mejor. Antes
de retirarse por mar, Bideau, efectivamente, como haba
informado Morales al capitn general desde Giria, public
la libertad general de los esclavos, encargndoles se retirasen
a los montes Ello signic un factor de importancia para
la vuelta de los patriotas en 1816
102
.
Durante las dos ltimas dcadas se han escrito ensayos
diversos acerca de la guerra en 1814. Algunos con indudables
aciertos, otros superciales y unos terceros, con graves equi-
vocaciones. Bolvar haba hablado de la sublevacin general
de todo el interior de Caracas. En tiempos recientes se ha
llamado a los sucesos de ese ao la insurreccin popular
como en un interesante estudio de Juan Uslar Pietri, Historia
de la rebelin popular de 1814. Hay dos cuestiones histricas
en discusin: la relativa a la presencia de los esclavos en las
las realistas durante ese ao y la confusin que el fenmeno
social ha producido en quienes han llegado a conceptuar a
Boves como el primer caudillo de la democracia venezola-
na y no slo en el sentido del conservador y reaccionario
Juan Vicente Gonzlez, quien as lo titul, sino hasta como
conductor de masas revolucionarias, lo cual nunca pudo
haber sido. Aunque no podemos extendernos aqu en ambos
102. Veria, 1973: 51, 59, 63.
problemas, s es indispensable referirnos a ellos someramen-
te. Ya hemos ido sealando algunos hechos, varios de los
cuales nunca han sido tomados en cuenta. Es til revisarlos
dentro de una consideracin global. Por otra parte, algunas
circunstancias, como la libertad de los esclavos orientales
proclamada por Bideau a principios de 1815, tuvieron sig-
nicacin al recomenzar en 1816 la actividad blica, con la
vuelta de Bolvar y otros jefes al oriente de Venezuela. Esto
nos conduce al primero de los problemas mencionados: el de
la presencia de los esclavos en las las realistas, en 1814. Para
un anlisis cientco, es decir, basado en los hechos reales,
precisa colocar dentro de los lmites que le corresponda,
la armacin de que los esclavos se alistaron en las las
realistas. Ocurri ello en toda la Repblica? La respuesta
vale porque, como hemos ido mostrando, no fueron idnticas
las circunstancias guerreras, econmicas, demogrcas y
sociales en todo el pas. Al tratar sobre la economa en los
primeros aos de la guerra de liberacin, conocimos cmo
el sistema esclavista de produccin estaba ligado al de ser-
vidumbre de grandes grupos indgenas y cmo el sistema
general de propiedad semifeudal de la tierra, encontraba
distintas variantes, como en los Llanos.
Tambin observamos la desigual distribucin demogrca
y la cuanta diferente de los esclavos en la regin costera, los
Andes, los Llanos y Guayana. De modo que no es posible ha-
blar de la entidad social los esclavos, con igual peso en todas
las regiones productivas. Se ha dicho con mucha frecuencia
que el ejrcito de Boves pas a ser comandado, posteriormen-
te a 1814, por Pez. Pero nadie ha podido ni podra armar
que las tropas de este estuvieron principalmente constituidas
por esclavos. De modo que existi una poblacin llanera dife-
Miguel Acosta Saignes
184
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
185
renciada de los contingentes de esclavos trabajadores de las
haciendas de la costa, donde la demografa de los africanos
y sus descendientes tuvo su gran centro
103
.
Al examinar el Ejrcito Libertador de Oriente, vimos
cmo agrup no solamente gente de color, sino muchos
esclavos. Justamente el ltimo contingente de la resistencia
a los realistas en 1814 estuvo constituido por los negros
orientales comandados por Bideau. Esto signicara una
diferencia importante entre el oriente, donde hubo muchos
esclavos en las las de Mario, y otras zonas del pas. Re-
curdese que en la batalla de Bocachica, ganada por Mario
a Boves, actu en forma decisiva un contingente de antiguos
esclavos orientales.
Al revisar la distribucin demogrca en 1810, comproba-
mos tambin que el nmero de esclavos era mucho menor en
los Andes que en el centro y el oriente de la Repblica, debido
a la existencia all de indgenas y de mestizos. Los esclavos, no
abundantes, se dedicaban especialmente a la produccin en
algunos valles bajos y al servicio domstico. En las montaas
andinas practicaban la agricultura los descendientes de los
antiguos pobladores indgenas. Tambin sealamos que en
los Llanos se desarroll durante el siglo XVII una poblacin
especialmente indgena, juntada en las misiones. En Guayana,
la ganadera oreciente de los misioneros tuvo esclavos en
forma excepcional, porque los productores eran los indge-
nas. De modo que las huestes guerreras de Boves, de Rosete
y de otros, se compusieron en parte de esclavos de la regin
103. No debe confundirse a Juan Uslar Pietri, autor del interesante libro Historia de la re-
belin popular de 1814 con su hermano, el renombrado escritor venezolano Arturo Uslar
Pietri. Juan Uslar Pietri es un buen analista poltico. No comparamos todas las conclusio-
nes de su libro pero lo consideramos buena base, bastante documentada, para discusiones
sobre el tema de su obra.
Central y, en parte, de otro tipo de poblacin, propia tradicio-
nalmente del Llano, a la cual ya nos hemos referido. En ella
se encontraban tambin esclavos cimarrones, junto a otros
sectores componentes de una poblacin llanera autctona, si
as puede decirse, y de existencia secular. Estas observaciones
no intentan disminuir la importancia de los hechos sociales
de 1814, sino sentar las bases para una investigacin adecuada
del contenido de la rebelin social en ese ao. Deseamos,
adems, llamar la atencin sobre la pluralidad de factores
que coadyuvaron a la derrota de Bolvar y Mario, pues no
se trat solamente de la insurreccin de los negros. Si esta
tuvo importancia especialmente en las regiones centrales del
pas, qu ocurri en otros sitios? Recordemos las palabras
de Urdaneta respecto del Occidente:
El soldado republicano es mirado con horror re-
fera Urdaneta, en su retirada por Trujillo, a nes
de 1814 no hay un hombre que no sea enemigo
nuestro; voluntariamente se renen en los campos a
hacernos la guerra; nuestras tropas transitan por los
pases ms abundantes y no encuentran que comer;
los pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras
tropas y sus habitantes se van a los montes, nos alejan
los ganados y toda clase de vveres; y el soldado infeliz
que se separa de sus camaradas, tal vez a buscar el
alimento, es sacricado
No es regin de grandes conjuntos de esclavos la sealada
por Urdaneta, en las regiones andinas. Los habra, pero no
en forma predominante. No podan ser mayora y ni siquiera
gran parte en los pueblos cuyos habitantes hasta rehusaban
Miguel Acosta Saignes
186
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
187
ver siquiera a los patriotas. Ello signica que obraron otros
factores diferentes en 1814. Ya hemos mencionado una gran
diferencia en relacin a los intereses de los productores de
Barinas y los de las provincias de Barcelona y Cuman: los del
estado llanero rehusaban aceptar el sistema centralista porque
se veran obligados a orientar el comercio de su produccin
de tabaco y ganado hacia lugares con los cuales nunca haban
tratado y a eliminar sus transacciones de contrabando por los
ros de los Llanos. Mientras los orientales apoyaban la conso-
lidacin de los patriotas en Giria, porque slo necesitaban
la libertad de comercio con las Antillas y la amplitud de sus
costas para el contrabando. La circulacin de mercancas,
en ambos casos por medio del llamado por los colonialistas
comercio intrlope, promova resultados polticos diferentes
en Barinas, al occidente, y en las comarcas del este.
Por razones de clase, las esclavitudes del centro tenan un
adversario natural: sus opresores, los dueos de haciendas de
caf, caa y cacao, que eran, adems, personajes principales
en el Ayuntamiento de Caracas y en otras partes. De ellos
dependa la aplicacin de las leyes represivas, el cumplimien-
to de las disposiciones de castas de las Leyes de Indias que
imponan castigos horrendos, prohiban la libre circulacin
de los esclavos, impedan que cargasen dinero; pautaban
con quines y cundo podan casarse. Las contradicciones
antagnicas de la sociedad colonial existan entre los amos,
que eran especialmente los criollos, pues los espaoles eran
de relativamente corto nmero, y los esclavos. Para ciertos
grupos de estos la contradiccin se aliviaba convirtindose en
cimarrones, fundando comunidades independientes, llamadas
en Venezuela cumbes, muchas de las cuales subsistan gracias
al comercio clandestino, el contrabando, especialmente de
cacao. Grandes conjuntos permanecan como productores
en las haciendas, bajo la amenaza de numerosas represalias,
desde los azotes hasta el descoyuntamiento de un pie para
quienes se fugaban. No solamente existan contradicciones
entre los esclavos y los criollos. Tambin entre los blancos y
los pardos, entre los negros libres y los indgenas, entre los
blancos ricos y los blancos pobres, entre grupos de pardos
poseedores de bienes y los marginales. Todo ello como pro-
ducto secular de las disposiciones de castas establecidas en
las Leyes de Indias. No slo existan las tensiones entre clases
de cualquier sociedad dividida en ellas, sino otras, ncadas
en distinciones de color, naturalmente ligadas a la condicin
fundamental de los esclavos como productores, pero multipli-
cadas por las limitaciones impuestas a todos los que no eran
blancos. Muchas de las contradicciones existentes por siglos,
acrecieron en la Guerra de Independencia, particularmente
cuando se produjo el primer estallido de violencia, en 1813
y especialmente en 1814. Histricamente era natural que
insurgieran los esclavos contra los amos, la gente de color
contra los blancos, los productores oprimidos contra los amos
usufructuarios y propietarios de toda la riqueza creada por las
manos esclavas y por los brazos de la servidumbre indgena.
Pero la contradiccin fundamental de aquella sociedad, entre
amos y esclavos, estuvo rodeada de las otras contradicciones
no antagnicas y fue complicada, adems, por factores polti-
cos. Los jefes espaoles de la contienda comprendieron muy
pronto que la sustraccin de los esclavos de las propiedades
de los criollos, no slo signicaba eliminarles un contingente
humano poderoso, sino hera las bases mismas de la subsisten-
cia, paralizaba la produccin para consumir y para comerciar,
para comprar alimentos y para adquirir armas.
Miguel Acosta Saignes
188
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
189
Los esclavos se haban rebelado muchas veces durante
el siglo XVIII. En 1732 se haba alzado en los valles de Cara-
bobo y Yaracuy, Andresote, con el apoyo de contrabandistas
holandeses; en 1749, a favor de las inquietudes creadas por
la rebelin de Juan Francisco de Len contra la Compaa
Guipuzcoana, los esclavos de Barlovento, Caracas y los Va-
lles del Tuy, articularon una extensa conspiracin que fue
denunciada; en 1771 el Negro Guillermo se alz en Panaquire
y puso en movimiento a numerosos cumbes de la costa cen-
tral; en 1795 Jos Leonardo Chirino levant una poderosa
insurreccin en las regiones de Coro, con la colaboracin de
ncleos de esclavos curazoleos huidos hacia la Tierra Firme.
Las tradiciones no se haban perdido. Constantemente se
formaban nuevos cumbes, ya en las costas, ya en los Llanos.
Y a la rebelda tradicional de los africanos y sus descendien-
tes, se haban aadido las prdicas de los revolucionarios
antillanos, encabezados por los haitianos, desde el principio
del siglo XIX
104
.
Cuando se inici el proceso de la revolucin de indepen-
dencia en Venezuela, todos los sectores concibieron esperan-
zas de mejoramiento y libertad. Slo posea propsitos muy
concretos la clase de los criollos. Los esclavos experimentaron
un primer rechazo de sus aspiraciones, presentes desde el si-
glo XVI en los cimarrones de los cumbes, con lo que se llam
Acto sobre la conscripcin de los esclavos, dictado el 21 de
junio de 1812, cuando Miranda estaba en dicultades. Este
haba publicado dos das antes una ley marcial en la cual se
convocaba al servicio a todos los hombres libres capaces de
tomar las armas, desde la edad de quince aos hasta la de cin-
104. Acosta Saignes, 1967, captulo sobre los cimarrones; Brito Figueroa, 1961.
cuenta y cinco Ese llamado reejaba la inicial desilusin
de los esclavos: la primera Constitucin, en 1811, donde se
les dej en el estatus colonial. La clase propietaria del princi-
pal medio de produccin que era la tierra, haba conservado
el sistema fundamental de produccin esclavista. Y cuando
el Congreso resolvi, impulsado por los graves problemas
que confrontaba Miranda ante los realistas, proceder a la
conscripcin de los esclavos, no imagin siquiera llamar a
las a cambio de la libertad, sino dispuso la compra de 1.000
esclavos a los propietarios, pagndoles cuando fuese posible.
As resultaron descontentos los amos, pues se consideraron
sencillamente expropiados, con esperanza de derecho, y los
esclavos, pues en lugar de ofrecerles libertad a cambio de su
esfuerzo por ella, resultaron convenidos en propiedad del
Estado nacional incipiente. Como seal de justicia con los
hacendados, se estableci que la conscripcin se vericara
proporcionalmente al nmero de esclavos que cada uno ten-
ga. Todo result favorable a las prdicas de isleos agentes de
los realistas en Barlovento, donde se produjeron alzamientos
contra Miranda. La rebelin de los esclavos de all se cont
entre los factores de la capitulacin de 1812. La regin qued
por mucho tiempo resuelta por los realistas. La actitud se
reprodujo en 1814. En los valles del Tuy, desde Ocumare hasta
Ca, entr repetidamente Rosete desde 1813, sublevando a
los esclavos. En la costa, los cumbes entraron en accin. Lo
mismo en los Llanos. Como los propietarios de las haciendas
eran criollos y los espaoles esgrimieron armas habilidosas,
como la de ofrecer la libertad a los negros e incorporarlos a
sus las con la ilusin de una extrema autonoma, mantenida
por los saqueos en todas las ciudades, los esclavos no vacila-
ron. El enemigo era la clase que secularmente ya los haba
Miguel Acosta Saignes
190
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
191
oprimido. Los negros no podan razonar sobre la libertad
nacional. No porque careciesen de inteligencia, sino porque
su condicin social les impeda compartir los que fueran
ideales progresistas de sus amos. Estos eran progresistas his-
tricamente, a largo plazo, pero no corregan la desigualdad
fundamental de amos y esclavos. Estos no podan establecer
las distinciones eruditas que animaban a Bolvar, a Mario,
a Urdaneta, a Sucre y a los civiles Gual, Mendoza, Revenga,
Sanz. Slo una cosa era clara para los esclavos: la libertad se
consegua peleando, con el riesgo permanente de la muerte,
como en los cumbes, o como, segn haban odo, ocurri en
Hait, en eros combates
105
.
Naturalmente, hay que preguntarse quines combatan en
las las de los patriotas centrales. Sin duda tambin esclavos,
entre ellos los domsticos, no acostumbrados a la aventura de
las fugas; indgenas, mestizos, pardos, de las ciudades y, en
1814, especialmente, los pobres de la provincia de Caracas,
hasta Carabobo. Debe recordarse que los patriotas reunieron
ejrcitos de 5.000 o 6.000 hombres, como Boves, Cagigal o
Morales. Pero los fracasos de la guerra no se debieron sola-
mente al nmero de los combatientes, sino al aislamiento
en que se encontr el Ejrcito Libertador en el centro. Hubo
negros e indios, mestizos y pardos, en los dos ejrcitos pero
seguramente un contingente mayor de esclavos, que inclua
a los cimarrones, en las las de Boves. Este les ofreci la
ilusin de la justicia. Los dejaba saquear, violar a las blancas,
disponer de los equipajes de los jefes criollos en las derrotas
de estos. A la postre, como deca Morales, no interesaba a los
realistas sino la destruccin de todos los venezolanos.
105. Archivo de Miranda, 1950, XXIV: 405, 413.
Algunos historiadores, y en las ltimas dcadas tambin
polticos, han confundido el papel de Boves. Curiosamente,
escritores que se consideran progresistas y aun revolucio-
narios, han asimilado el papel de ese jefe espaol con la
signicacin histrica de las masas que lo seguan. Ms
curiosamente an, autores que se proclaman revoluciona-
rios, en busca de interpretaciones sorprendentes, se han
basado para calicar el papel de Boves en la frase de quien
fue un venezolano conservador, agresivo y reaccionario
permanente, Juan Vicente Gonzlez, a quien se sigue ve-
nerando, casi por todos los sectores, independientemente
de sus ideas, por haber adquirido en el siglo pasado el
renombre de gran escritor. Dijo que Boves fue el primer
caudillo de la democracia venezolana, en una frase ms
bien casual, no razonada, ni engarzada dentro de ninguna
disquisicin de fondo, que en su pluma por supuesto habra
sido siempre favorable a las fuerzas oscuras. Algunos han
pretendido descubrir en Boves un pionero del socialismo.
Fue simplemente un genocida realista que impuls las ilu-
siones de los esclavos. Un entusiasta del guerrero realista
ha llegado a asegurar que Boves y sus ejrcitos plebeyos
destruyeron revolucionariamente los cimientos del rgi-
men esclavista. Por supuesto, ello es totalmente falso,
puesto que la esclavitud se extendi en Venezuela hasta
1854. Para juzgar el caso de Boves, a quienes siguieron
muchos esclavos y otros sectores explotados, se olvida que
todos los jefes realistas solicitaron la incorporacin de los
trabajadores de la poca, incluso con la intencin de que
los americanos fueran destruidos por la guerra. Boves
luchaba por conservar el rgimen colonial, a su manera,
la cual result atractiva para la ingenuidad de miles de es-
Miguel Acosta Saignes
192
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
193
clavos y otros explotados. Adems, para juzgar los sucesos
de la independencia no puede perderse de vista cuanta era
progresista y revolucionario en la poca. La lnea histri-
ca correcta era seguida por la clase a quien corresponda
la lucha por la nacionalidad, gracias a la estructura que
someramente hemos examinado: los criollos
106
.
106. Quien se interese por la discusin sobre el signicado de la insurreccin de las masas
en el ao de 1814 y la calicacin que corresponda a Boves, puede consultar las siguientes
obras: Juan Uslar Pietri, Historia de la rebelin popular de 1814; A partir de Boves, de
Ricardo A. Martnez, y Boves aspectos socioeconmicos de la guerra de independencia,
por Germn Carrera Damas. Martnez y Carrera Damas sostienen puntos de vista opuestos
sobre Boves.
Captulo V
Conductor de una clase
C
uando Bolvar, a poco de su llegada a Cartagena a nes de
1814, parti a presentarse al gobierno en Tunja, encontr
a Urdaneta ya comisionado para reducir a los mandatarios
de Cundinamarca, quienes rehusaban obedecer el mando
central. La tropa conducida por Urdaneta, en medio de mil
vicisitudes, estaba cansada y hambrienta. La presencia de
Bolvar contribuy a reanimar a los soldados. Cuando se supo
en Bogot que iba hacia all Bolvar al mando de las tropas
conjuntas de Urdaneta y Garca Rovira, el clero, por medio
de un edicto, asegur que Bolvar se diriga a destruir la
religin, saquear los templos, violar las vrgenes, atropellar
a los sacerdotes y profanar los vasos sagrados. El 10 de di-
ciembre de 1814 atac Bolvar Santa Fe y a los dos das los
contrarios propusieron una capitulacin. Fue reconocido el
Congreso de la Unin. Bolvar fue nombrado capitn general
de los Ejrcitos de la Repblica. Los jefes del clero que lo
haban excomulgado, lo mismo que al ejrcito, suspendieron
su dicterio y Bolvar se dirigi a ellos as:
La guerra es un mal pero mayor lo es la opresin y los
Miguel Acosta Saignes
194
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
195
medios que la conservan () El gobierno de Cundi-
namarca, inconsulto en sus medidas, no quera sino la
guerra; y careciendo de los medios ecaces para hacer-
la, ocurri a otros, fundado solamente en la religiosidad
o en el fanatismo de la multitud. Tal es la pastoral que
V.S.S. como gobernadores del Arzobispado, dirigieron
a estos diocesanos en 3 del corriente. Denigrose en ella
mi carcter y se me pint impo e irreligioso, se me
excomulg y se incluy en la excomunin a toda mi
tropa; se me dijo autor de la muerte y desolacin de
estos pases y se asegur que todo mi ejrcito sin nin-
gn sentimiento de humanidad vena a atacar nuestra
santa e inviolable religin, sus ministros y sus altares,
sus rentas y alhajas, y aun las mismas vrgenes y vasos
sagrados. Medios tan bajos han sido siempre reprobados
en las naciones cultas () El honor del gobierno a que
pertenezco y el sentimiento de lo que me debo a m
mismo y a mis valientes soldados exigen una reparacin
() Espero que V.S.S., ms juntos de lo que fueron en
aquella ocasin, procuren reponer mi opinin a los ojos
de la multitud, por medio de una pastoral digna del
ministerio de V.S.S. Es injusto mezclar la religin en
cuestiones puramente civiles () Lo es aun ms abusar
as de la credulidad de un pueblo que tiene tal conanza
en sus sacerdotes; lo es, en n, mucho ms, difamar
tan cruelmente a un ejrcito que no cede en piedad a
ningn pueblo cristiano y cuyo nico consuelo en las
adversidades es el sentimiento de su propia conciencia
y la sagrada religin de sus padres
107
.
107. Dice OLeary (1952, I: 258): Aunque se abrieron las puertas de Sta. Fe a las tropas
venezolanas, fue imposible conciliar al pueblo con los soldados, a quienes las autoridades
eclesisticas levantaron la excomunin; no fue posible evitar sus fatales consecuencias.
Yanes, 1943, I: 225.
La explicacin ocial de cuanto haba sucedido en Vene-
zuela fue presentada a las autoridades neogranadinas con
la rma de Pedro Briceo Mndez. Cont lo ocurrido desde
la derrota de La Puerta en junio de 1814. Resaltan algunos
de los recuentos:
El general Bolvar lleg a Barcelona y la encontr en
insurreccin () El general Mario, que al saber los
reveses del ejrcito en Aragua haba tomado algunas
medidas de seguridad, se hall abandonado de sus tro-
pas y aun de los ociales que mandaban las fortalezas
de Cuman, los cuales se haban embarcado a bordo
de la escuadrilla sin su conocimiento y aun antes de
la entrada del general Bolvar que no fue hasta el 25
en la noche. La noticia inesperada de que el prdo
comandante de la marina, Jos Bianchi, intentaba
dar la vela () oblig a los generales de Venezuela a
embarcarse tambin () Cuando llegaron a la Mar-
garita y despus a Carpano en el continente, halla-
ron el pas en la anarqua causada por la seduccin
de algunos jefes militares que pretendan elevarse a
la suprema magistratura () deseando evitar una
nueva guerra intestina () adoptaron la prudente
resolucin de separarse de Venezuela y venir a esta
capital para pasar a tomar el mando del ejrcito que a
las rdenes del general Urdaneta ocupa las provincias
ms occidentales de Venezuela y para cooperar a la
completa libertad de la Nueva Granada
108
.
A pesar de acusaciones contra Bolvar, enviadas por un
grupo de caraqueos residentes en Margarita, al gobierno
108. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 120.
Miguel Acosta Saignes
196
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
197
granadino, y de otras, procedentes de Cartagena, el Congreso
lo juzg simplemente como un militar infortunado en algu-
nas empresas y aprob el plan presentado por l para tomar
Santa Marta y pasar por el Ro de la Hacha a liberar a Mara-
caibo. Le fue entregada la direccin de un ejrcito de 2.000
hombres. El gobierno de Cartagena se opuso y orden a los
de la provincia del Magdalena que no obedecieran a Bolvar.
Antiguos adversarios de este, desde 1813, reanudaron la vieja
rivalidad poltica y militar. Ello trajo como consecuencia la
guerra civil. En consulta con los jefes de su ejrcito, Bolvar
decidi ausentarse, en favor de la lucha por la independencia.
Firm un tratado con el gobierno de Cartagena y se fue a
Jamaica, el 19 de mayo de 1815. All escribi un proyecto de
maniesto en el cual refera los principales sucesos de 1815
y las causas de su ausencia.
El ejrcito vino a Mompox refera libertando de
paso a la ciudad de Ocaa. Mompox nos acogi con
entusiasmo y aun con delirio; nos reemplaz lo que
su clima nos destruy y hasta aqu nuestras prdidas
eran imperceptibles y todo nos anunciaba gloria y
prosperidad. Mientras tanto exista en Cartagena una
odiosa guerra civil () Por una junta de guerra fue
unnimemente decretado el sitio de Cartagena y el
27 de marzo tomamos posesin de la Popa () El 30
hice una nueva apertura de negociacin, la cual fue
desechada () El 9 de abril hice una nueva protesta al
comisionado de hacer todos los sacricios por la con-
cordia () Yo volv a convidar para una entrevista el 18
() Entonces se supo en Cartagena y se me comunic
de ocio, la llegada de la expedicin del general Morillo
a Venezuela () Mil pequeos incidentes indicaban
indistintamente que no haba buena fe de parte de Car-
tagena () Yo me determin, pues, a hacer el ltimo
sacricio para salvar el pas de la anarqua y al ejrcito
de todas las privaciones que padeca por el efecto de
las pasiones que haban excitado en Cartagena contra
m. Este sacricio era separarme de mis compaeros
de armas y de la Nueva Granada () Convoqu una
junta de guerra () Consternada accedi poniendo
por condicin que a ella y al resto de los ociales
del ejrcito les sera tambin permitido resignar sus
empleos y ausentarse del pas () Con este objeto se
celebr un acta y se dirigi al seor comisionado del
gobierno general, quien me dio a m, a todo los jefes
del ejrcito y a una gran parte de los ociales, permiso
para retirarnos () Salgo por n de Cartagena el 9 de
mayo y al despedirme de mis soldados les dije: Juz-
gad de mi dolor y decidid si hago un sacricio de mi
corazn, de mi fortuna y de mi gloria, renunciando
el honor de guiaros a la victoria
109
No se traslad Bolvar a Jamaica para reposar. Se de-
dic al estudio de sus propias experiencias y a un anlisis
de las condiciones internacionales dentro de las cuales se
desenvolva el proceso de la independencia. En medio de las
angustias del Ao Terrible, haba comisionado a Gual para
obtener el concurso de 1.000 hombres en las Antillas, lo
cual no ocurri. Despus de su salida de Cartagena continu
pensando en la imperiosa necesidad de auxilios extranjeros
contra la potencia colonialista de Espaa. Desde entonces
109, Idem, 132.
Miguel Acosta Saignes
198
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
199
conserv el convencimiento de la utilidad inevitable de los
ingleses, tanto por su papel mundial como por su fuerza e
inuencia en el Caribe.
Durante 1815 conuyeron a Jamaica refugiados de Carta-
gena y de otros sitios. Bolvar signic entre ellos un eslabn
en los propsitos empecinados de la libertad de Venezuela.
l expres en diversos documentos el resultado de sus re-
exiones. Entre esos escritos resalta la llamada Carta de
Jamaica. La mayor parte de los historiadores, siguiendo una
especie de moda, o mejor dicho, de estilo, porque la moda
es fugaz, insisten hasta el cansancio estril en la condicin de
proftica de esa pieza poltica. Ciertamente Bolvar, como
todos los genios de la accin, pudo ver en medio de la maraa
sociolgica hasta donde no alcanzaban las miradas de muchos
de sus contemporneos. Pero no porque fuera una especie de
augur, dotado con ciertos dones msticos, sino porque era un
combatiente con un propsito. Su ms cabal prediccin se
fundi con su propia actividad: la libertad de Amrica, sobre
la cual habl hasta en los ms conictivos das y hasta en
los momentos sombros cuando lo rondaba la muerte, como
en Casacoima. Siempre respondi, cuando en medio de las
derrotas le preguntaban qu hara, con la voluntad decidida:
Vencer. Expresaba entonces los mejores objetivos de su
clase. Lo impulsaban las correlaciones histricas dirigidas al
nacimiento de las nacionalidades americanas. Era el portavoz
de los combates anticoloniales que se prolongaran hasta la
segunda mitad del siglo XX, en la primera etapa de logros,
la de estructurar las nacionalidades hispanoamericanas. La
voluntad de Bolvar era invencible porque expresaba no slo
a una clase a quien las modalidades de la produccin econ-
mica, de la circulacin de la riqueza y de la correlacin social,
haban colocado en 1810 en el trance inevitable de la lucha
por la independencia, sino tambin representaba a los exten-
sos sectores oprimidos que si bien estaban en contradiccin
con los criollos, experimentaban tambin el impulso de ad-
quirir libertades. Su papel de gran conductor llev a Bolvar,
como resultado de la experiencia de 1814, a preocuparse por
el problema de la unidad combatiente ante los colonialistas
espaoles. Repetir incesantemente las cualidades profticas
de la Carta de Jamaica demuestra miopa en la compren-
sin de Bolvar como ser histrico, pero, adems, sirve para
desviar la atencin de las lecciones anticolonialistas que se
desprenden de su accin y estn an vigentes, en 1976, ante
los casos de Puerto Rico y el Canal de Panam.
Independientemente de las profecas acertadas sobre el
proceso vital de las diversas porciones combatientes por su
libertad, las cuales deban ser acertadas por la posicin del
Libertador en todos los sucesos polticos, y por su condicin
de estratega genial, la Carta de Jamaica contiene muchos
elementos de til examen. Uno es el anlisis de las causas por
las cuales no todos los sectores se haban incorporado con
igual entusiasmo a la lucha por la liberacin del yugo espa-
ol. Fue comn entre los intelectuales y polticos patriotas
sealar la ignorancia de las castas inferiores, a veces como
atribuyndoles cierta imposibilidad de conceptuar la libertad.
Bolvar examina histricamente los hechos:
El suceso coronar nuestros esfuerzos porque el des-
tino de la Amrica se ha jado irrevocablemente; el
lazo que la una a Espaa est cortado; la opinin era
toda su fuerza; por ella se estrechaban mutuamente las
partes de aquella inmensa monarqua; lo que antes las
Miguel Acosta Saignes
200
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
201
enlazaba, ya las divide; ms grande es el odio que nos
ha inspirado la Pennsula, que el mar que nos separa
de ella; menos difcil es unir los dos continentes que
reconciliar los espritus de ambos pases. El hbito a la
obediencia; un comercio de intereses, de luces, de reli-
gin; una recproca benevolencia; una tierna solicitud
por la cuna y la gloria de nuestros padres; en n, todo lo
que formaba nuestra esperanza, nos vena de Espaa. De
aqu naca un principio de adhesin que pareca eterno,
no obstante que la conducta de nuestros dominadores
relajaba esta simpata, o, por mejor decir, este apego
forzado por el imperio de la dominacin. Al presente
sucede lo contrario: la muerte, el deshonor, cuanto es
nocivo, nos amenaza y tememos; todo lo sufrimos de
esa desnaturalizada madrastra. El velo se ha rasgado, ya
hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas;
se han roto las cadenas; ya hemos sido libres y nuestros
enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo
tanto, la Amrica combate con despecho; y rara vez la
desesperacin no ha arrastrado tras s la victoria.
Bolvar hablaba aqu propiamente de su clase; expresaba los
conceptos de los criollos. Haca apenas pocos meses haba visto
cmo esclavos, indios, pardos, la mayora de los desposedos de
ciertas regiones de Venezuela, se haban alzado contra el pre-
dominio de los criollos, haban dejado a un lado las teoras, que
no haban cultivado, para pelear por la libertad en abstracto, en
cierto sentido, y por la libertad bien concreta de las acciones de
violencia que les ofrecan los jefes realistas para equivocarlos.
Quien hablaba por medio de Bolvar en Jamaica, era especial-
mente su clase y, segn lo acontecido en el Ao Terrible de 1814,
no la mayora del pas venezolano. La ruptura denitiva haba
ocurrido entre los mantuanos y Espaa. Se haban desvanecido
todas las ilusiones que durante mucho tiempo los haban mante-
nido como en el sueo de sus poderes locales. Despus de 1813 y
1814, ya la clase que forcejeaba a muerte por la libertad nacional,
haba comprendido a fondo al poder colonial, feroz, sangriento,
representado en Boves, Rosete, Antoanzas, en los sistemas
despiadados de la guerra, en el combate no slo a muerte, sino
a crueldad innita. Experimentaban los criollos y sus partidarios
la fuerza de la garra. Los pases colonialistas no abandonan su
presa mansamente. Combaten hasta la destruccin total del
oprimido, cuando pueden vencer, y si no hasta la desesperacin
del avaro que no suelta la presa hasta perecer. El tiempo de las
negociaciones, de los parlamentos, de las capitulaciones, de los
armisticios, es para los colonialistas el de su fracaso. Cuando ya
no pueden triunfar por las guerras destructivas, intentan aun
conservar lo perdido en las batallas y muchas veces lo consiguen,
como sucedi en tiempos posteriores, en la poca del ocaso de
algunos imperios, en frica, en Asia y en el Mar Caribe. Ha sido
usual analizar los escritos de Bolvar como si se tratase de un
ser desligado de la realidad, como si hubiese sido un semidis
dependiente slo del Olimpo. En sus cartas, decretos, proclamas,
en todas sus letras, tan variadas, est la expresin histrica de
su tiempo, vivido por l como representante de una clase que
luchaba por un imperativo histrico. Bolvar hablaba desde Ja-
maica, no como un iluminado solitario que imagina y profetiza,
sino como el genio conductor de una clase, a la cual expresa tan
profundamente que a la vez la gua, la obedece y la enrumba; la
comprende y le da pautas; acepta sus imperativos y los conforma
a las posibilidades y a los instrumentos existentes
110
.
110. Idem, 159.
Miguel Acosta Saignes
202
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
203
Para preparar las futuras acciones, Bolvar recordaba la
magnitud de los sacricios a los cuales se vio colectivamente
sometida Venezuela.
Cerca de un milln de habitantes se contaba en Venezue-
la observa el Libertador; y sin exageracin, se puede
asegurar que una cuarta parte ha sido sacricada por la
guerra, la espada, el hambre, la peste, las peregrinacio-
nes; excepto el terremoto, todo resultado de la guerra.
Estimaba los recursos de la poblacin con criterio ms
acertado que el que han empleado algunos demgrafos de
este siglo para manejar las cifras coloniales de poblacin.
Sealaba al destinatario de la carta:
He dicho la poblacin se calcula por medios ms o
menos exactos, que mil circunstancias hacen fallidos
sin que sea fcil remediar esta inexactitud, porque los
ms de los moradores tienen habitaciones campestres
y muchas veces errantes, siendo labradores, pastores,
nmadas, perdidos en medio de los espesos e inmensos
bosques, llanuras solitarias y aisladas entre lagos y ros
caudalosos. Quin ser capaz de formar una estadstica
completa de semejantes comarcas? Adems, los tributos
que pagan los indgenas, las penalidades de los esclavos,
las primicias, diezmos y derechos que pesan sobre los
labradores y otros accidentes, alejan de sus hogares
a los pobres americanos. Esto es sin hacer mencin
de la guerra de exterminio que ya ha segado cerca de
un octavo de la poblacin, y ya ahuyentado una gran
parte; pues entonces las dicultades son insuperables y
el empadronamiento vendr a reducirse a la mitad del
verdadero censo.
En otro prrafo expresaba Bolvar de modo mucho ms
directo cules eran las quejas de su clase, las injusticias que
los conducan a desear la emancipacin.
Los americanos arm, en el sistema espaol que
est en vigor, y quiz con mayor fuerza que nunca, no
ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos pro-
pios para el trabajo y cuando ms, el de simples con-
sumidores; y aun esta parte coartada con restricciones
chocantes; tales son las prohibiciones del cultivo de
frutos de Europa, el estanco de las producciones que
el Rey monopoliza, el impedimento de las fbricas que
la Pennsula no posee, los privilegios exclusivos del
comercio hasta de los objetos de primera necesidad,
las trabas entre provincias y provincias americanas
para que no se traten, entiendan ni negocien; en
n, quiere usted saber cul es nuestro destino? Los
campos para cultivar el ail, la grana, el caf, la caa,
el cacao y el algodn, las llanuras solitarias para criar
ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces,
las entraas de la tierra para excavar el oro que no
puede saciar a esa nacin avarienta.
Nunca traz Bolvar mejor el retrato del colonizado, es
decir, de la clase de los mantuanos, quienes poseedores de las
tierras, de los esclavos, de la produccin, se vean constreidos
por la condicin de slo proveedores, como los colonizados y
neocolonizados de todos los tiempos. All enumer el Liberta-
dor las causas profundas de los impulsos de libertad por parte
de la clase de los criollos. No fue all el levantado lenguaje
sobre la libertad humana, ni sobre las prdicas de Rousseau y
las enseanzas de Montesquieu, sino el recuento de una situa-
Miguel Acosta Saignes
204
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
205
cin real, precisa, descarnada, de las necesidades de una clase
social de la cual haca aqu sinnimo el trmino americanos.
Los otros americanos, los esclavos, los indios, los pardos, los
mestizos, no quedan incluidos, o lo estaban tcitamente como
quienes serviran para el trabajo directo, la faena productiva de
los bienes cuyo manejo se reclamaba, en la misma situacin
secular que haban padecido. Tendran, acaso, los benecios
marginales de una libertad provechosa especialmente para la
clase capaz de rivalizar en el pleno de grandes intereses econ-
micos con los espaoles. Completaba el Libertador las quejas
de su clase en el plano de los poderes de gobierno:
Estbamos, como acabo de exponer, abstrados, y
digmoslo as, ausentes del universo en cuanto es
relativo a la ciencia del gobierno y administracin del
Estado. Jams ramos virreyes, ni gobernadores, sino
por causas muy extraordinarias; arzobispos y obispos
pocas veces; diplomticos nunca; militares, slo en
calidad de subalternos; nobles, sin privilegios reales;
no ramos, en n, ni magistrados, ni nancistas, y casi
ni aun comerciantes: todo en contravencin directa
de nuestras instituciones.
Expuso adems, Bolvar, sus ideas centralistas, su convic-
cin de que el exceso en las opiniones y disputas, haba sido
perjudicial. En Caracas escribi el espritu de partido
tom su origen en las sociedades, asambleas, y elecciones
populares; y estos partidos nos tornaron a la esclavitud
Hablaba de partidos como grupos de opinin y sealaba en
el fondo la falta de unidad en los propsitos, imposibles de
lograr dentro de las condiciones como se haban producido
los sucesos desde 1810, en la estructura de clases, es decir, de
desigualdad en la cual predominaban, despus de los espao-
les, los criollos. Todava no aceptaba Bolvar lo que aprendi
despus con Ption: que para lograr la unidad era necesario
convocar en plano de igualdad a los sectores desposedos, sin
dejar olvidados a los ltimos de la escala sostenida secular-
mente por los espaoles, los esclavos.
Neg Bolvar en la Carta la posibilidad de regmenes
monrquicos como ecaces para reemplazar al gobierno
colonial, insisti en su oposicin a los gobiernos federales y
levant la utopa de una gran federacin de pueblos:
Qu bello imaginaba sera que el Istmo de Pana-
m fuese para nosotros lo que el de Corinto para los
griegos! Ojal que algn da tengamos la fortuna de
instalar all un augusto congreso de los representantes
de las repblicas, reinos e imperios, a tratar y discutir
sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con
las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta
especie de corporacin podr tener lugar en alguna
poca dichosa de nuestra generacin
No acertaba all el predictor, pero su utopa queda vigente:
se realizar slo cuando hayan desaparecido los colonialistas
y cuando ya no se haya de tratar de la paz y de la guerra, sino
slo de la paz, en una gran federacin universal de pueblos
socialistas que naturalmente no poda vislumbrar siquiera.
Sobre la necesidad de la unin, en la Carta que expresaba
el pensamiento de su clase en un torrente de meditaciones no
exentas de argumentos contradictorios, opin el Libertador:
Miguel Acosta Saignes
206
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
207
Yo dir a Ud. lo que puede ponernos en actitud de expul-
sar a los espaoles y de fundar un gobierno libre: es la
unin, ciertamente; mas esta unin no nos vendr por
prodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos
bien dirigidos () Cuando los sucesos no estn asegu-
rados, cuando el estado es dbil, y cuando las empresas
son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones
se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos las
animan para triunfar por ese fcil medio
La Carta conclua con un halago a Inglaterra, sin nom-
brarla, cuando Bolvar deca a su corresponsal Henry Gallen:
Luego que seamos fuertes bajo los auspicios de una nacin
liberal que nos preste su proteccin, se nos ver de acuerdo
cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria
Comenzaba el Libertador la poltica de atraer la atencin de
los ingleses, a sabiendas, como lo expres posteriormente, de
los riesgos de la amistad con los poderosos, pero convencido
de la inevitable necesidad de encontrar una fuente de abas-
tecimiento y de intercambio comercial para poder combatir
desde las limitaciones de su Amrica hasta entonces oprimida
y explotada, carente de los recursos adecuados, al poderoso
imperio colonial espaol. La Carta de Jamaica, fechada el
6 de septiembre de 1815, signic un profundo cambio en
la actitud de Bolvar, quien no haba llegado optimista a
Kingston. All haba escrito el 19 de mayo, seis das despus
de haber llegado de Cartagena, a Maxwell Hyslop:
En mi opinin, si el general Morillo obra con acierto
y celeridad, la restauracin del gobierno espaol en
la Amrica del Sur parece infalible. Esta expedicin
espaola puede aumentarse en lugar de disminuirse
en sus propias marchas. Ya se dice que en Venezuela
han tomado tres mil hombres del pas. Si no es cierto,
es muy fcil porque los pueblos, acostumbrados al
antiguo dominio, obedecen sin repugnancia a estos
tiranos inhumanos
Ciertamente haba incorporado Morillo tropas de venezo-
lanos, los cuales fueron usados, como siempre acostumbraron
los realistas, en los trabajos ms arduos y en las zonas ms
peligrosas para los espaoles por sus enfermedades endmi-
cas, pero ello no fue un factor decisivo. Ya para septiembre,
el propio Bolvar esperaba superar todas las adversidades y
como sus depresiones en esa poca fueron sin duda pasajeras,
sus impulsos de accin renacieron. Tambin en sus altibajos
era el resultado de la experiencia colectiva de los mantuanos.
Para septiembre de 1815 haba recobrado el mpetu libertador
de su clase
111
.
111. Bolvar, Obras completas, 1947, I: 131.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
209
Captulo VI
La accin colectiva
D
esde su salida de Jamaica empez para Bolvar una nueva
etapa, la de su madurez en la empresa de libertar a Ve-
nezuela. Comprende el decreto de libertad de los esclavos, la
instalacin del Congreso de Angostura, el triunfo de Boyac
y el logro de la libertad de Venezuela en Carabobo. Augusto
Mijares, en su obra El Libertador, seala con acierto algunas
caractersticas de una parte de ese perodo:
Durante aquellos aos de 1815 a 1818 ninguno de
los triunfos republicanos fue obra suya, y, por el
contrario, tres abrumadores fracasos, eslabonados
fatdicamente en 1816, 1817 y 1818, en Ocumare
de la Costa, en Clarines y en la tercera de la Puerta
(sic), le hicieron perder el ejrcito que mandaba y
lo llevaron varias veces al borde de la muerte. La
liberacin de la isla de Margarita la realiz Arismendi
en 1815 y 1816 y la consolid el general Francisco
Esteban Gmez derrotando al propio Morillo en
Miguel Acosta Saignes
210
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
211
1817. Los Llanos orientales fueron mantenidos bajo
las banderas de la patria por el incesante combatir
de Monagas, Zaraza, Sedeo y otros jefes locales.
Piar y MacGregor ganaron contra Morales en 1816
la batalla de El Juncal, que dio a los independientes
la Provincia de Barcelona. El mismo Piar obtuvo la
posesin de Guayana con la victoria de San Flix
en 1817. Jos Antonio Pez apareci como caudillo
indiscutible de los llanos de Apure y los incorpor a
la Repblica por sus propios esfuerzos; tan aislado en
aquel teatro de sus primeras hazaas, que a nes de
1817 comenzaron a saber de l Bolvar y los otros je-
fes que luchaban en Oriente y en la Guayana, cuando
ya tres aos de victoria aseguraban su predominio,
y haba logrado vencer en Mucuritas, al general La
Torre, segundo de Morillo.
El vvido cuadro de Mijares muestra en resumen la accin
colectiva desde 1815 a 1818. Ella se prolong, impulsada
por Bolvar, hasta 1821. l pudo volver a Venezuela por la
existencia de los diversos ncleos vivos y actuantes despus
de 1814. El papel del Libertador fue el de correlacionar los
esfuerzos, dar un sentido poltico global a la lucha, establecer
los fundamentos de la Repblica ante el mundo, en Angostura,
trazar la estrategia de las batallas decisivas, Boyac y Carabobo,
as como delinear despus los grandes planes que a travs de
importantes combates culminaron con la libertad de Amrica
en Ayacucho. En denitiva escribi Mijares todos seala-
ran a Bolvar como el alma de esa transformacin que abri
camino a las victorias subsiguientes. Bolvar, en nombre y
para provecho de su clase, uni los resultados parciales de las
batallas, hizo el plan de las principales, porque no se trataba en
ellas solamente de grandes hechos militares, sino de grandes
realizaciones por la libertad en forma blica. Si con El Juncal
se asegur la posesin de la provincia de Barcelona y con San
Flix la de Guayana, as como con el triunfo de Mucuritas
la posesin de gran parte del Llano por Pez, Boyac fue el
triunfo estratgico para cuidar las espaldas del territorio ve-
nezolano liberado, el debilitamiento de los logros de Morillo
en la Nueva Granada y la apertura de un camino hacia el sur,
donde concluira el dominio de los colonialistas. Carabobo
fue el resultado de una estrategia a largo plazo, con la uni-
cacin de todas las fuerzas militares y polticas, culminacin
del esfuerzo por la unidad que Bolvar haba sealado, como
factor indispensable para triunfar, en la Carta de Jamaica.
Ilustremos algunas de las fases del proceso
112
.
Bolvar, con desconocimiento de las acciones de resisten-
cia mantenidas por muchos grupos en Venezuela durante
1815, decidi ir a prestar su cooperacin en Cartagena, sitiada
por las fuerzas de Morillo, en compaa de varios compatrio-
tas emigrados tambin en Jamaica y con la ayuda econmica
de algunos hombres pudientes, ante quienes garantiz el pago
de los prstamos que hacan con sus propios bienes. OLeary
anota como fecha de salida de Jamaica el 18 de diciembre
de 1815 a medioda. Pero existe una incongruencia de esta
fecha con la carta dirigida por Bolvar al presidente de Hait,
fechada el 19 de diciembre de 1815, donde le manifestaba sus
deseos de conocerlo. Esta carta explicara en parte por qu
Bolvar, quien fue avisado por un corsario cruzado en el mar
que Cartagena estaba ya en poder de los realistas, se dirigi
a Hait. Haba esperado ya encontrar all cooperacin para
112. Mijares, 1964: 296.
Miguel Acosta Saignes
212
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
213
volver a Costa Firme? De todos modos, existe una disparidad
entre la fecha de la carta publicada en el Itinerario documen-
tal de Simn Bolvar, en 1970, y no en las Obras completas,
y una carta de Bolvar a Hyslop, uno de los cooperadores en
su empresa de volver a Cartagena, que concede la razn a la
fecha de OLeary. En efecto, el Libertador escribe a su amigo
el 17 de diciembre de 1815 y le dice: Contando con las ofertas
de Ud. me tomo la libertad de molestarlo, quiz por ltima
vez. Ud. sabe que debo marchar maana y para esto me faltan
algunas cosas Si el mismo Bolvar sealaba como fecha de
su partida el da siguiente al 17 de la carta, parece evidente
que el error se encuentra en la carta del presidente de Hait
fechada el 19 de diciembre, un da despus de su partida. Si esa
carta fue en realidad escrita o enviada, sera en fecha anterior,
lo cual parece factible, dado su traslado a Hait al fracasar el
rumbo de Cartagena. No nos ocupamos aqu de disquisiciones
bibliogrcas ni epistolares, a las cuales han sido tan dados
los exgetas de Bolvar, a veces con justicacin. Sealamos
esta circunstancia pues la carta parece evidenciar que Bolvar
haba ya pensado en solicitar ayuda de Ption. Al obtenerla,
despus de haberse esforzado por mantener un clima de
entendimiento entre levantiscos venezolanos residentes en
Hait, parti Bolvar desde Los Cayos, el 31 de marzo de 1816,
rumbo a Venezuela. Segn inform a los realistas el segundo
alcalde de Carpano, despus de la llegada all de Bolvar,
acompaaban a ste muchos mulatos como Piar, Bideau,
Rosales, Piango, Snchez y Ziga
113
.
La expedicin obtuvo un triunfo naval antes de llegar a
Margarita. Mario, en el boletn nmero uno de la nueva eta-
113. Bolvar: op cit., I: 186. Itinerario documental de Simn Bolvar, 1970: 134.
pa del Ejrcito Libertador, emitido en el cuartel general de la
Villa del Norte, el 3 de mayo de 1816, relat los pormenores
del viaje y del arribo. En el primer prrafo narraba:
Cuando la desgraciada cada de Cartagena hizo creer
a nuestros tiranos que iba a terminarse la contienda
con los defensores de la independencia de la Amrica
del Sur, se vio continuar con asombro el fuego de la
libertad en la isla de Margarita. Los restos dispersos de
Venezuela y Cartagena se reunieron en la ciudad de Los
Cayos, Repblica de Hait, y el Capitn General de los
Ejrcitos de la Nueva Granada y Venezuela, Simn Bo-
lvar, concibi el grandioso proyecto de auxiliar aquella
isla y libertar a toda Venezuela. Los magnnimos sen-
timientos del Comandante General de Marina, capitn
de navo Luis Brin, contribuyeron ecassimamente
a allanar todas las dicultades; y el 31 de marzo dio la
vela la escuadra independiente a sus rdenes.
Al nal anunciaba Mario, mayor general del Ejrcito Li-
bertador: Nuestras operaciones de este da han terminado el
bloqueo puesto a la parte norte de la isla, cayendo en nuestro
poder las nicas fuerzas que lo hacan, como hubiera sucedido
con cuantas se nos hubieran presentado
114
.
En el boletn nmero dos se reri Mario al reconocimiento
de Bolvar por Arismendi y la isla entera como jefe supremo.
El cuadro que presenta la Asuncin informaba
Mario no es otro que el de una poblacin evacua-
da por una banda de brbaros. No han dejado piedra
114. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 154
Miguel Acosta Saignes
214
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
215
sobre piedra; todo ha sido devorado por el fuego y
podemos predecir que el sistema de destruccin que
han adoptado los espaoles, va a hacerles una guerra
aun ms terrible que la de nuestras armas.
El 23 de mayo public una proclama el Libertador a los
habitantes de la Costa Firme, para anunciar su partida hacia
all. El 2 de junio, en Carpano, decret la libertad de los
esclavos, dirigindose a los habitantes de Ro Caribe, Car-
pano, y Cariaco:
He venido en decretar, como decreto dijo la libertad
absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo
espaol en los tres siglos pasados. Considerando que
la Repblica necesita de los servicios de todos sus
hijos, tenemos que imponer a los nuevos ciudadanos
las condiciones siguientes
Ordenaba la incorporacin al ejrcito de todos los hom-
bres entre 14 y 60 aos; quedaban exentos los ancianos,
las mujeres, los nios y los invlidos, no solamente del
alistamiento sino del servicio domstico y campestre en
que estaban antes empleados en benecio de sus seores.
Ordenaba someter a la servidumbre a quienes no se alistasen
en el ejrcito, as como sus hijos, menores de 14 aos, su
mujer y sus padres ancianos. Como referencia a los familia-
res de los esclavos que se incorporasen a las armas, deca el
artculo 4: Los parientes de los militares empleados en el
ejrcito libertador gozarn de los derechos de ciudadanos y
de la libertad absoluta que les concede este decreto a nombre
de la Repblica de Venezuela. El 10 de junio envi el Liber-
tador a Hait una relacin sucinta sobre las ocurrencias
desde la salida de Los Cayos. Anunciaba que los espaoles
haban abandonado todas sus posiciones en el interior
de la isla y estaban refugiados en el castillo de Pampatar.
Tambin haban huido en Carpano. El 21 de junio invit
a los habitantes de Carpano Arriba a que se restituyeran
a sus casas en 24 horas. De no hacerlo, deba ser quemado
el cortijo de aquel lugar. El 27 de junio volvi a escribir
a Ption con alegra por refuerzos llegados desde Giria,
cuya costa haba sido tomada por los patriotas. Mario y Piar
haban sido comisionados a mediados del mes para formar
en la costa un ejrcito. El segundo se traslad a Maturn
con fusiles y municiones. Monagas, al enviar las gracias al
Libertador, cont los sucesos del ao anterior:
refirindole dice Yanes las terribles escenas
que se haban representado en aquel territorio, des-
pus que sucumbieron en Maturn las armas de la
Repblica; el valor y constancia con que las tropas
de su mando se haban comportado en el tiempo
transcurrido, en medio de la intemperie, el hambre
y la desnudez, sin armas ni pertrechos, arrastrando
los ms inminentes peligros por conseguirlas, hasta
llegar, a manos limpias, a las lneas enemigas, para
arrancarlas de las suyas; y conclua por s y por toda
su divisin, reconociendo a los jefes nombrados en
Margarita, sometindose a sus rdenes y pidiendo
que se le comunicasen las convenientes para obrar
contra los enemigos, cuya contestacin entregaron los
comisionados, Dr. Miguel Pea y Capitn Carmona,
a los generales de Giria. En los propios trminos se
expresaron Zaraza y Rojas.
Miguel Acosta Saignes
216
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
217
El 27 de junio escribi Bolvar a J. B. Chasseriau, ya im-
puesto de cul era la situacin en la regin oriental:
Los Llanos han sido abandonados por los espaoles que
han trado a Cuman las tropas con que las cubran,
contra las guerrillas innumerables que combaten en
aquella parte por la libertad. Para aprovecharse de estas
circunstancias he enviado al general Piar a Maturn,
con orden de que se ponga a la cabeza del ejrcito que
debe formarse de la reunin de nuestras guerrillas.
Las armas que Bolvar envi a quienes haban sido guerri-
lleros permanentes de los Llanos orientales despus de 1814,
tuvieron un efecto extraordinario, pues durante casi dos aos
los guerrilleros patriotas encabezados por Monagas, carecieron
de ellas. Zaraza haba guerreado en los Llanos del Gurico, Rojas
en las comarcas de Cuman y Maturn, Barreto entre Maturn
y el Orinoco. Sedeo era fuerte en Caicara y l y Monagas se
haban internado con xito en la Guayana. Los haba impulsado
en gran parte la resistencia de los margariteos y las derrotas
que haban inigido a los espaoles. Tambin haba inuido en
su resistencia permanente la opinin general que se iba creando
en el oriente despus de la llegada del llamado Pacicador. Jos
de Austria, actor en las guerras de aquellos tiempos, recuerda
en su Bosquejo de la historia militar de Venezuela:
Cuando Morillo lleg a las costas venezolanas slo Ber-
mdez y Bideau lograron escapar a Margarita, donde
mandaba Arismendi, una que otra partida insignicante
que vagaba en las llanuras y algunos hombres constantes
que se guarnecan en los montes. He aqu cuanto haba
quedado de la Repblica para oponerse a 15.000 soldados
de Morillo y 5.000 que ya tena Morales () Algunos
ociales y tropa de los dispersos de Urica y Maturn va-
gaban por las cercanas de S. Diego de Cabrutica, cuando
se apareci Monagas, a quien se sometieron todos los
que por all andaban, poco menos de 400 hombres ()
mand preparar las armas para combatir, contndose
como tales armas los garrotes que tenan pas para su-
plir las lanzas () Para entonces se haban incorporado
a los patriotas algunas tribus caribes capitaneadas por
el famoso Tupepe y su segundo Manaure, e hijos ()
se les uni el Comandante Vicente Parejo, comandante
de 80 hombres titulados los Terecays, porque andaban
desnudos y usaban guayucos. Tambin Manuel Sedeo
sali de los caos y montaas de El Tigre
115
.
Un hecho histrico verdaderamente signicativo fue la
reunin que poco despus de la llegada de Bolvar, y sin que
todava la conocieran, realizaron los jefes de las guerrillas
actuantes, en San Diego de Cabrutica, el 25 de mayo de
1816. Asistieron entre ellos los coroneles Jos Tadeo Mo-
nagas y Andrs de Rojas, y el teniente coronel Pedro Zaraza
fue representado por el doctor Miguel Pea. En el acta de la
asamblea se cuentan, adems, dos coroneles, dos tenientes
coroneles, 37 capitanes, 22 tenientes, 21 subtenientes y nueve
ciudadanos sin grados militares.
Qued sancionado explica el acta por unnime
consentimiento, que el jefe haba de ser uno solo;
que deba elegirse un segundo; que la autoridad que
115. Bolvar, op. cit., I: 203. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II:
157-169. Yancs, 1943: 2-14, 245, 304.
Miguel Acosta Saignes
218
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
219
se le conase fuese interina, hasta tanto que toma-
das las capitales, o variadas las circunstancias por la
entrada con expedicin formal de los que antes han
sido generales de la Repblica, se tratase del gobierno
que deba instalarse en el primer caso, o de trasmitir
la autoridad en el segundo; que el General en jefe y
su segundo en el ejrcito, no puede obrar por s solo
en las operaciones de la guerra, sino que para dar
acciones campales y parciales, retirarse estando al
frente del enemigo y otros casos de gravedad, han de
proceder con anticipado aviso de un consejo militar;
que el general en jefe no est obligado a seguir ne-
cesariamente la opinin del consejo, sino que puede
separarse de ella, dar la accin, ordenar cualquier otra
marcha u operacin hostil, hacindose responsable
de los resultados, que este consejo militar debe ser
permanente, compuesto de cinco individuos elegidos
por los ociales.
En reunin del siguiente da, resolvieron escoger al jefe
por medio de una eleccin cannica, con dos terceras partes
de los votos. Jos Tadeo Monagas obtuvo 67 y Pedro Zaraza
25. El segundo jefe fue nombrado el da 21, con el mismo
sistema de eleccin. Tuvo mayora Pedro Zaraza, con 76 votos,
Monagas nombr como jefe de Estado Mayor de infantera
al comandante Francisco Vicente Parejo y de caballera al
comandante Miguel Sotillo. No estuvo presente en las asam-
bleas de Cabrutica el otro jefe extraordinario, Sedeo, quien
haba realizado una campaa en la regin de las fortalezas
de Guayana, con escasos medios. Sus guerrilleros pasaban
los ros en pequesimos botes hechos con los guardabastos,
cuero que llevaban de reserva los llaneros para diversas emer-
gencias. En cierto momento, cuando Monagas entr tambin
en Guayana, sus soldados quedaron tan aislados que hubieron
de alimentarse con los cueros tostados de sus monturas:
Rpidamente reere OLeary creci el nmero
de guerrillas que reconocan a Sedeo, que pronto
se encontr de nuevo a la cabeza de mil hombres,
esparcidos en un extenso territorio, pues sus partidas
haban vuelto a ocupar el Cuchivero y llegado hasta
el Caura.
Pero esta fuerza no tena ms arma que la pa y viva en
completa ignorancia de lo que pasaba en el resto del pas; ni
siquiera de Apure, de que estaban tan prximos, tenan noti-
cias. No pudo asistir Sedeo a San Diego de Cabrutica, pero
al tener noticias de Bolvar estuvo dispuesto a reconocerlo
de inmediato. Recibi tambin ayuda en el tiempo ms breve
posible. Los jefes reunidos en asamblea haban procedido
impulsados por el estado de su dispersin. Los soldados,
que andaban desnudos, desertaban con frecuencia y las di-
versas partidas actuaban sin coordinacin, por lo cual eran
derrotados cuando encontraban contingentes numerosos
de espaoles. Urgidos de cooperacin para mantener viva la
resistencia e intentar mayores acciones, llegaron a reunirse
justamente cuando haca poco haba llegado la expedicin de
Los Cayos. El denuedo, la rebelda y la decisin de mantener
la resistencia ante los colonialistas, condujo a la pgina, bas-
tante olvidada por los historiadores, que llenaron gentes del
pueblo. La mayor parte de los jefes militares eran de origen
humilde y analfabetos. Sus soldados andaban desnudos, en
funcin de recolectores de plantas, pues no podan detenerse
Miguel Acosta Saignes
220
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
221
en ninguna zona para hacer conucos, y los que lograban llegar
a las llanuras actuaban como cazadores de ganado cimarrn.
En forma parecida se haban sustentado otros grupos en las
lejanas comarcas de Casanare. Tambin se haban mantenido
en accin los esclavos libertados por Bideau en Giria. En pe-
queos grupos hostigaban a los realistas, mantenan contacto
con esclavos de las haciendas y aguardaban, segn les haba
advertido Bideau, los recursos que habran de llegar. Como
este regres en la expedicin de Los Cayos, inmediatamente
envi al interior armas y municiones. Los antiguos actores de
las batallas de 1813 y 1814, tomaron pronto el territorio del
golfo Triste hasta Yaguaraparo. Bolvar recibi en Carpano
la incorporacin de 400 soldados. Debido a los movimientos
de la escuadra realista y a las experiencias de 1813 y 1814,
cuando en la costa central hubo constante cooperacin con
el Ejrcito Libertador, decidi trasladarse de Carpano a
Ocumare de la Costa. All lanz una proclama el da 6 de
julio de 1816. La guerra a muerte que nos han hecho nues-
tros enemigos cesar por nuestra parte, declaraba. Haba
comprendido que en la guerra a muerte, a pesar de todos los
actos cruentos, como el fusilamiento de espaoles que hubo
de ordenar Arismendi en Caracas, en 1814, nunca podran los
patriotas competir con los espaoles en cuanto al exterminio
de los adversarios. Para que la crueldad de estos quedara a lo
vivo, ante el pas y el mundo, era preciso derogar el Decreto
de Guerra a Muerte, de Trujillo en 1813. Reiter, adems, el
Libertador, el decreto de liberacin de los esclavos:
Esa porcin desgraciada de nuestros hermanos
anunci que ha gemido bajo las miserias de la
esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la
poltica, piden la emancipacin de los esclavos; de
aqu en adelante slo habr en Venezuela una clase
de hombres, todos sern ciudadanos.
En la proclama de Ocumare se comprueba el efecto de
las lecciones de la experiencia en Bolvar. Aprendi en 1813
y 1814 que no era posible la pelea por la emancipacin sin
hacer justicia a los esclavos, y en Jamaica y Hait pudo com-
probar seguramente el efecto, adverso a los patriotas, que
en el extranjero produca la vigencia de la guerra a muerte.
Resultaba indispensable mostrar al mundo quines eran los
genocidas, cmo actuaban los colonialistas para exterminar
a la generacin de los luchadores y cmo no desdeaban
emplear los medios ms crueles e inhumanos para crear el
terror que nunca lograron infundir
116
.
Despus de variadas vicisitudes en Ocumare y Choron,
Bolvar hubo de volver a Hait, despus de graves dicultades
en Giria. Pero qued una columna al mando de MacGre-
gor y Soublette, que realiz una campaa extraordinaria.
Atraves la sierra de la costa y se intern en los Llanos. El
18 de julio derrot MacGregor en Onoto a Quero, y otra vez
volvi a encontrarlo en Quebrada Honda. Sigui hasta San
Diego de Cabrutica. Su ejrcito, con el nombre de Divisin
del Centro, public el 15 de agosto su boletn nmero tres
en el cual se deca:
La Divisin del Centro vea unos hombres que armados
con una lanza o un asta, y su caballo, haban conser-
vado libre una parte considerable del territorio de la
Repblica, contra todas las tropas que los espaoles
116. OLeary, 1952: 350.
Miguel Acosta Saignes
222
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
223
han tenido en Venezuela desde el 9 de diciembre de
1814 () y el escuadrn Valeroso contemplaba atnito
una divisin compuesta slo de infantes, que haba sido
capaz de emprender una marcha desde las puertas de
Caracas, hasta un punto tan internado en los Llanos,
atravesando por los lugares mismos en que el enemigo
tena sus fuerzas, especialmente de caballera.
La divisin que haba partido de Ocumare encontraba en
San Diego de Cabrutica a los guerrilleros unicados bajo el
mando de Monagas. Los dos grupos de combatientes se asom-
braron mutuamente. El 23 de agosto public MacGregor,
comandante de la Divisin del Centro, una proclama dirigida
a los habitantes de la provincia de Barcelona. Anunciaba su
reunin con Zaraza y Monagas y la cooperacin entablada
con Piar y Sedeo. Solicitaba modo de comunicarse con el
ejrcito de la Nueva Granada que estaba activo en los Llanos
de Apure. Invitaba a la unidad de accin segn los propsi-
tos de Bolvar. Poco despus, el 6 de septiembre, las fuerzas
combinadas de MacGregor, Monagas y Zaraza, con quienes
actuaban dos jefes indgenas, Manaure y Tupepe, derrotaron
a los colonialistas en El Alacrn. El boletn emitido el 8 de
septiembre explic la gran victoria:
Qued el campo enemigo cubierto con ms de quinien-
tos cadveres, entre ellos el capitn Quijada, comandante
del batalln del Rey, y casi todos sus ociales; se tomaron
300 prisioneros, 250 fusiles, 50 carabinas, multitud de
cargas (). Se les persigui obstinadamente por todas
direcciones y aquella noche llegaron los cuerpos al
Chaparro. Nuestra prdida consisti en cuatro muertos,
entre ellos un alfrez del escuadrn Valeroso, y sobre
cuarenta heridos, entre ellos diez o doce ociales de
diversos grados. Jams se ha visto en accin alguna
intrepidez y ardor tan general. Soldados, ociales, jefes,
generales, todos estaban animados del mismo espritu,
y sera una injusticia citar alguno en particular.
La ltima frase revela cmo se conservaba el espritu de
comunidad que haba privado en las guerrillas confederadas
en Santiago de Cabrutica. Ella haca justicia a la capacidad
de cooperacin de los guerrilleros de Monagas a quien se
habra de llamar la primera lanza del Llano , de los indios
Manaure y Tupepe, de Pedro Zaraza incansable luchador de
quien se dijo que haba dado muerte a Boves en Urica , y de
muchos otros hombres heroicos. Fue esta la primera batalla
de importancia en 1816, signicativa por la condicin demo-
crtica de solidaridad de quienes hasta entonces haban actua-
do aislados. Dio la razn a los propugnadores de la reunin
de Cabrutica, donde fue nombrado un solo jefe en busca de
los benecios de la guerra coordinada. El 13 de septiembre
entr el ejrcito de MacGregor a Barcelona, abandonada por
los realistas despus de haber hecho multitud de vctimas
que se encontraron asesinadas en las calles, plazas y casas.
MacGregor estableci en una orden de su ejrcito, que
todos los individuos del ejrcito, as militares como
empleados en la administracin y servicio, que hayan
seguido constantemente su marcha, llevarn en el
brazo izquierdo un escudo de dos pulgadas de dime-
tro, orlado de palmas y laureles, color de oro sobre
fondo encarnado, con esta inscripcin en el centro:
Valor y Constancia en julio y agosto de 1816
Miguel Acosta Saignes
224
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
225
Desde Barcelona se estrecharon las relaciones con Aris-
mendi, quien envi desde Margarita nuevos pertrechos de los
llegados con la expedicin de Los Cayos. El 25 de septiembre
lleg a Barcelona la divisin del Llano que haba organizado
Piar. Dos das despus este y MacGregor derrotaron un fuerte
ejrcito de Morales en El Juncal
117
.
De 1815 a 1817, resalt extraordinariamente la virtud
de la cooperacin, as como el papel del pueblo, de la gente
comn, incluidos los esclavos, en la lucha anticolonialista.
Los restos del ejrcito organizado por Mario en 1813, los
esclavos libertados por Bideau antes de abandonar a Giria,
las guerrillas encabezadas por Sedeo, Zaraza, Monagas,
Rojas, Barreto y otros menos conocidos como Sarmiento, a
quien disputaban los espaoles como uno de los ms capaces
conductores, los llaneros de Casanare y el Apure, encabeza-
dos por Pez, las luchas de las masas margariteas dirigidas
por Gmez y Arismendi, realizaron, durante 1815 y 1816,
extraordinarios esfuerzos colectivos, mantuvieron vivo y
combatiente el ideal de la independencia, demostraron que
la empresa ya no era slo designio de los mantuanos sino
de grupos de campesinos, de llaneros, de pescadores, de
gente marginal, habitadora de montes y llanos, de cumbes
y rochelas, decididas a crear una sociedad distinta, hasta
donde alcanzaran sus fuerzas. Los historiadores dejan en la
penumbra el sufrimiento, la decisin, el valor increble de
esos venezolanos, y extranjeros tambin, que andaban des-
nudos o semidesnudos y consuman dietas de recolectores, o
resistan largas temporadas con un mnimum de consumo,
o, en el mejor de los casos, considerado como de esplendor,
117. Parra Prez, 1954, II: 104.
coman durante meses carne sin sal, de los vacunos cazados
en las cimarroneras. Cuando Bolvar lleg a Margarita en la
primera expedicin desde Hait, el bloqueo practicado por
la escuadra espaola haba privado a los margariteos de su
alimento consuetudinario: el pescado.
En los ltimos das dice Yanes, la racin del
soldado era un coco o dos cautos de caa, que se
distribuan en lugar de pan y vianda, o un puado del
marisco que llaman chipichipe, que sola cogerse por
la noche en la playa.
En otra ocasin, los soldados recibieron por da slo dos
caas dulces y algunas races silvestres
118
.
Los nombres ilustres de los libertadores sirven de
gua a quien estudia el proceso de la independencia, pero
ocultan a menudo la verdad, porque a los historiadores
individualistas les parece que la historia se compone slo
de hechos y personalidades resaltantes. La independencia
de Venezuela y de Hispanoamrica sirve para comprobar el
aserto de que las masas hacen la historia. Bolvar, Mari-
o, Pez, Sucre y tantos otros, poseyeron individualmente
cualidades capaces de colocarlos a la cabeza de la gran
mutacin, pero independientemente de los altos valores de
sus personalidades, fueron expresin de una lucha general,
con grandes dicultades, pero con una gran decisin de los
sectores populares. El esfuerzo colectivo fue resumido por
Bolvar en enero de 1817 as: El Ejrcito Libertador pisa el
territorio de Caracas () El ejrcito granadino marcha por
118. Yanes, 1943, 1: 301-303.
Miguel Acosta Saignes
226
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
227
los Llanos; la divisin del general Mario sobre Cuman; el
general Piar contra Guayana y el general Arismendi marcha
a libertar vuestra capital Ello signicaba el propsito
conjunto, no slo de esos jefes nombrados, sino de quienes
haban sido capaces de mantenerse en combate increble,
en guerrillas y montoneras alejadas de los centros poblados.
Otra informacin condensada public Bolvar en agosto de
1817, desde Guayana:
Habitantes de los Valles del Tuy: las Guayanas han
plegado a las armas libertadoras y cinco mil valientes
son dueos de esta provincia. El general Mario a la
cabeza, de dos mil soldados deende la libertad de
Cuman. Mil bravos maturineses, a las rdenes del
general Rojas, esperan a los tiranos en Maturn. El
intrpido general Monagas con su brigada hostiliza
por todas partes a los enemigos de Barcelona. La va-
lerosa brigada de su digno general Zaraza, compuesta
de dos mil hombres, recorre los llanos de Caracas
() El ejrcito del general Pez, que se ha cubierto
de gloria contra Calzada, La Torre, Lpez, Gorrn,
Ramos, Bayer, Cngora y otros muchos, es fuerte de
cuatro mil hombres y ha puesto en insurreccin una
gran parte de la Nueva Granada.
A veces, sin quererlo, los realistas, menos impresionados
por los nombres de los jefes patriotas que los historiadores,
hacen justicia a la bravura del pueblo en general. Por ejemplo,
el brigadier Pardo, de quien dice Yanes que era el nico jefe
espaol humano que haba venido en el ejrcito de Morillo,
escribi a Mox en septiembre de 1817:
Crea Ud. Mox, que esta clase de guerra nunca se
acaba: cuando se les ataca y destruye al parecer, salen
a cien leguas de aquel punto por otro muy diverso y
aparece otra nueva reunin () Ver Ud. dentro de
dos o tres meses aparecer nuevos caudillos insur-
gentes a revolucionar. Estoy ya cansado de mandar
pasar insurgentes por las armas. No s cmo no
escarmientan.
Por su parte, Morillo escribi en 1816 desde Nueva Gra-
nada a la Corte:
Ya he expresado a V.E. mis deseos de mandar misione-
ros; ahora aado la necesidad de mandar igualmente
telogos y abogados de Espaa. Si el Rey quiere
subyugar estas provincias, las mismas medidas se
deben tomar que al principio de la Conquista () Los
rebeldes en Venezuela han adoptado el plan de hacer
la guerra por guerrillas que son fuertes y numerosas
y en esto han imitado el plan seguido en Espaa en la
ltima guerra, y si Bolvar o algn jefe de estimacin
entre ellos tomara el mando de estas guerrillas, po-
dran obrar vigorosamente, se piensa en Espaa que
el espritu de revolucin en este pas est connado
a pocos individuos; pero es menester desengaar
a V.E. En Venezuela especialmente, ese espritu es
general () Si perdemos a Margarita, los insurgen-
tes la forticarn y, por sus piratas, interrumpirn
nuestro comercio del Golfo de Mxico. Ser entonces
necesario mandar una expedicin para reconquistar
a Margarita y si Guayana es tomada, las dicultades
para retomarla sern mayores
Miguel Acosta Saignes
228
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
229
Los margariteos impresionaron tanto a Morillo que des-
de la Nueva Granada les envi una proclama amenazadora.
Hasta ahora la mayor parte de quienes han escrito historias
de Venezuela o estudios sobre ella, no han explicado las cau-
sas por las cuales despus de las grandes derrotas de 1814,
continu la lucha. Atribuyen slo a una especie de accin
mgica de los libertadores el restablecimiento de los comba-
tes. Estos se hicieron sobre la base del movimiento popular
que resisti por todas partes y, adems, por la perduracin
de la rebelda en zonas olvidadas por quienes confunden la
historia del centro de la Repblica con la de todo el pas. El
genio sociolgico, poltico y militar de Bolvar, distingui con
claridad las posibilidades mantenidas por grandes conjuntos
combatientes en diversas regiones y supo en una tremenda
lucha por la unidad de los propsitos y esfuerzos, hacer
cumplir los planes que en vista de las circunstancias traz.
Uno de los grandes tropiezos de su jefatura fue siempre la
dicultad regional o local o personal, para comprender sus
grandes estrategias. Favoreci la invasin de Guayana por
Piar, exalt los mritos de Pez, coloc en primera la a
Mario, a pesar de problemas personales, y a Bermdez, a
quien no haba permitido embarcar en la primera expedicin
de Los Cayos. Traz primero la gran estrategia de consolidar
una verdadera repblica en Guayana; ampli sus objetivos y
cruz los Andes para golpear blicamente a los espaoles y
destruir los resultados de la campaa de Morillo en la Nueva
Granada y desde su vuelta a Venezuela, despus de Boyac,
comenz a organizar, a larga fecha, una batalla decisiva, para
cuyo logro emple mil tcticas de batalla, de informacin, de
relaciones, de convencimiento y de esfuerzo organizativo.
Captulo VII
El Ejrcito Libertador
del Llano
E
l 19 de mayo de 1815, 6 das despus de haber llegado
Bolvar a Jamaica, procedente de Cartagena, escribi a
Maxwell Hyslop:
En mi opinin, si el general Morillo obra con acierto
y celeridad, la restauracin del gobierno espaol en
Amrica del Sur parece infalible. Esta expedicin
espaola puede aumentarse en lugar de disminuirse,
en sus propias marchas. Ya se dice que en Venezuela
han tomado tres mil hombres del pas
No se cumpli la sombra posibilidad, pues a pesar de que
Morillo obr con rapidez, no lo hizo con el acierto que l pre-
suma emplear y si incorpor muchos soldados venezolanos,
surgieron innumerables combatientes y se incorporaron a
luchar por la libertad muchas vctimas directas o indirectas
de las acciones del llamado Pacicador. Seguramente el 6 de
septiembre del mismo ao, cuando Bolvar redact su famosa
Miguel Acosta Saignes
230
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
231
Carta de Jamaica, ya haba tenido noticias de Costa Firme
sobre la rebelda reanudada e incrementada, pues entonces
pensaba en futuros triunfos. Recin llegado a Jamaica actua-
ban sobre l las experiencias del ao 14, cuando inmensos
sectores populares se incorporaron equivocadamente a las
las realistas, en busca de libertad, y tambin de la anarqua
por la cual se vio obligado a salir de Cartagena.
Cuando Morillo lleg a Puerto Santo, cercano a Carpano,
el 4 de abril de 1815, los margariteos se preparaban, con
4.000 hombres, a enfrentarse a Morales, quien tena lista una
expedicin punitiva contra la isla. A esta llegaron noticias de
la escuadra espaola antes de acercarse a las costas. Algunas
echeras isleas haban apresado un navo de Morillo, en
el cual se transportaba la brigada de zapadores espaoles.
El capitn de ellos asegur a los margariteos, exagerando
la cuanta de las tropas, la intencin de paz del jefe, a quien
denominaban Pacicador. El gobierno de Margarita decidi
prudentemente explorar las posibilidades de arreglo y propu-
so a Morillo abrir discusiones para la concertacin de algn
tratado, pero el Pacicador respondi con violencia. Segn
l, a los vasallos no era permitido tratar, sino suplicar a su
Rey. Esto produjo la huida de los jefes de la permanente
rebelin margaritea, aunque Arismendi decidi quedarse.
Bermdez escap con otros en noche oscura de chubasco,
durante la cual pudo atravesar por en medio de los barcos de
la escuadra realista, fondeada en Margarita. Morillo present
promesas, ya en tierra, y abraz pblicamente a Arismendi, a
pesar de que este hubo de cumplir la orden de fusilamiento
de 800 espaoles y canarios dada por Bolvar en 1814. Orde-
n la entrega de todas las armas y de los extranjeros en ella
residentes, con ofertas de repatriacin para quienes desea-
sen restituirse a sus pueblos en Tierra Firme. Morales, en
Barcelona, ofreci tambin amplias garantas de paz que no
mantuvo. Actu segn su tradicional sistema de no cumplir
los tratados y de pasar por las armas a quienes se presentasen
a sus llamados de concordia. La guarnicin de Margarita fue
reforzada por tropas de Morillo y l pas a Cuman. El navo
principal de la expedicin, nombrado San Pedro Alcntara,
estall el da 24 de abril, lo cual constituy el primer factor
de dicultades de los colonialistas recin llegados. El buque
haba trado caudales, vestuarios, provisiones. Morillo orden
almacenar comestibles, pues no poda contar ya con dinero
suciente para comprar cuanto necesitara y orden a los
habitantes de Margarita no consumir harina, con el objeto de
reservarla para el ejrcito. Tambin sus ociales, y l mismo,
se redujeron a comer pan de casabe o maz. En las playas
orientales, uno de los coroneles de la expedicin, al ver a los
soldados venezolanos que seguan a Morales, dijo al Pacica-
dor: Si estos son los vencedores, cmo sern los vencidos?
La respuesta lo esperaba en los Llanos. En Cuman se produjo
malestar, no slo por lo del pan, sino porque los invasores
obligaron a las familias cumanesas a alojar a los numerosos
ociales en sus casas, y a mantenerlos totalmente
119
.
Otros 800 hombres dej Morillo en Cuman, lo cual no
signicaba debilitamiento, pues la expedicin haba contado
en total con unos l5.000 individuos. Antes de salir de la ciu-
dad, fue infamada una seora llamada Leonor Guerra, a quien
se acus de cantar una cuarteta favorable a los patriotas. Se
la vej pblicamente, montada en un burro por las calles.
119. Yanes, 1943: 236-244. Austria, en su Bosquejo de la Historia Militar de Venezuela,
resume en pocos prrafos la actuacin de Morillo desde su llegada a Margarita hasta el
nal del sitio de Cartagena (Austria, 1960
,
II: 333).
Miguel Acosta Saignes
232
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
233
El da 10 de mayo desembarcaron Morillo y sus tropas en
La Guaira. No concit muchas simpatas en Caracas, donde
impuso dos emprstitos de ms de 100.000 pesos cada uno
para compensar las prdidas del navo dicho, impuso el 10%
de contribucin sobre el producto de propiedades, haciendas
y sobre los capitales comerciales activos. Prohibi tambin el
uso de cualquier arma blanca y aun de garrotes, instal un
Tribunal de Secuestros y permiti a los militares de la expe-
dicin todo tipo de excesos. Se orden secuestrar los bienes
de todos los jefes patriotas, de los venezolanos de conducta
pasiva y de quienes hubiesen emigrado por temor, aunque
hubiese sido a otros pases colonizados por Espaa. Yanes
observa de esa clasicacin:
La mayor parte de los bienes de las personas com-
prendidas en estas tres clases deba venderse, con muy
pocas excepciones, de lo que resultaba que casi todos
los habitantes de Venezuela estaban comprendidos
en ellas, debiendo ser reducidos a la ms espantosa
miseria () En conformidad de las resoluciones de
esta junta, fueron secuestradas y vendidas propieda-
des que montaban a ms de catorce millones, lo que
unido a la ejecucin de otras disposiciones acordadas
por Morillo, cubri de luto y miseria a Venezuela y sus
habitadores no pensaron ya sino en la reparacin de
las injusticias que haban recibido, cuando esperaban
el consuelo de los males sufridos.
Los impuestos y secuestros afectaron directamente a los
poseedores de bienes, es decir, a los mantuanos, por lo cual se
acendr en las familias de estos, presentes o ausentes, el impul-
so de la libertad. Pero a juzgar por las observaciones de OLeary,
tampoco obtuvo Morillo simpatas de otros sectores.
Su tono altanero dice ofendi sobre todo a la gen-
te de color, acostumbrada como estaba en los ltimos
aos a los halagos y lisonjas de los que gobernaban,
realistas o independientes, y a quienes por lo mismo
era muy duro someterse ahora a su brusco tratamien-
to () Al desengaarse, no pocos se apartaron de l
disgustados
Pas la escuadra a Puerto Cabello y el 12 de julio de 1815
con direccin a Santa Marta, donde lleg el da 24. Morillo
declar en una proclama que se diriga a Cartagena en busca
de Bolvar, autor de los mayores horrores de anarqua. El
18 de agosto se traslad frente a ese puerto, hacia donde
haba ordenado a Morales, en Venezuela, que marchase con
la vanguardia y se proveyese en el camino de los ganados
necesarios al ejrcito. En Cartagena sitiada, fue depuesto
el general Castillo, el empecinado adversario de Bolvar.
En su lugar fue nombrado Bermdez como jefe de la plaza,
quien haba llegado all cuando huy de Margarita, al arribar
Morillo. Era el 18 de octubre de 1815. Un mes despus, Car-
tagena sitiada experimentaba innumerables sufrimientos.
Cuenta OLeary:
En noviembre la situacin de los sitiados tocaba al ex-
tremo de la miseria: todos los vveres se haban agotado;
la carne de caballo y de mula, de asnos, de perros, gatos
y ratas, desde haca algn tiempo haba sido el nico
alimento y aun este se distribua con tal parsimonia,
Miguel Acosta Saignes
234
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
235
que el hambre de aquellos desgraciados, forzados por
la necesidad de conservar la vida con tan repugnante y
malsano alimento, apenas lograba aplacarse.
OLeary hace otra resaltante observacin: La situa-
cin del general Morillo no era ms halagea. Las tropas
europeas, no habituadas al rigor del clima, sufran bajas
considerables por las enfermedades Fue all donde se
utilizaron, para todos los trabajos arduos, los venezolanos
que haban sido incorporados a las tropas realistas. Comen-
zaba a actuar un factor decisivo en muchas circunstancias: la
inadaptacin de los europeos a las condiciones de Venezuela
y Nueva Granada
120
.
Por cierto, conviene presentar una pregunta a la cual
no han hecho frente los historiadores: Por qu vino la ex-
pedicin comandada por Morillo a Venezuela? No se trata
solamente de la cuestin, no resuelta, sobre el primer destino
asignado: el ro de la Plata, sino de otro aspecto de primera
importancia. Si los ejrcitos venezolanos haban sido total-
mente arrasados durante 1814, si obtuvieron los realistas
el control casi absoluto del pas, por qu se destin una
expedicin cuantiosa y cara a Venezuela? Se trataba acaso,
de la penetracin en la Nueva Granada como n principal, a
juzgar por el escaso tiempo de Morillo en la costa venezola-
na? O tal vez se trataba de una jugada doble, pues Morillo,
al dirigirse a Cartagena dej un ejrcito que se internara
desde Barinas hacia Casanare, en un movimiento de pinzas,
como para limpiar los Llanos y apresar por la espalda a la
Nueva Granada? Lo armable, por la accin de Morillo, es
120. OLeary, 1952, I: 297; Palacio Fajardo, 1953: 97.
su consigna de arrasarlo todo. Su designio parece haber sido
el de consolidar, no slo en Venezuela, sino hacia el oeste,
la posicin de los colonialistas. Yanes pens acerca de las
nalidades trazadas al Pacicador as:
Los reglamentos, rdenes e instrucciones que Mo-
rillo dej a sus inmediatos agentes en Venezuela,
maniestan que el plan que haba concebido, para su
pacicacin, se reduca a exterminar a todos los que
haban tenido parte y presenciado la revolucin y los
que quedasen vivos, reducidos a la ltima miseria, co-
rrompidas las costumbres y las futuras generaciones
privadas de conocimientos racionales, a cuyo efecto
deban aquellos difundir el terror y hacerse obedecer,
por la violencia, el dolor y la perdia.
Ese programa se cumpli, no por parte de los subalternos,
sino por el propio Morillo, en Bogot.
Se derram entonces escribe OLeary la sangre
ms generosa de los hijos ms ilustres de la Nueva
Granada. Perecieron Camilo Torres, Torices, Ca-
macho, Lozano, Gutirrez y Pombo () y el sabio y
patriota Caldas () La conducta de Morillo en Santa
Fe hizo ms dao a la causa realista que la derrota
ms desastrosa
121
El sitio de Cartagena continu hasta diciembre. Para esa
fecha se haba agudizado tanto el hambre, que los centinelas
caan muertos en sus puestos y los ociales no podan cumplir
sus servicios. OLeary escribe:
121.OLeary, 1952, I: 346-347.
Miguel Acosta Saignes
236
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
237
El ejrcito sitiador sufra las penalidades irreparables
del servicio activo, en un pas cuyo clima no podan
soportar las tropas europeas recin llegadas. Las en-
fermedades haban hecho horribles estragos en sus
las y si la ciudad hubiera podido sostenerse un mes
ms, todos los cuerpos europeos habran quedado
imposibilitados para el servicio militar () La divisin
de vanguardia compuesta casi exclusivamente de ame-
ricanos, haba sido empleada siempre dondequiera
haba peligro o un trabajo fuerte y penoso
El 5 de diciembre abandonaron los cartageneros su ciudad
para embarcarse. Morillo entr el 6 y fusil a 60 ociales, nu-
merosos soldados que no pudieron embarcarse y 300 vecinos
que haban preferido quedarse, quiz en estado de extrema
debilidad para intentar una huida
122
.
Los realistas que ocupaban los valles de Ccuta y Casa-
nare cuando Morillo lleg a Santa Marta, se reorganizarn
segn sus instrucciones y las de los jefes del brazo de la
pinza que envi el Pacicador hacia Casanare. En el p-
ramo de Cachir derrot el espaol Calzada a los patriotas
de Garca Rovira. Fue tan horrible la matanza realizada
por los realistas, que el coronel Tolr se jactaba de haber
permanecido con su brazo derecho hinchado por muchos
das, debido al nmero de gente que haba decapitado. Ese
triunfo de los colonialistas mereci toda clase de elogios
por parte de Morillo. Segn pensaba, result completo el
triunfo en los extremos de su pinza. En el parte ocial al
Ministro de Guerra de Espaa, escribi:
122. OLeary, I: 301
Debo llamar la atencin de S.M. () sobre los peli-
gros de los muchos pramos de la Cordillera, con una
elevacin de dos mil toesas sobre el nivel del mar,
constantemente envueltos en tempestades de granizo;
cuando reexione que hombres nacidos en climas
ardientes como el de Barinas componan el ejrcito,
toda la campaa parecer una fbula.
OLeary escribe: Despus de esta grca descripcin, cul
ser el grado de admiracin que merece Bolvar. Despus
de la toma de Cartagena y del triunfo de Cachir, parecan
logrados los objetivos de Morillo, pero, como se ha visto, iban
naciendo intensas contradicciones con sus rdenes guberna-
mentales y con la actitud de sus tropas
123
.
Cuando Urdaneta haba realizado a nes de 1814 una re-
tirada hacia el Occidente, haba intervenido en un problema
que all se present entre el comandante de caballera, Jos
Chvez, y un capitn de la misma arma llamado Jos Antonio
Pez. Este, salido de los Llanos de Barinas despus de nu-
merosas aventuras guerreras, se march sin permiso de sus
jefes, en protesta por lo ocurrido, hacia el pramo de Chita,
rumbo hacia Casanare. A esa regin lleg Urdaneta despus
de la toma de Cartagena y de la derrota de Cachir, en busca
de 200 llaneros capaces de formar la base de una extensa ca-
ballera en la provincia de Tunja. l mismo informa que en
123. OLeary (1952, I: 294) escribe: Los realistas de Venezuela, despus de someterla ha-
ban reunido en la frontera un ejrcito de 5.000 hombres que estaban preparndose para
ocupar las provincias interiores de la Nueva Granada y dominaban ya los valles de Ccuta
y la capital de Casanare, cuando recibieron las noticias de la llegada de Morillo a Santa
Marta. Suspendieron sus operaciones para esperar nuevas rdenes y ejecutarlas luego con
precisin y acierto. Sobre el triunfo del espaol Calzada, comenta OLeary (1952, I: 341):
La accin de Cachir fue funesta para la Nueva Granada. Ah pereci el nico ejrcito en
que el gobierno tena ncadas sus esperanzas () No le quedaba a Calzada enemigo ()
Los habitantes se declararon en su favor
Miguel Acosta Saignes
238
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
239
esa poca Venezuela y Nueva Granada se hallaban reducidas
las tropas, desde el punto de vista de la guerra patritica, a
la provincia de Casanare y a una columna encaminada al sur
de Nueva Granada. No pudo conseguir los jinetes solicitados,
pues las escasas fuerzas de Casanare se encontraban en Arau-
ca y Guasdualito, en operaciones contra grupos de realistas.
Concibi Urdaneta el proyecto de internarse en el territorio
venezolano si era necesario abandonar denitivamente a
Casanare. Para ello deberan alistarse todos los hombres de
la regin y enviar las familias y los ganados hacia el Meta. El
plan se frustr, pero muchos convinieron en la utilidad de
formar guerrillas y entraron en accin, con pequeos triunfos
sobre cortas fuerzas realistas.
Estas guerrillas escribe Urdaneta fueron despus
reforzadas con los coroneles Ramn Nonato Prez y
Juan Galea, que decidieron irse all, obtuvieron otros
triunfos y al n sirvieron de base para la divisin de
vanguardia que el ao de 1818 mand Bolvar formar
por Santander para libertar a la Nueva Granada el
ao de 1819.
Urdaneta estableci un campamento frente a Chire y se
dedic a adiestrar a los indgenas de Tame, Betoyes y Ma-
caguane, en la doma de caballos cerreros. Haba sido nom-
brado dictador por quienes haban compartido su plan,
pero fue destituido por Valds, quien mandaba el ejrcito
llamado de oriente, establecido en Guasdualito despus de
haber obtenido un triunfo importante en Mata de la Miel.
En mayo de 1816 haba partido tambin hacia Casanare el
general Serviez, despus de fracasos en Nueva Granada y
sali en su persecucin el general La Torre. Reunido Serviez
con Urdaneta, despus de varios infortunios guerreros, se
fueron en busca de Valds a la poblacin de Arauca. El 10
de julio entr La Torre en persecucin de los patriotas por
Betoyes y Pore. Elogi Morillo los 45 das empleados por La
Torre entre Bogot y Casanare porque dorma en despoblado
y se alimentaba slo de carne, as como porque haba atra-
vesado ros Negro, Opia, Upia, Pauto ms anchos que
el Ebro en su desembocadura. Poco despus fue nombrado
gobernador de Casanare, casi totalmente sometido, con la
nica salvedad de un escuadrn combatiente a las rdenes
de Nonato Prez, a quien apodaban El Torcido, natural de los
Llanos de San Carlos. Actuaba en las mrgenes del Arauca,
siempre triunfante
124
.
A nes de julio, Valds, jefe del Ejrcito llamado de Orien-
te, reuni a los comandantes de Nueva Granada y Venezuela y
a sus ociales, para pedir que se le reemplazase. Sufra de un
cncer en la boca. A semejanza de lo ocurrido en el oriente,
cuando en San Diego de Cabrutica los guerrilleros eligieron
a Monagas y a otros ociales como jefes, no del ejrcito, sino
de un gobierno, convinieron todos, incluido el jefe de escua-
drn Jos Antonio Pez, en la designacin de un gobierno
regional. Fue electo presidente el coronel Fernando Serrano,
quien posea experiencia directiva pues haba sido goberna-
dor de Pamplona. Se eligi tambin un Consejo de Estado,
compuesto por Serrano, Urdaneta y Serviez. Se nombr a
124. Austria (1960, II: 277) cuenta as el problema de Pez que lo decidi a irse a Casanare:
Tuvo aqu en Bailadores un choque sumamente desagradable el capitn de caballera
Jos Antonio Pez, con el comandante de aquella arma, Jos Chvez, que quiso despojar
de su caballo a aquel capitn; y no siendo este favorecido en su querella por el general y,
por el contrario, reprendido severamente, se separ del ejrcito con otros compaeros, sin
permiso de su jefe y dirigindose por el pramo de Chita, buscaron los llanos de Casanare.
( Urdaneta, 1972, III: 81-82).
Miguel Acosta Saignes
240
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
241
Santander jefe del ejrcito y ministro secretario a Francisco
Javier Yanes, quien se dedic, despus de sus actuaciones
militares, a la historia.
Santander y Pez escribi precisamente el testigo
Yanes en su Relacin marcharon inmediatamente
al pueblo de la Trinidad de Arichuna, donde se hallaba
el ejrcito, reducido a tal desnudez que las frazadas
y sombreros con que se cubran de las copiosas y
continuas lluvias, eran de las pieles del ganado, per-
maneciendo da y noche en lo raso de las sabanas.
Pronto se recibieron all noticias de Sedeo, desde Caica-
ra. Se propona atacar Guayana y deseaba entablar relaciones
con el ejrcito, pues diversas noticias le haban hecho saber
el designio de conducir las tropas al Bajo Apure. Peda per-
trechos de guerra y en respuesta le fueron enviados los pocos
asequibles en Arichuna
125
.
Santander envi a Pez a entrevistarse con Nonato P-
rez, para inducirlo a incorporarse al ejrcito y cederle 500
caballos domados por sus tropas. No pudo Pez persuadir a
Prez, mas regres con algunos caballos recolectados en su
viaje. En septiembre, las tropas se amotinaron pidiendo que
se le nombrara jefe del ejrcito.
Los autores, promotores y agentes de este motn
informa Yanes, testigo presencial fueron el Dr.
Nicols Puntar y los Briceos y Pulidos de Barinas,
quienes seguan al ejrcito y esperaban poder dominar
a Pez por haber sido jornalero en sus hatos. Apoyaron
125. Urdaneta, 1972, III: 82.
los eclesisticos dirigidos por el Dr. Ramn Ignacio
Mndez, que haban emigrado en nmero de ms de
veinte, de todas las provincias () resentidos porque
el gobierno de Guasdualito les exigi un pequeo
donativo para socorrer las tropas que estaban ente-
ramente desnudas () por tener gruesas cantidades
adquiridas en el reino, por su ministerio; y tambin
apoy el general Serviez, consejero, impulsado de los
propios motivos y con las miras de aquellos
Pez tom el mando y declar su propsito de conser-
varlo hasta encontrar a Bolvar, a quien envi una carta.
Poco despus se dirigi hacia Achaguas, public bandos para
reforzar el ejrcito y lo reorganiz en tres brigadas, al mando
de Urdaneta, Santander y Serviez. Dej en Araguayuna la mi-
gracin, custodiada por un escuadrn de caballera y sigui
hacia Achaguas, adonde llegaron el 14 de octubre, despus de
ocho meses de campaa, en despoblado casi siempre. Se supo
entonces a cabalidad de la retirada de Bolvar en Ocumare, de
la marcha de MacGregor y sus triunfos. Un capitn nombrado
Joaqun Pea fue enviado a comunicar a Sedeo la situacin
en los Llanos. Pez y su segundo, Guerrero, fueron a sitiar
a San Fernando con la mitad de las fuerzas, y la otra parte
sali a libertar los pueblos de Banco Largo, Mantecal, Rincn
Hondo y Santa Luca. Los realistas ocuparon a San Antonio,
en la margen opuesta. En tal poca, en la zona ocupada por
el ejrcito de Pez, segn Yanes: El juego, la licencia y las
pasiones ms violentas, se desarrollaron y ejercieron por
los defensores de la patria, con absoluta impunidad. En
ese tiempo fue asesinado el general Serviez, sin que fuesen
hallados los culpables. Fue fusilado a poco el jefe espaol
Miguel Acosta Saignes
242
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
243
Lpez, quien haba guerreado duramente contra los patriotas
y cay por casualidad en su poder, en una echera, en el ro
Apure. Los indios de Cunaviche pidieron su muerte cuando se
anunciaba su canje por prisioneros patriotas. Se le encontr
culpable de complicidad en diversos crmenes de Morillo y se
le ajustici. Pez supo, cuando sitiaba a San Fernando, que
se aproximaba La Torre y que Morillo haba salido hacia los
Llanos, por lo cual dej las tropas al mando de Guerrero y se
aprest para recibir a los generales
126
.
Sobre las actividades de Pez desde la salida de Casanare
y aun las desempeadas despus de su triunfo en Mata de la
Miel y otros lugares, escribi en su Autobiografa:
El sistema de guerrillas es y ser siempre el que debe
adoptarse contra un ejrcito invasor en pases como
los nuestros, donde sobra terreno y falta poblacin
() En las montaas y bosques no debe jams el
patriota tomar la ofensiva; pero en las llanuras jams
despreciar la ocasin que se le presente de tomar la
iniciativa contra el enemigo y acosarlo all con tesn y
bro. A este gnero de tctica debimos los americanos
las ventajas que alcanzamos cuando no tenamos an
ejrcito numeroso y bien organizado. A la disciplina
de las tropas espaolas, opusimos el patriotismo y
el valor de cada combatiente; a la bayoneta, potente
arma de la infantera espaola, la formidable lanza
manejada por el brazo ms formidable del llanero que
126. Austria, 1960, II: 432; Yanes, 1943, I: 278-293. Urdaneta, al referirse a Guasdualito,
comenta: Por ese tiempo, o antes, tal vez, ya Sedeo tena dicultades para conservarse
con sus partidas en los llanos de Caracas y se decidi a pasar el Orinoco y dirigirse a la
provincia de Guayana, en donde podra con ms facilidad mantenerse, contando con la
cooperacin de la familia de Riobueno, inuyente en el partido de Caicara y con quien
se haba puesto de acuerdo. Pas, pues, el Orinoco y se estableci en Caicara, en donde
aument sus tropas y acopi caballos y ganados.
con ella, a caballo y a pie, rompa sus cuadros y barra
sus batallones; a la superioridad de su artillera, la
velocidad de nuestros movimientos, para los que nos
ayudaba el noble animal criado en nuestras llanuras.
Los Llanos se oponan a nuestros invasores con todos
los inconvenientes de un desierto, y si entraban en
ellos, nosotros conocamos el secreto de no dejarles
ninguna de las ventajas que tenan para nosotros. Los
ros estorbaban la marcha de aquellos, mientras para
nosotros eran pequeo obstculo que sabamos salvar,
cruzando sus corrientes con tanta facilidad como si
estuviramos en el elemento en que nacimos
127
En la Trinidad de Arichuna el ejrcito dirigido por Pez
se dedic a la recoleccin de caballos. Urdaneta, quien se
haba ocupado antes en esa operacin, en Casanare, volvi a
intervenir en todo el proceso de obtener y amansar potros.
Cuenta las faenas de Arichuna as:
Se empez a amansar potros, que era lo que poda
conseguirse, hacindose por escuadrones a la vez, en-
cerrando las grandes madrinas de potros y a la voz de
cojer caballos por escuadrones, cada soldado tiraba su
lazo, coja el suyo y con las precauciones acostumbra-
das, lo ensillaba hasta montarlo; a una voz de mando
se quitaban los tapa-ojos, siendo curioso ver muchas
veces 500 a 600 hombres jineteando a un tiempo. A
los ancos de este espectculo se colocaban algunos
ociales montados en caballos mansos, no con el objeto
de socorrer al jinete que caa, sino con el de correr tras
el caballo que lo haba tumbado, para que no se fuese
127. Pez, 1946, I: 101.
Miguel Acosta Saignes
244
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
245
con la silla, que no era otra cosa que un fuste de palo
aderezado con unas correas de cuero crudo. El ejrcito
estaba tan desnudo, que los soldados tenan que hacer
uso diariamente de los cueros de las reses que se mata-
ban, para cubrirse de las fuertes lluvias y de la estacin,
agujerendoles y pasndoselos por la cabeza; y una gran
parte de la gente estaba sin sombrero
Los legionarios britnicos en fecha posterior, se asom-
braron siempre de las condiciones de vida de los llaneros y
de su desnudez perenne
128
.
Hippisley escribi respecto de las tropas de Pez por 1818:
Ninguno de sus hombres va tan desnudo como los
de Sedeo, pero los hay sin botas, zapatos, ni ms
ropa que la cobija que es el necesario complemento
de la indumentaria. Todos usan calzones o algo en
forma de pantalones o calzoncillos ojos y sus armas
son iguales a las de los dems cuerpos de caballera.
Muchos de los hombres de Pez estn vestidos con los
despojos de sus enemigos y as, vense hombres con
cascos ornados de cobre y metal plateado, grandes
sables con puos de plata, monturas y frenos con
puntas y hebillas de lo mismo. Vi un jinete cuyos
estribos eran de tan precioso metal
Esto signicaba una etapa superior en la vestimenta
indicada por Urdaneta para dos aos antes, expresiva de una
variante del pillaje que practicaban los soldados criollos y
espaoles: la distribucin de los equipajes de los ejrcitos
128. Urdaneta, 1972, III: 83.
derrotados. No se practicaba despus de las batallas una
seleccin de lo obtenido, sino que las tropas saqueaban los
equipajes del enemigo. OLeary opin que el inujo de Pez
sobre los llaneros se debi a su tolerancia por el botn. Haba
sido el sistema empleado en 1814 por los jefes realistas. En
los Llanos, como las batallas eran a campo abierto, por el
predominio de la caballera, no eran saqueados pueblos o
ciudades sino raramente, pero se practicaba el pillaje sobre las
propiedades de los contrarios. Aqu se cumpla la observacin
de Marx en la Introduccin a la crtica de la economa pol-
tica, perfectamente aplicable a la zona de los Llanos durante
la Guerra de Independencia:
Es una nocin tradicional la de que en ciertos perodos
se ha vivido nicamente del pillaje. Pero para saquear
es necesario que haya algo que saquear, es necesaria
una produccin. Y el tipo de pillaje est determinado
tambin por el modo de produccin. Una nacin de
especuladores de bolsa no puede ser saqueada de la
misma manera que una nacin de vaqueros.
En Venezuela, por las condiciones de los Llanos, inmenso
campo de batalla de 1813 y 1814, y de 1816 a 1820, durante el
primero de esos perodos se practic el saqueo de las ciudades
perifricas hasta arrasarlas. A veces, despus eran incendia-
das, como ocurri con Maturn, ltimo gran baluarte de los
patriotas en los Llanos occidentales a principios de 1815. En
el segundo perodo hubo combates entre grandes ejrcitos,
en todas las llanuras. Los de los patriotas se componan en
mayora de individuos adaptados desde haca mucho tiempo
a las condiciones ambientales. Vivan una cultura de pastores
Miguel Acosta Saignes
246
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
247
y cazadores. Los legionarios extranjeros hubieron de acos-
tumbrarse a las formas de vida llaneras. Los que no pudieron,
se marcharon pronto. Como los ejrcitos espaoles estaban
bien provistos, con toda clase de provisiones que llegaban
a travs de los puertos La Guaira, Puerto Cabello, Coro,
Maracaibo se convertan en representantes, en el llano, de
otros tipos de produccin y en objeto de pillaje, aceptado por
los jefes patriotas como Pez, porque no exista paga para los
soldados ni otro modo de recompensarlos, sino permitindo-
les la obtencin del botn posible, despus de las derrotas de
los colonialistas, desde 1816 hasta 1820. El legionario ingls
Wavel cuenta que cuando los extranjeros se incorporaron al
ejrcito de Bolvar, hubo un tremendo asombro mutuo. La
vestimenta europea de los ociales resultaba ostentosa en
las llanuras.
Admiraron mucho los llaneros nuestras armas
refiri Wavel al incorporarse a las tropas de
Pez pero demostraron su sorpresa al ver que no
usbamos lanza, que ellos consideraban como de uso
indispensable () Los unos nos preguntaban mali-
ciosamente si tenamos ganado en Inglaterra y si la
penuria no era la causa real de nuestra emigracin
() Nos felicitaron cordialmente por haber llegado
para los toros () Esperaban atacar a los realistas a
la maana siguiente
En la descripcin de Wavel se presencia el choque de dos
culturas muy alejadas histricamente: el capitalismo ingls
frente al sistema pastoral de los llaneros. Algunos de los
legionarios redactores de memorias dejaron versiones muy
etnocntricas. A veces maniestan menosprecio por la sen-
cilla razn de no haber podido apreciar que se trataba de dos
mundos muy distanciados histricamente. Wavel conclua el
prrafo de su relato as:
El valeroso Pez sonri horriblemente, empu su
lanza, que llevaba un muchachito, se puso al frente
de su guardia, agitando la bandera negra, y se lanz
al llano con su hueste () Cuando llegamos al campo
de batalla, algunos soldados criollos estaban ocupa-
dos en cubrir su casi desnudez con los uniformes
blancos y azul celeste de los infortunados Hsares
de la Reina
129
Hippisley, otro mercenario ingles, pinta de manera muy
vvida la caballera de Sedeo en 1819:
Estaba compuesta explica de gentes de todas clases
y tamaos, desde el nio hasta el hombre, y montados
tanto en caballos como en mulos. Algunos tenan sillas;
otros no. Algunos usaban frenos, cabezadas y riendas;
otros mecate, atado con freno en la boca del caballo.
Unos tenan pistolas viejas colgadas del arzn de la
montura que no puedo llamar de pico, metidas en
fundas de piel de tigre o de res, o colgadas a cada lado
de sogas. Eran hombres que iban de los 16 a los 30 y 40
aos, negros, morenos, cetrinos, segn las castas de sus
padres. Los adultos lucan grandes bigotes y pelo corto,
chicharrn o negro, segn el clima o la ascendencia.
Gentes de aspecto feroz y salvaje, a quienes los avos
militares no humanizaban ni mejoraban. Montados en
129. Parra Prez, 1954: 430; OLeary, 1952, 1: 452; Marx, 1970: 18; Wavel, 1973: 40.
Miguel Acosta Saignes
248
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
249
bestias famlicas, muchos sin calzones, ropa interior u
otra alguna, excepto una faja de pao azul o de algodn
por los hijares, cuya punta pasaban por entre las piernas
sujetndola al cinturn. Otros llevaban pantalones, pero
sin medias, zapatos ni botas, y generalmente con una
sola espuela. Algunos llevaban una especie de sandalia
con el pelo hacia afuera. Sujetan las riendas con la mano
izquierda y en la diestra llevan una vara de ocho o diez
pies de largo con una lanza de hierro muy alada en la
punta y los bordes, ms bien chata, que tiene la forma de
la alabarda de nuestros sargentos. Una cobija cuadrada
de una vara, con un agujero en el centro, por el cual
pasan la cabeza, les cae en los hombros, dejndoles los
desnudos brazos en libertad para manejar el caballo o
la mula y la lanza. A veces poseen un antiguo mosquete
recortado de doce pulgadas, a guisa de carabina, con
un sable largo y tajante de punta y lo, o una espadita
colgada de costado y con su sombrero de eltro o gorra
de piel de tigre o de cuero, adornado con una pluma
blanca, o hasta un pedazo de trapo blanco. Estos jinetes
de la legin de Sedeo parecen preparados y listos para
actuar () Son valientes al exceso, no necesitan sino
juicio y discrecin y ociales diestros y experimentados
que los conduzcan.
En una relacin que se public sin nombre de autor, muy
citada por Parra Prez, deca otro legionario ingls:
La indumentaria del llanero es pobre, casi tanto
como la de otros guerrilleros que manda Montes
pero aquellos jams podrn competir con estos en
bravura; tienen una notable agilidad y ejecutan
cualquier maniobra con una rapidez prodigiosa; su
nica arma es la lanza, una lanza que tiene de 9 a 11
pies de largo, na, cimbreante, pero extremadamente
fuerte, no se parece en nada a la que usa la caballera
europea; es ms bien como la cuchilla de una enorme
navaja en cuya punta hay un acero cortante y bien
templado, la sujetan a la mueca con trenzados de
cuero como de ochos pulgadas de largo; podramos
decir que el llanero nace con la lanza. De nio, los
padres les fabrican pequeas lanzas con las cuales, a
fuerza de jugar, se van adiestrando () El montar a
caballo es para los llaneros una segunda naturaleza;
las marchas interminables que hacen los convierten
en la ms resistente caballera del mundo. Los caba-
llos que montan estn tan adiestrados que parecen
formar un cuerpo con su dueo, de suerte que la
menor indicacin del jinete basta para advertirlos de
la maniobra que deben realizar () La sagacidad del
uno se anticipa al deseo del otro.
Bolvar adquiri esa resistencia de los llaneros, hasta
llegar a asombrarlos a ellos mismos. Sus tropas lo llamaban
culo de hierro, porque nunca se cansaba a caballo
130
.
130. Parra Prez, 1954, II: 428-430. Parra Prez comenta una armacin de Ducoudray-
Holstein que encontramos tambin en otros autores. Dice este: Escogen ellos mismos
sus ociales y los cambian a placer, los matan a veces y ponen otro en su lugar. No sufren
jams que los mande un extranjero. Muchos de sus propios generales han estado en peli-
gro de ser muertos por sospechrseles de cobarda o traicin. Parra Prez comenta: Hay
que recordar aqu que, aparte los ejrcitos, patriotas o realistas, haba, en ambos partidos,
bandas sueltas no sujetas a disciplina alguna, como por ejemplo, la que en el campo re-
publicano segua al negro Vicentico Hurtado, y dentro de las cuales reinaba la igualdad
ms perfecta de ociales y soldados. Se trataba de verdaderos malhechores que haban
usurpado el ttulo honorable de guerrilleros y quienes, aunque en buena inteligencia con
los jefes patriotas, eludan las rdenes que se les daban de incorporarse al ejrcito. Pero a
Parra Prez se le podra objetar que fueron precisamente esas guerrillas dispersas las que
se juntaron alrededor de Monagas, de Pez, de Mario, para constituir ejrcitos. En cuan-
to a lo de malhechores, esa calicacin, como la de bandoleros, no puede ser aceptada
con la acepcin actual, pues no slo fue aplicada, como a todos los patriotas, por los colo-
nialistas, sino que estos grupos trashumantes eran simplemente expresin de la enorme
Miguel Acosta Saignes
250
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
251
La mayora de los historiadores han tratado como curio-
sidad al llanero e incluyen una que otra descripcin realizada
por venezolanos o extranjeros como si se tratase de ilustracio-
nes de la postal de la independencia. Nos detenemos en estas
citas porque es indispensable conocer el Llano y los llaneros
para comprender el proceso de liberacin. All no se trat de
un grupo pintoresco. Fue todo un pueblo de cultura pastoral
quien bati en las llanuras a los ejrcitos europeos de Morillo,
vencedores de las mejores tropas de Napolen. No es posible
comprender a Bolvar, ni a ninguno de los grandes conduc-
tores, si no se conoce a los hombres que hicieron posible
la actuacin de los dirigentes. Sin estos llaneros desnudos,
titulados por los extranjeros como de aspecto feroz, seres de
un mundo inconcebible en el Viejo Continente, no se habra
producido la derrota de los colonialistas espaoles.
Santander escribi en sus Apuntamientos una descrip-
cin del Llano, copiada por Pez en sus memorias, del mayor
inters, pues Santander actu largamente en el rea.
Durante la campaa de los Llanos relata de 1816
a 1818, se haca la guerra a los espaoles con caballera
y muy poca infantera. La movilidad del arma de caba-
llera, la facilidad de atravesar a nado los ros y caos
crecidos, y el conocimiento prctico del territorio, la
abundancia del ganado que era el nico alimento de
las tropas, la caresta de hospitales, de parques y pro-
visiones, daban a las tropas independientes, ventajas
muy considerables sobre los espaoles. Los caballos y el
ganado se tomaban donde estaban sin cuenta alguna y
zona productiva del Llano, donde existi secularmente una poblacin de pastores y de ca-
zadores que eran denominados simplemente cuatreros, malhechores o bandoleros,
porque no estaban adaptados a las normas impuestas por los colonialistas espaoles.
como bienes comunes; el que tena vestido lo usaba; el
que no, montaba desnudo su caballo con la esperanza
de adquirir un vestido en el primer encuentro con el
enemigo. Habituados los llaneros a vivir con carne
sola, y a robustecerse sufriendo la lluvia, no tenan la
falta de otros alimentos ni el crudo invierno de aquel
territorio. Nadadores por hbito, ningn ro los detena
en sus marchas; valerosos por complexin, ningn
riesgo los intimidaba. De aqu puede inferirse que los
ociales, soldados y emigrados que no eran llaneros,
pasaron trabajos y privaciones apenas concebibles. El
reclutamiento se haca siempre general, de toda perso-
na capaz de tomar un arma; nadie estaba exceptuado.
As fue que en los combates del Yagual y Mucuritas,
tenan su lanza los abogados, los eclesisticos y toda
persona que poda usarla. Hasta el ao de 1818 todos
estaban forzados a vivir y marchar reunidos: militares
y emigrados, hombres, mujeres, viejos y nios, todos
se alimentaban de una misma manera, con carne asada
y sin sal, y todos iban descalzos.
Como se ve, la gente urbana, en las permanentes migra-
ciones, deba adaptarse a las formas colectivas, lo que fue un
carcter del modo de produccin y de vida de los Llanos. Esa
forma de existencia la juzg muy egocntricamente y con
gran desprecio, el pacicador Morillo. El 20 de septiembre
de 1818 escribi:
Yo acabo de recorrer la mayor parte de estas provincias
para pasar revista a las divisiones del ejrcito ()
Estado de abandono y desorden en que existen sus
habitantes () Los vecinos viven como las tribus sal-
Miguel Acosta Saignes
252
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
253
vajes, esparcidos por los bosques y los montes, sin cura
ni iglesia, ni reciben ningn sacramento, habindose
perdido toda idea de religin y sociedad. Se ven con
frecuencia jvenes de ambos sexos, de edad de 12 y 14
aos sin haberse bautizado ni odo misa, ni visto jams
un sacerdote; y de esta manera se casan y propagan
como los indios naturales antes de la conquista, con
la diferencia de que estos son ya los descendientes de
los espaoles mezclados con las razas indgenas y con
la gente de color, cuyas costumbres y amor a la vida
salvaje han tomado.
Morillo juzgaba a los habitantes de los Llanos con los mis-
mos criterios de los misioneros del siglo XVI. Es congruente
su opinin de 1818 con la sugerencia escrita por l cuando
lleg a Venezuela, sobre la necesidad de Espaa de volver a
los antiguos mtodos de la conquista: la cruz y la espada. Los
llaneros simplemente vivan la vida pastoral correspondiente
a la forma de produccin propia del mbito llanero. Otros
extranjeros juzgaron tambin sin comprender, pero con
simpata que no poda experimentar el jefe colonialista. A
veces hicieron esfuerzos por juzgar con benevolencia, como
el legionario Hackett, a quien su traductor al castellano no
comprendi, como lo demuestran las notas explicativas con
las cuales complet la traduccin. Expres Hackett:
A causa de la prolongada duracin de la guerra y por
el principio de exterminio que en ella predominaba,
el pas en general presentaba una escena uniforme de
devastacin y de miseria. Las tropas independientes
estaban reducidas a un estado de la mayor pobreza, en
absoluto, carentes de disciplina y ni siquiera una cuar-
ta parte de ellas iba provista de las armas necesarias; el
resto se vea obligado a recurrir al uso de cachiporras,
cuchillos y otras armas de que pudieran echar mano.
De ropa, en la mayor parte de los casos, un pedazo de
lienzo tosco que envolva el cuerpo y en trozos de piel
de bfalo (sic) amarrados a los pies como un sustituto
de calzado y la cual se endureca por el calor del sol; le
devolvan la exibilidad por inmersin en la primera
corriente de agua que hallaban a su paso.
La descripcin corresponde al tiempo de los primeros
legionarios. Ya para 1818 los esfuerzos polticos y diplo-
mticos de Bolvar, as como la apertura del Orinoco, con
la toma de Angostura, llevaron a un mejoramiento de los
equipos en las tropas. Fue indispensable la transformacin
de los primeros ejrcitos, en cuanto a armamento, pues
de lo contrario, a pesar de la superioridad de la caballera
llanera, no habra sido posible la derrota de los realistas. Al
llegar encontr Hackett:
Los ejrcitos patriotas marchan en hordas, sin con-
cierto ni disciplina; su equipaje es muy poco ms de
lo que cubre sus espaldas; estn totalmente despro-
vistas de tiendas de campaa y cuando acampan lo
hacen sin regularidad ni sistema. Los ociales que
los mandan van, por lo general, a caballo; tambin
van as los soldados que pueden procurarse caballos
o mulas; de estas hay gran abundancia. El principio
de exterminio que rige entre las partes contendientes,
hace que las batallas sean sangrientas y devastadoras
() Los independientes despliegan en la accin gran
bravura y determinacin, y con frecuencia logran xi-
Miguel Acosta Saignes
254
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
255
tos a pesar de su falta de disciplina, de la deciencia
de las armas y del modo desordenado de conducir el
ataque y la defensa
En otra parte aadi, comprensivo:
La severidad y el rigor de las campaas desde todo punto
de vista, son innitamente mayores de lo que pueden
imaginarse quienes tan slo se hayan visto expuestos a
las privaciones que comnmente encuentra un ejrcito
britnico en campaa () El testimonio unnime de
cuantas personas conocen a Venezuela viene a corrobo-
rar que una campaa en dicho pas no puede ser para
los europeos menos fatal que la espada misma
Citaremos todava a Stirling, otro legionario, y a OLeary.
No hemos glosado los testimonios, sino los hemos transcrito,
por tratarse de testigos presenciales. Stirling escribi de los
llaneros:
Forman una especie de fuerza irregular y quienes
eligen sus propios jefes () Pastores en las inmensas
pampas que se extienden hasta el Orinoco () Robus-
tos, activos y feroces, realizan jornadas asombrosas y
pueden soportar toda clase de privaciones; su modo
usual de pelear es a caballo y armados de lanza.
OLeary, quien se convirti en venezolano por su admira-
cin a Bolvar, es comentarista de excepcional vala, por su
larga experiencia al lado del Libertador:
Muy difcil escribe es dar idea cabal de los pade-
cimientos del ejrcito en sus marchas por aquellas
llanuras abrazadas por los rayos de un sol de fuego,
que ni una nube vela desde la maana hasta la tarde.
Agobiadas por el calor, sin un arbusto siquiera que les
diera sombra durante la jornada, ni una gota de agua
que refrescara sus labios, y hora tras hora engaados
por las ilusiones pticas tan frecuentes en aquellos
parajes, las tropas llegaban tarde al vivac, donde las
esperaba una escasa racin de carne aca y sin sal.
All dorman al aire libre, expuestas a la intemperie
de un clima insalubre; empero ni una queja se oa a
aquel valeroso y abnegado ejrcito, a quien animaba
el ejemplo y la constancia del general en jefe. La vida
de este era la misma del soldado y hasta su vestido
era casi el mismo: chaqueta de franela, pantalones
de lienzo, botas altas y la gorra ordinaria de pao del
artillero, componan su traje. Aconteci un da que
esta cayese en el ro Arauca y fuese arrastrada por la
corriente en medio de estrepitosos hurtas de los in-
gleses, que tenan la preocupacin de ver en ella signo
de mal agero y causa de las recientes penalidades.
Bolvar, en estas marchas, se levantaba con el da,
montaba a caballo para visitar los diferentes cuerpos,
de paso los animaba con alguna palabra cariosa con
recuerdos lisonjeros () Al medioda se desmontaba
para baarse, cuando haba dnde; almorzaba con los
dems, con carne sola y descansaba luego en hamaca
() Despus de haber comido las tropas su corta
racin, se continuaba la marcha hasta encontrar, si
era posible, alguna mata o pequeo bosque donde se
acampaba, o si no, a campo raso
131
131. Pez, 1946, I: 131; Hackett, 1966: 52-53, 60; Parra Prez, 1954, II: 303; OLeary, 1952, I: 542.
Miguel Acosta Saignes
256
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
257
Precisa ahora conocer el testimonio de Pez, constructor
del ejrcito de los Llanos. En su Autobiografa escribe:
Despus de haber con tropas colecticias derrotado a
los espaoles en todos los encuentros que tuve con
ellos, organic en Apure un ejrcito de caballera y el
famoso batalln Pez, vencedor ms tarde en Boyac.
Bolvar se admiraba, no tanto de que hubiera formado
ese ejrcito, sino de que hubiese logrado conservarlo
en buen estado y disciplina; pues en su mayor parte se
compona de los mismos individuos que a las rdenes
de Yez y Boves haban sido el azote de los patriotas
() Yo logr atrarmelos; consegu que sufrieran,
contentos y sumisos, todas las miserias, molestias y
escasez de la guerra, inspirndoles al mismo tiempo
amor a la gloria, respeto a las vidas y propiedades y
veneracin al nombre de la patria.
A continuacin seala Pez que lleg a manejar todos
los bienes de Apure, que tena, por 1817, 1.000.000 de reses
y 500.000 caballos, de los cuales empotrer 40.000 para las
necesidades de la guerra. Eran animales cimarrones que se
atrapaban y amansaban por los propios soldados llaneros.
Ellos mataban ganados para la alimentacin, atrapaban y
domaban los caballos cerreros, trabajaban el cuero. La gue-
rra lleg a formar parte de su modo de vida, porque se haca
con los elementos del medio. De los primeros tiempos de su
ejrcito dice el libertador llanero:
Los caballos del servicio, indmitos y nuevos, esta-
ban extenuados porque en la parte de los llanos que
ocupbamos el pasto escasea y es de mala calidad. La
mayor parte de los soldados no tenan ms arma que
la lanza y palos de albarico, aguzados a manera de
chuzos, por una de sus puntas; muy pocos llevaban
armas de fuego. Cubranse las carnes con guayucos;
los sombreros se haban podrido con los rigores de
la estacin lluviosa y ni aun la falta de silla para
montar poda suplirse con la frazada o cualquier
otro asiento blando. Cuando se mataba alguna res,
los soldados se disputaban la posesin del cuero que
poda servirles de abrigo contra la lluvia durante
la noche en la sabana limpia, donde tenamos que
permanecer a n de no ser cogidos de sorpresa,
pues a excepcin del terreno que pisbamos, todo el
territorio estaba ocupado por los enemigos, y ms
de una vez fueron perseguidos y muertos los que
cometan la imprudencia de separarse del centro
de las fuerzas
132
.
132. Pez, 1946, I: 135. En la pgina 96 transcribe los resmenes de Baralt sobre la si-
tuacin del ejrcito del Llano. Parra Prez (1954, II: 431) recuerda la opinin expresada
por Morillo, naturalmente adversa. Escribi el Pacicador: Los rebeldes de Apure y de
Arauca, gente feroz y perezosa, que aun en los tiempos de paz han errado en caravanas
por la inmensa extensin de las llanuras, robando y saqueando los hatos y las poblaciones
inmediatas, han encontrado en la guerra una ocasin muy favorable para vivir conforme
a sus deseos e inclinaciones Recoge Parra Prez (1954, II: 433) la opinin interesante
de un francs, Jean Baptiste Emenard, coronel que haba sido edecn de Murat y Ney y
pas a Amrica como agente del gobierno francs. Opin Emenard sobre los soldados: Su
vestido, su manera de vivir a costa del pas, de proveer a todas sus necesidades, la destreza
con que manejan su lanza, suministran pormenores muy curiosos: reunidos en llanura,
en nmero de 10.000, un escuadrn de coraceros o dragones europeos bastaran para di-
siparlos en quince minutos; pero en una guerra de marchas, de detalles, en una campaa
de algunos meses y en la Amrica Meridional, la caballera ms brillante del universo sera
insensiblemente destruida por estos cosacos. Debo decir que llevan el valor hasta la au-
dacia, hasta la ferocidad. Es con ellos y por ellos como Pez se ha creado su reputacin. A
propsito de la importancia de la caballera llanera, escribe Garca Ponce, en su libro sobre
las armas en la poca de la independencia (1965: 15): La caballera constituy durante
la guerra de independencia una de las armas ms importantes y decisivas. Contribuyeron
a su inuencia, entre otros factores, la pobreza de la artillera y de las armas de fuego en
general, la existencia de una numerosa ganadera, la guerra en los llanos, donde el terreno
favoreca su prepotencia y la misma escasez de recursos ya que la caballera requera pocos
medios para estar en condiciones de combatir.
Miguel Acosta Saignes
258
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
259
Progres mucho la tropa bajo la direccin de Pez y aun
ms, despus de su encuentro con Bolvar. Nombrado jefe por
el propio ejrcito, poseedor de 40.000 caballos, con ociales
de experiencia y mritos muy amplios a sus rdenes, rodeado
de hombres invencibles, como l mismo los llam, recibi
Pez una comisin enviada por Bolvar desde Guayana, com-
puesta por los coroneles Manuel Manrique y Vicente Parejo,
para proponerle que lo reconociese como jefe supremo de la
Repblica. Pez se apresur a hacerlo, aun contra la opinin
de su ejrcito, rebelde y autonomista.
Form las tropas que tena en el Yagual cuenta el jefe
llanero hice venir al Padre Ramn Ignacio Mndez,
arzobispo despus, de Caracas, para que a presencia de
aquellos me recibiese juramento de reconocer como
jefe supremo al general Bolvar, mand despus que
las tropas siguieran mi ejemplo, ordenando hiciesen lo
mismo los cuerpos que se hallaban en otros puntos
133
.
El ejrcito organizado con largos cuidados por Pez
nunca fue llamado Ejrcito Libertador de los Llanos, lo
cual resulta singular. Las tropas de Pez ejercieron una labor
liberadora eminente, que culmin en Carabobo, pero nunca
se les asign el cognomento usado para otras. El ejrcito de
MacGregor fue llamado Divisin del Centro, en alusin a la
extraordinaria marcha que realiz desde Choron hasta San
Diego de Cabrutica; despus de 1814 no se us sino espo-
rdicamente el nombre de Ejrcito Libertador de Oriente.
Se habl del Ejrcito de Cuman o del Ejrcito al mando de
Piar. El ejrcito de Margarita se denomin Ejrcito Liberta-
133. Pez, 16-19, I: 136.
dor de Margarita slo en tres boletines: el 13 y el 25 de julio
y el primero de agosto de 1817. Hubo, despus, el Ejrcito
Libertador. El ejrcito de Pez fue llamado ocialmente
Ejrcito de Apure. Nosotros empleamos la expresin Ejrcito
Libertador del Llano, porque histricamente le corresponde.
Su papel fue de primera importancia de 1816 a 1821 y eje de
las campaas de Bolvar durante esa poca
134
.
134. A propsito de los nombres que llevaron los ejrcitos, en distintas pocas, vase la obra
Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963. No hay en ella referencia alguna al
tema. Pero se trata de una gran coleccin de boletines, proclamas, comunicaciones, referen-
tes a los ejrcitos y en esos documentos es posible coleccionar las diversas denominaciones
que se dieron en el tiempo y en el espacio a los diferentes grupos de tropas.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
261
Captulo VIII
Estrategia extensa
del Libertador
E
l 4 de septiembre de 1816 dirigi Bolvar, desde el ber-
gantn Indio Libre, anclado en Jacmel, una relacin al
presidente de Hait. Le informaba largamente de lo acon-
tecido con la expedicin de Los Cayos y pintaba un cuadro
optimista de la Tierra Firme. Al referirse a sus relaciones con
los generales de oriente, acusaba solamente a Bermdez de
enemistad.
Todos los generales que tienen mando en Venezuela
escribi han reconocido mi autoridad y me obede-
cen ciegamente. El general Mario es el mejor de mis
amigos. El general Arismendi no tiene otra voluntad
que la ma. La adhesin del general Piar hacia m no
tiene lmites. Tengo entera conanza en el general
MacGregor. Los jefes que mandan las guerrillas han
reconocido solemnemente mi autoridad suprema.
No queda sino el general Bermdez, quien tratar de
Miguel Acosta Saignes
262
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
263
sembrar la discordia entre nosotros pero como es el
enemigo de todos, lograrn impedir sin dicultad que
pueda causar dao alguno.
Tambin inform Bolvar a Ption del estado de las fuer-
zas militares, dato muy importante para su ruego de nueva
ayuda:
El general Piar reri tiene bajo su mando en los
llanos de Maturn a dos o tres mil hombres, que piden
armas y municiones. Al general Sedeo, quien est
por la parte de Guayana le faltan esos mismos objetos.
El general Valds, que manda cinco mil hombres de
la Nueva Granada en la provincia de Barinas, pide los
mismos recursos. Como yo no tena sino muy poca
plvora y muy pocos cartuchos, he salido de Giria
para venir cerca de V.E. a solicitar nuevos favores
para mi patria.
Aunque el cuadro, intencionalmente con tintas muy opti-
mistas, exageraba las bonanzas de Tierra Firme, ciertamente
la primera expedicin haba sido de suma utilidad: obtuvieron
armas los guerrilleros que haban peleado hasta entonces con
picas de madera y garrotes, se fortaleci la unidad de muchos
grupos que ya antes de su llegada andaban en busca de soli-
daridad combatiente y result de extraordinaria importancia
la accin de la columna que al mando de MacGregor parti
de las costas de Ocumare y pudo llegar hasta San Diego de
Cabrutica, donde se encontraba el conjunto recientemente
sometido a la jefatura de Monagas. Era perfectamente cierto
que faltaban armas a Sedeo, Valds y otros. Signicativa-
mente no olvidaba Bolvar nombrar entre los luchadores
a los guerrilleros. Seguramente conocan en Hait que los
bravos esclavos de oriente se encontraban en la resistencia
al colonialismo, en pequeas bandas combatientes.
Ption respondi con la nobleza y solidaridad caracters-
ticas de los grandes conductores haitianos:
As en las grandes como en las pequeas empresas,
una fatalidad inexplicable se une regularmente a
las ms sabias combinaciones, de donde provienen
reveses imprevistos que burlan toda precaucin y
destruyen los planes mejor combinados. V.E. acaba
de experimentar esta dura y triste verdad; pero si la
fortuna inconstante ha burlado por segunda vez las
esperanzas de V.E., en la tercera puede serle favorable;
yo a lo menos tengo ese presentimiento, y si yo puedo
de algn modo disminuir la pena y sentimiento de
V.E. puede desde luego contar con cuanto consuelo
de m dependa.
Volvi a cooperar Hait y en virtud de ello pudo el Liber-
tador regresar y dirigir una proclama a los venezolanos desde
El Norte, en Margarita, el 28 de diciembre de 1816
135
.
Bolvar notic que regresaba llamado por Arismendi
y otros generales. Haba llegado con el almirante Brin,
uno de los curazoleos que cooperaron ilimitadamente
con la independecia. Peda que se reuniese un congreso
de los venezolanos en Margarita, para regularizar un go-
bierno nombrado por el pueblo. El 6 de enero siguiente,
decret el bloqueo, por tierra y mar, de las ciudades de
135. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 175; Boletn de la Acade-
mia Nacional de la Historia, n
77.
Miguel Acosta Saignes
264
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
265
Guayana, Cuman, La Guaira y Puerto Cabello. Utilizara
los ejrcitos existentes y la escuadrilla al mando de Brin.
Para reforzarla recurri a un arbitrio usado por todas
las potencias colonialistas en el Caribe de modo secular:
expidi una ordenanza de corso, para conceder patentes
a ciudadanos venezolanos. Se reglament en la propia
ordenanza la manera de estipular el reparto de las presas.
El almirante de la Marina Nacional establecera en cada
caso los recorridos de cada buque corsario. Todas las presas
seran conducidas al puerto donde residiese el Almiran-
tazgo. Las presas pagaran diez por ciento para las cajas
nacionales, dos y medio por ciento para el Almirantazgo e
igual porcentaje para el Hospital de Marina. Los corsarios
no podran actuar en ningn caso contra buques neutrales
y los actos de piratera seran castigados con la muerte. Se
conceda inmunidad en una faja costera de tres millas en
las costas de las potencias neutrales. Se prohiba el saqueo
de los buques enemigos que se entregasen sin combatir,
pero el artculo 26 estableca:
Si un buque enemigo sufre el abordaje, se permitir
el pillaje de todos los efectos de uso personal, pero el
cargamento o el dinero que tuviere en mayor cantidad
de novecientos pesos, no podrn ser tomados por la
tripulacin del corsario y el capitn se valdr de las
medidas que se le han ordenado
Todos los buques de venezolanos que hubieran obtenido
patente en las colonias, deban someterse por cada cuatro
meses de su contrata en ellas, a un mes de servicio a Vene-
zuela y los que haban obtenido u obtuvieran patente por 6
meses para Europa, deban conceder dos meses a Venezuela.
Fue as como lleg a haber corsarios venezolanos frente a las
propias costas de Espaa.
Bolvar regres en diciembre de 1816 desde Hait, no slo
otra vez con amplia ayuda de Ption, sino porque los generales
orientales le haban enviado una misin encabezada por Fran-
cisco Antonio Zea, para invitarlo a regresar. La actitud real
no era la de armona y entendimiento pintada tcitamente
por Bolvar ante Ption, sino de rivalidades y violencias.
A pesar de los triunfos que haban conseguido las
armas de la Repblica escribe Yanes, actor en los
sucesos de ese tiempo en Venezuela conocieron los
patriotas prudentes que no seran duraderos, ni podra
destruirse al enemigo, si no se estableca un rgimen
que enfrenase las pasiones, destruyese las facciones
y estrechase a cada uno al cumplimiento de las obli-
gaciones que nacen del estado social. La anarqua
haba cundido, a proporcin que se obtenan algunas
ventajas sobre los espaoles. Los generales, jefes y
ociales de las divisiones, partidas o destacamentos,
que se hallaban en varios puntos de las provincias de
Barcelona y Cuman, manifestaron sin rebozo, que su
obediencia al gobierno establecido tumultuariamente
en Giria, no era tan seguro como creyeron sus auto-
res. El general Piar comunic rdenes a Zaraza, bajo
la ms severa responsabilidad, para que de ningn
modo reconociese, ni prestase auxilio, a Mario, a
causa de los atentados cometidos en Giria, contra
la autoridad y personalidad del Jefe Supremo de la
Repblica, por el sedicioso Bermdez, y as ofreci
cumplirlo y ejecutarlo
Miguel Acosta Saignes
266
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
267
MacGregor, herido por instigaciones en su contra, quien
haba realizado una verdadera hazaa desde Ocumare hasta
San Diego de Cabrutica, decidi retirarse de la lucha y au-
sentarse a Europa. Piar, tal vez tambin acuciado por brotes
anrquicos y con visin militar, prepar sus fuerzas para
invadir la Guayana. Lo comunic a Sedeo, quien actuaba
desde Caicara, y parti de Barcelona con 1.500 hombres, hacia
el Orinoco. Sedeo le despej de realistas el paso del Caura
y Piar entr sin novedad en la Guayana
136
.
La toma de Guayana haba sido una preocupacin personal
de los patriotas, desde 1811, cuando esa provincia permaneci
bajo el dominio realista, para el cual signic una base im-
portante. El Orinoco era va de comunicacin con el Caribe,
mantena la relacin con las regiones llaneras, serva para
el comercio de ganados con Barinas y Apure, y, adems, se
encontraba en Guayana la ganadera de los misioneros. Una
de las causas de los triunfos de los colonialistas en 1814 fue
la posibilidad que tenan en los Llanos centrales, de recibir
armas por va del Orinoco y otros auxilios desde Guayana.
Miguel Mara Pumar, barins, miembro de la Junta Inde-
pendentista Provincial en 1811, elabor un proyecto para
la toma de Guayana. Es natural que uno de los primeros
intentos de dominarla partiera de Barinas, pues desde aqu
sala el ganado hacia el Orinoco, donde se venda en pie a
comerciantes y contrabandistas de las Antillas. El dominio
de los ros era para los barineses fuente de riqueza y la nica
manera de lograrlo era con la posesin de Guayana. Volvie-
ron a elaborarse proyectos en 1816 y Bideau, el defensor de
Giria en 1814, propuso a Bolvar en Los Cayos un plan para
136. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 208, 213.
tomar la regin guayanesa. El primer grupo combatiente que
entr en Guayana fue el de Sedeo; Monagas tambin explor
la posibilidad de establecerse all en 1815. Fue Piar quien
logr colocarse en la provincia en situacin excepcional.
Estableci su cuartel general en Upata y procedi a nombrar
funcionarios y labores administrativas y militares destinadas
a una organizacin permanente y al aprovechamiento de las
ventajas de la regin. Al nombrar al ciudadano Luis Lesama
como Justicia Mayor orden:
Recoger Ud. los bienes que pertenecen a los espaoles
nuestros enemigos y a los emigrados con ellos. Los
que fueron inmuebles se conservarn del mejor modo;
y los mviles, los que puedan venderse fcilmente o
servir para el ejrcito, se me presentarn para hacerlo
segn convenga. Cuidar Ud. de hacer alguna provi-
sin para el ejrcito, tanto de pan como de sal, tabaco,
etc., consultando en esto la comodidad de nuestras
tropas y la del vecindario.
Y al ciudadano Ignacio Ibarra, a quien nombr Justicia Ma-
yor del pueblo de Barceloneta, ampli esas instrucciones as:
Al llegar Ud. al pueblo, formar una lista de los hom-
bres que puedan llevar armas, expresando los que
sean casados y solteros. Los intereses que pertenecan
al Rey, a los capuchinos, a los espaoles europeos, o
isleos canarios, se embargarn asentndolos en un
inventario exacto para mi conocimiento, y se conser-
varn del mejor modo sin deterioro. Recoger cuantos
caballos y mulas haya en aquel partido y los pasar a
Miguel Acosta Saignes
268
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
269
este lado del Caron a disposicin del capitn Pedro
Borges, comisionados en los pueblos de San Serafn
y San Pedro, reservando para el servicio de los hatos
las yeguas y potros que har amansar
137
.
A principios de febrero de 1817, Piar orden reunir en
un punto seguro a los capuchinos catalanes, para impedir
que inuyesen sobre los indios contra los patriotas. Nombr
al presbtero y coronel Jos Flix Blanco director general
de las misiones, sus hatos, pueblos, labranzas y bienes en
general. Respecto de los indios se comprob a poco que
odiaban a los capuchinos, pues pidieron su muerte y tiempo
despus los mataron, en el lugar de Caruache. El 4 de abril
lleg a la Mesa, frente a Angostura, Simn Bolvar, quien
orden que se enviasen a Barcelona, que estaba en grave
problema, sitiada por los espaoles, 300 mulas para extraer
el parque depositado all. Deban remitirse, adems, caballos
para Monagas. El da 7 de ese mes se produjo la catstrofe
de la Casa Fuerte, en Barcelona, donde perecieron muchos
patriotas y, entre otros, el viejo compaero de Mario, Bi-
deau. Bolvar lo supo en camino de regreso hacia el Llano. La
Torre haba llegado a Guayana, enviado por Morillo, quien
abra campaa en los Llanos. Piar obtuvo sobre La Torre
un gran triunfo en San Flix, que despej denitivamente
la Guayana a los patriotas. Sus tropas combatieron en una
formacin de infantera que seala Yanes as: La primera
la se compona de fusileros; la segunda de indios echeros
y la tercera de lanceros. Piar haba ganado a los indgenas
137. Epistolario de la Primera Repblica, 1960, I: 90; Parra Prez: 1954, I: 291; II: 132.
Sobre Piar en las misiones, Materiales para el estudio de la cuestin agraria en Venezue-
la, 1964, I: 189, 190; Yanes; 1943, II: 11.
para la causa de los patriotas y, sin posibilidad de dotarlos de
armas de fuego, los llev al combate con sus echas milena-
rias. El ejrcito de Apure, comandado por Pez y Guerrero,
estaba muy activo. Morillo se encontraba con su ejrcito en
Nutrias. Bolvar regres hacia Angostura. Fue entonces, en
ausencia del Libertador, cuando, bajo la inspiracin del ca-
nnigo Corts Madariaga, se reuni en Cariaco un congreso,
con Mario como presidente de una junta. Curiosamente, a
Bolvar se le design miembro de un triunvirato ejecutivo
en el cual lo acompaaran Fernando Toro, quien resida
en Trinidad, y el coronel Francisco Javier Mayz. Eran su-
plentes Francisco Antonio Zea, Corts Madariaga y Diego
Vallenilla. La capital federal de la Repblica deba instalarse
en Margarita, en la ciudad de La Asuncin. Bolvar fue no-
ticado y declar ilegal lo resuelto. La reunin ha pasado
a la historia con el nombre de Congresillo de Cariaco. El
historiador Parra Prez, reivindicador de los mritos de
Mario, ha defendido tambin aquella asamblea. Fue un
signo de la dispersin imperante an en mayo de 1817. El
gobierno creado en Cariaco, desconoci todos los acuerdos
anteriores en los cuales se haba designado a Bolvar como
jefe supremo y se traslad, segn lo haban dispuesto, a
Margarita, donde se public la ley marcial ante la noticia
de la llegada de Jos Canterac, quien con 3.000 hombres
llegaba de Espaa a reforzar a Morillo, que haba llegado
a Cuman. En Cariaco haba surgido grupalmente la con-
cepcin federal, en contraposicin a la voluntad centralista
de Bolvar. Mario apareca como lder del federalismo. En
nombre de este, sus fuerzas realizaron movimientos en la
costa oriental. Brin, jefe de la escuadrilla llegada a nes de
1816 con Bolvar, se neg a obedecer las rdenes de Mario.
Miguel Acosta Saignes
270
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
271
Se dirigi al Orinoco y se coloc bajo las rdenes del Li-
bertador, en el mes de julio. Morillo destin 3.000 hombres
en los cuales se mezclaban soldados de su ejrcito, otros
recin llegados con Canterac, y contingentes de criollos de
los que permanecan en sus las. Fueron derrotados en la
batalla de Matasiete por los margariteos, el 31 de julio.
Despus de sus esfuerzos infructuosos en Margarita, Mori-
llo sali de la isla, cuando haba decretado un bloqueo de
Giria, Margarita y las bocas del Orinoco, el cual no poda
producir los efectos de antiguos procedimientos similares,
por la existencia de la escuadrilla de Brin y de numerosos
buques armados en corso. En 1820 dio Morillo su versin
de los sucesos de Margarita:
La isla escribi fue envuelta casi en su totali-
dad; sus muchos puestos forticados por el arte y la
naturaleza tomados sucesiva y rpidamente, a pesar
de la ms obstinada resistencia que jams se vio; y su
capital, la ciudad de La Asuncin, iba con menos fatiga
a concluir por su ocupacin con aquella campaa;
cuando avisos exagerados de conmociones y progre-
sos del enemigo, en la provincia de Caracas, por la
prdida de Guayana, que fue evacuada por el general
La Torre, despus de sufrir un hambre horrorosa, me
obligaron, con sumo dolor, a abandonar la empresa y
trasladarme velozmente, con parte de las tropas, a la
capital de Venezuela. La ingrata isla de Margarita no
dej entonces de ser el abrigo de todos los hombres
turbulentos y perdidos; porque hombres pusilnimes
o poco escrupulosos me forzaron con sus abultadas
noticias y vehementes instancias, a abandonar una
obra que ya consideraba concluida.
No era veraz el Pacicador. En Margarita simplemente ha-
ba sufrido una tremenda derrota en Matasiete y slo a medias
expresaba una verdad muchas veces comprobada: Margarita,
por su condicin de isla, por la siografa del territorio y por
la decisin indomable de sus habitantes, siempre patriotas,
era indoblegable con el tipo de armamentos y los sistemas de
guerra de la poca. Fue durante la campaa de Morillo cuando
publicaron all boletines con el mote de Ejrcito Libertador
de Margarita. El del primero de agosto de 1817 se reri a la
gran victoria de Matasiete. No eran hombres turbulentos y
perdidos los que derrotaron a Mario. Eran los pescadores
y marineros margariteos. Sin faltar a la solidaridad que
siempre mantuvieron con Tierra Firme, los margariteos
siempre opusieron resistencia a pelear fuera de su territorio
insular, cuyas caractersticas conocan detalladamente
138
.
Despus de la batalla de San Flix, decisiva para el des-
envolvimiento de los futuros hechos militares y polticos, y
resultado de los esfuerzos de Sedeo, primero, y despus tam-
bin de Piar, La Torre se encerr en Angostura y parte de sus
tropas en Guayana la Vieja. No pudo recibir auxilios. Sitiado,
los residentes de Angostura hubieron de comerse todos los
animales encontrados en el lugar y llegaron a consumir los
cueros con que estaban forrados los cofres. Sin esperanzas,
se retiraron en sus buques el 17 de julio. La escuadrilla de
Brin los dej pasar y emprendi luego la persecucin, con
suerte, pues se apoder de algunas embarcaciones donde se
transportaban caudales.
138. Sobre Piar en Guayana consltese: Materiales para el estudio de la cuestin agraria
en Venezuela, 1964, I: 189, 191. Sobre la destruccin de la Casa Fuerte y el Congresillo de
Cariaco, han opinado todos los historiadores. Puede consultarse a Yanes, captulo referen-
te a 1817. Sobre la batalla de Matasiete, Yanes: 1943, II: 19-24. La Proclama de Bolvar a
los guayaneses de mayo de 1817, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, II: 276.
Adems, sobre el ao de 1817, esa misma obra tomo II, 276 a 318.
Miguel Acosta Saignes
272
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
273
Bolvar resumi en carta de el 6 de agosto de 1817, los
sucesos de Guayana. No se trataba solamente de una nueva
provincia en manos de los patriotas, sino de un territorio
decisivo. Deca a Martn Tovar, desde Angostura:
Por n tenemos a Guayana libre e independiente ()
Esta provincia es un punto capital; muy propio para ser
defendido y ms an para ofender; tomamos la espalda
al enemigo desde aqu hasta Santa Fe, y poseemos un
inmenso territorio en una y otra ribera del Orinoco,
Apure, Meta y Arauca. Adems, poseemos ganados y
caballos. Como en el da la lucha se reduce a mantener
el territorio y a prolongar la campaa, el que ms logre
esta ventaja ser el vencedor. Muy pronto pienso mar-
char al otro lado del Orinoco a aprovechar los momentos
propicios que nos han presentado la suerte en los Llanos
de Caracas, pues ya todos estn en poder de Zaraza y las
guerrillas espaolas se han reunido a l
En realidad convergan muchos otros factores: Margarita
libertada por s misma; los ejrcitos de Pez, Sedeo y Zaraza,
as como muchas guerrillas haciendo frente a Morillo en los
Llanos, la posesin de una escuadra al mando de Brin, la
disolucin del gobierno creado en Cariaco. Sobre esto deca
a Martn Tovar:
El cannigo restableci el gobierno que t deseas y ha durado
tanto como casabe en caldo caliente. Nadie lo ha atacado y l
se ha disuelto por s mismo. En Margarita lo desobedecieron;
en Carpano lo quisieron prender a bordo, lo quisieron poner
en un can, se entiende para llevar azotes; aqu ha llegado y
an no le he visto la cara
Aun antes de haberse instalado Bolvar en Guayana, al
conocer las luchas de Sedeo, de Monagas y de Piar, haba
concebido la idea de extender desde ella una campaa ms
all de Venezuela. El 1 de enero de 1816, haba escrito des-
de Barcelona a Pedro Briceo Mndez y sus compaeros de
armas: Uds. vendrn conmigo hasta el rico Per. Someta
esta posibilidad a la toma de Guayana. Lograda, se dedic a
fundar las bases polticas y militares para una vasta estrategia
que llegaba hasta muy al Sur. La cooperacin de los llaneros,
especialmente de los ejrcitos de Pez, Sedeo, Zaraza y Mo-
nagas, de los margariteos y de sectores como los esclavos
libertados, comenz a crear las condiciones de unidad por
las cuales haba clamado desde 1813. Despus de agosto em-
prendi una vasta labor de gobierno, en todos los sentidos,
para crear en Guayana el corazn de una repblica.
Desde San Miguel escribi el 11 de septiembre al coronel
Jos Flix Blanco. Lo llamaba a conferenciar con Urdaneta y
le anunciaba la intensidad de las deserciones de los indios.
Este fenmeno de la desercin nunca ces y signicaba un
especial cuidado de los jefes. Haba una regla general: las fugas
de tropas se producan preferentemente en los territorios de
donde eran oriundos los soldados. Especialmente los bisoos,
si pensaban que podan trasladarse fcil y rpidamente a sus
pueblos, abandonaban el ejrcito. La desercin fue a veces
muy abundante, especialmente en la campaa de Per. Por eso
preferan Bolvar y Sucre, en el sur del continente, las tropas
veteranas de Venezuela. Tanto por su condicin aguerrida y su
delidad a los jefes venezolanos, como por la imposibilidad de
huir con destino conocido, nunca desertaban. Bolvar aconse-
j a Blanco guarnecer con un batalln las misiones y la Baja
Guayana. Con nes de buenas relaciones le aconsejaba:
Miguel Acosta Saignes
274
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
275
Recomiendo a Ud. mucho la mayor moderacin posi-
ble en el modo de tratar a los naturales y a todos sus
subalternos en general. Todos estn convencidos de
que Ud. llena su deber; pero que exaspera los nimos
con la acritud con que suele tratar a algunos indivi-
duos que no cumplen con la exactitud que Ud. desea.
En los gobiernos populares, y sobre todo en revolu-
cin, se necesita de mucha poltica para poder mandar
y las circunstancias actuales son tan crticas que Ud.
no lo puede imaginar. As, pues, es preciso atender
ms al espritu que reina, que a los principios que se
deben seguir en un sistema regular y ordenado.
Angostura se convirti en la capital de la Repblica en
lucha. El 3 de septiembre levant Bolvar el bloqueo de Gua-
yana, por no existir ni en una ni en otra banda del Orinoco
enemigos que puedan hostilizar el comercio El 24 de
septiembre cre un Estado Mayor General, con un general de
divisin, o al menos de Brigada, a la cabeza. El 6 de octubre
fue creada la municipalidad de Angostura y el 6, un Tribunal
de Primera Instancia y una Alta Corte de Justicia. El 15 de
octubre fueron sealados por decreto los lmites y divisio-
nes de Guayana. Se crearon tres departamentos: del Alto
Orinoco, del Centro y del Bajo Orinoco. Las islas quedaban
adscritas al departamento frontero. El 30 fue nombrado un
Consejo Provisional de Estado, para asesorar al jefe supremo.
Se compona de tres secciones: Estado y Hacienda, Marina
y Guerra, Interior y Justicia. Equivala a un gabinete de
gobierno, cuyas reuniones no podan vericarse sin convo-
catoria del jefe supremo o de persona por l delegada. El 5
de noviembre fue creado por el Libertador otro organismo:
un Consejo de Gobierno para que tomase la direccin de la
cosa pblica mientras Bolvar estuviese en campaa. Estuvo
compuesto por el almirante Luis Brin, presidente, el ge-
neral de divisin, Manuel Sedeo y el intendente general,
Francisco Zea, como vocales. El 7 de noviembre se rm el
decreto de creacin del Consulado.
Deba conocer de los pleitos y diferencias entre los
negociantes y que promueva el fomento del comercio y
agricultura. Otros decretos se rerieron a los derechos del
Almirantazgo y a los buques de la escuadra. El 20 de no-
viembre decret Bolvar el aumento de las siete estrellas del
pabelln nacional con otra representativa de Guayana. El once
de diciembre se declar la ley marcial. Se concedan ocho
das a los hombres entre 14 y 60 aos para incorporarse al
ejrcito. Preparaba Bolvar su ida a los Llanos, para enfrentar,
junto con el Ejrcito Libertador de los Llanos y las guerrillas
patriotas, a las tropas de Morillo.
Se ocup tambin Bolvar durante la segunda parte de
1817 en la reparticin de bienes como recompensa a los o-
ciales y soldados, medida de alta importancia, dictada como
estmulo, indispensable en vista de la ausencia de pago a los
ejrcitos. Esa disposicin tuvo mucha signicacin en los
tiempos posteriores a la independencia, debido a los bienes
otorgados a altos ociales, quienes dejaron de ser militares
para convertirse en propietarios de amplios negocios y de ese
modo se incorporaron a las clases explotadoras, despus de
haber luchado con el pueblo por los ideales de la emancipa-
cin. Al nal de la contienda quedaron muchos incorporados
a la clase de mantuanos. La tabla de recompensas ordenada
el 10 de octubre en Santo Toms de Guayana, fue as:
Miguel Acosta Saignes
276
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
277
Artculo 2: Siendo los grados obtenidos en la cam-
paa una prueba incontestable de los diferentes
servicios hechos por cada uno de los individuos del
ejrcito, la reparticicin de las propiedades, de que
habla el artculo antecedente, se har con arreglo a
ellos, a saber:
Al General en Jefe $ 25.000
Al General de Divisin 20.000
Al General de Brigada 15.000
Al Coronel 10.000
Al Tte. Coronel 9.000
Al Mayor 8.000
Al Capitn 6.000
Al Teniente 4.000
Al Subteniente 3.000
Al Sargento 1 y 2 1.000
Al Cabo 1 y 2 700
Y al Soldado 500
El mismo da 10 de octubre dispuso Bolvar reglas para la
actuacin del Tribunal de Secuestros, y el 17 se public un
aadido a la ley del 10 de octubre, por el cual se estableca
que los extranjeros no podran reclamar los benecios de la
Ley de Recompensas sino despus de dos aos de servicio
o por gracia del jefe supremo como recompensa de hechos
especiales. El 1 de noviembre rm Bolvar un reglamen-
to para la reparticin de los bienes secuestrados. Nombr
una comisin cuya nalidad expresada en el artculo 2 era
asignar a cada individuo una propiedad con arreglo a las
cantidades sealadas por dicha ley a cada grado.
El 17 de octubre de 1817 public Bolvar una proclama
a los soldados del Ejrcito Libertador, a propsito del fu-
silamiento de Piar. El segundo prrafo resume los hechos
juzgados por Bolvar:
Nada quedaba que desear a un jefe que haba obtenido
los grados ms eminentes de la milicia. La segunda
autoridad de la Repblica, que se hallaba vacante, de
hecho, por la disidencia del general Mario, iba a serle
conada, antes de su rebelin; pero este general que
slo aspiraba al mando supremo, form el designio
ms atroz que puede concebir un alma perversa. No
slo la guerra civil, sino la anarqua y el sacricio ms
inhumano de sus propios compaeros y hermanos, se
haba propuesto Piar.
Al conquistador de Guayana se le haba acusado de inten-
tar una rebelin de las gentes de color. Los historiadores
han discutido mucho sobre ese hecho, pero no existe un
estudio verdaderamente analtico
139
.
139. Sobre la reparticin de bienes nacionales ver: Las Fuerzas Armadas de Venezuela,
1963, II: 297, 320, 323. Sobre el proceso de Piar, la misma obra, II: 298. Sobre varias dis-
posiciones de Bolvar en Angostura, igual tomo, pginas 293-329.
Miguel Acosta Saignes
278
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
279
El 12 de febrero de 1818 prorrog el Libertador desde el
cuartel general, frente a Calabozo, la ley marcial del 11 de
diciembre de 1817, hasta el 4 de abril de 1818. Ese mismo da,
12 de febrero, se public un boletn del Ejrcito Libertador en
el cual se noticaba que Bolvar haba iniciado su campaa el
31 de diciembre anterior, cuando parti de Angostura hacia
el Bajo Apure. En las Bocas del Pao se le incorpor Monagas
y en Caicara, el general Sedeo. El 31 se aadi la divisin
de Pez, en San Juan de Payara. Este en su Autobiografa,
relata el encuentro con Bolvar as:
A principios de 1818, sabiendo que ya Bolvar se ha-
llaba en el hato de Caafstola como a cuatro leguas
de Payara, me adelant a su encuentro, acompaado
de los principales jefes de mi ejrcito. Apenas me vio
a lo lejos mont inmediatamente a caballo para salir
a recibirme y al encontrarnos echamos pie a tierra y
con muestras del mayor contento nos dimos un estre-
cho abrazo () Hallbase entonces Bolvar en lo ms
orido de sus aos y en la fuerza de la escasa robustez
que suele dar la vida ciudadana. Su estatura, sin ser
procerosa, era no obstante sucientemente elevada
para que no la desdease el escultor que quisiera re-
presentar a un hroe; sus dos principales distintivos
consistan en la excesiva movilidad del cuerpo y el
brillo de los ojos, que eran negros, vivos, penetrantes
e inquietos, con mirar de guila, circunstancias que
suplan con ventaja lo que a la estatura faltaba para
sobresalir entre sus acompaantes () A pesar de la
agitada vida que hasta entonces haba llevado, capaz
de desmedrar la ms robusta constitucin, se man-
tena sano y lleno de vigor; el humor alegre y jovial,
el carcter apacible en el trato familiar; impetuoso y
dominador cuando se trataba de acometer empresa
de importante resultado; hermanando as lo afable
del cortesano con lo fogoso del guerrero () En el
campamento mantena el buen humor con oportunos
chistes; pero en las marchas se le vea siempre algo
inquieto y procuraba distraer su impaciencia entonan-
do canciones patriticas. Amigo del combate, acaso
lo prodigaba demasiado y, mientras duraba, tena la
mayor serenidad. Para contener a los derrotados, no
escaseaba ni el ejemplo, ni la voz ni la espada.
Sobre la campaa que iban a emprender en los Llanos,
seala Pez:
Bolvar traa consigo la tctica que se aprende en los
libros y que ya haba puesto en prctica en los cam-
pos de batalla. Nosotros, por nuestra parte, bamos a
prestarle la experiencia adquirida en lugares donde se
hace necesario a cada paso variar los planes conce-
bidos de antemano y obrar segn las modicaciones
del terreno en que se opera.
A los pocos das, gracias a una hazaa de Pez y sus lan-
ceros, pasaron el ro las tropas de Bolvar, para comenzar la
campaa en pleno plano. El 12 de febrero fue sitiada la plaza
de Carabobo. El boletn de esa fecha dice:
En medio de inmensas llanuras el general Morillo
se ha visto sorprender por un ejrcito enemigo que
ha hecho ms de trescientas leguas de marcha ()
Morillo escap de la accin con la mayor dicultad
Miguel Acosta Saignes
280
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
281
() El jefe pacicador de la Amrica del Sur est en-
cerrado en el centro de Venezuela por el efecto de su
propia impericia y de nuestra extraordinaria celeridad
() Nada es comparable al arrojo de nuestras tropas
de caballera. Ellas solas lo han hecho todo con dos
compaas de infantera del batalln Barcelona. Los
generales Sedeo, Monagas y Pez han hecho prodi-
gios de valor. Estos tres jefes han aumentado en este
da el brillo de su antigua reputacin.
Casi no puede haber duda de que la redaccin de ese
boletn fue de Bolvar
140
.
En el boletn del 17 de febrero se reere que Morillo
qued bloqueado en Calabozo y el 14 abandon la plaza, en
camino a El Sombrero. Perseguido, Morillo perdi entre el
14 y el 17 de febrero, 800 hombres. En esta fecha dict Bo-
lvar un decreto de amnista a los americanos que hubiesen
servido a los realistas. En marzo tom Pez a San Fernando,
despus de haber obtenido algunos triunfos. En el boletn
del 28 de marzo se indicaba, a propsito de un encuentro
que result muy recordado: El pequeo suceso de Semen
persuadi al enemigo que nuestra retirada era una derrota
y tuvo la temeridad de hacer dos marchas en el Llano, slo
para dar un nuevo testimonio de su importancia. Bolvar
estuvo en Calabozo, dirigiendo las operaciones generales y
140. Pez describe en su Autobiografa su encuentro con Bolvar en la pgina 139 y si-
guientes. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, 1963, II: 346. Parra P-
rez (1952, I: 451 y 454) dice: La fuerza que Bolvar conduca montaba a cerca de 3.000
hombres, de los cuales haba 2.000 infantes; la caballera estaba armada de lanzas y de la
infantera haba slo 1.400 con fusiles y el resto con echas. La divisin del General Pez
consista de 1.000 caballos y 250 peones. En Caafstola, el da () se vieron por primera
vez Bolvar y Pez. El encuentro () en San Juan de Payara () fue un acontecimiento
decisivo, no slo para la organizacin de Venezuela y xito futuro de la guerra, sino para
la historia entera de Venezuela.
distribuyendo labores, hasta el 7 de abril, cuando sali otra
vez a campaa. En la primera quincena de junio obtuvo Pez
un buen triunfo en Cojedes y volvi a Apure a remontar su
caballera. En Oriente estuvo muy ocupada la escuadra de
Brin. En julio de 1818 estaban muy activas las guerrillas
de los Llanos a pesar de la creciente general de los ros. Mi
divisin escribi Bolvar permanece en sus posiciones
sobre toda la costa del Apure. Las guerrillas giran por todas
partes avanzndose hasta muy adentro, y causan bastante
estrago al enemigo. Apenas pasa da en que no manden pri-
sioneros Zaraza estaba en los llamados Llanos de Caracas,
sin posicin ja. En julio regres el Libertador a Angostura,
para ocuparse en otras labores. Pez particip en agosto que
haba cubierto de guerrillas toda la provincia de Barinas y
toda la parte del Llano Bajo de Caracas. Los jefes realistas
avanzaban y retrocedan acosados por los guerrilleros de Pez.
Las guerrillas de Zaraza actuaban en la regin de Orituco, y
las de Monagas en las inmediaciones de Aragua de Barcelona.
En septiembre recibi Bermdez la misin de actuar en el
oriente, con el objeto de dominar el golfo Triste. El boletn
del 15 de octubre comunicaba:
Los destacamentos y guerrillas de la brigada del seor
general Zaraza han tenido frecuentes encuentros con
partidas enemigas en los distritos de Chaguaramal,
Orituco, Chaguaramas y Calvario, de que siempre he-
mos resultado victoriosos, privando al enemigo la saca
de ganados y quitndoles los que cogen, sus caballos
de madrinas y hasta los que montan, matndoles los
jefes de guerrillas.
Miguel Acosta Saignes
282
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
283
Pez tuvo un ao muy activo. Estuvo en desacuerdo con
Bolvar durante el medio ao que este pas en campaa, por
su tendencia a tratar de invadir el centro de la Repblica y
por algunas cuestiones tcticas. Cuenta Pez en su Autobio-
grafa el episodio del Rincn de los Toros, donde se cometi
un atentado contra la vida del Libertador. A propsito de
ciertos reproches y comentarios realizados despus de la
independencia por algunos historiadores, dice Pez:
Nadie se llevar a mal que insista cuantas veces lo crea
necesario, en defender al ejrcito que tuve la honra de
mandar, y que me empee en probar que a l debi en
gran parte Colombia el triunfo de su independencia.
Efectivamente, las tropas de Casanare, compuestas de
granadinos y venezolanos, venciendo la obstinacin
de los apureos en Palmarito, Mata de la Miel, Man-
tecal y Yagual, y unidas despus a estos en la accin
de Mucuritas, salvaron sin duda alguna la causa de
los patriotas () Por qu el empeo de Morillo de
concentrar toda su atencin y por tres veces venir con
todas sus fuerzas contra los defensores de Apure? ()
No hay, pues, exageracin al aseverar que en Apure se
estuvo jugando la suerte de Colombia, porque perdi-
da cualquiera de las batallas citadas, era en extremo
dudoso el triunfo de la causa independiente
141
.
Como se ha visto, Pez utilizaba una mezcla de lucha
de su ejrcito con guerrillas y los espaoles procedan en
forma semejante. Por eso nos hemos referido a la campaa
de 1818. La historia de Venezuela ha sido concebida por la
141. Los boletines sobre la campaa de los Llanos, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela,
II: 346-362. Consltese la Autobiografa de Pez para lo referente a su actividad en 1818.
mayor parte de los especialistas en ella como una sucesin de
grandes batallas a propsito de lo cual ensalzan a los grandes
dirigentes. Si en muchos casos merecen elogios, no menos
deben ser destinados al pueblo, a los soldados que vivan en
la forma como lo hemos visto en las descripciones de muy di-
ferentes observadores. Adems, hubo una guerra permanente
de 1813 a 1814 y despus, de 1816 a 1821, en la cual tuvieron
extraordinaria importancia las guerrillas, encargadas de la lu-
cha consuetudinaria, tanto contra los ejrcitos imperialistas
como contra las guerrillas emprendidas permanentemente,
quiz aleccionados por la experiencia de Espaa durante la
guerra contra Napolen.
En 1814, cuando ya la situacin blica no permita en-
mienda, Bolvar haba concebido el propsito de mejorar las
tropas con un contingente de soldados ingleses, de los que se
podan contratar con relativa facilidad despus de las guerras
napolenicas. En 1817, comision a los coroneles English y
Elsom para reclutar gente en Europa y en febrero de 1818
el vicepresidente Zea, cuando Bolvar estaba en la campaa
de los Llanos, envi al almirante Brin para que trasladase
desde las Antillas los extranjeros que se hubiesen contratado,
gracias a las gestiones de los dichos coroneles y del repre-
sentante de Venezuela en Inglaterra, Luis Lpez Mndez.
As, a principios de marzo de 1818, llegaron a Angostura una
brigada de artillera y cuatro regimientos ingleses. Bolvar
deseaba reforzar la infantera y la artillera, pues en cuanto
a la caballera no podan compararse los combatientes de
Morillo con los llaneros de Pez, Sedeo, Zaraza o Monagas.
Cuando el Libertador regres a Angostura tena entre sus
propsitos el de organizar a los mercenarios recin llegados
y distribuirlos adecuadamente entre las tropas del Llano.
Miguel Acosta Saignes
284
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
285
Tambin la Marina de Brin se vio reforzada en Margarita,
donde estableci las ocinas del Almirantazgo. Lleg a la
isla el capitn Nicols Joly, de la Marina mexicana, con un
corsario de su propiedad y cinco presas, dos goletas y dos
balandras, capturadas a los espaoles. Joly se incorpor a la
marina comandada por Brin, donde desempe intensas
misiones. En agosto fue nombrado Santander comandante
de la vanguardia del Ejrcito Libertador de la Nueva Granada
en Casanare, donde ya haba actuado y hacia donde parti con
los elementos necesarios. Ya Bolvar pensaba en trasladar la
guerra ms all de Venezuela.
Durante su campaa de los Llanos, Bolvar public en
Villa de Cura, el 11 de marzo de 1818, un llamamiento a los
habitantes de los Valles de Aragua y convoc a los antiguos
esclavos, ahora hombres libres, a luchar por la libertad.
Orden tambin que se formasen cuerpos cvicos en todos
los pueblos y villas. El 13 de marzo, desde La Victoria, llam
a las a todos los ciudadanos libres, incluidos los antiguos
esclavos. El 14 de marzo se dirigi desde El Consejo, a los
habitantes de los Valles del Tuy convocando al servicio a
todos los hombres libres, con inclusin de quienes haban
sido esclavos.
El 18 de junio, en Angostura, rm un decreto prohibien-
do la antigua moneda acuada por orden de Pez, fuera de
la provincia de Barinas. El 2 de julio decret penas para los
contrabandistas y al da siguiente reglament las funciones
de los gobernadores polticos y de los militares. El 7 de julio
decret Bolvar la prohibicin de alistar extranjeros sin su
consentimiento y el 20 de septiembre emiti otro decreto
relativo al del 10 de octubre. Estableca que slo podran
recibir las recompensas pautadas all, los militares que hu-
bieran servido cuando menos dos aos en el ejrcito, con
excepcin de quienes hubieran perdido algn miembro o
quedado invlidos a causa de la guerra. Reglament el pago
de alcabalas el 17 de octubre y orden el 2 de noviembre la
recoleccin de las monedas viejas. Procuraba la unidad del
sistema monetario. Desempeaba el Libertador multitud de
actividades: jefe de la guerra, presidente de la Repblica, gua
administrativo y econmico. No fue la menor de sus labores
en 1818 la creacin del Correo del Orinoco, semanario que
completaba sus proyectos organizativos y de relaciones na-
cionales e internacionales. El primer nmero apareci el 27
de junio. Responda a un pensamiento de Bolvar: La prensa
es la artillera del pensamiento. Escribi tambin que la
imprenta es tan til como los pertrechos. El historiador
Restrepo reconoci el valor del peridico guayans as: El
Correo del Orinoco gan ms batallas, hizo ms prosli-
tos, que las memorables jornadas de nuestra Guerra de la
Independencia.
142
El 10 de octubre reuni Bolvar al Consejo de Estado y
nombr presidente al general Urdaneta. El 22 convoc Bolvar
a un Congreso que se reunira en Angostura, para consolidar
la estructura de la Repblica. Fue publicado un reglamento
para que en cada divisin del ejrcito se celebrasen eleccio-
nes primarias y secundarias, para elegir a los diputados. En
Margarita y Guayana, como provincias libres, las elecciones
se haran por parroquias, con cinco diputados por cada una de
ellas. Se convocaba al Congreso para el 1 de enero de 1819. En
142. Sobre la legin britnica: Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, II: 284 y los
captulos de Yanes consagrados a los aos 1817 y 1818. Acerca de los decretos del Liberta-
dor en 1818, vase Decretos del Libertador, 1961, I: 123-135. Sobre el Correo del Orinoco
y su historia, Febres Cordero, 1964.
Miguel Acosta Saignes
286
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
287
oriente, Arismendi, Bermdez y Brin enviaron una expedicin
contra Cuman. En Casanare, Santander sent las bases de un
ejrcito que servira a Bolvar al ao siguiente. Esta regin,
a pesar de que se consideraba como de la Nueva Granada, en
las circunstancias de la guerra nombr diputados al Congre-
so. Fueron electos el doctor Francisco Antonio Zea, el doctor
Jos Mara Salazar, el coronel Jos Mara Vergara, el teniente
coronel Antonio Morales y suplentes el coronel fray Ignacio
Mario, el doctor Ignacio Muoz, Francisco Escobar, Francisco
Javier Yanes y el presbtero Domingo Antonio Vargas.
El 20 de noviembre se reunieron el Consejo de Estado,
la Alta Corte de Justicia, el gobernador del Arzobispado y el
Estado Mayor General. Conocieron la noticia de que Espaa
haba recurrido a las potencias de la Santa Alianza para que
sirvieran como intermediarias para hacer una paz mediante
la cual se conservase el sistema colonial. Fue acordada una
Declaracin de la Repblica de Venezuela que suscribi Bo-
lvar como jefe supremo de la Repblica. Comenzaba as:
Considerando que cuando el gobierno espaol solicita
la mediacin de las altas potencias para restablecer su
autoridad, a ttulo de reconciliacin sobre los pueblos
libres e independientes de Amrica, conviene declarar
a la faz del mundo los sentimientos y decisin de
Venezuela.
Con fundamento en 10 consideraciones, fue declarado
que la Repblica de Venezuela por derecho divino y humano,
est emancipada de la nacin espaola, y constituida en un
estado independiente, libre y soberano. Seguan otros seis
puntos y en el sptimo se arm:
ltimamente declara la Repblica de Venezuela que
desde el 19 de abril de 1810, est combatiendo por sus
derechos; que ha derramado la mayor parte de la san-
gre de sus hijos; que ha sacricado todos sus bienes,
todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los
hombres por recobrar sus derechos soberanos y que
por mantenerlos ilesos, como la divina providencia se
los ha concedido, est resuelto el pueblo de Venezue-
la a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas,
si la Espaa, la Europa y el mundo, se empean en
encorvarla bajo el yugo espaol.
En diciembre sali Bolvar hacia Apure. Morales iba en
esa direccin. Pas revista en San Juan de Payara al ejrcito
y la divisin de Sedeo y dej 2.000 hombres de infantera y
2.000 de caballera a las rdenes de Pez. Regres a Angos-
tura para instalar el Congreso. Pero este no pudo abrir sus
sesiones sino el 15 de febrero.
Como durante el proceso de la liberacin todo el pueblo
estuvo permanentemente en armas, no poda ser excluido
el ejrcito de la funcin electoral. La capacidad de elector
estuvo desde 1811 condicionada, pero ninguna clusula
excluy a los militares, si cumplan las regulaciones gene-
rales y, adems, otras de acuerdo con su posicin militar.
Votaban para el Congreso de Angostura, segn el regla-
mento de elecciones, en su artculo 8, todos los ociales,
sargentos y cabos, aunque carezcan de los fondos races
o equivalentes designados en esta insurreccin En los
dos primeros artculos quedaba sealada la condicin de
votante as:
Miguel Acosta Saignes
288
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
289
Art. 2. Todo hombre libre tendr derecho de sufragio,
si adems de esta calidad fuere ciudadano de Venezue-
la, mayor de 21 aos siendo soltero, o menor, siendo
casado; y si cualquiera que sea su estado, tuviere una
propiedad de cualquiera clase de bienes races o pro-
fesare alguna ciencia o arte liberal, o mecnica.
El artculo 4 salvaguardaba los derechos de aquellos cuyas
propiedades estaban en poder del enemigo. Como estmulo
a los combatientes, el artculo 9 estableca una excepcin
honrosa: Sern tambin sufragantes todos los invlidos
que hayan contrado esta inhabilidad combatiendo en favor
de la Repblica, siempre que no adolezcan de los vicios y
nulidades personales que privan este honor. El reglamento
electoral de 1818 fue ms democrtico que las disposiciones
electorales de la Constitucin de 1811, debido en gran parte
a la circunstancia blica: la mayor parte de los venezolanos
patriotas estaban en el ejrcito. En 1818 rigi el sufragio
directo. En 1811 haba sido de dos grados, pues los ciudada-
nos que llenaban los requisitos sealados entonces escogan
los miembros de una congregacin parroquial, es decir, a
electores parroquiales que en segundo grado elegan a los
representantes. Adems, no se estableca en la primera Cons-
titucin el derecho a voto a los menores de 21 aos casados y
se peda un mnimum en el valor de lo posedo por el elector,
en tanto que en 1818 se estableca el derecho para todo el que
tuviese una propiedad de cualquiera clase de bienes races
sin establecer su valor. Las exigencias para los que podan ser
miembros de las congregaciones electorales, es decir, para los
electores en segundo grado, haban sido muy altas, en 1811,
lo cual reduca mucho el valor popular del sufragio.
Para ser diputado en 1818 se requera tener 21 aos, un
patriotismo a toda prueba, lo que signicaba la incorpora-
cin de un valor muy concreto, aunque ahora podra parecer
de tipo subjetivo; gozar de una propiedad de cualquiera
clase y residir en las provincias venezolanas.
Las elecciones se realizaron con dos tipos de circunscrip-
ciones: por parroquias en Guayana y Margarita, que estaban
totalmente en manos de los patriotas, y donde regan el orden
poltico y administrativo que tena centro en Angostura, y
por divisiones militares en el resto de las provincias. Se esta-
bleci una especie de transitorio en el artculo 20, en el cual
se dispuso que las circunscripciones electorales en Casanare
se organizaran segn el estado de esa provincia, o por pa-
rroquias, como en Guayana y Margarita, o en forma mixta,
por parroquias y divisiones militares. La autoridad suprema
electoral era el jefe militar de cada provincia. Se acord que
Mrida y Trujillo, en Venezuela, o cualquiera otra provincia
en la Nueva Granada, podran organizarse, cuando lograran
condiciones adecuadas para la funcin electoral, como queda-
ba dispuesto para Casanare. El reglamento electoral proceda
de hecho a la fusin de Venezuela y Nueva Granada. Ya haba
tenido largamente un estatus intermedio Casanare. Muestra
de cmo se procedi en los ejrcitos es la comunicacin de
Santiago Mario, desde su cuartel general en El Pao, el 4 de
enero de 1819, al Consejo de Gobierno:
Exmo. Seor: Tengo el honor de acusar a V.E. recibo
de su comunicacin del 1 del corriente, en que me
pide informe sobre las elecciones de los diputados que
debe dar la provincia de Cuman para el Segundo Con-
greso de Venezuela. La orden para el nombramiento de
Miguel Acosta Saignes
290
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
291
dichos diputados lleg a mis manos desgraciadamente
en los momentos de mi marcha a esta provincia, y sin
embargo de lo angustiado del tiempo, penetrado de la
importancia de la instalacin del Congreso, dispuso
que votase la divisin que marchaba conmigo, cuya
pluralidad recay en el Dr. Francisco Antonio Zea, en
el general Toms Montilla, General Rafael Guevara,
General Rafael Urdaneta y ciudadano Diego Vallenilla,
pero como faltaba la votacin de otros cuerpos que no
estaban presentes, y la de los pueblos, qued comi-
sionado el General Rojas para concluirla y remitirla
a V.E. inmediatamente. Con esta fecha he repetido
a aquel General la orden de concluir las elecciones
referidas en caso de no estarlo an, y dirigirlas a
V.E.; como tambin que los diputados que resulten
nombrados y que se encuentren all, marchen a esa
capital inmediatamente.
Fue expresin de la estructura combatiente de la Rep-
blica el que resultasen electos para el Congreso 11 militares,
entre ellos los generales Pedro Len Torres, Santiago Mario,
Toms Montilla, Rafael Urdaneta, quienes eran veteranos
actores en la contienda por la libertad. Entre los civiles, fue-
ron nombrados por el voto militar y civil, hombres de gran
dedicacin poltica y de resaltantes capacidades intelectuales:
Fernando Pealver, Juan Germn Roscio, Diego Bautista
Urbaneja y los granadinos Francisco Antonio Zea, Jos Mara
Vergara y Jos Mara Zalazar. Ello signic la concurrencia
de veteranos militares, algunos de los cuales, como Mario,
haban desempeado funciones polticas, organizativas y di-
plomticas, y de representantes de los criollos en Venezuela,
como Pealver y Urbaneja, y de los criollos de Nueva Granada
como Zea y Vergara. Estaban expresadas diversas tendencias:
la federalista, de la cual era permanente portador Mario, la
centralista, por boca del propio Bolvar y sus representantes
allegados, las gratas a los militares veteranos, como Urdaneta,
y las propias de juristas experimentados como Juan Germn
Roscio. Algunos han querido ver en el Congreso de Angostura
una hechura de Bolvar. l actu como factor de impulso,
mas se reunieron all muy diversos criterios correspondientes
a sectores e intereses diferentes, todos, s, con el propsito
comn de la independencia
143
.
El 15 de febrero comenzaron las sesiones del Congreso,
con 26 diputados, pues los cuatro restantes no pudieron
llegar a tiempo. Fue electo presidente Francisco Antonio
Zea y se conrmaron a Bolvar todos los grados y empleos
conferidos por l mismo durante su Gobierno. El discurso
del Libertador en Angostura es una de sus piezas memorables,
estudiada comnmente, como ha sido costumbre de histo-
riadores idealistas, ms como una pieza losca y literaria
que como un documento poltico que reejaba muy variados
aspectos, no slo de las concepciones polticas de Bolvar,
sino de la realidad que l representaba. Otra vez, como en
la Carta de Jamaica, por su voz habl su clase social, en sus
palabras estuvieron las quejas de los mantuanos, en sus pro-
posiciones la bsqueda de una estabilidad que los criollos no
saban todava cmo se podra obtener, en vista de las duras
contradicciones que venan enfrentando desde 1810.
En el discurso de Angostura Bolvar tuvo, como en mu-
chos de sus discursos y escritos, clara conciencia de su papel
como individuo. Los hombres geniales, antes de las concep-
143. Vase el Reglamento de Elecciones para el Congreso de 1819 y El Ejrcito Libertador
participa en las elecciones, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela, III: 5, 11.
Miguel Acosta Saignes
292
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
293
ciones cientcas de la sociedad que nos permiten hoy da
juzgar con propiedad el papel de los individuos en la historia,
tuvieron en muchos casos la visin cabal de su papel histrico.
Goethe en sus conversaciones con Eckerman, le expresaba
su conviccin de que l simplemente haba sido el resultado
de largas bsquedas cientcas y literarias. l se consideraba
como una especie de sntesis de la ciencia y de las artes del
tiempo que viva. Bolvar dijo muchas veces algo parecido,
con clarsimo conocimiento de los factores histricos. En
Angostura declar su certera opinin ante el Congreso:
En medio de este pilago de angustias, no he sido ms
que un vil juguete del huracn revolucionario que
me arrebataba como una dbil paja. Yo no he podido
hacer ni bien ni mal: fuerzas irresistibles han dirigido
la marcha de nuestros sucesos
Como en la Carta de Jamaica, volvi Bolvar a una co-
rrecta interpretacin histrica:
Queris conocer los autores de los acontecimientos
pasados y del orden actual? Consultad los anales
de Espaa, de Amrica, de Venezuela; examinad las
Leyes de Indias, el rgimen de los antiguos man-
datarios, la inuencia de la religin y del dominio
extranjero; observad los primeros actos del Gobierno
Republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el
carcter nacional
Repiti, con entera claridad, el examen del colonizado
que haba hecho en Jamaica:
Unido el Pueblo Americano al triple yugo de la igno-
rancia, de la tirana y del vicio seal no hemos
podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Disc-
pulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que
hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado,
son los ms destructores. Por el engao se nos ha
dominado ms que por la fuerza; y por el vicio se nos
ha degradado ms bien que por la supersticin
Con brutal franqueza expuso el caso de su clase social,
habl como un mantuano de pura cepa, en lucha por los
privilegios del poder, cuando arm:
Americanos por nacimiento y europeos por derechos,
nos hallamos en el conicto de disputar a los natu-
rales los ttulos de posesin y de mantenernos en
el pas que nos vio nacer, contra la oposicin de los
invasores; as nuestro caso es el ms extraordinario
y complicado
Como se ve, slo generalizaba hablando en nombre de los
americanos. Pero era su clase, por quien haba presentado
la extensa queja de la Carta de Jamaica, la que se hallaba en
el dilema y lo declar ms vivamente a continuacin:
Todava hay ms; nuestra suerte ha sido siempre
puramente pasiva, nuestra existencia poltica ha sido
siempre nula y nos hallamos en tanta ms dicultad
para alcanzar la Libertad, cuanto que estbamos
colocados en un grado inferior al de la servidumbre;
porque no solamente se nos haba robado la libertad,
sino tambin la tirana activa y domstica () La
Miguel Acosta Saignes
294
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
295
Amrica todo lo reciba de Espaa que realmente
la haba privado del goce y ejercicio de la tirana
activa; no permitindonos sus funciones en nuestros
asuntos domsticos y administracin interior. Esta
abnegacin nos haba puesto en la imposibilidad de
conocer el curso de los negocios pblicos; tampoco
gozbamos de la consideracin personal que inspira
el brillo del poder a los ojos de la multitud, y que es de
tanta importancia en las grandes Revoluciones
Es posible un lenguaje ms claro sobre las ambiciones de
una clase que deseaba el manejo completo de la riqueza, del
gobierno, del poder sobre todos los sectores que denomin
la tirana activa y domstica?
Despus discuti los defectos del federalismo, al cual deca
venerar si lo usaban sociedades aptas para administrarlo, re-
comend prudencia a los legisladores y los exhort diciendo:
No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la
regin de la Libertad, descendamos a la regin de la tirana
Expuso su proyecto de un Senado hereditario, por el cual
luchara tambin en aos siguientes, e invit a realizar una
tarea educativa que fuera haciendo aptos a los representados
en el Congreso, para el disfrute de las libertades. La educacin
popular arm debe ser el cuidado primognito del amor
paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una rep-
blica. Moral y luces son nuestras primeras necesidades En
conocimiento ya de las limitaciones del poder, aun dictatorial,
defendi su concepto de un poder moral, del cual reconoci
que poda ser considerado como un cndido delirio. No dej,
con su agudo sentido de la lucha que encabezaba, de informar
sobre la situacin real de la fuerza combatiente:
Desde la segunda poca de la Repblica nuestro ejr-
cito careca de elementos militares. Siempre ha es-
tado desarmado; siempre le han faltado municiones;
siempre ha estado mal equipado. Ahora los soldados
defensores de la independencia no solamente estn
armados de justicia, sino tambin de la fuerza. Tan
grandes ventajas las debemos a la liberalidad sin
lmites de algunos generosos extranjeros que han
visto gemir la humanidad y sucumbir la causa de
la razn, y no la han visto tranquilos espectadores,
sino que han volado con sus protectores auxilios, y
han prestado a la Repblica cuanto ella necesitaba
para hacer triunfar sus principios lantrpicos. Estos
amigos de la humanidad son los genios custodios de
la Amrica
Por qu no dio Bolvar abiertamente el nombre de Ption,
el ms generoso, el ms constante, el ms noble de todos los
genios custodios? Inform Bolvar al Congreso que ya todos
los venezolanos estaban unidos en la pelea por la liberacin,
que haba decretado recompensas para los heroicos lucha-
dores en los campos de batalla y declar como producto del
voto uniforme de los pueblos y de la guerra la necesidad de
unirse con la Nueva Granada en un grande estado. Reiter
su decreto de Carpano y de Ocumare as:
La atroz e impa esclavitud cubra con su negro man-
to la tierra de Venezuela y nuestro cielo se hallaba
recargado de tempestuosas nubes, que amenazaban
un diluvio de fuego. Yo implor la proteccin del
Dios de la humanidad, y luego la rendicin disip las
tempestades. La esclavitud rompi sus grillos, y Ve-
Miguel Acosta Saignes
296
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
297
nezuela se ha visto rodeada de buenos hijos, de hijos
agradecidos que han convertido los instrumentos de
su cautiverio en armas de Libertad. S, los que antes
eran esclavos ya son libres; los que antes eran enemi-
gos de una Madrastra, ya son defensores de una patria.
Encareceros la justicia, la necesidad y la benecencia
de esta medida es superuo cuando vosotros sabis la
historia de los Hilotas, de Espartaco y de Hait; cuando
vosotros sabis que no se puede ser libre y esclavo a
la vez, sino violando a la vez las leyes naturales, las
leyes polticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestra
soberana decisin la reforma o la revocacin de todos
mis Estatutos y Decretos; pero yo imploro la conr-
macin de la libertad absoluta de los Esclavos, como
implorara mi vida y la vida de la Repblica.
Al hablar as, Bolvar en realidad imploraba la vida de la
Repblica, porque ella no podra existir sin que todos sus
hijos combatieran para libertarla y sostenerla. Era una de
las modalidades de Bolvar en su busca de la unidad de todos
los sectores frente a los colonialistas, independientemente de
que sin duda sus conceptos polticos lo llevaban tambin al
convencimiento de que era injusta la esclavitud
144
.
El 20 de marzo de 1819, el Congreso autoriz al presidente
para que, hallndose en campaa, ejerciese una autoridad ab-
soluta e ilimitada en la provincia donde estuviera el teatro de
144. Sobre la organizacin del Congreso de Angostura han escrito los historiadores. Son
interesantes las noticias de dos contemporneos de ese hecho: Yanes y OLeary. El discur-
so de Angostura se encuentra en las Obras completas de Bolvar y en casi todas las obras
de historia referentes a Bolvar y sus escritos. Germn Carrera Damas ha publicado un
trabajo sobre el discurso titulado El Discurso de Bolvar en Angostura: proceso al fede-
ralismo y al pueblo, con una interpretacin peculiar. Se encuentra en su obra Validacin
del pasado, 1975. Publica como anexo el discurso, subdividido en prrafos para facilitar el
seguimiento de su interpretacin.
operaciones. Bolvar parti hacia el Cunaviche, en busca de las
tropas de Pez. Morillo estaba en campaa y haba lanzado en
febrero una proclama a los habitantes de Apure y de Arauca y
otra, especial, a los ingleses recin llegados al ejrcito patriota.
El 11 de marzo lleg Bolvar a Araguaqun, donde estaba el
general Anzotegui con la infantera, muy paciente, segn dice
OLeary, en las mayores fatigas sufridas hasta ese momento en
la campaa. A propsito de la infantera escribe este autor:
El llanero, hombre de a caballo, mira con marcado
desprecio al soldado de a pie y este sentimiento se
aumenta y cobra las proporciones de absoluto dis-
gusto, cuando ve que est obligado a sostener al pen
su camarada, con sus fatigas y trabajo personal. Para
vengarse, el ganado que destinaba para la infantera
era generalmente el de peor calidad, y el infeliz in-
fante tena que contentarse por toda racin con dos
libras de esta miserable carne. No haba pan ni cosa
que lo sustituyese, a ningn precio, ni sal, sin la cual
la carne era no slo inspida, sino insalubre, para el
recluta indgena de Guayana. Si este alimento diario
era poco apetitoso para el soldado criollo, ralo menos
y con sobra de razn, para el ocial britnico, quien,
sin embargo, soportaba con la ms laudable resig-
nacin todas esas penalidades. En las circunstancias
ms difciles y en presencia de los mayores peligros,
demostraron los ociales ingleses la ms noble perse-
verancia y delidad a la causa que haban abrazado.
La estampa de Bolvar entonces sera aproximadamente
como lo haba visto Wavel, legionario ingls, algunos meses
antes, en 1818, en los mismos Llanos:
Miguel Acosta Saignes
298
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
299
El equipo de Bolvar responda perfectamente a los
escasos recursos del ejrcito patriota. Llevaba un
casco de dragn raso, vesta una blusa de paol azul,
con alamares rojos y tres las de botones dorados;
un pantaln de pao tosco, del mismo color que
la blusa y calzaba alpargatas. Empuaba una lanza
ligera, con una banderola negra, en la que se vean
bordados una calavera y unos huesos en corva, con
esta divisa: Muerte o Libertad. Innmeros ocia-
les que rodeaban a Bolvar eran de color; no as los
generales Pez y Urdaneta () Pocos llevaban uni-
formes militares. Vestan generalmente una camisa
hecha como de varios trozos de pauelos de diversos
colores, de mangas anchas; amplios calzones blancos
en bastante mal estado, que les llegaban hasta las
rodillas y sombreros hechos con hojas de palmera y
adornados con vistosas plumas. Aunque los ms de
estos ociales, por las circunstancias, careciesen de
zapatos, todos, sin excepcin, llevaban grandes es-
puelas de plata o de cobre, de 4 pulgadas de dimetro
y algunas de mayores dimensiones todava. Bajo los
sombreros llevaban pauelos de seda o de algodn,
para preservarse la cara de los ardores del sol, aunque
pareciese que los amplios sombreros bastasen para el
caso () Algunos, hasta casi negros, no soportaban
el calor mejor que los ingleses
Bolvar no concentraba la actividad guerrera en esta po-
ca. En diversos lugares actuaban fuerzas importantes, ms
por su organizacin y su destreza y conocimiento del medio
en donde servan, que por su nmero. La escuadra haba
aumentado con la llegada de Joly y la incorporacin de otros
corsarios. Tena dos centros, en Angostura y en Margarita,
organizados por Brin. Bermdez de nuevo estaba en Matu-
rn, aunque sin gran nmero de soldados. Mario defenda a
Angostura, con la cooperacin de Zaraza, activo en los Llanos
de Barcelona, y Monagas andaba por el Gurico. El conjunto
de las tres fuerzas se denominaba ejrcito de oriente. Urda-
neta estaba en Margarita, en espera del momento propicio
para invadir la Costa Firme, como jefe de los legionarios
extranjeros. En Casanare organizaba un ejrcito Santander
y en los Llanos de Apure peleaban numerosas guerrillas al
mando de Pez. Este, con su ejrcito, tena a veces como
centro a San Juan de Payara, pero constantemente mova
sus tropas de acuerdo con la correlacin de fuerzas frente
a Morillo, quien lo persegua incesantemente. El 2 de abril
obtuvo Pez la celebrada victoria de las Queseras del Medio, en
la cual, frente al grueso del ejrcito de Morillo, 150 patriotas
dieron muerte a ms de 400 espaoles, sin que las condi-
ciones del terreno, de la caballera y de la colocacin de los
ejrcitos, permitieran defenderlos al grueso de las fuerzas. El
3 de abril dirigi Bolvar una proclama al Ejrcito de Apure.
Soldados! sealaba Acabis de ejecutar la proeza ms
extraordinaria que pueda celebrar la historia militar de las
naciones Y conclua: Soldados! lo que se ha hecho no
es ms que un preludio de lo que podis hacer. Preparaos al
combate y contad con la victoria que llevis en las puntas de
vuestras lanzas y de vuestras bayonetas.
El ao de 1819 fue de gran intensidad en los comba-
tes de los Llanos. Bolvar cont a Guillermo White el 4
de abril de ese ao, el propsito, que era el de todos los
miembros del Estado Mayor, de no dar ninguna batalla
campal hasta cuando fueran propicias las circunstancias.
Miguel Acosta Saignes
300
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
301
Pez asegura en su Autobiografa que l fue el autor de
tal idea. En una reunin del Estado Mayor recordada por
el, se trat el asunto.
A ms de las razones dice que yo haba comu-
nicado a Bolvar y que repet entonces, aad que
debamos hacer todo lo posible por no exponer a
Guayana, nico punto por donde estbamos reci-
biendo recursos del extranjero; conservar la infan-
tera, porque si era destruida por Morillo vericara
impunemente su marcha sobre aquel punto ()
y sobre todo, que debamos tratar de conservar,
siquiera por un ao, un ejrcito para inspirar con-
anza a los patriotas. Despus de la conferencia,
Bolvar, siguiendo la opinin de la junta, dispuso
que pasramos el Arauca para evitar el compromiso
de un encuentro con el enemigo
Pez durante este ao y despus, mantuvo siempre puntos
de divergencia con Bolvar, lo cual citamos, no como ilus-
tracin subjetiva, sino para recordar que la independencia
fue una obra colectiva, con un extraordinario gua general,
Bolvar, pero con ejrcitos, guerrillas, jefes, con diferentes
concepciones. Parte de la gran tarea del Libertador fue el
logro de la unidad combatiente que superase las inevitables
diferencias. Pez asegur tambin que l fue el inspirador
de la marcha de Bolvar a la Nueva Granada por Casanare.
Este resolvi que Pez pasase a Guasdualito mientras l iba
a Barinas, lo cual tampoco pareci adecuado al jefe llanero.
Cuando se diriga al occidente, encontr al general Jacinto
Lara, enviado por Santander desde Casanare. Una junta presi-
dida por Bolvar a la cual asistieron Anzotegui, Pedro Len
Torres, Rangel, Iribarren, Pedro Briceo Mndez, Ambrosio
Plaza y Manrique aprob por unanimidad el traslado de
Bolvar a la Nueva Granada para abrir desde all una campa-
a. Santander haba explicado en mensaje transmitido por
Lara, que Barreiro haba entrado con la divisin realista que
encabezaba, hasta Pore y se haba retirado prontamente.
Deca a Bolvar:
La justicia exige que yo manieste a V.E. y al mundo,
el inters y entusiasmo de los habitantes de Casanare
por su independencia. Todos han venido al ejrcito sin
ser llamados, y desertores antiguos, que no se haban
presentado a favor de los indultos, han aparecido con
la invasin de los enemigos. Las poblaciones han sido
abandonadas absolutamente y ni una sola persona ha
estado entre ellos. Casanare es digna de la libertad que
ha comprado a bien caro precio.
Comenta Yanes:
Tan lisonjero informe, la retirada de Morillo, bien
desengaado en su impotencia, la entrada del in-
vierno que le impeda volver a obrar en los Llanos; la
consideracin de que Mario estaba obrando sobre
las provincias de Cuman, Barcelona y Caracas,
segn las rdenes que se le haban comunicado;
todo esto determin a Bolvar a llevar a efecto el
proyecto que haba concebido de libertar a la Nue-
va Granada del yugo de sus opresores y abrir una
nueva campaa.
Miguel Acosta Saignes
302
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
303
Bolvar parti el 23 de mayo con la divisin de Anzote-
gui y la legin britnica, hacia Guasdualito, donde encontr
a Pez quien deba colaborar segn las instrucciones del
Libertador. En brevsimo resumen, Yanes relata la extensa
travesa y batallas de Bolvar as:
El 4 de junio pas el Arauca y el 11 se vio con San-
tander en Tame; el 22 dej los llanos de Casanare y
sigui por la montaa; el 27 el cuerpo de vanguardia,
mandado por Santander, triunf de las primeras tro-
pas realistas en Paya; el 5 de julio apareci el ejrcito
libertador en las provincias internas, el 11 bati a la
divisin de Barreiro en Gmeza, el 25 fue derrotado
el ejrcito realista en la batalla de Pantano de Vargas;
el republicano regres a su posicin de Bonza y el 6
por un rpido movimiento de anco se apoder de
la ciudad de Tunja; el 7 dio una batalla campal cerca
del puente de Boyac, en que fue completamente
destruido Barreiro y el ejrcito de 3.000 hombres
que mandaba y el da 9 entr Bolvar triunfante en la
capital de Santa Fe de Bogot, entre las aclamaciones
de mi pueblo que, despus de tres aos de la ms cruel
opresin, se vio libre, casi de improviso, a los 15 das
de su salida del Mantecal, quedando desde entonces
asegurada la independencia de la Nueva Granada.
Algunas de las fases de esa relampagueante campaa
son de inters, especialmente el paso de los Andes, donde el
ejrcito sufri indeciblemente. El ejrcito estuvo compues-
to por cuatro batallones de infantera con 1.300 hombres y
tres escuadrones con un total de 800. La tropa no conoca el
destino de la campaa pero se alegraba de entrar en accin.
El da de la partida, el 26 de mayo, comenz la estacin de
las lluvias, de modo que ni siquiera la llegada a Casanare fue
sencilla. Desde Guasdualito envi el Libertador un mensaje
al vicepresidente Zea, en Angostura, en el cual explicaba:
Aunque la empresa es fcil, del modo que la anunci a
V.E., para asegurar el resultado he variado las opera-
ciones. En lugar de ir a Ccuta me dirijo a Casanare
con la infantera. Reunido all con el seor General
Santander, ocupar a Chita, que es la mejor entrada a
la Nueva Granada. Entre tanto, el seor General Pez,
con una columna de caballera tomar los Valles de
Ccuta y llamar la atencin del enemigo hacia all,
lo que facilitar en gran modo la operacin, porque
obligamos al enemigo, o a concentrar las fuerzas en
Sogamoso o a dividirlas para atender a todas partes.
En el primer caso nos abandona las provincias de
Pamplona y Socorro y parte de las de Santa Marta
y Tunja. En el segundo, nos ser muy fcil batirlo y
es ms seguro el resultado () Luego que hayamos
entrado al interior de la Nueva Granada, quedar yo
mandando el ejrcito todo reunido y el seor General
Pez volar a continuar en el mando de esta provincia
y del cuerpo de ejrcito que la cubre. La mayor parte
o casi toda nuestra caballera queda aqu obrando en
dos divisiones. Una a las rdenes del seor General
Torres sitia a San Fernando y deende el Apure desde
Nutrias para abajo. Otra al mando del seor Coronel
Aramendi marcha maana hacia Barinas, a hacer in-
cursiones sobre el enemigo para entretenerlo y sacar
todas las ventajas posibles.
145
145. Wavel, 1973: 39, OLeary, 1952, I: 536. La carta a White en Las Fuerzas Armadas de
Venezuela, 1963, III: 46; Pez: Autobiografa, 1946: 179, 191.
Miguel Acosta Saignes
304
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
305
Bolvar dej extensas rdenes escritas a Pez, publicadas
por OLeary, que nunca se cumplieron. No fue Pez hacia C-
cuta. Despus, escribi disculpas. Por su parte, Bolvar no haba
expresado todas las porciones de su plan, o lo cambi repenti-
namente en Casanare, pues cruz los Andes por la porcin ms
difcil en lugar de emprender la ruta usual. Fue una sorpresa
para los enemigos, basada en la ms absoluta discrecin con los
propios patriotas. A pesar de todas sus precauciones, confront
problemas con el ejrcito: el 25 de mayo, antes de partir hacia
Guasdualito, desert el escuadrn de hsares. Fue uno de los
innumerables casos de huida de los combatientes, cuando se
encontraban en reas por ellos conocidas. La desercin fue
suceso frecuente en su campaa de Per, posteriormente.
Tambin hubo intrigas durante la marcha, con el objeto de
nombrar otro jefe. Se arga para impresionar a la tropa, que
a Bolvar todo le sala mal, que la mala suerte lo acompaaba
siempre. Esto era producto de lo comentado por Mijares a pro-
psito de los aos 1816, 1817 y 1818, cuando no lo acompa
el xito en las campaas blicas.
El 4 de junio de 1819 entr Bolvar en la provincia
de Casanare, de situacin poltica ambigua, a causa de la
guerra. Formaba parte del territorio granadino, pero desde
1816 se gobernaba por las leyes venezolanas y haba enviado
diputados al Congreso de Angostura. Se complet as una
primera parte de las jornadas propuestas, en medio de mil
dicultades, a causa del invierno. Fueron innumerables las
corrientes de agua pasadas en botes de cuero o con ayuda
de ellos, pues muchos soldados no saban nadar; era preciso
conservar seco el parque y no haba sitios donde acampar
cmodamente. Los soldados deban cubrir con su corta fra-
zada el fusil y las municiones de su dotacin. A la llegada a
Tame, donde estaba la divisin de Santander, se levant el
nimo de los soldados al aadir a la racin de carne simple
de todo el trayecto, sal y pltanos.
Nada ms necesitaba el soldado escribe OLeary,
para olvidar sus penas y para concebir halageas
esperanzas de xito en la campaa, que haba co-
menzado bajo auspicios tan funestos. El ejrcito se
compona de hombres todos jvenes que no se im-
presionaban mucho de los cuidados de la vida ni de
las fatigas y peligros. El mismo Presidente no haba
cumplido an 36 aos y gozaba de salud perfecta y
de una actividad fsica y moral asombrosas. Nunca se
le oy quejarse de fatiga, ni aun despus de arduos
trabajos y de largas marchas en que no pocas veces se
ocupaba en ayudar a cargar las mulas y en descargar
las canoas o en otras faenas, si impropias del alto
rango de primer magistrado, dignas de alabanza en el
patriota ferviente y en el soldado fuerte que desatiende
todas las humanas conveniencias en servicio de una
causa santa. Tratndose de la salud comn no haba
para Bolvar ocio humilde.
Acompaaron a Bolvar en el paso de los Andes, Soublet-
te, Santander, Jos Antonio Anzotegui, el coronel Rook y
OLeary, quien narr como testigo el paso de los Andes y toda
la campaa.
De Tame a Pore, capital de Casanare, todo el camino
estaba inundado escribe () Los gigantescos
Andes, que se consideraban intransitables en esta
estacin, parecan poner una barrera insuperable a
Miguel Acosta Saignes
306
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
307
la marcha del ejrcito. Durante cuatro das lucharon
las tropas con las dicultades de aquellos caminos
escabrosos, si es que precipicios escarpados merecen
tal nombre. Los llaneros contemplaban con asombro
y espanto las estupendas alturas, y se admiraban de
que existiese un pas tan diferente al suyo. A medida
que suban y a cada montaa que trepaban, creca ms
y ms su sorpresa; porque lo que haban tenido por
ltima cima no era sino el principio de otra y otras
ms elevadas, desde cuyas cumbres divisaban todava
montes cuyos picos parecan perderse entre las bru-
mas etreas del rmamento. Hombres acostumbrados
en sus pampas a atravesar ros torrentosos, a domar
caballos salvajes y a vencer cuerpo a cuerpo al toro
bravo, al cocodrilo y al tigre, se arredraban ahora ante
el aspecto de esta naturaleza extraa. Sin esperanzas
de vencer tan extraordinarias dicultades, y muertos
ya de fatiga los caballos, persuadanse de que solamen-
te locos pudieran perseverar en el intento, por climas
cuya temperatura embargaba sus sentidos y halaba
su cuerpo, de que result que muchos se desertasen.
Las acmilas que conducan las municiones y armas
caan bajo el peso de su carga; pocos caballos sobrevi-
vieron a los cinco das de marcha y los que quedaban
muertos de la divisin delantera obstruan el camino
y aumentaban las dicultades de la retaguardia. Llova
da y noche incesantemente y el fro aumentaba en
proporcin del ascenso. El agua fra a que no estaban
acostumbradas las tropas, produjo en ellas la diarrea.
Un cmulo de incidentes pareca conjurarse para
destruir las esperanzas de Bolvar, que era el nico a
quien se vea rme, en medio de contratiempos tales
que el menor de ellos habra bastado para desanimar a
un corazn menos grande. Reanimaba las tropas con
su presencia y con su ejemplo, hablbales de la gloria
que les esperaba y de la abundancia que reinaba en
el pas. Los soldados lo oan con placer y redoblaban
sus esfuerzos.
Bolvar envi desde Paya un relato al vicepresidente Zea
sobre el viaje del ejrcito:
Desde Guasdualito, donde tuve la satisfaccin de es-
cribir a V.E., no haba ocurrido novedad importante
en el ejrcito. Todas nuestras operaciones se limitaban
a marchar por pas amigo, hasta el 21 del presente,
en que atac la vanguardia al destacamento de 300
hombres que tena aqu el enemigo. Este suceso ha
dado principio a la campaa de la Nueva Granada ()
300 hombres de la ms selecta infantera enemiga
han sido desalojados de esta posicin, tan fuerte por
la naturaleza, que 100 hombres son bastantes para
detener el paso a 10.000. La ventaja de nuestra vic-
toria se redujo a la ocupacin del puesto, sin haber
podido perseguir al enemigo () Pero no ha sido
esta la victoria que ms satisfaccin ha producido al
ejrcito, ni la que ms esfuerzo nos ha costado. La
principal dicultad que hemos vencido es la que nos
presentaba el camino. Un mes entero hemos mar-
chado por la provincia de Casanare, superando cada
da nuevos obstculos, que parece se redoblaban, al
paso que nos adelantbamos en ella () Multitud de
ros navegables que inundaban parte del camino que
hemos hecho en los Llanos () La aspereza de las
montaas que hemos atravesado es increble a quien
Miguel Acosta Saignes
308
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
309
no la palpa () En cuatro marchas hemos inutilizado
casi todos los transportes del parque y hemos perdido
todo el ganado que vena de repuesto
El 2 de julio emprendi su marcha el ejrcito. Los es-
paoles y los patriotas esperaban que Bolvar guiase por el
camino llamado de Labranza Grande, que pareca el nico
transitable en la estacin de las lluvias, pero Bolvar decida
remontar la segunda parte de la cordillera por el pramo de
Pisba, por donde, segn la experiencia regional, no se po-
da pasar sino en tiempo seco. Los espaoles consideraban
imposible atravesarlo en invierno y por eso no lo haban
guarnecido en ninguno de sus tramos. OLeary describe as
el temerario viaje:
El paso de Casanare por entre sabanas cubiertas de
agua y el de aquella parte de los Andes que quedaba
detrs, aunque escabroso y pendiente, era en todos
sentidos preferible al camino que iba a atravesar el
ejrcito. En muchos puntos estaba el trnsito obs-
truido completamente por inmensas rocas y rboles
cados y por desmedros causados por las constantes
lluvias que hacan peligroso y deleznable el piso. Los
soldados que haban recibido raciones de carne y arra-
cacha para cuatro das, las arrojaban y slo se curaban
de su fusil, como que eran ms que sucientes las di-
cultades que se les presentaban para el ascenso, aun
yendo libres de embarazo alguno () Como las tropas
estaban casi desnudas y la mayor parte de ellas eran
naturales de los ardientes llanos de Venezuela, es ms
fcil concebir que describir sus crueles sufrimientos
() En la marcha caan repentinamente enfermos
muchos de ellos y a los pocos minutos expiraban. La
agelacin se emple con buen xito en algunos casos
para reanimar a los emparamados y as logr salvarse
a un coronel de caballera () Cien hombres habran
bastado para destruir al ejrcito patriota en la travesa
de este pramo, En la marcha era imposible mantener
juntos a los soldados, pues aun los ociales mismos
apenas podan sufrir las fatigas del camino, ni menos
atender a la tropa
OLeary presenci un suceso excepcional, indicativo de
que junto a los soldados, como siempre ocurri durante la
Guerra de Independencia, marchaban mujeres por el pramo
de Pisba.
Durante la marcha de este da escribe me llam la
atencin un grupo de soldados que se haba detenido
cerca del sitio donde me haba sentado abrumado de
fatiga y vindolos afanados, pregunt a uno de ellos
qu ocurra. Contestme que la mujer de un soldado
del batalln Ries estaba con los dolores del parto.
A la maana siguiente vi a la misma mujer con el
recin nacido en los brazos y aparentemente en la
mejor salud, marchando a retaguardia del batalln.
Despus del parto, haba andado dos leguas por uno
de los peores caminos de aquel escabroso terreno.
Los habitantes de la regin de Socha recibieron frater-
nalmente a los soldados. Encontraron pan, tabaco, chicha
fabricada con maz y melado. Juraron vencer o morir antes
que volver a pasar el pramo de Pisba. La caballera lleg sin
Miguel Acosta Saignes
310
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
311
un solo caballo y las provisiones haban quedado por el cami-
no, de modo que Bolvar se ocup inmediatamente de enviar
comisiones a recogerlas y de solicitar caballos y mulas, para
lo cual comision al coronel Lara, hombre de gran actividad.
Fue organizado un hospital, comisiones para transportar a
Socha caballos y ganados y piquetes que buscasen noticias
de los enemigos. Pronto comenzaron a presentarse patriotas
que haban estado fugitivos en lugares remotos y se iniciaron
las operaciones de guerra. Avanz Bolvar hasta Cerinza y all
dot a las tropas de alpargatas, debido al entusiasmo y coope-
racin de los habitantes. El ejrcito estaba disminuido pero
animoso por la acogida de los granadinos. La cuarta parte de
los soldados ingleses y dos ociales britnicos haban perecido
en las jornadas de Pisba. El 7 de agosto, despus de algunos
pequeos triunfos sobre los realistas, Bolvar bati a Barreiro
en Boyac. Dos mil patriotas, entre los que se contaban los
venezolanos que haban atravesado los pramos y muchos
granadinos que suplieron a los desaparecidos, batieron a
3.000 enemigos. Soublette dijo en el parte de la batalla:
Todo el ejrcito enemigo qued en nuestro poder; fue
prisionero el General Barreiro, comandante general
del ejrcito de Nueva Granada, a quien tom en el
campo de batalla el soldado del 1 de Ries, Pedro
Martnez; fue prisionero su segundo, el coronel
Jimnez, casi todos los comandantes y mayores de
los cuerpos, multitud de subalternos y ms de 1.600
soldados. Todo su armamento, municiones, artillera,
caballera, etc. Apenas se han salvado 50 hombres,
entre ellos algunos jefes y ociales de caballera que
huyeron antes de iniciarse la accin.
Haban vencido en forma aplastante los soldados a quienes
los espaoles, en los primeros encuentros, como Pantano de
Vargas, haban titulado de mujeres porque algunos usaban las
piezas que las habitantes de Socha y otros pueblos les haban
dado para cubrirse, cuando llegaron desnudos al descender
de los Andes. Qued abierta a Bolvar la senda de Bogot. Al
saberse all el triunfo de Bolvar el 7 de agosto, huyeron el
virrey Smano y los realistas de toda ndole. El pueblo de
Bogot saque almacenes y esper jubilosamente a Bolvar.
Este encontr en las arcas ociales medio milln de pesos en
moneda. Decret el secuestro de los bienes de todos los fugi-
tivos, realistas o americanos aliados a ellos. Como no se haba
movido Pez hacia Ccuta, envi all Bolvar a Soublette, para
defender la frontera. Se trataba de evitar la reorganizacin
de los colonialistas. Otro cuerpo de tropas sali a perseguir
a Calzada hacia Popayn y desde Honda parti el teniente
Jos Mara Crdova hacia Antioquia con 150 hombres, para
sublevar a la ciudadana contra los realistas
146
.
Bolvar se ocup de muy diversos aspectos, adems de
la guerra. Sus diversos decretos desde Bogot cubrieron
amplio campo administrativo y poltico: seal el lmite de
jurisdicciones entre autoridades militares y polticas, regla-
ment los secuestros y las rentas decimales, dispuso la resti-
tucin de bienes secuestrados en los casos debidos, nombr
el gobierno provisional de la Nueva Granada, legisl sobre
rentas y tribunales, destin a los sospechosos de realismo a
146. El Proyecto de Bolvar para libertar a la Nueva Granada, en Las Fuerzas Armadas
de Venezuela, 1963, III: 60. Sobre el viaje y la travesa de los Andes, vase la descripcin
de OLeary, resaltante porque l fue actor en el paso de la cordillera. Los boletines del
Ejrcito Libertador desde Vargas, el 25 de julio de 1819, hasta el de Venta Quemada, el 8 de
agosto, al da siguiente de la batalla de Boyac, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela,
1963, III: 81-86.
Miguel Acosta Saignes
312
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
313
servir en el ejrcito, nombr la Comisin de Secuestros de
Antioquia, destin el edicio de un convento abandonado a
colegio, orden medidas para evitar malversaciones y fraudes,
acord sueldos a los mdicos, boticarios y controladores del
ejrcito y estableci medidas de emergencia sobre la acua-
cin y circulacin de monedas. Algunas rdenes econmicas
resultaron contradictorias entre la necesidad de ahorrar para
el tesoro pblico y las medidas polticas tiles a las relacio-
nes con Nueva Granada y a la integracin que se haba de
realizar con Venezuela. El 12 de septiembre decret Bolvar
una recompensa al general Santander atendiendo a los
brillantes y distinguidos servicios que haba prestado. Se le
concedi una casa que haba sido de un emigrado espaol y
la hacienda llamada Hato Grande, que haba pertenecido a
otro espaol, en Zipaquir. Dos das despus fue decretada
la reduccin de los sueldos de todos los empleados mili-
tares, civiles o de administracin, a la mitad. Es claro que
la recompensa a Santander era justa y quedaba dentro de
estrictos trminos legales, segn lo decretado en Guayana
el 10 de octubre de 1818, pero no dejaran los interesados de
comparar la reduccin a que se les someta con el premio a
Santander, 6.000 pesos de sueldo anual en un decreto cuya
segunda parte lo exceptu de la rebaja general. El segundo
artculo de la disposicin estableci: Por una gracia especial
recibir el Vice-Presidente de la Nueva Granada el sueldo que
le asigna el artculo precedente, sin embargo de lo dispuesto
por el decreto del 14 de corriente.
147
147. Qu podran pensar no solamente los soldados, que probablemente no se enteraran
de ello, sino los ociales venezolanos, de las recompensas concedidas a Santander? Segu-
ramente las mereca y era una medida poltica del Libertador el abrir las recompensas a los
militares con las destinadas a una alta personalidad granadina, que una las condiciones
de veterano jefe militar y destacado jurista. Pero se otorgaban cuando los combatientes
venezolanos y granadinos tenan que ganar batallas semidesnudos y cuando el slo aadir
En diciembre regres el Libertador a Angostura. El 14
present al Congreso un informe sobre su actividad, en el cual
propuso la creacin de la Repblica de Colombia. Resumi
su campaa as:
Sera demasiado prolijo detallar al Congreso los
esfuerzos que tuvieron que hacer las tropas del Ejr-
cito Libertador para conseguir la empresa que nos
propusimos. El invierno en llanuras anegadizas, las
cimas heladas de los Andes, la sbita mutacin del
clima, un triple ejrcito aguerrido, y en posesin de
las localidades ms militares de la Amrica Meridional,
y otros muchos obstculos, tuvimos que superar en
Paya, Gmeza, Vargas, Boyac y Popayn para libertar
en menos de tres meses doce provincias de la Nueva
Granada () Pero no es slo al Ejrcito Libertador a
quien debemos las ventajas adquiridas. El pueblo de la
Nueva Granada se ha mostrado digno de ser libre ()
Este pueblo generoso ha ofrecido todos sus bienes y
todas sus vidas en aras de la patria () Los granadinos
estn ntimamente penetrados de la creacin de una
nueva Repblica, compuesta de estas dos naciones. La
reunin de la Nueva Granada y Venezuela es el objeto
nico que me he propuesto desde mis primeras armas:
es el voto de los ciudadanos de ambos pases y es la
garanta de la libertad de la Amrica del Sur.
sal a la carne resultaba medida de la alta signicacin. Otro problema que surgi desde la
llegada de los primeros legionarios britnicos, fue la diferencia entre su atuendo y el de los
criollos, y las exigencias que hicieron para el cumplimiento de sus contratas. La primera
rivalidad abierta brot en Margarita. All, el 11 de octubre, un mes despus del decreto de
Bolvar sobre las recompensas al vicepresidente granadino, Arismendi dict un decreto
sobre fueros, prominencias y derechos de las tropas extranjeras, en el cual prometa
el cumplimiento de todo lo rmado por los representantes de Venezuela. Es evidente
que la actuacin de los extranjeros levant recelos y desconanzas. Los legionarios que
escribieron memorias se reeren constantemente a la renuencia de los soldados patriotas
a aceptar jefes extranjeros.
Miguel Acosta Saignes
314
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
315
El Congreso decret el 17 de diciembre la Ley Funda-
mental de la Repblica de Colombia, en la cual quedaban
reunidas Venezuela y Colombia en una sola bajo el ttulo
glorioso de Repblica de Colombia. Esta quedaba dividida
en tres departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca,
con las capitales: Caracas, Quito y Bogot. La capital de la
Repblica se situara en una nueva ciudad con el nombre del
Libertador. Su plan y situacin estableca la ley se deter-
minarn por el primer Congreso General bajo el principio de
proporcionarla a las necesidades de los tres Departamentos
y a la grandeza que este opulento pas est destinado por
la naturaleza. Se jaba el primero de enero de 1821 para
la reunin del Congreso General, en la Villa del Rosario de
Ccuta. El Congreso de Angostura cesara en sus funciones
el 15 de enero de 1820 y se procedera a las elecciones para
el de 1821. Seis miembros y un presidente sustituiran al
Congreso de Angostura
148
.
En Guayana, mientras el Libertador realizaba la campaa
de Nueva Granada, fue presentado el 18 de agosto al Consejo
de Administracin un proyecto de defensa de Guayana por los
ociales Toms Montilla, Jos Ucrs y Ramn Ayala. El 11 de
octubre decret Arismendi, vicepresidente, el cumplimiento
de todos los compromisos que haban sido contrados por los
representantes del gobierno, con las tropas extranjeras. Se
asentaba que gozaran de las asignaciones que de los bienes
nacionales haban sido decretadas el 10 de octubre de 1817,
segn los grados obtenidos en el ejrcito, y en el artculo 5
se estableca:
148. Relacin del Libertador al Congreso sobre los triunfos en Nueva Granada, 14 de di-
ciembre de 1819, en Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, III: 156.
Si por las escaseces que regularmente se padecen
en la campaa a causa de la distancia del centro del
Gobierno, y la dicultad de las comunicaciones no
se suministraren a las expresadas tropas la totalidad
de raciones y subsistencias convenidas, el Gobierno
queda responsable de su abono en metlico, o en la
especie que quiera cada interesado.
A Margarita haban llegado en febrero las tropas de in-
gleses reclutadas por el coronel English y las de alemanes
enlistados en Hamburgo. En agosto lleg a Margarita la
legin irlandesa que segn lo acordado con el general Juan
DEvercux deba ser de 5.000 hombres pero que no tuvo sino
poco ms de 2.500. Cuando se anunci en la isla que saldra
una expedicin de los legionarios reforzada por margariteos,
estos comunicaron su decisin de no salir del territorio insu-
lar. Urdaneta trat cuidadosamente la negativa, para que no
se produjese un choque con los ingleses, y mand a apresar
a Arismendi bajo la acusacin de que este haba promovido el
movimiento, celoso por el nombramiento de Urdaneta como
jefe de los extranjeros. Arismendi fue enviado a Angostura y
algn tiempo despus, por una rebelin ocurrida en la capital,
fue depuesto el vicepresidente Zea y colocado l que estaba
en calidad de culpable en su lugar y en ese cargo. El 12 de
junio de 1819 obtuvo Mario un gran triunfo en el hato de la
Cantaura, donde venci a las tropas espaolas reunidas en la
provincia de Barcelona y en Cuman. Despus volvi Mario
a Angostura, en su condicin de diputado y qued Bermdez
al mando de las fuerzas orientales. Morillo concibi el plan
de forzar, de todos los modos posibles, la rendicin de los pa-
triotas orientales y destin para ello gran nmero de fuerzas,
Miguel Acosta Saignes
316
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
317
aparte de las que mantena en los Llanos. En Angostura hubo
gran alarma y fue entonces cuando se instal a Arismendi
como vicepresidente. Este orden reorganizar el ejrcito de
oriente, incorporndole la legin inglesa y conri el mando
a Mario. Visit despus a Maturn y lanz una proclama a los
ingleses de la legin, asegurando que la unin de estos con
los venezolanos constituira un ejrcito invencible. Cuando
Bolvar lleg a Angostura en diciembre, dirigi una proclama
a la legin irlandesa, ofreciendo el cumplimiento cabal de
todas las promesas hechas al contratarlos. El 24 de diciembre
nombr el Libertador a Zea como ministro plenipotenciario
en Europa, con el objeto de abrir relaciones comerciales y
negociar un emprstito que no deba pasar de 5.000.000 de
libras esterlinas, para cuyo pago se destinaran los principales
ramos de la administracin pblica o se hipotecaran tierras,
minas u otras propiedades del Estado.
A nes de 1819 se supo en Venezuela que en Espaa se
alistaba un ejrcito de 20.000 hombres de infantera, 2.800
de caballera y 1.370 de artillera, en una expedicin escolta-
da por seis fragatas, 10 corbetas, bergantines y goletas, y 30
caoneras al mando del general ODonnell
149
.
El 10 de diciembre de 1819 haba vuelto Bolvar de la
campaa de Nueva Granada a Venezuela. El 10 de diciembre
estaba en Soledad, a orillas del Orinoco. Despus de intensas
gestiones, parti de nuevo hacia Bogot, el 24 del mismo
mes. El 16 de enero de 1820, desde San Juan de Payara,
despach a Antonio Jos de Sucre a comprar armas en las
Antillas. Desde Guasdalito envi instrucciones a Brin,
Arismendi, Urdaneta, Montilla y todos los jefes, para que
149. Ver Yanes, 1943, II, captulo referente al ao de 1819; OLeary, 1952: captulo XXVII.
actuasen coordinadamente de acuerdo con sus planes y con
lo que deseaba realizar en Nueva Granada. Tambin envi
directivas especiales a Pez. El 3 de marzo estaba otra vez
en Bogot. El mismo da en que public una proclama, el
8 de marzo, dirigida a los granadinos y venezolanos, acep-
taba Fernando VII la Constitucin de Cdiz. Este hecho fue
consecuencia del levantamiento de Riego y Quiroga. Las
tropas que haban estado destinadas a reforzar el colonialis-
mo espaol en Amrica, se alzaron, se negaron a partir en
labor de sometimiento de los que haca diez aos luchaban
por su libertad, e impusieron la Constitucin de Cdiz a la
monarqua. Fue la inuencia del pensamiento liberal que
en Espaa no poda plasmarse en fuerza suciente para de-
rribar la monarqua y sustituirla por una repblica, pero los
sectores populares y avanzados, lograron su triunfo decisivo
en relacin a la independencia americana.
Bolvar seguramente se convenci de que la simple pose-
sin de Guayana resultaba ms defensiva que ofensiva frente
a las numerosas fuerzas que Morillo mova en el Llano y
debido a las posiciones que los realistas ocupaban en toda la
costa, hasta Maracaibo. Por eso ide abrir una campaa por
el occidente y recomend se enviase a Mariano Montilla a la
cabeza de la legin irlandesa a un desembarco en Ro de la
Hacha. La escuadra de transporte estaba mandada por Brin.
Fue tomada la poblacin, ante la retirada de los realistas y se
produjeron despus algunos encuentros con 1.800 hombres
conducidos desde Santa Marta. Como prohibiese Montilla
el saqueo en la poblacin, parte de la legin irlandesa se
amotin, resolviendo entonces embarcar a los disidentes
hacia Jamaica. Antes de partir dieron fuego a la poblacin.
Montilla se fue a Barranquilla, donde lleg el 15 de marzo.
Miguel Acosta Saignes
318
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
319
En esta poca estuvieron activos en el oriente los generales
Arismendi, Monagas, Sedeo, y hubo muchos combates en
los Llanos. Al conocerse la aceptacin de la Constitucin por
Fernando VII, se iniciaron traslados de antiguos realistas a
las las de los patriotas, como las partidas de Tucupido, Valle
de la Pascua, Potrero y Onoto, as como poblaciones de la
costa, como Clarines y Pritu. Zaraza logr que guerrillas
de los Llanos se incorporaran a sus las. Guanape cay en
poder de los patriotas. El 22 de octubre ocup Monagas a
Barcelona. Bermdez lleg hasta la laguna de Tacarigua, al
oriente de Miranda
150
.
Morillo se dirigi el 22 de junio de 1820, desde Valencia,
al Libertador. Haba comisionado a Francisco Linares y
Juan Rodrguez del Toro para parlamentar sobre condicio-
nes de paz. A mediados de abril haba recibido de Espaa
instrucciones para hacer jurar la Constitucin en Costa
Firme. Propona ahora un corto armisticio para hablar de
paz. Pero en funcin de enemigo, desconoci la autoridad
central de Bolvar y envi mensajes a todos los jefes pa-
triotas. El 4 de julio el ayudante de campo del general La
Torre se present con pliegos para el Libertador, en San
Cristbal. Bolvar se traslad all desde Ccuta, para saber
en qu consista la delegacin. La Torre propona una
suspensin de hostilidades por 30 das. Bolvar respondi
que tratara slo sobre la base del reconocimiento de la
Repblica. Se haba producido un hecho signicativo: por
primera vez trataban los realistas con los patriotas segn
los principios de la guerra. Nunca los haban reconocido
150. Sobre todo el proceso que condujo al armisticio rmado con Morillo, han escrito
prcticamente todos los historiadores. Vanse los captulos respectivos en Yanes, OLeary
y Lecuna.
como beligerantes, sino como facciosos. La Torre envi
otro mensaje despus de algunos das, con carta a Morillo.
La respuesta del Libertador insisti en su satisfaccin por
negociaciones de paz y expuso:
El armisticio solicitado por V.E. no puede ser con-
cedido en su totalidad, sino cuando se conozca la
naturaleza de la negociacin de que vienen encargados
los seores Toro y Linares. Ellos sern recibidos con
el respeto debido a su carcter sagrado.
Todos los otros jefes patriotas rehusaron el armisticio
propuesto, con excepcin de Bermdez que, con sentido
tctico, acept una suspensin de hostilidades por algunos
das. Bolvar, al conocer los sucesos de Espaa, en los cuales
vea un acontecimiento de profunda signicacin para la
lucha libertadora, haba dirigido el 1 de julio una proclama
a los espaoles:
Vctimas de la misma persecucin que nosotros,
habis sido expulsados de vuestros hogares por el
tirano de la Espaa, para constituiros en la horrorosa
alternativa de ser sacricados, o de ser verdugos de
vuestros inocentes hermanos. Pero el da de la justicia
ha llegado para vuestro pas: el pendn de la libertad
ha tremolado en todos los ngulos de la Pennsula.
Hay ya espaoles libres. Si vosotros prefers la gloria
de ser soldados de nuestra patria, al crimen de ser los
destructores de la Amrica, yo os ofrezco a nombre
de la Repblica, la garanta ms solemne.
Miguel Acosta Saignes
320
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
321
El Libertador parti de Ccuta y dej autorizados a
Urdaneta y Briceo Mndez para parlamentar con los comi-
sionados. Estos llegaron a San Cristbal el 18 de agosto. En
medio de halagos, su proposicin era muy concreta: que se
reconociese la Constitucin de la monarqua y se enviasen
diputados a las Cortes espaolas. Bolvar estuvo en Soledad
y en Barranquilla, donde conferenci con Mariano Montilla.
Tambin estuvo all el almirante Brin. Bolvar les comunic
sus planes. A una nueva nota enviada por La Torre, contest
el Libertador airadamente:
Es el colmo de la demencia y aun ms, de lo ridculo,
proponer a Colombia su sumisin a la Espaa; a una
nacin siempre detestablemente gobernada; a una
nacin que es el ludibrio de la Europa y la execracin
de la Amrica por sus primeras degollaciones y por
sus posteriores atrocidades () Diga Ud. a su rey
y a su nacin, seor gobernador, que el pueblo de
Colombia est resuelto, por no sufrir la mancha de
ser espaol, a combatir por siglos y siglos contra los
peninsulares, contra todos los hombres y aun contra
todos los inmortales, si estos toman parte en la causa
de Espaa. Preeren los colombianos descender a los
abismos eternos, antes que ser espaoles
151
El 21 de septiembre escribi Bolvar desde San Cristbal
a Morillo, anuncindole que los patriotas aceptaran el armis-
ticio si se daban a Colombia sucientes garantas. Propuso
como sitio de reunin para rmar un tratado a San Fernando
de Apure. Morillo acept pero sali a campaa en el occi-
151. OLeary, 1952, II: 44.
dente. Los espaoles abandonaron, despus de algunos actos
blicos, Mrida y Trujillo. Bolvar propuso un armisticio por
seis meses, con la conservacin de las posiciones que tenan
los ejrcitos y las que adquiriesen hasta el momento de la
rma. Esperaba que los patriotas tomaran Santa Marta, Ro
de la Hacha y Maracaibo.
Mientras se cruzaban mensajes diversos, algunos de
violentas protestas por parte de Bolvar, debido a actitudes
de los que eran nombrados parlamentarios, Morillo movi
fuerzas hacia Carache, pueblo de la provincia de Trujillo muy
afecto a los realistas. Se enfrent a los espaoles el coronel
Juan Gmez, quien resisti con denuedo. Urdaneta cuenta un
episodio demostrativo del valor de quienes combatan junto
a Gmez. OLeary dice en sus Memorias:
Este tuvo poca prdida y la que tuvo sirvi para una
alta idea del ejrcito, porque habiendo perdido uno de
sus dragones su caballo, muerto en una de las cargas
y retirndose Gmez, qued este hombre solo y a pie,
y apoyndose sobre el cadver de su caballo enristr
su lanza e hizo frente a toda la caballera espaola y
aun mat a dos: fue cercado y herido, teniendo ya rota
el asta de la lanza y as se defenda. Hubiera muerto,
si Morillo que lo observ, no hubiera gritado que
salvaran a aquel valiente
Posteriormente lo entreg, ya curado, a Bolvar, sin exigir
canje. El Libertador devolvi espontneamente ocho hombres
del batalln Barbastro. El 26 de noviembre de 1820 se rm
un tratado de regularizacin de la guerra, en la misma casa
Miguel Acosta Saignes
322
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
323
donde siete aos antes haba rmado el Libertador el Decreto
de Guerra a Muerte. El 7 de diciembre anunci Bolvar desde
Barinas el otro tratado que se acord en Trujillo: seis meses de
tregua. En este tiempo dijo se tratar de terminar para
siempre los horrores de la guerra y de cicatrizar las heridas de
Colombia. El 28 de noviembre tuvieron Bolvar y Morillo una
entrevista que ha pasado a la historia con mucha celebridad.
El jefe espaol se embarc para Espaa el 17 de diciembre
de 1820. La Torre tom el mando del ejrcito colonialista.
La recepcin de la noticia sobre ambos tratados no fue de la
misma calidad. En occidente hubo jbilo por la paz, pero en
oriente no se acogi gustosamente el armisticio. Algunos lo
consideraron como un obstculo para recoger los frutos de
10 aos de guerra. El coronel Diego Ibarra, portador de los
tratados, hubo de sostener diversas polmicas para explicar
el sentido de ellos. Se observaron problemas en Margarita,
donde el Almirantazgo haba autorizado a algunos corsarios
para actuar hasta por 12 meses y se encontraban en plena
accin por los mares, por lo cual era imposible hacerlos
cumplir prontamente la tregua acordada. Algunos grupos de
venezolanos perdan de vista los propsitos de Bolvar y los
otros altos jefes: el armisticio permitira una reorganizacin y
mejoramiento en variados aspectos, se facilitaran las relacio-
nes comerciales con el Caribe y en el escenario internacional
apareca la Repblica con un tcito reconocimiento nunca
antes aceptado por los colonialistas.
La guerra se reanud el 28 de abril de 1821. Contribuy a
la ruptura del armisticio la liberacin de Maracaibo, acordada
por sus habitantes, el 28 de enero. Los realistas declararon que
se trataba de un incumplimiento de lo rmado con Morillo.
Urdaneta, quien haba tenido conocimiento anticipado, en
Trujillo, de los propsitos de los patriotas marabinos, respondi
a los reclamos de La Torre con un sencillo pero contundente
argumento: si en la guerra se recibe invariablemente a los
desertores, con ms razn se habra de recibir a una ciudad
entera cuyos pobladores haban decidido pasar a las las de los
patriotas. Bolvar escribi a La Torre con otros puntos de vista.
No aprob la marcha del comandante Heras, quien haba sido
autorizado por Urdaneta, hacia Maracaibo, pero arga sobre
la espontaneidad del acto de independencia de Maracaibo.
V.E. sabe observ el Libertador que entre dos
naciones en guerra el derecho comn de gentes es
el que se practica cuando no haya pactos o tratados
particulares entre ellas () Este principio debe
aplicarse ms estrictamente cuando la guerra no es
entre naciones constituidas, sino entre pueblos que se
separan de sus antiguas asociaciones para formarlas
nuevas () El armisticio de Trujillo no incluye nin-
guna clusula que nos prive del derecho de amparar a
aquel o aquellos que se acojan al gobierno de Colom-
bia () El derecho de gentes autorizaba a Colombia
para recibir a aquel pueblo e incorporarlo, o por lo
menos para entablar relaciones con l de cualquier
naturaleza que fuesen
Bolvar propuso un arbitraje para la interpretacin de los
criterios divergentes. La Torre no respondi, pero s su vo-
luntad de avisar con 40 das, segn lo rmado, para reanudar
las hostilidades cuando lo considerase oportuno. Bolvar se
adelant y el 10 de marzo le escribi, noticndole el mal
estado en que se encontraban las tropas a su mando.
Miguel Acosta Saignes
324
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
325
Entre el xito dudoso escribi Bolvar de una
campaa y el sacricio cierto de nuestro ejrcito por
la peste y el hambre, no se puede vacilar. Es pues, de
mi deber, hacer la paz o combatir. La necesidad es la
ley primitiva, la ms inexorable de todas: a ella tengo
que someterme.
Fue acordado el 28 de abril para reanudar las hostilidades
152
.
Segn el plan de campaa que elabor Bolvar para 1821,
el n del armisticio estaba jado para el 26 de mayo, pero el
28 de abril comenz de nuevo la guerra. Las instrucciones
del Libertador mandaban que el ejrcito de oriente invadiera
Caracas por donde el vicepresidente, que era Soublette, lo
creyese ms conveniente. Arismendi llevara una expedicin a
la costa de Higuerote o de Ocumare. El ejrcito de occidente,
al mando de Pez deba pasar el Apure el 26 de mayo. Si era
posible, los dos ejrcitos se reuniran en Caracas. El ejrcito
llamado La Guardia atacara Guanare, San Carlos y Valencia.
Las milicias de Mrida y Trujillo deban internarse hacia Va-
lencia. Urdaneta deba partir de Maracaibo hacia el centro.
Bolvar prevea el resultado de todos los movimientos as:
Concentrado el ejrcito espaol y reunido el ejrcito
de Occidente a La Guardia, no admite duda que se-
ra aquel batido, perdida ya su moral, el territorio,
los recursos, y siendo inferior en gran nmero; sin
embargo, para comprometer una batalla se tendrn
152. El tratado de armisticio, el de regularizacin de la guerra y la proclama de Bolvar
sobre el armisticio, pueden leerse en Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX,
1963, III: 213, 218, 221. El plan de campaa elaborado por Bolvar en marzo de 1820 (en
el mismo tomo, en la pgina 235).
los ms ciertos datos del triunfo, y no siendo as, se
comprometern slo combates parciales hasta lograr
la oportunidad de un suceso decisivo en consecuencia
de las ventajas que adquiera el Ejrcito de Oriente y
la expedicin del General Arismendi.
Bolvar haba aprovechado el tiempo del armisticio para
preparar una batalla denitiva. Borrada la posibilidad de
una invasin en 1821, por lo ocurrido en Espaa el ao
anterior, se impona un ataque masivo a los realistas,
para eliminar sus fuerzas principales. Para ese momento
haba logrado Bolvar la unidad de los ejrcitos patriotas.
Como a consecuencia de las noticias de Espaa, muchos
venezolanos se haban decidido por n por la indepen-
dencia, y los esclavos y otros sectores populares se haban
incorporado a la pelea por la independencia, ocurra una
gran coincidencia en circunstancias favorables interna y
externamente. Como no crea el Libertador en la inercia
de los factores polticos, sino en su manejo adecuado,
prepar con bastantes meses de anticipacin la batalla
decisiva por la independencia de Venezuela: Carabobo. El
13 de abril envi a Pez un detallado programa para sus
actividades. Parra Prez piensa que precisa distinguir bien
entre la capacidad de Bolvar para concebir extensos planes
estratgicos y las capacidades de Pez para actuar dentro
de campos limitados, lo cual condujo varias veces a serias
diferencias entre ellos. Por ejemplo, Pez no cumpli la
orden de Bolvar de trasladar su ejrcito a Ccuta, cuando
este se fue a la campaa de Nueva Granada por Casanare y
los Andes. Es interesante conocer cmo, dentro de las am-
plias concepciones estratgicas, el Libertador no olvidaba
Miguel Acosta Saignes
326
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
327
nunca detalles que habran correspondido a los capitanes
o tenientes. En el quinto punto de su instructivo a Pez,
de 13 de abril, le recomendaba:
Que traiga V.S. consigo todas las lanzas sobrantes y
cuantas piedras de chispa de fusil haya, porque carece
de ellas este ejrcito. Vendrn tambin todas las mu-
niciones posibles en carga, fuera de las que traigan
las cartucheras, y todas las frazadas que hayan venido
de Angostura, distribuyendo solamente en el ejrcito
las que necesite la infantera, porque esta las necesita
urgentemente, no habiendo venido las que esperaba
S.E. de Ccuta.
El memorndum aparece en tercera persona porque lo
rmaba Briceo Mndez, por instrucciones de Bolvar
153
.
En el punto sexto, se recomendaba a Pez:
Que traiga V.S. todos los caballos que haya tiles, en
pelo, de reserva para el da de una batalla. La tropa
vendr montada en los ms intiles que haya, para
que no se estropeen los nicos con que contamos
para combatir.
En el sptimo, una recomendacin inevitable:
Que S.E. cuenta con que traer V.S. todo el ganado
posible y aunque antes se lo ha recomendado as, lo
repite ahora, porque teme fundadamente que llegue
153. La preparacin de Carabobo puede verse en los documentos publicados en Las Fuer-
zas Armadas de Venezuela, 1963, III: 241-257.
a faltarnos. S.E. crea que el seor Coronel Sedeo
trajera las cuatro mil reses que se le pidieron; pero
desconfa de ver cumplida esta orden, pues an no se
sabe que haya cogido ni remitido ninguna partida.
Tambin fueron enviadas instrucciones al ejrcito de
Oriente
154
.
OLeary escribe sobre la actividad de los ejrcitos convo-
cados por Bolvar:
Quiz no hay pas alguno del mundo donde sean ms
difciles las operaciones militares que en la Amrica
del Sur. Las distancias son considerables, la poblacin
muy escasa y los caminos de ordinario tan malos, que
no hay combinacin militar que pueda calcularse con
absoluta precisin. Apenas haba expirado el trmi-
no del armisticio, cuando los diferentes cuerpos del
ejrcito se movieron conforme a las instrucciones que
tenan sus jefes respectivos y aunque no encontraron
oposicin de parte del enemigo que no se hubiese
previsto, con todo, la naturaleza del terreno y las
privaciones de todo gnero, contribuyeron a retardar
su llegada en el tiempo jado.
De acuerdo con lo ordenado por Bolvar, Urdaneta comen-
z su movimiento desde Maracaibo el 28 de abril y ocup a
Coro el 11 de mayo. Pez encontr obstculos y lleg a San
Carlos, donde haba instalado Bolvar su cuartel general, a
mediados de junio. All recibi el mando de las tres divisio-
154. Las instrucciones a Pez y el ejrcito de oriente, en Las Fuerzas Armadas de Vene-
zuela, 1964, III: 241, 243.
Miguel Acosta Saignes
328
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
329
nes del ejrcito que comandaba Bolvar; la segunda qued
a cargo de Sedeo y la tercera, de Ambrosio Plaza. Mario
fue el ayudante general del ejrcito que constaba de 6.500
hombres segn la revista que se practic en Tinaquillo el 23
de junio.
En oriente el ejrcito haba marchado sobre Barlovento,
por la laguna de Tacarigua y el ro Guapo, al mando de Ber-
mdez. ste entr a Caracas y hubo de retirarse pero volvi
y posteriormente parti hacia los valles de Aragua. Volvi
hacia Caracas el 8 de junio pero posteriormente se intern
en el Llano. Urdaneta no pudo llegar a San Carlos, atacado
por seria enfermedad. Otros grupos del ejrcito se movieron
por orden de Bolvar desde los Andes. La preparacin de la
batalla de Carabobo, que se dio el 24 de junio, ensea la ca-
pacidad de previsin de Bolvar, sus dotes de organizador, la
culminacin de sus esfuerzos por la unidad de la accin, su
poder de organizacin estratgica
155
.
Lecuna resume as los resultados militares y polticos del
triunfo de Bolvar en Carabobo:
El ejrcito de La Torre, incluyendo las divisiones
auxiliares por su composicin y disciplina, era el ms
fuerte de la Amrica Espaola, y situado en el Centro,
amenazaba a todas las Colonias. Su destruccin se
hizo sentir en gran parte del continente Hispanoame-
ricano. El 15 de septiembre los pases centroamerica-
nos se declararon independientes; el 21 de septiembre
capitul la plaza del Callao y el 28 del mismo mes se
consum la independencia de Mxico. Contribuyeron
tambin a estos resultados los desrdenes polticos de
155. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1964, III: 253.
Espaa, bajo el gobierno de los liberales. En Colombia
las plazas fuertes de Cartagena y Cuman se rindie-
ron el primero y el 16 del siguiente mes de octubre
y Panam proclam su liberacin e incorporacin a
Colombia el 28 de septiembre
156
.
Bolvar comunic al Congreso su victoria el 25 de junio
de 1821. El ejrcito espaol inform pasaba de 6.000
hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones
pacicadoras. Este ejrcito ha dejado de serlo: 400 hombres
habrn entrado hoy en Puerto Cabello. En su proclama a los
caraqueos, declar el Libertador que slo una plaza fuerte
quedaba por rendirse, Puerto Cabello. En oriente, Cuman pas
denitivamente a manos patriotas, el 16 de octubre. La Guaira
capitul poco despus de Carabobo, el 4 de julio. No las nombr
Bolvar porque no se trataba de plazas como Puerto Cabello,
cuyo sometimiento costara mucho tiempo y esfuerzo
157
.
El 4 de julio rm Antonio Mario, vicepresidente del
Congreso de Ccuta, la resolucin del Congreso para formar
un nuevo ejrcito en el departamento de Cundinamarca, con
8.000 o 10.000 hombres. La nueva Repblica se aprestaba para
las tareas de enfrentarse a los esfuerzos desesperados que ha-
ran los colonialistas, fuertes todava hacia el sur y en ciertos
sitios del interior de la nacin. El Libertador se aprestaba para
marchar hacia las regiones meridionales y en Venezuela pareca
asegurada la paz con la mitad del ejrcito, por lo cual parti
156. Lecuna, 1960, II: 56. Nos preguntamos qu signic para el doctor Lecuna la expre-
sin desrdenes polticos de Espaa. Creemos que lo que all ocurri con el movimiento
de Riego, Quiroga y las tendencias liberales, no fueron desrdenes sino tendencias y
esfuerzos por un nuevo orden.
157. Bolvar al Congreso despus de Carabobo: Las Fuerzas Armadas de Venezuela,
1964, III. El parte de la batalla en la pgina 261. La proclama del Libertador a los caraque-
os, en la pgina 267.
Miguel Acosta Saignes
330
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
331
hacia Cundinamarca. Escribi a Santander la impresin que
dejaba el pas en el viajero: Venezuela entera es la imagen de
una vasta desolacin, mas Coro es la Libia, donde no hay ni
aun agua que alimente a los seres vivientes. Un verano de dos
aos ha hecho ms inhabitable aquel desierto
158
.
Como acontecimiento del ao 21, junto al triunfo en Cara-
bobo, estuvo la reunin del Congreso en Ccuta. A l dirigi
el Libertador una comunicacin poco despus de Carabobo,
el 14 de julio, sobre la libertad de los esclavos:
La sabidura del Congreso general est perfectamente
de acuerdo con las leyes existentes en favor de la manu-
misin de los esclavos; pero ella pudo haber extendido
el imperio de su beneciencia sobre los futuros colom-
bianos que, recibidos en una cuna cruel y salvaje, llegan
a la vida para someter su cerviz al yugo. Los hijos de los
esclavos que en adelante hayan de nacer en Colombia,
deben ser libres, porque estos seres no pertenecen ms
que a Dios y a sus padres, y ni Dios, ni sus padres los
quieren infelices. El Congreso general, autorizado por
sus propias leyes, y an ms, por la naturaleza, puede
decretar la libertad absoluta de todos los colombianos
al acto de nacer en el territorio de la Repblica. De este
modo se concilian los derechos posesivos, los derechos
polticos y los derechos naturales.
Esta era una limitacin a lo decretado por el propio Bol-
var en 1816. Entonces haba concedido entera libertad; ahora
la converta slo en bien de los futuros nacidos. Mientras en
Angostura haba implorado la libertad como su propia vida,
158. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1964, III: 275.
autorizaba ahora que se limitase, por una ley, lo que en Car-
pano y Ocumare haba otorgado. Ocurra sin duda a Bolvar
lo mismo que a Pez, quien cuenta en su Autobiografa cmo
hubo de enfrentarse varias veces a los propietarios de esclavos,
cuando intent libertarlos. l tambin, como Bolvar, los
incorpor en calidad de ciudadanos a su ejrcito, en 1816. Al
referirse a la frase del Libertador segn la cual un pueblo no
puede ser libre si mantiene esclavos en su seno, escribe:
Adems de ser una verdad axiomtica, yo la puse en
prctica cuando en Apure mandaba en jefe el ao de
1816. Muchos de los esclavos fueron despus valien-
tes ociales que se distinguieron en el ejrcito. Ms
tarde trat muchas veces de extirpar la esclavitud en
Venezuela. Los propietarios se me opusieron en 1826,
en 1830 y en 1847; con un pretexto u otro, jams acep-
taban un acto de justicia que a todos hara bien
159
.
Sin duda, Bolvar, ante el Congreso de Ccuta, expresaba
una contradiccin de su clase: en 1816 en el camino de la
unidad de todas las fuerzas, se concedi la libertad a todos los
esclavos. Despus del triunfo de Carabobo, se restringa la pe-
ticin. Inuira sin duda el poderoso factor de los propietarios
de Cundinamarca. Adentro del sector de los criollos a quienes
l representaba en primer trmino, los grandes propietarios
de tierra eran contrarios a la libertad de los esclavos, mientras
la gente dedicada al comercio o a la especulacin monetaria, o
a la poltica, o al ejrcito, no senta perjudicados directamente
sus intereses con la reivindicacin. Aun dentro del grupo
de los propietarios de haciendas, existan algunos menos
159. Itinerario, 1970: 200; Pez: Autobiografa, 1946: 403.
Miguel Acosta Saignes
332
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
333
opuestos a la liberacin de los esclavos, pues haban visitado
pases europeos donde el trabajo se pagaba y las ganancias
eran muy altas. Tambin responda Bolvar a lo resuelto por
el Congreso de Angostura, donde no se haba impuesto su
criterio, sino el de los representantes de los terratenientes.
All se reconoci solemnemente el principio sagrado de que
el hombre no puede ser la propiedad de otro hombre, pero
no se procedi en consecuencia. Fue acordado prejar un
trmino prudente dentro del cual quedase enteramente extin-
guida de hecho la esclavitud, como queda abolida de derecho.
Esta abolicin de derecho se hizo vigente en la prohibicin
de introducir esclavos en la Repblica, mantener la libertad
de quienes la hubieran obtenido (aunque no se especic
por cules medios) y concederla sucesivamente a los que
se presentaron a servir en la milicia, supieran algn arte u
ocio, manifestaran alguna habilidad o talento particular, o se
distinguieren por su honradez, conducta y patriotismo. Or-
denaba el decreto, adems, levantar un censo de los esclavos
existentes en 1820 y crear un fondo de indemnizacin para
los propietarios. Pero el Congreso resolvi el 22 de enero de
1820 suspender la aplicacin de lo ordenado. Dej vigente
slo la prohibicin de introducir esclavos y la posibilidad de
que se concediese la libertad por algn servicio distinguido,
con la consiguiente indemnizacin a los dueos, con lo cual
el Congreso de Angostura borraba los decretos de Bolvar en
1816 y restableca la esclavitud. Por eso no se atrevi a pedirla
en forma total, sino a sugerir un procedimiento, al Congreso
de Ccuta. Este expidi el 21 de julio de 1821 la ley sobre la
libertad de los partos, manumisin y abolicin del trco de
esclavos, que se llam comnmente ley de vientres
160
.
160. Materiales, 1964: 266, 289.
El Congreso decret el 19 de octubre facultades extraor-
dinarias para el presidente en campaa. Podra mandar las
armas todo el tiempo que lo creyese conveniente, sustituido
en las funciones del poder ejecutivo por el vicepresidente;
podra aumentar el ejrcito, segn las necesidades, exigir con-
tribuciones al pas, admitir desertores del enemigo, conferir
grados y ascensos, conceder recompensas en nombre de la
Repblica a pueblos e individuos, organizar el pas liberado,
imponer penas y conceder indultos. Era la base para que
Bolvar se dirigiese a liberar la provincia de Quito. El decreto
cubri de antemano la posibilidad de la peticin que se hizo
a Bolvar posteriormente de trasladarse a Per. El 14 de oc-
tubre autoriz el Congreso al ejecutivo para nombrar un jefe
superior que extendiese su autoridad a los departamentos de
Orinoco, Zulia y Venezuela que componan lo que se haba
llamado departamento de Venezuela al fundarse la Repblica
de Colombia
161
.
Cuando Bolvar parti hacia el sur, despus de Carabobo,
qued de hecho distribuida la hegemona de su mando ejer-
cido desde 1816. Se converta Pez en la gura dirigente de
Venezuela, surga en Cundinamarca la gura de Santander,
nombrado vicepresidente y empezaba Sucre su destacada,
actuacin en Guayaquil, que lo llevara hasta la fundacin de
Bolivia. Los mantuanos de Venezuela se reagruparon segn
sus intereses. Pez los defendi. Santander fue el centro de
los criollos de Cundinamarca y emple sus capacidades en
benecio de su clase. En Per encontr Bolvar transitoria-
mente otro campo de guerra y de organizacin poltica. En
Venezuela haba recibido Pez el 18 de enero de 1821 una
161. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, III: 305.
Miguel Acosta Saignes
334
delegacin de poder del presidente Bolvar para repartir
bienes nacionales. Eso le conri capacidades econmicas y
polticas. En Cundinamarca, Santander, como vicepresidente,
ejerci durante las prolongadas ausencias de Bolvar el cargo
de presidente. Bolvar se convirti ms que nunca en un jefe
de la guerra en la Amrica del Sur. Sus concepciones polticas
iban con l, pero no necesariamente llegaban a convertirse
en realidades, a travs de centenares de kilmetros. Los man-
tuanos en Venezuela, los criollos en Bogot, la clase dirigente
en Per, consolidaban, al margen de la guerra, despus de
1821, las bases de futuras hegemonas. Y mientras Bolvar
mantena el ideal de las federaciones y confederaciones de
repblicas, las clases que lo apoyaban como brazo ejecutor,
preparaban las leyes, aplicaban los decretos segn su conve-
niencia y se disponan a dar respaldo a otros guas que fuesen
surgiendo sin los impulsos utpicos del Libertador. Este se
deni reiteradamente despus de 1821 como hombre de
guerra. El 16 de septiembre, cuando iba hacia Ccuta, deca
a Gual: persudase Ud. que no sirvo sino para pelear, o,
por lo menos, para andar con soldados, impidiendo que otros
los conduzcan peor que yo. Expuso tambin entonces su
permanente sueo en una fantasa: La historia dir: Bolvar
tom el mando para libertar a sus conciudadanos, y cuando
fueron libres, los dej para que se gobernasen por las leyes,
y no por su voluntad. Esta es mi respuesta, Gual
162
162. Itinerario, 1970: 202.
Expansin
de la patria
Hay circunstancias particulares que no permiten
obrar con libertad aun a los seres ms perfectos.
SIMN BOLVAR
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
337
Captulo I
El hombre de la guerra
B
olvar escribi a Gual en septiembre de 1821 que l no
serva sino para pelear o para andar entre soldados. En
otra ocasin posterior sintetiz su pensamiento al calicarse
como el Hombre de la Guerra. En Venezuela haba peleado
en el inmenso campo de la poltica, que comprende la guerra.
Desde 1813 su preocupacin constante fue consolidar una re-
pblica, para lo cual entre otras cosas haba que dar batallas.
Despus instal el Congreso de Angostura y no slo consolid
en Bogot el gobierno civil, sino fund la extensa nacin de
Colombia. Carabobo rubric todo lo anterior mientras en C-
cuta el constituyente legislaba para un territorio que l deba
integrar. Entraba ahora plenamente en el campo de la guerra y
era enteramente consciente de ello. Poco despus de su carta a
Gual en comunicacin al presidente del Congreso declar: Yo
no soy el magistrado que la repblica necesita para su dicha;
soldado por necesidad y por inclinacin, mi destino est sea-
Miguel Acosta Saignes
338
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
339
lado en un campo o en cuarteles. Comenzaba a ser, con toda
claridad, el instrumento blico fundamental de las clases que lo
haban convertido en el gran gua, con el aprovechamiento de su
genio. Ganaba grandes batallas decisivas y construa repblicas
diplomtica y organizativamente. Pero en los congresos cons-
tituyentes quedaban como utopas sus recomendaciones y no
se alteraba la vieja estructura colonial de produccin esclavista.
Luchaban all los representantes de los grandes propietarios,
federalistas por necesidad de sus intereses regionales y locales
contra los militares centralistas, futuros propietarios de grandes
bienes diversos, y con los votos variables de comerciantes y
usureros, a veces en mixtura con la posesin de bienes agrcolas.
Los derechos adquiridos por los jefes militares en las guerras de
independencia empezaban a transformarse, desde Angostura,
en derechos de mando y ellos uctuaban entre acompaar a los
propietarios de haciendas o reclamar directamente los lugares
preeminentes en la repblica recin nacida. Los hombres de
bufete, por quienes ninguna simpata mostraba el Libertador,
eran sin embargo los autores de las leyes que l deba seguir y
tuvo una de las primeras grandes pruebas de sus limitaciones
como Hombre de la Guerra, cuando, casi desesperado, hubo
de aguardar interminablemente los permisos que necesitaba
en la campaa del Sur para trasladarse a Per. La licencia que
no le lleg le impidi estar presente en Ayacucho, fruto de
su previsin y de la de Sucre, batalla que l quera conducir
personalmente como premio nal. Despus de Carabobo co-
menz a ser inmisericordemente el instrumento de los criollos
colombianos, de los mantuanos de Venezuela y de los godos de
Per en el mundo de las armas. Ello coincidi con una parte
de su estrategia extensa, pues su inagotable energa lo llevaba
a realizar, y no slo al trazo de los grandes planes. Al concluir
la batalla de Carabobo ya miraba muy lejos al Sur, como se
expresa en su correspondencia. La meta era la de una derrota
nal a los ejrcitos espaoles que, si lograban consolidarse en
algn lugar americano, podan servir para futuros intentos de
retomar el mando los colonialistas.
El 16 de agosto de 1821 escribi el Libertador a Santander,
desde el Tocuyo:
Mi amigo le conaba voy a hacer a Ud. una visita,
dejando esto ya arreglado y tranquilo en cuanto es
posible. Antes de ir al Congreso pienso pasar por Ma-
racaibo a arreglar aquello, que no est muy arreglado,
segn se dice. Luego sigo a Ccuta y a mediados de
septiembre estar en Bogot, de paso para Quito. Pero
cuidado, amigo, que me tenga Ud. adelante 4 o 5.000
hombres, para que el Per me d dos hermanas de
Bogot y Carabobo. No ir si la gloria no me ha de
seguir, porque ya estoy en el caso de perder el camino
de la vida, o de seguir siempre el de la gloria. El fruto
de once aos no lo quiero perder con una afrenta, ni
quiero que San Martn me vea, si no es como corres-
ponde al hijo predilecto. Repito que mande Ud. lo que
tenga al Sur para que all se forme lo que se llama un
ejrcito libertador.
Nunca se ha sealado por los bigrafos de Bolvar cmo
no slo en 1821 vea con entera claridad las tareas indispen-
sables en el Sur, sino cmo asuma ntegramente el papel de
Hombre de la Guerra como la gran misin, sin menoscabo
de su actividad poltica ni de su condicin de alfarero de
repblicas. En la misma carta sealaba a Santander:
Miguel Acosta Saignes
340
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
341
Yo no hablar a Ud. nada, porque no tengo tiempo
para nada, quiero decir de congreso, constitucin,
vicepresidentes y todas las dems socalias de Ccuta
y sus cercanas. Estas bagatelas me haran escribir
una resma si yo supiera escribir y tuviera tiempo.
Digo ms, ni aun de palabra podr decir la mitad de
las cosas que se me ocurren sobre estas miserias.
Miserias de las cuales dependen nuestra vida y alma,
sin contar el honor y la gloria.
He all el origen de sus constantes actitudes contra legu-
leyos y embajadores. Se mostraba en esa actitud el resultado
de sus experiencias en Angostura y lo que poda prever sobre
el constituyente de Ccuta. El 19 de agosto, desde Trujillo
avis a Soublette: Mis miras () se dirigen hacia el Sur.
Le ordenaba enviar a Santa Marta tropas y buques, es decir,
mientras se iba acercando a su ruta meridional, tomaba las
tropas y equipos que necesitara. Era la estrategia activa, pro-
pia de su condicin de poltico y guerrero. Tambin seal a
Soublette algunos tropiezos posibles: Las cosas del Sur no van
muy bien y San Martn est en armisticio con los enemigos:
quiera Dios que no haya evacuado el Per. Ese mismo da
escribi nuevamente a Santander y resuma sus planes as:
Se necesita de nuevos sacricios, amigo, para reunir
a las tres hermanas de Colombia. Yo preveo que las
cosas del Sur irn cada da empeorando, por lo mismo
debo ir all con un ejrcito digno de los vencedores
de Carabobo y Boyac. La hermana menor no debe
marchitar los laureles de las dos primognitas. Fr-
meme Ud. un ejrcito que pueda sostener la gloria de
Colombia a las barbas del Chimborazo y Cuzco, que
ensee el camino de la victoria de los vencedores de
Maip y libertadores del Per. Quin sabe si la provi-
dencia me lleva a dar la calma a las aguas agitadas del
Plata, y a vivicar las que tristes huyen de las riberas
del Amazonas!!! Todo esto es soar, amigo.
Pero eran sueos basados en el conocimiento de los sucesos
de Amrica. Bolvar fue siempre un soador con los pies en la
tierra, un ensoador ms bien, comprobacin del pensamiento
posterior de otro gran constructor, Lenin, quien alguna vez
seal la necesidad de los sueos, es decir, de los proyectos
entraables, para impulsar el progreso de las sociedades.
En su estrategia americana, Bolvar vea la necesidad
de coordinar todos los esfuerzos libertadores, como ya lo
haba experimentado en Venezuela, desde 1816 hasta 1821.
Carabobo haba sido en gran parte fruto de su esfuerzo de
coordinacin y de unidad combatiente. Por eso escribi a San
Martn el mismo da en que enviaba carta a Santander desde
el Trujillo venezolano:
Mi primer pensamiento en el campo de Carabobo,
cuando vi mi patria libre, fue V.E., el Per y su ejrcito
libertador. Al contemplar que ya ningn obstculo
se opona a que yo volase a extender mis brazos al
libertador de la Amrica del Sur, el gozo colm mis
pensamientos. V.E. debe creerme: despus del bien
de Colombia, nada me ocupa tanto como el xito de
las armas de V.E. tan dignas de llevar sus estandartes
gloriosos donde quiera que hay esclavos que se abri-
guen a su sombra. Quiera el cielo que los servicios del
ejrcito colombiano no sean necesarios a los pueblos
Miguel Acosta Saignes
342
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
343
del Per. Pero l marcha penetrado de la conanza
de que, unido con San Martn, todos los tiranos de la
Amrica no se atrevern ni aun a mirarlo.
En la misma fecha escribi Bolvar al almirante Cochrane:
La mayor satisfaccin que mi corazn va a sentir al
acercarme al antiguo imperio de los Incas, y a las re-
pblicas nacientes del hemisferio austral, ser el del
tributo de admiracin que voy a ofrecer a uno de los
ms ilustres defensores de la libertad en el mundo.
S, milord, yo voy a tener la dicha de conocer a Ud.
en el reciente teatro de sus glorias en las aguas del
Pacco. Yo convido a V.E. para que, con su victoriosa
cooperacin, venga a las extremidades de Colombia,
sobre las costas de Panam, a dar su bordo a los
soldados colombianos que, dejando ya las banderas
del triunfo sobre los muros de la repblica, quieren
volar a los Andes del Sur a abrazar a sus intrpidos y
esclarecidos hermanos de armas
No slo tenda Bolvar la mano a los libertadores del Sur,
sino deseaba establecer una relacin fructfera: la de encon-
trar transportes para los batallones que llevaba. A OHiggins
escribi el mismo 23 de agosto:
Desde el momento en que la Providencia concedi
la victoria a nuestras armas en los campos de Cara-
bobo, mis primeras miradas se dirigieron al Sur al
ejrcito de Chile. Lleno de los ms ardientes deseos
de participar de las glorias del ejrcito libertador del
Per, el de Colombia marcha a quebrantar cuantas
cadenas encuentre en los pueblos esclavos que gimen
en la Amrica meridional () Dgnese V.E. prestar
su proteccin a esta empresa bienhechora y todos
nuestros hermanos sern para siempre libres.
Al da siguiente dirigi el Libertador carta al doctor Jos
Mara Castillo Rada. Le peda ayuda y le resuma sus planes
inmediatos:
Venezuela le escribi ya no quiere ms guerra.
Esta situacin afortunada me pone en el caso desea-
do de redondear a Colombia y aun de auxiliar a San
Martn, si fuere necesario, para alejar as la guerra
de nuestras fronteras. Mi edecn Ibarra marcha en
comisin cerca de Ud., del General Santander y del
General San Martn, para manifestarles mis nuevos
designios, que deben ser reservados cuanto sea
posible. Dos cosas necesito para cumplirlos: dinero
y reserva. Por lo mismo espero que Ud. procure
auxiliarme en ambas cosas. Mi edecn me ahorra
el trabajo de ser largo. Voy a Maracaibo a afrontar
la expedicin; en seguida ir a Santa Marta con el
mismo objeto, quiz despus pasar al Choc, con
direccin al Sur () Mucho siento no poder ir a
visitar a Ud. y a ofrecer al Congreso mi homenaje;
pero el tiempo, deca Sneca, es lo ms precioso; la
vida es corta, no s cundo la perder; un da perdido
es irreparable.
Cmo quera actuar con celeridad, se lo contaba a Gual
en carta del 16 de septiembre, desde Maracaibo:
Miguel Acosta Saignes
344
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
345
Parece que, por todas partes, se completa la emancipa-
cin de la Amrica. Se asegura que Iturbide ha entrado
en junio en Mjico. San Martn debe haber entrado,
en el mismo tiempo, en Lima, por consiguiente, a
m es que me falta redondear a Colombia, hasta que
se haga la paz, para completar la emancipacin del
Nuevo Continente
163
.
El redondear a Colombia signicaba libertar el tercer
departamento, Quito, vencer en la regin de los pastusos
y dar una gran batalla denitiva que ya prevea como her-
mana de Boyac y Carabobo segn escribi a Santander.
La tarea de completar la independencia de los tres departa-
mentos de Colombia haba comenzado antes de 1821. Sucre
estaba desde los primeros meses de ese ao en Guayaquil.
Pedro Len Torres era comandante en jefe del ejrcito del
Sur. En abril de 1821 noticaba Sucre la imposibilidad en
que haba estado de completar una recluta propuesta. El
12 de mayo escribi al ministro de Guerra, Briceo Mn-
dez, quien lo haba sustituido en el cargo, que ya tena en
movimiento los pueblos, pero en esa fecha todos los cami-
nos de la provincia de Guayaquil eran intransitables y los
caballos, cuyos cascos se ablandaban, quedaban inservibles
por dos o tres meses. Se repetan en Guayaquil y en la
campaa de Quito los problemas que tantas veces haban
sido confrontados en Venezuela. Sucre se hallaba lleno de
deudas y con nmero innito de enfermos. Como deba
mantener inactivos a los reclutas, aumentaban constante-
mente los gastos. Un comerciante de Guayaquil se ofreci
a suministrar lo que necesitase el ejrcito, y Sucre cavilaba
163. Bolvar, 1947, II: 578-589.
sobre cules conveniencias induciran al hombre a servirle.
Sus problemas con los reclutas los sintetizaba a Santander
el 15 de mayo, as:
Nuestras tropas tienen aqu una reputacin que no
adquirieron los romanos sino despus de muchas con-
quistas; de manera que para sostenerla es menester
empear todo el cuerpo con los pobres diablos que
me han dado para esta campaa; y aunque los ene-
migos han puesto en movimiento todos sus medios
de defensa, creo que podremos echarlos de nuestro
tercer departamento.
Ya se presentaban a Sucre problemas que anticipaban
lo que pasara despus de Ayacucho, con militares sin em-
pleo. En junio contaba a Santander que muchos ociales
veteranos le haban solicitado colocacin y trataba de no
desagradarlos, mostrndoles las necesidades del ejrcito,
que volvan imposible nuevas incorporaciones. Tema que
los guayaquileos empezasen pronto a desertar. La nica
manera de evitarlo, segn pensaba, era el apresuramiento
de las actividades blicas. A Bolvar le contaba el 4 de julio
sus preocupaciones:
Entre el suelo y el cielo no nos permiten hacer nada.
Llueve an mucho () Los auxilios que me da el go-
bierno para nuestras tropas son: vestirlas, dar media
paga a los ociales de los batallones, una racin a la
tropa, consistente de una y media libra de carne, 4
onzas de arroz, seis y ocho pltanos, un octavo de
botella de ron y medio real por plaza
Miguel Acosta Saignes
346
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
347
Sucre pidi a San Martn que le enviase un cuerpo de
caballera. Al ministro de Guerra contaba el 14 de julio cala-
midades de la estacin:
El batalln Guayaquil le refera que est en
Babahoyo, ha sufrido 70 enfermos y 23 desertores en
slo 15 das. A mi regreso aqu, hoy, he encontrado
130 enfermos, en los dos batallones nuestros, que
tienen adems en los hospitales del Morro otros 140
hombres. Un tan crecido nmero de bajas depende de
la estacin; porque la tropa est bien tratada, come
y se asiste como nunca ha estado, y se halla regular-
mente vestida.
El 20 de julio cont Sucre a San Martn que el batalln
que estaba en Babahoyo se haba pasado a los realistas. El
31 de julio, con el mote de Ejrcito Libertador. Divisin del
Sur. Cuartel General en Guayaquil, comunic a Briceo
Mndez una brillante victoria en Yaguachi, pero el 12 de
septiembre siguiente se produjo un desastre en Ambato,
debido al gran nmero de enfermos y desertores y a que los
reclutas de caballera jams haban visto antes un caballo. Se
consolaba pensando que los aguaceros y desbordamientos de
ros protegeran la provincia durante todo octubre. El 19 de
ese mes recont sus tropas y hall que con 70.000 habitantes,
el territorio no haba dado sino 200 reclutas. Peda refuerzos
a San Martn y esperaba tropas de Colombia. En noviembre
invent Sucre enviar un buque de los destinados a buscar
tropas colombianas, lleno de sal. Se vendera a buen precio
y le suministrara fondos. En diciembre tuvo problemas, que
ya se haban producido antes, con ociales britnicos. Estos
pedan sus pagas enteras, cuando los ociales en general no
reciban sino dos tercios. En diciembre le envi las gracias a
San Martn, quien haba dado su aceptacin para que fuesen
colombianos a su ejrcito. El 17 de diciembre de 1821 deca
Sucre desde Guayaquil a Bolvar: Los enemigos no han te-
nido embarazo en manifestar que temen su llegada ms que
a diez escuadrones, porque entonces no slo desconfan de
los pueblos sino de sus tropas mismas
164
.
Hemos sealado el comienzo de la actuacin de Sucre
hacia el Sur, para mostrar cmo la formacin de los ejrcitos
meridionales suscit los mismos problemas que haban con-
frontado los libertadores en Venezuela. A veces en Ecuador,
Per y Bolivia fueron peores. No existan all las extensas
llanuras que tantos aspectos de la guerra solucionaron
en Venezuela. Y los climas fros obstaculizaban muchos
procedimientos de recluta y obligaban a mayores cuidados
con la alimentacin, el vestido y los lugares de abrigo. La
nueva etapa en la vida de Bolvar y Sucre, as como de los
contingentes que los acompaaron desde Venezuela, fue de
tantos sufrimientos como la anterior y a veces con mayores
dicultades. Bolvar haba andado por diversos lugares en los
ltimos meses de 1821, en Cundinamarca. El 26 de enero
de 1822 lleg a Popayn, desde Buga, adonde haba ido en
labores de reorganizacin. OLeary, al referirse a los cuidados
del Libertador, escribe:
Ms de una vez he descrito la dicultad de organizar y
mover un ejrcito en Colombia () escasos recursos
del pas en que se ejecutaban () Cuntos no seran
los sufrimientos y fatigas de aquellas tropas en esa
164. Archivo de Sucre, 1973, I: 304, 312, 315, 322, 330, 335.
Miguel Acosta Saignes
348
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
349
marcha de ms de 700 leguas, por un pas escasamente
poblado, falto de los recursos ms indispensables para
la vida, empobrecido por la guerra, en una palabra,
casi en el estado primitivo de los pueblos. No es de ex-
traarse que en semejante marcha hubiese un cuerpo
que perdiese la tercera parte de su fuerza, ni que al
llegar a Popayn en el hospital hubiese ms enfermos
que sanos en el cuartel. Popayn, cuyo benigno clima
es proverbial, se incion con los grmenes de toda
suerte de enfermedades contradas por las tropas en
sus prolongadas marchas por regiones deletreas y
gran nmero de vencedores en Boyac y Carabobo
encontraron all una tumba prematura.
165
El 17 de diciembre de 1821 el ministro de Guerra, Pedro
Briceo Mndez, envi desde Bogot instrucciones al inten-
dente de Venezuela y encargado de Guerra en Venezuela,
Carlos Soublette, para el mantenimiento de tropas perma-
nentes y activas en su jurisdiccin. El 10 de diciembre se
dictaron disposiciones sobre la Guardia del Libertador que
iba a llegar a Popayn. Los soldados de ese cuerpo recibiran
paga ntegra y los reclutas slo una cuarta parte. Se indica-
ban diversas providencias para que la tropa no sufriese en
las marchas
166
.
El 7 de febrero de 1822 dispuso el ministro de Guerra,
Briceo Mndez, el reclutamiento de 4.000 hombres en los
departamentos de Cundinamarca y Bogot. En el departamen-
to del Zulia se debera completar por recluta a los batallones
Tiradores, Carabobo y Maracaibo. El Libertador esperaba
165. OLeary, 1952, II: 119.
166. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, III: 466- 467.
refuerzos para marchar hacia Pasto. Sucre continuaba sus
labores. El 24 de febrero decret diversas medidas para per-
mitir las operaciones hacia Quito y ofreci suprimir dentro
de poco los estancos, tributos y alcabalas. El 10 de marzo cre
una milicia nacional. Despachaba desde Cuenca. Debido a la
inuencia de los curas en los habitantes, Sucre, y despus
Bolvar, se rerieron reiteradamente a su propsito de que
se conservase la religin. Sucre escribi el 6 de febrero desde
Yulug: El inters de la religin ultrajada vilmente nos debe
animar a todos a prestarnos sin reservas a cuantos servicios
puedan conducir al aniquilamiento y destruccin de enemigos
tan detestables. El 24 de febrero anunci en un decreto:
Aunque en poco tiempo se destruirn los estancos y
los tributos, se quitarn las alcabalas de productos
territoriales y en n se establecer un rgimen que
haga sentir al pueblo las mejoras del gobierno de la
Repblica, se continuar por ahora el anterior sistema
de administracin en tanto que restablecindose el
orden, nombrados los empleados y organizado el pas,
se ponen en planta las nuevas instituciones.
Pidi, de manera persuasiva, cooperacin de los pobla-
dores as:
Los ciudadanos que quieran manifestar sus deseos
de socorrer en sus trabajos a la Divisin Libertadora
pueden dar las seales de su patriotismo auxilindola
con ganados, trigos, alberjas, y en n, con todos los
granos y artculos de subsistencia que se recibirn en
comisara como donativos para las tropas.
Miguel Acosta Saignes
350
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
351
Fue, adems, nombrado comandante general de la pro-
vincia, Toms de Heres. El 27 estimul a los cuencanos:
Nuestra caballera necesita remontarse. Estoy per-
suadido que los ciudadanos de Cuenca ocultaron sus
caballos de la requisa hecha por los espaoles, con
el n de presentarlos al ejrcito libertador, y yo me
lisonjeo que recibir este testimonio de patriotismo
del pueblo cuencano.
El 10 de marzo decret Sucre: Los indios sern considerados
en adelante como ciudadanos de Colombia y los tributos () que-
dan abolidos Debido a las necesidades del ejrcito, se mandaba
cobrar la mora que de los aos 20 y 21 tenan los indgenas. Se
conceda una rebaja de la tercera parte de la deuda. Tambin se
eximi a los indios de los meses anteriores del ao de 1822, de
modo que slo deberan pagar los tributos correspondientes a los
aos 1820 y 1821, con un tercio de rebaja. Como, a pesar de todas
las medidas tomadas, existan serios problemas para la manuten-
cin del ejrcito, cuando decret el 10 de marzo que se levantara
un batalln de infantera compuesto de ocho compaas, orden
que cada una ira a un pueblo de la provincia, lo cual permita
fuesen mantenidos los reclutas aun en sus propios pueblos. El 12
de marzo de 1822 se dirigi al Cabildo para observarle que despus
de 20 das de ocupacin de la provincia por el Ejrcito Liberta-
dor, slo se haban incorporado 25 reclutas. Pidi un emprstito
pagadero con la mejor renta provincial y se garantizaba con los
60.000 pesos que habran de pagar los indgenas por los tributos
atrasados de 1820 y 1821. Entre persuasivo y amenazador, Sucre
manifestaba al Cabildo que tomara las medidas necesarias
167
.
167. Archivo de Sucre, 1974, II: 8-58.
Los cuencanos se quejaron al Libertador de todos los
funcionarios militares y civiles. Los acusaban de estupros,
violencias, robos. En parte eran quejas contra Sucre y el
ejrcito de venezolanos y granadinos.
Cuando las tropas conducidas por Bolvar a Popayn se
repusieron un poco y pasaron el Juanamb, los realistas se
atrincheraron en las serranas de Cariaco. All, el 7 de abril,
en Bombona, obtuvo con batallones venezolanos y granadinos
una importante victoria el Libertador. Tomaron parte los
batallones Ries y Vargas, que iban de Venezuela, y el Bogot,
de Cundinamarca. Despus de la batalla hubo de ser llevado
Bolvar en litera hasta el sitio de El Peol, pues enferm se-
riamente. El 23 de abril obtuvo Sucre, en su campaa, una
victoria en Riobamba. Con un pequeo refuerzo, restos de
un cuerpo de 800 hombres que las enfermedades redujeron
a la tercera parte, gan Sucre el 21 de mayo la batalla nal
de la campaa del Ecuador con su libertad: Pichincha. Segn
inform el propio Sucre, los resultados fueron la ocupacin
de Quito y de todo el departamento, 1.100 prisioneros, 400
muertos de los enemigos. El parte, rmado por l nalizaba
as: La Divisin del Sur ha dedicado sus trofeos y sus laureles
al Libertador de Colombia. El triunfo signic la eliminacin
de las guerrillas que en la regin de Quito segn sealaba
OLeary, quien combati en Pichincha signicaban lo mismo
que las de Pasto y Pata. Los quiteos haban contribuido de
muchos modos a la victoria. Estuvieron escribe OLeary
en constante comunicacin con Sucre durante su marcha,
suministrndole vveres, caballos y todo lo necesario para
mantener el ejrcito y asegurar la victoria
168
.
168. OLeary, 1952, II: 124, 130, 138; partes de las batallas de Bombona y Pichincha, en
Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 44 y 78.
Miguel Acosta Saignes
352
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
353
Con el triunfo de Pichincha qued libre la tercera porcin
de Colombia, es decir, consolidada la nacin, salvo los brotes
de rebelin y las resistencias de los espaoles en Venezuela
y en Cundinamarca. El Hombre de la Guerra no descans.
El 8 de junio capitul Pasto, el tremendo escollo para la co-
municacin con el Sur. Al entrar en Pasto, hasta entonces
invencible, public una proclama Bolvar. Llevndoles el
acento del triunfo de Sucre, dijo: Regocijaos de pertenecer
a una gran familia, que ya reposa a la sombra de bosques de
laureles El 18 de junio concedi honores a la divisin
auxiliar peruana, enviada por San Martn para contribuir a
la libertad del sur de Colombia. El 9 de julio cre el batalln
Pichincha
169
.
El 22 de julio de 1822 Santander rm la creacin de
un batalln de infantera de marina. El 30 de julio organiz
Bolvar la divisin colombiana auxiliar de Per. Nombr al
coronel Jacinto Lara, jefe de la primera brigada de ella, y al
coronel Rafael Urdaneta, de la segunda. En total cuatro ba-
tallones: Vencedor en Boyac y Voltgeros de la Guardia en
la primera brigada y en la segunda, Pichincha y Yaguachi.
Veteranos todos. En el artculo 6 dispona:
Las tropas de Colombia debern recibir el sueldo nte-
gro que se pasa a las tropas del Per, como asimismo,
el vestuario y raciones que reciban dichas tropas; pero
cuando las circunstancias no lo permitan, deber
esperarse a que mejoren para recibir dichos sueldos,
graticaciones y raciones; no siendo importunos, sino
por el contrario, moderados y generosos.
169. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 85, 92, 96.
Era la retribucin a Per de la divisin enviada por San
Martn
170
.
Despus de la batalla de Pichincha qued dividido Guaya-
quil, segn reere OLeary, en tres partidos: independiente,
peruano y colombiano, es decir, unos queran que la provincia
de Guayaquil fuese una entidad autnoma, otros deseaban la
adhesin a Colombia y un tercer grupo prefera formar parte
de Per. San Martn, con quien como hemos visto, haba man-
tenido Sucre permanentes relaciones militares y polticas, se
present inopinadamente en la ra de Guayaquil, el 25 de julio
de 1822. Al saberlo, Bolvar mand sus edecanes a saludarlo
y le escribi un mensaje de salutacin. All le deca:
Tan sensible me ser que Ud. no venga hasta esta ciu-
dad, como si furamos vencidos en muchas batallas;
pero no, Ud. no dejar burlada el ansia que tengo de
estrechar en el suelo de Colombia al primer amigo
de mi corazn y de mi patria. Cmo es posible que
Ud. venga de tan lejos, para dejarnos sin la posesin
positiva en Guayaquil del hombre singular que todos
anhelan conocer y, si es posible, tocar?
171
Fue entonces cuando se produjo la clebre y discutida
entrevista entre Bolvar y San Martn. Hablaron durante
hora y media. Multitud de versiones se han escrito sobre lo
tratado. El historiador Augusto Mijares dice a propsito de
las innumerables polmicas relativas a la conversacin y sus
posibles resultados:
170. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 102, 105.
171. OLeary, 1952, II: 153; Itinerario, 1970: 216.
Miguel Acosta Saignes
354
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
355
Nuestra interpretacin es que careci completamente
de importancia: 1 porque el principal aunque incon-
fesado objeto de ella el destino de Guayaquil ya es-
taba resuelto; 2 porque en el corto tiempo durante el
cual conversaron Bolvar y San Martn y que ni el uno
ni el otro pensaron prolongar apenas pudo permitir-
les cambiar ideas muy generales sobre los numerosos
problemas americanos; 3
o
porque ni el Libertador ni el
Protector estaban autorizados para iniciar o concluir
convenio alguno; 4 porque San Martn saba muy
bien que ninguna fuerza lo respaldaba: el Per haba
reaccionado contra l y la Argentina, dividida por las
facciones, nada poda ofrecerle; en ambas naciones su
autoridad y su prestigio haban muerto.
Creemos, como Mijares, que se han suscitado excesivas
discusiones sobre el encuentro, debido a la retirada que poco
despus realiz en forma denitiva San Martn. Durante los
28 aos posteriores nunca quiso intervenir en poltica. La
versin de Bolvar sobre la conversacin es muy sencilla. La
escribi a Santander el 29 de julio de 1822, as:
Mi querido General: antes de ayer por la noche parti
de aqu el General San Martn, despus de una visita
de treinta y seis o cuarenta horas: se puede llamar
visita propiamente, porque no hemos hecho ms
que abrazarnos, conversar y despedirnos. Yo creo
que l ha venido por asegurarse de nuestra amistad,
para apoyarse con ella con respecto a sus enemigos
internos y externos. Lleva 1.800 colombianos en su
auxilio, fuera de haber recibido la baja de sus cuer-
pos, por segunda vez, lo que nos ha costado ms de
600 hombres. As recibir el Per 3.000 hombres de
refuerzos, por lo menos. El Protector me ha prome-
tido su eterna amistad hacia Colombia, intervenir en
el arreglo de lmites, no mezclarse en los negocios
de Guayaquil; una federacin completa y absoluta
aunque no sea ms que con Colombia, debiendo ser
la residencia del Congreso, Guayaquil; ha convenido
en mandar un diputado por el Per a tratar, de man-
comn con nosotros, los negocios de Espaa con sus
enviados; tambin ha recomendado a Mosquera a
Chile y Buenos Aires, para que admitan la federacin;
desea que tengamos guarniciones cambiadas en uno
y otro estado. En n, l desea que todo marche bajo
el aspecto de la unin, porque conoce que no puede
haber paz y tranquilidad sin ella. Dir que no quiere
ser Rey, pero que tampoco quiere la democracia y s el
que venga un prncipe de Europa a reinar en el Per.
Esto ltimo yo creo que es pro-forma. Dice que se
retirar a Mendoza, porque est cansado del mando y
de sufrir a sus enemigos. No me ha dicho que trajese
proyecto alguno, ni ha existido nada de Colombia,
pues las tropas que lleva estaban preparadas para el
caso () No hay gnero de amistad ni de oferta que
no me haya hecho. Su carcter me ha parecido muy
militar y parece activo, pronto y no lerdo. Tiene ideas
concretas de las que a Ud., le gustan, pero no me pa-
rece bastante delicado en los gneros de sublime que
hay en las ideas y en las empresas
Qu ms pedir de hora y media de entrevista? Los revue-
los posteriores fueron impulsados por el asombro causado por
la decisin de San Martn de retirarse En realidad, segn
Miguel Acosta Saignes
356
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
357
expres, a OHiggins el 25 de agosto de 1822, justamente un
mes despus de su visita a Guayaquil, las causas de su apar-
tamiento de la poltica aparecen como muy semejantes a las
que Bolvar en fecha posterior seal siempre como factores
de su deseo de abandonar la vida pblica. San Martn escribi
en esa fecha:
Me reconvendr Ud. por no concluir la obra empe-
zada. Tiene Ud. mucha razn; pero ms la tengo yo.
Estoy cansado de que me llamen tirano, que quiero
ser rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte,
mi salud est muy deteriorada: la temperatura de
este pas me lleva a la tumba. En n, mi juventud
fue sacricada al servicio de los espaoles, y mi edad
media al de mi patria. Creo que tengo derecho a
disponer de mi vejez
172
.
En septiembre de 1822 Bolvar hizo enviar por su secre-
tario un mensaje a los ministros de Estado y Relaciones Ex-
teriores de Per y Chile, sobre su propsito de colaborar con
Per, con la consideracin inicial de algunas posibilidades en
el desarrollo de la guerra. Ofreca 4.000 hombres, adems de
los ya enviados, y sugera que no se procurase ninguna batalla
decisiva antes de recibir refuerzos. Presentaba la alternativa,
ante una posible derrota de los peruanos, de una retirada
hacia el norte, en cuyo caso seran auxiliados por 6.000 u
8.000 hombres, y de una marcha hacia el sur, a propsito de
lo cual aconsejaba el auxilio de Chile. Pensaba tambin en la
colaboracin del Ro de la Plata con 4.000 hombres
173
.
172. Mijares, 1964: captulo XXVIII.
173. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 115.
Nuevos alzamientos de Pasto preocuparon a Bolvar y
a Sucre. El Libertador se dirigi all el 2 de enero de 1823.
Orden a Salom que, para detener nuevos intentos, enrolase
a los pastusos en su ejrcito.
Salom escribe OLeary cumpli su cometido de
una manera que le honra tan poco a l como el gobier-
no, aun tratndose de hombres que desconocan las
ms triviales reglas de honor () Los pastosos (sic)
fueron convocados a una plaza, para recibir cdulas de
garanta. Un piquete de soldados rode el sitio y apres
a mil de ellos. Enviados a Quito, muchos perecieron
en el trnsito, pues se negaron a tomar alimentos.
Algunos, al llegar a Guayaquil, se arrojaron al ro,
preriendo morir ahogados que entrar al servicio en
el ejrcito que consideraban su enemigo mortal. Hubo
motines en las embarcaciones donde eran transporta-
dos y los cabecillas fueron condenados a muerte
174
.
El 13 de enero de 1823 orden Bolvar la creacin, en Pas-
to, de una junta para el reparto de bienes nacionales, presidida
por Salom. Deba otorgar las recompensas acordadas por las
leyes y proceder a la conscacin de los bienes por repartir.
La medida parece un nuevo procedimiento para el dominio
de la zona de Pasto, adonde se trasladaran seguramente los
militares favorecidos, o donde resolveran permanecer inde-
nidamente quienes estuviesen all de servicio.
Atento a los sucesos internacionales, en mayo de 1823
pens Bolvar que haba posibilidades de reconocimiento de
Per por parte de Espaa. En nota enviada por su Secretara
a Sucre, se expresaba:
174. OLeary, 1952, II: 180-181.
Miguel Acosta Saignes
358
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
359
La nacin inglesa desea ms que ninguna otra acre-
cer el nmero de los enemigos de la Santa Alianza,
e interpondr por lo mismo su poder con el objeto
laudable de que se termine nuestra lucha. No duda
S.E. que la Confederacin General propuesta por
Portugal, es una inspiracin de los ingleses, los que
no suean para hacerla aceptar por los americanos
del Norte. Inglaterra se pondr siempre a la cabeza
de esta federacin y probablemente los norteamerica-
nos no entrarn en ella; los del Sur, consultarn sus
necesidades y obrarn en consecuencia. El Per debe
esperar de un instante a otro diputados de Espaa con
poderes para hacer cesar las hostilidades. Los ingleses
tendrn siempre inters en el reconocimiento de la
independencia del Per, porque un gobierno fuerte
y europeo no conviene a las miras de Inglaterra en
Amrica, porque la poltica de los Estados es la de
Tiberio: dividir para mandar
Se expresaba, adems, que en tales circunstancias el
Libertador no deseaba que las tropas colombianas fueran a
Per. La lucha en el da deca la nota est pendiente de
los decretos de la poltica europea. Como Sucre actuaba en
el Per como representante de Bolvar, este lo instrua sobre
algunas cosas concretas as:
S.E. me manda recomendar a V.S. que, en caso de que
nada se pueda emprender con buen suceso probable por
falta de caballeras y de tropas a caballo, por falta de recur-
sos o de disciplina de las tropas. V.S. proponga al gobierno
del Per dispensar nuestras tropas en las provincias del
Norte del Per para que se disciplinen y mantengan,
mientras S.E. va a esa capital, o mientras las circuns-
tancias lo exigieren as. El Libertador ofrece en este caso
vveres y equipo para la tropa de Colombia, en cantidad
de treinta mil pesos mensuales, a n de disminuir sus
erogaciones y aliviar a nuestras tropas. Otro tanto podra
hacer el gobierno de Chile por su parte para mantener
dos mil hombres, y el Per mantendra el resto.
Bolvar haba recibido a principio de 1823 una embajada
del ejecutivo peruano, pidindole que se trasladase all. Debido
a la situacin general y a la amenaza de los colonialistas, los
militares exigieron al Congreso, en Lima, el nombramiento
de Josi de la Riva Agero para la presidencia, lo cual ocurri el
27 de febrero de 1823. En marzo fue rmada una convencin
entre Colombia y Per, segn la cual Colombia se compro-
meta a auxiliar con 6.000 hombres a Per. Este pagara todos
los gastos de transporte, los equipos, las municiones, todos
los equipajes necesarios y los sueldos, as como los gastos de
vuelta, cuando se produjese. El gobierno de Per se obligaba
a llenar las bajas que sufriese el ejrcito auxiliar. Fue enviado
otro representante del ejecutivo a pedir a Bolvar que dirigiese
la campaa en territorio peruano. Este respondi:
En cuanto a m, estoy pronto a marchar con mis que-
ridos compaeros de armas a los connes de la tierra
que sea oprimida por tiranos y el Per ser el primero,
cuando necesite mis servicios. Si el Congreso general
de Colombia no se opone a mi ausencia, yo tendr la
honra de ser soldado del grande ejrcito americano
reunido en el suelo de los Incas y enviado all por toda
la Amrica Meridional.
Miguel Acosta Saignes
360
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
361
Bolvar solicit el permiso y aguardaba en Guayaquil la
respuesta, cuando se produjo un nuevo alzamiento de los
pastusos a quienes, como escribi OLeary, ni la clemencia
poda vencer ni el rigor intimidar. Esta vez un indio, gran
combatiente, nombrado Agualongo, hizo frente a Salom,
quien no pudo contenerlo. Bolvar se traslad a Quito, llam
las milicias a servicio y recogi cuantos convalecientes encon-
tr en los hospitales. Parti as hacia Pasto, con un ejrcito
de soldados maltrechos, de reclutas que se fatigaban en las
marchas forzadas y de milicianos enfermos. Cuando encontr
a los rebeldes, ngi una retirada. Los alzados intentaron
dirigirse a Quito y el Libertador los desbarat, empleando la
sorpresa. Antes de salir haba expresado a Santander sus espe-
ranzas de triunfo y su deseo de otras empresas superiores.
Mi corazn dijo al vicepresidente ucta entre la
esperanza y el cuidado: montado sobre las faldas del
Pichincha, dilato mi vista desde las bocas del Orinoco
hasta las cimas del Potos. Este inmenso campo de
guerra y de poltica ocupa fuertemente mi atencin
y me llama tambin imperiosamente cada uno de sus
extremos y quisiera, como Dios, estar en todos ellos.
Lo peor es que no estoy en ninguna parte, pues ocupar-
me de los pastusos es estar fuera de la historia y fuera
del campo de batalla. Qu consideracin tan amarga!
Solamente mi patriotismo me la hiciera soportar sin
romper las miserables trabas que me detienen.
Los pastusos signicaban 3.000 soldados indomables.
Desde la conquista ac escribi Bolvar ningn pueblo
se ha mostrado ms tenaz que este
175
175. OLeary, 1952, II: 187, 194, 197; Bolvar, 1947, I: 321, 783.
El 4 de agosto de 1823, el Libertador explicaba somera-
mente a Santander la situacin de Per, segn la vea desde
Guayaquil:
Por n las cosas del Per han llegado a la cima de la
anarqua. Slo el ejrcito enemigo est bien consti-
tuido, unido, fuerte, enrgico y capaz de arrollarlo
todo () Podemos contar con 15 16.000 hombres
disponibles si vienen los de Chile, pero sin pies ni
cabeza; sin pies por falta de movilidad y sin cabeza
porque a nadie obedecen. Nadie obedece a nadie y
todos aborrecen a todos.
Cuando lleg el permiso del Congreso para trasladarse a
Per, volvi Bolvar a pedir a Santander que le enviasen con
prontitud 3.000 hombres. Haca poco haba recibido una ter-
cera embajada, esta vez no del ejecutivo, sino del Congreso,
encabezada por Olmedo
176
.
El 7 de agosto parti el Libertador hacia Lima. El 4 de
septiembre escribi a Riva Agero:
Los soldados libertadores que han venido desde el
Plata, el Maule, el Magdalena y el Orinoco, no volvern
a su patria sino cubiertos de laureles, pasando por
arcos triunfales, llevando por trofeos los pendones
de Castilla. Vencern y dejarn libre el Per o todos
morirn. Seor: Yo lo prometo!
Poco despus declar al Presidente del Congreso de Per,
con entera conciencia de su papel en la etapa que viva: Yo
abandon la capital de Colombia huyendo por decirlo as, del
176. Bolvar, 1947, I: 787, 792.
Miguel Acosta Saignes
362
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
363
mando civil () He renunciado para siempre al poder civil
que no tiene una ntima conexin con las operaciones mi-
litares. El 10 de septiembre el Congreso peruano deposit
en l la ms alta autoridad militar. Convoc a los pudientes
y les pidi en prstamo 300.000 pesos que garantiz con sus
bienes personales. Haba 4.000 hombres en Lima y hubo de
equiparlos. Recomend al gobierno que solicitase refuerzos
de Chile. Poco despus se descubri que Riva Agero actuaba
deslealmente, en entendimiento con los espaoles
177
.
El 3 de octubre comunic Bolvar a Santander que Sucre
actuaba por Desaguadero. Consideraba el resultado tan impor-
tante como Carabobo. Atribua 16.000 hombres a los espaoles
en Per y recordaba los 32.000 que Colombia tena sobre las
armas, en todas sus porciones. Sobre el presidente deca:
El seor Riva Agero est muy resentido contra el
Congreso y contra nosotros; nos tiene tomado el pas
de recursos del Per; nos est sitiando y hay sospe-
chas de que tiene comunicaciones con el enemigo;
por consiguiente, mandar 3.000 colombianos que
lo vayan a someter de grado o por fuerza.
Poco despus, el 13 del mismo mes, comunic a Santan-
der el desastre ocurrido en Desaguadero donde las fuerzas de
Santa Cruz se haban dispersado sin combatir. Peda 6.000
hombres con todo el equipo necesario y recomendaba al
vicepresidente:
Para auxiliar al Sur vuelva Ud. la cara hacia m y
vuelva la espalda al Norte; y si no, espere Ud. por
all a los reconquistadores de la Amrica Meridional.
177. OLeary, 1952, II: 202, 219.
Estos hombres son los nuevos Pizarros, Almagras y
Corteses; y Ud. sabe que yo no soy mal profeta y que
en todo lo que he dicho sobre el Per ha salido ms
de lo que he temido.
En noviembre tema Bolvar la transformacin total
del pueblo hacia los godos. No quera recargar a la gente
con impuestos. Aqu dijo la poca de la patria ha sido
la poca del crimen y del saqueo A l mismo le haban
dicho algunos que eran mejor tratados por los espaoles
en tiempos de la colonia. Pensaba que slo una estrecha
cooperacin libertara a Per. Para l, bastaran 8.000
hombres en la regin de Jauja si los peruanos, chilenos y
argentinos llamaban la atencin de los colonialistas hacia
otras partes. Mientras elaboraba planes, no cesaba en la
bsqueda de elementos para el ejrcito. El 30 de noviembre
haca ociar a los pueblos por donde deba pasar la tropa,
para que se tuvieran listas 200 reses y 10.000 raciones de
pan abizcochado en Carhuaz. Peda, adems, al pueblo de
Huaraz, algunas cargas de ajo para precaver al ejrcito del
soroche que aseguran es muy fuerte
178
.
El 8 de diciembre refera a Santander por carta los suce-
sos de Jauja, donde la presencia de nuestras tropas () ha
causado la ruina de Riva Agero () Los facciosos fueron
embarcados para Chile Apremiaba a Santander por auxi-
lios de todas clases:
Nuestro ejrcito necesita de aumento porque desertan
muchos soldados y enferman lo mismo. No tenemos
ms de 4.000 hombres y no hay ms ejrcito que el de
178. Correspondencia, 1947: 63; Bolvar, 1947: 1, 814, 817, 327, 832.
Miguel Acosta Saignes
364
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
365
Colombia, pues los dems son bochinchitos sin moral,
sin valor, sin sistema. Los godos pasan de 12.000 vete-
ranos; y si Ud. no me manda los primeros 3.000 ms,
no hay patria en el Sur () Nos falta mucha caballera
llanera y si Ud. me manda 500 de esos cosacos, har
una buena obra a la patria () Aqu no debemos contar
sino con los colombianos que vengan de la vieja guar-
dia; mndemela toda, toda, toda, pues con ella somos
invencibles () Los godos son terribles; ya estn en
marcha contra nosotros y pronto llegarn a las manos
si Dios no lo remedia () No dude Ud. que son los
mejores jefes que han combatido en Amrica.
El 10 de diciembre, desde Huamachuco calculaba para
Torre Tagle las tropas con que se poda contar: 2.500 hom-
bres en esa regin, 4.000 del ejrcito colombiano y 3.000 que
esperaba del Istmo. Se aprestaba a ejercitar a los soldados
hacindolos marchar por la puna para que sus organismos
se acostumbrasen a las alturas y a superar el soroche.
El 14 de diciembre desde Cajamarca escriba al coronel
Toms de Heres sobre la necesidad de 400.000 pesos, indis-
pensables para la campaa.
Necesitamos le enumeraba entre otras cosas miles
de miles de herraduras y herradores bastantes que deben
venir de Trujillo, del grado o por fuerza y embarcador,
pues tenemos buenos caballos pero sin patas por falta de
herraduras () La gente de este pas es muy sana pero
muy enemiga del servicio y as ser muy difcil formar
un ejrcito en todo el Bajo Per. Estn estos hombres
al principio del mundo. En el lugar de San Marcos, las
mujeres han quitado los hombres que llevaban para
reclutar () El campo de batalla es la Amrica Meridio-
nal; nuestros enemigos son todas las cosas; y nuestros
soldados son los hombres de todos los partidos y de
todos los pases, que cada uno tiene su lengua, su color,
su ley y su inters aparte () Slo la Providencia puede
ordenar este caos con su dedo omnipotente y hasta que
no lo vea, no creo en tal milagro
179
.
Algo parecido conaba el mismo da a Sucre. Le sealaba
la zona de Cajabamba, apta para la caballera y Lambayeque, y
le observaba que all el clima mataba a los soldados espaoles.
Para el Libertador los habitantes de esos parajes eran bien
dispuestos, cndidos y apticos. El 21 de diciembre escribi
a Santander que estaba dispuesto a dar una gran batalla en
Per. Se quejaba de la abundancia diaria de las deserciones,
lo cual haba conducido a la prdida de 3.000 hombres en
tres meses, sin combatir. Siempre emprendedor, se conso-
laba asegurando al vicepresidente que haban quedado los
mejores. Peda 20.000 hombres, de los 32.000 existentes
en Colombia. Esperaba ansioso los jinetes procedentes del
Istmo. Se quejaba a todos sus corresponsales de Colombia
por la falta de inters y la tardanza para enviarle socorros.
El 26 de diciembre parti hacia Lima y dej a Sucre a la
cabeza del ejrcito. En esta poca lo obsesionaba la falta de
herraduras para la caballera. Aconsejaba a Sucre no dar
ningn combate general, como no fuera en alguna llanura
de la costa, despus de recibidos los refuerzos de Colombia.
Confesaba a Sucre el haber escrito exageraciones a Santander,
para precipitar el envo de los 6.000 hombres que necesitaba
urgentemente
180
.
179. Bolvar, 1947, I: 840, 843, 844.
180. Bolvar: 1947, I: 846, 850, 853, 857, 859.
Miguel Acosta Saignes
366
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
367
En camino a Lima, al llegar a Pativilca el 1 de enero
de 1824, hubo de quedarse el Libertador, gravemente en-
fermo. El 5 de febrero se sublev la guarnicin del Callao.
OLeary explica las razones de peso esgrimidas por Moya-
no, sargento de color del regimiento del ro de la Plata.
No slo era escasa la racin de los soldados, sino la paga
nula. El batalln colombiano Vargas se haba retirado de
la misma plaza por razones anlogas. Los sublevados pi-
dieron auxilio a Canterac, despus de haber libertado a los
realistas, el 10 de febrero. La situacin lleg a tal extremo,
que hasta el propio Sucre aconsej a Bolvar la retirada
hacia Colombia. Una parte del ejrcito, cuenta OLeary,
estaba totalmente desmoralizada y la otra mitad casi en la
miseria. La escuadra era pequea y poco eciente. El da
28 de febrero el general Necochea se retir de Lima y el da
siguiente entraron los realistas. Se les solidarizaron Torre
Tagle y 337 generales, adems de empleados del Estado e
innumerables ociales subalternos.
Bolvar comenz entonces un combate poltico, dentro
del territorio donde alcanzaba su mando: elimin los em-
pleos intiles, redujo a una cuarta parte la paga legal de las
tropas, con el objeto de que pudiera cancelarse pues de la
tarifa nada llegaba al soldado ni a los ociales, redujo los
sueldos de los empleados pblicos y pidi auxilios econmi-
cos a Colombia, Chile, Mxico y Guatemala. Slo la primera
respondi con hechos. Adems, reclut gente para el ejrcito
y coloc a su cabeza al general Lamar. Como jefe del Ejrcito
Unido de las Repblicas design a Sucre. Las tropas perua-
nas fueron enviadas a las provincias septentrionales y las
colombianas hacia la sierra, para que no pudiesen desertar.
Logr persuadir al clero para que entregase la plata labrada
del culto, estableci impuestos y dispuso que el Estado se
beneciase de las propiedades conscadas a los realistas y
sus aliados criollos.
OLeary pinta cul era la precaria posibilidad de los
patriotas:
La situacin de los realistas en esta poca haca
notable contraste con la del ejrcito independiente.
Ocupaban aquellos todo el territorio peruano, con
excepcin del departamento de Trujillo y parte del de
Huanuco, y posean los inmensos recursos del pas:
18.000 hombres desde Jauja hasta el Potos, aparte
de las guarniciones de Lima y el Callao, defendan la
causa del Rey
Los realistas adquirieron el dominio del mar que hasta
haca poco no haban tenido y podan ahora recibir auxilios
por los navos del Pacco. Para completar su dominio de las
aguas, armaron muchos navos en corso. Pero el Hombre de
la Guerra se dispuso al triunfo. Instal su cuartel general en
Trujillo y esta ciudad fue declarada capital de Per. Aboli
los tribunales militares, decret una universidad, redujo los
gastos para litigar, lo cual favoreca a los pobres en sus recla-
maciones y emprendi una labor de organizacin intensa y
sin descanso, a favor del patriotismo de los trujillanos.
Trujillo dice OLeary desde la llegada a principios de
marzo, hasta su partida, el 11 de abril presentaba el
aspecto de un inmenso arsenal en donde nadie estaba
ocioso. Aun las mismas mujeres ayudaban a los tra-
bajadores y manos delicadas no desdearon coser la
Miguel Acosta Saignes
368
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
369
burda ropa del soldado () Se hizo grande acopio de
vestuarios, correajes, armas, municiones, hizo recoger
todos los artculos de hojalata y jaulas de alambre en
muchas leguas a la redonda; faltaba el estao para sol-
dar (). Un da, al levantarse de su asiento, se rasg el
pantaln con un clavo. Result ser el metal que haba
menester. No qued en ninguna casa de Trujillo, ni en
las iglesias, una sola silla con clavos de estao.
A poco, 8.000 guerreros quedaron listos para salir al
combate por la libertad de Per y de Amrica
181
.
Cuando la guarnicin del Callao se pas a los colonialis-
tas, Bolvar decret el bloqueo del puerto, el 21 de febrero de
1824, as como un impuesto forzoso destinado a los gastos que
ocasionara la recuperacin de esa plaza. Autoriz al general
Mariano Necochea para obtener 100.000 pesos y lo autoriz
para emplearlos juiciosamente. El 15 de marzo decret el Li-
bertador, desde Trujillo, medidas contra la desercin. Para que
esta no fuese protegida en los pueblos, dispuso que por cada
desertor se aplicara al servicio un reemplazante escogido entre
los ms allegados al fugitivo, empezando por los hermanos y
primos. De no haberlos, deban llenar su vacante dos jvenes
de su pueblo. Los familiares de los desertores quedaban obli-
gados a pagar el valor de todo el equipo que se llevasen. Los
pueblos quedaban obligados a pagar los gastos de la bsqueda
de los desertores.
El 18 de marzo decret el Libertador graves penas para los
contrabandistas y sus cmplices. Los empleados de aduana,
resguardo y capitanas de puertos, complicados en contraban-
181. OLeary, 1952, II: 237, 246.
do, ya como autores o como cmplices, seran ajusticiados.
El 24 de marzo favoreci a los esclavos con orden dirigida al
prefecto del departamento de Trujillo, as:
Todos los esclavos que quieran cambiar de seor,
tengan o no tengan razn, y aun cuando sea por
capricho, deben ser protegidos y debe obligarse a los
amos a que les permitan cambiar de seor, conce-
dindoles el tiempo necesario para que lo soliciten.
S.E. previene a V.S. dispense a los pobres esclavos
toda la proteccin imaginable del Gobierno, pues es
el colmo de la tirana privar a estos miserables del
triste consuelo de cambiar de dominador. Por esta
orden S.E. suspende todas las leyes que los perjudi-
quen sobre la libertad de escoger amo a su arbitrio
y por sla su voluntad
Al mismo tiempo que haca justicia en la medida de sus
posibilidades, Bolvar jugaba a la vieja carta popular de atraer
los esclavos a la lucha por la independencia nacional.
El 26 de marzo refundi el Libertador tres ministerios
en uno solo, debido a lo reducido del territorio bajo dominio
patriota. El 29 orden a los generales Sucre, Lara y Lamar,
proceder a la conscacin de los bienes de los enemigos
residentes en Lima, para benecio econmico del Estado.
El 3 de abril cre un tribunal especial de seguridad pblica
y el 4 pidi a los empleados pblicos la mayor dedicacin a
sus empleos. El Hombre de la Guerra legislaba, segn las
facultades que le haba concedido el Congreso, para preparar
la batalla nal, en la cual pona toda la fe
182
.
182. Decretos del Libertador, 1961, I: 283-294.
Miguel Acosta Saignes
370
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
371
En la primera quincena del mes de abril llegaron a
Per 500 hombres de 1.000 que esperaba el Libertador.
Se mostraba contento por los progresos del ejrcito que
adiestraba en manejo de armas, organizacin y disciplina.
Esperaba reunir para nes del mismo mes 8.000 hombres,
con los refuerzos esperados de Colombia. El ejrcito es-
peraba una gran batalla para el mes siguiente. El 14 de
abril escribi Sucre a Bolvar para avisarle la posesin de
24.000 onzas de plata, entregadas por los curas. Esperaba
completar 40.000 o 50.000. Practicaba las ms estrictas
economas. Tena noticias del envo de la divisin del
Magdalena hacia Panam y se mostraba lleno de cuidados
por los sucesos de Europa, donde se rumoraba la posible
intervencin de Francia a favor de Espaa. Pero no se
mostraba Sucre pesimista:
Mi nica esperanza deca a Bolvar es que los ingle-
ses nos ayuden algo y que Ud. nos conduzca a vencer
a los franceses despus que hemos vencido a otros
vencedores de los franceses. No hay otro partido: o la
muerte o el triunfo.
Ya desde enero haba estado Bolvar preocupado por las
corrientes polticas de Europa. En enero haba comentado
a Santander la catstrofe de la causa liberal de Espaa, con
el triunfo sbito y completo de los serviles. Sealaba la ne-
cesidad de lograr la colaboracin de los ingleses.
Sucre comentaba tambin en abril, a Bolvar, las posi-
bilidades de una sola gran batalla, acerca de lo cual insista
constantemente el Libertador.
Si ellos pierden escriba Sucre una batalla, pierden
todo el Per; si la ganan, nosotros perdemos las dos
provincias del Per que tenemos, porque en una
batalla quedara sobre el campo la mitad del ejrcito
espaol y por supuesto, incapaces de obrar contra
Colombia () Han de medirse mucho y muy mucho
para aventurar su suerte, sus trabajos de tres aos y
sus prestigios y sus victorias, en una batalla.
Noticaba a Bolvar sobre los intensos trabajos desem-
peados en Huaraz.
Deseaba ail para teir 2.000 pantalones. Necesitaba ca-
misas y calzones de brin. Manifestaba no estar mal de fusiles
pero necesitaba 300 bayonetas inglesas y 200 francesas. Sucre,
como Bolvar, organizaba ejrcitos atendiendo a todo. En el
ao de 1824 los vemos dedicados ntegramente a la prepara-
cin de una gran batalla, sobre la idea expresada por Sucre:
en ella los patriotas siempre saldran gananciosos en trminos
de correlacin de fuerzas. Trabajaban los dos dentro de una
estrategia muy clara: expulsar de Amrica denitivamente a
los espaoles, para lo cual, como haba ocurrido en Venezuela,
estaban dados los factores para una batalla denitiva, antes
de posibles ocurrencias europeas. Por eso Bolvar soaba con
un gran combate muy pronto y, a juzgar por los deseos del
ejrcito, noticados por l mismo, haba logrado difundir la
tendencia a luchar en grande durante mayo de 1824. Procu-
raba mantener en tensin a todos los patriotas. A Toms de
Heres le escribi el 15 de abril su decisin de salir al com-
bate en mayo y dar la ltima batalla en junio. Para eso peda
innitas herraduras con buenos clavos, mulas y caballos,
las municiones y armas de toda especie, menos caones,
Miguel Acosta Saignes
372
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
373
maestranzas, dinero y botiquines. Durante el mismo mes de
abril de 1824 hubo deserciones de algunos grupos de tropa y
un pase al enemigo de algunos ociales. Bolvar y Sucre em-
pleaban los dones de la experiencia adquirida en Venezuela:
preparaban numerosa caballera y armaban guerrillas en la
sierra. En abril hubo Sucre de nombrar un nuevo comandante
de ellas, por enfermedad del anterior
183
.
El 27 de abril present el ministro de Guerra, Briceo
Mndez, al Congreso en Bogot, una memoria sobre el
ejrcito. En ella reclamaba nuevas reglamentaciones, para
evitar, deca, el triste cuadro que presenta el ejrcito por la
subsistencia de las malas leyes espaolas. Reclama un alza
de la pensin concedida a los invlidos de guerra. Haba 160
ociales y 742 hombres de tropa en esa condicin. Sugera
crear un hospicio donde pudieran ser atendidos todos los
invlidos adecuadamente. El 11 de mayo dispuso el Congre-
so la organizacin de un ejrcito de 50.000 individuos. Se
consideraba necesario por no haber sido eliminados todos
los grupos de enemigos en el territorio de la Repblica, por
el restablecimiento del gobierno absoluto en Espaa y por las
actividades de la Santa Alianza. Para subvenir los gastos de la
leva, el Congreso comprometi el 19 de mayo las rentas p-
blicas y letras de cambio sobre un emprstito de 30.000.000,
decretado el primero de julio de 1823. Como primer lote del
futuro ejrcito de 50.000 hombres, se orden una primera
leva de 13.300 soldados, repartidos en los diferentes depar-
tamentos as: Orinoco, 800; Venezuela, 2.300; Zulia, 810;
Boyac, 2.200; Cundinamarca, 1.840; Cauca, 970; Magdalena,
1.000; Istmo, 500; Guayaquil, 450 y Quito, 2.350. El lmite
183. Bolvar, 1947, I: 883, 949; Archivo de Sucre, 1976, IV: 265, 267, 269, 279, 284, 297.
de edades era de 14 y 40. Los comandantes generales de de-
partamentos asignaran las cuotas a los pueblos, de acuerdo
con la cifra total asignada a su jurisdiccin. El 20 de mayo,
desde Huaraz, decret Bolvar recompensas a quienes enca-
bezasen o tomasen parte en rebeliones contra los espaoles.
El jefe de un alzamiento recibira 50.000 pesos y un nuevo
empleo sobre el ya desempeado. Entre los comprometidos,
se repartiran 200.000 pesos. Ofreca pagar el doble a quienes
suministrasen peruanos o extranjeros, 30.000 40.000 pesos
para el logro de una insurreccin en el puerto del Callao.
Al da siguiente expresaba el Libertador su opinin sobre
el ejrcito colombiano. Lo crea capaz de libertar todas las
regiones de la tierra que opriman sus enemigos
184
El 29 de mayo notic Santander a Bolvar su resolu-
cin de auxiliar a Per, as: seran puestos a disposicin
del Libertador 10.000 hombres, de los cuales iran 5.000
al Istmo, repartidos en julio o agosto y septiembre y oc-
tubre. Mil hombres del Istmo y del Cauca se reuniran en
Guayaquil, para reemplazar bajas y los departamentos de
Quito y Guayaquil suministraran 2.800 soldados. Adems
de estos ecuatorianos, seran enviados entre 7.000 y 8.000
desde Colombia. Ofreca Santander enviar cuando menos
500 llaneros. En el prrafo nal deca este: El Gobierno
de Colombia tiene acreditado ya el inters que toma en la
suerte de la Amrica, en la seguridad de Colombia y en el
ms brillante xito de la comisin que V.E. ha tomado a
su cargo No era trato correspondiente al presidente,
sino a un simple comisionado de guerra, papel que Bolvar
desempe de modo eminente,
184. OLeary, 1952. II: 265-266: Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 325,
345; 347, 348, 352; Decretos del Libertador, 1961: 302.
Miguel Acosta Saignes
374
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
375
El 15 de julio se puso en marcha Sucre. El primero de
agosto estaban reunidos 7.700 hombres. Estaban all los vete-
ranos del Plata. El 6 de agosto se encontraron los americanos
independentistas con el ejrcito colonialista. El parte de la
batalla de Junn, redactado por Santa Cruz, explica:
La caballera espaola fue destrozada y perseguida
hasta las mismas masas de infantera que durante el
combate estuvo en inaccin y se puso en completa
fuga () Algunos de nuestros escuadrones solamente,
han destruido la orgullosa caballera espaola y toda
la moral de su ejrcito.
El parte declar que con ese combate se haba decidido la
suerte de Per. Bolvar, el 15 de agosto dirigi una proclama
a los peruanos, desde Huancayo, en la cual vaticinaba otras
victorias.
Peruanos escribi: La campaa que debe com-
pletar vuestra libertad ha empezado bajo los auspicios
ms favorables. El ejrcito del general Canterac ha
recibido en Junn un golpe mortal, habiendo perdido
por consecuencia de este suceso un tercio de su fuerza
y toda su moral. Los espaoles huyen despavoridos,
abandonando las ms frtiles provincias
Canterac, el general espaol derrotado, escribi conden-
cialmente su opinin al gobernador del Callao, Rodil:
Nuestra prdida le expuso ha sido de poca consi-
deracin en el nmero de hombres, pero s ha inuido
extraordinariamente en el nimo, particularmente en
el de la caballera. Los jefes enemigos, Necochea, Soler
y Placencia, han muerto y Bolvar fue ligeramente
herido en una mano. Pero repito que la inuencia
enemiga me obliga a replegarme, no s hasta qu
punto, de las provincias de retaguardia
185
Despus de Junn, Bolvar realiz una travesa poltica.
Como se acercaba el tiempo de las lluvias, resolvi volver a la
costa y dej en el mando a Sucre. En Andahuailas, reorganiz
las reas libertadas con el nombramiento de gobernadores;
orden inventariar las propiedades del Estado para conocer la
cuanta de lo disponible como recompensa al ejrcito; orden
fundar escuelas y eximi de contribuciones por 10 aos a los
pueblos que haban sido quemados por los realistas. Desde el
comienzo de la campaa haba declarado vigente la Consti-
tucin, con ciertas modicaciones, segn las provincias por
donde pasaba.
El 14 de agosto de 1823 escribi Pez, desde Puerto Cabe-
llo, al ministro de Guerra, para avisar que estaban listos dos
batallones de infantera y uno de caballera, con total de 900
hombres, para ir al Istmo. El 31 de agosto, orden Santander
un alistamiento general en Colombia. Los menores de 16 aos
deban formar compaas para ser instruidos por militares.
Los extranjeros deban alistarse siempre que tuvieran dos
meses de residencia en Venezuela
186
.
En Huancayo, el 24 de octubre, recibi el Libertador un
correo de Colombia, en el cual se le noticaba que el Congreso
haba derogado la ley del 9 de octubre de 1821 que le acordaba
185. OLeary, 1952, II: 252, 264; Correspondencia, 1974: 229; Las Fuerzas Armadas de
Venezuela, 1963, IV: 364.
186. OLeary: 1952, II: 277; Las Fuerzas Armadas de Venezuela, IV: 371, 375.
Miguel Acosta Saignes
376
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
377
facultades extraordinarias en cualquier teatro de guerra. Se
aduca por el Congreso de Colombia que el cumplimiento
de esa ley haba originado algunos inconvenientes y para
remediarlos decretaba nuevas medidas.
En la ley de 28 de julio se entregaban al Ejecutivo todas las
prerrogativas que se haban concedido a Bolvar: poda declarar
provincias en asambleas, exigir contribuciones, decretar alis-
tamientos, organizar la administracin pblica, conceder pre-
mios y recompensas, admitir ociales de cualquier graduacin
en el ejrcito, conceder ascensos y delegar esas facultades.
Es claro que todos esos atributos correspondan constitu-
cionalmente al Ejecutivo. Considerarlos como atribuciones
especiales concedidas por el Congreso, no resultaba sino un
pretexto para desposeer al Libertador de todos los medios
capaces de levantar ejrcitos y conservarlos. En el artculo
12, ltimo, se dej:
Se deroga en todas sus partes el citado decreto de 9
de octubre de 1821; pero si restituido el Libertador
Presidente al territorio de la Repblica tuviere por
necesario, til y conveniente mandar en persona
algn ejrcito, queda autorizado para ello.
Esto signica, adems de lo claramente incluido en el
decreto, la anulacin del mandato para dirigir el ejrcito
de Per.
Bolvar acept la resolucin del Congreso y opt por disi-
mular su signicado. Escribi un ocio a Sucre, concebido para
evitar reacciones violentas en el ejrcito. No lo rm, sino lo
dict como si fuese una participacin de Secretara. Dijo as:
S.E. el Libertador me manda decir a V.S. que la nueva
orden del Congreso que con esta fecha se incluye,
sobre la revocacin de las facultades extraordinarias
con que antes estaba autorizado, le obligan a dejar
el mando inmediato del ejrcito de Colombia, no
porque sea esta la orden expresa del Gobierno y la
mente del Congreso, sino porque S.E. cree que el
ejrcito de Colombia a la orden de V.S. no sufrir
ni el ms leve dao o perjuicio por esta medida, y
porque S.E. desea manifestar al mundo que su ms
grande anhelo es desprenderse de todo poder pblico
y aun de aquel mismo que, por decirlo as, compone
la parte ms tierna de su corazn: el Ejrcito de
Colombia. Al desprenderse S.E. el Libertador de
este idolatrado ejrcito, su alma se le despedaza con
el ms extraordinario dolor. Porque ese ejrcito es
el alma del Libertador. As desea S.E. que lo haga
V.S. entender a los principales jefes del Ejrcito de
Colombia; pero con una extraordinaria delicadeza,
para que no produzca un efecto que sea sensible a
nuestras tropas.
En otro ocio a Sucre, deca la Secretara:
S.E. retiene solamente la facultad que le deja la
ley de 28 de julio para pedir al Sur los auxilios que
se necesiten para continuar la guerra del Per; y
en cuanto al Ejrcito de Colombia, S.E. no tendr
en lo sucesivo ms intervencin en l que la que
haga absolutamente indispensable la direccin de
las operaciones que le corresponde como a jefe de
este Estado.
Miguel Acosta Saignes
378
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
379
En realidad la ley de julio no conceda a Bolvar ningn
derecho para continuar la guerra del Sur. Adems, l se
bas en una ccin legal para delegar en Sucre el mando
del ejrcito del cual haba sido sencillamente despojado por
el Congreso en Bogot.
Sucre contest el 10 de noviembre, desde Pichirgua:
La resolucin que ha tomado el Libertador sobre estos
documentos, queda suspendida por la solicitud que en
esta fecha dirigen a S.E. los jefes del Ejrcito. Nuestra
situacin, la justicia de la pretensin del ejrcito, y
mis deberes mismos respecto de estas tropas, me
autorizan a suspender la ejecucin de las rdenes de
S.E., y de dejar todas las cosas como se hallaban al
separarse el Libertador de nosotros en Saayca.
En otra carta, Sucre aconsej a Bolvar que retirase su
resolucin:
Yo desde ahora declaro le escribi que temo in-
nitamente un retroceso del brillante pie en que est
el ejrcito, si Ud. no revoca su resolucin; cuento que
Ud. no ser jams indiferente a nuestra situacin para
aislarnos por ningn motivo humano. Ud. ha dado
demasiadas pruebas de desprendimiento y generosi-
dad, para presentar otra al mundo, y mucho menos
cuando es a costa de los compaeros que han sido a
Ud. ms eles.
Encabezados por Sucre, los altos jefes del ejrcito diri-
gieron al Libertador un largo mensaje:
El ejrcito ha recibido ayer con el dolor de la muerte
exponan en el primer prrafo la resolucin que
V.E. se ha dignado comunicarle el 24 de octubre
desde Huancayo, separndose de toda intervencin y
conocimiento de l, a virtud de la ley del 28 de julio
ltimo. Nosotros, seor, como los rganos legtimos
del ejrcito, nos atrevemos a implorar la atencin de
V.E. a las observaciones que por el momento nos han
ocurrido sobre la determinacin de V.E. Meditando la
ley del 28 de julio no hemos encontrado que el cuerpo
legislativo al dictarla tuviese la intencin expresa de
separarnos de V.E. ni de daar a este ejrcito, cuyos
sacricios, si no son bien sabidos en Colombia, son al
menos estimados por todos los amantes de la indepen-
dencia americana () Si este ejrcito tuvo en la gue-
rra del Per deberes de obediencia hacia su gobierno
por los tratados existentes, los tiene V.E. mucho ms
sagrados hacia l, particularmente desde febrero, en
que dislocado completamente el orden regular de las
cosas en este pas, le ofreci V.E. acompaarlo en las
desgracias o conducirlo a la victoria. V.E. no podra
separarse de l sin faltar a compromisos sellados con
nuestra sangre. Si despus de internados al centro
del Per, V.E. se separase de nosotros, sera resolver
nuestro abandono, decretar nuestra ruina () No
deseamos seor, signicar ahora ninguna queja, sin
embargo que hemos visto la atroz injuria del poder
ejecutivo en consultar al Congreso si los empleos
que V.E. haba dado al ejrcito seran reconocidos en
Colombia, como si nosotros hubiramos renunciado a
nuestra Patria, como si nuestros servicios fueran una
especulacin, y como si el ejrcito recibiera ascensos
tan simplemente como se ganan en las capitales; este
Miguel Acosta Saignes
380
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
381
insulto que hemos sentido ms por la publicacin en
las gacetas que por el hecho, lo hemos sofocado en
nuestro dolor, porque nuestros corazones son de Co-
lombia, y nuestras armas y nuestra sangre sostendrn
su libertad, sus leyes y su gobierno () es s, nuestro
anhelo y nuestro humilde ruego que V.E. revoque (o
por lo menos suspenda hasta elevar nuestros reclamos
al Congreso) su resolucin del 24 de octubre
187
Bolvar no poda retirar su renuncia a la jefatura del
ejrcito combatiente de Per porque prcticamente le haba
sido impuesta desde Bogot. Tanto Sucre como los jefes del
ejrcito le pedan que no diese cumplimiento al decreto,
hasta tanto ellos elevasen al Congreso sus quejas, pero era
no cumplirlo el seguir como jefe y era imposible continuar
este papel sin las atribuciones suspendidas por la resolucin
de Bogot. Ya haba sido acusado Bolvar ante el Congreso
colombiano de haber transgredido el permiso que se le con-
cedi, cuando acept, sin licencia de Bogot, ser dictador
de Per. La mayor parte de los historiadores han atribuido
a envidias, rencores, ambiciones, la ley de julio. En reali-
dad expresa la continuacin de la poltica del Congreso al
enviarlo a la guerra, primero para completar la libertad de
Colombia en Ecuador, y despus para autorizarlo a aceptar
las reiteradas invitaciones de los peruanos para encabezar all
la lucha de liberacin. Paradjicamente se complementan
la ley de octubre de 1821 y la derogatoria de ella de julio de
1824. Simplemente las clases representadas en el Congreso
utilizaban a Bolvar en donde era insustituible, en la jefatura
de la guerra y nada ms. Como saba manejar las atribu-
187. OLeary, 1952, II: 281; Archivo de Sucre, 1976, IV: 438, 439, 446.
ciones especiales a cabalidad, legislaba segn sus poderes,
los congresantes lo vean, en nombre de sus mandatarios,
como peligroso y excesivo. Libertaba esclavos, suprima los
tributos de los indios, creaba escuelas donde haban existido
conventos, fund la Universidad de Trujillo como centro para
una regin deseosa de aprender y limitada en toda clase de
posibilidades educativas, libr del tributo a los indgenas de
Per, orden poner al servicio del Estado y del movimiento
de liberacin los bienes secuestrados a los realistas, en lugar
de adjudicarlos a personas. Todo eso le concitaba la ojeriza
de los propietarios de esclavos, de los explotadores de los
indios, de los sectores clericales y de los aspirantes a obte-
ner amplios bienes como recompensa de sus actuaciones.
Algunos aspectos de las relaciones del Congreso con Bolvar
debern estudiarse a fondo, pues la suspensin que prctica-
mente se le haca, colocaba en peligro la ltima etapa de la
independencia de Amrica del Sur. Resulta paradjico que se
ordenara la creacin de un ejrcito de 50.000 hombres y al
mismo tiempo se limitaran las posibilidades de obtener un
triunfo en Per, Hubo acaso planes cuyo contenido no se
ha conocido? Las envidias, los rencores, las ambiciones, sin
duda expresaban las estructuras profundas de los criollos en
ascenso, impacientes por consolidar sus derechos. Algunos de
sus grupos sentan al Libertador, por su incesante dedicacin
a la libertad de los esclavos, por su proteccin legislativa a los
indgenas, como adversario. Queran que les ganara la gran
guerra, pero no lo toleraban como legislador. Resultaba una
especie de jacobino con un ejrcito a su orden.
Bolvar respondi a la tarea de la libertad con la nobleza
ausente en quienes intentaban utilizarlo como un vil instru-
mento de guerra y nada ms. Continu colaborando en la
Miguel Acosta Saignes
382
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
383
preparacin de lo que sera la batalla nal. El 26 de noviem-
bre escribi desde Chancay a Sucre. Objetaba algunos de los
proyectos de este y sugera otros procedimientos. Conside-
raba alternativas en relacin a los proyectos y marchas del
enemigo. Aconsejaba a Sucre no pasar al litoral por ningn
motivo. Recordaba cmo las tropas de Venezuela y Colombia
estaban aclimatadas a las costas y las tropas de Sucre a la
sierra. Sobre esto aada:
Los enemigos no pueden obrar activamente en la costa
por mil razones. Sus tropas no son de estos climas;
sus caballos deben llegar muertos y los pastos estn
arrasados por nuestras guerrillas ().
Dir por n, que la mxima del Mariscal de Sajonia se
cumple perfectamente aqu: Por los pies se ha conser-
vado el Per, por los pies se ha salvado y por los pies se
perder, porque las manas siempre se pagan. Ya que
nosotros no podemos volar como los enemigos, con-
servmonos con prudencia y circunspeccin. Alguna
vez se han de parar y entonces combatiremos
Ya haba escrito Bolvar a Santander, el 10 de noviembre,
que los realistas en realidad no haban querido dar una ba-
talla en Junn y haban preferido, por no comprometerse en
un encuentro nal, huir tan precipitadamente que haban
perdido 3.000 4.000 hombres en la retirada
188
.
El 30 de noviembre supo Bolvar que se haban levantado
guerrillas realistas en Huanta y orden fusilar a quienes las
acaudillaban.
188. OLeary, 1952, IV: 476, 481, 482; Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV:
398; Bolvar, 1947, I: 1000, 1004.
El 9 de diciembre se encontraron los ejrcitos mandados
por Sucre y Canterac. El jefe de los luchadores por la inde-
pendencia areng a los diferentes grupos que componan el
Ejrcito Unido, representantes de diversas naciones incipien-
tes. A los llaneros les dijo: Lanza al que ose afrentaros; a
la legin peruana: Si fuisteis desgraciados en Torata y Mo-
quegua, salisteis con gloria y probasteis al enemigo vuestro
valor y disciplina; hoy triunfaris y habris dado libertad a
vuestra patria y a la Amrica. El mismo da del triunfo en
Ayacucho, escribi al Libertador:
El campo de batalla ha decidido por n que el Per
corresponde a los hijos de la gloria. Seis mil bravos del
Ejrcito Libertador han destruido en Ayacucho los nue-
ve mil soldados realistas que opriman esta repblica:
los restos del poder espaol en Amrica han expirado
el 9 de diciembre en este campo afortunado
El 10, al da siguiente de la batalla de Ayacucho, public
Sucre una proclama a los vencedores:
Soldados: sobre el campo de Ayacucho habis comple-
tado la empresa ms digna de vosotros. 6.000 bravos
del Ejrcito Libertador han sellado con su constancia
y con su sangre la independencia del Per y la paz de
Amrica. Los 10.000 soldados espaoles que vencieron
catorce aos en esta repblica, estn ya humillados
a vuestros pies.
Ese mismo da volvi a escribir a Bolvar:
Miguel Acosta Saignes
384
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
385
Los trminos en que hasta ahora hemos convenido
son poco ms o menos los siguientes: se entregar
todo el ejrcito espaol y el territorio del virreinato
del Per en poder de sus armas al ejrcito unido
libertador con sus parques, maestranzas, almacenes
y todos los elementos militares existentes, bagajes y
caballos de las tropas y en n, todo lo perteneciente
al gobierno espaol
Previsivo, en otro mensaje peda al Libertador consejo
sobre el premio que se deba dar al ejrcito. Pensaba en la
posibilidad de que ese ejrcito tuviera en el futuro la tarea
de llevar orden a Colombia. En la descripcin de la campaa
que Sucre envi al ministro de Guerra, dijo:
Aunque la posicin del enemigo poda reducirlo a
una entrega discrecional, cre digno de la genero-
sidad americana conceder algunos honores a los
rendidos que vencieron catorce aos en el Per,
y la estipulacin fue ajustada sobre el campo de
batalla () Por l se han entregado todos los res-
tos del ejrcito espaol, todo el territorio del Per
ocupado por sus armas, todas las guarniciones, los
parques, almacenes militares, y la plaza del Callao
con sus existencias
189
.
El 12 de diciembre pidi Sucre a Bolvar que le man-
dase volando auxilios, como medicinas, para los heridos.
El mismo da recomendaba por orden escrita al coronel
Francisco de Paula Otero que se empotreraran mulas
189. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, 1963, IV: 398; Archivo de Sucre, 1976, IV:
479-500; 1952, II: 305.
y reses y se reuniesen en el departamento de Arequipa
120.000 pesos para pagar los sueldos en dinero. Cuanto
se consiguiese en el Cuzco estara destinado a cancelar
la gratificacin ofrecida a los soldados. El 15 de diciem-
bre avis Sucre al ministro de Guerra la sublevacin de
Huanta. Haban dado muerte a los heridos y robado los
equipajes de los soldados. Dos mil individuos se haban
ofrecido al ejrcito espaol. Impuso a los huanteses
50.000 pesos de contribucin, en pago de los daos cau-
sados. Despus de las batallas finales, surgan restos de
afectos al colonialismo. Lo mismo haba ocurrido despus
de Carabobo y de Boyac.
El 20 de diciembre escribi el Libertador a Santander
desde Lima: Sucre ha ganado la ms grande victoria de la
guerra americana Despus de exponerle sus dudas sobre el
futuro del ejrcito de Sucre y de los contingentes procedentes
del Istmo prximos a llegar, le deca:
Yo estoy resuelto a dejar este gobierno y el de Colom-
bia () No me obliguen por sus negativas a deser-
tarme () Todo el mundo sabe que Colombia ya no
necesita de m () Como el Congreso me ha quitado
toda autoridad, creo que debera Ud. autorizar a Sucre
y a Castillo para que le den direccin a las tropas de
Colombia que estn en el Per.
Sobre Ayacucho slo coment: Todo es ms grande que
la inmensidad
190
.
190. Archivo de Sucre, 1976, IV: 501, 505, 516; Bolvar, 1947: 1109, 1020.
La utopa
Esta es la verdad. La digo para que no hagamos
castillos en el aire, aunque en esto nadie ser
mejor arquitecto que yo.
SIMN BOLVAR
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
389
Captulo I
Utopa vericada
S
lo Bolvar, entre los utopistas que desde Platn han
inventado modelos de repblicas, pudo someter su pro-
yecto a la piedra de toque de la realidad, del funcionamiento
verdico en medio de clases sociales en lucha, de naciona-
lidades incipientes, de bsquedas incesantes, de explotados
ansiosos, de tensiones internacionales, de inujos adversos y
de esperanzas inagotables. Cierto que Campanella haba lu-
chado por sus ideales, tambin contra espaoles en Calabria,
y que por ello sufri 27 aos de crcel y exilio posterior; y
tambin que discpulos de Fourier lograron agrupar familias
en dbiles conatos de falansterios para superar la espera
pasiva del maestro, muerto despus del vano aguardar con-
suetudinario de millonarios generosos, capaces de respaldar
econmicamente la gran empresa redentora de los pobres.
Mas slo el Libertador tuvo una verdadera repblica de carne
y hueso, con llamas y vicuas, con indgenas descendientes
del Imperio del Sol, con poetas y polticos y soldados llane-
Miguel Acosta Saignes
390
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
391
ros de Venezuela, llegados a las alturas del Potos, para el
ensayo de su primera utopa en las manos de su hermano
en los combates, Sucre, otro utopista silencioso, tesonero y
ecaz. Y aun pudo verla entre los peruanos, con l mismo
a la cabeza de las resoluciones, por unos meses. Privilegio
extraordinario de la historia, concedido a quien no slo fue
un pensador, un imaginativo, sino tambin realizador infa-
tigable. En medio de peleas, de lanzas y fusiles, del ajetreo
de construir y conservar ejrcitos, de las diatribas y de los
logros, de la admiracin y el odio, de las pasiones creadoras
y los impulsos destructivos, de las nacionalidades nacientes
y los colonialistas empecinados, redact de 1825 a 1826 un
proyecto de Constitucin para la inesperada repblica de la
cual fue epnimo. Pidieron los bolivianos que elaborara la
carta fundamental sobre la cual habran de nacer como socie-
dad nacional, entre viejas opresiones y nuevas limitaciones,
con nieves perpetuas y sin mar, con alturas de soroche y sin
playas. El 25 de mayo de 1826 present al Congreso Cons-
tituyente de Bolivia su proyecto, con una fundamentacin
de sus ideas. En las primeras palabras de su mensaje aclar:
Estoy persuadido de mi incapacidad para hacer leyes, mas
ciertamente posea la prctica del mando, el ejercicio de los
decretos, la experiencia de las dictaduras que le haban sido
conferidas, el conocimiento de la guerra, la decisin de la paz.
Estaba, tambin, transido de contradicciones: sali de cuna
dorada y andaba en labor de libertar esclavos y liberar siervos
indgenas; sus conmilitones de clase, los mantuanos de Vene-
zuela, los criollos de Nueva Granada y de Per demandaban
organizaciones federales en sus naciones y l era centralista;
luchaba por grandes confederaciones y quienes lo apoyaban
como jefe crean slo en federalismos limitados y aun en
localismos semifeudales. Expresaba corrientes dismiles o
haba entrado en contradiccin con algunas. Condenaba las
monarquas y no tena fe entera en las virtudes republicanas.
Mucho de todo eso qued revelado en su proyecto y algunas
de sus ms fundamentales proposiciones fueron limitadas
por los legisladores cautos, o por los representantes de inte-
reses inmediatos, o por quienes, mareados en la altura de la
utopa, titubearon y se fueron con quienes slo ofrecan en
sus argumentos, al discutir la ley fundamental, un sentido
comn bueno para las provincias limitadas, pero no para la
aventura de nuevas naciones.
Las ideas fundamentales de la utopa que Bolvar present
a la Constituyente boliviana, para que la vistiera de realidad,
fueron: una repblica electiva, la igualdad ante la ley, la
abolicin de la esclavitud, las labores pblicas compartidas,
la separacin del Estado y la religin, la libertad de cultos
,
el
desarrollo moral de los ciudadanos y la presidencia vitalicia.
La estructura de su utopa no alcanz a lograr la mayora.
Antes de ver cmo fue modicada, conozcamos la defensa
introductoria de sus puntos de vista.
Bolvar argument siguiendo las enseanzas de Montes-
quieu. Para l era imposible la monarqua en Amrica debido
a los factores geogrcos.
La libertad de hoy arm ser indestructible en
Amrica. Vase la naturaleza salvaje de este continente,
que expele por s sola el orden monrquico; los desiertos
convidan a la independencia. Aqu no hay grandes no-
bles, grandes eclesisticos. Nuestras riquezas eran casi
nulas, y en el da lo son todava ms. Aunque la Iglesia
goza de inuencia, est lejos de esperar el dominio,
Miguel Acosta Saignes
392
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
393
satisfecha con su conservacin. Sin estos apoyos, los
tiranos son permanentes; y si algunos ambiciosos se
empean en libertar imperios, Dessalines, Cristbal,
Iturbide, les dicen que deben esperar () No, Legislado-
res: No temis a los pretendientes a coronas. Ellas sern
para sus cabezas la espada pendiente sobre Dionisio
Es curioso que el Libertador invocase como contrarios
a la tirana a los desiertos de Amrica, cuando se trataba de
una repblica entre montaas, a grandes alturas. En relacin
a la Iglesia, intentaba encontrar un camino de avenencia,
temeroso del dominio que ella haba tenido por siglos y con-
servaba entre los indgenas. Ya haba debido enfrentarse al
poder clerical, como en Colombia, cuando fue excomulgado
in absencia y repuesto en sus derechos catlicos cuando se
present en Bogot con un ejrcito vencedor.
Al nalizar su mensaje habl de la soberana del pueblo
como nica autoridad legtima de las Naciones, pero al re-
ferirse al vicepresidente, quien sera electo por el presidente
vitalicio, sostuvo:
El Presidente de la Repblica nombra al Vicepresidente,
para que administre el Estado y le suceda en el mando.
Por esta providencia se evitan las elecciones, (sic) que
producen el grande azote de las repblicas, la anarqua,
que es el lujo de la tirana, y el peligro ms inmediato
y ms terrible de los gobiernos populares
Sin duda, no slo por sus frases al nal sobre la soberana
popular, sino por la estructura de su proyecto representati-
vo, lo de las elecciones se reri slo a las del presidente.
Contradiccin en el pensamiento de Bolvar debido a su con-
vencimiento de que el voto era ejercido para ciertos sectores
instruidos, siquiera a un grado elemental, no alcanzado to-
dava en Amrica, segn expuso en ocasiones diversas. Crea,
pues, en elecciones tiles la de los legisladores y en otras
nefastas, como la de los presidentes. Su preocupacin era la
de obtener la mayor suma de poder centralizado. Livano
Aguirre piensa en la inuencia del centralismo borbnico.
El Libertador luchaba, en efecto, entre las tradiciones de
los mantuanos y las teoras de la Enciclopedia. Intentaba
conciliar las repblicas con los regmenes centrales. Por eso
inventaba un presidente vitalicio.
La distribucin de los poderes imaginaba lograrla por me-
dio de tres cmaras: de tribunos, de senadores y de censores.
Cada una tena diferentes atribuciones. La primera, lo relativo
a hacienda, paz y guerra; la segunda se entendera con cdigos,
tribunales, reglamentos de religin y cultos. La tercera, de los
censores, se encargara de proteger la moral, las ciencias, las
artes, la instruccin y la imprenta. Consideraba a los censores
como los sacerdotes de las leyes, pues deban velar por su
cumplimiento, como factores de equilibrio entre las otras dos
cmaras. La concepcin de la presidencia le naci a Bolvar de
su propia experiencia, pues si bien quitaba al presidente casi
todos los atributos normales en la sociedad liberal, lo investa
de todos los poderes durante las pocas de guerra. Surga su
convencimiento de la necesidad de un poder muy centralizado
para la guerra y las grandes conmociones de las repblicas.
La Constitucin boliviana cre, adems de los tres po-
deres de las constituciones liberales, un cuarto poder: el
electoral. Cada diez electores nombraran un elector, por lo
Miguel Acosta Saignes
394
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
395
cual la dcima parte de los ciudadanos representaran a la
totalidad. Los habitantes de la Repblica quedaron divididos
en dos grupos: los bolivianos y los ciudadanos que eran los
electores , quienes deban ser bolivianos, segn lo pautado
en la Constitucin, pero adems, deban ser casados o ma-
yores de 21 aos, saber leer y escribir y tener algn empleo
o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujecin a
otro en clase de sirvientes domsticos. En su proyecto eran
ciudadanos por denicin los libertadores de la Repblica.
Sin duda, conservaba el Libertador en su proyecto, algunos
de los caracteres de las antiguas castas de las Leyes de Indias,
al dar derechos electorales slo a un grupo de la poblacin y
al dividirla en dos grandes sectores: simplemente bolivianos
y ciudadanos. Era un poco el antiguo sistema municipal de
los vecinos, electores en los cabildos, privilegiados al lado
de quienes no eran ni espaoles ni criollos mantuanos.
Justic Bolvar su concepcin de la presidencia as:
El Presidente de la Repblica viene a ser en nuestra
Constitucin como el Sol que, rme en su centro,
da vida al Universo. Esta suprema autoridad debe ser
perpetua; porque en los sistemas sin jerarquas se
necesita ms que en otros, un punto jo alrededor
del cual giren los Magistrados y los ciudadanos, los
hombres y las cosas. Dadme un punto jo, deca un
antiguo, y mover el mundo. Para Bolivia, este punto
es el Presidente Vitalicio. En l estriba todo nuestro
orden, sin tener por esto accin. Se le ha cortado la
cabeza para que nadie tema sus intenciones, y se le
han ligado las manos para que a nadie dae.
Dijo Bolvar haberse inspirado en Hait, donde Ption
fue nombrado presidente vitalicio, donde todo march en
la calma de un reino legtimo. Hizo observar que en Bolivia
el presidente no nombrara los magistrados en todos los
actos
pblicos. No debiendo estos sino al pueblo sus dignidades, su
gloria y su fortuna, no puede el presidente esperar complicar-
los en sus miras ambiciosas. Resumi: los lmites cons-
titucionales del Presidente de Bolivia, son los ms estrechos
que se conocen: apenas nombrar los empleados de hacienda,
paz y guerra. Manda el ejrcito. He aqu sus funciones. Para
evitar los problemas de la herencia, que complican y limitan
las monarquas, cre el poder vitalicio, con sucesin del vi-
cepresidente, quien a su vez nombrara, una vez llegase a la
presidencia, a su futuro sucesor.
El ejrcito qued dividido en cuatro porciones: ejrcito de
lnea, escuadra, milicia nacional y resguardo militar. Pensaba
en una escuadra con la esperanza de que algn da Bolivia
tuviera salida al mar.
Sobre la esclavitud escribi el Libertador largamente:
He conservado intacta observ la ley de las leyes:
la igualdad. Sin ella perecen todas las garantas, todos
los derechos. A ella debemos hacer los sacricios. A
sus pies he puesto, cubierta de humillacin, a la infa-
me esclavitud. Legisladores: la infraccin de todas las
leyes es la esclavitud. La ley que la conservara, sera
la ms sacrlega () Dios ha destinado al hombre a
la libertad. l la protege para que ejerza la celeste
funcin del albedro.
Miguel Acosta Saignes
396
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
397
Sobre la religin inform:
En una constitucin poltica no debe prescribirse
una profesin religiosa. Porque segn las mejores
doctrinas sobre las leyes fundamentales, estas son las
garantas de los derechos polticos y civiles y como la
religin no toca a ninguno de estos derechos, ella es de
naturaleza indenible en el orden social, y pertenece
a la moral intelectual. La religin gobierna al hombre
en la casa, en el gabinete, dentro de s mismo. Slo
ella tiene derecho de examinar la conciencia ntima
() La religin es la Ley de la conciencia
Sobre el honor que se le haca, expres Bolvar: Dnde
est la repblica, dnde la ciudad que yo he fundado? Vuestra
municencia, dedicndome una nacin, se ha adelantado a
todos mis servicios; y es innitamente superior a cuantos
bienes pueden hacernos los hombres. Concluy su exposi-
cin informativa y analtica as:
Legisladores: felices vosotros que presids los destinos
de una Repblica que ha nacido coronada con los lau-
reles de Ayacucho, y que debe perpetuar su existencia
dichosa bajo las leyes que dicte vuestra sabidura, en
la calma que ha dejado la tempestad de la guerra.
La primera prueba del proyecto utpico, en vas de dejar de
serlo, pues aspiraba a plena realidad, fueron las modicacio-
nes impartidas por los circunspectos y prudentes legisladores
bolivianos. Con sumo tacto introdujeron modicaciones
sustanciales que corregan los vuelos idealistas del autor
del proyecto. La economa esclavista, la inuencia del clero,
reclamaron su parte y la obtuvieron con las ms cuidadosas,
pero precisas enmiendas. Fueron pocas pero sustanciales. Al
ttulo II, llamado Del gobierno, se aadi, en el captulo 1,
el siguiente artculo, numerado como sexto:
De la Religin. Art. 6. La religin Catlica, Apostlica,
Romana, es la de la Repblica, con la exclusin de
todo otro culto pblico. El gobierno la proteger y
har respetar, reconociendo el principio de que no
hay poder humano sobre las conciencias.
As se anul la intencin de Bolvar de permitir una
absoluta libertad de cultos, considerando la religin como
simple asunto de conciencia individual.
En el artculo 3 del segundo captulo, titulado De los
bolivianos, deca el proyecto: Son bolivianos () Los liber-
tadores de la Repblica declarados tales por la ley de 11 de
agosto de 1825. Sancionaron los legisladores, un poco para
precisar, un poco para restringir y un poco para referirse a
las dos batallas fundamentales en la creacin e independencia
de Bolivia: Los que en Junn y Ayacucho combatieron por
la libertad.
Respecto de la esclavitud haba propuesto Bolvar en su
proyecto el artculo 5 del segundo captulo as:
Son Bolivianos () Todos los que hasta el da han sido
esclavos y, por lo mismo, quedarn de hecho libres
en el acto de publicarse esta Constitucin; por una
ley especial se determinar la indemnizacin que se
debe hacer a sus antiguos dueos.
Miguel Acosta Saignes
398
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
399
Aleccionado por los congresos de Angostura y de Ccu-
ta, donde no se concedi su peticin de libertad total y se
reglament la libertad de vientres, para obstaculizarla, el
Libertador, a pesar de ser Bolivia tierra de pocos esclavos,
en comparacin con Venezuela, pues la produccin estaba
fundamentalmente en manos de los siervos indgenas,
previ la indemnizacin. Con una sencilla enmienda, y
con acatamiento aparente a lo estatuido en el proyecto,
se invalid la brillante defensa de la libertad hecha por el
autor del proyecto. Pudo ms el precio de los esclavos en el
bolsillo de los terratenientes de los valles, que el levantado
encomio de la libertad. El artculo 5 qued completamente
castrado as:
Todos los que hasta el da han sido esclavos y, por
lo mismo, quedarn de derecho libres, en el acto de
publicarse la Constitucin; pero no podrn abandonar
la casa de sus antiguos seores sino en la forma que
una ley especial lo determine.
La forma de redaccin sugiere que la mayora de los es-
clavos, en Bolivia, seran domsticos, lo cual es congruente
con el estatus bien conocido de los indgenas all.
En el artculo 12, captulo 2, se estableca, para ser
ciudadano (recurdese que era distinto de ser boliviano),
el ser casado o mayor de 21 aos y saber leer y escribir. El
Congreso transform el artculo as: Saber leer y escribir
bien; que esta calidad slo se exigir desde el ao de 1836.
La observacin leer y escribir bien es aguda y realista. No
basta la simple alfabetizacin, como aprendern en el siglo
XX los campesinos latinoamericanos. Por otra parte, ese
artculo abri democrticamente los derechos electorales
hasta tanto 10 aos despus hubiese habido ocasin de
aprender a leer y escribir bien.
En el ttulo III, dedicado al poder electoral, pautaba el
proyecto en el artculo 19: El Poder Electoral lo ejercen
inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrando
por cada diez ciudadanos un elector. Obsrvese que no
era por cada 10 bolivianos, sino por cada 10 ciudadanos.
Todava pareci mucho a los constituyentes. El artculo
qued as: El Poder Electoral lo ejercen inmediatamente
los ciudadanos en ejercicio, nombrando por cada ciento un
elector. En pas de analfabetos, no podan ser ni siquiera
despus de los diez aos para aprender a leer y escribir
bien muchos los ciudadanos. Sin embargo, el Congre-
so multiplic por 10 la restriccin. As, los funcionarios
seran electos por un nmero cortsimo de ciudadanos.
Los indgenas jams tendran representacin alguna. En
el artculo 25, el cuerpo electoral recibi como atribucin
una acorde con el artculo aadido sobre la religin, as:
el cuerpo electoral deba proponer al gobierno eclesis-
tico, una lista de curas y vicarios para las vacantes de
su provincia. Congruentemente con la disminucin de
electores ya sealada, fueron rebajados los nmeros de las
cmaras propuestas, de 30 a 20 miembros. En el proyecto,
las cmaras podran funcionar con la mitad ms uno de
sus miembros. En la Constitucin aprobada, a pesar de la
reduccin de 30 a 20 miembros, se aument el qurum a
dos tercios. Hubo algunas otras modicaciones de menor
importancia relativas a fechas, edades y otros pocos puntos
semejantes.
Miguel Acosta Saignes
400
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
401
Las modicaciones introducidas por los constituyentes
bolivianos dejaron en poco la utopa bolivariana: ni libertad de
los esclavos, ni libertad religiosa, ni el dcimo de los ciudada-
nos en funcin electoral, ni 90 miembros en las tres cmaras,
ni separacin total del Estado y la religin. Quedaron slo el
Presidente vitalicio y las tres cmaras, maltrechas.
Los historiadores suelen referirse nicamente al proyecto
de Bolvar y en algunos casos de manera nica a su mensaje
explicativo. El cotejo con lo aprobado muestra un resulta-
do muy lejano de la utopa. En cuanto ella tropez con los
representantes de los dueos de esclavos, con los sectores
religiosos que tradicionalmente haban vivido de diezmos y
tributos indgenas y con los sectores privilegiados que de-
seaban conservar su preeminencia como electores, se fue al
suelo de la realidad econmico-social toda la construccin,
en gran parte liberal, del Libertador. Dur su concesin a las
monarquas: la presidencia vitalicia. Que las cmaras fuesen
tres en lugar de dos, no vino a signicar mucho. Eran slo
60 individuos, en total, los responsables de todas las tareas
legislativas, organizativas y administrativas. No conocemos
ningn estudio sobre cmo, en la realidad, funcion durante
los dos aos que tuvo de vida, el sistema presidencial, vicepre-
sidencial y cameral. En Per fue adoptado por algunos meses;
despus llam all la atencin especialmente la presidencia
vitalicia, que suscita graves oposiciones a Bolvar.
As concluy la utopa vericada por Bolvar en su hija
inesperada. El proyecto no iba muy lejos. No poda acercarse,
por las condiciones histricas, a las construcciones de los
socialistas utpicos. Pero ni siquiera pudo hacer valederos
los contenidos simplemente liberales de la libertad de los
esclavos y de la separacin del Estado y la Iglesia. El rgimen
semifeudal, con siervos indgenas, se conserv ntegramente.
Los privilegiados conservaron sus poderes. Dos aos despus
decidieron romper hasta los restos de lo que haba sido un
generoso experimento, lleno de contradicciones, muy limi-
tado por los legisladores.
Bolvar envi su utopa nacional a los legisladores boli-
vianos en mayo de 1826, cuando se aprob. En junio brill
brevemente su otra utopa, la internacional, en Panam. Fue
despedazada por las rivalidades entre algunas de las recent-
simas naciones, pero especialmente por las maniobras inter-
nacionales y por la oposicin de los Estados Unidos. Digamos,
antes de presentarla, que si esa utopa muri para el tiempo
del Libertador, qued abierta para la humanidad. Porque la
gran anctiona para el equilibrio del universo, contina
siendo una utopa de la humanidad. No podr realizarse mien-
tras exista el imperialismo. Pero se recordar al Libertador
cuando un da, como resultado de las luchas de los pueblos,
se renan en algn sitio del mundo, los plenipotenciarios de
todos los pases para establecer los compromisos denitivos
de la solidaridad, la convivencia y la paz perpetua.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
403
Captulo II
Idea de Amrica en Bolvar
E
n la innumerable bibliografa relativa al Congreso de
Panam, gran parte est dedicada a demostrar sofstica-
mente que Simn Bolvar convoc a la reunin de 1826 con
el pensamiento puesto en la unin de todos los pases de lo
que geogrcamente hoy conocemos como el continente
americano. La falsedad es multiplicada por todos los medios
de publicidad del imperialismo. Alcanza a la gente ingenua y
aun a muchos historiadores que no estudian especcamente
lo relativo al proyecto de anctiona. Desde luego, otros nu-
merosos historiadores medran de la propagacin consciente
de una falsedad que no es difcil demostrar, porque ellos no
practican la verdad de la ciencia. Propagan elucubraciones
polticas que sustentan falsas posiciones histricas. En algu-
nos pases latinoamericanos, como Venezuela, se completa
el dao al pas con la anulacin de los estudios histricos.
As, la mayora puede aceptar todas las armaciones que
sobre el pasado hagan unos cuantos que elaboran libros con
Miguel Acosta Saignes
404
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
405
falsos anlisis. Coadyuvan a la construccin, totalmente
consciente, de grandes redes de sosmas. Poco a poco, se va
elaborando una historia falsa, lo cual no quiere decir que haya
existido otra totalmente llena de verdades. Como las ideas
dominantes, en cualquier poca de las sociedades de clases
son las ideas de la clase dominante, es claro que todava no
se ha escrito una verdadera historia de Amrica ni de sus
pases, porque primero estuvo el escribirla en manos de los
colonizadores, posteriormente de sus seguidores criollos y
durante el presente siglo, tanto en manos de estos como de los
intelectuales sometidos al imperialismo, en diversos grados.
Poco a poco unos cuantos historiadores dispersos han co-
menzado a reescribir lo que necesitar mucho tiempo y muy
numerosos cultivadores. La historia cientca de Amrica
la de Mart y Bolvar se ha de hacer no slo recurriendo
directamente a la documentacin ya utilizada para benecio
de las clases dominantes, sino con el anlisis de lo publicado
y la destruccin de sosmas aceptados cada vez ms como
verdades inmutables, gracias a la avalancha de reiteraciones
que se editan sin descanso. Vamos a examinar algunos de los
sosmas con ms sostenedores, sobre las ideas y propsitos
de Bolvar acerca del Congreso de Panam
191
.
191. Al nombrar la Amrica de Bolvar y Mart, bueno ser recordar cmo vea su Am-
rica el cubano. Al comentar para el director de La Nacin, el Congreso Internacional de
Washington, desde Nueva York, escriba el 2 de noviembre de 1889: Los peligros no se
han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en
poltica es aclarar y prever. Slo una respuesta unnime y viril, para la que todava hay
tiempo sin riesgo, puede libertar de una vez a los pueblos espaoles de Amrica de la in-
quietud y perturbacin, fatales en su hora de desarrollo, en que les tendra sin cesar, con
la complicidad posible de las repblicas venales o dbiles, la poltica secular y confesa de
predominio de un vecino pujante y ambicioso, que no los ha querido fomentar jams, ni
se ha dirigido a ellos sino para impedir su extensin, como en Panam, o apoderarse de
su territorio, como en Mxico, Nicaragua, Santo Domingo, Hait y Cuba, o para cortar por
la intimidacin sus tratos con el resto del Universo, como en Colombia, o para obligarlos,
como ahora, a comprar lo que no puede vender, y confederarse para su dominio. (Mart,
1953, II: 130.)
Cada vez que se rene algn congreso panamericano,
cunde la propaganda segn la cual Bolvar propugn las
mismas uniones que el imperialismo ha apadrinado para
provecho de los Estados Unidos. Se renen de manera confusa
muchos materiales, se citan de modo incompleto los escritos
de Bolvar, se le atribuyen armaciones que nunca realiz y
se esconden hechos fundamentales sobre cules fueron sus
verdaderas concepciones acerca de una reunin de pueblos
americanos en Panam y sobre la asistencia de los Estados
Unidos. Servir de ments perfectamente claro, el examen de
la idea que Bolvar tuvo de Amrica.
Nunca se reri a ella slo con criterio geogrco, sino
con intencin poltica y, de tal modo, es totalmente falso
que al escribir Amrica estuviese siempre incluyendo
tcitamente a los Estados Unidos. Ocurre todo lo contrario,
como queda demostrado con el examen de los escritos en
los cuales emple la palabra Amrica a travs de toda su vida
como Libertador.
Al presentar a los pueblos de Venezuela la Constitucin
de 1811, el Congreso Federal aludi al inters general de la
Amrica y arm que la vigencia del primer estatuto funda-
mental del pas sera eterno en los fastos de Amrica.
El sentido de esas frases queda explcito cuando en el
mismo escrito se nombra otra vez a Amrica:
Siglos enteros seal el Congreso han pasado para
la Amrica, desde que resolvisteis ser libres, hasta que
conseguisteis serlo por medio de la Constitucin, sin la
cual an no habais expresado solemnemente al mundo
vuestra voluntad ni el modo de llevarla a cabo.
Miguel Acosta Saignes
406
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
407
Es decir, se trata de la Amrica colonizada por Espaa,
en la cual el tiempo comenz a correr aceleradamente al
declararse la independencia en Venezuela. Esta formaba
parte de las ideas que haba expuesto Miranda, quien habl
de Amrica, de Amrica del Sur, de Amrica Espaola, de
Amrica Meridional, y separ siempre cuidadosamente la
expresin Amrica del Norte. Muchos otros venezolanos y
extranjeros haban empleado desde 1810 el trmino Amrica y
el publicista irlands William Burke, quien lleg a Venezuela
en 1810, haba publicado en la Gaceta de Caracas,
:
desde el 23
de noviembre de ese ao hasta el 28 de marzo de 1811, una
serie de artculos titulados Derechos de la Amrica del Sur
y Mxico. De modo que lecturas, viajes, trato con Miranda y
con Burke, hicieron crecer el concepto de un mbito mayor
que Venezuela, al cual se referan todos los sucesos y esfuer-
zos. De ese mismo acervo seguramente obtuvo Bolvar los
primeros elementos para su idea de Amrica, expresados ya
desde 1810, la cual vera acendrada despus por su vasta expe-
riencia desde Venezuela hasta el Potos. El 15 de septiembre
de 1810 escribi en el Morning Chronicle de Londres:
El da, que est lejos, en que los venezolanos se
convenzan de que su moderacin, el deseo que
demuestran de sostener relaciones paccas con la
Metrpoli, sus sacricios pecuniarios, en n, no les
hayan merecido el respeto ni la gratitud a que creen
tener derecho, alzarn denitivamente la bandera
de la independencia y declararn guerra a Espaa.
Tampoco descuidarn de invitar a todos los pueblos
de Amrica a que se unan en confederacin. Dichos
pueblos, preparados ya para tal proyecto, seguirn
presurosamente el ejemplo de Caracas.
Claramente se refera Bolvar a los pueblos colonizados por
Espaa y por consiguiente su primera expresin sobre Amrica
posea una connotacin bien precisa. Tambin anticipaba una
distincin que se mantendra. Posteriormente actu, en Ve-
nezuela, vehementemente en la Sociedad Patritica, fundada
por Miranda, pero retir su cooperacin en 1811 mientras se
redactaba la primera Constitucin, a causa de profundos des-
acuerdos con quienes tomaban por modelo a la de los Estados
Unidos. Siguiendo las enseanzas de Montesquieu, pensaba
que las bases legales de las repblicas deban responder a sus
factores histricos y a las caractersticas de los pueblos.
Desde 1813 vemos en Bolvar el uso reiterado de varios
trminos como sinnimos: Amrica, Amrica Meridional,
Amrica del Sur y otros. En la Memoria de Cartagena, al
examinar las causas del fracaso de 1812, explica: Las terri-
bles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extendida
Repblica, persuaden a la Amrica a mejorar de conducta,
corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energa que se no-
tan en sus gobiernos Naturalmente se reere a los pases
que luchaban por su independencia. Es muy preciso en un
informe del 31 de diciembre de 1813, al propugnar alianzas
para la lucha:
Si en estos siglos de ignominia, en que un continente
ms poblado y ms rico que la Espaa, fue la vctima
de las miras prdas del Gabinete de Madrid; si este
pudo desde dos mil leguas de distancia, sin enormes
fuerzas, mantener la Amrica desde el Nuevo Mxico
hasta Magallanes bajo su duro despotismo, por qu
entre la Nueva Granada y Venezuela no podr hacerse
una slida reunin?
Miguel Acosta Saignes
408
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
409
All delimit con claridad cul Amrica.
El 2 de febrero de 1814 escribi a Camilo Torres sobre
las noticias de la derrota de Napolen y trataba de medir las
consecuencias para la lucha de independencia: as es
observaba que la Espaa evacuada ya por los franceses
aanzar ms slidamente su independencia y volver sus
miras hacia la Amrica. Evidentemente se refera al mbito
colonizado por Espaa. El 5 de mayo Bolvar escribe desde
Caracas a Bockwith, comandante de las fuerzas de Barbados
y le expresa su creencia de que Inglaterra se interesar por
la justa e inevitable independencia de la Amrica. Habla,
tambin, de la revolucin de Amrica. En una proclama
a la divisin encabezada por el general Urdaneta, fechada
en Pamplona, el 12 de noviembre de 1814, declara: Para
nosotros la patria es la Amrica; nuestros enemigos los es-
paoles. Dene all a la Amrica en funcin de la lucha por
la independencia, contra los colonialistas
192
.
El 22 de enero de 1815, cuando entregaba cuentas al
Congreso de la Nueva Granada, despus de los sucesos de
1814, Bolvar deca al presidente de aquel organismo: Mo-
vido ms por su devocin a la causa de la Amrica que por
ningn otro fundamento, V.E. se sirvi conarme el encargo
de libertar a Venezuela, donde es clarsimo que la causa de
la Amrica es la de libertarse de Espaa. El 8 de mayo de
1815 volva a dirigirse al presidente del Congreso de Nueva
Granada y le ofreca, sin duda en el mismo sentido: Aseguro
a Ud. que cualesquiera que sean los das que la Providencia
192. Para evitar muy repetidas citas de pie de pgina, hemos indicado en cada referencia
del texto la fecha de la carta o comunicacin de Bolvar, de modo que con el conocimiento
de ella es sencillo encontrar la pieza respectiva en las Obras completas, editadas por la
Editorial Lex en 1947, en La Habana, donde el ordenamiento es cronolgico.
me tenga destinados, todos hasta el ltimo sern empleados
en servicio de la Amrica. Y desde Kingston, el 27 de mayo
de 1815, repeta: Amo la libertad de la Amrica ms que
mi propia gloria.
De all se diriga a Richard Wellesley el mismo da, y decla-
raba: La losofa del siglo, la poltica inglesa, la ambicin de
la Francia y la estupidez de Espaa, redujeron sbitamente a
la Amrica a una absoluta orfandad. Nadie podra imaginar
que quien ya era el Libertador, podra referirse all sino al
mbito que l haba determinado geogrcamente en di-
ciembre de 1813. En la Carta de Jamaica declar: Yo deseo
ms que otro alguno ver formar en Amrica la ms grande
nacin del mundo y pensaba a continuacin que la capital
sera Mxico, lo cual delimita bien su idea de Amrica, de la
cual dice en el mismo documento:
La Amrica est encontrada entre s, porque se halla
abandonada de todas las naciones; aislada en medio
del Universo, sin relaciones diplomticas ni auxilios
militares, y combatida, por la Espaa que posee ms
elementos de guerra que cuantos nosotros furtiva-
mente podemos adquirir.
Muchas veces repite Bolvar el mismo concepto cuando
lucha en oriente y en Guayana, y despus de Boyac y de
Carabobo. El 23 de agosto de 1821 escribe a OHiggins, a
propsito del proyecto de unir los ejrcitos del Sur con los
suyos: Donde quiera que estos hermanos de armas reciban
los primeros sculos, all nacer una fuente de libertad para
todos los ngulos de Amrica. Y a propsito de la misma
cooperacin de ejrcitos en el Sur, deca a Cochrane desde
Miguel Acosta Saignes
410
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
411
Trujillo el 23 de agosto de 1821: Los soldados colombia-
nos () quieren volar a los Andes del Sur a abrazar a sus
intrpidos y esclarecidos hermanos de armas, para marchar
juntos a despedazar cuantos hierros opriman a los hijos
de la Amrica En 1822 haba escrito desde su cuartel
general de Cali:
El gran da de Amrica no ha llegado. Hemos expul-
sado a nuestros opresores () mas todava nos falta
poner el fundamento del pacto social que debe formar
de este mundo una nacin de Repblicas () La
asociacin de los cinco grandes estados de Amrica
es tan sublime en s misma, que no dudo vendr a ser
motivo de asombro para la Europa
Esos cinco Estados eran Mxico, Per, Chile, Buenos
Aires y Colombia. Naturalmente se inclua tcitamente la
que hoy llamamos Amrica Central. Y esa era la Amrica de
que Bolvar constantemente escriba, hablaba y proyectaba.
Tal fe tena en su labor que el 6 de agosto de 1823 deca a
Santander: La cosa de Amrica no es un problema ni un
hecho siquiera, es un decreto soberano irrevocable, del
destino Si en 1813 haba pensado en Mxico para capital
de su Amrica, en diciembre de 1824, cuando invitaba al
Congreso de Panam, soaba que la ciudad capital de Am-
rica bien podra en algn futuro llegar a serlo del mundo,
el Istmo de Panam. El 6 de enero de 1815 trataba otra vez
a Santander, desde Lima, sobre sus concepciones: ltima-
mente le sealaba vuelvo a mi tema: La Amrica es
una mquina elctrica que se conmueve toda ella, cuando
recibe una impresin de sus puntos.
El 13 de enero de 1825 escribi Bolvar al general Lara,
desde Lima: El reconocimiento de la Amrica est hecho
por Inglaterra, segn las gacetas de Buenos Aires No
puede haber ninguna duda sobre cul Amrica sealaba. Y
menos en su comunicacin a Santander, desde el Potos, el
10 de octubre de 1825: Acabo de tener una larga conferen-
cia relataba Bolvar con los seores Alvear y Daz Vlez
() Me han dicho terminantemente que yo debo ejercer el
protectorado de la Amrica, como nico medio de salvarla
de los males que la amenazan Se reiteraba claramente
su concepto en la comunicacin a los plenipotenciarios de
Colombia en Panam, el 11 de agosto de 1826:
He estado meditando con mucha atencin sobre la
liga federal y la liga militar que proponen algunos
de los estados de Amrica () Ya que los mexicanos
quieren un pacto militar, soy de la opinin de que lo
formemos entre Colombia, Guatemala y Mxico ()
Creo que el ejrcito no debe bajar de 20.000 hombres
y la escuadra debe ser igual, por lo menos, a la de los
espaoles en Amrica
Dos propsitos extraordinarios que deba realizar la
Amrica de Bolvar unida, expuso entonces a sus plenipo-
tenciarios:
Este plan se fundar: 1, en defender cualquier parte
de nuestras costas que sea atacada por los espaoles o
nuestros enemigos; 2, expedicionar contra La Haba-
na y Puerto Rico; 3, marchar a Espaa con mayores
fuerzas, despus de la toma de Puerto Rico y Cuba, si
para entonces no quisieren la paz los espaoles
Miguel Acosta Saignes
412
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
413
Naturalmente, Bolvar se reri en muchas ocasiones a
la Amrica del Sur y a la Amrica Meridional. Esta expresin
la us especialmente para dirigirse a los libertadores del Sur.
A veces, como en su discurso de la Sociedad Patritica, el 4
de julio de 1811, se refera a la Amrica del Sur en el sentido
del territorio sometido por Espaa. En esa fecha dijo, en un
memorable discurso:
La Junta Patritica respeta, como debe, al Congreso
de la Nacin, pero el Congreso debe or a la Junta
Patritica, centro de luces y de todos los intereses
revolucionarios. Pongamos, sin temor, la piedra
fundamental de la libertad suramericana: vacilar es
perdernos.
El 27 de noviembre de 1812 escribi desde Cartagena
sobre los ms ilustres mrtires de la libertad de la Amrica
Meridional. En un informe al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Nueva Granada, se reri al equilibrio
del Universo, pensado como la correlacin y cooperacin
de las diversas partes del mundo, entre las cuales inclua
su Amrica:
Yo llamo a este explicaba el equilibrio del Univer-
so y debe estar en los clculos de la poltica americana
() Este coloso de poder que debe oponerse a aquel
otro coloso, no puede formarse sino de la reunin de
toda la Amrica Meridional, bajo un mismo cuerpo
de Nacin, para que un solo gobierno central pueda
aplicar sus grandes recursos a un solo n.
El 13 de enero de 1815 juraba lo que haran las fuerzas
libertadoras:
Este ejrcito pasar con una mano bienhechora
rompiendo cuantos hierros opriman con su peso y
oprobio a todos los americanos que hay en el Norte
y en el Sur de la Amrica Meridional. Yo lo juro por
el honor que adorna a los Libertadores de la Nueva
Granada y a Venezuela
A. Pueyrredn le agradeca en junio de 1818: La hon-
ra que mi patria y yo hemos recibido de V.E. y del pueblo
independiente de la Amrica del Sur y en el mensaje
dirigido desde Angostura a los habitantes del Ro de la Pla-
ta, sealaba que nuestra divisa sea Unidad en la Amrica
Meridional.
En el discurso de Angostura, en 1819, arm que la
unin de Venezuela y la Nueva Granada era el voto de los
ciudadanos de ambos pases y la garanta de la libertad de
la Amrica del Sur En 1821 escribi a San Martn, a
quien llam Libertador de la Amrica del Sur, y el 23
de agosto de ese mismo ao seal, en carta a OHiggins,
a los pueblos que gimen en la Amrica Meridional. A
Santander le indic desde Lima, el 17 de febrero de 1825,
que El Potos es en el da el eje de una inmensa esfera:
toda la Amrica Meridional tiene una parte de su suerte
comprometida en aquel territorio. A Unanue con su
esperanza, en noviembre de 1825, desde Plata, de que La
Amrica Meridional formar, sin duda, una confederacin
cordial en los primeros aos de vida As, Bolvar, como
se ve, consideraba ante los libertadores del Sur, especial-
Miguel Acosta Saignes
414
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
415
mente, una especie de unidad dentro de la idea general de
su Amrica, constituida por la Amrica Meridional, que a
veces llam del Sur.
A veces emple Bolvar la denominacin de Nuevo
Mundo como sinnimo de la Amrica colonizada por los
espaoles. As, en carta al Gobernador de Curazao, le deca,
en octubre de 1813:
Tres siglos gimi la Amrica bajo esta tirana, la ms
dura que ha aigido a la especie humana () Al ver
ahora a casi todas las regiones del Nuevo Mundo empe-
adas en una guerra cruel y ruinosa () Las delicadas
mujeres, los nios tiernos, los trmulos ancianos, se
han encontrado desollados, sacados los ojos, arrancadas
las entraas y llegaramos a pensar que los tiranos de
la Amrica no son de la especie de los hombres.
En el Maniesto de San Mateo, de 24 de febrero de 1814,
expresaba: Satisfechas las miras de los espaoles, iran a
esas otras regiones de la rica Amrica, a consumar la des-
truccin del Nuevo Mundo En la Carta de Jamaica, deca
en 1815:
No puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el
momento regido por una gran repblica () y menos
deseo una monarqua universal de Amrica () Los
Estados americanos han menester de los cuidados de
gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas
del despotismo y la guerra. La metrpoli, por ejemplo,
sera Mxico, que es la nica que puede serlo por su
poder intrnseco
Y en el mismo ao de 1815, en escrito al editor de la Ro-
yal Gazette, armaba: El objeto de la Espaa es aniquilar
al Nuevo Mundo
Tambin escribi Bolvar sobre toda la Amrica, no
para incluir a la llamada despus Norteamrica, sino para
expresar la que luchaba por libertarse de Espaa. El 27 de
noviembre de 1812 hablaba al Congreso de Nueva Granada
de la identidad de la causa de Venezuela con la que deen-
de toda la Amrica y principalmente la Nueva Granada y a
Hiplito Unanue, en 1815, le comenta que frente a la Santa
Alianza debe toda la Amrica formar una sola causa De la
Amrica entera, como mundo en lucha contra Espaa por
la libertad, escribe a Manuel Antonio Pulido, el 13 de octubre
de 1813, que es necesario colocar sobre todo la emancipacin
de la Amrica entera y en el Maniesto de Cartagena opina:
Coro es a Caracas como Caracas es a la Amrica entera
En agosto de 1815 seala al presidente de la Nueva Granada
como grave infortunio que Bonaparte, derrotado, decidiese
venir a nuestros pases. Los ejrcitos de todas las naciones
vaticina seguirn sus huellas; y la Amrica entera, si es
necesario, ser bloqueada por las escuadras britnicas
En Bogot, el 24 de agosto de 1819, dijo en una proclama al
ejrcito: La Amrica entera es teatro demasiado pequeo
para vuestro valor Y en 1825 consideraba a los naturales
de los extremos de la Amrica Meridional, por desgracia los
ms turbulentos y sediciosos de cuantos hombres tiene la
Amrica entera.
Desde luego, Bolvar no dej de referirse a la Amrica
espaola. En 1825 escribi a Sucre con empleo muy preciso
de la expresin: Sabemos que la Santa Alianza trata de fa-
Miguel Acosta Saignes
416
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
417
vorecer al emperador del Brasil con tropas para subyugar la
Amrica espaola donde distingua a esta de la subyugada
por los portugueses. En 1824 se haba referido en la invita-
cin a formar el Congreso de Panam, a los gobiernos de
Amrica, antes espaola
Hiperblicamente, en varias ocasiones hizo Bolvar,
del trmino continente sinnimo de la Amrica en que
pensaba. El 31 de diciembre de 1813 escriba sobre estos
siglos de ignominia en que un continente ms poblado y
ms rico que Espaa fue vctima de las miras prdas del
Gabinete de Madrid. Repite esa hiprbole en 1818, desde
Angostura, el 20 de noviembre de 1818: Toda la Repbli-
ca y muy particularmente Venezuela, est ntimamente
convencida de la imposibilidad absoluta en que se halla la
Espaa de restablecer de ningn modo su autoridad en este
continente. A Santander le recordaba el 10 de octubre de
1823: Deseo la independencia de todo el continente para
evitar una guerra en lo futuro; y a San Martn declaraba el
16 de noviembre de 1821: Yo creo que ahora ms que nunca
es indispensable terminar la expulsin de los espaoles de
todo el continente Todava fue ms all Bolvar en sus
sinonimias, al armar en su discurso del 13 de enero de
1815 en Bogot: Hemos subido a representar en el teatro
poltico la grande escena que nos corresponde, como po-
seedores de la mitad del mundo. Repiti algunas veces ese
otro cognomento de su Amrica.
Tambin nos ensear sobre el concepto de Amrica en
Bolvar que ya conocemos bastante a travs de tantas de sus
propias palabras, el gentilicio americano. Es obvio lo que
signic cuando, en el Decreto de Guerra a Muerte, estamp
Bolvar su admonicin a los responsables de luchar contra
la libertad: Americanos, contad con la vida, aun cuando
seis culpables.Algo semejante asent en 1815 en carta a
Ignacio Cavero y a Hyslop, desde Kingston: Un americano
no puede ser mi enemigo ni aun combatiendo contra m
bajo la bandera de los tiranos. En 1826 se quejaba a Pez
de muchas ingratitudes y le sealaba: Era americano en
Lima; era colombiano cuando vine al Sur Y a Estanislao
Vergara le deca otra vez el gentilicio con amargura, cuando
ya haba entrado en la etapa de graves dicultades de sus
ltimos aos de actividad: Muchas veces me arrepiento de
ser americano, porque no hay cosa, por eminente que sea
que no la degrademos
As como Bolvar nunca incluy en su concepcin pol-
tica de Amrica a la Amrica del Norte, tampoco equivoc
el uso del gentilicio americano, dentro de su sistemtica
expresiva. Slo en tres ocasiones de su extenssima produc-
cin escrita hemos encontrado el gentilicio de americanos
para los naturales de los Estados Unidos. Curiosamente, las
tres menciones ocurrieron en el ao de 1825. La primera
referencia es del 7 de abril de 1825, cuando, como en otras
ocasiones, maniesta a Santander su inconformidad con la
invitacin que este se propona hacer, y al n realiz, a los
Estados Unidos para el Congreso de Panam. La federacin
con los Estados Unidos objetaba Bolvar nos va a compro-
meter con la Inglaterra, porque los americanos son los nicos
rivales de los ingleses con respecto a la Amrica. Ntese que
al mismo tiempo que empleaba aquel gentilicio, mantena su
concepto de Amrica como el de la totalidad de los pases que
haban luchado contra Espaa por la independencia. El 28 de
junio, al comentar otra vez a Santander los preparativos del
Miguel Acosta Saignes
418
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
419
Congreso de Panam y opinar que la federacin americana
debera ser protegida por Inglaterra, observ sobre tal posi-
bilidad: desde luego, los seores americanos sern sus
mayores opositores, a ttulo de la independencia y libertad;
pero el verdadero ttulo es por egosmo y porque nada temen
en su estado domstico. La ltima vez que encontramos
el gentilicio americanos aplicado a los estadounidenses, es
el 21 de octubre de 1825, cuando otra vez objetaba a Santan-
der la invitacin de ellos al Congreso de Panam. No creo
sostena ante el vicepresidente que los americanos deban
entrar en el Congreso del Istmo
193
La diferencia que estableci Bolvar con los norteameri-
canos se debi a la experiencia sobre los procedimientos y
actitud de estos. Hubo una experiencia colectiva que comen-
z muy temprano. En 1813 Manuel Garca de Sena intent
lograr de las autoridades de Washington colaboracin con
Venezuela y Nueva Granada, con el argumento de tener
no slo comunes principios ideolgicos y sentimentales
de lantropa, sino tambin el inters bien entendido. La
glacial respuesta fue: Estamos en paz con Espaa. El 20
de agosto de 1815 escribi Pedro Gual desde Alejandra a
William Thornton: nuestros intereses como americanos
son los mismos. Vemos a este pas como aun no corrompido
por las intrigas de los Gabinetes europeos, los vemos como
hermanos. Declarad al mundo que vosotros abiertamente
protegis nuestra independencia. La actitud de helada in-
diferencia fue igual a la manifestada en 1813. Por todo ello,
Bolvar escriba en 1815 en la Carta de Jamaica:
193. La circunstancia de que Bolvar haya usado por tres veces en todas sus escrituras el
gentilicio americano, aplicado a los estadounidenses, en tres respuestas a Santander, en
el mismo ao de 1825, signica evidentemente que el Libertador simplemente repeta el
gentilicio que Santander escriba. Es como si hubiese escrito el trmino cutio comillas.
Cun frustradas esperanzas! No slo los europeos, sino
hasta nuestros hermanos del Norte se han mantenido
inmviles expectadores de esta contienda, que por su
esencia es la ms justa por sus resultados, la ms bella
e importante de cuantas se han suscitado en los siglos
antiguos y modernos
194
Entre las obras publicadas por la Secretara General de la
Dcima Conferencia Panamericana, que se reuni en Caracas
en 1953, se cuenta un libro titulado Amrica y el Libertador,
compuesto por citas de los escritos de Bolvar en los cuales se
reere a Amrica. Hemos examinado ese material en el cual,
como puede apreciar quien haya ledo lo aqu presentado,
nada comprueba que Bolvar pensase en una Amrica que
incluyese a los Estados Unidos. Al contrario, con el anlisis
de los materiales publicados en ese libro y con los aadidos
aqu, aparece claro cmo siempre tuvo el Libertador clara
conciencia del mundo en el cual actuaba como conductor.
Por si fuera poco cuanto dijo sobre Amrica en general, se
comprueba en otras citas que hemos visto, cmo actuaba
muy consciente del signicado de los Estados Unidos frente
a las antiguas colonias de Espaa que lucharon 20 aos por
su libertad. Hemos sealado, adems, dos negativas suyas a
Santander sobre la invitacin de este a los Estados Unidos
para asistir al Congreso de Panam
195
.
194. A propsito del desdn de los Estados Unidos por nuestras luchas de independencia, en
1889 escriba Mart: No fue nunca la de Norte Amrica, ni aun en los descuidos generosos
de la juventud, aquella libertad humana y comunicativa que echa a los pueblos, por sobre
montes de nieve, a redimir un pueblo hermano, o los induce a morir en haces, sonriendo bajo
la cuchilla, hasta que la especie se pueda guiar por los caminos de la redencin con la luz de
la hecatombe. Del holands mercader, del alemn egosta, y del ingls dominador, se amas
con la levadura del ayuntamiento seorial, el pueblo que no vio crimen en dejar a una masa
de hombres, con pretexto de la ignorancia en que la mantenan, bajo la esclavitud de los que
se resistan a ser esclavos. (Mart, 1953, II: 130.)
195. Con motivo de la Dcima Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas en 1953,
Miguel Acosta Saignes
420
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
421
Segn hemos comprobado, Bolvar se reri innumerables
veces a Amrica en el sentido de las naciones que luchaban
contra Espaa; habl, adems, como sinnimo de su expresin
general, de la Amrica Espaola y emple como equivalentes
de Amrica los cognomentos Nuevo Mundo, Continente y
aun Medio Mundo. En la cristalina semntica de Bolvar todo
quedaba preciso. Prevalidos de la ignorancia que ellos mismos
fomentan, en el sistema de clases sociales y en la ingenuidad de
grandes conjuntos, los imperialistas han propagado inconta-
bles sosmas acerca de las ideas de Bolvar sobre Amrica. No
hay congreso o conferencia panamericana o interamericana
donde no se cite calumniosamente al Libertador, al atribuirle
intenciones que no slo nunca tuvo, sino nunca pudo tener.
Coincida con su futuro heredero, Mart, en la tajante delimi-
tacin de su Amrica.
El Congreso de Panam no fue convocado porque el Li-
bertador pensase en una alianza con los Estados Unidos. Por
el contrario, luch incesantemente contra la asistencia de
ellos. Antes de referirnos a las concepciones de Bolvar sobre
la anctiona del Istmo, hemos de referirnos siquiera esque-
mticamente a uno de los aspectos de sus ideas polticas que,
como muchas otras, han sido marginadas o tergiversadas. Se
trata del tema de federaciones y confederaciones.
se publicaron varias series destinadas a indoctrinar en el panamericanismo de los Estados
Unidos. Uno de los libros de la coleccin Historia titulado Amrica y el Libertador se
compone casi totalmente de citas en las cuales aparece la palabra Amrica. Se compone
de 47 citas agrupadas en las siguientes secciones: La fraternidad americana, Indepen-
dencia de las naciones de Amrica, La Amrica y la guerra, Amrica ante el mundo,
La unin poltica americana. Como puede distinguirse con esos ttulos, se trata de hacer
creer que en todos los materiales bolivarianos exista la idea del panamericanismo im-
perialista. De ese material hemos citado parte de los trozos, en los lugares donde apareca
el trmino Amrica. Naturalmente, nuestro material proviene tambin directamente
de las fuentes bolivarianas. Como muchos profesores, maestros y estudiantes, acuden a
compilaciones de citas como esta, simplemente aceptan el criterio que gua, muy inten-
cionalmente, el trabajo de recoleccin y la manera de presentarlo.
Captulo III
Del federalismo
a las confederaciones
L
a independencia de Venezuela produjo un salto en cuanto
a la organizacin poltica, pero no una mutacin histrica
en cuanto al sistema de propiedad ni al modo de produccin.
Despus de la desaparicin de la encomienda, la tierra haba
continuado poseda en grandes extensiones, primero por los
privilegiados del proceso de la conquista y penetracin en
el territorio, despus por sus descendientes. De modo que
en 1810, al iniciarse la separacin de Espaa, y en 1811, al
declararse plenamente la independencia, las grandes exten-
siones productivas de tierra se encontraban en manos del
sector de los llamados mantuanos, criollos descendientes
de los invasores espaoles, llamados por el pueblo grandes
cacaos, debido a que su base econmica era fundamental-
mente la exportacin del fruto que origin ese cognomento.
La posesin de la tierra era semifeudal, en el sentido de que
de ella surga el poder econmico y parte del poder poltico
en algunas municipalidades, puesto que los cargos ociales
Miguel Acosta Saignes
422
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
423
de la provincia de Venezuela eran desempeados casi exclu-
sivamente por espaoles peninsulares. El predominio de los
grandes propietarios en sus fundos era absoluto. Quienes
posean abundantes esclavitudes resultaban potencialmente
dueos de un pequeo ejrcito. Como los esclavos carecan de
toda clase de derechos, cada hacendado posea un verdadero
feudo, en el cual gobernaba como seor absoluto. En algunos
sitios, como en Caracas, los criollos llegaron por diversas
circunstancias a adquirir predominio en el Ayuntamiento y
as se una en ellos el poder de productores y de seores de
grandes propiedades con el de legisladores municipales.
El rgimen de propiedad de la tierra y las capacidades
productivas parciales y regionales de los criollos no podan
conducir en 1811 a otros ideales organizativos que el de
asociaciones federales. Por eso la primera Constitucin fue
de estructura federal. No es posible olvidar, adems, que la
estructura de la provincia de Venezuela era entonces rela-
tivamente nueva, puesto que la unicacin de las antiguas
porciones que la compusieron se haba realizado en 1777, lo
cual signicaba, an a principios del siglo XIX, rivalidades
regionales y factores histricos diferenciados en ciertos as-
pectos. Mientras en algunas regiones la produccin se haba
obtenido fundamentalmente de los indgenas, en otras se
haba logrado sola o principalmente de los esclavos negros.
Algunas zonas del occidente de Venezuela haban estado
adscritas al Nuevo Reino de Granada y en otras se haban cru-
zado las dependencias, que no en todos los aspectos estaban
unicadas. A veces haban existido instancias superiores en
Santo Domingo; otros asuntos requeran consultas directas
con la Corona espaola; la economa haba estado profun-
damente ligada de modo ocial a Mxico, etc. De modo que
los lazos fundamentales que dieron sentimientos colectivos
de totalidad eran muy recientes, a veces no consolidados, y
estaban divididos por la memoria histrica y por los hechos
reales de la posesin de la tierra y del modo de produccin.
Conviene recordar esto siquiera someramente, pues si en la
mayor parte de la provincia de Venezuela el modo de produc-
cin era esclavista, con la explotacin de los africanos y de
sus descendientes, en las zonas occidentales, en algunas de
oriente y en Guayana, donde existan ncleos misionales, la
explotacin recaa especialmente sobre los indgenas. Pero,
adems, los productos obtenidos se diferenciaban, lo cual
tuvo gran inuencia en el desarrollo de las luchas de inde-
pendencia. Mientras en la costa venezolana se produca como
fruto principal de exportacin el cacao, en algunas regiones
de los Llanos occidentales se produca ail, y en los Llanos
en general rega un sistema pastoral y no la agricultura. Los
fenmenos de la circulacin de lo producido, que tuvieron
gran importancia en las guerras y poltica de la independen-
cia, se diferenciaban tambin profundamente de unos lugares
a otros. Las costas comerciaban no solamente con Europa,
sino con las islas del Caribe. Por el Orinoco y otros ros, sa-
lan del hinterland diversos artculos hacia las costas, para
embarcarlos, y el nmero de puertos era reducido, lo cual
signicaba particular importancia de los litorales por donde
se poda exportar. No resultaba ajeno a la circulacin de la
produccin el contrabando, base de intensa comunicacin
con el Caribe durante todo el siglo XVIII y tambin muy
intensamente durante el perodo de 1810 a 1830
196
.
196. Brito Figueroa (1960: 203) escribe sobre los criollos: La lucha de los notables y
grandes cacaos por tomar el poder poltico y romper la dominacin colonial, no inclua
la transformacin estructural de la sociedad venezolana en sentido democrtico burgus,
porque ella hubiera conducido a la propia liquidacin de los terratenientes como clase
Miguel Acosta Saignes
424
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
425
Las luchas entre federalistas y centralistas durante el
proceso independentista, no nacieron, como los historia-
dores idealistas han sostenido reiteradamente, slo del
resultado de las lecturas y propagandas de la Revolucin
Francesa en el espritu de los criollos. Nacan de la estruc-
tura productiva, del rgimen de propiedad y de mltiples
factores que condujeron a frecuentes contradicciones. Por
ejemplo, cuando sobre la base de la actuacin del Ayunta-
miento caraqueo el 19 de abril de 1810, este se constituy
en eje de la nueva organizacin venezolana. Aunque todo
comenzase por la Junta Suprema Conservadora de los dere-
chos de Fernando VII, en Caracas, se practicaron acciones
centralistas, cuando ese organismo se declar a s mismo
ductor general en Venezuela de las acciones que se haban
de tomar y de la transformacin del rgimen de gobierno
colonial. As, el mismo 19 de abril de 1810, envi una
circular a las autoridades y corporaciones de Venezuela,
no slo comunicando lo que haba ocurrido, sino respon-
sabilizando a los funcionarios de todas partes de la futura
marcha de las disposiciones que se dictasen en Caracas. El
19 de mayo se dirigi la junta, que entonces se titul Junta
Gubernativa de Caracas, a las autoridades constituidas de
todos los pueblos de Venezuela, para expresarles diversas
consideraciones sobre la mutacin poltica que se haba
vericado y dndoles instrucciones sobre formacin de
milicias, medidas econmicas, precauciones de almacena-
miento de productos regionales. Los rechazos que pronto
se produjeron, obligaron a recapacitar en 1811 a los man-
() teman que la ideologa democrtica revolucionaria, especialmente la que se ins-
piraba en las tradiciones jacobinas, prendieran en la conciencia de la masa de mulatos,
mestizos y negros esclavos que tan levantisco espritu de lucha haban demostrado y desde
1795 estaban pidiendo la aplicacin de la ley de los franceses
tuanos que redactaron la Constitucin. Ya haban tenido
experiencia de las ambiciones regionales, adems, tiempo
de reexionar sobre la conveniencia de organizaciones sec-
toriales que les permitieran mantener predominio personal
y grupal frente a los espaoles, los pardos, los indios y los
negros. El centralismo indispensable de 1810, para los pri-
meros pasos hacia una organizacin capaz de consumar la
independencia, result slo medida de urgencia. Los criollos
comenzaron a pensar en la estabilidad sobre un sistema
federal. Era el que podan preferir como producto de la or-
ganizacin territorial semifeudal, con predominio absoluto
econmico, poltico y social de los dueos en sus fundos,
y con el modo de produccin esclavista que signicaba la
posesin de ncleos productivos, capaces de convertirse en
centros de organizacin militar. Seguramente, tambin la
lectura de autores europeos y el conocimiento de la Cons-
titucin norteamericana inuyeron sobre algunos de los
criollos. Los materiales escritos y la experiencia poltica
de otros pases, caan sobre la propia experiencia criolla de
ncleos productivos y de inuencia poltica regional, que
no podan engendrar, al producirse una reorganizacin
poltica, sino un modo federal de agrupacin. El antiguo
latifundista colonial no era sujeto propio para la obediencia
a autoridades centrales. No haba aprendido el mantuano
esa posibilidad ni en sus fundos, ni en las inuencias que
como miembro de algunos ayuntamientos haba tenido, ni
en sus relaciones comerciales para la venta de los productos
de sus haciendas. La primera Constitucin fue aprobada por
los representantes de Margarita, Mrida, Cuman, Barinas,
Barcelona, Trujillo y Caracas, reunidos en un congreso
general. En el captulo preliminar se estableci:
Miguel Acosta Saignes
426
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
427
En todo lo que el pacto general no estuviere expre-
samente delegado a la autoridad general de la Confe-
deracin, conservar cada una de las provincias que
la componen, su soberana, libertad e independencia;
en uso de ella, tendr el derecho exclusivo de arreglar
su gobierno y administracin territorial, bajo las le-
yes que crean convenientes, con tal que no sean las
comprendidas en esta Constitucin, ni se opongan o
perjudiquen a los pactos federativos que por ella se
establecen. Del mismo derecho gozarn todos aquellos
territorios que por divisin del actual, o por agrega-
cin a l, vengan a ser parte de esta Confederacin
cuando el Congreso General reunido los declare la
representacin de tales, o la obtengan por aquella va,
y forma que l establezca para las concurrencias de
esta clase cuando no se halle reunido
197
.
Slo Miranda, Bolvar y Muoz Tbar, entre los ms
conspicuos, estuvieron en desacuerdo con el criterio fe-
deralista de 1811. Ello signic apartamiento temporal de
Bolvar de las actividades polticas, hasta 1812 cuando fue
llamado por Miranda. Si Bolvar haba sido formado dentro
de los criterios de su clase, cmo se explica que muchos
mantuanos respondiesen, como era natural, a las estructuras
197. Carlos Irazbal en su libro Venezuela esclava y feudal (1964: 51), opina sobre el pro-
blema del federalismo; Se trataba de organizar gobiernos republicanos. As lo hicieron,
pero sobre cimientos esclavistas y feudales. Para la organizacin gubernamental, entre las
dos tendencias, centralista o federal, siguiendo la experiencia francesa o norteamerica-
na se inclinaron por la segunda, aunque desde el punto de vista prctico las circunstan-
cias no slo aconsejaban sino que imponan un rme centralismo y la mxima autoridad
en un gobierno que tena que habrselas con una difcil problemtica interna y externa.
La escogencia federalista no fue slo cuestin de imitacin de romanticismo poltico y de
arraigadas convicciones tericas. Fue sobre todo producto de imposiciones de la realidad
social que pugnaba abiertamente contra la unidad nacional () Entre nosotros federalis-
mo no fue unin, sino tendencia a la desintegracin feudal
profundas de produccin, propiedad y dominio en que ha-
ban aprendido a ver su mundo econmico y social, y Bolvar
no? Este fue profundamente producto de su clase, pero del
sector ms avanzado polticamente y, adems, estudi desde
la juventud obras polticas y analiz comparativamente los
regmenes de los diferentes Estados antiguos y coetneos a
l. Comprendi rpidamente, como Miranda, como Muoz
Tbar y como muchos otros posteriormente, que un rgi-
men federal, por lo que tena de dispersin, de dicultad
para la accin, de trabas para la pronta solidaridad, no sera
lo ms ecaz para lograr la independencia. La lucha tena
que ser unitaria. Los hechos lo apoyaron mientras rigieron
los factores histricos de la guerra de emancipacin. Por
haber sido un genio de la accin, entendi ya desde 1811
la necesidad de aunar esfuerzos, pero no confundi la so-
lidaridad indispensable con las dicultades que implicaba
el enfrentarse a Espaa. As siempre trat de equilibrar los
gobiernos centrales con las confederaciones de grandes
totalidades. En 1826 expresaba a Sucre justamente la con-
fusin, que en otros sola existir, respecto de sus proyectos
de unin, frente a esfuerzos de federacin que signicaban
slo la dispersin en pequeas unidades.
Hemos pensado deca al Mariscal de Ayacucho el
18 de agosto de 1826 que no debemos usar la pala-
bra federacin, sino unin, la cual formarn los tres
grandes Estados de Bolivia, Per y Colombia, bajo
un solo pacto. Digo unin, porque despus pedirn
las formas federales, que ha sucedido en Guayaquil,
donde apenas se oy federacin y ya se pens en la
antigua republiquita
Miguel Acosta Saignes
428
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
429
Ya en 1810, cuando fue enviado a Inglaterra por la Junta
Suprema, en un artculo que public en el Morning Chronicle
de Londres, haba pensado en las futuras grandes uniones
como una poderosa arma poltica. Pronosticaba que los
venezolanos se alzaran denitivamente en guerra contra
Espaa y aada: Tampoco descuidarn de invitar a todos los
pueblos de Amrica a que se unan en confederacin. Dichos
pueblos, preparados ya para tal proyecto, seguirn presurosos
el ejemplo de Caracas.
Frente a Miranda y Bolvar, en las discusiones sobre
federalismo o centralismo para la primera Constitucin de
Venezuela, Fernando Pealver prepar una memoria segn
la cual el mejor sistema es el federal. Opinaba que para que
el pueblo fuese soberano, el territorio deba estar dividido
en pequeas repblicas () ligadas por un contrato, depen-
diente de la soberana comn. Palacio Fajardo cuenta as,
cmo llegaron los mantuanos a resolver la estructura federal
para la primera Constitucin.
La haban redactado Ustriz y otras personas de grandes
luces, los que opinaban, como cuestin de principio, que
en el caso de una separacin denitiva de Espaa, el mejor
rgimen para Venezuela sera el de un gobierno federal,
semejante al de los Estados Unidos de Amrica. Con el
objeto de propagar esta idea, se publicaron numerosos
artculos en la Gaceta de Caracas, dirigidos a mostrar
las ventajas de la Constitucin de los norteamericanos,
artculos redactados por Burke, un irlands que conoca
perfectamente las constituciones inglesa y norteamerica-
na. Ustriz y Roscio estuvieron en correspondencia con
varias personas de Santa Fe de Bogot y del interior de
Venezuela acerca del mismo asunto, que a todos por igual
interesaba. El entusiasmo por una constitucin federal
prendi tambin en la Nueva Granada
198
.
All se suscribi el Acta de Independencia el 20 de julio de
1810 y se recomend un sistema federal de gobierno. Guerra
iguez relata el proceso as:
En 1811 se establece la Constitucin de Cundinamar-
ca, en la cual se reconoce a Fernando VII como Jefe de
Estado, estableciendo una monarqua constitucional
en la cual el Presidente de la Representacin Nacio-
nal ejerca sus veces, en ausencia de aquel monarca,
proveyendo todos los cargos. En el mismo ao se
adapta un sistema federativo para las provincias de
la Nueva Granada () Segn esta Constitucin todas
las provincias eran iguales e independientes, con su
administracin interior autnoma. Sobre estas bases
se promulgan las Constituciones de la Repblica de
Tunja, (1811), del Estado de Antioquia (1812), de la
Repblica de Cundinamarca (1812), y del Estado de
Cartagena de Indias (1812). El 23 de septiembre de
1814 fueron hechas reformas profundas a este sistema
federal para contrarrestar lo dispensioso de la admi-
nistracin en lo civil y militar. Segn estas reformas,
cada gobierno de provincia lo nombraba el gobierno
federal provincial, el cual era independiente, salvo en
los ramos militar y de hacienda, que dependan del
gobierno general
199
.
198. Palacio Fajardo, 1953: 74; Carlos Irazbal (1964: 52) resume los factores del fede-
ralismo inicial: En Europa y en Amrica del Norte, el capitalismo actu como fuerza
aglutinante contra la vocacin desintegradora del feudalismo () En Venezuela () un
rgimen econmico esclavista y feudal cuya repercusin poltica era el separatismo, la dis-
gregacin, la autonoma local () Yo creo () que el federalismo fue lo normal, lo lgico
y hasta lo dialctico. Lo extrao hubiera sido una Constitucin unitaria
199. Guerra iguez; 1972, 30.
Miguel Acosta Saignes
430
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
431
Bolvar comenz a expresar ampliamente sus concepcio-
nes centralistas en el Maniesto de Cartagena, en 1813:
Lo que debilit ms al Gobierno de Venezuela dijo
a propsito del fracaso de 1812 fue la forma federal
que adopt, siguiendo las mximas exageradas de los
derechos del hombre, que autorizndolo para que se
rija por s mismo, rompe los pactos sociales y cons-
tituye las naciones en anarqua. Tal era el verdadero
estado de la Confederacin. Cada provincia se gober-
naba independientemente; y a ejemplo de estas, cada
ciudad pretenda iguales facultades alegando la prc-
tica de aquellas y la teora de que todos los hombres y
todos los pueblos gozan de la prerrogativa de instituir
a su antojo el gobierno que les acomode. El sistema
federal, bien que sea el ms perfecto y ms capaz de
proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no
obstante, el ms opuesto a los intereses de nuestros
estados; generalmente hablando, todava nuestros
conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer
por s mismos y ampliamente sus derechos; porque
carecen de las virtudes polticas que caracterizan al
verdadero republicano: virtudes que no se adquieren
en los gobiernos absolutos, en donde se desconocen
los derechos y los deberes del ciudadano () Yo soy
de sentir que mientras no centralicemos nuestros
gobiernos americanos, los enemigos obtendrn las
ms completas ventajas, seremos indefectiblemente
envueltos en los horrores de las disensiones civiles y
conquistados vilipendiosamente por ese puado de
bandidos que infestan nuestras comarcas
200
200. Bolvar: Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueo,
1947, I: 41.
Si la disposicin federal, tuvo alguna culpa en la de-
rrota de Miranda en 1812, es indudable que hubo muchas
causas. Pero Bolvar, al cual no se le haban escapado otras,
centralizaba su argumento contra el federalismo en un es-
fuerzo por lograr que se mancomunaran todos los patriotas.
Adems, lo haca en la Nueva Granada y saba que slo una
solidaridad centralizada podra producir una unin fruct-
fera con Venezuela. Erraba sin duda Bolvar en su opinin
de que sus conciudadanos carecan de las virtudes polticas
que caracterizan al verdadero republicano. Expresaba un
juicio sicologista, como muchas veces lo hizo, que no iba
al fondo de las cuestiones. Sealaba, sin embargo, un factor
cierto: el de que no se adquieren virtudes bajo la frula de
los gobiernos absolutos, que en su caso signicaba, adems,
colonizadores.
Cuando regres a Venezuela, en la llamada Campaa
Admirable, en 1813, Bolvar fue naturalmente consecuente
con lo expresado en Cartagena.
Haba restaurado escribe Parra Prez en su
marcha hacia Caracas y para conformarse a sus com-
promisos de Tunja, algunas de las Constituciones
federales en las provincias de Occidente. Pero aquella
restauracin era por completo terica, pues en rea-
lidad el Libertador no poda ni quera restablecer las
instituciones de 1811 () porque como lo dijo en
nota decisiva al gobierno de Barinas () Jams la
divisin del poder ha establecido y perpetuado gobier-
nos. Slo su concentracin ha infundido respeto para
una nacin y yo no he libertado a Venezuela, sino para
realizar este mismo sistema Cuando reclamaron
Miguel Acosta Saignes
432
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
433
algunos barineses ciertos aspectos regionales, declar
a la municipalidad: Siempre juzgaron los hombres
sensatos que las formas federales eran dbiles y ms
en tiempos de guerra Sus triunfos de 1813 le da-
ban la conviccin de que estaba en lo cierto. Por eso
responda al gobernador de Barinas, Manuel Antonio
Pulido, cuando este reclamaba prerrogativas federales:
Malograramos todos los esfuerzos y sacricios he-
chos, si volviramos a las embarazosas y complicadas
formas de administracin que nos perdi
201
En Caracas, Bolvar consult de nuevo a los expertos en
leyes. Curiosamente, Ustriz, uno de los entusiastas redacto-
res de la Constitucin federal de 1811, se mostr partidario
de un gobierno fuerte, centralizado en la persona del general
en jefe del Ejrcito. Miguel Jos Sanz coincidi con aquel. No
sabemos si los guiaban las experiencias del ao 12 o el deseo
de complacer a Bolvar. Tambin opinaron Garca Cdiz y
Pea, otros tcnicos que haban sugerido formas de la primera
Constitucin. Todos opinaban ahora que no era concebible el
sistema federal cuando en las provincias de oriente, por ejem-
plo, se ignoraba lo que era la Nueva Granada, y los triunfos
de la Campaa Admirable se haban obtenido precisamente
con la ayuda de esta. Proponan tambin la fusin de Vene-
zuela con ella para formar un nuevo Estado, conforme a la
vieja idea de Miranda. A propsito de esto escribi Bolvar en
informe de 31 de diciembre de 1813:
Si en estos siglos de ignominia, en que un Continente
ms poblado y ms rico que la Espaa fue la vctima de
las miras prdas del gabinete de Madrid; si este pudo
201. Parra Prez, 1954, I: 262.
desde dos mil leguas de distancia, sin enormes fuerzas,
mantener la Amrica, desde el Nuevo Mjico hasta
Magallanes, bajo su duro despotismo. Por qu entre
la Nueva Granada y Venezuela no podr hacerse una
slida unin? y an por qu toda la Amrica Meridional
no se reunir bajo un gobierno nico y central?
Diferenciaba muy claramente por primera vez, Bolvar,
entre federacin nacional y confederacin de naciones. Siem-
pre permaneci afecto a la ltima forma. Aun extendi en
ese mismo informe su esperanza en la unidad de la Amrica
que se libertara de Espaa: bajo un mismo cuerpo de la
Nacin, para que un solo gobierno central pueda aplicar sus
recursos a un solo n. Siempre distingui en lo adelante, la
subdivisin de las naciones (federalismo) de la cooperacin
orgnica de ellas (confederacin)
202
.
Mario, quien libert el oriente de Venezuela mientras
Bolvar llegaba por occidente hasta Caracas, mostr, al con-
trario, siempre apego al sistema federal. En parte se explica
por qu l form su ejrcito sobre la base de los esclavos
de sus propias haciendas y de las de sus familiares. Hasta
1816 se mantuvo como un jefe regional, cuya experiencia
no fue la de mayores mbitos, sino la de un territorio deli-
mitado dentro del cual posea poderosa inuencia en todos
los sectores
203
.
La idea de una extensa confederacin de pases americanos
que luchaban por la independencia, ocup a Bolvar exten-
samente en su Carta de Jamaica, en 1815, pero entonces no
estaba tan esperanzado:
202. Parra Prez, 1954, I: 295; Bolvar, 1947, I: 82; Guerra iguez, 1972: 142.
203. Parra Prez, 1954, I: XV.
Miguel Acosta Saignes
434
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
435
Es una idea grandiosa sealaba pretender formar
de todo el Nuevo Mundo una sola nacin con un solo
vnculo que ligue sus partes entre s y con el todo. Ya
que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y
una religin, debera por consiguiente, tener un solo
gobierno que confederase los diferentes estados que
hayan de formarse; mas no es posible, porque climas
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos,
caracteres desemejantes, dividen a la Amrica
Como su objetivo era recibir ayuda exterior, presentaba
ahora como muy difcil la unin de Amrica y deca: Est
encontrada entre s, porque se halla abandonada de todas
las naciones; aislada en medio del Universo, sin relaciones
diplomticas ni auxilios militares Quera as el Liber-
tador llamar la atencin de propios y extraos y conseguir
ayuda de alguna potencia de primer orden, especialmente
de Inglaterra. En realidad, los sucesos polticos llevaron sus
acciones por otra senda. El auxilio le vino de las Antillas: lo
ayud Brin y lo protegi activamente Ption. Obraban las
fuerzas dialcticas de la historia: Hait, el pas que hizo la
primera declaracin de independencia nacional en Amrica,
vena inuyendo de muchos modos, especialmente sobre
las masas de esclavos, en el mbito del Caribe. Ption, en
medio de mil dicultades, pens polticamente: poda ayudar
a la libertad de los esclavos en Venezuela y obtener all una
base de cooperacin en el futuro. Fraga Iribarne ha sea-
lado que fue en Jamaica en 1815, cuando Bolvar comenz
a pensar en un rgimen que no tuviese los inconvenientes
de las monarquas y al mismo tiempo centralizase el poder
como no pareca posible en las repblicas federales, lo cual
concret posteriormente en sus proyectos de Constitucin
y especialmente en la de Bolivia. En 1818 segua pensando,
ahora sin el pesimismo de Jamaica, en la unin de los pases
americanos libertados de Espaa. El 12 de junio de aquel ao
escriba a Pueyrredn:
Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete
la obra de su Independencia () nosotros nos apre-
suraremos () a entablar, por nuestra parte, el pacto
americano, que formando de todas nuestras repblicas
un cuerpo poltico, presente la Amrica al mundo con
su aspecto de Majestad y grandeza sin ejemplo en las
naciones antiguas. La Amrica as unida, si el cielo
nos concede ese ansiado voto, podr llamarse la reina
de las naciones y la madre de las repblicas.
En la misma fecha reiteraba ese pensamiento, al dirigirse
a (los habitantes del Ro de la Plata) : cuando cubierta de
laureles haya extinguido los ltimos tiranos que profanan su
suelo, entonces os convidar a una sola sociedad, para que
nuestra divisa sea unidad en la Amrica Meridional
204
.
Al ao siguiente, en su mensaje al Congreso de Angos-
tura, Bolvar mostraba otra vez su creencia en la unin de
Venezuela y la Nueva Granada: Es el objeto deca que me
he propuesto desde mis primeras armas. Es el voto, de los
ciudadanos de ambos pases y la garanta de la libertad en la
Amrica del Sur. Pero all impugn largamente el sistema
federal, para el interior de las naciones. All se reri a un
hecho cierto: las tendencias provinciales.
204. Bolvar: Carta de Jamaica, 1947, I: 159; Fraga Iribarne, 1972: 79; Bolvar: Carta a
Pueyrredn, 1947, I: 293.
Miguel Acosta Saignes
436
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
437
El primer Congreso en su constitucin federal ex-
plic ms consult el espritu de las Provincias que
la idea slida de formar una repblica indivisible y
central. Aqu cedieron nuestros legisladores al empe-
o inconsiderado de aquellos provinciales seducidos
por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo
americano, pensando que las bendiciones de que goza
son debidas exclusivamente a la forma del gobierno y
no al carcter y costumbres de los ciudadanos
All presentaba al federalismo como un desidertum no
propio para los venezolanos. Nuestra constitucin moral
arm no tena todava la consistencia necesaria para
recibir el benecio de un gobierno completamente repre-
sentativo y tan sublime cuando que poda ser adaptado a una
repblica de Santos Volva aqu Bolvar a su Montesquieu,
repeta algunas concepciones sociolgicas que en los enciclo-
pedistas y sus seguidores tenan un valor progresivo, porque
llamaban la atencin hacia caracteres concretos, frente a los
argumentos escolsticos que presentaban a los reyes como
ungidos por la divinidad y predestinados al mando. Pero natu-
ralmente no poda penetrar en la verdad de que las formas de
gobierno no expresan caracteres mentales de los ciudadanos,
sino circunstancias de la divisin de las sociedades en clases, o
de las sociedades sin clases, es decir, son manifestaciones del
desarrollo histrico de las formas de produccin y de propie-
dad. La sociedad que Bolvar haba empezado a conducir en
1813 limitaba su accin y lo colocaba en situaciones donde
su genio abarcaba cuanto corresponda a las estructuras que
no estaban sufriendo una mutacin profunda, sino un cam-
bio crtico en las formas de gobierno y de relaciones con las
naciones anteriormente constituidas, junto a su conviccin
centralista, Bolvar pidi a los congresantes de Angostura la
divisin de los poderes, la libertad civil, la proscripcin de la
esclavitud, la abolicin () de los privilegios. Movilizando
sus conocimientos del mundo clsico, traa el ejemplo a
Roma, sin guardar las distancias histricas, convencido de
que en el pasado estaban, inmutables, ciertas semillas del por-
venir poltico. As arga frecuentemente, quizs a veces ms
para convencer con razones impresionantes que por pensar
que haban de ser resucitadas formas de la Antigedad.
La Constitucin romana dijo es la que mayor
poder y fortuna ha producido a ningn pueblo del
mundo; all no haba una exacta distribucin de los
poderes. Los Cnsules, el Senado, el Pueblo, ya eran
Legisladores, ya Magistrados, ya Jueces; todos parti-
cipaban de todos los poderes
Despus mostraba por dnde iban sus concepciones
sobre las estructuras polticas que convenan a Amrica, al
comparar con los tiempos modernos:
Roma y la Gran Bretaa han sido las naciones que
ms han sobresalido entre las antiguas y modernas;
ambas nacieron para mandar y ser libres; pero ambas
se constituyeron, no con brillantes formas de libertad,
sino con establecimientos slidos () Cuando hablo
del Gobierno Britnico slo me reero a lo que tiene
de republicano () En nada alteraramos nuestras
leyes fundamentales si adoptsemos un poder legis-
lativo semejante al parlamento Britnico
Miguel Acosta Saignes
438
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
439
As pensaba Bolvar que podan solucionarse los pro-
blemas que se presentaban al adoptar los principios repu-
blicanos, sin mengua del tremendo esfuerzo que se haba
de hacer para lograr la independencia. Como conductor
de una clase, trataba de hallar los medios adecuados para
la obtencin de nes concretos. Abandonemos las formas
federales que no nos convienen, exhort a los congresan-
tes de Angostura. Los historiadores venezolanos del culto
a Bolvar han comentado siempre sus discursos como
piezas inmarcesibles, de valor inmutable. Bolvar, tanto
en sus discursos y proclamas como en sus cartas, mostr
siempre nes inmediatos o a larga distancia susceptibles
de enmienda. A veces, se contradeca en la accin, como
suele ocurrir cuando los objetivos son a largo plazo, pero
como gran estratega, no pretenda lanzar aforismos de valor
universal, sino conceba propsitos para sus nes, los de su
gloria, como deca, y los de la clase a la cual representaba
en el gran proceso que guiaba
205
.
La Constitucin de Ccuta, en 1821, fue centralista.
El artculo clave escribe Fraga Iribarne segua
siendo el 128, que permita al Presidente poderes
omnmodos en las partes del pas en que se hallase ha-
ciendo la guerra. El Libertador poda volver a montar
a caballo y tomar la ruta victoriosa del Sur
206
El 8 de enero de 1822, pocos meses despus de Carabobo,
Bolvar escriba desde su cuartel general en Cali:
205. Bolvar: Discurso ante el Congreso de Angostura, 1947, II: 1.132.
206. Fraga Iribarne, 1972: 4; Guerra iguez, 1972: 132.
El gran da de la Amrica no ha llegado. Hemos ex-
pulsado a nuestros opresores () mas todava nos
falta poner el fundamento del pacto social, que debe
formar de este mundo una nacin de Repblicas ()
La asociacin de los cinco grandes Estados de Amrica
es tan sublime en s misma, que no dudo vendr a
ser motivo de asombro para la Europa () Quin
resistir a la Amrica reunida de corazn, sumisa a
una ley y guiada por la antorcha de la libertad?
Desde Cartagena haba mantenido Bolvar la idea de las
grandes confederaciones, pero ahora pensaba en uniones
limitadas, antes de que se pudiese realizar el sueo ya expre-
sado sobre una gran reunin de plenipotenciarios en Panam.
Se refera en 1822 a Mxico, Per, Chile, Buenos Aires y Co-
lombia. En 1818 haba escrito a Pueyrredn, desde Angostura,
sobre una gran Amrica unida. Vea ahora la posibilidad de
recorrer un camino muy preciso, logrando uniones parciales,
antes de Panam. Envi a Joaqun Mosquera al Sur, a negociar
sendos pactos con Per, Chile y Buenos Aires. El 6 de julio
de 1822 se rmaron en Lima dos tratados entre Per y Co-
lombia. El primero era un tratado de unin y confederacin
perpetua y el otro un acuerdo especial sobre un congreso de
plenipotenciarios. Per ratic los pactos en julio de 1822 y
Colombia un ao despus. No fue tan fructfera la visita de
Mosquera a Chile. All se acord en principio un pacto nunca
raticado por los chilenos. Tampoco obtuvo xito total en
Buenos Aires. El gobierno se neg a tomar parte en la con-
federacin, pero se rm en mayo de 1823 un corto tratado
de amistad y alianzas. Se ratic al cabo de un mes
207
.
207. Bolvar, 1947, I: 619; Byrne Lockey, 1976: 279.
Miguel Acosta Saignes
440
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
441
En 1823, Bolvar logr otro eslabn importante en la
cadena de las alianzas. En octubre de ese ao se rm entre
Mxico y Colombia un tratado de unin, liga y confederacin
perpetua. Tuvo la caracterstica de que incluy una clusula
sobre defensa de la integridad territorial no incluida en los
tratados del Sur. El hecho de que Mxico dice el historia-
dor norteamericano Byrne Lockey aceptase la propuesta de
mutua garanta de la integridad territorial, deba obedecer a la
previsin de futuros conictos con los Estados Unidos
Con la Amrica Central, separada de Mxico despus de la
cada de Iturbide, se rm por Colombia, en 1825, otro tratado
de unin, liga y confederacin perpetua, raticado por ambos
pases el mismo ao. El Libertador, con su certera visin de
estratega poltico y no solamente blico, iba preparando de esa
manera, sobre convenios previos de paz y amistad, las bases de
la gran batalla poltica que deseaba dar en Panam. La insisten-
cia, por aos, en los acuerdos de unin, liga y confederacin
perpetua, con vistas al Congreso de Panam, se presenta con
los mismos caracteres de previsin y decisin que lo guiaron
a prever y ordenar anticipadamente, los movimientos previos
a las batallas de Carabobo y Ayacucho. Por cierto, la mayor
parte de los historiadores, al referirse a Panam, omiten los
verdaderos caracteres del propsito, pensado no como desi-
dertum ideal, sino como un paso fundamental en la gran
estrategia de la independencia de Amrica y su consolidacin.
Los procedimientos polticos y diplomticos de Bolvar no
pasaron inadvertidos a las potencias extranjeras. En enero de
1825 se coment en la prensa de Nueva York una proposicin
aparecida en un peridico mexicano, segn la cual se deba re-
unir un congreso, con tres representantes por cada Estado del
continente americano, en algn lugar de la Florida, designado
por los Estados Unidos. Tal confederacin equipara fuerzas
sucientes para tomar a Cuba y constituir una organizacin
anctinica en La Habana. La Gaceta de Colombia coment
la versin y sugera, sin duda con la inspiracin de Bolvar,
que las deliberaciones se vericaran seguramente con ma-
yor libertad en Panam. Los Estados Unidos podran asistir
si lo deseaban, para participar slo en las deliberaciones sin
carcter blico. Otros peridicos norteamericanos tomaron
parte en la controversia, naturalmente apoyando la reunin
en Florida. No permanecieron inadvertidos los ingleses. Nada
menos que The Times, seguramente con la conviccin de una
maniobra de los Estados Unidos para impedir el proyecto de
Bolvar que la Gran Bretaa vea con simpata , replic: La
alianza de los pases americanos para guerrear por su libertad
contra Espaa, era suciente garanta de solidaridad, ya bien
demostrada. Los resultados de la alianza sobrepasaban las
costas septentrionales de la Amrica Meridional y alcanzaban
hasta Inglaterra, la cual deba considerarse como miembro de
la liga, desde cuando haba declarado que ninguna potencia
europea, salvo Espaa, podra hostilizar a las repblicas ame-
ricanas. Tampoco hubo indiferencia en Francia donde, como
desde haca tiempo, se discuta por dos bandos liberales y
conservadores todo lo referente a la independencia de la
Amrica de Bolvar
208
.
Unos papeles pstumos de Bernardo Monteagudo, quien
muri asesinado a principios de 1825, referentes al proyecto
del Congreso de Panam, se publicaron en Lima, Chile y Gua-
temala y parecen haber contenido algunas de las opiniones
del Libertador sobre la necesidad de la reunin de Panam.
208. Byrne Lockey, 1976: 270.
Miguel Acosta Saignes
442
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
443
Segn seala podra producirse alguna campaa no ventu-
rosa en Amrica, podra rmarse algn imprevisible pacto
entre naciones europeas, o podran producirse trastornos
domsticos en las naciones recin nacidas, que condujesen a
una eventual reanudacin de la guerra con Espaa o a otras
agresiones. Slo una asamblea permanentemente activa
podra enfrentarse a las consecuencias de cualquiera de esas
posibilidades
209
.
209. Idem, 282.
Captulo IV
Utopa para el equilibrio
del universo
N
aturalmente, no intentamos presentar aqu simple-
mente un nuevo recuento de los antecedentes y de la
celebracin del Congreso de Panam. Existen innumera-
bles obras al respecto, algunas realizadas con mucha eru-
dicin, otras como simples resmenes y un tercer grupo
como sntesis ocasionales, con motivo de aniversarios o de
la celebracin de reuniones panamericanistas. Tampoco
deseamos armar una vez mas lo que es tpico inagotable
sobre Bolvar: que concibi una grandiosa anctiona, fue
precursor de las reuniones panamericanas y que toda idea
de unin de pases del continente americano a l se le debe.
A propsito del sesquicentenario en 1976 de la reunin
bolivariana de Panam, los imperialistas han propiciado
una vez ms la publicacin de materiales que en conta-
das ocasiones incorporan novedades a cuanto signic
aquel Congreso. Se trata, en la mayora de los casos, de
Miguel Acosta Saignes
444
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
445
repetir con diversos argumentos y documentaciones las
patraas preparadas para hacer creer a la gente comn y
aun a muchos intelectuales no interesados en aspectos
histricos, o listos para asimilar por conveniencia, varias
armaciones:
1 Que Bolvar pensaba en trminos del continente
americano, tal como ahora lo conciben los im-
perialistas.
2 Que el Congreso de Panam fue el precursor de
las reuniones panamericanas.
3 Que el Congreso de Panam fue una derivacin
bolivariana de la Doctrina Monroe.
4 Que para Bolvar los Estados Unidos formaban
parte ductora de Amrica.
5 Que Bolvar pens en una hermandad de pueblos
americanos sin ninguna distincin de regiones,
de historia ni de actuaciones.
6 Que el Congreso de Panam fue en cierto modo
un primer gran triunfo del panamericanismo
imperialista, con reconocimiento explcito o
tcito de la preeminencia de los Estados Unidos
en el continente.
Respecto del primer punto, ya hemos dejado claro que
Bolvar nunca pens en trminos del continente americano,
ni polticamente, ni como unidad histrica. l tuvo una con-
cepcin clara de su Amrica: la de los pueblos que luchaban
contra la colonizacin espaola por la independencia poltica.
A estos los llam Continente.
De all mismo se deriva la refutacin del segundo punto.
Para Bolvar no hubo panamericanismo y menos bajo la
frula de los Estados Unidos. El imperialismo ha creado y
propagado el infundio de que el pensamiento de Bolvar sobre
las confederaciones de pueblos signica una idea precursora
de los congresos y conferencias panamericanistas o inte-
ramericanas. l distingua el mbito americano que luchaba
por la independencia y al cual consider, segn vimos, reite-
radamente, como Continente, como Nuevo Mundo y aun
como Medio Mundo. Con toda claridad expuso, al referirse
al equilibrio del universo, que haca falta una vasta confe-
deracin de pueblos con cultura y tradiciones comunes, con
una lengua comn, el espaol, para equilibrar las fuerzas de
las grandes potencias, entre las cuales ya era gran potencia
martima los Estados Unidos. El imperialismo, para inventar
vnculos histricos, calla ese aspecto fundamental de la Am-
rica de Bolvar, as como otros resaltantes. Por ejemplo, el de
que, entre sus propsitos bsicos en Panam, estaba estructu-
rar una alianza militar destinada a libertar a Puerto Rico y a
Cuba. Si algn punto de los propsitos de Bolvar en Panam
tiene vigencia poltica en 1976, ao del sesquicentenario de la
reunin anctinica, es la libertad de Puerto Rico.
Aqu nos proponemos mostrar cmo tambin las otras
armaciones son falsas, realizando un recuento suciente
para recordar los aspectos que les sirven de claro ments,
siempre ocultos por los historiadores y polticos imperialistas
y pro imperialistas.
Bolvar comprendi claramente desde la derrota de Mi-
randa, que Venezuela no podra con sus solas fuerzas, aisla-
das, lograr la independencia, y tal conviccin se acendr al
Miguel Acosta Saignes
446
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
447
lograr sus triunfos de 1813 con la cooperacin de la Nueva
Granada. Despus de las derrotas de 1814, volvi a su con-
cepcin de alianzas extensa. En la Carta de Jamaica expuso
con toda precisin su propsito y seal ya el ideal de una
gran reunin en Panam.
Es una idea grandiosa expres pretender formar
de todo el Nuevo Mundo una sola nacin con un solo
vnculo, que ligue sus partes entre s y con el todo. Ya
que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y
una religin, debera, por consiguiente, tener un solo
gobierno que confederase a los diferentes Estados que
hayan de formarse; () Qu bello sera que el Istmo
de Panam fuese para nosotros lo que el de Corinto
para los griegos! Ojal que algn da tengamos la
fortuna de instalar all un augusto congreso de los
representantes de las repblicas, reinos e imperios,
a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y
de la guerra, con las naciones de las otras tres partes
del mundo.
Como la Carta de Jamaica se suele invocar profusamente
como testimonio de los ideales panamericanistas de Bolvar,
es bueno observar que en lo transcrito llama Nuevo Mundo
al conjunto de las naciones con un origen, una lengua,
unas costumbres y una religin, es decir, las asociadas en
lucha contra Espaa. En ese momento, adems, soaba con
que Panam podra ser, no el asiento de una reunin de su
Amrica, sino de todos los pases del mundo. Sueo utpico
en la poca de la independencia; sin embargo, deberemos
catalogarlo como una de las utopas que se realizarn un
da, cuando todos los pases, con gobiernos socialistas, se
renan en algn lugar del globo para establecer la primera
gran alianza creadora de la humanidad total
210
.
Bolvar sigui pensando y escribiendo sobre grandes alian-
zas y ya para 1822 haba concretado su utopa ecumnica de
1835 en el proyecto de una reunin de los pases de su Amrica
en Panam. Tanteaba la opinin de sus colaboradores y de los
adversarios, como sola hacer con todos los grandes planes de
la guerra y de la paz cuando los imaginaba o vea surgir de las
condiciones cambiantes, y a menudo contradictorias, de la rea-
lidad. En 1822 Pedro Gual escriba a Bolvar desde Bogot:
Ud. va a situarse ahora en Quito, precisamente el lugar
mejor calculado para agitar la reunin de Panam, de
la primera asamblea de los Estados americanos. Qu
da tan grande para estos pases. Comenzaremos como
se propone y nuestras relaciones se irn estrechando
de da en da, hasta formar una liga la ms poderosa y
la ms formidable que jams se vio, porque consta de
elementos homogneos de pueblos numerosos que ha-
blan una misma lengua y tienen mil motivos de aunarse
eternamente. Si Ud. emplea todo su inujo y consigue
el objeto, ser el ms feliz de todos los mortales, porque
le esperan las bendiciones de mil generaciones que
vivirn siempre reconocidas al autor de tanto bien.
All sealaba Gual, segn el pensamiento de Bolvar, que
la reunin sera la de los pueblos en lucha por su libertad,
pueblos numerosos que hablan una misma lengua
211
.
210. Bolvar, Carta de Jamaica, 1947, I: 171.
211. Epistolario de la Primera Repblica, 1960, I, 182.
Miguel Acosta Saignes
448
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
449
Para enero de 1822 ya haba concebido el Libertador
la idea de alianzas parciales, como preparacin de la gran
asamblea de Panam. Gual haba enviado instrucciones a
Mosquera, quien viajara hacia el Sur, y escriba a Bolvar al
respecto a principios del ao. Adems, comenz a moverse en
forma autnoma, o tal vez de acuerdo con algn sector, pues
a nes de 1822 hizo saber, diplomticamente, que dentro de
pocos aos los Estados Unidos seran invitados a formar parte
de una confederacin americana. Quiz Bolvar no tuviese
conocimiento de tal paso de Gual, pues cuando este result
posteriormente nombrado como delegado de Colombia al
Istmo, demostr gran entusiasmo
212
.
Los gobiernos extranjeros no slo se mostraron impresio-
nados por el proyecto de Bolvar, que tenda a crear una gran
potencia en cuanto concluyesen las guerras de independencia,
la cual abarcara desde Mxico hasta Argentina. Algunos altos
dirigentes, como Adams de los Estados Unidos, expresaron
desconanza y hasta admiracin. Se reri a este poderoso
movimiento en los negocios humanos, ms poderoso an que
el imperio romano. Algunas potencias europeas trataron de
adelantarse, a lo cual se refera Bolvar en carta a Bernardo
Monteagudo, escrita el 5 de agosto de 1823. Despus de
quejarse Bolvar de la negativa del gobierno de Buenos Aires
a rmar la extensa alianza que l haba propuesto, por inter-
medio de Mosquera, deca:
Debe Ud. saber, con agrado y sorpresa, que el mis-
mo Gobierno de Buenos Aires entreg a Mosquera
un nuevo proyecto de confederacin mandado por
Lisboa, para reunir en Washington un Congreso de
212. Gual en Epistolario de la Primera Repblica, 1960, I: 181.
plenipotenciarios, con el designio de mantener una
confederacin armada contra la Santa Alianza, com-
puesta de Espaa, Portugal, Grecia, Estados Unidos,
Mjico, Colombia, Hait, Buenos Aires, Chile y el Per.
Entienda Ud. que nos llama el proyecto los nuevos
estados hispanoamericanos, para que comprenda
Ud. que no se nombra ninguno en particular, pero s
los otros hasta Hait. El proyecto fue mandado por el
Ministro de Estado de Lisboa al Ministro de Buenos
Aires, y este lo ha dirigido a Mosquera sin aadirle
una sola palabra. Mosquera dice que sabe, porque se
lo dijo Rivadavia, que haba respondido el gobierno
de Buenos Aires que estaba pronto a entrar en paz y
amistad simplemente. Dios sabe lo que ser. Decir
mi opinin sobre este proyecto es obra magna como
dicen. A primera vista, y en los primeros tiempos,
presenta ventajas; pero despus, en el abismo de lo
futuro y en la luz de las tinieblas, se dejan descu-
brir algunos espectros espantosos. Me explicar un
poco: tendremos en el da la paz y la independencia
y algunas garantas sociales y de poltica interna;
estos bienes costarn una parte de la independencia
nacional, algunos sacricios pecuniarios y algunas
morticaciones nacionales. Luego que la Inglaterra se
ponga a la cabeza de esta liga, seremos sus humildes
servidores, porque, formado una vez el pacto con el
fuerte, ya es eterna la obligacin del dbil. Todo bien
considerado, tendremos tutores en la juventud, amos
en la madurez y en la vejez seremos libertos; pero me
parece demasiado que un hombre pueda ver tan lejos
y, por lo mismo, he de esperar que estas profecas
sean como las otras; ya Ud. me entiende. Yo creo que
Portugal no es ms que el instrumento de la Inglate-
Miguel Acosta Saignes
450
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
451
rra, lo cual no suena en nada, para no hacer temblar
con su nombre a los cofrades: convidan a los Estados
Unidos por aparentar desprendimiento y animar a los
convidados a que asistan al banquete; despus que
estemos reunidos ser la esta de los Lapitas y ah
entrar el Len a comerse a los convivos () desde
luego se declara la guerra a la Turqua porque es la
que est en armas contra la Grecia; y htenos all al
Chimborazo en guerra con el Cucaso: no permita
Dios que estos dos reductos nos tiren caonazos!
porque su metralla puede cegar el mar y quemar la
defensa que Ud. va a hacer del plan federal, lo que
sera lo peor para Ud. y para Quito
Se trat de otro de los esfuerzos por invalidar el gran pro-
yecto de Bolvar, y la carta a Monteagudo es muy interesante
pues muestra muy a las claras como aquel, al recabar reitera-
damente auxilio de Inglaterra, simplemente utiliz, durante
mucho tiempo, el cmulo de posibilidades involucradas, sin
olvidar los peligros implcitos en toda entrega incondicional
a la Gran Bretaa
213
.
El 2 de diciembre de 1823, present el presidente Monroe
el mensaje tan famoso por sus consecuencias, en el cual esbo-
zaba los principios de cuanto despus se ha llamado Amrica
para los americanos. Tal vez Bolvar tuvo conocimiento de
ese mensaje a nes de marzo o principios de abril de 1824,
en el Per septentrional. Pero Santander y Gual, quienes
conocieron el discurso antes, se apresuraron a mostrar po-
siciones. El 6 de abril envi Santander un documento en el
cual aluda a la declaracin:
213. Bolvar, 1947, I: 790; Byrne Lockey, 1976: 360.
El Presidente de los Estados Unidos refera acaba
de sealar su administracin con un acto eminente-
mente justo y digno de la tierra clsica de la libertad.
En su ltimo mensaje al Congreso ha declarado que
mira cualquier intervencin de alguna potencia ex-
tranjera dirigida a oprimir y violentar los destinos de
los gobiernos independientes de Amrica, como una
manifestacin de disposiciones enemigas hacia los
Estados Unidos () Semejante poltica, consoladora
del gnero humano, pudiera valer a Colombia un
aliado poderoso en el caso de que su independencia
y mi libertad fuesen amenazadas por las potencias
aliadas. El ejecutivo, no pudiendo ser indiferente a
la marcha que ha tomado la poltica de los Estados
Unidos, se ocupa ecazmente en reducir la cuestin
a puntos terminantes y decisivos
Por su parte, Gual sac tambin consecuencias e instruy
a Salazar, en Washington, sobre proponer que los Estados
Unidos enviasen delegados a Panam, para prevenir las accio-
nes hostiles extranjeras. Para Harold Bierck, bigrafo de Gual,
esta fue la primera tentativa para que la doctrina Monroe
se cambiase de una declaracin unilateral en un acuerdo
multilateral. En realidad, la nica consecuencia obtenible
de la accin de Gual es la de que aprovechaba la coyuntura
para realizar lo iniciado dos aos antes: invitar a los Estados
Unidos al Istmo
214
.
Por su parte, para Byrney Lockey, autor del libro Orgenes
del panamericanismo, Bolvar haba conocido el mensaje de
Monroe hacia el 9 de abril de 1824. El Libertador escribi
214. Byrne Lockey: 1976, 229; Bierck: 1976, 292.
Miguel Acosta Saignes
452
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
453
a Sucre en esa fecha as: Todo lo que depende de la Santa
Alianza ser combatido por la Inglaterra y por la Amrica del
Norte Byrney Lockey presenta en su obra una observa-
cin muy resaltante: En ninguno de sus escritos pblicos
dice menciona Bolvar explcitamente la declaracin de
Monroe
Segn opina, despus de aquel sealamiento a Sucre, slo
parece haber aludido a lo dicho por Monroe, sin nombrarlo,
en dos ocasiones. Una, en carta al almirante Guise, el 28 de
abril de 1824, donde el Libertador escriba: Que en los Es-
tados Unidos han declarado solemnemente que vern como
acto hostil contra ellos cualquier medida que tomaren las
potencias del Continente europeo contra la Amrica y en favor
de Espaa y la otra en un mensaje al general Olaeta, el 31
de mayo de 1824, cuando le deca, tratando de convencerlo de
que se pasara a la causa patritica: Inglaterra y los Estados
Unidos nos protegen y V.S. debe saber que estas dos naciones
son las nicas martimas en el da y que a los espaoles nada
les puede venir sino por mar. No puede caber duda de que
la permanente omisin acerca de Monroe o de su doctrina,
salvo en esos tres casos, fue enteramente consciente por
parte de Bolvar. Prefera la proteccin de Gran Bretaa, en
caso necesario, sin olvidar lo escrito a Monteagudo en 1823
y reiterado varias veces despus.
En Bogot era seguida una poltica diferente a la de Bol-
var. No slo se reri Santander explcitamente al mensaje de
Monroe en una alocucin al Congreso, sino, seguramente de
acuerdo con Gual, orden al representante en Washington, el
7 de octubre de 1824, se invitase ocialmente a los norteame-
ricanos. El Ejecutivo desea ardientemente escriba que
los Estados Unidos enven sus plenipotenciarios a Panam
Bolvar, presidente de ese ejecutivo a distancia, no comparta
tan ardiente pasin. El ministro de Relaciones Exteriores,
Revenga, expona que el lenguaje del Presidente Monroe y el
de los Ministros Britnicos ha sido tan explcito hablando de
esa materia, que parece no dejar dudas de sus disposiciones
a contraer con nosotros una alianza eventual
215
.
Despus de haber preparado todo el escenario blico y
poltico para expulsar denitivamente a los espaoles de la
Amrica del Sur en la batalla de Ayacucho, que toc dirigir
magistralmente a Sucre, en vsperas justamente de esta
batalla, haba convocado Bolvar a los gobiernos de Mxico,
Per, Chile y Buenos Aires para enviar sus representantes a
Panam. Saba que Sucre derrotara a los realistas y exten-
da su mirada poltica hacia una alianza para consolidar la
libertad e impedir nuevos intentos de invadir a su Amrica.
Invitaba para seis meses despus.
Parece estableca Bolvar en la invitacin que
si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de
Panam sera sealado para este augusto destino,
colocado como est en el centro del globo, viendo por
una parte el Asia, y por la otra el frica y la Europa. El
Istmo de Panam ha sido ofrecido por el gobierno de
Colombia para este n, en los tratados existentes. El
215. Byrne Lockey, 1976: 233, 299. Es interesante conocer la opinin que vali a Pez el
famoso mensaje de 1823. La tal doctrina Monroe escribi en su Autobiografa parece
haber sido interpretada de dos modos muy diversos: para unos es un supuesto derecho
que tiene una nacin de no dejar apoderarse a otra de un territorio que en caso de cambiar
de dueo, a nadie sino a ella debe pertenecer; para otros, indudablemente ms generosos,
es la santa alianza de los pueblos americanos contra las injustas pretensiones de una liga
de gobiernos europeos; pero la historia no presenta un solo ejemplo de haberse puesto
en prctica semejante principio desde los tiempos de Monroe hasta el presidente John-
son
Miguel Acosta Saignes
454
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
455
Istmo est a igual distancia de las extremidades; y por
esta causa podra ser el lugar provisorio de la primera
asamblea de los confederados () El da que nuestros
plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se
jar en la historia diplomtica de Amrica una poca
inmortal. Cuando, despus de cien siglos, la pos-
teridad busque el origen de nuestro derecho pblico
y recuerde los pactos que consolidaron su destino,
registrarn con respeto los protocolos del Istmo.
En l encontrarn el plan de las primeras alianzas,
que trazar la marcha de nuestras relaciones con el
Universo. Qu ser entonces el Istmo de Corinto,
comparado con el de Panam?
Soaba all el constructor de castillos en el aire, de lo
cual se declar cierta vez especialista. Pensaba el utopista.
Sin imaginar siquiera que sus previsiones se cumpliran
negativamente en Panam, y antes de cien siglos los im-
perialistas buscaran en sus palabras y en su grandioso
proyecto el modo de romper cuanto eran justamente sus
lecciones: agrupacin de las naciones nacidas de la lucha
de independencia, para defenderse de todos los intentos
posibles de las grandes potencias entonces en plena fuerza,
y de los pases en pleno ascenso que ya l vea, segn expres
posteriormente respecto de Estados Unidos, en su carta a
Campbell, como destinados a plagar la Amrica de miserias
a nombre de la Libertad
216
.
El 6 de enero de 1825, trataba Bolvar desde Lima de con-
vencer a Santander de la urgencia de enviar representantes
a Panam.
216. Bolvar, 1947, I: 1012; Byrne Lockey, 1976: 287, 362.
Vuelvo le explicaba a mi primer proyecto como
nico remedio: La federacin () me parece a m
un templo de asilo contra las persecuciones del
crimen. Por lo mismo estoy determinado a mandar
los diputados de Per al Istmo, inmediatamente que
sepa que Colombia quiere mandar los suyos, a dar
principio a la unin
Aqu expuso Bolvar una de sus miras muy concretas:
tengo la idea de que nosotros podemos vivir siglos,
siempre que podamos llegar a la primera docena de aos
de nuestra niez. La confederacin, pues, en primer
trmino, haba de servir para luchar mientras no se con-
solidase la Amrica por l libertada. El 10 de febrero de
1825 particip al Congreso de Per la invitacin que haba
cursado para la reunin de plenipotenciarios en Panam.
En carta a Santander, el 23 de febrero, explicaba otro
sentido de su propsito:
Yo creo que nosotros debemos imitar a la Santa Alian-
za en todo lo que es relativo a seguridad poltica. La
diferencia no debe ser otra que la de los principios
de la justicia. En Europa todo se hace por la tirana,
ac por la libertad; lo que ciertamente nos constituye
enormemente superiores a los tales aliados. Por ejem-
plo, ellos tienen los tronos, a los reyes; nosotros a los
pueblos, a las repblicas; ellos quieren la dependencia,
nosotros la independencia () La opresin est re-
unida en masa bajo un solo estandarte y si la libertad
se dispersa, no puede haber combate
217
.
217. Bolvar: 1947, I, 1029, 1048.
Miguel Acosta Saignes
456
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
457
El 6 de marzo de 1825 envi Santander, a nombre del
gobierno de Colombia, una enumeracin de ocho puntos al
gobierno de Buenos Aires, sobre la futura reunin del Istmo.
En el punto 6 se deca:
Tomar en consideracin los medios de dar efecto a las
declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de
Amrica, contenidas en su mensaje al Congreso del
ao pasado (sic), con la mira de frustrar toda futura
idea de colonizacin en este Continente
Santander, Gual y Revenga continuaban parcialmente
una lnea divergente de la de Bolvar. En el punto 3 era se-
alado lo que siempre fue empeo del Libertador:
Considerar la condicin de las islas de Puerto Rico y
Cuba; la conveniencia de una expedicin combinada
para libertarlas del yugo espaol y la proporcin de
tropas con que cada Estado debera contribuir a la
empresa; y determinar si las islas seran incorporadas
a alguno de los Estados confederados o dejarlas en
libertad de escoger su propio gobierno.
En el punto 8 se tocaba un asunto delicado de la poltica
internacional:
Declarar en qu pie seran colocadas las relaciones po-
lticas y comerciales de aquellas porciones de nuestro
hemisferio que, a semejanza de la isla de Sto. Domingo
o Hait, estn separadas de sus antiguos gobiernos y
an no han sido reconocidas por ninguna potencia
europea o americana.
El 8 de marzo insisti Bolvar desde Lima en su descon-
anza por ciertos socios:
Los ingleses y los norteamericanos son unos aliados
eventuales y muy egostas. Luego, parece poltico
entrar en relaciones amistosas con los seores aliados,
usando con ellos de un lenguaje dulce e insinuante,
para arrancarles su ltima decisin y ganar tiempo
mientras tanto () Colombia () podra dar algunos
pasos con sus agentes en Europa, mientras que el resto
de la Amrica reunido en el Istmo se presentaba de
un modo ms importante
218
El 15 de mayo del mismo ao, el gobierno de Per re-
comend una declaracin enrgica y efectiva, tal como la
hecha por el Presidente de los Estados Unidos de Amrica en
su mensaje al Congreso Byrney Lockey hace notar que
all no se sugiri una declaracin conjunta con los Estados
Unidos, sino paralela, es decir, sin aceptar el sentido del
mensaje de 1823. El 20 de mayo, desde Arequipa, Bolvar
advirti a Santander que no crea oportuno incorporar a la
Liga de Panam el ro de la Plata ni los Estados Unidos. El 30
de mayo escribi de nuevo al Vicepresidente y armaba: Los
americanos del Norte y los de Hait, por slo ser extranjeros,
tienen el carcter de heterogneos para nosotros Se refera
a otro proyecto de federacin que abarcara a esos dos pases.
Era as inconsecuente con Hait, el cual haba contribuido
poderosamente por medio de Ption, en 1816, a su vuelta al
continente en forma exitosa
219
.
218. Byrne Lockey, 1976: 294; Bolvar, 1947, I: 1057.
219. Byrne Jockey,1976: 297.
Miguel Acosta Saignes
458
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
459
En este ao de 1825 fue abundante la correspondencia
entre Bolvar y Santander sobre Panam. Al recibir la cir-
cular de 1824 enviada por Bolvar a las Repblicas anti-
guamente colonias de Espaa, Santander haba explicado a
Bolvar que l haba credo conveniente invitar tambin a los
Estados Unidos, pues los aliados con Colombia se alegraran
de tener por compaeros a tan ilustrados asistentes. Bolvar
recomend al vicepresidente consultar al Congreso, con
el objeto de tentar posteriormente el nimo del gobierno
britnico y consultar a su debido tiempo a la asamblea del
Istmo. Desde luego sealaba los seores americanos
sern sus mayores opositores a ttulo de la independencia
y libertad; pero el verdadero ttulo es por egosmo y porque
nada temen en su estado domstico Despus, en fecha
7 de julio, mostr inconformidad por haber anunciado la
invitacin a los Estados Unidos antes de su aceptacin o-
cial por el gobierno de Colombia. El 23 de octubre reiter
a Santander: No creo que los americanos deben entrar en
el Congreso del Istmo. El 21 de ese mes haba respondido
a una comunicacin:
No he visto an el tratado de comercio y navegacin
con la Gran Bretaa, que segn Ud. dice es bueno;
pero yo temo mucho que no lo sea tanto, porque los
ingleses son terribles para estas cosas () Es muy
importante lo que Ud. me dice sobre Francia, Ingla-
terra y Estados Unidos, sobre aumentos de fuerza
de mar y tierra: no s qu pensar de tan alarmantes
preparativos
220
220. Bolvar, 1947, I: 1076, 1088, 1120, 1121, 1208; Byrne, 1976.
Segn algunos autores, indudablemente por esa poca
existan dos grupos a propsito de las relaciones exteriores:
uno encabezado por Santander, pronorteamericano, y otro
que segua a Bolvar y prefera las relaciones con los ingleses.
Ya hemos visto cmo para Bolvar no se trataba seguramente
de preferencias personales sino de actitudes polticas en las
cuales segua cuanto en su opinin era ms productivo. Tam-
bin el presidente Victoria, de Mxico, al recibir la invitacin
de Bolvar, haba enviado instrucciones al ministro mexicano
en Washington de preguntar si los Estados Unidos estaban
dispuestos a asistir. A lo cual contest Clay que el presidente
norteamericano no haba resuelto nombrar, con el apoyo del
Senado, representantes no autorizados para tomar parte en
deliberaciones ni en ningn acto contra la neutralidad de
los Estados Unidos.
En mayo de 1825 estaba Bolvar preocupado por rumores
sobre una posible invasin de la Santa Alianza y escriba a
Santander su opinin. En tal caso, Per y Buenos Aires de-
ban invadir inmediatamente a Brasil, y Chile deba tomar
Chilo. Colombia, Mxico y Guatemala se ocuparan de su
propia defensa. Deseaba consultar al respecto con los agen-
tes ingleses. Poco despus en julio, cuando una escuadrilla
francesa bloqueaba las costas de Venezuela, supo por Briceo
Mndez que los ingleses aconsejaban que para obtener reco-
nocimientos de los pases europeos, se sacricasen algunos
de los principios polticos guiadores de la conducta de los
colombianos. Si sacricamos argumentaba Bolvar
nuestros principios polticos, adis popularidad de los que
hagan el sacricio, y si no los sacricamos, Inglaterra nos
disuelve como el humo Tenda a ceder a las presiones
inglesas y razonaba el porqu:
Miguel Acosta Saignes
460
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
461
La Inglaterra se haya en una progresin ascendente.
Desgraciado del que se le oponga () Vea Ud. lo que
dice De Pradt de la aristocracia en general, pues la
britnica est multiplicada por mil, pues se halla
compuesta de cuantos elementos dominan y rigen el
mundo: valor, riqueza, ciencia y virtudes
Desesperado, caa Bolvar transitoriamente en el juego
de las grandes potencias que constantemente miraban
hacia la Amrica recin emancipada. Como el Libertador
seal en alguna ocasin, era en ella donde se podan en-
contrar algunos de los ideales de la Revolucin Francesa,
desaparecidos de algunos lugares y nunca aceptados en
otros. Distingua Bolvar entre el mbito de las monarquas
y el colonialismo, y el de la libertad adquirida con la lucha
del pueblo
221
.
Los diputados de Per llegaron al Istmo de Panam
en junio, pero de otros no haba sino vagas noticias. La
reunin fue aplazada para el ao siguiente. En septiembre
de 1825 supo Bolvar el nombramiento, como plenipo-
tenciarios de Colombia, de Gual y Briceo Mndez. Esto
es mandar ngeles y no polticos exclam al recibir la
noticia. Esto parece el siglo de oro, pues jams se ha
buscado la virtud para estos casos Y fue en la carta
donde sealaba esto a Santander, el 8 de septiembre de
1825, cuando escribi:
221. Bolvar, 1947, I: 1103, 1129. Acerca de las relaciones del Libertador con Inglaterra, ob-
serva Ricardo A. Martnez: La Inglaterra que admiraba Bolvar, asidero solicitado de su po-
ltica hispanoamericanista, no era la Inglaterra contempornea, prfdo bastin de explotacin
colonial y de guerra. Cuando Bolvar fue a Londres en 1810, llevaba cumplido siglo y medio
la revolucin democrtica britnica que haba liquidado el rgimen feudal; y el capitalismo,
fuerza creadora de la poca, estaba en pleno desarrollo
yo soy el hombre de las dicultades y no ms: no
estoy bien sino en los peligros combinados con los
embarazos; pero no en el tribunal ni en la tribuna;
que me dejen seguir mi diablica inclinacin y al cabo
habr hecho el bien que puedo
Volva a escribir al vicepresidente el 13 de octubre de sus
preocupaciones sobre una posible invasin. Ahora se hablaba
de tropas espaolas. Segn el Libertador, a lo sumo iran a
Puerto Rico y a La Habana, en previsin de algn ataque a
esas islas desde la Tierra Firme liberada. Recomendaba una
vez ms gran atencin a la asamblea de Panam, como me-
dida fundamental.
En noviembre lleg a Cartagena Richard C. Anderson,
quien haba sido designado como representante de los
Estados Unidos en el Congreso. Pero con a Gual sus
rdenes de no trasladarse a Panam, aunque haba sido
nombrado para ello, si no reciba rdenes directas de Adams.
No solamente, pues, fueron designados tardamente los
dos representantes norteamericanos, para aparentemente
cumplir la misin en el Istmo, sino se trat de una medida
diplomtica para no negarse, sin intenciones de asistir.
De tal jugada result vctima Anderson, quien muri en
Cartagena. De all salieron a cumplir su delegacin Gual
y Briceo Mndez a nes de noviembre de 1825. Por esos
das escriba Bolvar a Unanue, desde Plata: La Amrica
Meridional formar sin duda, una confederacin cordial
en los primeros aos de su vida; y esto lo veo realizar cada
da ms y ms Al da siguiente escriba al representante
peruano en Panam, Vidaurre, lamentando hubiese tenido
que esperar all largamente. No obstante lo animaba a
Miguel Acosta Saignes
462
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
463
Uds., debe consolarles la idea de ser los primeros que han
tenido la gloria de pisar la tierra destinada a ser recordada
como la ms venturosa
222
A principios de 1826 supo Bolvar en Oruro que iran
tropas francesas y espaolas a Cuba y que Santo Domingo
se haba comprometido a pagar el reconocimiento de su in-
dependencia. Se quejaba de los peruanos, quienes no vean
con simpata su propsito de invadir Cuba para libertarla.
Tema que Espaa y Francia hiciesen a Colombia la misma
proposicin de compra de la libertad, apoyadas en fuertes
contingentes militares. Por mi parte armaba enftica-
mente soy de opinin que primero debemos perecer todos
antes que comprar nuestro reconocimiento a tan vil precio.
As, me parece que Uds. en el Congreso del Istmo, deben
tener esto presente Briceo Mndez supo qu hacer
cuando en Panam se present la ocasin. Pronto conoci
Bolvar la suma sealada por Espaa para reconocer la in-
dependencia de sus antiguas colonias: doscientos millones
de pesos. Con igual cantidad escriba Bolvar a Santander
se puede conquistar todo el pas de los Borbones: es vender
bien caro la libertad que hemos comprado con ms sangre
que dinero; primero el exterminio que tal sacricio Por
esta poca levant muchas simpatas en Francia la obra
titulada Congreso de Panam del Abate de Pradt, en apoyo
de los ideales de Bolvar
223
.
222. Bolvar, 1947, I: 1173, 1194, 1233, 1238; Bierck, 1976: 308.
223. Bolvar, 1947, I: 1258, 1280. Bierck informa que en la poca muchos comentados
europeos eran desfavorables al Congreso de Panam. Por supuesto, muchos otros le eran
favorables. Gran repercusin tuvo la obra de De Pradt sobre el Congreso de Panam. El
abate, por cierto, incluy all una interpretacin asombrosa de la doctrina Monroe: la de
que haba sido elaborada para defender a Amrica de los africanos. Para hacer fructferas
estas colonias escribi De Pradt ha sido preciso poblarlas de un pueblo extranjero
trado de lejos, robusto, y que por una extraordinaria multiplicacin, amenaza apropirse-
las. Estas consideraciones muy naturales han llamado la atencin de los Estados Unidos,
Del 22 de junio al 15 de julio de 1826, sesion al n el
Congreso de plenipotenciarios en Panam. Estuvieron re-
presentados Per, Colombia, Centro Amrica y Mxico. Las
Provincias Unidas del Ro de la Plata haban rehusado asistir y
Chile eligi representantes en fecha tarda, cuando ya se haba
suspendido la reunin. Paraguay haba rehusado la invitacin
y los delegados de Bolivia, a pesar del entusiasmo de Sucre,
fueron designados tambin tardamente. Brasil nombr un
plenipotenciario. No asisti. Como ya vimos, Anderson, re-
presentante de los Estados Unidos, muri en Cartagena, en
espera de rdenes, y su compaero Sergeant no obtuvo rma
de sus credenciales en Washington sino el 8 de mayo, es decir,
en tiempo cuando ya no poda llegar a Panam. Se incorpor
a la espera de los delegados en Mxico, despus del nal del
Congreso. Hubo un representante de Gran Bretaa, quien
realiz intensas actividades de comunicacin, sin concurrir
ocialmente a las sesiones. Como asistente extraocial se
cont el coronel Van Veer, de los Pases Bajos
224
.
En la primera sesin present un plan Vidaurre, dele-
gado peruano, quien no segua las lneas de Bolvar. Era
partidario de colocar la confederacin bajo el patrocinio de
los Estados Unidos. Vidaurre llam a su escrito Bases para
una confederacin general de Amrica. Resaltaban tres
clusulas: la del establecimiento de una ciudadana comn
entre todos los confederados; la de que la confederacin sera
tanto que el Presidente de la Unin ha dicho que en lo sucesivo no se permitira ninguna
colonizacin en el suelo americano. (De Pradt, 1976: 38.)
224. Byrne Lockey, 1976: 288; Martnez (1959: 27) recuerda: La iniciativa de unin la-
tinoamericana, que llegara al Congreso de Panam, pertenece histricamente a Miranda
y su propaganda y desarrollo, sobre todo a Bolvar () Que dos venezolanos aparezcan
originariamente a la cabeza de aquel movimiento, se explica porque su inteligencia previ-
sora, o las circunstancias, los convirtieron en hombres representativos de su poca, como
lo hubieran sido, por iguales motivos, otros genios del Plata o de Mxico, o de cualquiera
otra antigua colonia.
Miguel Acosta Saignes
464
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
465
obligatoria por cincuenta aos y la de que durante ese lapso
no podran variar de forma los gobiernos aliados. Tal vez
signicara la ltima una defensa contra las pretensiones de
las potencias europeas empeadas en anular los regmenes
republicanos
225
.
En los puntos por defender los delegados colombianos,
segn las instrucciones, resaltaban la proposicin para un
contingente armado que costeara la federacin, la renova-
cin de los pactos de unin, liga y confederacin perpetua,
ya acordados entre algunos de los asistentes, y la abolicin
del trco de esclavos en Amrica. Esto haba sido sealado
por Gual desde 1824. Los delegados bolivianos, quienes no
alcanzaron a asistir, haban tenido tambin instrucciones
posiblemente por inspiracin de Bolvar, de proponer un
ejrcito y una escuadra federales. Tendran cada una de las
dos armas 25.000 hombres
226
.
Era muy importante la instruccin extendida a los dele-
gados peruanos acerca del problema de Cuba y Puerto Rico.
Si resolvan libertar a las islas, los delegados deberan jar
en un convenio especial la contribucin de cada Estado y se
debera determinar si iban a ser anexadas a algunos de los
Estados confederados o iban a quedar en libertad de darse su
propio rgimen. En las instrucciones de Sucre a los delegados
bolivianos, ausentes, se concretaba un ideal del Libertador,
as: deban lograr la resolucin de liberar a las islas de Cuba y
Puerto Rico y posteriormente conducir la guerra a las costas
de Espaa, si esta continuaba rehusando el reconocimiento
de los pases americanos
227
.
225. Bierck, 1976: 311; Byrne Lockey, 1976: 304.
226. Byrne Lockey, 1976: 298; Bierck: 289, 294.
227. Byrne Lockey, 1976: 297, 303.
Bolvar escribi el 8 de agosto de 1826, cuando ya tena
noticias de que los mexicanos deseaban una liga militar, a
los delegados en Panam, Briceo Mndez y Gual. Estaba
en Lima y no conoca el n de las reuniones del Congreso.
De todos modos, no se refera a la confederacin sino a los
propsitos de los mexicanos:
El tratado que hemos de concluir con Guatemala
y Mxico escriba debe contener las siguientes
estipulaciones:
Que se le d a Espaa un plazo de tres o cuatro 1.
meses para que decida si preere la continuacin
de la guerra a la paz.
En estos cuatro meses ha de vericarse el arma- 2.
mento y reunin de la escuadra y ejrcito federal
o de la liga, como lo quieran llamar.
El ejrcito no bajar de 25.000 hombres; y la 3.
escuadra de treinta buques de guerra.
Cada estado pagar lo que se estipulare para la 4.
mantencin de su contingente, tomando para ello
los arbitrios que juzgue conveniente.
Cada gobierno debe mandar su contingente, pero 5.
de acuerdo con los dems y con la mira de un
plan dado.
Este plan se fundar en: 1. defender cualquiera de 6.
nuestras costas que sea atacada por los espaoles
o nuestros enemigos; 2. expedicionar contra La
Habana y Puerto Rico; 3. marchar a Espaa con
mayores fuerzas, despus de la toma de Puerto
Rico y Cuba, si para entonces no quisieran la paz
los espaoles.
Miguel Acosta Saignes
466
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
467
En los casos de reunirse fuerzas martimas o 7.
terrestres, puede estipularse la condicin de
que el ocial ms antiguo mande en jefe; pero
si los confederados de Mxico y Guatemala no
quisieren aceptar esa condicin, Colombia puede
ofrecerles, por generosidad, el mando, sea en
tierra o sea en el mar
228
.
Desde 1825 cuando menos, haba pensado Bolvar, no slo
en la liberacin de Cuba y Puerto Rico, sino que las tropas
seran conducidas por Sucre, Pez y Urdaneta
229
.
Sobre Cuba y Puerto Rico hubo muchas preocupaciones
por todos lados desde antes del Congreso de Panam, duran-
te l y tambin posteriormente. En julio de 1826, Briceo
Mndez anunciaba desde Panam que los mejicanos han
manifestado tambin sus deseos de incorporar a Cuba en su
inmensa Repblica Segn pensaba, eso era ya un germen
de discordias en Amrica y adverta que en su opinin Cuba
y Puerto Rico formaban parte de los factores que obstaculi-
zaban el reconocimiento de la independencia por los espa-
oles. Para l, Fernando VII quera que las grandes potencias
garantizaran a Espaa la posesin de esas islas, con respaldo
de los Estados Unidos. Byrney Lockey opina as:
228. Bolvar, 1947, I: 1421.
229. Martnez recuerda que en 1825 Bolvar escribi a Pez desde La Paz, sobre el envo
del batalln Junn y luego avis que en todo el ao mandara 6.000 hombres e ira l
mismo. En carta del 16 de octubre deca: aseguro a Ud. que cada da estoy ms de-
terminado a ejecutar esta operacin, de que resultar un inmenso bien para Colombia.
Recuerda Martnez que la clave de esa frase crptica est en una carta de Sucre al mismo
Pez, desde Chuquisaca, en la cual le anunciaba: Recientemente en Ayacucho, nuestro
ejrcito ofreci al gobierno ocuparse de la libertad de La Habana. Sobre este propsito
que no pudo ser cumplido, comenta Martnez (1959: 75-76): Polticamente el pueblo de
Cuba, con su gran mayora negra esclavizada, habra recibido con los brazos abiertos a la
ota y el ejrcito libertadores; y en cuanto a la posibilidad de mantener su independencia,
aun contra la hostilidad de los esclavistas del sur de Estados Unidos y el gobierno de Was-
hington, Hait era ejemplo e inspiracin para el pueblo de Cuba
En realidad los Estados Unidos no queran que Cuba
y Puerto Rico fuesen traspasados a ninguna potencia
europea, o anexados por ninguno de los nuevos Esta-
dos americanos; y, ms an, convencidos de que las
islas eran incapaces de gobernarse por s mismas, eran
opuestos a todo proyecto de libertarlas para hacerlas
independientes
En efecto, Clay, bajo la presidencia de Adams, haba rea-
lizado muchas gestiones sobre Cuba y Puerto Rico. Haba
apoyado el reconocimiento de las repblicas americanas por
Espaa, a condicin de no tocar las islas, y haba solicitado
el apoyo del zar de Rusia. Hizo saber a los gobiernos de las
nuevas repblicas que no apoyaban la invasin de ellas y
comunic sus esfuerzos con otros gobiernos en busca de
una solucin. Alarmaba a los Estados Unidos la resolucin
del Senado de Mxico al autorizar al ejecutivo para empren-
der una expedicin sobre Cuba, en alianza con Colombia.
Presionado por el embajador norteamericano, Poinsett, el
presidente Victoria declar que la nica nalidad de su go-
bierno era la de ayudar a los cubanos a que arrojasen a sus
colonizadores, pues su pas no posea ambiciones algunas
sobre esa isla. En 1826 haba avisado Poinsett a su gobierno
muchos rumores sobre la posibilidad de que Bolvar mismo
se trasladase a Cartagena para encabezar la expedicin, tal
vez de Colombia sola.
La cuestin fue discutida por representantes mexicanos
e ingleses. Inglaterra no se opona a la libertad de Cuba
sino, segn sus delegados, la deseaba, siempre que no fuese
anexada a ningn pas. Tambin haba conferenciado algn
representante de Gran Bretaa con gobernantes norteame-
Miguel Acosta Saignes
468
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
469
ricanos en 1825, cuando haba llegado a Bolvar el rumor
de que Francia se preparaba a enviar tropas a Cuba. En el
Congreso de Panam, Dawkins, representante de Inglaterra,
quien no asisti a las sesiones pero trabaj intensamente en
intercambio de opiniones con los delegados, haba discutido
sobre la posible liberacin de Puerto Rico y Cuba. Fue envia-
do para tratar sobre ese asunto, sobre los problemas existen-
tes entre Buenos Aires y Brasil, acerca del destino de Hait,
sobre cuestiones de derecho martimo y para obstaculizar la
posible formacin de una liga americana encabezada por los
Estados Unidos. Llev tambin otro encargo. El de sugerir
la posibilidad de pagar a Espaa para el reconocimiento de
la independencia de sus antiguas colonias. Poco despus de
su llegada lo declar como una idea enteramente personal.
Si los gobiernos americanos estaban dispuestos a comprar la
libertad, dijo, podra lograr la actuacin de la Gran Bretaa
como intermediaria. Gual pens en algunas posibilidades de
tal proposicin, aunque antes se haba mostrado contrario
a insinuaciones, antes de su viaje a Panam. Hasta sugiri
la suma de 60.000.000 de pesos y supuso que en realidad la
proposicin provena de Francia, deseosa de recuperar los
gastos hechos en la invasin de Espaa. Tena razn, pues
Canning apoyaba a Francia en tal sentido. Gual conoca una
oferta de Mxico precisamente por la suma indicada por l
para la discusin.
Otro delegado propuso una operacin ms complicada,
segn la cual, Mxico deba pagar 25.000.000 y Espaa deba
aceptar la deuda mexicana de 45.000.000, con garanta de
una de las Antillas
230
.
230. Bierck, 1976: 303, 316, 328; Byrne, 1976: 352.
Como se ve, puntos muy concretos y delicados, objeto de
intensas discusiones y preocupaciones en la poltica interna-
cional, se trataron, aunque algunos slo de manera informal,
fuera de las sesiones. Ello revela cunta razn tena Bolvar en
promover la asamblea de plenipotenciarios. Quizs debido a la
escasa asistencia, a las presiones ejercidas por Dawkins en nom-
bre de Gran Bretaa y a las maniobras realizadas desde mucho
antes por los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Cuba
y Puerto Rico, fue muy escaso el resultado del Congreso. Un
ltimo punto debe ser recordado. Entre las recomendaciones
del gobierno de Per a sus delegados, estuvo la de presentar
al Congreso una pregunta sobre las relaciones con Santo
Domingo y Hait, emancipados de sus colonizadores, pero sin
reconocimiento entonces por ningn pas. De acuerdo con el
presidente Monroe, las relaciones de Estados Unidos se guiaban
por las circunstancias. La Constitucin haitiana prohiba el
ingreso de blancos y ningn blanco poda adquirir propiedades
o la ciudadana haitiana. Naturalmente, Inglaterra y Francia
no vean con simpata a los haitianos, quienes haban obteni-
do su libertad despus de una heroica lucha. Bolvar, en una
carta a Santander, haba juntado a los Estados Unidos y Hait
para negar su apoyo a la incorporacin de ellos al Congreso
de Panam, con el argumento de que resultaban extranjeros
para Amrica. Olvidaba Bolvar, bajo la presin de las poten-
cias, y para no perder el apoyo que tan necesario pensaba de
Inglaterra, la ayuda de Ption en 1816. Los haitianos haban
contestado a Monroe con gran dignidad:
si comparamos moralmente nuestra poblacin con
la de Mxico o Per escribi Le Propagateur,
el resultado nos ser del todo ventajoso. Hemos de-
Miguel Acosta Saignes
470
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
471
mostrado nuestra fuerza en prolongados y terribles
conictos y las tropas que hemos vencido no eran ni
escasas en nmero ni de bravura ordinaria. Eran los
vencedores de las Pirmides, de Abukir y de Marengo,
cuyos restos reposan ahora en nuestras llanuras. Los
rojos hijos de las selvas norteamericanas son admiti-
dos en los salones de Washington. Por qu se niega
ese favor a los ciudadanos de Hait?
Revenga haba instruido a los delegados colombianos
para no luchar por relaciones con Hait, pero s se aceptaran
relaciones comerciales
231
.
Al diferirse en Panam las reuniones para Tacubaya, en
Mxico, el 15 de julio, se haban discutido, ocialmente y fue-
ra de sesiones, multitud de aspectos de extraordinario inters
americano y mundial, pero slo se aprobaron pocos:
Un tratado de unin, liga y confederacin perpetua,
raticador de los existentes.
Una convencin sobre las futuras reuniones.
La jacin del contingente de fuerzas armadas y
subsidios de cada repblica para la formacin de un
ejrcito y una escuadra permanentes.
Un acuerdo condencial sobre aspectos de los movi-
mientos del ejrcito y la escuadra.
El Congreso se reunira cada dos aos en tiempos de paz
y todos los aos en caso de guerra. Deban trasladarse las
sesiones a Tacubaya, localidad vecina de la capital, en Mxico.
231. Bolvar, 1947, I: 1097, 1108; Bierck, 1976: 307; Byme Lockey, 1976: 220.
Algunos autores opinan que el clima, las incomodidades de
la Ciudad de Panam, lo caro de las subsistencias, inuyeron
decisivamente en el traslado. Seguramente obraron tambin
factores polticos. Bolvar, al recibir la noticia de la trasla-
cin, escribi a Briceo Mndez que esa medida iba a poner
la asamblea bajo el inujo inmediato de aquella potencia
(Mxico), ya demasiado preponderante, y tambin bajo el de
los Estados Unidos
232
.
Ricardo A. Martnez en su libro De Bolvar a Dulles,
escribe:
La verdad histrica escueta es que a pesar de los
esfuerzos tenaces de Bolvar durante 15 aos de su
vida poltica, el Congreso fue una de las ms grandes
frustraciones de su vida de estadista; y que Bolvar,
previendo su fracaso, con una gran comprensin de
las condiciones prevalecientes, consider que lo ni-
co que podra realizar el Congreso era adelantar los
preparativos militares y polticos para expedicionar
contra los ejrcitos espaoles en Cuba y contribuir
a su independencia, enfrentndose a la poltica de
los Estados Unidos, empeados en hacer fracasar los
planes de los libertadores
233
.
232. Byrne Lockey, 1976: 310, 313, 314.
233. Martnez, 1959: 34.
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
473
Captulo V
Utopa frente a fenicios
Y
a desde principios de 1826, antes del Congreso de Panam,
Bolvar haba empezado a comunicar algunas ideas sobre
una posible unin entre Colombia, Per y Bolivia. Opona al
movimiento separatista de Venezuela planes sobre uniones
mayores, lo cual en parte librara a Pez de sus problemas
con el gobierno de Colombia, dentro de una nueva estructura.
Al separatismo de Venezuela opona el Libertador el ideal de
una inmensa nacin.
No sabemos cunta informacin recibi durante los
meses de junio y julio de 1826 desde Panam. Desde Lima
escribi a Pez el 4 de agosto unos comentarios segn los
cuales estaba para entonces descontento con la marcha de
los negocios polticos en Panam. Prcticamente redact el
epitao de su gran ideal desde 1815:
El Congreso de Panam coment, institucin que
debiera ser admirable si tuviera ms ecacia, no es
Miguel Acosta Saignes
474
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
475
otra cosa que aquel loco griego que pretenda dirigir
desde una roca los buques que navegaban. Su poder
ser una sombra y sus decretos consejos: nada ms.
El 11 de agosto escribi a Briceo Mndez, quien estaba
en Panam, sobre su proyecto de liga militar con Mxico y
Guatemala y el 18 de agosto manifest a Sucre que en su
opinin era correcto no usar la palabra federacin para
el pacto entre Bolivia, Per y Colombia, sino el trmino
unin. Tema que la palabra federacin suscitase idea de
divisiones nacionales e indicaba su experiencia de Guayaquil
donde apenas se oy federacin, ya se pens en la antigua
republiquita. En esta carta a Sucre se revela su propsito de
poner n a las tendencias federalistas de Pez.
Creo que en Venezuela comunicaba al Mariscal
ser indispensable hacer una reforma muy fuerte y
muy inmediata que contenga los partidos y ocurra
a las necesidades ms urgentes. Pienso, pues, que el
Estado de Venezuela debe equivaler al de Bolivia, as
como el resto de Colombia al Per
Para el 14 de septiembre de 1826 ya haba recibido Bol-
var noticias del Istmo. Orden a Pando que no se raticasen
los tratados concertados en Panam y comenz a solicitar
opiniones sobre lo all hecho, como comunic en esa fecha
al mariscal Santa Cruz. A este escribi de nuevo el 21 de
noviembre y le hablaba de una federacin de seis Estados:
Bolivia, Per, Arequipa, Quito, Cundinamarca y Venezuela,
todos ligados por un jefe comn que mande la fuerza armada,
e intervenga en las relaciones exteriores. Reejaba en ese
proyecto lo que haba sido una realidad durante el proceso
de la independencia: su gran papel como conductor militar
y activsimo poltico en las relaciones diplomticas. A nes
del ao continuaba buscando las denominaciones y mejores
formas para una integracin. Volva a hablar de Venezuela,
Colombia y Per
234
.
A principios de enero de 1827, Bolvar recibi comunica-
ciones que lo condujeron a revivir con entusiasmo el proyecto
de libertar a Puerto Rico. Le haba llegado la versin, juzgada
por l como ocial, de una guerra entre Espaa e Inglate-
rra. La titul hermosa noticia. Vea ya como un hecho la
ayuda de Inglaterra en todo cuanto pudiera perjudicar a su
adversario. Inmediatamente envi instrucciones a Briceo
Mndez, el 25 de enero, desde Caracas, para el alistamiento
de la fragata Ceres y del veterano batalln Granaderos, de
larga actuacin en las guerras de independencia. Esperaba
atacar a los espaoles en Cuba y Puerto Rico y expresaba la
certeza de poder triunfar fcilmente en el segundo, en caso
del fracaso en la otra isla. El 25 de enero escriba a Santa
Cruz con gran optimismo:
Parece llegado el momento en que hagamos la deseada
expedicin a La Habana y Puerto Rico () La Ingla-
terra nos dar buques y dinero. As, debe Ud. tener
las tropas colombianas y peruanas en el mejor pie de
marcha para cuando yo las pida
Aqu se revela una de las caractersticas del Libertador,
entre las que hicieron posible su jefatura del prolongado
proceso de liberacin: no se entretena en divagaciones.
234. Bolvar, 1947, I: 1406, 1424, 1432, 1460, 1464; Bierck, 1976: 313.
Miguel Acosta Saignes
476
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
477
Para l haba una relacin muy estrecha entre los proyec-
tos y las realizaciones. Adems, entraba as en Venezuela
no slo para cumplir su difcil misin como pacicador de
Pez, sino proyectaba por encima de lo inmediato, futuras
acciones de alcance superior. Todava en febrero crea en la
guerra entre Espaa e Inglaterra, pues participaba a Sucre
su propsito de llevar un ejrcito de 6.000 hombres, todos
veteranos y mandados por el General Pez. Evidentemente
su viejo proyecto de que Sucre, Pez y Urdaneta encabeza-
sen la invasin de La Habana y Puerto Rico, serva ahora
para dar a Pez un destino eminente que modicara los
sucesos de Venezuela. Antes de concluir esa comunicacin,
cuya primera parte, sin embargo, dej intacta, le llegaron
noticias de ser falsos los rumores sobre la guerra. Se haba
tratado slo de amenazas de Inglaterra. Lo reri a Sucre
y concluy secamente: As, no haga ninguna alteracin en
los cuerpos
235
.
Cuando a nes de febrero de 1827 lleg a La Guaira un bu-
que ingls, se supo a ciencia cierta que haban partido tropas
britnicas de las costas de Albin, pero no se saba a dnde
haban ido. Todava expresaba Bolvar esperanzas de hostili-
dades con Espaa y comunicaba a Sucre que si comenzaba
la guerra, enviara una expedicin a La Habana. De ese modo
esperaba muchas ventajas, entre otras la de poder disponer
de las tropas en accin, sin los gastos dedicados al ejrcito
en Venezuela. Se propona darles abundancia por miseria,
gloria por ocio. Para obviar los problemas que sufran las
tropas, pensaba licenciarlas si no se declaraba la contienda
entre Espaa e Inglaterra
236
.
235. Bolvar, 1947, II: 23, 30.
236. Bolvar, 1947. II: 51.
En marzo siguiente continuaba Bolvar ocupado con el plan
de la federacin futura, a pesar de sus intensas ocupaciones
en Caracas. Desde Colombia le hablaban ambiguamente de la
unin de siete Estados. El 11 de abril escriba al general Anto-
nio Gutirrez de la Fuente una importante aclaratoria, donde
explicaba las dicultades entre sus largos propsitos de confe-
deracin y la idea federativa que exista por todas partes como
aplicable fundamentalmente en el interior de las naciones.
Muchos han confundido sealaba la idea de federacin de
Estados con la de provincias, creyendo que de esto se trataba en
los papeles pblicos. Esa explicacin se deba a las crecientes
actividades federalistas por todas partes. Como se comenzaban
a constituir grupos liberales, para los cuales era axiomtico el
sistema electoral y por consiguiente, federalista, comenz para
Bolvar una nueva preocupacin, creciente a travs de 1827.
En marzo de 1828 se regocijaba de corrientes antifederalistas
y escriba a J. M. del Castillo: El pas est todo animado de
un santo temor a la anarqua y a la federacin () Por todas
partes se estn haciendo representaciones populares contra
la Federacin. El proyecto de lograr equilibrio por medio de
alianzas y distribuciones territoriales que correspondiesen a
realidades polticas, continu sufriendo modicaciones segn
cuanto ocurra. En 1828, como preparativos para la futura
unin de tres repblicas, Bolvar comunic a Pez que pensaba
fundir algunas porciones de los departamentos de Boyac,
Zulia y Barinas, para borrar las fronteras tradicionales entre
Venezuela y la Nueva Granada.
Ya no podemos adverta soportar ms las divisio-
nes y las alteraciones, las que han aigido de tal modo
al pueblo, que todo l est en la ms espantosa miseria,
Miguel Acosta Saignes
478
en tanto que el extranjero nos est cobrando tres mi-
llones de crditos, los que no se podrn pagar sino con
suma economa y dicultad, pero bajo un gobierno
estable que d conanza al pueblo para que especule
y trabaje con seguridad de buen suceso
237
La utopa confederacionista de Panam muri denitiva-
mente en 1828, en Mxico. All se trasladaron los delegados
que haban asistido a Panam. Colombia fue la nica nacin
que ratic los pactos del Istmo. Gual, representante por Co-
lombia, estuvo dos aos en la capital mexicana, donde sufri
los problemas de una espera a la postre infructuosa. Para l,
la indiferencia de las autoridades mexicanas por la reaper-
tura de las sesiones en Tacubaya, como se haba acordado al
concluir las reuniones de Panam, se debi a las maniobras
e inuencias del embajador de los Estados Unidos, Poinsett.
Este actuaba en diversos crculos y especialmente a travs
de las logias del rito de York, que defendan la poltica inter-
nacional de los Estados Unidos, opuestos a la confederacin
de los pases recin libertados
238
.
237. Bolvar, 1947, II: 60, 92, 283, 455.
238. Byrne Lockey, 1976: 315.
Dialctica
de las dificultades
Yo soy el hombre de las dicultades y no ms. No estoy
bien sino en los peligros combinados con los embarazos.
SIMN BOLVAR
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
481
Captulo I
El huracn revolucionario
E
l 15 de febrero de 1819 dijo Bolvar, al instalarse el
Congreso de Angostura: No he sido ms que un vil
juguete del huracn revolucionario que me arrebataba
como una dbil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal;
fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros
sucesos. Hasta qu punto fue revolucionario el huracn
de la independencia? Es costumbre hablar de la revolucin
de independencia. Algunos aseguran que no se trat de una
revolucin verdadera, sino de un movimiento de emanci-
pacin poltica, sin cambios profundos justicativos del
epteto revolucionario. Nos encontramos sin duda ante
uno de los problemas de la nomenclatura en las ciencias
sociales, en este caso de gran envergadura, porque el uso de
los trminos comporta no slo calicacin cientca sino
actitud poltica y humana. A veces los cientcos sociales
discuten como si fuesen empedernidos gramticos, atribu-
yendo a las palabras esencias semnticas inexistentes. En
Miguel Acosta Saignes
482
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
483
el caso de algunos trminos, como revolucin, se toman
posiciones ante las grandes transformaciones sociales del
siglo XX, especialmente frente al socialismo. Entre quienes
desean oscurecer su signicado y su futuro, que es el de la
humanidad entera, hallamos a los discutidores de esencias,
negadores del proceso histrico de los signicados. Con el
vocablo revolucin y sus parientes y derivados, las conno-
taciones dependen, como en todas las palabras, del consenso
o desacuerdo de quienes hablan o escriben. As, la pregunta
fundamental es: qu signica revolucin?
Para el Diccionario de la Real Academia Espaola, el
primer sentido del trmino revolucin es el de revolver o
revolverse. Como segunda acepcin est: Cambio poltico en
las instituciones de una nacin. Aade que, por extensin,
signica inquietud, alboroto, sedicin, y le asigna otros
dos signicados: conmocin y alteracin de los humores
y mudanza a nuevas formas en el estado o gobierno de las
cosas. La Enciclopedia de ciencias sociales publicada por
Macmillan, curiosamente coloca el trmino y su contrario
en un mismo ttulo: Revolution and counter-revolution, es
decir, revolucin y contrarrevolucin. El tema revolucin,
exponefuera de las ciencias sociales connota un amplio y
repentino cambio, una ruptura mayor en la continuidad del
proceso. Su aplicacin es a menudo especcamente indicada
por un adjetivo calicativo. Se explica inmediatamente que
en el siglo XIX se us el termin con la connotacin de revo-
lucin poltica y que por eso las ideas de revolucin y violencia
aparecen permanentemente relacionadas. El Diccionario
losco abreviado de Rosental e Iudin, explica:
Revolucin. Cambio radical en la vida de la sociedad,
que conduce al derrocamiento del rgimen social
caduco y al establecimiento de un nuevo rgimen
progresivo, transere el poder de manos de una clase
(reaccionaria) a manos de otra clase (progresiva) ()
el marxismo-leninismo ensea que la revolucin es
una etapa necesaria del desarrollo de la sociedad.
Es posible preguntarse: qu signica cambio radical en
la vida de la sociedad? Porque a veces, por parte de clases o
sectores sociales interesados, se denomina radical a lo que
es slo supercial, efmero o transitorio. El marxismo consi-
dera radical slo a cambios profundos en la estructura de las
sociedades, a favor de grandes mutaciones impulsadas por
las fuerzas productivas. Slo habra verdaderas revoluciones
cuando esas alteraciones se producen. As, hay una inmensa
revolucin cuando la humanidad pasa de las formas de apro-
piaciones colectivas de lo obtenido, a la propiedad privada, es
decir, a la estructura de clases. Un nuevo gran salto ha sido
en el siglo XX el paso de los regmenes de propiedad privada,
capitalista, a los de propiedad colectiva, socialista. No se trata
de una vuelta al pasado, sino de la llegada, en condiciones
inmensamente distintas, a otro tipo de sociedad de propiedad
colectiva. El lenguaje de la historia, de la arqueologa y de la
sociologa, ha denominado revoluciones a otros cambios de
no tanta profundidad, fenmenos que no han signicado muta-
ciones tan radicales como aquellas. Sera uno de esos cambios
la revolucin que signic el paso del paleoltico inferior al
paleoltico superior, merced a la invencin de instrumentos
que permitieron trasformaciones en el modo de vida. Tambin
se ha llamado revolucin al otro salto, del paleoltico superior
al neoltico, caracterizado no slo por la invencin de otros ins-
Miguel Acosta Saignes
484
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
485
trumentos, sino por el descubrimiento de la forma de sembrar,
de la agricultura, que signic una gran mutacin dentro del
sistema, que todava dur mucho, de la propiedad colectiva.
Dentro del neoltico, Gordon Childe populariz el concepto de
revolucin urbana, como una parte de la revolucin neol-
tica y la historia y la sociologa han hablado de la revolucin
inglesa y de la revolucin francesa, en las cuales no ocurri
un cambio en el sistema de la propiedad privada, pero s una
profunda modicacin en las relaciones de produccin entre
los explotadores (seores feudales a burgueses) y los explotados
(siervos a obreros). En las Obras completas de Marx y Engels,
editadas por el Instituto de Marxismo-Leninismo de la Unin
Sovitica, se escribe, segn Lavretski, a propsito del artculo
escrito por Marx sobre Bolvar:
En su artculo sobre Bolvar, Marx demostr el papel
que jugaron las masas populares en la lucha de los
pases de Amrica Latina contra el podero colonial
espaol (1810-1826), y seala el carcter libertador
y revolucionario de esta lucha.
Signica esto que para el marxismo la independencia de
Venezuela y de Hispanoamrica fue una revolucin? Obsrve-
se que en la armacin transcrita sobre el artculo de Marx se
dice que Marx seala el carcter libertador y revolucionario
de la lucha, lo cual no necesariamente signica que se haya
tratado de una revolucin en el sentido, por ejemplo, de la
Revolucin francesa, sino que el proceso de la emancipacin
tuvo un carcter revolucionario
239
.
239. Lavretski, 1961: 15.
En Venezuela se ha producido alguna discusin histo-
riogrca sobre si el gran movimiento social que comenz
en 1810 debe ser considerado como una revolucin. El
historiador Carrera Damas, en respuesta a quienes piensan
que no hubo tal revolucin, porque no se produjo una trans-
formacin profunda ni del rgimen de propiedad de la tierra
ni del rgimen de explotacin de la esclavitud, introduce en
la controversia el factor tiempo.
Para estas revoluciones escribe cabe distinguir
entre el momento del planteamiento revolucionario
y del inicio de su edicacin, y el momento en que
esos inicios se traducen en cambios estructurales
denitivos, adquiridos con la creacin de un nuevo
orden histrico () La lucha por hacer realidad ese
programa transformador, ocupa fcilmente toda la
primera mitad del siglo XIX, cuando se producen
cambios apreciables en la estructura econmico-
social del pas: abolicin de la esclavitud; implanta-
cin de la propiedad burguesa en el campo, con pau-
latina disminucin del poder poltico y econmico
de la Iglesia; abolicin de vnculos y mayorazgos y
liquidacin de la propiedad comunal; liberacin de
la economa; implantacin del principio de la igual-
dad legal, con la abolicin de los fueros; abolicin
del tributo indgena, etc. Es decir, modicaciones
bsicas del viejo orden colonial que invalidan toda
pretendida persistencia del mismo cuando no se
pide a la Revolucin de Independencia revolucin
orientada a favorecer el desarrollo de la burguesa
resultados diferentes de los que histricamente se
propuso; cuando no se pretende negarle legitimidad
Miguel Acosta Saignes
486
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
487
histrica en razn de una prejuiciosa espera de resul-
tados que corresponderan a un tipo de revolucin
popular que no fue la Independencia
240
.
Carrera cree que la resistencia a calicar como revolu-
cin a la independencia se debe en gran parte a la imprecisa
calicacin de las formas econmico-sociales de la segunda
mitad del siglo XIX. Su observacin sobre el tiempo en el
cual se realizan las conquistas de una revolucin, es intere-
sante, pues desborda los lmites del fenmeno venezolano
y apunta a sealar cmo, a distancia, creamos la ilusin de
que las revoluciones, las mutaciones histricas, se realizan
repentinamente. Marx mostr en sus captulos histricos
de El Capital, cmo el nacimiento de la burguesa fue el
resultado de un prolongado conjunto de esfuerzos y acon-
tecimientos, prolongados ms all del smbolo clsico de la
toma de la Bastilla. Habra que aadir observaciones tanto a
la enumeracin de los caracteres, segn Carrera, producidos
por la independencia en forma revolucionaria, seguramente
errados en puntos como el de la implantacin de la propiedad
burguesa en el campo, pues eso no ocurri en Venezuela
en el siglo XIX, como a su armacin nal sobre un tipo de
revolucin popular que no fue la independencia.
Opinamos que junto a las causas citadas por l como
frenadoras de la calicacin de revolucionario al proceso
liberador, debe aadirse la de la falta de estudio de los carac-
teres populares de esa lucha. Al examinarlos, se comprueba
que se produjeron simultneamente dos grandes movimien-
tos sociales desde 1812: el esfuerzo de los mantuanos por
240. Carrera Damas, 1964: 123.
conquistar el dominio poltico de Venezuela, la libertad de
comercio con el mundo, y el reconocimiento de su condicin
nacional, y la lucha de los sectores populares, con los esclavos
a la cabeza, para lograr la abolicin del sistema esclavista,
de las distinciones de castas y de la explotacin de negros,
indgenas y pardos, a travs de numerosos procedimientos en
el mbito de la produccin, as como en el de la circulacin
y administracin de lo producido.
El huracn revolucionario nombrado por Bolvar
en Angostura implic numerosos componentes: la gran
contradiccin entre los colonizadores y los colonizados;
la contradiccin fundamental del sistema de produccin
esclavista, entre los esclavos y los mantuanos, sus amos; la
contradiccin entre los indgenas explotados en servidumbre
y sus explotadores, espaoles y criollos; la contradiccin entre
los sectores populares de pardos, no esclavos ni indgenas,
con los espaoles y criollos. A ello ha de sumarse el cmulo
de intereses distintos entre criollos propietarios de tierras y
otros, poseedores de capitales mercantiles. Cuando el mo-
vimiento liberador se extendi al Sur, surgieron entonces
otros tipos de oposiciones entre mantuanos de Venezuela,
criollos de Colombia, y de Per, quienes colaboraron en mu-
chos aspectos durante la poca de la guerra, hasta Ayacucho,
pero no posteriormente, cuando comenzaron los factores
fundamentales en las incipientes economas nacionales a
reejarse en el terreno de las rivalidades polticas y regiona-
les. Las ms graves complicaciones de la independencia en
Venezuela surgieron especialmente desde 1812 hasta 1814,
cuando la mayora de los sectores oprimidos por los criollos
se colocaron, no de parte de lo que ahora caracterizamos
como progresivo en la historia, la lucha anticolonialista,
Miguel Acosta Saignes
488
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
489
sino junto a los enemigos de sus enemigos, los mantuanos
dueos de haciendas, donde imponan las leyes esclavistas,
o los miembros de ayuntamientos, desde los cuales admi-
nistraban impuestos, regulaciones de tierras ejidales y toda
clase de presiones polticas y econmicas contra indgenas
y pardos. Bolvar comprendi, seguramente bajo la duccin
del presidente haitiano, el signicado real de la esclavitud, ya
aprendido por l en los clsicos de la Revolucin francesa y
experimentado en las derrotas de 1814, cuando los sectores
populares se incorporaron a las las realistas que les permi-
tan saqueos, pillaje, violaciones, consumo de aguardiente y
toda clase de represalias contra quienes los haban llevado
al cepo, a los calabozos, al botalln de los azotes. En 1813 y
1814 ya haca mucho tiempo que los esclavos fugitivos, los
cimarrones, habitaban cumbes independientes, comerciaban
con los contrabandistas en la costa y en los ros del Llano y
combatan en forma permanente contra las guardias armadas
que enviaban los criollos para someterlos. En tal sentido, para
un gran sector de los africanos y sus descendientes, exista
una guerra secular cuando los espaoles colonialistas los
invitaron a incorporarse a la pelea contra los mantuanos. Ello
signic para Bolvar esfuerzos innumerables, la declaracin
reiterada de la libertad de los esclavos, ante constituyentes y
congresos, y desesperados esfuerzos por la unidad combatien-
te, lograda a la postre, despus de 1816, hasta la culminacin
blica en Carabobo.
El huracn revolucionario que arrebat a Bolvar, segn
dijo en Angostura, como una dbil paja, tuvo entre sus
componentes la ira de las masas, la experiencia de libertad
conquistada en lucha perenne por los cimarrones, el impulso
de represalia de los esclavos de haciendas, ingenios y hatos,
la rebelda de los pardos que se crean superiores a negros
e indios y el disimulado odio colectivo de los indgenas en
servidumbre y tribulacin. De modo que hubo poderosos
componentes revolucionarios, impulsores de cambios pro-
fundos, aunque no formulados en teoras ni en elaboradas
concepciones sociales, pero s expresados en la bravura
combatiente, en el valor suicida, en la decisin asombrosa
que conduca a un jefe colonialista a maravillarse de que
nada contena a los hombres de color, ni los fusilamientos
innumerables. El huracn revolucionario existi junto al
clculo de los mantuanos y a veces contra l. En la cspide
de las contradicciones estuvo el conjunto de los jefes polticos
y guerreros, muy especialmente Simn Bolvar, debido a sus
prodigiosas capacidades personales.
Algunos autores revolucionarios venezolanos que han
juzgado correctamente el papel del pueblo en la revolucin
de independencia revolucin por el inmenso impulso jus-
ticiero que le imprimieron las masas de los explotados, al
juzgar a Bolvar saltan de las consideraciones sociolgicas a
las apreciaciones individualistas, sicologistas. Intentaremos
interpretar dialcticamente a Bolvar al nal del huracn.
Ya hemos sealado las limitaciones impuestas al Liberta-
dor por constituyentes y congresos, desde Angostura. All no
logr la declaracin denitiva de la libertad de los esclavos,
es decir, se improbaron en la prctica sus decretos de Car-
pano y de Ocumare. En Ccuta, la constituyente estableci
la libertad de vientres y los procedimientos de manumisin
que claramente haban de ser burlados por los propietarios, a
quienes correspondi contribuir a la formacin de los fondos
que haban de liberar a sus propios esclavos. En Bolivia, ya
Miguel Acosta Saignes
490
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
491
hemos visto cmo su utopa constitucional fue borrada con la
mayor nura, con frmulas de cortesa. Y conocimos tambin
la utilizacin que como hijo de la guerra segn se calic al
juramentarse en Ccuta como presidente el 31 de octubre de
1821, hicieron de l los directivos de las clases gobernantes
de Venezuela y Colombia. Carlos A. Villanueva dijo:
Ayacucho termin, como l mismo lo dijera, su vida de
soldado. Haba llegado al cenit de su gloria. De ahora
en adelante, al entrar en las batallas de la poltica y
de la diplomacia, ir descendiendo lentamente, como
los astros en las relaciones siderales, hasta ocultarse
en el horizonte de las aguas de Sta. Marta.
A primera vista, el autor expres una gran verdad. Sin
embargo, vimos cmo antes de Ayacucho, Bolvar haba
sido utilizado como guerrero en Per, pero el Congreso
colombiano le priv de la gloria de Ayacucho, cuando
prcticamente lo destituy del mando de las tropas del
Sur. Y posteriormente Bolvar, fundador de Bolivia con
Sucre, liberador de los indgenas secularmente explotados,
perseguidor de la esclavitud a travs de discursos, decretos
y proclamas, creador de estudios para librar al pueblo de
yugos escolsticos, fundador de la Universidad de Trujillo,
entr en contradiccin con quienes haban explotado no slo
sus dotes guerreras, sino su capacidad de estadista. En eso
tampoco acert Villanueva, porque Bolvar no se convirti
despus de Ayacucho en diplomtico y poltico. Desde el
primer da de su actuacin haba sido poltico, y poltico
contradictorio con las cautelas de sus propios mandantes.
As ocurri, por ejemplo, cuando, en su primera funcin
poltica y diplomtica viaj a Londres, en compaa de
Bello y de Lpez Mndez. Amuntegui reere la visita de la
delegacin a Willesley as:
A la primera conferencia, segn me refera Don Andrs,
de quien tengo todos estos pormenores, asistieron jun-
tos Bolvar, Lpez Mndez y Bello. El primero llevaba
la palabra. Tan luego como estuvieron en presencia del
ministro britnico, Bolvar, poco experto en los usos de
la diplomacia, cometi la ligereza de entregar al mar-
qus tanto las credenciales como el pliego que contena
las instrucciones. Valindose en seguida de la lengua
francesa, que hablaba con la mayor perfeccin, le di-
rigi un elocuente discurso, desahogo sincero de las
pasiones fogosas que animaban al orador, discurso en
el cual hizo muchas alusiones ofensivas a la metrpoli
y expres deseos y esperanzas de una independencia
absoluta. Wellesley escuch a Bolvar con esa atencin
fra y ceremoniosa de los diplomticos; pero cuando el
impetuoso criollo hubo concluido, le observ en con-
testacin que las ideas expuestas por l se hallaban en
abierta contradiccin con los documentos que acababa
de entregarle () las instrucciones que Bolvar haba
pasado atolondradamente al ministro ingls, ordena-
ban del modo ms categrico a los negociadores, no
que trataran de independencia sino que solicitaran la
mediacin de la Gran Bretaa para impedir cualquier
rompimiento con el gobierno peninsular
Parece haber sido esa la primera expresin internacional
del fuego independentista que Bolvar expresaba vehemen-
temente. Ya lo haba ejercitado en la Sociedad Patritica en
Miguel Acosta Saignes
492
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
493
1811. Aun en sus prolongadas tareas diplomticas despus de
1812, conserv, a la par de la prudencia enseada por el ejerci-
cio de las comunicaciones internacionales, no slo franqueza,
sino hasta las rudas expresiones propias de su desmesurada
esperanza y de sus rmes propsitos, a menudo envueltos en
las vacilaciones de los mantuanos, empecinados en la idea de
la emancipacin, pero no siempre dispuestos a mantener la
intensa vigilia creadora que el Libertador nunca perdi
241
.
Despus de una larga marcha al Sur, en 1825, y de la
prolongada permanencia en Lima en 1826, Bolvar hubo
de volver a Venezuela a principios de 1827. En realidad fue
enviado por el Congreso de Colombia como alto jefe gue-
rrero. Acusado Pez de rebelda, segn criterios que Bolvar
no comparti, este fue enviado a Venezuela a la cabeza de
tropas cuya misin debera ser la de obligar por la fuerza a
Pez a incorporarse a la obediencia. La actitud de Bolvar
fue prudente. Haba recibido la ruda leccin que le impidi
comandar las tropas en Ayacucho. Parece no haberla nunca
olvidado y posiblemente inuy en su actitud ante Pez. A
Santander escribi al llegar a Caracas, una corta misiva en
la cual expuso el resultado de un examen, ampliado poste-
riormente ante la Convencin de Ocaa:
He observado con dolor deca el vicepresidente
que la mayora del pueblo colombiano sufre y se lamen-
ta de males que se atribuyen a muchas causas, siendo,
por consiguiente, el voto ms general por una reforma
pronta y saludable. Debo aadir que he odo con pena
que las leyes de hacienda y los agentes de dicha ad-
ministracin, estn aborrecidos en todas partes. No
241. Busaniche, 1960: 16, 20.
omitir otra de las quejas que ms se repiten contra el
gobierno de la repblica: la administracin de justicia y
las leyes nuevas en este ramo. El cuadro de la repblica
es el espectculo de una miseria general, porque no
existen fondos pblicos ni privados. La conanza, el
amor a las leyes, el respeto a los magistrados no existe.
As, el descontento es universal. Ignoro quin sea la
causa, mas los resultados son positivos y palpables. Yo
no s ni he querido saber, porque as lo promet en
mi proclama, quines son culpables de los trastornos
que se experimentan. El congreso, V.E. y el pueblo lo
dirn. A m me toca acusar el poder ejecutivo, siendo
el primer magistrado de la nacin. Las cmaras y los
quejosos sern los actores en esta acusacin que estoy
muy lejos de intentar.
No la intentaba ocialmente, mas acusaba en esa carta
indudablemente al ejecutivo que haba regido a Colombia
durante su ausencia en Per y sealaba males de los cuales
no se consideraba responsable. La carta es muy expresiva:
ja responsabilidades a todas las autoridades de Colombia
(la llamada posteriormente Gran Colombia, expresin que
nunca us Bolvar) y exteriorizaba sus opiniones sobre el
sufrimiento general de la mayora del pueblo colombiano,
lo cual haba aprendido a conocer en muchos aos de andar
entre el pueblo en armas, compartiendo sus privaciones,
su denuedo y sus esperanzas. Apartado bruscamente del
pueblo, que era en gran parte el ejrcito, siempre, despus
de su vuelta desde Per, conserv la actitud acusadora en
nombre de quienes sufran. La carta seala como universal
el descontento. Ya comenzaba la etapa tremenda, posterior
a la obtencin de la libertad, durante la cual su gran obse-
Miguel Acosta Saignes
494
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
495
sin fue la anarqua. Cuando lleg a Maracaibo, public una
proclama el 16 de diciembre de 1826, en la cual mostraba su
horror por las luchas fratricidas. De modo evidente, que con
seguridad caus disgusto intenso en Bogot, ofreci en su
proclama llamar al pueblo a deliberar. Cmo, si vena como
portador de una espada vengadora, contra Pez?
Venezolanos escribi: Os empeo mi palabra.
Ofrezco solemnemente llamar al pueblo para que
delibere con calma sobre su bienestar y su propia
soberana. Muy pronto, este mismo ao, seris consul-
tados para que digis cundo, dnde y en qu trminos
queris celebrar la Gran Convencin Nacional. All el
pueblo ejercer libremente su omnipotencia
Sin duda transgreda el Libertador el mandato de Bogot,
pues el ofrecimiento de una Convencin Nacional era un
estmulo para las tendencias separatistas. Quiz ya estaba
convencido de la necesidad de dividir a Colombia en tres o
cuatro Estados que se uniran slo para la defensa comn,
como en 1828 proyect y comunic a Pez desde Bucara-
manga
242
.
242. Itinerario, 1970: 303; Bolvar, 1947, II: 366.
Captulo II
Los mantuanos retroceden
C
uando llega el tiempo de la liberacin, los colonizados
se unen para luchar contra el colonialista. As, despus
de la derrota de los patriotas de Venezuela en 1812, la Nueva
Granada, para consolidar sus logros y romper la amenaza de
cerco (desde Per, Venezuela y el mar), ayud a los criollos
representados por Bolvar. En reciprocidad obligatoria, para
que la Nueva Granada subyugada de nuevo por Morillo pu-
diese renacer, el Congreso de Angostura autoriz en 1819
al Libertador a penetrar en el territorio vecino por la va de
Casanare, zona de lucha fraternal compartida, y de los Andes.
Liberada la Nueva Granada en Boyac, la necesidad de unirse
para la expulsin total de los colonialistas en toda Amrica
llev a la creacin de Colombia. Para consolidarla, realiza-
ron Sucre y Bolvar las campaas de Guayaquil y de Quito, y
despus de Bombon y Pichincha. Redondeada la Repblica,
como dijo el Libertador, el podero de los realistas en Per
present la urgencia de solidaridad entre los guerreros que
Miguel Acosta Saignes
496
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
497
haban vencido en Chacabuco y Maip y quienes haban
consolidado una inmensa unidad desde las costas del Caribe
hasta el ecuador del mundo. El ciclo de alianzas para el es-
fuerzo emancipador se clausur en Ayacucho, con el triunfo
de Sucre, denitivo, sobre los generales del Imperio espaol.
El juego incesante de las fuerzas en lucha junt a los coloni-
zados para la defensa y el ataque liberador. Fue componente
de la resultante, en el juego dialctico de las fuerzas profun-
das de la estructura econmica y sus resultantes polticas y
militares, una constante histrica: toda sociedad que arriba
a nueva etapa progresiva o revolucionaria lleva sus nuevas
caractersticas, exponentes de las fuerzas creadoras, fuera del
mbito de su territorio. La Francia revolucionaria no rompi
los moldes feudales nicamente dentro de la Repblica. Sali,
con la espada del primer Napolen, a desbaratar los baluartes
feudales. Se extendi por el mundo entero no ya por la espada
y el can sino por la artillera del pensamiento, que es la
prensa segn el dictamen del Libertador, y de los libros, a
quienes sin dubitacin podemos tambin incorporar en la
denicin bolivariana. Hasta Amrica llegaron los ideales de
los enciclopedistas y sirvieron para enfrentarse tambin al
feudalismo, en persona del Imperio espaol. Las repblicas
que fueron adquiriendo la libertad auxiliaron a sus vecinas
debido a los territorios contiguos, a los ejrcitos traslativos
creados por Bolvar y Sucre, a las necesidades de una estra-
tegia global que impona la situacin americana, y tambin
a la constante histrica sealada, que se realiza de acuerdo
con las condiciones generales y las fuerzas en pugna. Y tam-
bin, inevitablemente, lleg la ayuda desde Hait, primera
repblica libre del Caribe en el siglo XIX. All encontraron
solidaridad los criollos para que libertasen a los esclavos; all
recibieron cooperacin los negros para que se incorporasen
a la contienda anticolonial; all fue acogido fraternalmente
Bolvar, con la nobleza de los negros haitianos representados
por Ption, quien colabor convencido de que, segn escri-
bi al Libertador: As en las grandes como en las pequeas
empresas, una fatalidad inexplicable se une regularmente a
las ms sabias combinaciones
243
.
Despus de Ayacucho, con la expulsin de los espaoles
del territorio emancipado, cambiaron los signos del lgebra
econmico-social. Los criollos peruanos se sintieron descon-
ados del ejrcito traslativo de Bolvar, que podra llegar a
representar ambiciones de los mantuanos venezolanos; estos
no estuvieron contentos con que se legislase desde Bogot
sobre produccin, comercio, aduanas, emprstitos, deudas,
diplomacia, divisiones territoriales y, precavidos y pragm-
ticos, colocaron a la cabeza del movimiento a Pez, uno de
los jefes libertadores, cabeza de un ejrcito realmente propio,
ambicioso de propiedades y jerarquas. En la antigua Nueva
Granada, existan tradiciones propias, intereses delimitados,
rivalidades con Venezuela, tensiones con Per. All la clase
dirigente deseaba tambin su independencia completa, un
mbito dentro del cual legislar y explotar, como lo deseaban
los criollos de Venezuela y Per. Las antiguas divisiones geo-
grcas, polticas, eclesisticas y administrativas de la poca
colonial, haban sentado las bases de verdaderos mbitos
nacionales. Existan, adems, fronteras lingsticas, como en
Ecuador, Per y Bolivia, y condicionamientos geogrcos:
243. Esta constante histrica de que los pueblos incorporados a las corrientes ms nuevas
ayudan a los otros a conquistar posiciones progresistas, se ha visto en nuestros das con
la ayuda ofrecida por Cuba a los angolanos que han luchado contra el colonialismo. El
imperialismo ha actuado, naturalmente, frente a ese hecho de fraternidad histrica, como
la Santa Alianza en los tiempos de la independencia de Amrica.
Miguel Acosta Saignes
498
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
499
Venezuela miraba al Caribe, y tena la cuenca del Orinoco;
Nueva Granada estaba entre dos ocanos; Per entre costa,
cordillera y selvas y poda beneciarse de la cuenca del Ama-
zonas; Bolivia seoreaba las mayores alturas. Finalizada la
pelea por la independencia, surgan imperativos de naciona-
lidades incipientes, agravados por factores creados en el pro-
ceso mismo de la pelea; esclavos que haban combatido como
libres y volvan al yugo; ejrcitos cuya disolucin signicaba
gente aguerrida entre selvas y ros, sin ocupacin; militares
de rango, ansiosos de disfrutar de los haberes pactados y de
encontrar en el poder las compensaciones de sus desvelos y
agonas guerreras; eclesisticos ansiosos de reconquistar el
derecho de explotacin sobre los indios y las preeminencias
sociales que ahora les disputaban los militares; latifundis-
tas descontentos de muchos decretos del Libertador y de
artculos constitucionales centralistas que obstaculizaban
sus hegemonas regionales. El sector de los pardos herva,
marginado despus de la prolongada poca de las penurias
y las ilusiones; los indgenas crean en Bolvar, pero no en
los criollos, sus seculares explotadores; los blancos pobres
esperaban escalar posiciones antes imposibles; los criollos
que haban emigrado o combatido al lado de los realistas,
comenzaron a volver y a intrigar y hasta a propagar la idea
de la monarqua, bajo la cual haban lucrado a satisfaccin.
Las grandes contradicciones de la produccin y su disfrute;
del poder compartido entre criollos, militares y eclesisti-
cos; de las rivalidades entre las antiguas castas, igualadas
en los campos de la lanza y el caballo; de la desconanza
entre las antiguas provincias coloniales, se reejaban en
actitudes personales de envidias, calumnias, odios, inquinas,
maquinaciones, alzamientos, intentos de asesinatos, muer-
tes violentas, agresividad general. Y de todo ello derivaban
(olvidadas o totalmente desconocidas las verdaderas races)
conclusiones sobre rasgos sicolgicos, sobre la necesidad de
nuevas leyes, sobre la urgente separacin de las repblicas
de Nueva Granada y Venezuela. En verdad, el ideal de Bol-
var haba sido presidido por una estrategia extensa. Nada,
histricamente, llevaba a la unidad entre las dos aliadas en
Boyac. El imperativo de la lucha unitaria haba llevado a
una fusin transitoria. La Gran Colombia, como fue nom-
brada despus por los historiadores, para diferenciarla de la
nueva Repblica de Colombia, posterior a 1830, haba nacido
de la Guerra de Liberacin; con ella deba concluir. Se ha
inventado que fue un sueo de Bolvar. Nunca teoriz sobre
ello y cuando se convenci, despus de 1826 de la ruptura
propugnada en Venezuela, no se empecin en conservar lo
que ya histricamente no era fructfero. E1 2 de junio de
1828 resumi su experiencia desde el ao anterior, en carta
escrita a Pez el 2 de junio, as: Yo haba propuesto a mis
amigos una resolucin que conciliara todos los intereses de
las diferentes secciones de Colombia, que era dividirla en tres
o cuatro estados y que se ligaran para la defensa comn
Perdido el impulso libertador, enfrentadas las clases de
los criollos de Venezuela, Colombia y Per, en sus respec-
tivos territorios, a las consecuencias de la guerra, deseaban
reconstruir las economas que tantos proventos les haban
dado en los tiempos coloniales, aunque de manera incom-
pleta; queran continuar la explotacin de los esclavos e
indgenas; mantenan sus prejuicios sobre los pardos, desea-
ban legislaciones regionales y nacionales que organizasen la
explotacin de los productores, la circulacin de lo producido,
el comercio internacional, el aprovechamiento de las vas de
Miguel Acosta Saignes
500
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
501
comunicacin uviales y martimas. Para el disfrute pleno de
las nuevas repblicas, era preciso organizarlas para la vida
independiente, sobre las bases que ya conocan: esclavitud
de los negros, servidumbre de los indios, sometimiento de
los pardos. El Libertador comenz la tarea organizativa de
la economa en Venezuela, precisamente cuando su viaje era
precisamente punitivo contra Pez. El 22 de agosto de 1829
le escribi Jos Rafael Revenga un informe en el cual reri
sus experiencias en Venezuela y las necesidades de la produc-
cin y del comercio. Es una sntesis de estado econmico del
pas despus de la guerra. Muestra las tareas a las cuales se
enfrentaba la clase triunfante de los criollos. Revenga haba
recorrido los departamentos de Orinoco, Maturn, Venezuela
y Zulia. Resuma as sus observaciones:
Decae progresivamente la agricultura. Contribuyen
a ello la falta de brazos, aumentada por el servicio
militar () la cesacin de los avances con que antes
contaba el agricultor () El mal estado de los cami-
nos, la obstruccin de varios ros que antes eran na-
vegables () por cerca de tres aos ha estado cerrada
la puerta a la exportacin de ganado () El comercio
padece con la agricultura () Decae por estas causas
la industria de todo gnero
Revenga propuso numerosas medidas y apoy las que
Bolvar haba tomado en 1827. Sugera algunas drsticas:
Convencido de que sin una severa economa, ni pue-
den dejar de emplearse en gastos ordinarios los fondos
en que se apoya el honor y la fe nacional, ni medrar
nunca la Repblica, he propuesto que se reduzca el
nmero de los empleados civiles y de administracin,
aun cuando sea forzoso aumentar las horas de trabajo
diario en cada ocina; que cesen todas las comandan-
cias militares, excepto las que haya de operaciones, y
las de plazas de armas y de departamento; que se arre-
glen los cuerpos, dejndoles solamente el nmero de
ociales que requiera su fuerza efectiva; que no haya
en los Estados Mayores mayor nmero de ociales
que los que requiera el despacho () cuando quiera
que las rentas comunes no pudiesen cubrir los gastos
ordinarios, se efecten los pagos, primero al soldado
hasta sargento, incluso el invlido, luego a los ociales
en actividad en proporcin a sus sueldos, luego a los
sueltos o reformados y por ltimo a los retirados
Tambin informaba Revenga sobre la disminucin de
los diezmos, la entrada por la bula de la Santa Cruzada y
la limitacin de la renta por papel sellado. Haba procedido
a organizar la produccin de tabaco, fuente principal de
ingresos durante gran parte de la Guerra de Independencia
y propona al Libertador dos decretos: uno, para reducir los
gastos de la Repblica, y otro sobre, las rentas destinadas al
crdito pblico
244
.
Durante el ao 1828, el Libertador, a su regreso de Vene-
zuela, dict innumerables decretos sobre reorganizacin de la
economa en Colombia, comunes naturalmente a Venezuela
y la antigua Nueva Granada. Todas las repblicas libertadas
se encontraban en estado semejante al territorio visitado por
Revenga. Los criollos urgan por medidas fundamentales.
244. Revenga, 1953: 231.
Miguel Acosta Saignes
502
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
503
Bolvar concentraba todas las informaciones, pero tambin
caan sobre l todas las responsabilidades, los odios, las acusa-
ciones. Era imposible que los pases liberados comprendiesen
las verdaderas causas de las tensiones que los sobrecogan.
As como Bolvar haba escrito desde Venezuela a Santander
su opinin sobre el desastroso estado general, no call ante
la Convencin de Ocaa, teatro de intensa lucha entre los
sectores que se haban ido estructurando durante varios aos.
El 29 de febrero de 1828 present su mensaje.
Constituido por mis deberes a manifestaros la si-
tuacin de la repblica, tendr el lugar de ofreceros
dijo el cuadro de sus aicciones () Os bastar
recorrer nuestra historia para descubrir las causas de
nuestra decadencia. Colombia, que supo darse vida, se
halla exnime () Los mismos que durante la lucha
se contentaron con su pobreza, y que no adeudaban
al extranjero tres millones, para mantener la paz
han tenido que cargarse de deudas vergonzosas por
sus consecuencias () Nada aadira a este funesto
bosquejo, si el puesto que ocupo no me forzara a dar
cuenta a la nacin de los inconvenientes prcticos
de sus leyes. S que no puedo hacerlo sin exponerme
a siniestras interpretaciones, y que al travs de mis
palabras se leern pensamientos ambiciosos, mas yo,
que no he rehusado a Colombia consagrarle mi vida y
mi reputacin, me concepto obligado a este ltimo
sacricio () Nuestros diversos poderes no estn
distribuidos cual lo requiere la forma social y el bien
de los ciudadanos. Hemos hecho del legislativo slo
el cuerpo soberano, en lugar de que no deba ser ms
que un miembro de este soberano () El derecho
de presentar proyectos de ley se ha dejado exclusiva-
mente al legislativo, que por su naturaleza est lejos
de conocer la realidad del gobierno y es puramente
terico () nuestro ya tan abultado cdigo en vez
de conducir a la felicidad, ofrece obstculos a sus
progresos. Parecen nuestras leyes hechas al acaso:
carecen de conjunto, de mtodo, de clasicacin y de
idioma legal. Son opuestas entre s, confusas, a veces
innecesarias y aun contrarias a sus nes.
Esta era una verdad surgida de las condiciones en que se
haban dictado leyes, durante la guerra. Pero el acento de
Bolvar era ms bien el de una crtica a los juristas, quienes
se enorgullecan de sus creaciones. l cotejaba las jactan-
cias con la realidad y, as acusaba, aunque naturalmente
comprendera que todo era un producto complejo. Pero
prefera combatir con la simple enumeracin a quienes
lo combatiran a l. El mensaje colocaba las dicultades
en manos de los legisladores, como en anticipo de las
reconvenciones que contra l se haran. Critic tambin
el sistema administrativo dependiente del ejecutivo y
parece haber preparado una medida posterior sobre las
municipalidades. De ellas dijo: apenas han llenado sus
verdaderas funciones; algunas de ellas han osado atribuirse
la soberana que pertenece a la nacin. Esta era una
queja singular pues en Venezuela haba sido tradicin que
las municipalidades se atribuyesen funciones generales,
como cuando la municipalidad de Caracas lo declar a
l Libertador, en nombre de la Repblica. Su tendencia
centralista, agudizada en medio de las dicultades de las
naciones recin nacidas, lo llevaba a una negacin de
Miguel Acosta Saignes
504
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
505
atribuciones de las cuales haba disfrutado. Si he de decir
lo que todos piensan declar no habra decreto ms
popular que el que eliminase las municipalidades.
Sobre la economa disert as:
Destruida la seguridad y el reposo, nicos anhelos
del pueblo, ha sido imposible a la agricultura con-
servarse siquiera en el deplorable estado en que se
hallaba. Su ruina ha cooperado a la de otras especies
de industria, desmoralizado el albergue rural, y dis-
minuido los medios de adquirir; todo se ha sumido
en la miseria desoladora; y en algunos cantones,
los ciudadanos han recobrado su independencia
primitiva, porque perdidos sus goces, nada los liga
a la sociedad, y aun se convierten en sus enemigos.
El comercio exterior ha seguido la misma escala
que la industria del pas; aun dira que apenas basta
para proveernos de lo indispensable; tanto ms que
los fraudes favorecidos por las leyes y por los jueces,
seguidos de numerosas quiebras, han alejado la
conanza de una profesin que nicamente estriba
en el crdito y buena fe. Y qu comercio habr sin
cambios y sin provechos?
Era un diagnstico tremendo de los resultados de la
contienda emancipadora. Extenda a la Nueva Granada lo
que en el ao siguiente habra de sealar Revenga para
Venezuela sola.
Otro aspecto devel con rudeza el Libertador: el relativo
a las fuerzas armadas:
Nuestro ejrcito anunci era el modelo de la
Amrica y la gloria de su libertad: su obediencia a la
ley, al magistrado, y al general, parecan pertenecer
a los tiempos heroicos de la virtud republicana. Se
cubra con sus armas, porque no tena uniformes;
pereciendo de miseria, se alimentaba de los despojos
del enemigo, y sin ambicin, no respiraba ms que
el amor a la patria. Tan generosas virtudes se han
eclipsado, en cierto modo, delante de las nuevas leyes
dictadas para regirlo y para protegerlo () el haberlo
sujetado a tribunales civiles, cuyas doctrinas y disposi-
ciones son fatales a la disciplina severa, a la sumisin
pasiva y a la ciega obediencia que forma la base del
poder militar, apoyo de la sociedad entera.
El Congreso de Colombia, temeroso de las posibles activi-
dades del ejrcito, celoso de la condicin extranjera de gran
parte de sus componentes, venezolanos, y consciente de los
procederes previsibles de quienes haban vivido slo en las
armas, haba legislado, despus de Ayacucho, con nimo de
contener a los militares. Bolvar presentaba la reivindicacin
del ejrcito. Sobre este aadi:
Mucho ha contribuido a relajar la disciplina, el vi-
lipendio que han recibido los jefes de parte de los
sbditos por escritos pblicos. El de haberse decla-
rado detencin arbitraria una pena correccional, es
establecer por ordenanzas los derechos del hombre
y difundir la anarqua entre los soldados, que son
los ms crueles, como los ms tremendos, cuando
se hacen demagogos. Se han promovido peligrosas
rivalidades entre civiles y militares con los escritos y
Miguel Acosta Saignes
506
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
507
con las discusiones del Congreso, no considerndolos
ya como los libertadores de la patria, sino como ver-
dugos de la libertad. Aun ha llegado el escndalo al
punto de excitarse odio y encono entre los militares
de diferentes provincias para que ni la unidad ni la
fuerza existieran. No quisiera mencionar la clemencia
que ha recado sobre los crmenes militares de esta
poca ominosa.
Las denuncias de Bolvar indican que mientras se trataba
de castigar por leyes civiles, directamente, a los militares, por
otra parte, se les trataba demaggicamente.
Sobre la economa del Estado tambin denunci:
Desde 1821, en que empezamos a reformar nuestro
sistema de hacienda, todo han sido ensayos; y de ellos
el ltimo nos ha dejado ms desengaados que los
anteriores. La falta de vigor en la administracin, en
cada uno de sus ramos, el general conato por eludir
el pago de las contribuciones, la notable indelidad y
descuido por parte de los recaudadores, la creacin de
empleados innecesarios, el escaso sueldo de estos, y las
leyes mismas, han conspirado a destruir el erario ()
El erario de Colombia ha tocado, pues, a la crisis de no
poder cubrir nuestro honor nacional con el extranjero
generoso que nos ha prestado sus fondos conando
en nuestra delidad. El ejrcito no recibe la mitad de
sus sueldos y excepto los empleados de hacienda, los
dems sufren la ms triste miseria. El rubor me detiene
y no me atrevo a deciros que las rentas nacionales han
quebrado y que la repblica se halla perseguida por un
formidable concurso de acreedores.
En este mensaje, como en la carta escrita a Santander
en 1827 desde Caracas, el Libertador acusaba a los altos
gobernantes de la Repblica. Todo el mundo poda ver
que l no era culpable. Haba estado fuera de Bogot por
aos y la mitad del ao 27 en Venezuela. Era claro que los
responsables a quienes tcitamente acusaba era a los legis-
ladores y al ejecutivo. Importa sealar que antes de 1828
ya haba estado gravemente enfermo, haba entrado en fase
de padecimientos crnicos y estaba fsicamente desmejo-
rado. Pero la energa de ese mensaje, de los innumerables
decretos del 28, y su constante actividad, demuestran que
los padecimientos fsicos no lo haban amilanado. Luchaba
en el campo de la poltica como siempre. Naturalmente,
en un marco diferente, algunos de cuyos caracteres l
mismo pint en el mensaje. Tanto l como los miembros
del ejrcito, pensaban en la necesidad de leyes ecaces. El
problema era cules podran ser realmente tiles dentro
de las circunstancias econmicas y sociales imperantes,
en el comienzo de un largo camino que apenas empezaba.
Dadnos un gobierno dijo a los convencionistas de Oca-
a en que la ley sea obedecida, el magistrado respetado
y el pueblo libre: un gobierno que impida la transgresin
de la voluntad general y los mandamientos del pueblo. En
un prrafo nal acentu esa peticin:
Legisladores! concluy A nombre de Colombia os
ruego con plegarias innitas, que nos deis, a imagen
de la Providencia que representis, como rbitros de
nuestros destinos, para el pueblo, para el ejrcito, para
el juez y para el magistrado, Leyes inexorables!!!
245
245. Itinerario, 1970: 312.
Miguel Acosta Saignes
508
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
509
Por los resultados de la contienda independentista, por la
condicin de la clase que impuls como objetivo la libertad
poltica y econmica, por la conservacin de la esclavitud
como rgimen de produccin, esas leyes inexorables no
podan ser otra cosa que leyes represivas. As lo entendieron
diversos sectores afectados al mando, a los regmenes de
fuerza y aun al establecimiento de cierto tipo de monarqua.
Tambin las potencias extranjeras apoyaban el camino haca
la fuerza. Bolvar, desprevenido, pidi leyes inexorables que
l mismo se vio obligado despus a decretar y ejecutar.
Captulo III
Dbil instrumento de clase
U
na y otra vez volvi Bolvar sobre el tema de su propio
signicado histrico, que comprendi dentro de las es-
tructuras de su poca y de su mbito de accin, como Goethe
haba entendido el suyo. En 1817 escribi a Pueyrredn: Yo
apenas he podido seguir con trmulo paso la inmensa carrera
a que mi patria me gua. No he sido ms que un dbil instru-
mento puesto en accin por el gran movimiento de mis con-
ciudadanos. En 1819 arm ante el Congreso de Angostura:
No he sido ms que un vil juguete del huracn revolucionario
que me arrebata como una dbil paja. Yo no he podido hacer
ni bien ni mal: fuerzas irresistibles han dirigido la marcha
de nuestros sucesos. En 1821 declar al juramentarse como
presidente de la naciente Repblica de Colombia: Yo soy el
hijo de la guerra. Esta imagen de s mismo la reiter en su
mensaje a los constituyentes de Bolivia, en 1826. Se present
a ellos como soldado que, nacido entre esclavos y sepultado
en los desiertos de su patria, no ha visto ms que cautivos con
Miguel Acosta Saignes
510
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
511
cadenas y compaeros con armas para romperlas. Volvi a
su preocupacin cuando indult a Santander por su papel en
la conspiracin del 25 de septiembre de 1820, porque perma-
nentemente deseaba explicar a fondo las motivaciones que lo
movan y exponer su verdadera situacin a sus conciudadanos.
Entonces observ: Hay circunstancias particulares que no
permiten obrar con libertad aun a los seres ms perfectos.
Dbil instrumento de fuerzas irresistibles result irrevoca-
blemente de 1828 a 1830.
Algunos de los autores progresistas o aun afectos al ma-
terialismo histrico que han estudiado el signicado social
del Libertador pierden la tensin cientca del pensamiento y
vuelven a un rudimentario individualismo, al declarar que se
convirti en dictador, que se entreg en manos de la ms
negra reaccin (como si hubiese pensado segn los parmetros
de nuestro tiempo), que dio marcha atrs, que recurri a dra-
conianos expedientes para gobernar. En realidad, el drama
individual del Libertador, como ya hemos visto, comenz aun
antes de Ayacucho. En lo colectivo e internacional, esta fue la
cima de su actuacin como creador y conductor de ejrcitos.
El Hijo de la Guerra tuvo all su ms alto pedestal. Como gua
civil, como alfarero de repblicas, segn se autodenomin,
y como utopista que tuvo el privilegio de aquilatar en la dura
realidad su proyecto social, vio los mejores das en 1826. Por
eso concluy el mensaje sobre su proyecto de Constitucin
exhortando a los legisladores a trabajar en la calma que ha
dejado la tempestad de la guerra. En la plenitud de la gloria
individual lo deslumbraron la cordialidad de quienes lo nom-
braron padre epnimo de una repblica, el aire transparente
de los altiplanos andinos y la esperanza de una obra creadora
en paz. Crey transitoriamente que el huracn revolucio-
nario haba concluido y disminuy la antigua apreciacin
al hablar de la tempestad de la guerra. Esta no haba sido
sino parte de la gran tempestad poltica huracanada. Pronto
supo, antes de concluir el ao 26, que uno de los hroes de
la contienda, Pez, no haba dado tregua a las armas ni a la
ambicin y que su brazo de lancero estaba ahora al servicio
de los intereses particulares de los criollos de Venezuela. Y
en el ao 28 hubo de penetrar en el laberinto de los intereses
cruzados donde no hubo hilo de Ariadna, sino tormento de
Prometeo encadenado a su clase. De 1828 a 1830 se desarro-
ll el drama individual de un gran conductor colectivo cuya
misin blica haba cesado pero cuya tarea civil lo mantena
sometido. Es poca para analizar la tragedia de los grandes
conductores y la verdadera signicacin de los dirigentes de
clase, impulsados por las profundas fuerzas (invisibles para los
de aquellos tiempos y aun para muchos de los actuales) que
haban provocado una poderosa transformacin en su propio
inters. En Venezuela, Pez no vivi dicultades personales
en 1826, porque l se adscribi sencillamente a los propsitos
de los mantuanos hasta llegar a ser su instrumento armado,
seguido por Mario y muchos otros. Bolvar, en cambio, se
encontr como expresin eminente de innumerables contra-
dicciones. Venezuela haba entrado en fase de autonoma. De
ella dijo con sencillez Pez:
No poda ya ser feliz bajo la dependencia de Colom-
bia; necesitaba de la individualidad de su gobierno
lo mismo que de la libre disposicin de sus propios
recursos. Mal podra vivir a remolque de Bogot, a
quienes pagaba todo gnero de tributos sin ninguna
compensacin equivalente.
Miguel Acosta Saignes
512
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
513
Esto lo sintetiz Pez cuando en la asamblea pblica de
San Francisco, en Caracas, dijo a quienes lo haban elegido
jefe de Venezuela: Hay un vicio radical en nuestras actuales
instituciones
246
.
Pez result el jefe de la poderosa contradiccin de na-
cionalidades que surgi muy pronto, en 1826. Qued frente
a Bolvar, presidente de Colombia, quien trat de disolver los
problemas y pronto se convenci de la inevitable ruptura.
Despus surgi otra contradiccin, conducida por Flores,
tambin venezolano: el impulso nacional ecuatoriano. Las
clases de los antiguos criollos, dirigentes, reclamaban sus
prerrogativas. Por su parte los de Bogot no deseaban menos
un predominio natural y temieron, apenas realizada la batalla
de Ayacucho, a las tropas comandadas por Bolvar, Sucre y
otros venezolanos. Haba, para la antigua Nueva Granada, otro
problema de monta, presente desde el tiempo de la vuelta de
las tropas que haban ido a auxiliar a Per en 1823. Restrepo
lo expresa as, para nes de 1829:
Estaba prxima la poca de la reunin del Congreso
constituyente; por cuyo medio se poda conseguir el
establecimiento de una constitucin y de leyes perma-
nentes, que deseaban con ardor todos los colombianos
que inuan en la opinin de los pueblos. Estos ya no
podan sufrir el espritu militar que dominaba por
doquiera y que todo lo haba invadido en la Repblica.
Militares eran los jefes superiores, militares los pre-
fectos, y militares los gobernadores de las provincias,
cada una de las cuales tena tambin su comandante
de armas. Tanto el Libertador como el Ministro de la
246. Pez, 1946, I: 361; II: 31.
Guerra haban prodigado los grados y empleos en la
milicia, de modo que los militares y el ejrcito absor-
ban todas las rentas pblicas. Por este motivo era casi
imposible establecer en ellas orden y contabilidad. He
aqu el cncer que devoraba a Colombia.
En realidad, en esta expresin habra de entenderse por
Colombia a la Nueva Granada, pues ya el ejrcito venezola-
no comandado por Pez no produca trastornos al gobierno
central y desde 1826 los mantuanos haban promovido ellos
mismos contribuciones para el mantenimiento de tropas.
Adems, parte del ejrcito de Pez continuaba en los Llanos,
donde trabajaban como llaneros y consuman lo producido
por el medio
247
.
Restrepo, historiador ecunime, seal el fondo de una
parte de los problemas de los militares venezolanos en la an-
tigua Nueva Granada: ocupaban los altos cargos y consuman
gran parte de las rentas nacionales.
Contradiccin agudizada por el proceso de la independen-
cia era, para 1828, la existente entre los esclavos, que haban
recibido la libertad en los combates, y en la paz volvan a ser
productores sin provecho, y sus amos, los criollos. Tambin
frente a estos se acrecentaba en la paz el peligro que Bolvar
siempre denomin de la pardocracia. Los pardos eran la
mayora de la poblacin numricamente. Los criollos no
vean con simpata ni a los numerosos militares de esa con-
dicin, ni las ambiciones que databan de antiguo y se haban
recrudecido durante los aos cuando no vala en medio del
huracn revolucionario, el color de la piel ni la posesin de
247. Restrepo, 1970: 322.
Miguel Acosta Saignes
514
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
515
bienes, sino el poder de las masas combativas y la potencia
del brazo de los lanceros. Despus de Ayacucho comenz la
reorganizacin de los criollos: acudieron a los congresos jun-
to con los militares, estuvieron en los ministerios, realizaron
gestiones diplomticas, reanudaron poco a poco las corrientes
comerciales, trataron de distribuir los haberes militares entre
los antiguos combatientes de su propia clase, y de apaciguar
con ellos a quienes venan del fondo de las castas coloniales.
Para eso contaron con juristas, militares como Pez en
Venezuela, estudiantes que esgriman, como en Bogot,
principios liberales, para expresar oposiciones inmediatas, lo
mismo que los mantuanos haban proclamado a Rousseau y
los derechos del hombre, que era slo el hombre de la clase
de los criollos. Los mantuanos, criollos y godos como se
llam en parte a los criollos y especialmente a aquellos dentro
de ellos que haban servido a la monarqua y conservaban los
ideales de ella honraron innumerablemente a Bolvar, lo
declararon dictador, lo elevaron a la cima de todos los pode-
res, para que realizase el complemento de la labor. Para los
criollos la intencin no era la de ir adelante en el huracn
revolucionario sino, al contrario, volver las aguas sociales
a sus cauces de diferencias y niveles de casta. Bolvar con-
servaba sus ideales de gobiernos centrales, su propsito de
cmaras legislativas vitalicias, su creencia en la ecacia de
mecanismos de mantenimiento de las estructuras sociales.
l haba comprendido al pueblo armado en cuyas las haba
atravesado medio continente y lo expres insistentemente
en su decisin de libertar a los esclavos. Pero conserv los
prejuicios de los criollos contra los pardos. Hasta los ltimos
das de su actuacin pblica se reri despectivamente a los
peligros de la pardocracia. Desde el punto de vista hist-
rico, era natural. l haba peleado por el predominio de su
clase. Era natural que la defendiese y tratase de preservarla,
aunque sea sentimentalmente lamentable para quien admi-
re su obra. La cuestin est en que el juicio sociolgico no
puede eludir las variables del tiempo y de las sociedades. Los
grandes ideales de Bolvar no fueron abstractos: luch por
llevar a los criollos al gobierno de las repblicas que libert.
Tuvo, s, el sentido de una justicia ms amplia, como el de la
libertad de los esclavos, que formaba parte del ideario liberal
del cual se haba nutrido, aunque no corresponda con las
realidades de los fundamentos productivos de la sociedad
derivada de la colonia. El Libertador no traicion, pues, sus
ideales, que fueron fundamentalmente los de su clase. Esta
inici, en 1826, la consolidacin econmica de la repblica
extensa de Colombia. Pero no coincidieron los intereses de
las futuras naciones de Venezuela, Colombia y Ecuador, lo
cual produjo inevitables resquebrajamientos, en medio de
los cuales se encontr Bolvar. S dej este, en nombre de su
clase, de consolidar algunas conquistas populares que otorg
cuando era el Hombre de la Guerra, vencedor reciente, en
1825 y 1826. Algunos de sus decretos, como hemos visto, no
fueron nunca conrmados por los congresos. Otros entraron
en contradiccin con los propsitos de los criollos bolivianos,
ecuatorianos, peruanos y colombianos, y Bolvar hubo de
derogarlos. No traicionaba ideales populares que no haba
pregonado, pero s dejaba de lado algunos de los principios
generales que haban nutrido su formacin intelectual,
porque colidan con los nes econmicos, de produccin,
distribucin y circulacin. Los criollos no podan mantener
unas concepciones sociales que les haban servido s, como
valioso instrumento para la emancipacin, pero chocaban,
Miguel Acosta Saignes
516
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
517
al concluir el proceso independentista, con sus tradiciones y
con los sistemas de produccin esclavista y de propiedad se-
mifeudal, que no haban sido destruidos con la emancipacin
poltica. No haban surgido en Amrica nuevos sistemas de
produccin, nuevas formaciones econmico-sociales, de la
gran contienda, porque la duccin permanente y eminente
de los criollos haba supeditado el empuje del huracn revo-
lucionario protagonizado por las masas, al logro nico de la
independencia poltica para ejercer la tirana domstica de
que habl Bolvar. Deseaban que los esclavos produjesen para
ellos, que las extensas tierras les perteneciesen y fructicasen
en su provecho, que hubiese libertad de comercio regida
por ellos, que el poder no fuese a manos de otras castas.
Resumimos aqu lo que debe historiarse extensamente por
muchos, para comprender a Bolvar. Autores progresistas
y revolucionarios lo alaban como si hubiese sido un lder
socialista, cuando fue simplemente un extraordinario con-
ductor anticolonialista. Pero cuando llega el tiempo de las
dicultades, en 1828, lo vituperan, como si hubiese sido
un traidor. Es preciso comprender que Bolvar actu como
conductor de una clase y entonces las interrogaciones sobre
el proceso se trasladan a esa clase. Fue progresista la clase
de los criollos, en lucha para la constitucin de naciones en
Amrica? No cabe ninguna duda. Algunos simpatizantes del
materialismo dialctico se horrorizan a la hora de los juicios
histricos: expresan admiracin por Bolvar pero no por su
clase, porque esta era opresora. Pero es necesario entender
que han existido clases progresivas, clases revolucionarias,
dignas de encomio en el tiempo en que manejan los ideales
del avance histrico. Individualmente se han entendido muy
bien los juicios sobre Napolen: progresivo mientras dirige
su espada y su capacidad militar a la ruptura de los regme-
nes feudales; condenable cuando se convierte en ambicioso
conquistador. Es juicio en realidad sobre su clase: mientras
esta expropi la tierra, la distribuy entre los antiguos siervos
feudales, promovi las industrias, propag los ideales de la
libertad por el mundo, fue progresiva. Cuando arm al empe-
rador contra las masas ansiosas y frustradas y se ali con las
potencias colonialistas, pas a desempear otro papel. Ocu-
rri algo semejante en Amrica, en otro plano de formaciones
econmico-sociales: la clase de los criollos libr la batalla de
la libertad ante el Imperio espaol y no es poco su logro en
la escala de la historia universal. Suciente para merecer el
reconocimiento en el marco de los grandes combates por las
libertades nacionales y contra el colonialismo. Pero una vez
que fund naciones, esa clase en Amrica pas a desempear
el papel de explotadora, sobre una base econmica que nada
se alter en Ayacucho y que en Venezuela sobrevivi, desde
el punto de vista legal, hasta 1854.
En el caso del Libertador era natural que conservase los
ideales de su clase, mejorados por su estrecha conviven-
cia con los humildes. Por eso comenz la reorganizacin
econmica de Venezuela con xito en 1827. En lugar de
iniciar una guerra civil contra Pez, reorganiz la hacienda
pblica. En 1828 continu su labor en escala general de la
Repblica de Colombia. En ese ao casi no se menciona
por los historiadores su gran esfuerzo por estructurar la
economa. Su drama consisti, no en continuar los idea-
les de su clase, sino en haber quedado como centro de las
grandes contradicciones sealadas: entre naciones, entre
clases, entre sectores. Y en no haber podido superar, como
gobernante, los marcos de su sociedad, para cuyo progreso
Miguel Acosta Saignes
518
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
519
en el sentido que Bolvar expres en su gran utopa del
Congreso de Panam, por ejemplo, se habran necesitado
transformaciones estructurales que l no poda ver como
las consideramos desde nuestros das de 1976.
Para dar a Bolvar la admiracin que merece como ser hu-
mano genial, como gran conductor de una de las ms grandes
batallas ocurridas en la humanidad contra el colonialismo,
como empeoso libertador de esclavos, como propugnador
del equilibrio del universo por medio de grandes anctio-
nas, es necesario apreciarlo plenamente dentro de su marco
histrico. Su gura presenta grandes problemas al historia-
dor, grandes preguntas a los tericos de las ciencias sociales.
Cul es la relacin verdadera entre los grandes conductores
sociales y las clases que los eligen, por sus cualidades, como
jefes temporales de sus luchas? Cmo juzgar a un ser in-
dividualmente excepcional, dentro de una clase con cuyas
nalidades ltimas de explotacin no se sienten simpatas?
Cmo calicar a la clase de los criollos, promotora de una
gran batalla anticolonialista, de valor universal?
Acerqumonos al Libertador en sus afanes de 1828. Du-
rante este ao public numerosos decretos y resoluciones de
carcter econmico: en enero aument la graticacin de los
estanqueros forneos de la Renta de Tabaco en Venezuela,
estableci la administracin subalterna de tabaco en San
Sebastin, independientemente de la Villa de Cura, aprob
una administracin subalterna en Guanarito, aument los
sueldos en la administracin de tabaco de Barinas. En febrero
dict disposiciones sobre el tabaco en Tquerres y Pasto y
una ronda montada, para la proteccin de los comerciantes
en los caminos, en Mijagual y Guanarito. Fij el precio de
los tabacos extranjeros en Venezuela. En marzo, nombr un
ensayador en la Casa de la Moneda en Bogot, nombr fun-
cionarios de aduanas, dict una resolucin sobre deudores
morosos al sco y otra sobre el cobro de las contribuciones.
Orden reglas y medidas contra el contrabando de oro. En
abril reglament el cobro de las contribuciones urbanas; en
junio mand que las tropas pudiesen representar en papel
comn y no sellado. Orden le reuniesen las juntas de ma-
numisin y dict resoluciones sobre rdenes de pago. En
julio estableci bases para el arrendamiento de la renta de
tabaco y estableci sueldo de trescientos pesos anuales para
el escribiente de las administraciones de correos y tabacos
de Ro de la Hacha y restableci las medias anatas en toda la
Repblica. Cre una administracin subalterna de tabacos en
Choron. En agosto aument los derechos de importacin a
los aguardientes de uva, sin duda para proteger los de caa
y estableci administraciones subalternas de tabaco en La
Victoria y Maracay. Accedi a la solicitud de comerciantes y
mercaderes de que se suspendiese el cobro del derecho de
licencia para comerciar y concedi a Pez, en su funcin de
jefe superior de Venezuela, permiso para exportar mulas por
todos los puertos de su dependencia. En septiembre aprob
un plan propuesto por el tesorero provisional de Buenaven-
tura y en octubre aprob una administracin subalterna de
tabaco en Patere. En noviembre se acord la publicacin de
un registro ocial de leyes y decretos, base para una buena
administracin y para coordinar el ordenamiento nacional,
dict las disposiciones sobre el uso del papel sellado y aprob
una administracin subalterna de tabaco en Achaguas. En
diciembre nombr colectores de la contribucin de los ind-
genas y estableci reglas para el pago de equipajes ociales,
Miguel Acosta Saignes
520
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
521
segn ciertas tarifas; resolvi sobre exportacin de metales,
redujo el derecho de alcabala y estableci el 6% para la ex-
portacin de mercancas. Decret tambin el fomento del
laboreo de minas y reglament las funciones de los sndicos
y mayordomos de hospitales
Durante todo el ao 28, adems, Bolvar hizo nombra-
mientos administrativos, militares y eclesisticos. Y public
una serie de decretos que signicaban una vuelta atrs de
los criollos. Algunos invalidaban disposiciones anteriores del
propio Libertador. Fiel a sus compromisos clasistas, rm.
Adems, como consta por su correspondencia, tanteaba en el
vaco social. Mientras diversos sectores de la Nueva Granada
lo atacaban, en parte porque era el jefe del ejrcito que amena-
zaba la economa y, segn presuman, poda tambin intentar
un control absoluto, mayor todava que el descrito, otros sec-
tores sociales comenzaron a rodearlo. Curas, antiguos crio-
llos realistas, burcratas sin ideales polticos, lo aclamaban
y presionaban. Tambin diplomticos extranjeros, en plena
actividad interventora. A pesar de su perspicacia sociolgica y
de su concepcin de la sociedad como ente histrico, no pudo
distinguir a fondo las fuerzas en conicto. Clasic entonces
al mundo de su repblica en amigos y enemigos y se convirti
en maniquesta. Unos eran buenos y otros eran, simplemen-
te, malos. Temeroso especialmente de la anarqua, a la que
anatematizaba, confunda los anhelos populares con signos
de la descomposicin social y para lograr un equilibrio sigui
el consejo y la duccin de clrigos, militares ambiciosos,
criollos deseosos de inmovilizar a la Repblica para explotar
a los sectores populares a satisfaccin. Fue entonces cuando
surgi el que llamaban partido antibolivariano de liberales.
Nunca ha sido examinada a fondo esa tendencia liberal. En
ella parecen haberse confundido gentes que pensaban en el
progreso social como lo haban concebido los enciclopedistas
y otros que simplemente expresaban tendencias al medro, o
apoyaban a los sectores que podan suministrarles migajas
de las sobras de la explotacin. Los grupos de estudiantes
liberales elevaron grandes protestas y concibieron odio contra
Bolvar cuando, el 12 de marzo de 1828, rm un decreto
prohibiendo los Tratados de Bentham. No conocemos los
argumentos de los mantenedores de Bentham en Bogot,
pero s que la mayor parte de los comentaristas de Bolvar,
al referirse al ao 28 consideran, sin examen, que ese decreto
fue una comprobacin de un cambio de posicin en Bolvar.
En realidad es dudoso que hubiese estado nunca de acuerdo
con el utilitarismo benthamiano, pues este era opositor de
Rousseau, a quien l tanto haba seguido. Exaltaban los
estudiantes bogotanos a Bentham por lo que tuviese de an-
tiescolstico? Lo ignoramos. Es posible pensar que los mu-
chachos de universidad se entusiasmaran con los principios
hedonistas promulgados por los tratados. En todo caso, en
ausencia de una historia del signicado de Bentham entre
los estudiosos de Bogot, es posible pensar que el decreto
sera inspirado por el clero. Es interesante, adems, recordar
que apenas un ao antes, en enero de 1827, Bolvar haba
escrito a Bentham desde Caracas, cuando se propona enviar
a la Escuela de Hazelwood un grupo de jvenes, para que se
beneciasen con los mtodos preconizados por el utilitarista.
Yo no dudo le deca Bolvar que la escuela de Hazelwood
ser del nmero de las que ms se distingan por su mtodo de
facilitar la instruccin. En otra carta deca a Bentham, en la
misma fecha: Tuve la honra de recibir en Lima el catecismo
de economa que la bondad de Ud. se sirvi dirigirme con la
Miguel Acosta Saignes
522
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
523
carta ms lisonjera para m; porque es de Ud., cuya autoridad
y saber he considerado siempre con profunda veneracin
Por qu cambi Bolvar en slo un ao? Presumimos lo hizo
por la presin clerical, maniesta en otros de sus resaltantes
decretos de 1828, no colocados en la lnea progresiva, sino
en la regresiva de su clase, de la cual haba comenzado a ser
dbil instrumento. El 14 de marzo, dos das despus, pu-
blic el secretario del Interior, J. M. Restrepo, una circular
que expresaba el parecer de Bolvar.
Acaso se deca en ella nada ha contribuido ni con-
tribuye tanto a fomentar los partidos y la divisin, como
los abusos que se cometen por la imprenta, que algunas
veces injuria atrozmente a ciudadanos y corporaciones
benemritas, que no pudiendo conseguir el remedio
por la Ley de Imprenta, usan de arbitrios reprobados y
perjudiciales a la tranquilidad pblica ()
Procure Ud. () que cesen los impresos injuriosos ()
bien contra individuos, bien contra cualesquiera corpo-
raciones () El Libertador Presidente alimenta la espe-
ranza de que estas indicaciones sern sucientes para
que en los impresos de ese Departamento se use en lo
venidero de la mayor moderacin, y que de ningn modo
se fomenten los partidos ni acaloren las pasiones.
Aunque no se trat de un decreto represivo, sino de una
recomendacin persuasiva, los opositores de Bolvar protes-
taron como si se hubiese conculcado la libertad de prensa.
El 10 de junio public el Libertador un decreto, sin duda
inspirado por el clero, restableciendo los conventos suprimi-
dos en 1821 y 1826, de modo que se derogaba una disposicin
de apenas dos aos antes. Era un cambio de frente en la clase
gobernante que ahora se apoyaba en los sectores clericales
de manera preferente. El artculo 1 estableci:
Se darn por el Gobierno y por cualesquiera auto-
ridades locales, todos los auxilios y proteccin que
necesiten los Superiores de los conventos de regulares
para hacerse obedecer por sus sbditos y para que
estos cumplan exactamente sus deberes; a n de que
los pueblos reciban de ellos sanas lecciones de moral
y de religin, y para que de ningn modo la conducta
de los religiosos desdiga de su instituto.
Qu lejos haba quedado la extraordinaria dignidad con
que Bolvar protest ante las autoridades eclesisticas la
excomunin que haban decretado en Bogot contra l y su
ejrcito en los primeros tiempos de la liberacin. El 11 de
julio se derog la ley que prohiba el ingreso en conventos
de menores de 25 aos y se orden el restablecimiento de
las misiones para modicar las poblaciones de indgenas, e
instruirles en la religin, en la moral y en las artes necesarias
para la vida
248
.
El 28 de julio fueron reinstaladas en el ejrcito las plazas
de vicarios generales y capellanes. El 7 de agosto fue elevado el
ejrcito a 40.000 hombres. Algunos autores han pensado que
esta era una medida represiva, pero Bolvar explic, mediante
cartas a varios personajes de la Repblica, que por una parte
se preparaban acciones de los peruanos, desde el sur, contra
Colombia, y por otra, volva el temor a la invasin espaola.
248. Decretos del Libertador, 1961, III, captulo sobre 1828.
Miguel Acosta Saignes
524
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
525
En todo caso, tal elevacin signicaba un aumento de la
tremenda carga que los hombres de armas implicaban para
el sco. El 30 de agosto fue rmado un decreto que indicaba
la persistencia entre los mantuanos, de los lazos coloniales:
se establecieron tribunales militares basados en la ordenanza
espaola de 1768
249
.
En el mes de octubre se dict una resolucin para que los
indios colombianos pagasen una contribucin llamada per-
sonal de indgenas. Derogaba as el Libertador sus medidas
protectoras de los siervos indgenas a quienes despus de
Ayacucho haba liberado de cargas ancestrales. Los mantua-
nos cimentaban sus dominios. El 20 del mismo mes fueron
reformados los planes de estudio de la Universidad de Bogot,
de manera radical, restableciendo el predominio religioso. Se
complet el conjunto de los decretos inspirados por el clero
que solcitamente rodeaba al Libertador, con la prohibicin de
las sociedades secretas, el 8 de noviembre de 1828. Se trataba
sencillamente de un nuevo triunfo clerical contra los maso-
nes. En otro orden, para consolidar el centralismo grato a los
criollos de Bogot y al Libertador, el 17 de noviembre fueron
suprimidas por decreto las municipalidades de la Repblica.
Ya las haba criticado en su mensaje a la convencin. Se per-
feccionaba el estatuto de los poderes dictatoriales que Bolvar
haba rmado el 27 de agosto de 1828, como consecuencia de
la disolucin de la Convencin de Ocaa. Durante las activi-
249. Bolvar justic el aumento del ejrcito a 40.000 hombres con los sucesos de Per,
de Venezuela y de Ecuador. Es posible que se tratara tambin de una medida de poltica
interior, pero en cuanto al argumento de que slo deseaba el gobierno de Bogot acen-
tuar sus procedimientos represivos, debe observarse que para el sco ya haba grandes
problemas con las tropas en servicio, de modo que un crecimiento del ejrcito en realidad
representaba nuevos problemas, no slo con los propios incorporados, sino con el pueblo
en general, que atribua al gasto de las tropas la falta de atencin econmica a servicios
urgentes.
dades de esta, residi en Bucaramanga. Resulta sorprendente
la contradiccin entre lo que all expresaba, personalmente,
y sus decretos como expresin de los intereses de los criollos.
El da 24 de mayo dijo, segn Per de la Croix:
probar el estado de esclavitud en que se halla an
el bajo pueblo colombiano; probar que est bajo el
yugo no slo de los alcaldes y curas de las parroquias,
sino tambin bajo el de los tres o cuatro magnates
que hay en cada una de ellas; que en las ciudades es lo
mismo, con la diferencia de que los amos son ms nu-
merosos, porque se aumentan con muchos clrigos,
frailes y doctores; que la libertad y las garantas son
slo para aquellos hombres y para los ricos y nunca
para los pueblos, cuya esclavitud es peor que la de los
mismos indios; que esclavos eran bajo la Constitucin
de Ccuta y esclavos quedaran bajo cualquier otra
Constitucin, as fuese la ms democrtica; que en
Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos
y de riqueza, equivalente, por su inujo, pretensiones
y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de ttulos y de
nacimiento aun la ms desptica de Europa; que en
esa aristocracia entran tambin los clrigos, los frailes,
los doctores o abogados, los militares y los ricos, pues
aunque hablan de libertad y de garantas, es para ellos
que las quieren y no para el pueblo, que, segn ellos,
debe continuar bajo su opresin
El retrato que haca Bolvar de los sufrimientos del pueblo
y de la explotacin era muy claro. Y sin embargo, en la prc-
tica rm decretos que devolvieron los fueros a los clrigos
y sometieron a los indgenas de nuevo al pago forzoso. En su
Miguel Acosta Saignes
526
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
527
correspondencia trataba de explicar sus motivos, se quejaba
de las presiones, disimulaba las oposiciones, clasicaba a los
enemigos, trataba de levantar esperanzas, mostraba su dis-
gusto. Ceda a las presiones en medio de un gran cansancio,
porque ya no esperaba nada creador de su sociedad. Cumpla
los ltimos deberes con su clase. Carlos Irazbal escribe:
Bolvar piensa en todos los expedientes, devorado por
la obsesionante idea de complementar su ejecutoria
emancipadora con la estabilidad poltica. Por entero
exento de todo pensamiento o intencin de medro
personal. Los otros, en cambio, crucicaron la patria
y la vejaron y la degradaron y la esclavizaron, slo
atentos al designio del lucro propio y de las clases
sociales que los apoyaban.
Bolvar fue el caso de la ms noble delidad a la lucha
anticolonial, a la liberacin de los esclavos, a la consolida-
cin de las nacionalidades y a los objetivos de su clase, con
los cuales entr tantas veces en contradiccin, sin querer
retirarse, convencido de que su labor era fructfera y de que
su sacricio, al aceptar innumerables presiones, redundara
en benecio de futuros equilibrios sociales
250
.
250. Irazbal, 1961: 98.
Captulo IV
Dicultades postreras
L
a atencin a la economa, el gobernar por decretos, el
cuidado por la enseanza, no fueron preocupaciones y
ocupaciones nicas para Bolvar en 1828. Este fue en verdad
otro ao terrible. Junto al esfuerzo por la reestructuracin
civil, renaci la guerra, esta vez no con los colonialistas sino
con Per. El 3 de julio anunci el Libertador a los colombia-
nos el resumen de los sucesos:
La perdia del gobierno del Per explic ha
pasado todos los lmites y hollado todos los derechos
de sus vecinos de Bolivia y Colombia. Despus de
mil ultrajes, sufridos con una paciencia heroica nos
hemos visto al n obligados a repeler la injusticia con
la fuerza. Las tropas peruanas se han introducido en
el corazn de Bolivia sin previa declaracin de guerra
y sin causa para ella (). Armaos, colombianos del
Sur. Volad a las fronteras del Per y esperad all la
hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros ser
la seal del combate.
Miguel Acosta Saignes
528
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
529
En parte por ello fue publicado el 7 de agosto el decreto
para elevar a 40.000 hombres el total del ejrcito.
Tambin asediaron al Libertador preocupaciones por Vene-
zuela desde principios de 1828. Hasta pens insistentemente en
marchar hacia all, segn comunic a diversos corresponsales.
El 14 de febrero escribi a Jos Fernndez Madrid:
No debe Ud. sorprenderse al saber que el 7 del mes que
entra parto para Venezuela, donde me llaman intere-
ses de mucha importancia. Aquel pas ha sufrido en
estos meses algunos trastornos interiores que deseo
ahogar en su germen, aprovechando la oportunidad
que me ofrece la Convencin para hacer este servicio
a aquellos pueblos.
Dio el anuncio tambin a Joaqun Mosquera y a perso-
nas de Venezuela como Fernando Pealver. A Diego Ibarra
le explic su itinerario por Apure, Guayana y Cuman. Lo
mismo comunic a Pez. A Toms Mosquera le notic que
en vista de su proyecto de trasladarse a Venezuela, desista
de la idea de irse a Europa, acerca de la cual haba escrito
antes a varios amigos. El 7 de marzo, da jado para su sa-
lida, comunic a Toms Mosquera su desistimiento debido
a las primeras noticias sobre la invasin de Bolivia por los
peruanos. Se aadieron otros graves asuntos. A Jos ngel
lamo comunic Bolvar el 26 de marzo:
Ya Ud. sabr que Padilla se levant en Cartagena con
el mando que le dur siete das. Montilla entr en la
plaza luego que este se fug; las tropas y el pueblo lo
han hecho todo contra los facciosos y as espero tener
un xito feliz en esta cosa.
En el mismo da particip a Cristbal Mendoza, en Ca-
racas, su decisin de visitar Cartagena para viajar despus
a Barinas. A Pez coment el 26 de marzo desde Soat:
Padilla me deba todo y sin embargo lo han seducido; por
lo mismo no debo ya conar en simples amigos sino en
amigos honrados y a toda prueba. Durante la lucha de
independencia el mundo se haba presentado al Libertador
segn fcil clasicacin: los colonialistas y sus aliados
criollos frente a las las de los patriotas. Cuando lleg la
liberacin, se complic extraordinariamente el universo
de las relaciones. Bolvar escogi parmetros personales
para ponderar las actitudes: amigos y enemigos personales.
Adems, comenz a personicar en Santander el conjunto
de los opositores de la Nueva Granada. En la carta del 26
de marzo para Pez, conclua: Si nos dividimos, triunfa
Santander. En realidad, independientemente de las ma-
nifestaciones personales, Bolvar y Santander quedaron
enfrentados por numerosos factores durante el curso del
esfuerzo independentista. Bolvar fue el Hijo de la Guerra
en accin durante la campaa de Per. En ese perodo, por
varios aos, Santander llev todo el poder civil desde Bogot.
Desde antes del Congreso de Panam, Santander se movi
hacia la rbita poltica de los Estados Unidos; Bolvar fue
siempre partidario de obtener benecios de una poltica
adecuada hacia los ingleses. Bolvar fue persistentemente
centralista desde 1813. Santander, despus de Ayacucho,
qued adscrito a los grupos que se denominaban liberales,
partidarios de los gobiernos federalistas
251
.
251. Irazbal (1961: 97) observa: Para Voltaire un sistema constitucional como el de
Inglaterra, republicano realista, segn lo llamaba, satisfaca sus aspiraciones polticas
plenamente. Fue esa forma de gobierno la que inspiraba al Libertador. Y tena razn, pues
en su poca no haba ningn sistema de gobierno tan democrtico como el britnico.
Miguel Acosta Saignes
530
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
531
El 1 de abril escribi el Libertador a Cristbal Mendoza
nuevamente. Haba resuelto la suspensin del viaje a Ve-
nezuela. Deba acercarse a Cartagena y ya no consideraba
esencial su presencia en su patria. Se preocupaba, adems,
por la Convencin de Ocaa.
Me ha sido tambin muy satisfactorio contaba a
Mendoza ver las representaciones de los cuerpos
de Caracas y otros lugares, con tanta ms razn
cuanto que estn de acuerdo con las que dirigen a la
Convencin los pueblos del Sur y Centro. Yo no dudo,
pues, que nuestros buenos diputados, apoyados tan
fuertemente por la opinin pblica, desbaraten las
ideas de federacin que tienen algunos en apoyo de
Santander y se conserve la integridad de la Repblica
junto con la fuerza del gobierno.
Desde Bucaramanga, donde permaneci Bolvar durante
todo el tiempo de las sesiones de la Convencin de Ocaa,
expres a Estanislao Vergara sus opiniones sobre un asunto
internacional de la propia Amrica:
No me gusta le deca que intervengamos entre
los argentinos y el Emperador, sino en el caso de que
pudiramos inducir al ltimo a la idea justa de dejar
la Banda Oriental en libertad de formar su gobierno
propio, y de ninguna manera debemos entrar por
la ereccin de un nuevo trono en Amrica. Esto no
es bueno ni nos sera honroso como republicanos
acrrimos.
Aluda aqu Bolvar a un problema que posteriormente
le preocup de continuo: las acusaciones sobre su presunta
tendencia a la monarqua. Los grupos que se autodenomina-
ban liberales lo acusaban insistentemente de aspirar a una
corona y a veces no solamente de rey, sino de emperador de
Amrica. En realidad, hasta muy cercanos colaboradores de
Bolvar pensaban en la necesidad de un rgimen monrqui-
co. Algunos, de buena fe, no conceban otra salida para los
fenmenos sociales surgidos despus de la emancipacin. Es
bien conocida la carta que envi Bolvar a Pez a propsito de
una posible monarqua. A este escriba en forma pesimista,
el 12 de abril desde Bucaramanga, unas opiniones dignas
de recordarse, como expresin de sus reexiones mientras
segua el curso de las sesiones de Ocaa.
No quieren creer los demagogos sealaba Bolvar a
Pez que la prctica de la libertad no se sostiene sino
con virtudes y que donde estas reinan, es impotente
la tirana. As, pues, mientras que seamos viciosos,
no podemos ser libres, dsele al estado la forma que
se quiera; y como nunca se ha convertido un pueblo
corrompido por la esclavitud, tampoco las naciones
han podido tener sino conquistadores y de ninguna
manera libertadores. La historia ha probado esto y
Montesquieu lo ha expresado. Por lo tanto, nuestra
lucha ser eterna y nuestros males se prolongaran en
busca de lo imposible. Sera necesario desnaturalizar-
nos para poder vivir bajo un gobierno absolutamente
libre; sera preciso mudar nuestros hbitos y costum-
bres y hacernos austeros y desprendidos de nuestras
viles pasiones o renunciar a la quimera de nuestros
proyectos. Yo era el ms iluso de todos y han sido
Miguel Acosta Saignes
532
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
533
necesarios cuarenta aos de desengaos para llegar
a este convencimiento, deplorable y funesto. Hemos
perdido todo nuestro tiempo y hemos daado nuestra
obra; hemos acumulado desacierto sobre desacierto
y hemos empeorado la condicin del pueblo, que
deplorar eternamente nuestra inexperiencia.
Esta autocrtica de Bolvar era sin duda equivocada.
Simplemente no comprenda la nueva sociedad, turbulenta,
necesitada de otros caminos que no se hallaran sino a travs
de un prolongado proceso social. Despus de los grandes com-
bates blicos y cvicos, cuando Bolvar juzgaba las situaciones
con ojo de cndor, se haba convertido en sicologista. Ya ni
siquiera basaba sus esperanzas en las leyes inexorables, ni
en los gobiernos de autoridad central, sino en modicaciones
subjetivas. Por cierto, contrasta el diagnstico presentado
a Pez con las armaciones extraordinariamente objetivas
conadas en Bucaramanga a Per de la Croix. Pero no puede
extraar el cmulo de contradicciones objetivas y subjetivas
que lo asediaban porque se encontraba justamente en el
centro de mil fuerzas opuestas que luchaban por encontrar
soluciones imposibles por la va de los cuartelazos, de los
atentados, de las actuaciones demaggicas, de las tcticas
personalistas. A la postre todo esto era simplemente expre-
sin de profundas injusticias y desigualdades econmicas y
sociales que la independencia poltica no haba corregido.
La Convencin de Ocaa clausur sus sesiones sin haber
logrado ningn acuerdo. Los convencionistas bolivarianos
se retiraron, con lo cual no se poda obtener qurum para
legislar. Bolvar expres con franqueza sus perplejidades:
Me encuentro declar en una posicin quiz ni-
ca en la historia. Magistrado superior de una repblica
que se ha venido rigiendo por una Constitucin que no
quieren los pueblos, que estos han despedazado y que
la Convencin ha anulado al abocarse a su reforma,
no s francamente qu debo hacer. Gobernar con la
Constitucin desacreditada es exponerla a que sea
rechazada por los pueblos, lo que traer necesaria-
mente conmociones civiles; dar yo mismo un cdigo
provisional es usurpar una facultad que no tengo y si
lo hago, me llamarn con razn, usurpador y tirano;
gobernar sin Constitucin alguna, y segn mi volun-
tad, sera dar margen a que me acusaran, tambin
con justicia, de establecer un poder absoluto. Nada
de esto me satisface porque yo no puedo, ni quiero,
ni debo declararme dictador. En n, veremos lo que
sobre estas cosas dirn los sabios de Bogot.
Pero no fueron los sabios de Bogot, sino las llamadas
actas que se levantaban en los pueblos y ciudades, como un
modo de expresar la voluntad popular, las que llevaron otra
vez a Bolvar a la funcin de dictador. Y empujado otra vez
por el huracn, cuyo calicativo ya no era revolucionario,
sino social, realiz justamente lo que haba pensado impo-
sible: asumi el poder supremo con el ttulo de Libertador
Presidente, el 28 de agosto de 1828, para gobernar, segn
decreto, basado en el fracaso de la Convencin de Ocaa. En
los tres ltimos considerandos explicaba:
Considerando que el pueblo en esta situacin, usando
de los derechos esenciales que siempre se reserva para
libertarse de los estragos de la anarqua, y proveer del
Miguel Acosta Saignes
534
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
535
modo posible a su conservacin y futura prosperidad,
me he encargado de la Suprema Magistratura para
que consolide la unidad del Estado, restablezca la
paz interior y haga las reformas que se consideren
necesarias; Considerando, que no es lcito abandonar
la Patria a los riesgos inminentes que corre; y que,
como magistrado, como ciudadano y como soldado,
es mi obligacin servirla; Considerando en n, que el
voto nacional se ha pronunciado unnime en todas las
Provincias, cuyas actas han llegado ya a esta capital,
y que ellas componen la gran mayora de la nacin;
despus de una detenida y madura deliberacin, he
resuelto encargarme, como desde hoy me encargo,
del Poder Supremo de la Repblica
En el estatuto acord un Ministerio de Estado, un Con-
sejo de Ministros y un Consejo de Estado, as como una Alta
Corte. Conserv la libertad individual, la inviolabilidad de las
propiedades y la religin catlica como obligatoria.
El historiador Ramn Daz Snchez resume as los sucesos
inmediatamente posteriores:
Hay estas pblicas en todos los pueblos y el dictador
da comienzo a sus tareas administrativas. Mas desde
este momento la oposicin liberal no obedecer sino
a un obsesivo propsito: matar al Libertador. La
primera tentativa que se hace con este objeto tiene
por escenario un baile de mscaras ofrecido por la
Municipalidad bogotana la noche del 10 de agosto
en el aniversario de la batalla de Boyac. Disfrazados
y llevando sus armas ocultas, varios conspiradores
se introducen en el teatro mientras otros rodean el
edicio. En esta maquinacin participan un viejo
portugus de nombre Juan Francisco Artanil, que es
su director; el francs Agustn Horment; el venezo-
lano comandante Pedro Carujo, Luis Vegas Tejada,
secretario del General Santander, y algunos mas ()
Esta asociacin magnicida estaba relacionada con otra
llamada La Filolgica, cuyos miembros eran jvenes
estudiantes y catedrticos. Poco antes haban planeado
asesinar al tirano en el pueblo de Soacha, pero el
intento no tuvo realizacin por haberse opuesto a ello
el general Santander.
Parece que Manuelita Senz oblig, por medio de una
treta, al Libertador a retirarse, sabedora del complot. Los
conjurados jaron otra fecha: el 28 de octubre. Libertaran
a Padilla, culpable de sedicin en Cartagena, y lo pondran
al frente del movimiento. Denunciada la trama, se apresur
la accin para el 25 de septiembre. Salvada su vida, Bolvar
asumi al da siguiente la dictadura plena. En los consideran-
dos seal que la lenidad del gobierno haba sido perjudicial
y que si no se detena oportunamente el crimen, se ira a la
disolucin y ruina del Estado. El artculo 1 estableci: De
hoy en adelante pondr en prctica la autoridad que por el
voto nacional se me ha conado, con la extensin que las cir-
cunstancias hagan forzosa. El historiador Restrepo escribi
sobre el intento de magnicidio:
Los deplorables sucesos de la noche del 25 de septiem-
bre hicieron en el nimo de Bolvar la impresin ms
profunda y duradera. Mirbalos como en un sueo, y
deca que jams haba podido pensar que el odio y la
maldad de sus enemigos llegaran hasta el extremo de
Miguel Acosta Saignes
536
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
537
irle a asesinar () Debilitado ya el cuerpo de este por
las fatigas de una guerra de 16 aos, fue moralmente
asesinado el 25 de septiembre; jams se restableci
de la honda y dolorosa impresin que le causaron
puales asesinos
252
La conspiracin de septiembre no fue solamente producto
del odio personal. Adems de los factores ya conocidos, cau-
santes de terribles tensiones en la Repblica, se han indicado
otros. Muchos han pensado que agentes de Espaa incitaron
a la muerte del Libertador. Las fuerzas colonialistas pensaban
tomar la revancha. Se observ, adems, que Carujo haba sido
ocial espaol de la escuela de Boves. En correspondencia
encontrada a Horment, otro de los conjurados, se le ofrecan
recompensas si sala bien de su empresa, sin nombrarla. Es
posible que se tratase de una conjura internacional y nacional,
donde se cruzaban tanto ambiciones colonialistas, como de
clases sociales y de individuos en lo personal.
Bolvar continu su incansable labor. Los sectores cleri-
cales aprovecharon la ocasin para rodearlo estrechamente.
Cada vez ms se apoy en ellos, pero no perda de vista los
sucesos del Sur, mientras se esforzaba por consolidar la eco-
noma de la Repblica y se convenca de que era inevitable
la segmentacin, en vista de las ocurrencias de Venezuela
y de Ecuador. El 30 de septiembre escribi a Montilla en
Cartagena:
Ya usted sabr que hemos escapado de una horrible
conspiracin, pero que se ha descubierto perfectamen-
te y se castigar lo mismo. El General Santander, el
252. Daz Snchez, 1967: 125; Decretos del Libertador, 1961, III: 137.
General Padilla y el Coronel Guerra eran los principa-
les promovedores () Ferguson y Bolvar murieron;
y se han pasado por las armas cinco entre asesinos y
conspiradores. El Coronel Guerra ser ahorcado hoy,
y seguirn los dems con rapidez, porque es preciso
matar esta conspiracin.
En octubre explic al cura Justiniano Gutirrez, al reco-
mendarle a un amigo, su posicin respecto de lo religioso:
Tomo el mayor inters por el restablecimiento de la
religin y de las rdenes monsticas que tanto contri-
buyen a la civilizacin de este pas; y lo que es ms, que
trabajan incesantemente en impedir la propagacin de
los principios que nos estn destruyendo, y que al n
logran no slo destruir la religin, sino los vivientes,
como sucedi en la revolucin de Francia, en que los
ms acalorados lsofos tuvieron que arrepentirse de
lo mismo que ellos haban profesado; as fue que el
abate Raynal muri despedazado de remordimientos,
y como l, otros muchos, pues sin la conciencia de la
religin, la moral carece de base
Bolvar buscaba afanosamente los fundamentos de nuevas
actitudes. Antes los haba encontrado en la unidad para la
liberacin; ahora hablaba simplemente segn los intereses de
su clase, que retroceda ante el empuje popular confusamente
activo y guiado interesadamente por diversos sectores
253
.
253. Daz Snchez, 1967: 126, 127, 128. Este autor como muchos otros, hablan sim-
plemente de los liberales, o del movimiento liberal. Cuntas tendencias se daban
ese nombre, frente a Bolvar? Quines y con cunta razn tomaban el cognomento de
liberales?
Miguel Acosta Saignes
538
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
539
En octubre se ocupaba el Libertador del ejrcito del Sur.
Envi a Flores, en Ecuador, 60.000 pesos con recomendacin
de estricta economa.
Se me ha escrito por el padre Torres le deca que
la miseria de los pueblos y del ejrcito es tal, que
pudiera haber un movimiento desastroso por causa
tan lamentable. Yo no s qu hacer en circunstancias
semejantes: el Per obstinado en sus injustas preten-
siones, y el pueblo sin querer hacer la guerra. Muchas
veces deseo disolver ese ejrcito, pero los intereses de
Colombia se oponen a esta medida.
Aadi a Flores otras consideraciones pesimistas:
Conociendo que nuestros pueblos no presentan base
para ninguna empresa heroica o digna de gloria, no
me ocupar ms de sostener el decoro nacional. A
esta consideracin aadir que del disgusto de esos
pueblos contra las autoridades que les han exigido
sacricios, temo las mayores calamidades () Ni en
Colombia, ni en el Per se puede hacer nada bueno;
ni aun el prestigio de mi nombre vale ya, todo ha
desaparecido para siempre. S, mi querido Flores,
triste es reconocer esta verdad que no admite ya duda:
nosotros no podemos ya hacer nada sino vegetar entre
los sufrimientos y la adversidad. Renuncie Ud. a las
quimeras de la esperanza; el instinto slo nos har
vivir, mas casi sin objeto, y qu objeto puede haber en
un pueblo donde ni la gloria ni la felicidad estimulan
a los ciudadanos?
En carta del mismo da, 8 de octubre, desde Bogot de-
claraba al general Francisco Carreo la continuacin de sus
meditaciones:
Los hombres de luces y honrados son los que debie-
ran jar la opinin pblica. El talento sin probidad
es un azote () Los intrigantes corresponden a los
pueblos, desprestigiando la autoridad. Ellos buscan
la anarqua, la confusin, el caos y se gozan en hacer
perder a los pueblos la inocencia de sus costumbres
honestas y paccas
Hablaba el idealista para quien, despus de la gran con-
tienda, los resortes del mundo residan en la bondad la maldad
la honradez o la corrupcin. Si es cierto que el talento sin
probidad es un azote, en sociedades como la contempor-
nea del Libertador en cuyo seno actuaba, no es menos cierto
que todo depende de la estructura social donde se ejercite el
talento, o donde sea posible ejercitarlo.
El 14 de octubre escribi Bolvar a Jos Fernndez Madrid:
El pueblo le refera no ha tenido parte alguna en
este atentado que por todas partes ha sido visto con
el horror que merece. El paisanaje principalmente,
se ha conducido con distinguido celo y entusiasmo.
Estn todava por aprehender Carujo, Vargas Tejada,
Florentino Gonzlez, Mendoza y otros de los princi-
pales agentes; pero actualmente estn registrando
una manzana de esta ciudad donde est el ltimo.
Siete de los otros han sido ya ajusticiados, entre
ellos Padilla
Miguel Acosta Saignes
540
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
541
El 22 de octubre pint brevemente un cuadro de dicul-
tades a OLeary:
No puedo dejar de decir a Ud. que el estado de
las cosas es muy opuesto a la guerra con el Per;
principalmente los pueblos del Sur no la quieren;
despus, los espaoles han invadido a Guatemala
y vendrn luego al Istmo; en tercer lugar, la po-
breza de la repblica y la ltima conspiracin nos
reducen a una situacin muy deplorable. Adems,
yo no puedo ir al Sur a dirigir esas operaciones y
los pases que conquistramos () Mientras tanto
continuamos los trabajos de la reforma, pero con
pocas esperanzas, por la naturaleza de las cosas
que nos rodean. La Amrica es un mundo herido
de maldicin, desde su descubrimiento hasta los
trminos de la prediccin.
El 23 de octubre cont a Pez la noticia de otra subleva-
cin en Pata.
Temo le deca que los peruanos aprovechen la
ocasin de atacar a nuestro ejrcito del Sur. Halln-
dose cortado por la espalda con esta insurreccin;
y como en las revoluciones no se sabe hasta dnde
pueden llegar los resultados, debemos prepararnos
para una guerra con el Sur. Desde luego, deseo que
Ud. mande hacia Mrida todas las tropas de que
pueda disponer () y una guarnicin a Maracaibo,
porque he mandado salir aquella para que venga
hacia ac.
El 9 de noviembre escribi a Briceo Mndez:
Han sido condenados a muerte seis o siete, entre estos
Santander, que ha resultado convicto () Pienso per-
donar a todos los dems miserables, si se le conmuta
la pena a Santander; as porque entonces sera justo,
como porque parece que ya debemos ser clementes.
El 16 de noviembre dio noticia a Briceo Mndez de que
el Consejo de Estado haba conmutado la pena de muerte
a Santander por la de destierro. Se mostr arrepentido de
haber dejado fusilar a Piar y Padilla. Tema que los pardos lo
acusaran de excesiva clemencia slo con los blancos.
A pesar de las reexiones pesimistas enviadas a varios
corresponsales, el 20 de noviembre, desde Cha, escribi el
Libertador a Toms Cipriano Mosquera: Anmese Ud. pues
su carta anuncia mucha tristeza y con valor se acaban los
males. El 8 de diciembre envi instrucciones a Sucre sobre
las actividades militares en el Sur. A mediados de diciembre
le preocupaban la sublevacin de Pasto y la que llamaba
de Los Castillo en la costa de Cuman. Segn escribi a
Pez, el estandarte de ambos grupos era la Constitucin de
Ccuta. El 16 de diciembre pidi a Briceo Mndez que se
negase enrgicamente la propaganda de que deseaba crear
un imperio. A Pez indic en la misma fecha:
Cuide Ud. de que todos los departamentos de su
mando contribuyan a repeler las incursiones a mano
armada, y se preparen contra las sugestiones de un
resto de facciosos que han tomado por tema de sus
predicaciones la tirana y el imperio a que me supo-
Miguel Acosta Saignes
542
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
543
nen aspirante. Es, por tanto muy conveniente que
Ud. refute briosamente esas calumnias con que los
convencionistas procuran manchar mi reputacin.
Es preciso hacer ver, en un maniesto que Ud. pueda
dar, cun distante estoy yo y mis amigos de pretender
una corona de ignominia
A OLeary le comunic desde Boyac el 19 de diciembre:
Una vez resuelta la organizacin de un ejrcito de
reserva, he debido ponerme a la cabeza de l: lo he
hecho, y a nes de este mes continuar mi marcha
hacia el departamento del Cauca.
A Jacinto Lara le comunic el 20 de diciembre que iba
hacia el Sur, donde su presencia era absolutamente nece-
saria. El primero de enero de 1829, reri a Urdaneta que
pensaba formar otro ejrcito de reserva con tropas que lle-
garan de Venezuela. El mismo da dijo por carta a Montilla
que comenzaba a moverse hacia Popayn. El 24 de diciembre,
antes de partir de Bogot, haba convocado por decreto a una
constituyente que habra de reunirse el 2 de enero de 1830. El
ao de 1829 comenz para Bolvar con el inicio de su marcha
hacia el Sur. Otra vez mova la espada el Hijo de la Guerra.
Declar que entraba en un ao marcial. Sera su ltima
campaa. Este Sur escribi a Urdaneta va ser un laberinto
de combates todo este ao y mucho ser que se acaben en el
perodo del 29, porque las insurrecciones son como las olas
del mar que se suceden unas a otras. A Montilla notic
el 6 de enero, desde Neiva, que Sucre no haba aceptado el
mando del distrito sur y por eso, era indispensable su viaje.
El ejrcito constaba de 8.000 hombres. Se dispona a dar a la
tropa un cuarto de paga. Las raciones saldran de las comarcas
que fuese atravesando. A Vergara dijo desde Popayn el 28
de enero: Nuestro ejrcito es grande y nuestros enemigos
chiquitos. En febrero tena noticias inquietantes de Vene-
zuela. A Castillo Rada le escribi: Brotan por todas partes
las conspiraciones ms diablicas; todava Cuman est con-
movida por los Castillos; Margarita quiere traicionar a favor
de los espaoles; en toda Venezuela se ha querido hacer una
nueva conjuracin. Ya comenzaban algunos xitos militares.
Estaba convencido de que la Repblica se dividira:
Probablemente en dos o tres gobiernos, pues lo que
pasa en Cartagena con el General Montilla, me prueba
que los venezolanos no pueden mandar en la Nueva
Granada; sin aadir lo que me ha pasado el 25 de
septiembre. Este rasgo de odio implacable ha jado
mi destino y el de Colombia.
Comenzaban a presentarse a Bolvar voluntariamente guerri-
lleros surianos. El 12 de febrero juzgaba que la faccin de Obando
haba concluido en Pata. El 8 de marzo notic a Sucre su
llegada a Pasto con una divisin del ejrcito.
El 27 de febrero triunf Sucre en el portete de Tarqui.
Cuatro mil hombres haban vencido a 8.000 peruanos inva-
sores. Se rm un convenio en Girn. Lamar deba retirarse
por una ruta aceptada por los vencedores. El 12 de marzo
escribi el Libertador a Sucre: Acabo de recibir, mi queri-
do general, el glorioso convenio con que ha terminado la
campaa de febrero () Dios quiera que los peruanos sean
eles a los tratados que les ha dictado la clemencia No
Miguel Acosta Saignes
544
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
545
lo fueron. Restrepo dice al respecto: Lamar () al retirarse
por la provincia de Loja, cometi graves excesos contra los
pueblos indefensos, saqueando sus propiedades y asesinando
aun a personas distinguidas Bolvar se convenci de que el
peligro subsista, por lo cual no licenci tropas, como lo haba
pensado al recibir la noticia de Tarqui. Decidi aumentar
el ejrcito y orden el traslado de la divisin de Crdoba de
Pasto a Quito. Dispuso tambin que Urdaneta, quien estaba
al frente del Ministerio de Guerra, formara un nuevo ejrcito
de 4.000 hombres
254
.
El Gobierno de Per declar que no lo obligaba el Tratado
de Girn. Bolvar se traslad de Quito a Riobamba.
Por Samborondn pas a Buijo, donde estableci su
cuartel general.
Las tensiones internas en Per condujeron a resulta-
dos sorpresivos. Por un movimiento militar fue depuesto
Lamar y sustituido por el general Lafuente. El general
Gamarra, que haba cooperado con Lafuente, expuls del
territorio peruano a Lamar. Rpidamente se concert un
armisticio entre Per y Colombia, por 60 das, con fecha
10 de julio de 1829. Bolvar entr en Guayaquil, al rati-
carse el convenio de los plenipotenciarios. Cay enfermo
y estuvo siete das en estado de gravedad, hasta el 10 de
agosto. El 21 de agosto comenz sus sesiones el Congreso
de Per. Fue nombrado Presidente provisional el mariscal
Gamarra y vicepresidente el general Lafuente. La actitud
respecto de Colombia y el Libertador cambi totalmente.
El 22 de septiembre se rm en Guayaquil, con los repre-
sentantes de Per, un tratado de paz. Entre los puntos
254. Decretos del Libertador, 1961, III: 159; Restrepo, 1970, VI:126.
aceptados estuvo la prohibicin del trco de esclavos,
declarado piratera. El Libertador nombr representante
en Per al veterano poltico Toms Cipriano Mosquera y
despus se dirigi a Quito, donde lleg el 20 de octubre. Los
criollos de Ecuador lograron que el Libertador autorizase
de nuevo el cobro del tributo de los indgenas, pero no
pudieron convencerlo de que restableciera la esclavitud de
los negros. Juan Jos Flores qued como jefe de los Depar-
tamentos de Ecuador. El Libertador emprendi regreso a
Bogot el 29 de octubre. Diez meses haba estado ausente.
Cuando regres se encontr en medio de la tempestad de
los proyectos de monarqua, aprobados por el alto clero
y por la mayor parte de los jefes militares. Por esta poca
fue cambiado por su gobierno el ministro de los Estados
Unidos en Colombia. Restrepo dice de l:
A Colombia fue ventajosa la variacin del ministro
Harrison; a pesar de sus primeras protestas que
parecan emanadas de un militar franco, haba
tomado parte en las cuestiones polticas que se
agitaban en la Repblica y declardose enemigo
gratuito del Libertador, a quien escribi al Sur
una larga carta dndole consejos sobre el modo
de gobernar los pueblos, los que este despreciara,
y porque no estableca en Colombia un gobierno
como el de los Estados Unidos. Pretensiones in-
sensatas, pues hasta los principiantes en los estu-
dios polticos saben que acaso no se hallarn dos
naciones que puedan ser regidas por una misma
Constitucin.
Miguel Acosta Saignes
546
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
547
A propsito de los preparativos para el Congreso que haba
de reunirse a principios de 1830 y del cual dijo el Libertador
deba ser admirable, en medio de las discusiones y tensiones
sobre los proyectos de monarqua, declar Bolvar:
Mi opinin sobre forma de gobierno y organizacin
poltica de la Repblica es que se haga lo que los re-
presentantes del pueblo crean ser ms conveniente:
a ellos toca jar los destinos de Colombia y examinar
cules son los medios de engrandecerla y a m some-
terme a su voluntad soberana, cualquiera que ella sea.
Esta es mi resolucin irrevocable.
En septiembre se confabularon varias fuerzas nacionales
y extranjeras, apoyando a Crdoba, que tom la provincia de
Antioquia. Harrison, el ex ministro norteamericano era de los
impulsores del movimiento. El Consejo de Gobierno lo ex-
puls, como tambin a Henderson, cnsul general britnico.
No se extendi el movimiento de Crdoba fuera de Antioquia.
Bolvar movi fuerzas en varias direcciones. OLeary, envia-
do por Bolvar, venci fcilmente a Crdoba y poco despus
se restableci la calma en la provincia del Choc, donde se
haban adherido algunos al alzamiento.
Para nes de 1829 haba crecido la tensin de los neogra-
nadinos contra las tropas venezolanas. El ejrcito se haba
convertido en una carga del pueblo. Haban aumentado los
celos entre granadinos y venezolanos.
El estado de la opinin pblica respecto del Liberta-
dor y de los militares dice Restrepo haca dia-
riamente ms difcil la reorganizacin de Colombia
por el futuro Congreso. Perdido el inujo de Bolvar,
que poda haber sido tan saludable, era seguro que
no se adoptaran sus indicaciones constitucionales,
aun cuando hubiese determinado hacerlas, lo que de
ningn modo pensaba.
En noviembre de 1829 se reanudaron en Venezuela los
viejos intentos de 1826, ya con mayor decisin. Una asamblea
reunida en los das 25 y 26 de noviembre en el templo de San
Francisco, en Caracas, declar la separacin de Venezuela de la
Gran Colombia. Fue desconocida la autoridad de Bolvar
255
.
El 20 de enero de 1830 se instal el Congreso de Colombia,
con la presencia del Libertador. Fue nombrado presidente
Antonio Jos de Sucre y vicepresidente el doctor Jos Mara
Estvez, obispo de Santa Marta. En una proclama el Liber-
tador dijo el mismo da a los colombianos:
He sido vctima de sospechas ignominiosas, sin que
haya podido defenderme la pureza de mis principios.
Los mismos que aspiran al mando supremo, se han
empeado en arrancarme de vuestros corazones,
atribuyndome sus propios sentimientos, hacindome
parecer autor de proyectos que ellos han concebido,
representndome, en n, con aspiracin a una corona
que ellos me han ofrecido ms de una vez y que yo he
rechazado con la indignacin del ms ero republicano
() Compatriotas! Escuchad mi ltima voz al terminar
mi carrera poltica: A nombre de Colombia os pido, os
ruego, que permanezcis unidos, para que no seis los
asesinos de la patria y vuestros propios verdugos.
255. Restrepo, 1970, VI: 191.
Miguel Acosta Saignes
548
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
549
Pero no fue este su ltimo acto poltico. El Congreso no
acept la renuncia que present, pues pareci lo ms pru-
dente aguardar a la nueva Constitucin. Para discutirla se
present un escollo: Venezuela haba declarado ya su volun-
tad de independencia. Fue hallado un arbitrio para superar
el obstculo. Se acord que la Constitucin que se aprobase
sera enviada a los venezolanos para que se incorporasen a sus
disposiciones, si lo deseaban. De ese modo, prcticamente, se
acept la separacin que haba encabezado Pez. A nes de
febrero el Libertador pidi al Congreso que, debido a su mal
estado de salud, le aceptase la separacin del poder ejecutivo.
El 1
o
de marzo fue nombrado presidente interino el general
Domingo Caicedo. Siguieron das agitados. Fue pedida insis-
tentemente la vuelta de Bolvar, por sus partidarios. Muchos
consejeros cercanos aconsejaron a Bolvar la no aceptacin
de presiones para reincorporarse al mando. Entonces envi
al constituyente su postrer mensaje:
Debis estar ciertos de que el bien de la patria exige
de m el sacricio de separarme para siempre del
pas que me dio la vida, para que mi permanencia
en Colombia no sea un impedimento a la felicidad
de mis conciudadanos. Venezuela ha pretextado,
para efectuar su separacin, miras de ambicin de
mi parte; luego alegar que mi reeleccin es un
obstculo a la reconciliacin, y al n la repblica
tendra que sufrir un desmembramiento o una
guerra civil.
El Congreso acept su separacin denitiva, con un
mensaje de agradecimiento.
Sea cual fuere, seor, dijo el Congreso la suerte
que la Providencia prepara a la nacin, y a vos mismo,
el Congreso espera que todo colombiano sensible al
honor y amante de la gloria de su patria, os mirar con
el respeto y consideracin debida a los servicios que
habis hecho a la causa de la Amrica, y cuidar de que
conservndose siempre el brillo de vuestro nombre,
pase a la posteridad, cual conviene al fundador de la
Independencia de Colombia.
La nueva Constitucin se rm el 3 de mayo. Fue nombra-
do presidente Mosquera. El 7 de mayo se sublev el batalln
Granaderos acompaado por el escuadrn Hsares de Apure,
con el general venezolano Trinidad Portocarrero al frente.
Pidi 70.000 pesos y equipaje para trasladarse a Venezuela.
Le ofrecieron las provisiones necesarias y 1.000 pesos. Los
sublevados salieron hacia Pamplona. No exigieron en el tra-
yecto ms que las raciones diarias. Pero por ser venezolanos
los insurrectos, se produjeron manifestaciones contra el Li-
bertador, especialmente por parte de los estudiantes. A pesar
de ello, sali Bolvar el da 8 de la ciudad, acompaado por
los ministros del gobierno, el cuerpo diplomtico y muchos
militares y ciudadanos. El 9 de mayo acord el Congreso
varias disposiciones sobre el Libertador. Entre ellas, que
se le pagasen 30.000 pesos anuales en forma vitalicia. Se le
prometi la consideracin y el respeto que se deba al primer
ciudadano de la Repblica. El artculo 1 dijo:
El Congreso Constituyente a nombre de la nacin
colombiana presenta al Libertador Simn Bolvar
el tributo de gratitud y admiracin a que tan justa-
Miguel Acosta Saignes
550
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
551
mente le han hecho acreedor sus relevantes mritos
y sus heroicos servicios a la causa de la emancipacin
americana.
De muy diferente modo procedi el Congreso de Vene-
zuela, el da 28 del mismo mes de mayo. Ese da se record
que el mismo cuerpo haba aprobado haca pocos das, un
entendimiento con el Congreso de Colombia, en trminos
de igualdad.
Pero Venezuela se dijo en la resolucin a quien
una serie de males de todo gnero ha enseado a ser
prudente, que ve en el general Simn Bolvar el origen
de ellos, y que tiembla todava al considerar el riesgo
que ha corrido de ser siempre su patrimonio, protesta
que no tendrn aquellos lugar, mientras ste perma-
nezca en el territorio de Colombia, declarndolo as
el soberano Congreso en sesin del 28 de mayo.
El 16 de agosto aprob el Congreso de Venezuela otra
resolucin sobre lo mismo, as:
que Venezuela de ningn modo admita la Constitu-
cin colombiana; pero que est dispuesta a entrar en
pactos recprocos de federacin, que arreglen y unan
las altas relaciones nacionales de Colombia, luego
que ambos estados estn perfectamente constituidos
y que el General Bolvar haya evacuado el territorio
de Colombia
256
.
256. Restrepo, 1970, VI: 349 y 353.
El 4 de junio de 1830 fue asesinado Sucre en la montaa
de Berruecos. Bolvar recibi la versin en Cartagena, el 1o
de julio. Escribi al general Flores:
Esta noticia me ha causado tal sensacin que me ha
turbado verdaderamente el espritu, hasta el punto
de juzgar que es imposible vivir en un pas donde
se asesina cruel y brbaramente a los ms ilustres
generales y cuyo mrito ha producido la libertad
de Amrica. Observe Ud. que nuestros enemigos no
mueren sino por sus crmenes en los cadalsos o de
muerte natural; y los eles y los heroicos son sacri-
cados a la venganza de los demagogos. Qu ser de
Ud., que ser de Montilla y de Urdaneta mismo? Yo
temo por todos los benemritos capaces de redimir la
patria. El inmaculado Sucre no ha podido escaparse
de las asechanzas de estos monstruos () Yo haba
deseado ardientemente contribuir a la paz domstica
por todos los medios posibles, pero cuando veo que el
desprendimiento ms sublime y la inocencia ms pura
no salvan a los bienhechores de morir como tiranos,
no, no, yo no servir a pas tan infame, a hombres tan
ingratos y tan execrables
A la esposa de Sucre escribi el Libertador:
Cruelmente aigido con el rumor espantoso que corre
sobre la muerte del Gran Mariscal de Ayacucho, y
dignsimo esposo de Ud.
,
me aventuro, quiz indis-
cretamente, a comunicar a Ud. los dolores agudos de
mi corazn que la esposa, el hijo, la patria y la gloria
han de participar.
Miguel Acosta Saignes
552
Bolvar Accin y utopa del hombre de las dicultades
553
El presidente Mosquera pidi permiso para retirarse
a descansar, despus de slo dos meses del ejercicio de
su magistratura. Lo reemplaz el vicepresidente Caicedo,
como encargado de la presidencia. En agosto se desarro-
ll un movimiento de militares que el da 15 de ese mes
justicaron su alzamiento con 19 motivos, desde el sitio
de Techo, vecino de Bogot. Eran 600 hombres alzados,
300 de infantera y la otra mitad de caballera. Mosquera
regres a Bogot dos das despus. Hubo conferencias
entre l y los facciosos. Urdaneta fue enviado a comunicar
a los alzados que se les amnistiaba. Este actu de manera
dudosa y se asegura que haba estado en convivencia con
los rebeldes. Mosquera envi fuerzas militares a someter
a Jimnez y sus seguidores. Las tropas del presidente
fueron derrotadas. El gobierno capitul el 28 de agosto.
Despus de varas incidencias con el presidente Mosque-
ra, los militares triunfantes, segn se supone incitados
por Urdaneta, decidieron llamar al mando al Libertador.
Mosquera decidi ausentarse del pas y Caicedo se retir
a una hacienda de su propiedad. Los militares convoca-
ron una asamblea de notables. Estos acordaron ofrecer el
mando a Urdaneta. Este pidi a Bolvar, quien estaba en
Cartagena, que aceptase la jefatura nacional. Apoyaban
en eso a Urdaneta los ministros de Brasil, Estados Unidos
y Gran Bretaa. Una delegacin bogotana viaj a Santa
Marta a pedirle a Bolvar que aceptara el mando. Declar
que estaba dispuesto a servir slo como ciudadano y como
soldado. Como Juan Garca del Ro le presentara las actas
y resoluciones que se haban levantado en muchos pueblos
en favor de la jefatura de Bolvar, este observ:
Decid, seores a vuestros comitentes, que por res-
petable que sea el pronunciamiento de los pueblos
que han tenido a bien aclamarme Jefe Supremo del
Estado, sus votos no constituyen aun aquella mayora
que slo puede legitimar un acto semejante en medio
de la conagracin y de la anarqua espantosa que por
todas partes nos envuelve
No deseaba cohonestar un alzamiento de militares. Fue
su ltimo acto poltico. Lo coment a Vergara el 25 de sep-
tiembre en carta desde Cartagena.
Ud. me dice le observ que dejar luego el minis-
terio porque tiene que atender a su familia, y luego
me exige Ud. que yo marche a Bogot a consumar una
usurpacin que la gaceta extraordinaria ha puesto de
maniesto sin disfrazar ni una coma la naturaleza
del atentado. No, mi amigo, yo no puedo ir, ni estoy
obligado a ello, porque a nadie se le debe forzar a
obrar contra su conciencia y las leyes () Crame
Ud. nunca he visto con buenos ojos las insurreccio-
nes () Yo compadezco al General Urdaneta, a Ud.
y a todos mis amigos que se ven comprometidos sin
esperanzas de salir bien, pues nunca debieron Uds.
contar conmigo para nada, despus que haba salido
del mando y que haba visto tantos desengaos ()
No espero salud para la Patria () Estoy convencido
que este sacricio sera intil, porque nada puede un
pobre hombre contra el mundo entero; y porque soy
incapaz de hacer la felicidad de mi pas, me deniego
a mandarlo
Miguel Acosta Saignes
554
Despus, recordando a Venezuela y los acuerdos de su
Congreso, cuando pidieron que fuera extraado del pas como
prenda para entrar en conversaciones sobre las relaciones de
las dos repblicas, aadi: Hay ms an. Los tiranos de mi
pas me lo han quitado y yo estoy proscripto; as, yo no tengo
patria a quien hacer el sacricio
257
.
257. Restrepo, 1970, VI: 402-407; Bolvar, 1947: 925.
Bibliografa
Acosta Saignes, Miguel: 1967, Vida de los esclavos negros en
Venezuela, prlogo de Roget Bastide, Hesprides, Caracas.
Acotaciones bolivarianas: 1960, Decretos marginales del Li-
bertador (1813-1830), Fundacin John Boulton, Caracas.
Alvarado, Eugenio de: 1966, Informe reservado, en Docu-
mentos jesuticos relativos a la historia de la Compaa de
Jess en Venezuela, Caracas.
Arcila Faras, Eduardo: 1946, Economa colonial de Venezuela,
Fondo de 1950, Comercio entre Venezuela y Mxico en los
siglos XVII y XVIII, El Colegio de Mxico, Mxico.
Archivo de Sucre: 1973, cuatro tomos, Fundacin Vicente
Lecuna y Banco de Venezuela, Caracas.
Archivo del General Miranda: 1950, veinticuatro vols., Editorial
Lex, La Habana.
Archivo del General Urdaneta: 1972, tres vols., Ediciones de la
Presidencia, tres vols., Caracas.
Arellano Moreno, Antonio: 1960, Orgenes de la economa
venezolana, Ediciones Edime, Caracas-Madrid.
Armas Chitty, J. A.: 1949, Zaraza: biografa de un pueblo,
Instituto de Antropologa y Geografa, serie de Historia,
Universidad Central de Venezuela, Caracas.
1961,Tucupido: formacin de un pueblo del Llano, Instituto
de Antropologa, serie de Historia, Universidad Central de
Venezuela, Caracas.
Austria, Jos de: 1960, Bosquejo de la historia militar de Ve-
nezuela, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia:
29 y 30, Caracas.
Bierk, Jr., Harold A.: 1976, Vida pblica de D. Pedro Gual, serie
del Sesquicentenario del Congreso de Panam, Caracas.
Blanco Fombona, Runo: Bolvar y la guerra a muerte, colec-
cin Vigilia, Ministerio de Educacin, Caracas.
Bolvar, Simn: 1947, Obras completas, compilacin y notas de
Vicente Lecuna, dos vols., Editorial Lex, La Habana.
Bolvar y su poca: Publicaciones de la Dcima Conferencia
Panamericana, dos vols., Caracas.
Brito Figueroa, Federico: 1961, Ensayos de historia social ve-
nezolana, Caracas. Las insurrecciones de los esclavos negros
en la sociedad colonial venezolana, Caracas.
1963, La estructura econmica de Venezuela colonial, Insti-
tuto de Investigaciones, Facultad de Economa, Universidad
Central de Venezuela, Caracas.
1966, Historia econmica y social de Venezuela, Direccin
de Cultura, UCV, Caracas.
Bruni Celli, Blas: 1965, Los secuestros en la Guerra de Inde-
pendencia, Academia Nacional de la Historia, Caracas.
Burke, William: 1959, Derechos de la Amrica del Sur y de
Mxico, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia:
10 y 11, Caracas.
Busaniche, Jos Luis: 1960, Bolvar visto por sus contempor-
neos, Fondo de Cultura Econmica, Mxico-Buenos Aires.
Byrney Lockey, Joseph: 1976, Orgenes del panamericanis-
mo, serie del Sesquicentenario del Congreso de Panam,
Caracas.
Calzadilla Valdz, Femando: 1948, Por los Llanos de Apure,
Biblioteca Popular Venezolana: 25, MEN, Caracas.
Carvajal, Fr. Jacinto de: 1956, Relacin del descubrimiento del
ro Apure hasta su ingreso en el Orinoco, Editorial Edime,
Caracas-Madrid.
Carrasquel, Fernando: 1943, Historia colonial de algunos pue-
blos del Gurico, Imprenta Nacional, Caracas.
Carrera Damas, Germn: 1964, Cuestiones de historiografa
venezolana, Ediciones de la Biblioteca, coleccin Avance,
Universidad Central de Venezuela, Caracas.
1964, La independencia fue una Revolucin? en Cuestio-
nes de historiografa venezolana (121-125), Caracas.
1968, Temas de historia social y de las ideas, EBUC, colec-
cin Temas, Caracas.
1968, Algunas consideraciones histricas sobre la cuestin
agraria en Venezuela, en Temas de historia social y de las
ideas, (117-138), Caracas.
1972, Boves aspectos socioeconmicos de la Guerra de la
Independencia, EBUC, Universidad Central de Venezuela,
Caracas.
1975, Validacin del pasado, EBUC, Universidad Central de
Venezuela, Caracas.
1975, El discurso de Bolvar en Angostura: proceso al fede-
ralismo y al pueblo, Caracas.
Carrocera, Buenaventura: 1972, Misin de los Capuchinos en
los llanos de Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia III, 112 y 113, Caracas.
Carta de Santander: 1942, obra formada por Vicente Lecuna,
tres vols., Caracas.
Cisneros Jos Luis de: 1950, Descripcin exacta de la provincia
de Venezuela, Editorial vila Grca, Caracas.
Crdova Bello, Eleazar: 1962, Aspectos histricos de la ganade-
ra en el Oriente venezolano y la Guayana, Caracas.
1974, Correspondencia del Libertador, Fundacin Vicente
Lecuna y Banco de Venezuela, Caracas.
1969, Constitucin de Venezuela de 1819, edicin facsimilar,
Congreso Nacional, Caracas.
1961, Constitucin de 1826. Proyecto del Libertador, en
El Pensamiento Constitucional hispanoamericano hasta
1830, Biblioteca Nacional de la Historia: 40, Caracas.
Cuevas Cancino, F.: 1976, Del Congreso de Panam a la Confe-
rencia de Caracas, serie del Sesquicentenario del Congreso
de Panam, Caracas.
Dauxion Lavaysse, J. J.: 1967, Viaje a las islas de Trinidad,
Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela en la
Amrica Meridional, traduccin de Angelina Lemmo e Hilda
T. de Rodrguez, Instituto de Antropologa e Historia, serie
de Fuentes Histricas, UCV, Caracas.
Depons Francisco: 1960, Viaje a la parte oriental de Tierra Fir-
me, en la Amrica Meridional, Coleccin Histrico-econ-
mica: V, Banco Central de Venezuela, dos vols., Caracas.
Daz Snchez, Ramn: 1967, El Caraqueo, edicin especial
del Crculo Musical, Caracas.
1976, Documentos histricos del Congreso Anctinico de
Panam, serie del Sesquicentenario del Congreso de Pana-
m, Caracas.
1966, Documentos jesuticos relativos a la historia de la
Compaa de Jess en Venezuela, edicin y estudio prelimi-
nar de Jos del Rey, S. J., Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia: 79, Caracas.
1959, El papel de las masas populares y el de la personalidad
en la historia: Academia de Ciencias de la URSS, Instituto
de Filosofa, Editorial Carago, Buenos Aires.
1952, El pensamiento constitucional de Latinoamrica
(1810-1830), Biblioteca de la Academia Nacional de la His-
toria, 50, Caracas.
1961, El pensamiento constitucional hispanoamericano
hasta 1830, Biblioteca de la Academia Nacional de la His-
toria: 40, 41 Caracas.
Encina, Francisco A.: 1957, Bolvar y la independencia de la
Amrica espaola, Nascimento, Santiago de Chile.
Epistolario de la Primera Repblica, 1960, Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia: 35, dos vols., Caracas.
Fabela, Isidro: 1957, Las doctrinas Monroe y Drago, Escuela
Nacional de Ciencias Polticas y Sociales, Mxico.
Febres Cordero, Julio: 1964, Establecimiento de la imprenta
en Angostura. Correo del Orinoco, UCV, Escuela de Perio-
dismo, Caracas.
Fraga Iribarne, Manuel: 1972, La evolucin de las ideas de
Bolvar sobre los poderes del Estado, y sus relaciones, en
El pensamiento constitucional de Latinoamrica.
Garca Ponce, Guillermo: 1965, Las armas en la Guerra de la
Independencia, Ediciones La Muralla, Caracas.
Gmez Canedo, Lino: 1975, La provincia franciscana de Santa
Cruz de Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia: 121, 122 y 123, Caracas.
Grases Pedro: 1969, El Libertador y la Constitucin de Angos-
tura de 1819, Publicaciones del Congreso de la Repblica,
Caracas.
Guerra iguez, Daniel: 1972, Centralismo y federacin en la
revolucin de Independencia, en El pensamiento consti-
tucional de Latinoamrica, Caracas.
Hacket, James y Charles Brown: 1966, Narraciones de dos ex-
pedicionarios britnicos de la Independencia, Coleccin Ve-
nezolanista, Instituto Nacional de Hipdromos, Caracas.
Haring, C.H.: 1939, Los bucaneros de las Indias Occidentales
en el siglo XVII, Pars-Brujas.
Hussay, Ronald D.: 1962, La Compaa de Caracas (1728-1784),
Banco Central de Venezuela, Coleccin histrico-econmica:
VIII, Caracas.
Irazbal, Carlos: 1964, Venezuela feudal y esclava, Pensamiento
Vivo, Caracas.
1970, Itinerario documental de Simn Bolvar, Ediciones
de la Presidencia, Caracas.
La Constitucin federal de Venezuela de 1811 y documentos
anes, 1959, Biblioteca de la Academia Nacional de la His-
toria: 6, Caracas.
Larrazbal, Felipe: 1975, Bolvar, edicin modicada con pr-
logo y notas por Runo Blanco Fombona, tres vols., editor
Jos Agustn Ctala, Caracas.
Lavretski, Jos: 1961, Por qu escrib la biografa de Bolvar,
Revista de Historia, 6 (13-18), Centro de Estudios Histricos,
febrero de 1961, Caracas.
Lecuna, Vicente: 1960, Crnica razonada de las guerras de
Bolvar, Fundacin Vicente Lecuna, tres vols. The Colonial
Books, New York.
Livano Aguirre, Indalecio: 1965, Bolvar, EDIAPSA, Mxico.
Maldonado Denis, Manuel: 1970, Albizu Campos y el desarrollo
de la conciencia nacional puertorriquea en el siglo XX,
Cuadernos Americanos 5 (44-62), Mxico.
Mart, Jos: 1953, Obras completas, Editorial Lex, La Habana.
Martnez, Ricardo A.: 1959, De Bolvar a Dulles. El panameri-
canismo, doctrina y prctica imperialista, prlogo de Jos
Ncete Sardi, Editorial Amrica Nueva, Mxico.
Marx, Carlos: 1959, Simn Bolvar, Ediciones de Hoy, 1, Buenos Aires.
1960, Bolvar y Ponte, en Revolucin en Espaa, Ediciones Ariel,
Caracas-Barcelona.
1970, Introduccin general a la crtica de la economa
poltica, Cuadernos de Pasado y Presente: 1, Crdoba.
1974, Materiales para la historia de Amrica Latina, Cuadernos de
Pasado y Presente: 30, Crdoba.
Marx, Carlos y Federico, Engels: 1975 La ideologa alemana,
Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires.
Masur, Gerhard: 1960, Simn Bolvar, Biografas Gandesa,
Mxico.
1964, Materiales para el estudio de la cuestin agraria en
Venezuela (1800-1810), vol. I, Consejo de Desarrollo Cien-
tco y Humanstico, Universidad Central de Venezuela,
Caracas.
Memorias del General Daniel Florencio OLeary, 1952, narra-
cin, tres tomos, Imprenta Nacional, Caracas.
Miranda, Francisco de: 1959, Textos sobre la independencia, Bi-
blioteca de la Academia Nacional de la Historia: 13, Caracas.
Morn, Guillermo: 1944, Los orgenes histricos de Venezuela
I. Introduccin al siglo XVI, Madrid.
Nez Tenorio, J. R.: 1969, Bolvar y la guerra revolucionaria,
Editorial Nueva Izquierda, coleccin Revolucin, Caracas.
Oddone, Jacinto: 1960, El factor econmico en la indepen-
dencia poltica de cuatro pueblos, Revista de Historia: 3
(11-18), Centro de Estudios Histricos, Caracas.
Olavarriaga, Pedro Jos de: 1965, Instruccin general y particu-
lar del estado presente de la provincia de Venezuela en los
aos de 1720 y de 1721, Biblioteca de la Academia Nacional
de la Historia: 76, Caracas.
Ordenanzas de Llanos de la Provincia de Caracas, 1959, en
Textos ociales de la primera repblica de Venezuela: 2
(143-144).
Pez, Jos Antonio: 1964, Autobiografa, edicin especial de la
Librera y Editorial del Maestro, reproduccin facsimilar,
New York-Caracas.
Palacio Fajardo, Manuel: 1953, Bosquejo de la revolucin de la
Amrica espaola, Publicaciones de la Dcima Conferencia
Interamericana, Coleccin Historia: 5, Caracas.
Parra Prez, C.: 1954-1957, Mario y la independencia de
Venezuela, cinco vols., Ediciones de Cultura Hispnica,
Madrid.
Perkins, Dexter: 1964, Historia de la Doctrina Monroe, EUDE-
BA, Buenos Aires.
Plejnov, Jorge: 1959, El papel del individuo en la historia,
Editorial Intermundo, Buenos Aires.
Polanco Martnez, Toms: 1960, Esbozo sobre historia econmi-
ca de Venezuela, dos vols. Ediciones Guadarrama, Madrid.
Posada Gutirrez, Joaqun: 1971, Memorias histrico-polticas,
Bolsilibros Bedout, dos vols., Medelln.
Poudenx, H. y F. Mayen: 1963, La Venezuela de la Independen-
cia, coleccin Cuatricentenario de Caracas, Banco Central
de Venezuela, Caracas.
Pradt, M.D.: 1976, Congreso de Panam, Edicin del Congreso,
Caracas.
1964, Relaciones geogrcas de Venezuela, Recopilacin y
estudio de A. Arellano Moreno, Biblioteca de, la Academia
Nacional de la Historia: 70, Caracas.
Relato del Capitn C. Brown, En Narraciones de dos ex-
pedicionarios britnicos de La Independencia, Caracas.
Restrepo, J. M.: 1969, Historia de la revolucin de Colombia,
Bolsilibros Bedout, seis vols., Medelln.
Revenga, Jos Rafael: 1953, La hacienda pblica de Venezuela
en 1828-1830, Banco Central de Venezuela, Caracas.
Rojas, Arstides: 1972, Leyendas histricas de Venezuela, dos
vols., Ocina Central de Informacin, Caracas.
Rumazo Gonzlez, Alfonso: 1955, Simn Bolvar, Ediciones
Edime. Madrid-Caracas, 1955.
Rus, Jos Domingo: 1959, Maracaibo representado en todos
sus ramos por su hijo diputado a Cortes D. Jos Domingo
Rus, Caracas.
Salcedo-Bastardo. J. L.: 1957, Visin y revisin de Bolvar,
Buenos Aires.
1970, Historia fundamental de Venezuela, Universidad
Central de Venezuela, Caracas.
Siso, Carlos: 1951, La formacin del pueblo venezolano, dos
vols., Editorial Garca Encaso, Madrid.
Tavera, Acosta B.: 1954, Anales de Guayana, Caracas.
Textos ociales de la primera repblica de Venezuela, 1959,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia: 1 y 2,
Caracas.
Uslar Pietri, Juan: 1962, Historia de la rebelin popular de 1814,
Caracas- Madrid.
Verna, Paul: 1973,Tres franceses en la independencia de Vene-
zuela, Monte vila Editores, Caracas.
Vila, Marco Aurelio: 1969, Els Catputxins Calalans a Venezuela,
Ediciones Ariel, Barcelona.
Wavel, Richard: 1973, Campaas y cruceros, Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia: 9, Caracas.
Yanes, Francisco Javier: 1943, Relacin documentada de los
principales sucesos ocurridos en Venezuela, desde que se
declar Estado independiente, hasta el ao de 1821, Edi-
torial lite, Caracas.
1949, Historia de la Provincia de Cuman (1810-1821),
Ediciones del Ministerio de Educacin, Caracas.
Yepes, J. M.: 1976, Del Congreso de Panam a la Conferencia
de Caracas, serie del Sesquicentenario del Congreso de
Panam, Caracas.
ndice
Introduccin 7
El escenario 25
Captulo I
Produccin econmica antes de la Independencia 27
Captulo II
Demografa y produccin 43
Captulo III
La formacin econmico-social de los Llanos 57
La accin 81
Captulo I
Base productiva de los ejrcitos libertadores 83
Captulo II
El Ejrcito Libertador 109
Captulo III
El Ejrcito Libertador de Oriente 141
Captulo IV
El ao terrible 155
Captulo V
Conductor de una clase 193
Captulo VI
La accin colectiva 209
Captulo VII
El Ejrcito Libertador del Llano 229
Captulo VIII
Estrategia extensa del Libertador 261
Expansin de la patria 335
Captulo I
El hombre de la guerra 337
La utopa 387
Captulo I
Utopa vericada 389
Captulo II
Idea de Amrica en Bolvar 403
Captulo III
Del federalismo a las confederaciones 421
Captulo IV
Utopa para el equilibrio del universo 443
Captulo V
Utopa frente a fenicios 473
Dialctica de las dificultades 479
Captulo I
El huracn revolucionario 481
Captulo II
Los mantuanos retroceden 495
Captulo III
Dbil instrumento de clase 509
Captulo IV
Dicultades postreras 527
Bibliografa 555
Portada-BOLIVAR ACCION Y UTOPIA.indd 1 30/7/10 16:09:46
También podría gustarte
- Muerte y ConversionDocumento265 páginasMuerte y Conversionszarysimba100% (5)
- El Estado Absolutista PoloniaDocumento3 páginasEl Estado Absolutista PoloniaCarla Margutti0% (1)
- La Muerte de Bolivar en La Prensa SuecaDocumento22 páginasLa Muerte de Bolivar en La Prensa SuecaCarlos VidalesAún no hay calificaciones
- Bolívar Enfermo: FisonomíaDocumento33 páginasBolívar Enfermo: FisonomíaCarlos VidalesAún no hay calificaciones
- Economia Mapuche - Bengoa y ValenzuelaDocumento42 páginasEconomia Mapuche - Bengoa y ValenzuelaartcelisAún no hay calificaciones
- Los Espacios Del ReyDocumento526 páginasLos Espacios Del ReyjuanmanuelgalinalorenzoAún no hay calificaciones
- Fernando Fajnzylber - Una Visión Renovadora Del Desarollo en América LatinaDocumento418 páginasFernando Fajnzylber - Una Visión Renovadora Del Desarollo en América LatinaTarcizio Matheus Zanfolin100% (1)
- Fundadores y Negociantes en La Colonización Del Quindío. Carlos Ortíz PDFDocumento34 páginasFundadores y Negociantes en La Colonización Del Quindío. Carlos Ortíz PDFPilar Prieto CasadiegoAún no hay calificaciones
- I Intro Ducci On A La HistoriaDocumento63 páginasI Intro Ducci On A La HistoriaBRENDA782Aún no hay calificaciones
- Fuentes para El Estudio de La Colonia. Protocolos de Los Escribanos de Santiago. Primeros Fragmentos 1559 y 1564-1566. T.I.Documento429 páginasFuentes para El Estudio de La Colonia. Protocolos de Los Escribanos de Santiago. Primeros Fragmentos 1559 y 1564-1566. T.I.BibliomaniachilenaAún no hay calificaciones
- Los Nombres de La PatriaDocumento161 páginasLos Nombres de La PatriaFernando Suárez Sánchez0% (1)
- Los Nombres de Los Municipios Del QuindíoDocumento24 páginasLos Nombres de Los Municipios Del QuindíoMarín BetoAún no hay calificaciones
- Tesis PDFDocumento134 páginasTesis PDFFernanda Mora TriayAún no hay calificaciones
- Idas y Venidas Campesinos Tarijenos en El Norte ArgentinoDocumento107 páginasIdas y Venidas Campesinos Tarijenos en El Norte ArgentinoGuido CortezAún no hay calificaciones
- Haroldo Calvo y Adolfo Meisel - Cartagena de Indias en IndependenciaDocumento601 páginasHaroldo Calvo y Adolfo Meisel - Cartagena de Indias en IndependenciaCarlos G. Hinestroza GonzálezAún no hay calificaciones
- La Evolución Económica-Militar Del Fuerte de Collipulli Entre 1867-1905Documento29 páginasLa Evolución Económica-Militar Del Fuerte de Collipulli Entre 1867-1905Sebastián Bruna Ferj100% (1)
- Mario Matus - Hombres Del Metal. Trabajadores Ferroviarios y Metalurgicos, 1880-1930 PDFDocumento290 páginasMario Matus - Hombres Del Metal. Trabajadores Ferroviarios y Metalurgicos, 1880-1930 PDFMario Matus GonzálezAún no hay calificaciones
- TESIS MAESTRIA Salas Hernandez, Juana Elizabeth (2009) Microhistoria Ambiental de Mazapil. La Presencia Española y La TransformacionDocumento281 páginasTESIS MAESTRIA Salas Hernandez, Juana Elizabeth (2009) Microhistoria Ambiental de Mazapil. La Presencia Española y La TransformacionRodolfo SaucedoAún no hay calificaciones
- Plan de Gestión de Convivencia Escolar PDFDocumento20 páginasPlan de Gestión de Convivencia Escolar PDFMACARENA JESUS DARRAS IBARRAAún no hay calificaciones
- Temas de La Cultura Chilena-Luis OyarzunDocumento184 páginasTemas de La Cultura Chilena-Luis OyarzunDon MatiAún no hay calificaciones
- 00 Generacion Digital Vol 7 No 2Documento64 páginas00 Generacion Digital Vol 7 No 2Dr. Dougglas Hurtado CarmonaAún no hay calificaciones
- El Juicio de Ignacio Allende - Junio 2019-Poder Judicial GuanajuatoDocumento188 páginasEl Juicio de Ignacio Allende - Junio 2019-Poder Judicial GuanajuatoCRISTOFER YEMIL GOMEZ FRANCOAún no hay calificaciones
- Ryle - El Concepto de Lo MentalDocumento336 páginasRyle - El Concepto de Lo MentalAgus BianchiAún no hay calificaciones
- 07 La Historia Moderna y La Enseñanza Secundaria-W3Documento26 páginas07 La Historia Moderna y La Enseñanza Secundaria-W3Adriana María AlvarezAún no hay calificaciones
- Los BañalesDocumento453 páginasLos BañalesBelén CanteroAún no hay calificaciones
- Separadores y Etiquetas de CarpetaDocumento15 páginasSeparadores y Etiquetas de CarpetaOmar BarriosAún no hay calificaciones
- Santa Cruz Economía y PoderDocumento225 páginasSanta Cruz Economía y Podercarmen sandovalAún no hay calificaciones
- Informe Final Estudio y Caracterizacion de La Poblacion Afrodescendiente en El Departamento Del QuindioDocumento291 páginasInforme Final Estudio y Caracterizacion de La Poblacion Afrodescendiente en El Departamento Del QuindioAndrés Felipe GarcíaAún no hay calificaciones
- Presidentes Colombianos (1810-2014)Documento68 páginasPresidentes Colombianos (1810-2014)JuanPabloRodriguezCardonaAún no hay calificaciones
- Rizzi, A. - Raiter, B. y Otros (2009) Una Historia para Pensar. La Argentina en El Largo Siglo XIX. Bs. As. Edit. KapeluszDocumento319 páginasRizzi, A. - Raiter, B. y Otros (2009) Una Historia para Pensar. La Argentina en El Largo Siglo XIX. Bs. As. Edit. KapeluszBelen ZabaletaAún no hay calificaciones
- Kitsa 4Documento71 páginasKitsa 4Pablo Ll-fAún no hay calificaciones
- Del Llano Cristina Hermida - Aranguren (1900-1996)Documento93 páginasDel Llano Cristina Hermida - Aranguren (1900-1996)Juan Carlos Padierna AceroAún no hay calificaciones
- Libro CONSTITUCIÓN Y GUERRA - MELBA LUZ Calle Meza PDFDocumento856 páginasLibro CONSTITUCIÓN Y GUERRA - MELBA LUZ Calle Meza PDFmelbaluzcalle100% (1)
- Simón Bolívar en ImágenesDocumento118 páginasSimón Bolívar en ImágenesCarlos Vidales100% (1)
- Contagio Social - Lazo Ediciones Mayo PDFDocumento96 páginasContagio Social - Lazo Ediciones Mayo PDFCarlos LagosAún no hay calificaciones
- 200 Años 200 PreguntasDocumento26 páginas200 Años 200 PreguntasJulio Enrique Quintero ReyesAún no hay calificaciones
- CARLOS - ALBERTO - TORRES - Paulo - Freire - Educación y ConcientizaciónDocumento259 páginasCARLOS - ALBERTO - TORRES - Paulo - Freire - Educación y ConcientizaciónErika FonsecaAún no hay calificaciones
- Derecho Agroalimentario 2018 6 Edicion CompressedDocumento364 páginasDerecho Agroalimentario 2018 6 Edicion CompressedAna ColladoAún no hay calificaciones
- Dpsmi I Bloque Republica RepublicanoDocumento136 páginasDpsmi I Bloque Republica Republicanocesarzaldivar1974100% (1)
- WALLERSTEIN, I. - El Moderno Sistema Mundual (III. La Segunda Era de Gran Expansión de La Economía-Mundo Capitalista, 1730-1850) (OCR) (Por Ganz1912)Documento529 páginasWALLERSTEIN, I. - El Moderno Sistema Mundual (III. La Segunda Era de Gran Expansión de La Economía-Mundo Capitalista, 1730-1850) (OCR) (Por Ganz1912)AristidesAún no hay calificaciones
- Autenticidad Diario Militar 2009Documento194 páginasAutenticidad Diario Militar 2009moi nojAún no hay calificaciones
- Claudio Guerrero. Infancia, Romanticismo y ModernidadDocumento17 páginasClaudio Guerrero. Infancia, Romanticismo y ModernidadlindymarquezAún no hay calificaciones
- Colombia 200 Anos de Identidad (1810 2010) - Tomo V - para Pensar A ColombiaDocumento76 páginasColombia 200 Anos de Identidad (1810 2010) - Tomo V - para Pensar A ColombiaAlberto NavasAún no hay calificaciones
- Ensayo. El Fracaso de Los Acuerdos de Paz en Colombia.Documento64 páginasEnsayo. El Fracaso de Los Acuerdos de Paz en Colombia.Colectivo AJIAún no hay calificaciones
- Poblacion y Familia Rural PDFDocumento178 páginasPoblacion y Familia Rural PDFDanielFrancoAún no hay calificaciones
- Las - Mujeres - y - La - Tierra en Guatemala PDFDocumento188 páginasLas - Mujeres - y - La - Tierra en Guatemala PDFJosé Manuel Martín PérezAún no hay calificaciones
- Viviendas Sociales en Iberoamérica. Tipologías Constructivas en Viviendas de Madera. (2009)Documento124 páginasViviendas Sociales en Iberoamérica. Tipologías Constructivas en Viviendas de Madera. (2009)Bibliomaniachilena100% (1)
- Naudy Suárez - Un Fracaso Con Futuro - Rómulo Betancourt y La Revolución Democrática PDFDocumento94 páginasNaudy Suárez - Un Fracaso Con Futuro - Rómulo Betancourt y La Revolución Democrática PDFLibertarianVzlaAún no hay calificaciones
- Assadourian La Producción de La Mercancía DineroDocumento36 páginasAssadourian La Producción de La Mercancía DineroDanila DesiréeAún no hay calificaciones
- Bicentenario de La Batalla de Carabobo - Producto Especial (2021)Documento120 páginasBicentenario de La Batalla de Carabobo - Producto Especial (2021)Lenis Margarita CarruyoAún no hay calificaciones
- Informe Enseñanza de La Historia Bogota-Idep PDFDocumento234 páginasInforme Enseñanza de La Historia Bogota-Idep PDFFrank Sabogal0% (1)
- Los Andes La Metamorfosis y Los Particularismos de Una Región Por Heraclio Bonilla Illapa #1, 2007Documento11 páginasLos Andes La Metamorfosis y Los Particularismos de Una Región Por Heraclio Bonilla Illapa #1, 2007Rolando Rios Reyes100% (2)
- LeviDocumento17 páginasLeviSolMontero100% (1)
- Acosta Saignes, Miguel - Bolívar, Acción y Utopía-XxDocumento296 páginasAcosta Saignes, Miguel - Bolívar, Acción y Utopía-XxSergeiJarponovAún no hay calificaciones
- Bolivar Accion y Utopia Del Hombre de Las DificultadesDocumento482 páginasBolivar Accion y Utopia Del Hombre de Las DificultadesOrlando CorderoAún no hay calificaciones
- Colección Bicentenario Carabobo 4 Acosta Saignes Miguel Bolívar Acción y Utopía Del HombreDocumento495 páginasColección Bicentenario Carabobo 4 Acosta Saignes Miguel Bolívar Acción y Utopía Del HombreMaria Dacorte LunaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 1 El LibertadorDocumento22 páginasACTIVIDAD 1 El Libertadorabraham parejoAún no hay calificaciones
- Surgimiento de Bolívar Como Conductor de La Empresa EmancipadoraDocumento3 páginasSurgimiento de Bolívar Como Conductor de La Empresa EmancipadoraWilmer Hidalgo75% (4)
- ACTIVIDAD 2 El Escudo GuayanesDocumento18 páginasACTIVIDAD 2 El Escudo Guayanesabraham parejoAún no hay calificaciones
- Jamaica Al Abrigo Del Libertador en 1815 (Autoguardado)Documento8 páginasJamaica Al Abrigo Del Libertador en 1815 (Autoguardado)Matthew Dickson100% (1)
- NEGROS en LA IndependenciaDocumento7 páginasNEGROS en LA IndependenciaEdaradna YbrenAún no hay calificaciones
- Aih - 12 - 4 - 005 Inman Fox La Invención de EspañaDocumento16 páginasAih - 12 - 4 - 005 Inman Fox La Invención de EspañaMarcelo TopuzianAún no hay calificaciones
- Urbanismo Temas y TendenciasDocumento20 páginasUrbanismo Temas y TendenciasAna Laura100% (1)
- Estereotipos Sobre La Edad Media Antonio Brusa TraduccinDocumento2 páginasEstereotipos Sobre La Edad Media Antonio Brusa Traduccinslaid188100% (1)
- Historia Social y LatinoamericanaDocumento13 páginasHistoria Social y LatinoamericanaYanina Gomez AliendoAún no hay calificaciones
- ProyectoDocumento13 páginasProyectomanuelAún no hay calificaciones
- El Debate Sobre La Modernidad de La Filosofia Medieval-6259353Documento24 páginasEl Debate Sobre La Modernidad de La Filosofia Medieval-6259353scribdsirkAún no hay calificaciones
- Art - Malosetti - Schiaffino La Modernidad Como ProyectoDocumento23 páginasArt - Malosetti - Schiaffino La Modernidad Como ProyectoJosé Luis GamarraAún no hay calificaciones
- Analiticos y Continentales. Da GostiniDocumento282 páginasAnaliticos y Continentales. Da GostiniBoris Eduardo SdbAún no hay calificaciones
- GONZALEZ ANDRES Enrique Tesis PDFDocumento777 páginasGONZALEZ ANDRES Enrique Tesis PDFCarlos TelloAún no hay calificaciones
- Programa Historia Antigua SUA A.yakimov (VersiOn Actualizada 2011-13)Documento15 páginasPrograma Historia Antigua SUA A.yakimov (VersiOn Actualizada 2011-13)Cesar RuvalcabaAún no hay calificaciones
- EL P. MATHÍAS SÁNCHEZ: UN JESUITA PREILUSTRADO EN LA OROTAVA - Francisco Fajardo Spínola. Universidad de La LagunaDocumento14 páginasEL P. MATHÍAS SÁNCHEZ: UN JESUITA PREILUSTRADO EN LA OROTAVA - Francisco Fajardo Spínola. Universidad de La LagunaFundación Canaria Orotava de Historia de la CienciaAún no hay calificaciones
- Pedro José Chacón Delgado El Concepto de Historia en Espana 1750 PDFDocumento25 páginasPedro José Chacón Delgado El Concepto de Historia en Espana 1750 PDFJuan Poot UoKabanAún no hay calificaciones
- El Basilisco Numero 1, 1978Documento132 páginasEl Basilisco Numero 1, 1978Victor R Satriani100% (1)
- Vitalizando La Historia PolticaDocumento206 páginasVitalizando La Historia PolticaZafnat PaneaAún no hay calificaciones
- Boletín 1 BATTDocumento15 páginasBoletín 1 BATTBatt Temas Autores TachirensesAún no hay calificaciones
- Historia, Ciencia y Ficcion Certeau PDFDocumento16 páginasHistoria, Ciencia y Ficcion Certeau PDFmarciagonzalez81Aún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA Tradiciones Peruanas, Inquisición y HumorDocumento21 páginasMONOGRAFIA Tradiciones Peruanas, Inquisición y HumorLibertad Escuela80% (5)
- Ánálisis de Las Fuentes HistóricasDocumento2 páginasÁnálisis de Las Fuentes Históricasevita31Aún no hay calificaciones
- Romano, Ruggiero - Mecanismo y Elementos... 84-154 PDFDocumento480 páginasRomano, Ruggiero - Mecanismo y Elementos... 84-154 PDFMarco A. BeltránAún no hay calificaciones
- Rojas José Luis-Cambiar para Que Yo No Cambie. La Nobleza Indígena en La Nueva EspañaDocumento4 páginasRojas José Luis-Cambiar para Que Yo No Cambie. La Nobleza Indígena en La Nueva EspañaLuis Armando AlarcónAún no hay calificaciones
- Monacato OrientalDocumento15 páginasMonacato OrientalDiego PinedaAún no hay calificaciones
- Los Dioses de Los Germanos PDFDocumento49 páginasLos Dioses de Los Germanos PDFMilagrosBardalesPadillaAún no hay calificaciones
- TRANIELLO (InterpretFascismo) & PDFDocumento14 páginasTRANIELLO (InterpretFascismo) & PDFJeremiasAún no hay calificaciones
- La Casa EncantadaDocumento171 páginasLa Casa Encantadamilagrosab0% (1)
- Resumen de EsquizohistoriaDocumento3 páginasResumen de EsquizohistoriaLucas LeschiuttaAún no hay calificaciones
- Lecciones Sobre Filosofía de La Historia UniversalDocumento27 páginasLecciones Sobre Filosofía de La Historia UniversalRandy Sabalu JuarezAún no hay calificaciones
- Aitor Manuel Bolaños de Miguel Hyp14Documento10 páginasAitor Manuel Bolaños de Miguel Hyp14jaranjoAún no hay calificaciones
- Memoria e Historia de La Mujer Gitana Sarah CarmonaDocumento11 páginasMemoria e Historia de La Mujer Gitana Sarah CarmonaDaniel Aguirre OteizaAún no hay calificaciones
- Del Uso Público de La Historia. La Quiebra de La Visión Oficial de La República Federal de Alemania (Jürgen Habermas)Documento10 páginasDel Uso Público de La Historia. La Quiebra de La Visión Oficial de La República Federal de Alemania (Jürgen Habermas)Juampi Di DioAún no hay calificaciones