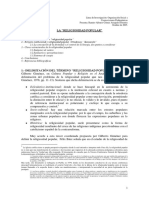Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
9 Terridenti
9 Terridenti
Cargado por
Law Ortiz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas26 páginasTítulo original
9terridenti
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas26 páginas9 Terridenti
9 Terridenti
Cargado por
Law OrtizCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 26
157
Territorio e identidad tnica
La peregrinacin a El Divino Salvador
Alejandro Vzquez Estrada
INTRODUCCIN
1
Entre la diversidad de aspectos que constituyen la idea de la identidad tnica, el
territorio es uno de los elementos ms importantes, ya que constituye el escenario
fsico donde se ejecuta el pensar, el sentir y el hablar de un pueblo. No solamente es
un lugar donde transitan pasos y caminos, es tambin el medio donde deambulan
elementos tangibles e intangibles del patrimonio cultural de los pueblos. El punto
que anima el presente texto tiene que ver con el anlisis de la relacin que existe
entre el territorio y la identidad. Para el desarrollo de lo anterior, tomo la peregri-
nacin como unidad de anlisis para dar respuesta a la cuestin de cmo afectan la
identidad tnica en la creacin, permanencia o decadencia de los lugares sagrados.
El peregrinaje constituye un elemento importante para el sealamiento del territo-
rio. El andar peregrino no slo dibuja mapas fsicos o planos imaginarios, sino tam-
bin construye espacios por donde se maniestan elementos simblicos que forman
parte de la estructura identitaria de los grupos que peregrinan.
El presente texto contiene una primera parte donde se hace una reexin te-
rica para explicar el fenmeno de las peregrinaciones. Posteriormente se exponen algu-
nas caractersticas del grupo chichimeca-otom que participa en las celebraciones. En la
parte nal se hace una reexin para responder las preguntas que animan este artculo.
La investigacin etnogrca que sustenta este anlisis es la peregrinacin
que realizan los habitantes de San Pablo Tolimn al cerro del Frontn, los das 1 y
1. Este trabajo est dedicado a la familia ngeles de la comunidad de San Pablo Toli-
mn; especialmente a don Maximino y don Sabino, quienes me brindaron su tiempo
y su sabidura.
158
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
2 de mayo. Ese cerro se ubica en el municipio de Cadereyta de Montes, Quertaro,
lugar donde, segn se cuenta en los relatos, ocurri la aparicin de la imagen del
Divino Salvador.
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. UNA APROXIMACIN TERICA
Para poder abordar la forma en la cual un sujeto o un grupo social construyen la
manera en la que examinan y perciben su entorno, es necesario comprender el con-
cepto de cosmovisin. La cosmovisin es un modelo mental que funciona para inter-
pretar, clasicar y analizar la realidad, y opera por medio de categoras ideolgicas que
se construyen mediante una asimilacin y sistematizacin de la experiencia cultural
proveniente de varias generaciones. Si sealamos que las cosmovisiones surgen a partir
de la dinmica de la vida cotidiana de una cultura, podemos hablar de tres grandes
fuentes de conocimiento que la conforman, una de ellas es la sociedad, otra de ellas es
el cuerpo humano y nalmente la naturaleza (Espinosa, 1996:55).
Podemos sealar que las unidades que conforman la cosmovisin son las
creencias, los valores, las normas y la tica que fungen como directrices de un equi-
librio social y csmico. De acuerdo con Berger y Luckman (2001), funcionan como
orientadoras de las acciones que realizan los individuos en relacin con otros suje-
tos, con el medio ambiente o con sus deidades.
Respecto a los conceptos elaborados desde la antropologa sobre las cosmo-
visiones indgenas en Mxico, tomar en cuenta el concepto de Mesoamrica, ya que
funciona como un denominador de una regin vasta donde se comparten elementos
culturales entre pueblos indgenas diversos: entre las relaciones que se establecan en
esa rea cultural, se desarrollaba un conjunto complejo de redes de intercambios,
tanto materiales como simblicos. Aqu cabe sealar que La historia comn y las
historias particulares de cada uno de los pueblos mesoamericanos actuaron dial-
cticamente para conformar una cosmovisin mesoamericana vasta en expresiones
regionales y locales (Lpez, 1990:79). Rituales, deidades, smbolos, personajes y
mitos se encuentran entre otros muchos elementos culturales que se fueron inter-
cambiando entre diversos lugares. Otro de los elementos que fueron compartidos, es
el calendario de festividades que sintetizaba el ciclo agrcola del maz con el ciclo de
rituales petitorios de buen temporal. Las fechas del inicio de la temporada de lluvias
correspondan a las celebraciones que se hacan en los cerros, y el da de muertos
159
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
apareca como el n del ciclo y el inicio de uno ms. De esta forma, el uso del con-
cepto tiempo se fue compartiendo entre distintos pueblos y comunidades, llevando
consigo de manera implcita los rituales propiciatorios de la vida del maz.
La relacin entre los grupos indgenas y su entorno ha estado caracterizada
por el respeto, el cuidado y las mltiples mitologas que cada uno de sus elementos
representa. As, gracias a este cmulo de conocimientos se establecen claras posibili-
dades de que el ser humano no deprede la naturaleza, puesto que ella, como diran
los h de San Pablo, tiene vida.
El agua, por ejemplo, es una entidad muy importante para los pueblos ind-
genas, ya que a partir de la previsin del movimiento de la temporada de lluvias, de
secas y de heladas se puede tener la posibilidad de encontrar en la agricultura la acti-
vidad que les permita subsistir como grupo. Asociado con estas prcticas que tienen
que ver con un sentido lgico, experimental y racional, tambin est el culto a las
entidades superiores que son las regidoras de estas riquezas. Es as que para los pueblos
mesoamericanos, lugares como cerros, cuevas, rboles, pozos, manantiales y lagunas,
fueron entendidos como espacios que contenan un carcter especial, ya que no slo
estaba en ellos la fuente de sustento alimenticio, sino que en su seno cobijaban una
entidad que cuidaba y rega el uso de ellos. Esta entidad poderosa peda a los seres
humanos observancia, apego y respeto, a los cuales se les responda de forma positiva
con bondades y favores, y de forma negativa con los castigos y las penalidades.
UN BREBAJE EXTRAO. LA RELIGIN POPULAR
La tradicin mesoamericana como tal no es un cmulo de creencias y saberes est-
ticos ni homogneos, constantemente cruza por un proceso de mezcla de rituales,
saberes e ideas. Al relacionarse con la cultura prehispnica, el cristianismo prove-
niente de la cultura espaola, con todo su entramado simblico, ordenado a la
usanza catlica del siglo XVI, aport una forma diferente de interpretar la realidad.
La religin, no olvidemos, fue uno de los bastiones ms poderosos de accin de
conquista, y marca el inicio de un proceso muy amplio de resignicacin de ele-
mentos culturales que a la larga conguraran lo que es la base o la esencia de la
tradicin religiosa de varios pueblos indgenas, tanto nmadas como sedentarios.
Resultante de la conuencia del catolicismo popular espaol y las creencias ind-
genas prehispnicas, la religiosidad popular mexicana [] consiste en un complejo
160
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
cuerpo de representaciones y prcticas relativamente heterodoxas en relacin con la
norma eclesistico-institucional (Gimnez, 1978:124).
La religin popular se caracteriza por una exuberante ceremonialidad
comunitaria efectuada bajo la autoridad de los ociales laicos del pueblo (Gimnez,
1978:153) que actan de forma autnoma de la institucionalidad de la religin hege-
mnica. En buena parte de las comunidades, los personajes tnicos como cargueros,
mayores, scales, alberos, rezanderos, msicos y alabanceros, son los que representan
el ejercicio de las creencias y costumbres comunitarias de forma independiente a la
actividad de los sacerdotes, ya que stos en muchos casos no son tomados en cuenta
para la celebracin de un ceremonial (Ibdem: 154).
Los procesos de resignicacin simblica llevados a cabo por la empresa
evangelizadora de la conquista, tuvieron como principales focos de transformacin
el panten mesoamericano, los ritos y los lugares donde se realizaban
2
. Entre los
casos que demuestran de forma muy clara lo anterior estn el de la aparicin de la
Virgen de Guadalupe y el de el Cristo Negro de Chalma, ya que ambos se revela-
ron en antiguos sitios de culto prehispnico, que eran sagrados al momento de la
conquista. Siguiendo una antigua prctica realizada desde el medioevo en Europa
y a n de facilitar la conversin, los frailes levantaron templos catlicos sobre los
lugares de culto prehispnico en que se materializaban las apariciones (Barabas,
1995:34). Al hacer esto los exorcizaban, cambiaban el signo de la sacralidad de
ciertos espacios signicativos y daban lugar primero al disfraz de la idolatra y ms
tarde a la cristianizacin de antiguos cultos (Ibdem: 36).
Varios estudios
3
aseveran que estos lugares sagrados son espacios que cons-
tituan una cartografa csmica antes de la llegada de los espaoles y adems men-
cionan que la relacin que se establece por medio de las acciones rituales entre estos
lugares conformaban un calendario preciso que estableca una correspondencia entre
los ciclos agrcolas y las festividades de culto. La manera de celebrar estos espacios
era mediante una visita peridica de peregrinos en la cual se realizaba un ritual de
adoracin que estableca una comunicacin directa con las divinidades, a travs de la
entrega de ofrendas y el establecimiento de peticiones.
2. En este texto slo profundizaremos sobre el tercer tema.
3. Entre otros, Oliver, 1998; Gimnez, 1996; Galinier, 1998; Shadow y Rodrguez-Sha-
dow, 1994.
161
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
LA PEREGRINACIN. MOTIVOS DE UN CAMINAR
El acto de peregrinar implica mucho ms que recorrer una ruta que lleva a un
lugar signicativo. Es un asunto complejo que establece un cambio radical en las
actividades que los creyentes realizan en su vida cotidiana, es la separacin de la
rutina y el da a da. Peregrinar implica irrupcin y ruptura. Irrupcin en el sen-
tido que se escurre por espacios lejanos y misteriosos que estn cargados de un
halo signicante que los engrandece y los diferencia de los otros. Implica ruptura
porque quiebra con lo establecido de la vida diaria y envuelve de un carcter de
xtasis simblico a aqullos que participan.
En el plano formal involucra un conjunto de encuentros de lugares y personas
que fsicamente estn distanciados, pero motivados por estas andanzas que rompen
la lejana por una unin momentnea. En los caminos del peregrinar se encuentran
parientes lejanos y vecinos, surge el recuerdo de los viejos y los muertos, y se recorre el
camino donde se puede tener contacto con aquel tiempo mtico del ayer. Las romeras
que parten de los pueblos buscan llegar a un lugar sagrado, a un espacio hierofnico
4
(Bravo, 1994:40), donde se encuentran los smbolos entendidos como los ms signi-
cantes y como el centro depositario de la fe de este grupo. Los lugares considerados
como sagrados contienen un poder muy importante para la fe del caminante, ya que
en su seno guarda una imagen que signica y conmueve la devocin del creyente. El
origen de estas imgenes tiene una importancia social muy grande ya que son percibi-
dos como una expresin proveniente del mundo de lo sagrado y misterioso.
Por excelencia, el fenmeno fundante de lugares sagrados es el aparicionismo.
Las imgenes aparecidas surgen de forma espontnea e irruptora a personas senci-
llas o puras de alma, como nios, ancianos entre otros (Barabas, 1995:30). Las apa-
riciones suceden en lugares apartados de las actividades diarias de los creyentes: sitios
como cuevas, cimas de cerros, ojos de agua, manantiales y rboles, entre otros, son los
predilectos. La aparicin se muestra al creyente y le dice un mensaje o peticin, de la
misma forma que expresa su potencial sagrado mediante la realizacin de mltiples
milagros, los cuales hacen que la aparicin sea conocida poco a poco y que su devo-
cin pueda extenderse ms lejos del nivel comunitario. Segn sostiene Turner, El
4. Segn Eliade (1999) el espacio hierofnico surge en consecuencia del carcter sagrado
de un smbolo al que se le ubica socialmente en un lugar determinado.
162
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
aparicionismo en efecto, es una creacin religiosa frecuentemente asociada a la crisis
de la identidad, que impulsa acciones tendientes a la cohesin social y en este sentido
supone una solucin teraputica
5
(Turner, 1978:76).
DENTRO DEL PEREGRINAJE
El acto de peregrinar constituye ese traslado mstico donde el caminante nunca va
solo. Cuando comienza el trayecto se inicia la separacin de la comunidad de origen
y de las pertenencias iniciticas: Paso a paso el trayecto se va pintando a los pies del
peregrino, en forma de liminalidad, donde lo extrao sucede por el simple hecho de
que el peregrino est lejos del inicio y lejos del nal del camino: el trayecto lo coloca
simblicamente entre un punto que no es ni el aqu y ni el all. Es a lo largo de este
momento de crisis cuando los peregrinos reformulan su identidad y se conciben
como pertenecientes a un nuevo corpus. Es donde, segn Turner, se rompe la estruc-
tura social y se llega a la communitas, es decir, que en tales momentos se comparte
identidad y una pertenencia al grupo, es cuando los romeros se identican entre s
como un grupo social especco y diferenciado de los otros.
Esquema general de los ritos de paso
5. En el caso de varias apariciones en Mxico, stas funcionaron para generar un medio
de identidad entre los pueblos. El Cristo Negro de Chalma y la Virgen de Guadalupe
son los ejemplos claros de esta situacin. En el caso del semi desierto, esto tambin se
repite: la Cruz del Zamorano funciona como una estrategia de pacicacin y unin
del pueblo chichimeca con el otom. El caso de la Cruz del cerro del Frontn, que
aparece muchos aos despus que la del Zamorano, surge en un contexto de crisis.
Fuente: Elaboracin propia
SEPARACION
SALIDA DE LA COMUNIDAD
LIMINALIDAD
TRAYECTO DEL PEREGRINO
AGREGACIN
CONFORMACIN DE
LA IDEA DE COMUNIDAD
163
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
Esta convivencia ritual refuerza, reordena y reconstituye los lazos del tejido
social del grupo que peregrina, las identidades portadas en forma de estandartes de
agrupaciones o en imgenes de Santos Patronos se van tornando en una identidad
distinta. Al principio del andar, cuando la distancia entre el cerro y sus poblados de
origen aun es pequea, los peregrinos tienen como referencia sus comunidades, los
de San Pablo, los de San Miguel, los de la Santa Cruz, pero en el instante en el cual
los distintos pueblos conuyen a un centro simblico de la regin, ya no se habla
de pertenencia a identidades particulares, slo se habla de los chichimeca-otomes.
La asistencia cclica a las peregrinaciones es la manera por medio de la cual
se actualiza la memoria colectiva de toda una regin, ya que establece la identi-
cacin de quienes participan con una historia comn, donde los abuelos o los de
antes, caminaban al lado de sus compadres que vivan en otros lados. La memoria
peregrina recuerda tambin a los romeros que venan de muy lejos y que ahora ya
no acuden
6
. Dice el rezandero Don Sabino ngeles: No eran extraos, eran como
nosotros, esta gente no lleg ahora ni ayer, sino hace muchsimos aos, venan
muchas personas de muchos lados, todos ramos conocidos. Cuando vena la esta
del Divino ya sabamos que toda nuestra gente iba a volver...,
7
establecindose as
las fronteras de pertenencia al grupo.
Para Portal (1994) el acto de intercambiar smbolos implica adems de
la comunicacin y la transmisin de costumbre y conocimientos, una jacin de
contornos culturales que sealan el adentro y el afuera del grupo. Esta autora
propone que la comunicacin simblica es el modo por medio del cual los smbolos
adquieren sentido en las ideas que conguran las creencias, dando a su vez sentido
a las acciones que ejecuta un creyente al momento del peregrinar. Estando los devo-
tos refrendando en una pertenencia, ellos se conciben dentro del grupo. Dicen los
testimonios de peregrinos: aqu venimos los hijos del Divino, somos la gente de
aqu, somos otomes, no nos conocemos todos los que andamos, pero sabemos que
tenemos algo de ser parientes.
8
6. Las causas por las cuales algunas comunidades ya no acuden a la peregrinacin, van
desde la ausencia de los organizadores y encargados de realizarla, hasta la prohibicin
por parte de los sacerdotes.
7. Don Sabino ngeles, rezandero de la comunidad de San Pablo Tolimn. Cuenta con
uno 70 aos.
8. Sabino ngeles, rezandero de la comunidad de San Pablo Tolimn.
164
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Si los smbolos en general son claves ontolgicas para comprender el uni-
verso y normar nuestra conducta, los smbolos sagrados conguran la ontologa
trascendental de una cultura (Eliade, 1999:65). Es entonces que la religin esta-
blece una normatividad para construir redes, tanto entre los humanos como entre
los seres divinos y, en la medida en que estos capitales simblicos se comparten o
se restringen, el individuo puede quedar dentro o fuera del accionar grupal. Es por
esto que las peregrinaciones, como una expresin de la religiosidad, construyen
fronteras simblicas (Portal, 1994:141) que establecen la pertenencia y la exclu-
sin a un determinado territorio e identidad.
YA NDOMUJU-HU. LOS CHICHIMECA-OTOMES
Los otomes o h forman parte del mosaico multicultural del Mxico con-
temporneo. Este grupo tienen presencia en Puebla, Estado de Mxico, Hidalgo,
Tlaxcala, Veracruz y Quertaro. Asimismo y como efecto de la migracin tambin
hay una poblacin importante de otomes en el Distrito Federal, Monterrey, Gua-
dalajara y San Luis Potos, entre otros. En el estado de Quertaro se identican
dos regiones
9
donde tienen presencia. La regin ho-sur comprende parte del
estado de Quertaro, en el municipio de Amealco y el Estado de Mxico. La regin
chichimeca-otom (ndomuju-hu) que comprende parte del estado de Quertaro
y Guanajuato, se ubica en la regin del semidesierto queretano y en la parte del sur
del estado de Guanajuato. La parte de Quertaro reere a los municipios de Toli-
mn, Cadereyta, Ezequiel Montes, Peamiller y Coln.
San Pablo Tolimn -comunidad de estudio- se ubica al sur de San Pedro
10
(Ndoxa Elo); colinda al norte con la comunidad de San Antonio de la Cal, al
este con San Miguel (Nsamge) y al oeste con la comunidad de Higuerillas, esta
ltima perteneciente al municipio de Cadereyta (Nthuhni).
9. Para la perspectiva regional de los asentamientos otomes, aqu se toma la propuesta
de Prieto y Utrilla (2002), ya que su planteamiento parte no slo de elementos biti-
cos, sino tambin de variables culturales.
10. Cabecera municipal de Tolimn.
165
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
Grco 2
Ubicacin de San Pablo
11. Esta comunidad se divide en cinco barrios: el del Centro, que es el ms antiguo, el de
La Villita, El Pueblito, el de San Ramn y, nalmente, el de El Rincn.
12. Debido a que esta regin estaba inuida por la tradicin mesoamericana y la semi
nmada de Aridoamrica.
13. Entre otras reas de la parte norte de Mxico.
Fuente: Equipo de Etnografa, Centro INAH-Quertaro
De las comunidades con mayor poblacin del municipio, San Pablo
11
es
una de ellas. Adems, esta comunidad, junto con San Pedro y San Miguel, es de las
ms antiguas del municipio. El origen histrico de sus pobladores, los chichimeca-
otomes, est marcado por varias tradiciones: se trata de una cultura de frontera
12
.
Los primeros pobladores que llegaron a esas tierras, eran los llamados chichimecas
(ezar). Antes de la llegada de los espaoles a Mxico, el territorio por donde se
extendan los pueblos chichimecas
13
, cubra el territorio de Guanajuato, Quer-
166
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
taro y la Sierra Gorda de Hidalgo. En tiempos de la conquista, soldados espaoles,
asociados con caudillos y mercaderes de origen otom, penetraron en tierra chichi-
meca. A poco de la conquista de Quertaro, en 1532 y segn Montes Velsquez
14
,
fue fundado el pueblo de San Pedro de Tolimn bajo el mando de los caciques
otomes, encabezados por don Nicols de San Luis Montaez. Hacia 1560 se men-
cionaba que dicho pueblo constitua el centro o cabecera de pequeos parajes o
barrios que estn a su alrededor, stos eran San Miguel, San Pablo y San Antonio.
En este lugar de frontera, en 1570 ocurre la guerra chichimeca contra la invasin
de los espaoles y los indios aliados que iban a conquistar y a pacicar esas tierras.
Para 1583 se refunda el templo de San Pedro como misin franciscana (Chemn,
1993:27). Tolimn fue un importante espacio de ocupacin para los espaoles ya
que era el cruce de caminos hacia la Sierra Gorda y sus mltiples minas. Diez aos
despus de comenzada la guerra
15
, los chichimecas que resistan fueron congregados
en regiones como Xich, San Juan del Ro, San Luis de la Paz y Tolimn, connados
al trabajo en minas o en estancias. Poco a poco, la estrategia de sedentarizacin de
este pueblo nmada y el contacto con el pueblo otom, de avanzada, fue rindiendo
frutos: en la cotidianidad se estableca un proceso de aculturacin dirigida a los
brbaros hecha con el estilo otom.
En la regin de San Pedro el idioma otom fue utilizado como lengua franca,
y las costumbres y creencias de este pueblo mesoamericano fueron dejando de lado
algunas de las costumbres chichimecas. Por ejemplo, para los chichimecas una de sus
deidades supremas es el sol, pero esta creencia poco a poco fue perdiendo jerarqua ante
uno de los ms importantes dioses del panten mesoamericano, que es el del trueno
y del buen temporal. Los otomes compartieron e instruyeron a los chichimecas en el
culto a los muertos nimas, as como a diferentes advocaciones que tenan relacin
con la naturaleza, como el dios del monte, o el de la lluvia entre muchos otros, que
luego fueron sustituidos por santos y vrgenes, debido a la evangelizacin espaola.
En el siglo XVII se intensica la campaa de cacera y despojo de aquellos
guerreros que an no aceptaban el dominio. Esta dinmica sigui hasta entrado
14. Apuntes Estadsticos del Municipio del Distrito de Tolimn. Quertaro, Septin y Sep-
tin, 1967 [1851]:78.
15. Fue una guerra a sangre y fuego contra los naturales.
167
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
el siglo XVIII, cuando ya estaban constituidos algunos pueblos del rea, como San
Miguel, San Pablo, San Antonio Bernal y Tolimanejo. Entre 1746 y 1777 se inten-
sica la poltica militar. Jos Escandn, militar de origen hispano bajo las rdenes
virreinales, hace su primera entrada a la Sierra Gorda, con el blanqueando caminos
y de ir liberando las tierras de la mancha chichimeca; esto concerni a pueblos
como Soriano, Vizarrn, Tolimn y Zimapn. La mayora de los que se le enfren-
taron en su campaa etnocida sufrieron persecucin brutal y violencia y, como
en el caso del grupo jonaz, el exterminio. Ya en el Mxico independiente muchos
chichimecas estaban asimilados a la cultura otom, y aqullos que conservaron su
identidad nmada dejaron los pueblos y congregaciones para regresar nuevamente
a los cerros y las cuevas, lugares que los vieron nacer. En la actualidad, la gente de
San Pablo cuenta con frecuencia mltiples narrativas respecto a los chichimecas que
llegaron a esta regin, tal como lo relata don Benito:
16
LOS CHICHIMECAS
Hace ya mucho tiempo, pero mucho, a mi pap le contaban los abuelos que all
donde estn los cerros pelones, donde est el cerro del Cantn, donde no hay ni
rboles ni nada, viva una gente que les llamaban chichimecos, a esta gente no le
gustaba vivir en casas como las que tenan los de por aqu, sino que les gustaba
vivir en el monte dentro de las cuevas, esa gente se dedicaba noms a cazar ani-
males del campo, que un tlacuache, que una liebre, o en aquel tiempo ser que
hasta un venado. Pues dice la gente de antes que esos seores de por all eran los
primeros que llegaron por aqu, slo que ya despus se casaron con muchachas de
ac y muy pocos se quedaron en el monte, o sea que entonces esa gente chichimeca
fueron los primeros de por aqu, como los abuelos de los abuelos.
En la memoria colectiva de la regin es muy frecuente escuchar la apela-
cin a su origen chichimeca, como el caudal cultural bravo y blico, que junto con
la astucia otom, dieron forma a los actuales pobladores de estas tierras.
16. Don Benito es un habitante de San Pablo de aproximadamente 50 aos, que ha fun-
gido como subdelegado.
168
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
EL DIVINO SALVADOR
El relato de El Divino, en el cerro del Frontn, narra la manera en la cual habitantes
del lugar encontraron la imagen; el relato es el siguiente:
Hace muchos aos, cuentan los abuelitos, que un par de quioteros andaba en el
cerro, all como rumbo a Higuerillas, buscando maguey para poder echar quiote, ya
que en aquel entonces abundaban por esos lados. Un da que andaban por las faldas
del cerro del Frontn, de repente se escuch una voz que provena de la cima del
cerro; subieron, y se encontraron con varias piedras, entre ellas una laja grande. Los
dos preguntaron a la voz: Dnde estas?, pensando que era una persona; inmedia-
tamente los seores buscaron la voz y se dieron cuenta que provena de la laja. Enton-
ces trataron de moverla haciendo palanca, hasta que lograron moverla se dieron
cuenta de que apareci un rostro (que es El Divino Salvador), que les pidi que por
favor le construyeran una capillita en ese lugar, ya que ah era su casa.
Los compadres bajaron la imagen de El Divino Salvador, que estaba impresa en
una pieza cuadrada de barro, a la cual posteriormente se le mand hacer una cruz,
en la cual iba a colocarse en la parte central de ella a El Divino Rostro. La cruz fue
elaborada con madera de un mezquite que se encontraba en el lugar donde la imagen
apareci (tambin se dice que el rbol del que se tom la madera para la construccin
de la cruz era una mora ubicada en el barrio de El Pueblito, la cual tena cualidades
sobrenaturales). Tiempo despus, la imagen se llev a una capilla familiar de San
Pablo ubicada en el barrio centro, perteneciente a la familia ngeles
17
.
Esta narracin es una de las ms difundidas en la regin y expresa la desig-
nacin del pueblo elegido. El culto a la imagen, en un principio, se realiz en el
mbito domstico, dentro de la capilla familiar de quienes iniciaron el culto, cuenta
Sabino
18
: a los abuelitos se les apareca en sueos la imagen y les deca que le gus-
tara que se lo llevaran a pasear para que lo conocieran las personas de la regin.
Fue as que poco a poco la familia ngeles invit a parientes y vecinos todos ellos
indgenas para rendirle culto. De forma paralela se comenzaron a estructurar y
recuperar relaciones entre los pueblos chichimeca-otomes de toda la regin, que
poco a poco fueron congurando redes, en las cuales la devocin a El Divino se
17. Este relato lo cuenta don Maximino, encargado durante ms de 5 aos de la organi-
zacin de las estas de El Divino Salvador.
18. Es el actual encargado de la imagen (2007).
169
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
convirti en una buena razn para reunirse. La imagen tambin hizo lo suyo en los
pueblos, ya que comenz a mostrarse a los indgenas en sueos y su vocacin mila-
grosa fue aumentando constantemente. La imagen de El Divino inici su arraigo en
el ciclo de estas de la regin, mientras que la gente comenz a conarle y a parti-
cipar en sus movimientos: ya no slo eran familiares o habitantes de San Pablo, de
modo progresivo fueron participando indgenas de la comunidad de San Miguel,
San Antonio de la Cal, Higuerillas y San Pedro.
Cuando los peregrinos salan de otras comunidades en busca de los pasos de
El Divino, iban encabezados por los llamados compadres o mayores
19
, que tenan
el encargo, a lo largo de un ao, de colectar limosna, cooperar con trabajo volun-
tario y ofrecer comida durante las festividades que tenan que ver con la imagen.
Otro personaje que siempre estaba al pendiente de la movilidad de la Cruz, era la
tenanche
20
, la cual era la esposa del compadre o del mayor; ella se dedicaba a auxiliar
a su esposo en las cooperaciones y en la coordinacin con los xits, los msicos y los
alberos, para que la esta tuviera buen desarrollo. Todos estos personajes, a los que
se suman los danzantes, los rezanderos y los alabanceros, forman un corpus de iden-
tidades emblemticas que imprimen, adems de orden y gua en las celebraciones,
el sentido antiguo y tradicional de sus costumbres, as como los discursos tnicos
que se recrean durante el ritual desarrollado.
Es interesante observar cmo los indgenas de esta regin asumen la apari-
cin como un fenmeno que responde a su carcter tnico. Sealan:
El Divino se le aparece slo a los indios por que viene a salvarnos Es que l es el
mero-mero del pueblo, a ver por qu no se apareci en otros lados? l quera a la
gente de aqu por que somos indios pobres, como la Virgen eligi
21
En estas narrativas, la poblacin de la regin expresa claramente su com-
prensin de que la imagen es un smbolo que representa a los indgenas.
19. Con este nombre designaron a los primeros encargados y organizadores que acompa-
an las actividades de la imagen.
20. Cuenta don Jos, rezandero de Maguey Manso: ya no se le llama tenanches a las
personas que tienen este cargo, ahora se les nombra cargueras, de a poquito, todo eso
no se va perdiendo pero s se va cambiando.
21. Fragmentos de entrevistas a habitantes de San Pablo y Maguey Manso.
170
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
EL DIVINO Y LOS OTOMES
La gente de por aqu siempre ha sido pobre, por aqu la tierra est bien seca y llueve
bien poco. Hace tiempo, cuando El Divino se apareci, los abuelitos andaban con
sus huarachitos y su burro, por aqu no se hablaba espaol slo se hablaba en
otom. Yo creo que El Divino se apareci aqu porque se dio cuenta de que estba-
mos bien amolados y tenamos que irnos a vivir y a trabajar a otras partes; l le vino
a dar muchos consuelos a nosotros los indios para que le echramos ms ganas y
no nos dejramos morir, porque l es nuestro papacito y la gente de por aqu todos
somos hermanos, yo conozco gente de Cadereyta, de Ezequiel Montes, de San
Miguel, de San Joaqun, de Higuerillas y de muchos lados. Antes por estos rumbos
toda la gente era otom, ahora ya ni aqu en San Pablo se habla mucho la lengua,
pero aunque ya no se habla todava vienen y vamos a visitarlos, porque El Divino
nos une y nos hace acordarnos de dnde venimos.
22
La movilidad
23
de los pueblos, sus imgenes y los smbolos que los repre-
sentan, permite el dinamismo y la prctica habituada de elementos culturales que el
grupo/etnia considera signicantes de su identidad. Emergen en la peregrinacin ele-
mentos emblemticos del grupo: el culto a las nimas y el ritual de los cuatro vientos
24
.
Cada uno de estos rasgos encierra y conforma la representacin de la histo-
ria del pueblo chichimeca-otom de esta regin. Por ejemplo, el culto a las nimas
25
expresa la presencia de los antepasados en la vida cotidiana, representa la gura de
los primeros del linaje y la liacin hacia la familia y al pueblo. Las nimas estn
representadas en cruces de madera
26
, las cuales habitan en los altares de las capillas
22. Argumento de don Maximino ngeles.
23. Aqu se habla de las peregrinaciones, pero tambin en movilidades como las migracio-
nes se observa la transformacin y la reconguracin de los elementos culturales que
el migrante lleva en su equipaje.
24 Considero que adems de estos elementos, podemos hablar del chimal, las capillas
familiares y el ritual del tendido, como elementos constituyentes de estas fronteras
simblicas.
25. Para mayor referencia, consultar Castillo (2000); Pia (2002); y Vzquez (2004)
entre otros.
26. Objetos rituales presentes durante la peregrinacin, ya que ellos van guiando, junto
con El Divino, a todo su pueblo.
171
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
familiares. stas son el espacio ritual en el cual se establece la anidad y simetra
al origen compartido, donde el ciclo de vida transcurre.
27
Estas capillas represen-
tan una intermediacin entre el espacio pblico y el privado de la devocin: en
momentos es un lugar para los rituales ntimos de la familia -como presentacin del
recin nacido, presentacin del matrimonio y levantamiento de cruz del difunto-.
Mientras que en otros abre sus puertas para la participacin pblica del ritual, como
es el caso de las festividades al santo patrn de la capilla.
Por otro lado, un emblema representativo de esta regin es la oracin a los
cuatro vientos. Este ritual es muy signicativo porque slo se realiza en los momen-
tos ms substanciales de la peregrinacin, no slo en el del Frontn, sino tambin
en la otra peregrinacin relevante de la regin, que es la del cerro de El Zamo-
rano
28
. Este ritual
29
refuerza y establece la identifcacin con una regin donde
convergen distintas comunidades en un solo pueblo. A su vez, acta como un
censo donde cada uno de los grupos de peregrinos se hace presente dentro de un
corpus identitario propio de toda esa regin.
27. Las nimas, adems de ser la memoria de los antepasados, son los protectores de las
costumbres, ya que se aparecen en sueos a todos aqullos que se han alejado de la
familia y de la vida ritual de la capilla. El restablecimiento de la relacin con el nima
se hace mediante un ritual llamado tendido, dentro de la capilla familiar a la que se
pertenece, donde se ofrenda comida y bebida al nima para que no vuelva a castigar.
28. Segn los estudios realizados por Castillo Escalona (2002) y Pia Perusqua (2002).
29. Adems, existe una explicacin segn la cual el ritual sirve para pedir por el buen
temporal de la regin, ya que mantiene el equilibrio entre los cuatro vientos, que son:
el viento del norte, que tiene que ver con la lluvia; el del sur, con la corriente del Ro
Tolimn; el del este, con la helada; y el del oeste, con el sol. Esta explicacin forma
parte de un testimonio de don Erasmo Snchez Luna, sabedor comunitario de San
Miguel Tolimn.
172
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Grco 3
Movilizacin de comunidades de la regin del semidesierto.
30. Segn cuentan los abuelos, antes sala de la Capilla de El Divino Salvador. sta es
una capilla familiar propiedad de la familia ngeles, familia que descubri la mtica
imagen en el cerro del Frontn.
Fuente: Elaboracin propia.
ETNOGRAFA DE LA PEREGRINACIN. EL ALBA POR FIN LLEG
En San Miguel, San Pedro, Maguey Manso, El Patol, El Sabino, Horno de Cal,
Mesa de Ramrez, y en las comunidades de municipios vecinos como Cadereyta,
Ezequiel Montes y Coln, ya han comenzado los preparativos para su partida. En
San Pablo el alba anuncia el inicio de uno de los das ms relevantes para la comuni-
dad: la rememoracin del descenso de El Divino Salvador a esta tierra. Actualmente
la peregrinacin comienza en el templo principal
30
, donde el sacerdote da la bendi-
cin de salida y entonces la cruz de El Divino comienza a caminar.
GUANAJUATO
Cerro del Zamorano
Coln
Peamiller
Ezequiel Montes Permetro de la
regin que peregrina
San Pedro
San Pablo
Pea de Bernal
San Miguel
Cerro del Frontn
Cadereyta
Maguey Manso
173
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
La ruta de la peregrinacin sigue cada ao, paso a paso, un orden establecido
por la tradicin. El primer punto sagrado donde se detiene la romera es llamado El
Tanque. Este lugar se recuerda como el sitio donde antes los abuelos peregrinos se
refrescaban y aprovisionaban agua para su andar. Cuentan que cuando se han por-
tado bien, El Tanque tiene agua, pero cuando se portan mal, se seca. El paso por este
lugar es justo a las 12:00 del da, momento exacto en que el sol llega a su esplendor.
Los pasos continan y se dirigen cuesta arriba. Ahora los peregrinos acompaados
de rezanderos, msicos cargueros y la imagen de El Divino siguen hasta el siguiente
punto que es llamado El Puerto. Ah se puede observar cmo van convergiendo
nuevos caminos donde se suman las rutas de los peregrinos procedentes de diver-
sas comunidades. En el trayecto se escucha Ya llegaron los de Maguey Manso;
All andan los de Coln Este lugar se sita entre dos montes, lo cual hace que
se sienta una corriente de aire, a la cual se atribuye origen sagrado, se dice que es
el aliento del Divino Salvador. Siguiendo el camino se llega a un lugar llamado El
Encuentro. En este lugar se detiene la peregrinacin para descansar y comprar en
puestos ambulantes las ltimas raciones de agua y comida. Es el ltimo sitio hasta
donde se puede acceder en automvil. A partir de ah slo se puede seguir a pie y
es donde los peregrinos sealan: ahora s comienza la verdadera peregrinacin.
31
Luego de haber montado la cuesta durante unas cuatro horas, entre caminos de
tierra angostos y resbaladizos, se llega a la siguiente parada del camino, llamada El
Huizache. Es un punto intermedio entre el arriba y el abajo. Los peregrinos dicen
que es la mitad o centro del trayecto. Su paisaje es el nico punto verde que ofrece
sombra y frescura en medio de un cerril sendero pintado de colores grises y ocres
32
.
31. En ese lugar, los peregrinos buscan una piedra para llevarla cargando. Cuentan que
la piedra es del tamao de los pecados de uno. Cuando el cansancio se hace mayor,
mucha gente se quita el sudor con la piedra y se hace una limpia de piedra, la cual
entienden como la limpieza del cansancio y la renovacin de fuerzas para seguir cami-
nando. Estas piedras posteriormente se depositan en el calvario de las nimas, lugar
que precede al umbral de acceso a la cima del cerro.
32. Cuentan los abuelitos que ah fue el lugar donde se pararon los primeros [peregri-
nos] para poder descansar. Haca tanto sol y lo nico que exista era el huizache, que
entonces El Divino prometi tener siempre sombra en ese lugar para que los peregri-
nos pudiesen descansar.
174
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Grco 4
Ruta de la peregrinacin desde San Pablo.
Fuente: Centro INAH; Quertaro.
En todas las paradas del trayecto se realiza un ritual para dar gracias y
para pedir fuerza para continuar el camino, pero en este punto, El Huizache, se
desarrolla uno de los ms importantes dentro de la cosmovisin de los pueblos de
esta regin: es la oracin de los cuatro vientos. Comienza con la colocacin de El
Divino Salvador entre los brazos de El Huizache; dicen los peregrinos que ese es su
trono, al momento que van ofreciendo ceras y ores en un nicho de piedra que est
al pie del rbol. Cuando la campana dispone orden, todos los peregrinos se congre-
gan mirando de frente a El Divino y los rezanderos comienzan a dirigir el ritual,
en espaol y en otom. De acuerdo con las personas, lo que se habla en lengua son
plegarias que tienen que ver con la peticin que se le hace a El Divino para interceder
por las benditas nimas del purgatorio y por todos los peregrinos, porque los muertos del
purgatorio son peregrinos que buscan llegar al descanso eterno. Esta parte del ritual
lleva consigo una carga de emotividad adicional, ya que cuando el rezo culmina, las
mujeres rompen en llanto y chillidos estridentes, al mismo tiempo que envuelven
sus cabezas con sus rebozos en seal de dolor y aiccin. Ellas lloran por el des-
canso de los muertos y para que se les perdonen sus pecados, arguye don Sabino,
rezandero de San Pablo.
175
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
En ese momento se arroja una gran cantidad de copal al sahumador y el
rezandero lo toma en sus manos y lo pone a lo alto haciendo un movimiento en
forma de cruz. Aqu comienza a ofrecer palabras de consuelo y aliento a los peregri-
nos, para restaurar el equilibrio emocional del ritual, al tiempo que habla de la bue-
naventura y de las bendiciones que El Divino le expresa a todo su pueblo. Entonces
vuelven a sonar las campanas y el rezandero reparte bendiciones a los lugares sagra-
dos que marcan el territorio. Primero se dirige a la Pea de Bernal, luego a Maguey
Manso, al cerro del Zamorano, a la comunidad de San Pablo y nalmente regresa
al lugar donde comenz el movimiento, al cual le llama el centro. Terminado este
movimiento, naliza el ritual y el rezandero dice: que prendan el fuego, ya es hora
de comer.
Grco 5
La bendicin a los cuatro vientos
Fuente: Elaboracin propia.
176
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Es as que en el trayecto se hace un lapso para la comida y el descanso. Luego
se reanuda la andanza. Cuando el rezandero lo indica, todos se ponen en marcha. El
siguiente lugar donde se detiene la imagen es el Calvario. Este sitio est al pie de la
cima de cerro. El Calvario est dedicado a los mecos, los primeros que iniciaron esta
costumbre; se les recuerda como los fundadores de esta devocin. Para entonces el
sol se pierde entre los cerros, el aire fresco envuelve a los peregrinos, falta poco para
llegar. Despus de saludar el lugar de los mecos, por n se llega a la cima del cerro
del Frontn, lugar donde, cuenta el mito, se aparece El Divino Salvador. En una
capilla construida en la cima del cerro, se deposita la imagen y se le arregla un altar
al cual, durante toda la noche, acuden indgenas de la regin a rendir culto. En ese
momento los peregrinos han improvisado viviendas en la cima, parece un poblado
nuevo. Entre las casas se escucha hablar a los viejos el idioma, se recuerdan historias
de grandes milagros, se enciende la memoria de los compadres de antao y la msica
converge dndoles aliento a los peregrinos, que en la madrugada seguirn subiendo.
A media noche, en la cima del cerro, se realiza el ltimo ritual del da. ste es dedi-
cado a las benditas nimas de los muertos. Cada familia peregrina pone una jarra de
chocolate en el suelo, el cual se acompaa con veladoras y ores rojas. El rezandero
coloca las cruces de nimas
33
al frente de la ofrenda, simbolizndolas como el padre
y la madre. A partir de ellas se traza una genealoga con la distribucin de las jarras
de chocolate de cada familia, poniendo a las familias ms viejas antes de las jvenes.
En otom y en espaol se comienza a pedir por la gran familia, por nuestra gente
34
,
recordando tambin a los antepasados y pidiendo por los jvenes y los nios. Al da
siguiente comienza la actividad con una misa presidida por el sacerdote del pueblo.
Terminado esto, se desciende a la imagen e inicia el regreso de los peregrinos a sus
comunidades. Algunos caminantes se suman a la peregrinacin que se dirige hacia el
cerro del Zamorano para celebrar el 3 de mayo, el da de la Santa Cruz.
Es la sntesis de un complejo ritual que comparte los habitantes de una
extensa regin que involucra a gente del municipio de Tolimn, de Coln, de Eze-
quiel Montes, pero tambin, aunque en menor intensidad, a personas de los muni-
cipios de Peamiller y San Joaqun.
33. Estas cruces son dedicadas a los fundadores del ritual, a los abuelos chichimecos.
34. As comienza la oracin: Pedimos por el primer carguero, por el primer albero, por el
primer tenanche y por el primer compadre, por la primer familia, por la primer danza
y el primer mayor
177
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
ANLISIS Y CONCLUSIONES
En la regin analizada se puede hablar de puntos sagrados donde se desarrolla un
complejo ritual que comparten varias comunidades. El cerro del Zamorano, la Pea
de Bernal, el cerro del Frontn y la cruz de Higuerillas, congregan devotos en la
celebracin de rituales que son unidades conectadas dentro del sistema festivo del
pueblo chichimeca-otom. En este complejo ritual se comparten smbolos, se inter-
cambian historias, se recuerdan personajes, se revaloran expresiones y se rescatan
rezos en la lengua materna.
Las peregrinaciones ocupan un lugar relevante del patrimonio cultural de
un pueblo. Entre ellas se puede mencionar la reconquista de un territorio histrico.
En el semidesierto, las peregrinaciones han sido el pretexto para seguir estructu-
rando una conguracin tnica regional. El intercambio de imgenes peregrinas
ha sido una buena excusa para reconstituir los elementos tnicos del grupo. As, los
senderos se transforman en autopistas simblicas al tiempo de ser caminados. En
ellos circula todo tipo de intercambio, ya sea humano, mstico, material o discur-
sivo, y los que participan de ese ritual impregnan su vida mediante una identidad
producida en el andar.
Es interesante observar que en esta regin el fenmeno aparicionista est
muy arraigado al mbito ritual de las comunidades. Las cruces aparecidas son un
sistema complejo de signicados que encierran mltiples lecturas para el pueblo
chichimeca-otom. La cruz que lleva en su interior la analoga de los cuatro vientos,
tambin involucra la gura de las nimas de los muertos, la presencia de los mecos o
chichimecos, a la vez que tiene relacin con la cruz de Jesucristo y la cruz donde se
encuentran guardados los smbolos de la aparicin. La apropiacin de la cruz como
un smbolo emblemtico de esta regin, pone de maniesto la estrategia simblica
que este pueblo ha elaborado a lo largo de los aos, donde perviven creencias ligadas
al fenmeno cultural mesoamericano, al mbito de Aridoamrica y al catolicismo.
Turner expresa lo anterior de la siguiente forma es a travs del manejo de los mitos
y las imgenes, que el devoto entra en contacto ntimo con las poderosas represen-
taciones que representan los elementos fundamentales de su fe (Turner, 1978:86).
178
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Grfco 6
Territorio sagrado en San Pablo.
Fuente: Centro INAH-Quertaro
Es en la construccin de una identidad colectiva, donde las historias distintas apelan
a sus similitudes de origen compartido. Es donde las tradiciones de pueblos distan-
tes se vuelven cercanas, donde los elementos identitarios ya no slo se recuerdan,
sino que se viven. Es entonces que la costumbre deja de ser arcaica para convertirse
en dinmica; as, los smbolos que se practican se reconguran y subsisten. Se trata
de una energa renovadora que vuela por los cuatro vientos, mientras que los ind-
genas de las comunidades participantes no slo recuerdan, sino que reviven a su
pueblo, en esta eterna lucha de peregrinar o morir.
GUANAJUATO
Cerro del Zamorano
Peamiller
Territorio Sagrado San Pablo, Tolimn
Territorio Sagrado
de San Pablo
Ruta de la peregrinacin
Lugares sagrados
mencionados por el rezadero
Pea de Bernal
San
Miguel
Higuerillas
Cadereyta
Maguey Manso
San Pablo
Cerro del Frontn
Coln
San Pedro
N
S
Ezequiel Montes
179
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Barabas, Alicia
1995 El aparicionismo en Amrica Latina: Religin, territorio e
identidad, en Ana Bella Prez Castro (coord.) La identidad:
Imaginacin, recuerdos y olvidos. Mxico, UNAM, pp. 29-47.
Bartolom, Miguel
1997 Gente de costumbre y gente de razn. Mxico, Siglo XXI/INI.
Berger, Peter y Thomas Luckman
2001 La construccin social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu
editores.
Bravo, Carlos
1994 Territorio y espacio sagrado, en Carlos Garma y Roberto
Shadow (coords.) Las peregrinaciones religiosas: una aproxima-
cin. Mxico, UAM-Iztapalapa, pp. 39-49.
Carrasco, Pedro
1950 Los otomes. Cultura e historia prehispnica de los pueblos meso-
americanos de habla otomiana. Mxico, UNAM/INAH.
Castillo Escalona, Aurora
2000 Persistencia histrico-cultural San Miguel Tolimn. Mxico, UAQ/
INI.
Chemin Bssler, Heidi
1993 Las capillas oratorio otomes de San Miguel Tolimn. Mxico, FCE/
CONACULTA.
Duverger, Christian
1996 La conversin de los indios de la nueva Espaa. Mxico, FCE.
Eliade, Mircea
1999 Lo Sagrado y lo profano. Madrid, Paids.
180
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Espinosa Pineda, Gabriel
1996 El medio natural como estructurador de la cosmovisin: el caso
mexica, en Cuicuilco. Nueva poca, vol. 2, nm. 6, enero-abril,
pp. 51-74.
Galinier, Jacques
1990 La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomes.
Mxico, UNAM/CEMCA/INI.
Garma, Carlos
1994 La peregrinacin de Iztapalapa al Tepeyac, en Carlos Garma
y Roberto Shadow (coords.) Las peregrinaciones religiosas: una
aproximacin. Mxico UAM-Iztapalapa, pp. 65-81.
Gimnez, Gilberto
1978 Cultura popular y religin en el Anhuac. Mxico, Centro de
Estudios Ecumnicos.
INEGI
2001 Cuaderno estadstico Municipal, Tolimn, Quertaro de Arteaga.
Mxico, Gobierno del Estado de Quertaro de Arteaga.
INI
2001 Indicadores de poblacin. Delegacin Regional Quertaro-Gua-
najuato, 2000, Quertaro. Mxico, INI
Lpez Austin, Alfredo
1990 Los mitos del Tlacuache. Mxico, Alianza Editorial Mexicana.
Oliver Vega, Beatriz
1998 Han muerto los dioses ha-hu o existe un resurgimiento de
los mismos?, en Estudios de cultura otopame, ao I, nm. 1, pp.
215-238.
Pia Perusqua, Abel
2002 La peregrinacin otom al Zamorano. Mxico, Universidad Aut-
noma de Quertaro.
181
TERRITORIO E IDENTIDAD TNICA. LA PEREGRINACIN A EL DIVINO SALVADOR
Prieto Hernndez, Diego y Beatriz Utrilla Sarmiento
2002 Ya tolonij. Las capillas familiares otomes y el culto de los
antepasados, en El Heraldo de Navidad. Quertaro, Impresos
de Santiago, pp. 17-24.
Portal, Ana Mara
1994 Las peregrinaciones y la construccin de fronteras simblicas,
en Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (coords.) Las pere-
grinaciones religiosas: una aproximacin. Mxico, UAM-Iztapa-
lapa, pp.141-153.
Shadow, Robert y Mara J. Rodrguez-Shadow
1994a La peregrinacin religiosa en Amrica Latina: enfoques y pers-
pectivas, en Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (coords.)
Las peregrinaciones religiosas: una aproximacin. Mxico, UAM-
Iztapalapa, pp. 15-39.
1994b Smbolos que amarran, smbolos que dividen: hegemona e
impugnacin en una peregrinacin campesina a Chalma, en
Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (coords.) Las peregri-
naciones religiosas: una aproximacin. Mxico, UAM-Iztapalapa,
pp. 81-141.
Turner, Victor
1999 La selva de los smbolos. Mxico, Siglo XXI editores.
Turner, Victor y Edith Turner
1978 Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological pers-
pectives. Oxford, Basil Blackwell.
Van Gennep, Arnold
1986 Los ritos de paso. Barcelona, Taurus.
Varela, Roberto
1994 Procesiones y peregrinaciones, santos patrones y estandartes,
en Carlos Garma Navarro y Roberto Shadow (coords.) Las pere-
grinaciones religiosas: una aproximacin. Mxico, UAM-Iztapa-
lapa, pp. 225-237
182
SANTUARIOS, PEREGRINACIONES Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Vzquez Estrada, Alejandro
2004 Por los caminos de la devocin, identidad y territorio entre los
chichimeca-otomes del semidesierto queretano. Mxico, Tesis de
licenciatura, Universidad Autnoma de Quertaro, Facultad de
Filosofa.
2005 Los espacios de la sacralidad entre los ho del semidesierto
queretano, en Mara Elena Molina (coord.) Estudios antropo-
lgicos de los pueblos otomes-chichimecas en Quertaro. Mxico,
CONACULTA-INAH: 44-54.
También podría gustarte
- Breve Tratado de Historia de Las ReligionesDocumento7 páginasBreve Tratado de Historia de Las ReligionesbAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte PrecolombinoDocumento19 páginasHistoria Del Arte PrecolombinoNatalia Belén AriasAún no hay calificaciones
- Ceremonia de Levantamiento de La CruzDocumento12 páginasCeremonia de Levantamiento de La CruzAdrianValverde73% (15)
- Cosmovisión y Religiosidad AndinaDocumento16 páginasCosmovisión y Religiosidad AndinaAvelar JuniorAún no hay calificaciones
- La Religiosidad Popular. Gilberto Giménez PDFDocumento13 páginasLa Religiosidad Popular. Gilberto Giménez PDFpedroirulaAún no hay calificaciones
- Los MayasDocumento159 páginasLos MayasArvitritoAún no hay calificaciones
- La Peregrinación Mexica.Documento71 páginasLa Peregrinación Mexica.Libcad LaberintoAún no hay calificaciones
- La Guerra en El Imperio Azteca PDFDocumento621 páginasLa Guerra en El Imperio Azteca PDFAlberto Domínguez Martínez100% (2)
- Ritos Andinos y Concepcion Del MundoDocumento16 páginasRitos Andinos y Concepcion Del Mundoraul0% (1)
- TP1 El Señor de Los MilagrosDocumento17 páginasTP1 El Señor de Los MilagrosJose Isla HidalgoAún no hay calificaciones
- El Curanderismo Onírico BruningDocumento20 páginasEl Curanderismo Onírico BruningVictor Alfonso Benitez Corona100% (1)
- El Calendario y La Historia MayaDocumento40 páginasEl Calendario y La Historia MayaHector Noé0% (1)
- Cosmovisión, Ritual e Identidad de Los Pueblos Indígenas de MéxicoDocumento7 páginasCosmovisión, Ritual e Identidad de Los Pueblos Indígenas de MéxicoMayra Alejandra Vargas CortesAún no hay calificaciones
- La Memoria Onírica Al Pie de La Sierra NevadaDocumento15 páginasLa Memoria Onírica Al Pie de La Sierra NevadaVictor Alfonso Benitez CoronaAún no hay calificaciones
- El Simbolismo de La Cueva1Documento26 páginasEl Simbolismo de La Cueva1Sergio Zared Wall GuzmánAún no hay calificaciones
- Cemca 873 PDFDocumento176 páginasCemca 873 PDFMelinna Guerrero RomoAún no hay calificaciones
- Ritos Andinos y Concepcion Del Mundo PDFDocumento16 páginasRitos Andinos y Concepcion Del Mundo PDFGrafisol PexAún no hay calificaciones
- Barabas, Alicia - Conferencia MexicoDocumento12 páginasBarabas, Alicia - Conferencia MexicoNatalia BoffaAún no hay calificaciones
- Fiesta de San Pedro y San PabloDocumento30 páginasFiesta de San Pedro y San PabloAlfredo DoradoAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento4 páginas1 PBJesús Felipe Jaimes VillamizarAún no hay calificaciones
- Espacios CeremonialesDocumento4 páginasEspacios CeremonialesMarco Antonio Bezares CabreraAún no hay calificaciones
- Cosmovisión y Religiosidad AndinaDocumento10 páginasCosmovisión y Religiosidad AndinaJORGE OCTAVIO VELAZCO TEJADAAún no hay calificaciones
- Contenido Bloque IV CosmogoníaDocumento16 páginasContenido Bloque IV Cosmogoníayobani canastujAún no hay calificaciones
- El Santuario Del HonguitoDocumento27 páginasEl Santuario Del HonguitoAle JandreAún no hay calificaciones
- FAJARDO 2014 Discursos Conversion Conflictos Huicholes EvangelistasDocumento23 páginasFAJARDO 2014 Discursos Conversion Conflictos Huicholes EvangelistasAzucena Citlalli JasoAún no hay calificaciones
- Ramiro SL 9Documento22 páginasRamiro SL 9Ramiro GomezAún no hay calificaciones
- Sitios Sagrados en Territorios IndigenasDocumento43 páginasSitios Sagrados en Territorios IndigenasJavier Vazquez100% (2)
- Culto Muertos en LimaDocumento10 páginasCulto Muertos en LimaMarlon RochaAún no hay calificaciones
- Culto A La Muerte en Nueva EspañaDocumento5 páginasCulto A La Muerte en Nueva EspañaFailord100% (1)
- Sincretismo, Borrador de Una Apreciación Del Sincretismo en BoliviaDocumento5 páginasSincretismo, Borrador de Una Apreciación Del Sincretismo en BoliviaGustavo Zelaya100% (1)
- Víctor Madrigal. Conversiones, Transiciones y Nuevas Metáforas.Documento28 páginasVíctor Madrigal. Conversiones, Transiciones y Nuevas Metáforas.Victor MadrigalAún no hay calificaciones
- El Lenguaje de Las Ofrendas Votivas en La Sabana de BogotáDocumento16 páginasEl Lenguaje de Las Ofrendas Votivas en La Sabana de BogotáRobertoLlerasPerezAún no hay calificaciones
- Velasco Toro, José. Líneas Temáticas para El Estudio de Los SantuariosDocumento35 páginasVelasco Toro, José. Líneas Temáticas para El Estudio de Los SantuariosHéctor ReyesAún no hay calificaciones
- La Veneración de Los Cristos Negros y Morenos en El México ColonialDocumento13 páginasLa Veneración de Los Cristos Negros y Morenos en El México Colonialenidbarragan765Aún no hay calificaciones
- RPC006Documento19 páginasRPC006Paurake MantarrayaAún no hay calificaciones
- Cap. 0. Introduccion. El Hombre Homo ReligiosusDocumento30 páginasCap. 0. Introduccion. El Hombre Homo ReligiosusVíctorSánchezAún no hay calificaciones
- Gabriela RamosDocumento11 páginasGabriela RamosAlber Quispe EscobarAún no hay calificaciones
- Documento Final Historia Del ArteDocumento7 páginasDocumento Final Historia Del ArteNoelia AvalosAún no hay calificaciones
- Tradición OralDocumento3 páginasTradición OralCarlos ChenAún no hay calificaciones
- 2 - El Método en El Estudio de Las Culturas Andinas V.2Documento6 páginas2 - El Método en El Estudio de Las Culturas Andinas V.2Centro De Estudios Humanistas De las AméricasAún no hay calificaciones
- Catequesis y RitualidadDocumento27 páginasCatequesis y RitualidadJuan EspinosaAún no hay calificaciones
- Fiestas Rel en El NOADocumento21 páginasFiestas Rel en El NOAMartín SessaAún no hay calificaciones
- El Hecho Religioso PDFDocumento11 páginasEl Hecho Religioso PDFCristina CanoAún no hay calificaciones
- Popol VuhDocumento17 páginasPopol VuhNestor RamosAún no hay calificaciones
- La Religión de La Civilización MayaDocumento11 páginasLa Religión de La Civilización MayaJuan BolomAún no hay calificaciones
- Festividades y Carnavales ReligiososDocumento6 páginasFestividades y Carnavales ReligiososJORGE CAMILO VALDENEGRO CONTRERASAún no hay calificaciones
- M. Teresa Prado (1985) - Manifestaciones de Religiosidad Popular Como Expresión de La Identidad Cultural HispanoamericanaDocumento11 páginasM. Teresa Prado (1985) - Manifestaciones de Religiosidad Popular Como Expresión de La Identidad Cultural HispanoamericanaDalma RiverosAún no hay calificaciones
- Cultura La AguadaDocumento10 páginasCultura La AguadaAilen Velazco0% (1)
- Todos Santos Dia de Difuntos y Alma Kach PDFDocumento20 páginasTodos Santos Dia de Difuntos y Alma Kach PDFDiego PinedaAún no hay calificaciones
- García Souza, Paloma. Santos y TransformacionesDocumento118 páginasGarcía Souza, Paloma. Santos y TransformacionesHéctor ReyesAún no hay calificaciones
- Lectura 8Documento16 páginasLectura 8Andrew NovoiraAún no hay calificaciones
- ArteDocumento3 páginasArteYosmar coromoto Henriquez BolivarAún no hay calificaciones
- Relaciones Interculturales y Cambios en La Cultura LocalDocumento4 páginasRelaciones Interculturales y Cambios en La Cultura Localrm mAún no hay calificaciones
- Cemca 873 PDFDocumento176 páginasCemca 873 PDFanaid_ortíz_5Aún no hay calificaciones
- Raspadura EccehomoDocumento116 páginasRaspadura Eccehomoelgione0% (3)
- Adopcion y Memoria de Los Dioses AndinosDocumento14 páginasAdopcion y Memoria de Los Dioses AndinosLuis LuyoAún no hay calificaciones
- Las Piedras Tacitas Como Enclaves CulturalesDocumento13 páginasLas Piedras Tacitas Como Enclaves CulturalesMarcos Alonso Moncada AstudilloAún no hay calificaciones
- La Religión de Los Pueblos NahuasDocumento3 páginasLa Religión de Los Pueblos NahuasAaron Sebastian Coronado CarmonaAún no hay calificaciones
- 16mariana Masera1Documento17 páginas16mariana Masera1Angelica CrescencioAún no hay calificaciones
- Tema 8 Barroco FinalDocumento18 páginasTema 8 Barroco FinalMiriam DiazAún no hay calificaciones
- GuberDocumento13 páginasGuberAlejandro PachecoAún no hay calificaciones
- Cosmogonia Maya en PDFDocumento5 páginasCosmogonia Maya en PDFKar El100% (1)
- Los Caciques de Jauja Ante La Muerte PRDocumento22 páginasLos Caciques de Jauja Ante La Muerte PRarqueolisAún no hay calificaciones
- La Religion en MesoamericaDocumento17 páginasLa Religion en MesoamericaPatricioVCAún no hay calificaciones
- En Que Consiste El Juego de La Pelota MayaDocumento2 páginasEn Que Consiste El Juego de La Pelota MayaBryan Luna100% (3)
- Teotihuacan Teotenango MalinalcoDocumento9 páginasTeotihuacan Teotenango MalinalcoMarycarmenLópez100% (1)
- Morales, Martha - DE RAIZ CuitlachcoyotlDocumento11 páginasMorales, Martha - DE RAIZ CuitlachcoyotlPaty MoralesAún no hay calificaciones
- Tabla de CulturasDocumento2 páginasTabla de CulturasMariana Flores Hernandez100% (1)
- Exposicion TeotihuacanosDocumento10 páginasExposicion TeotihuacanosMARGARITA DE LA PEÑAAún no hay calificaciones
- Tarea de Clase 1Documento4 páginasTarea de Clase 1Seiris PantojaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Remedial 5toDocumento49 páginasCuadernillo Remedial 5toRaul GCAún no hay calificaciones
- Lenguas IndigenasDocumento23 páginasLenguas IndigenasgregoriotqtmAún no hay calificaciones
- Monte Alban y ZaachilaDocumento69 páginasMonte Alban y ZaachilaMaarten JansenAún no hay calificaciones
- Evolución Agrícola en El Perú - S7Documento18 páginasEvolución Agrícola en El Perú - S7Carlos Mendoza HernándezAún no hay calificaciones
- Cultura OtomíDocumento2 páginasCultura OtomíJUAN CARLOS VELAZQUEZ AVENDAÑOAún no hay calificaciones
- Poqomchí (Etnia)Documento2 páginasPoqomchí (Etnia)Ander JalalAún no hay calificaciones
- Cultura MayaDocumento2 páginasCultura Mayajonathan chavezAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La Historia de La Educación en MéxicoDocumento2 páginasAntecedentes de La Historia de La Educación en MéxicoERIKAAún no hay calificaciones
- Cronograma Literatura Hispanoamericana I 2021Documento3 páginasCronograma Literatura Hispanoamericana I 2021Rass Rass RafinhaAún no hay calificaciones
- TeotihuacánDocumento21 páginasTeotihuacánBrenda Meza SuarezAún no hay calificaciones
- Beatriz Braniff Caminos y MercadosDocumento24 páginasBeatriz Braniff Caminos y MercadosAlberto Duran IniestraAún no hay calificaciones
- 2° Cuadernillo de Reforzamiento AlumnoDocumento63 páginas2° Cuadernillo de Reforzamiento Alumnoconchita marin ballinasAún no hay calificaciones
- Examen 4to Grado Septiembre B1 2019-2020.LISTODocumento9 páginasExamen 4to Grado Septiembre B1 2019-2020.LISTOIsabel MurilloAún no hay calificaciones
- Agricultura y Arquitectura AztecaDocumento13 páginasAgricultura y Arquitectura AztecaGaby RodryAún no hay calificaciones
- OlmecasDocumento13 páginasOlmecasejfedeliAún no hay calificaciones
- 2013 Historia Antigua de Durango Punzo y HersDocumento498 páginas2013 Historia Antigua de Durango Punzo y HersVictor Manuel Gomez MartinezAún no hay calificaciones
- Clase 3 PET Americana 2021Documento11 páginasClase 3 PET Americana 2021Sofía Amelia Salvador Cárdenas100% (1)
- Analisis Del Libro El Popol VuhDocumento4 páginasAnalisis Del Libro El Popol VuhZulay Yoliver GómezAún no hay calificaciones
- Planeacion 2da. Semana Octubre.Documento6 páginasPlaneacion 2da. Semana Octubre.Jhonatan Cortes NievaAún no hay calificaciones