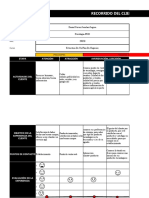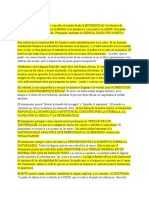Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Adela Cortina Etica de Las Drogas PDF
Adela Cortina Etica de Las Drogas PDF
Cargado por
Pedro Ojeda0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas12 páginasTítulo original
224662538 Adela Cortina Etica de Las Drogas PDF
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas12 páginasAdela Cortina Etica de Las Drogas PDF
Adela Cortina Etica de Las Drogas PDF
Cargado por
Pedro OjedaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
27
La prevencin es enfocada desde un aspecto considerado central por la autora: la in-
fluencia de la cultura y de sus valores.
La cultura se configura desde aquellos valores a los que concedem os prioridad. Exis-
ten en nuestra cultura valores que son considerados com o valores de riesgo y otros,
por el contrario, valores de em poderam iento. Em poderar a las gentes y sus capacida-
des para llevar adelante proyectos de vida que les haga felices es una form a de acer-
carse a la prevencin.
R E VI S TA TR I M E S TR AL
D E L A AS O C I AC I N
P R O YE C TO H O M B R E
Jvenes, valores y sociedad siglo XXI
O fic. d ifu si n : C / O sa M ayo r, 1 9 .
2 8 0 2 3 Aravaca. M ad rid . E sp a a.
Te l. : 9 1 ) 3 5 7 0 1 0 4 . F ax: 9 1 ) 3 0 7 0 0 3 8
E -m ail: p re n sa@ p ro ye cto h o m b re . e s
www. p ro ye c to h o m b re . e s
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
PALABRAS CLAVE: tica, em-
poderamiento, felicitante, valo-
res, valores de riesgo, valores de
empoderamiento, prevencin,
consumo de drogas expropiador.
ILU STR A C IO N ES: A lberto U rdiales
ADELACORTINA
Adela Cortina es catedrtica de
tica y Filosofa Poltica en la
Universidad de Valencia. Ha
sido profesora visitante en la
Uni versi dad de Louvai n-l a-
Neuve, en la Vrije Universitet
(Amsterdan), y en las Universi-
dades de Notre Dame (USA) y
Cambridge (UK).
Es directora de la Fundacin
TNOR, vocal de la Comisin
Nacional de Reproduccin Hu-
mana Asistida, vocal del Conse-
jo Asesor del Ministerio de Sani-
dad y Consumo y directora del
Programa Interuniversitario de
Doctorado, con Mencin de Ca-
lidad, "tica y Democracia".
Entre sus libros cabe recordar:
Por una tica del consumo(Tau-
rus, 2002), Construir confianza
(Ed., Trotta, 2003), Razn pbli-
ca y ticas aplicadas (Coed.,
Tecnos, 2003) y ti ca de l a
razn cordial (Nobel, 2007).
PROYECTO
H
O
M
B
R
E
1. QU ES LA TICA
En los ltim os tiem pos asistim os a
una proliferacin de charlas sobre tica,
pero si preguntam os a la gente qu es
eso de la tica nos encontram os con un
gran desconocim iento. Es im portante
definir, en prim er lugar, qu es la tica,
ya que -al parecer- se ha convertido, en
un tem a de m oda. Yo dira, que m s
que de m oda, la tica es hoy da un
tem a de actualidad. D ecim os que algo
est de actualidad cuando pertenece a
la entraa de los hom bres y en un m o-
m ento determ inado, por alguna cues-
tin, aflora y se convierte en tem a de
debate, para un tiem po m s tarde vol-
verse a ocultar, pero es algo que sigue
estando siem pre ah, porque pertenece
a nuestro m odo de ser.
El trm ino tica viene del griego
thos, que significa carcter. Todos los
seres hum anos nacem os con un tem -
peram ento determ inado que no hem os
elegido pero, a m edida que tom am os
decisiones a lo largo de la vida vam os
generando unos hbitos, unas predis-
posiciones, a elegir en un sentido u
otro, a las que se da el nom bre de hbi-
tos y esos hbitos com ponen nuestro
carcter. C om o deca O rtega y G asset,
la m oral no es una especie de adita-
m ento que la gente se pone o se quita,
no es una caracterstica m s del ser hu-
m ano. Podem os estar altos de m oral o
estar desm oralizados, pero no pode-
m os ser am orales, es decir, no pode-
m os estar m s all del bien y del m al
(O rtega, 1947, p. 72).
As, las personas vam os eligiendo a
lo largo de la vida nuestro carcter.
C uando los hbitos que com ponen el
carcter nos predisponen a tom ar bue-
nas decisiones hablam os, segn el
m undo griego, de virtudes, cuando nos
llevan a tom ar m alas decisiones, habla-
m os de vicios. La virtud, en griego
aret, es la excelencia del carcter que
nos lleva a tom ar buenas decisiones.
D ecan los griegos y tenan toda la
razn, que puesto que no tenem os
m s rem edio que forjarnos un carcter,
lo m s inteligente es forjarse un buen
carcter. La tarea de nuestra vida es la
forja de un carcter y lo m s inteligente
es que ste sea bueno (A ranguren,
1994, pp. 171-180).
La forja del carcter guarda rela-
cin con el m edio y el largo plazo, ne-
cesita entrenam iento, com o cuando
los deportistas se preparan todos los
das para ser excelentes en su profe-
sin, o com o los q ue p ractican la
danza y la m sica entrenan todos los
das. N o se puede generar un buen ca-
rcter si no es en el m ed io y largo
plazo. D esgraciadam ente, es la nues-
tra una poca de cortoplacism o, y no
hay tiem po de forjarse un carcter, que
precisa del largo plazo. Es necesario el
entrenam iento diario para tener un
buen carcter, o lo que es lo m ism o,
para estar altos de m oral. D eca O rte-
ga, que lo interesante no era el ser
m oral o inm oral com o el estar alto de
m oral o estar desm oralizado. A todos
nos interesa estar altos de m oral por-
que el que est alto de m oral tiene
ganas de em prender tareas, de en-
frentar los retos vitales y de convertir
los problem as en oportunidades de
crecim iento.
Y hacia dnde hay que forjarse
ese carcter? H acia la tom a de decisio-
nes que sean justas y felicitantes. Exis-
ten dos aspectos centrales en la tica
que son la justicia y la felicidad. C uando
los griegos planteaban que la tica es la
forja del carcter para tom ar decisiones
que nos hagan felices, estaban plante-
ando la pregunta nm ero uno de la hu-
m anidad, qu es lo que nos hace feli-
ces? C reo que una de las grandes pre-
guntas que debem os hoy hacernos
aqu es precisam ente, si el consum o de
drogas hace felices a los jvenes o no,
cuestin que abordarem os m s tarde.
As pues, el carcter se va forjando
m ediante la tom a de decisiones justas
y felicitantes para ir encarnando en la
vida un conjunto de valores positivos.
Estos valores sirven para condicionar
el m undo y hacerlo habitable. A fin de
cuentas, igual que uno acondiciona su
casa, los valores de justicia, pruden-
cia, y solidaridad, son valores que nos
perm iten acondicionar nuestro m undo
y hacerlo habitable. Es im pensable un
m undo hum ano en el que nunca se
hablara de justicia, solidaridad e igual-
dad. U n m undo sin valores sera un
m undo inhum ano que no nos pode-
m os representar.
La tica, por tanto, no se refiere
tanto a prohibiciones com o al empode-
ramientode las personas. Suele haber
una visin de la tica bastante negativa,
segn la cual, los profesionales de la
tica son los que dicen lo que se debe
y no se debe hacer, lo que no se debe
tom ar, lo que se debe evitar. Y, de
hecho, es cierto que desde el cam po
de la investigacin cientfica a m enudo
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
28
A to d o s n o s i n te re sa e sta r a lto s d e m o ra l p o rq u e e l q u e
e st a lto d e m o ra l ti e n e g a n a s d e e m p re n d e r ta re a s, d e
e n fre n ta r lo s re to s vi ta le s y d e c o n ve rti r lo s p ro b le m a s
e n o p o rtu n i d a d e s d e c re c i m i e n to .
A fi n d e c u e n ta s, i g u a l q u e u n o a c o n d i c i o n a su c a sa , lo s
va lo re s d e ju s ti c i a , p ru d e n c i a , y s o li d a ri d a d , s o n va lo -
re s q u e n o s p e rm i te n a c o n d i c i o n a r n u e stro m u n d o y h a -
c e rlo h a b i ta b le .
los cientficos consultan a los profesio-
nales de la tica dnde estn los lm ites
de su investigacin. Efectivam ente, la
investigacin tiene lm ites, pero lo m s
interesante de la aportacin de la tica
no es poner lm ites, sino que tiene que
servir para em poderar a las personas
para que lleven adelante los planes de
vida que consideren que son felicitan-
tes (C ortina, 2007).
Aqu aparecen dos palabras que, a
m i juicio, son im portantsim as: empo-
deramiento y felicitante. La prim era de
ellas, em poderam iento, ha sido intro-
ducida en el lenguaje del saber sobre el
desarrollo hum ano por A m artya S en,
P rem io N obel de Econom a 1998, en
su enfoque de las capacidades. Segn
Sen, lo im portante cuando se habla de
desarrollo es averiguar cules son las
capacidades de las personas para lle-
var adelante los planes de vida que se
proponen. Y lo que propone Sen para
los program as de desarrollo es em po-
derar a las gentes, em poderar sus ca-
pacidades para que lleven adelante los
planes de vida que proyecten. A m i jui-
cio, eso es lo tienen que hacer tam bin
los planes de prevencin de drogas,
em poderar a las gentes y sus capaci-
dades para que lleven adelante proyec-
tos de vida que sean felicitantes.
La prim era vez que vim os en ingls la
palabra empowerment nos quedam os
im presionados, hasta que se nos ocu-
rri buscar en el D iccionario de la R eal
Academ ia Espaola y nos dim os cuen-
ta de que la palabra em poderam iento es
una palabra corriente de la lengua cas-
tellana. Em poderar a alguien es intentar
dar poder a sus capacidades para que
pueda llevar adelante los planes de vida
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
29
que persigue. D e tal m anera que cuan-
do hablam os de seres hum anos se
puede decir, con Inm anuel Kant, que las
personas son tanto el fin lim itativo com o
el fin positivo de nuestras actuaciones.
Son el fin lim itativo en el sentido de que
all donde se va a violar la dignidad hu-
m ana se debe poner lm ite: el lm ite de
nuestras actuaciones es la dignidad hu-
m ana. Pero con eso no basta, porque
afirm ar que alguien es digno no slo
quiere decir que no hay que violar sus
derechos, sino que hay que em poderar
sus capacidades. La afirm acin de la
dignidad no es slo lim itativa sino positi-
va (C ortina, 2007). Es necesario que la
poltica, la econom a, la universidad, la
enseanza, etc. traten de em poderar a
las gentes y no slo se dediquen a decir
donde estn los lm ites. Por eso, en te-
rrenos com o en el de la droga evidente-
m ente es m uy im portante que haya
prohibiciones o lim itaciones en casos
extrem os, pero lo m s im portante para
la prevencin no es la prohibicin sino el
em poderam iento.
Existe otro nivel de la tica, que es el
que nos recuerda que ese em podera-
m iento es el que perm ite que las perso-
nas se apropien de s m ism as y no se
expropien.
La palabra expropiacin es m uy co-
nocida cuando se habla de terrenos, y
la gente, cuando se trata de expropia-
ciones para construir algo pblico, se
pone m uy nerviosa, porque es eviden-
te que se va a pagar a un precio m s
bajo que lo que deseaban los dueos.
Sin em bargo, este trm ino no se suele
usar referido a las personas, cuando lo
m s im portante que puede hacer una
persona es apropiarse de s m ism a y no
expropiarse.
C uando alguien se expropia, ha
perdido el dom inio de s m ism o y ya no
es dueo de su vida, de sus acciones,
ya no es libre. Al fin y al cabo, libertad
quiere decir seoro. Escribir el guin de
la propia vida, de la propia novela, no
ser siervo, no ser esclavo, no ser al-
guien al que otros le acaban escribien-
do la vida. C reo que el principal proble-
m a en el consum o com pulsivo de dro-
gas es que la persona acaba expro-
pindose, ha perdido la propiedad
sobre s m ism a y sobre sus decisiones,
y ah es dnde, a m i juicio, em piezan los
grandes problem as, que la persona ya
no, es com o deca Sneca, artfice de
su propia vida.
Tenem os que aspirar a que todos
los seres hum anos sean artfices de su
propia vida, los autores de su novela. Y
esto slo es posible si nos dam os
cuenta, de que vivim os en un m undo
de seres hum anos interdependientes, y
de ninguna m anera independientes. Le
un artculo en un diario espaol, cuyo t-
tulo era El da de la interdependencia,
en el que se deca que los pases debe-
ran darse cuenta de que ya no es tiem -
po de celebrar el da de la independen-
cia, sino que debem os darnos cuenta
de som os interdependientes. C uando
un pas cree que puede organizar su
vida sin depender de los dem s, de
pronto aparece un atentado que nadie
se esperaba. N unca nadie puede cre-
erse autosuficiente.
As pues, la tica es la construccin
del carcter, la construccin de lazos,
interdependientes, que tiene que ver no
con acciones puntuales, sino con for-
m as de vida en las que nos inscribim os.
H ay quien piensa que la tica es una
asignatura m ara, pero m uchas veces
estas asignaturas son las m s im por-
tantes de la vida. U no puede tener m u-
chos conocim ientos cientficos pero ser
un autntico ignorante de lo que hace
felices a los seres hum anos. A lo m ejor
alguien no sabe tanta fsica o qum ica,
pero conoce el arte de ser feliz, y eso es
la autntica sabidura.
Es una pena que la tica naciera en
G recia peripatticam ente, discutien-
do cm o ser felices, y al final se haya
convertido en una asignatura de la que
exam inam os y sobre la que ponem os
notas. Acabam os haciendo exm enes
de todo, cuando lo interesante sera ha-
blar en voz alta sobre lo que verdadera-
m ente nos hace felices y sobre cm o
deberam os ser felices.
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E
30
2. PREVENIR EL
CONSUMO DE DROGAS
EXPROPIADOR
En definitiva, el consum o de drogas
que habra que prevenir es aquel que
lleva a expropiarse a una persona. N o
se trata de decir consum o cero, sino
de prevenir aquel consum o que lleva a
una persona a depender de una sus-
tancia, a dejar de ser la propietaria de
su propia vida. En ese sentido, se en-
tendera por drogodependienteaquel
que consum e de m odo com pulsivo,
que presenta signos de dependencia
psicofsica, que lleva una form a de vida
m s o m enos m arcada por esa depen-
dencia y que tiene diferentes grados de
patologa asociada al consum o de dro-
gas (Fund acin d e C iencias d e la
Salud, 2004).
Y cules son las causas del con-
sum o de drogas? D urante un tiem po se
pens que la causa era una sola, sin
em bargo, en los tiem pos que corren
hem os llegado a la conclusin de que
no hay una nica causa. Existen m lti-
ples causas de tipo psquico, fsico, so-
cial o de situacin am biental detrs del
consum o de drogas. N o se trata de una
cuestin individual sino de una situa-
cin intersubjetiva. Parece que los pro-
blem as que abordam os son problem as
del individuo y, sin em bargo, nuestros
problem as siem pre son problem as de
construccin social de la realidad, y
sta no es subjetiva, sino intersubjetiva.
Los principales problem as del ser hu-
m ano y sus causas no son individuales
sino intersubjetivos, ya que la construc-
cin del ser hum ano se da en una din-
m ica de intercam bio con los dem s su-
jetos y el am biente en el que nos en-
contram os.
En segundo lugar, el problem a en-
globa y afecta a los fam iliares, la escue-
la, al m edio, no es un solo am biente,
sino un com plejo de am bientes que re-
sultan afectados por el consum o.
En tercer lugar, para resolver los
problem as de prevencin se necesita
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
31
L o s p la n e s d e p re ve n c i n d e d ro g a s ti e n e n q u e e m p o -
d e ra r a la s g e n te s y s u s c a p a c i d a d e s p a ra q u e lle v e n
a d e la n te p ro ye c to s d e vi d a q u e se a n fe li c i ta n te s.
algn tipo de pacto entre los distintos
grupos. N o vale slo la actuacin de la
fam ilia o de los trabajadores, ni slo la
tarea de la escuela o los polticos para
resolver el problem a de la drogadic-
cin. Es uno de esos asuntos que re-
quiere un trabajo interdisciplinar, am n
de cooperativo.
C uando se ha tratado de la asisten-
cia a los problem as de la drogadiccin
se ha hablado de program as de droga
cero, de sustitucin, de program as
m ixtos de unos y otros, pero aqu ha-
blarem os de la prevencin desde un
aspecto central, que es el de la influen-
cia de la cultura y de sus valores en el
consum o com pulsivo de drogas. H a
costado m ucho tiem po darse cuenta
de que la cultura de una sociedad es un
elem ento que influye enorm em ente en
el hecho de que las personas consu-
m an de una form a com pulsiva, y por
eso uno de los aspectos que hay que
indagar es qu tipo de cultura tenem os
que hace que gentes sum am ente vul-
nerables se sum en a un consum o ex-
propiador y no felicitante para ellos.
La cultura, de alguna m anera, se
configura desde aquellos valores a los
que concedem os prioridad. Los valo-
res son m uy difciles de captar, son cua-
lidades positivas de las cosas que, para
ser captadas, necesita de un sujeto
que los capte: son siem pre relaciona-
les. N o los cream os nosotros partiendo
de cero, sino que estn en las perso-
nas, en las instituciones, en las cosas, y
son cualidades reales, pero no fsicas.
N o decidim os que nos gusta la justicia
y por eso es un valor, sino que la justicia
es una cualidad que existe com o valor,
y cuando estam os preparados para
captarlo, captam os el valor de la justi-
cia. Son cualidades reales de la perso-
nas, porque com ponen las cosas, for-
m an parte de ellas pero no son cualida-
des fsicas, com o puede ser la longitud
o el color.
Entre los autores que m s han tra-
bajado el tem a de los valores se en-
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
32
E l p ri n c i p a l p ro b le m a e n e l c o n su m o c o m p u lsi vo d e d ro -
g a s e s q u e la p e rso n a a c a b a e xp ro p i n d o se , h a p e rd i d o
la p ro p i e d a d so b re s m i sm a y so b re su s d e c i si o n e s.
L o s va lo re s s o n re la c i o n a le s , y n o re la ti vo s . R e la c i o -
n a le s q u i e re d e c i r q u e s e n e c e s i ta la e xi s te n c i a d e u n
va lo r y se n e c e si ta u n su je to c a p a z d e e sti m a r e l va lo r y,
p o r m u c h o q u e e xi sta u n va lo r, si n o h a y u n su je to c o n la
e sti m a ti va su fi c i e n te m e n te d e sa rro lla d a c o m o p a ra c a p -
ta rlo , e s c o m o si e l va lo r n o e xi sti e ra .
cuentran M ax Scheler y O rtega y G as-
set, entre otros (Scheler, 2001; O rtega,
1973). Para estos autores, los valores
son cap tad os p or una cap acid ad
nuestra que es la estimativa. Es funda-
m ental darse cuenta de que, de la
m ism a m anera que tenem os unos
sentidos para captar el color, el olor,
etc. tenem os una capacidad, que es la
estim ativa, que nos lleva a estim ar los
valores y a captarlos. Esta capacidad
no se identifica, en principio, con las
facultades del conocer intelectual-
m ente, porque el valor tiene otra cate-
gora. E stim arquiere decir saber
captar valores positivos y saber priori-
zarlos de tal m anera que en la jerarqua
situem os en el nivel m s alto los valo-
res que realm ente son m s elevados.
Saber estim arlos correctam ente quie-
re decir saber colocarlos en la jerar-
qua, en el nivel que realm ente estn
los m s altos y bajos.
Los valores son relacionales, y no
relativos. R elacionalesquiere decir
que se necesita la existencia de un valor
y se necesita un sujeto capaz de esti-
m ar el valor y, por m ucho que exista un
valor, si no hay un sujeto con la estim a-
tiva suficientem ente desarrollada com o
para captarlo, es com o si el valor no
existiera. C on lo cual, los valores no son
relativos, sino relacionales: m uy
bien puede haber valores universales,
pero se necesitan personas capaces
de captar el valor. C uando alguien tiene
la estim ativa atrofiada, es incapaz de
degustar los valores, y al igual que una
persona puede ser incapaz de degus-
tar un buen vino, pero la enologa es un
tipo de saber que se desarrolla y que re-
quiere un cierto aprendizaje, tam bin la
estim ativa requiere un cierto aprendiza-
je y un proceso de degustacin (C orti-
na, 2007, cap. 6).
En definitiva, una cultura se carac-
teriza por su estim ativa, es decir, por su
form a de priorizar valores, de poner
unos en prim er trm ino y otros, en lti-
m o lugar.
3. VALORES DE RIESGO,
VALORES DE
EMPODERAMIENTO
Partiendo de esta caracterizacin,
voy a exponer los diez valores de nuestra
cultura que a m i juicio- son valores de
riesgo para el consum o de drogas y que,
sin em bargo, se encuentran en un lugar
elevado. M s tarde expondr los diez
valores de em poderam iento, los que
previenen frente a los valores de riesgo.
3.1. VALORES DE RIESGO
1. Cortoplacismo.
En nuestra poca im pera el corto
plazo. El m undo de la em presa es un
buen ejem plo de ello. Los em presarios
se preguntan: cm o nos vam os a for-
jar un buen carcter en la em presa, si
tenem os que tom ar decisiones a corto
plazo? H ay que tom ar la decisin ya,
porque si no, la tom a el com petidor.
Y la cultura cortoplacista im pera en
la tom a de decisiones pero tam bin en
el disfrutar de la vida. C reo que, si hay
algo interesante en el libro de D aniel B ell
Las contradicciones culturales del ca-
pitalismo, es la afirm acin de que la in-
vencin de la tarjeta de crdito cam bi
nuestras vidas, perm iti consum ir ya y
pagar a m edio y largo plazo. C on lo cual
la estructura de nuestro tiem po cam bia
y lo m s im portante no es apoyarse en
el pasado para proyectar el futuro, sino
disfrutar el presente y aplazar los pagos
para el futuro.
En m i infancia las gentes trataban
de ahorrar para poder com prarse en el
futuro el piso, el coche, para poder
pagar los m edicam entos en la vejez.
Entonces el futuro tena una enorm e re-
levancia. Sin em bargo, con la invencin
de la tarjeta de crdito, el presente pasa
a prim er plano. Es en el presente cuan-
do puedo disfrutar y despus ya pago
en cm odos plazos. Y, con un poco de
suerte, si m e m uero en el cam ino, ya
pagarn m is herederos (B ell, 1977).
La idea clsica del carpe diem, dis-
fruta el m om ento, hace que el presente
se apodere de nosotros y perdam os
algo esencial de nuestro horizonte,
com o es el arte de hacer prom esas. Ya
deca N ietzsche que el hom bre es el
nico anim al capaz de hacer prom e-
sas. Las prom esas son para el futuro.
Los com prom isos son para el futuro.
Las responsabilidades son para el futu-
ro. C uando el presente se pone en pri-
m er lugar, se van perdiendo las nocio-
nes de com prom iso y de responsabili-
dad. C uando responsabilidad, com o
deca K ierkegaard, pertenece funda-
m entalm ente al m odo de vida tico, a
diferencia del m odo de vida esttico,
que responde a ese carpe diemdel dis-
frute ya, ahora, que deja aparcada la
prom esa.
2. Individualismo.
Las sociedades del m undo m oder-
no son sociedades donde im pera el in-
dividualism o. Sin duda la M odernidad
es la Era del Individuo, cuando la idea
de com unidad se retira a un segundo
puesto y em ergen los derechos de los
individuos con toda su fuerza. Junto a
esta em ergencia del individuo gana te-
rreno una form a determ inada de enten-
der la libertad: la libertad com o inde-
pendencia, com o no interferencia, lo
que se ha llam ado la libertad negativa.
Los que hayan ledo aquella fam osa
conferencia de B enjam in C onstant D e
la libertad de los antiguos com parada
con la de los m odernos, recordarn su
afirm acin de que lo que caracteriza al
m undo m oderno es poner en prim er
lugar la libertad negativa, que es la li-
bertad entendida com o independen-
cia: cada uno de nosotros tiene dere-
cho a un m bito en el que acta sin que
nadie est legitim ado para interferir en
l. Es, pues, una libertad de hacer en
ese m bito y, a la vez, el derecho a que
los dem s m e dejen hacer en l.
sta es la form a de entender la li-
bertad que irrum pe con el m undo m o-
derno y la que prevalece en l. Apareja-
da a l va la idea de libertad com o liber-
tad de consum ir.
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
33
3. La Era del Consumo.
C om o intent exponer en Por una
tica del consumo, nos parece que una
sociedad es tanto m s libre cuantas
m s posibilidades de consum o tiene
(C ortina, 2002). El consum o de m er-
cancas, cuanto m s am plio en posibi-
lidades, m ejor parece llevar aparejada
la felicidad o, por lo m enos, el aum ento
de bienestar, porque descubre m undos
nuevos, nos sum erge en nuevas expe-
riencias.
Y, en este contexto, el consum o de
drogas, ligado a form as de ocio y diver-
sin que lo incluyen, parece sum am en-
te prom etedor.
4. tica indolora.
Segn afirm a Lipovetsky en El cre-
psculo del deber, la nuestra es una
poca de tica indolora, en la que la exi-
gencia de los derechos se pone en pri-
m er lugar, pero no se est dispuesto a
asum ir la responsabilidad por las obli-
gaciones. Estam os en una poca en
que la gente no quiere or hablar de de-
beres, no quiere serm ones, pero no por
ello podem os afirm ar que estem os en
una poca carente de tica, porque la
gente s que exige sus derechos. A eso
se refiere Lipovetsky con el trm ino in-
dolora; una poca de individualism o
de deseos y no de deberes, derechos y
responsabilidades, de exigencias y no
de proyectos.
Estas caractersticas de las socie-
dades m odernas aparecen en las en-
cuestas realizadas a los jvenes sobre
valores. Y los valores de los jvenes no
son distintos de los valores de los adul-
tos. Los jvenes viven, en gran m edida,
de los valores de los adultos, pero no
de los valores que los adultos tuvim os
en nuestra juventud, sino de los que te-
nem os ahora.
5. Cambios que el individualismo
posibilita en las familias.
Es cierto que existen cam bios es-
tructurales en las fam ilias actuales y
que estos cam bios conllevan una gran
cantidad de riesgos, entre ellos el del
consum o de drogas, pero creo que es
el valor del individualism o inserto en las
fam ilias el m ayor valor de riesgo. Pare-
ce que la discusin se ha centrado en si
las fam ilias tienen que ser hom osexua-
les, heterosexuales, etc. pero se ha ol-
vidado el aspecto m s im portante de la
fam ilia y es que, sea cual fuere el tipo de
fam ilia que se tenga, lo im portante es
que quienes entren en ella estn dis-
puestos a asum ir las responsabilidades
por los dem s m iem bros del grupo y
por s m ism os.
En las encuestas realizadas a los j-
venes stos sitan a la fam ilia en prim er
lugar. La fam ilia es enorm em ente valo-
rada, porque es donde la gente en-
cuentra su asiento, su salvaguarda
econm ica, incluso la ayuda para en-
contrar un puesto de trabajo, pero en
una fam ilia donde sus m iem bros estn
dispuestos a disfrutar de las ventajas
de la fam ilia, pero no a asum ir las res-
ponsabilidades de la m ism a, el joven
queda realm ente desprotegido y el ries-
go de la drogadiccin es grande.
6. La exterioridad.
La exterioridad es uno de los gran-
des valores de nuestro tiem po. Vivim os
en un m undo volcado a la exterioridad,
que ha perdido la capacidad de refle-
xin. Por eso nos parece tan extraa y
lejana la cultura oriental, que tiene m s
presente la reflexin. El m undo de la re-
flexin y de la interioridad es funda-
m ental para los seres hum anos, y tanto
jvenes com o adultos estam os en un
m undo de exterioridades.
Es raro que hasta el m om ento no
haya sonado un m vil, porque no hay
conferencia en la que no suene un
m vil, y no slo que suene, sino que al-
guien se ponga a hablar tranquilam en-
te y a establecer un dilogo. A todos
nos resulta cotidiana la situacin en la
que uno se encuentra a cinco personas
con un m vil y cada uno de ellos est
hablando con otra persona, pero nin-
guno habla entre s. Y, sin em bargo,
para ser dueo de la propia vida es ne-
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
34
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
35
cesario reflexionar y apropiarse de s
m ism o; en caso contrario, al final que-
dam os vertidos a la expropiacin. Y
esto no es cosa de jvenes, sino un
problem a de todos.
7. La competitividad.
Vivim os en un m undo en el que el
valor de la com petitividad es un valor fun-
dam ental que m ueve a la gente, sobre
todo a la m s vulnerable, a buscar en l
su autoestim a. C ualquier persona que
trabaje en el m bito de las drogas sabe
que uno de los factores de riesgo es la
bsqueda de esa autoestim a fuerte, el
que quiere dem ostrar que es el que m s
puede, y es el valor de la com petitividad
el que se encuentra detrs de esa bs-
queda de autoestim a desm esurada.
8. Gregarismo.
G regarism o no es lo m ism o que so-
ciedad. S er gregario es, com o deca
N ietzsche, ser animal de rebao. El ani-
m al de rebao es el que busca ser
aceptado por el rebao, en gran parte
por necesidades psicolgicas. C om o
deca M aslow , todos los seres hum a-
nos tienen necesidad de ser aceptados
por el grupo. Pero una cosa es la nece-
sidad de que el grupo m e acepte y otra
bien diferente la necesidad gregaria de
buscar el calor del rebao. Es entonces
cuando viene el m antener opiniones
polticam ente correctas, lo que todos
quieran, y es entonces cuando apare-
ce el problem a de dejarse llevar al con-
sum o de drogas por afn de em ulacin
del grupo, del rebao.
9. La falsa conviccin.
Existe la falsa conviccin de que los
jvenes que m s se divierten y son m s
felices son los que m s droga consu-
m en. H ace dos aos en la U niversidad
Internacional M enndez Pelayo de Va-
lencia, organizam os un curso en el que
invitam os a participar al socilogo Ja-
vier Elzo. El curso era sobre felicidad,
m odelos de felicidad y vida buena.
C uando invit a Javier le dije: conts-
tam e a una pregunta: son felices los
jvenes?. Le pareci un reto precioso,
estudi el tem a e incluso luego sac un
libro sobre la investigacin (Elzo, 2006).
U na de las encuestas realizada en
2005 por la Fundacin Santa M ara li-
gaba, evidentem ente, la felicidad de los
jvenes al tiem po libre y tiem po de ocio,
y el consum o de drogas estaba ligado
a ese tiem po libre y de ocio, relacin
que es ya com nm ente aceptada por
los especialistas. Sin em bargo, el resul-
tado de la encuesta fue que los jvenes
m s felices no son los que m s droga
consum en, ni los que vuelven a casa
m s tarde, sino que los que afirm aban
ser m s felices eran precisam ente los
que tienen proyectos vitales, los que
asum en determ inadas responsabilida-
des y determ inados com prom isos.
Esto no quiere decir, en absoluto,
que los jvenes que consum en algn
tipo de droga son los m s desgracia-
dos y los que no consum en, los m s fe-
lices. P recisam ente, Elzo advirti de
que no se trata de lanzar una proclam a,
sino de desligar dos ideas: la de felici-
dad y la de consum o de drogas, por-
que la felicidad no es una consecuencia
del consum o de drogas, tal y com o se
desprenda de las respuestas.
10. La falta de compasin.
A m i m odo de ver, estam os constru-
yendo una cultura carente de com pa-
sin. La palabra com pasinse ha con-
vertido en m alsonante, porque se asocia
con una cierta condescendencia de gen-
tes que se encuentran bien y que se
com padecen de los que se encuentran
m al y les van a echar una m ano.
Pero la com pasin es padecer con
otros en el sufrimiento y en la alegra, y
parece que en nuestra cultura hem os
perdido el sentido de la com pasin por
los que sufren y la capacidad de alegrar-
nos con los que disfrutan. H em os roto
los vnculos, los que llevan a com pade-
cerse del que est en una m ala situacin,
a regocijarse con el que se alegra.
Y, sin em bargo, el sentido de la
com pasin despierta el sentido de uno
de los valores m s nobles del gnero
hum ano, que es la justicia. N o hay sen-
tido de la justicia si no hay sentido de la
com pasin. El que no tiene capacidad
de com padecer al que sufre, de com -
padecer al vulnerable, tam poco tendr
sentido de la justicia. Y m e tem o que
hem os perdido nuestro sentido de la
com pasin y por eso nos falta tam bin
sentido de la justicia. sta es la idea
central de tica de la razn cordial.
3.2. VALORES DE
EMPODERAMIENTO
1. Meso y largo placismo.
El prim ero de esos valores de em -
poderam iento de las personas es el
de fom entar proyectos a m edio y largo
p lazo q ue exijan entrenam iento y
com prom iso con las distintas capaci-
dades vitales.
D eca Aristteles, y es posible que
tuviera razn, que las personas con lo
que m s disfrutam os es con aquellas
actividades que exigen la m ayor canti-
dad posible de facultades a poner en
juego. P or ejem plo, es aburridsim o
jugar horas y horas al juego de la oca,
no pone en juego ninguna capacidad,
sino la de tirar los dados. En cam bio, el
ajedrez exige concentracin, capaci-
dad de anticipar jugadas, creatividad,
intuicin y reclam a largos entrenam ien-
tos. C uanto m s facultades se ponen
en m archa, m s felicitante es la activi-
dad, cuanto m enos facultades se ejer-
citan, m s m ontona y aburrida acaba
siendo.
Es im portante fom entar proyectos a
m edio y largo plazo, proyectos que ten-
gan sentido. C om o deca N ietzsche, y
perdonen que cite tanto a este autor,
pero es que, aunque no soy en absolu-
to nietzscheana, hay m uchas cosas en
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
36
L o s p ri n c i p a le s p ro b le m a s d e l se r h u m a n o y su s c a u sa s
n o so n i n d i vi d u a le s si n o i n te rsu b je ti vo s, ya q u e la c o n s-
tru c c i n d e l s e r h u m a n o s e d a e n u n a d i n m i c a d e i n -
te rc a m b i o c o n lo s d e m s su je to s y e l a m b i e n te e n e l q u e
n o s e n c o n tra m o s.
las que tena razn: los hom bres bus-
cam os m s el sentido que la felicidad.
U no puede estar sufriendo lo indecible,
pero si encuentra sentido al sufrim ien-
to, es capaz de aguantarlo. H ay que re-
cuperar el sentido de los proyectos vi-
tales, tanto de los jvenes com o de los
adultos, porque al fin y al cabo, los j-
venes acaban copiando lo que ven en
los adultos.
2. El individualismo es falso.
N o hay individuos aislados. Por eso
propongo, en vez del individualism o de
libertad negativa, a secas, un persona-
lism o de libertad positiva. La libertad
positiva no es la del perm etro en el que
yo acto sin que nadie interfiera, sino
que es la libertad de la participacin en
la vida com n.
En la Atenas clsica si recuerdan,
los ciudadanos eran los que partici-
paban activam ente en las decisiones
y ser libre era tener derecho a partici-
par. H oy da esta idea parece desfa-
sada, ya que todo el m undo asocia li-
bertad con el perm etro en el que yo
hago lo que quiero y nadie interfiere.
Q uedan fuera la libertad com o partici-
pacin, pero tam bin la libertad com o
autonom a, en la que yo soy la duea
de m i vida, la que escribe su propia
novela, y adem s la libertad entendi-
d a co m o no d om inacin d e unos
sobre otros.
S on estas tres form as de libertad
las que realm ente em poderan (C orti-
na, 1997). Las que perm iten construir
juntos una sociedad en la que la gente
podam os m irarnos directam ente a los
ojos, en que nadie tenga tanta fuerza
q ue p ued a d om inar a los otros, ni
nadie tan poca que sea dom inado por
los dem s.
3. La ciudadana del consumidor.
S i el ciudadano hace su propia
vida, tiene que hacerla tam bin al con-
sum ir los productos del m ercado. N o
puede ponerse al servicio de las m er-
cancas, sino que ha de servirse de
ellas para apropiarse de sus m ejores
posibilidades vitales. P or eso, com o
en otro lugar expuse con detencin, es
preciso propiciar, no slo un com ercio
justo, sino m uy especialm ente un con-
sum o libre, justo, responsable y felici-
tante (C ortina, 2002).
4. No se debe exigir ningn dere-
cho que uno no est dispuesto a
exigir para todos los dems.
Frente a la idea de la tica indolora
hay que potenciar la idea de que no se
debe exigir un derecho que no se est
dispuesto a exigir para los dem s. Ex-
tendiendo la form ulacin kantiana del
im perativo categrico obra de tal m a-
nera que quieras que la m xim a de tu
accin se convierta en ley universal,
dira que quien desee exigir un derecho,
debe estar dispuesto a exigirlo univer-
salm ente. El derecho que pidas para ti,
pdelo tam bin para los dem s, y nunca
reclam es un derecho en el que no ests
dispuesto a asum ir tu cuota de respon-
sabilidad.
5. Disear alternativas.
Frente a esa idea de experim entar
nuevas sensaciones sin tener en cuen-
ta las consecuencias es im portante di-
sear alternativas que sean ldicas
pero que no tengan que ver con el con-
sum o de drogas.
6. Recuperar la interioridad.
R ecuerdo un congreso al que asis-
t en la ciudad m exicana de P uebla
cuyo rtulo era C risis del futuro hu-
m ano y prdida de la interioridad.
C reo que era un ttulo m uy adecuado a
la realidad, ya que hem os perdido la
capacidad de reflexionar, y con ella, la
capacidad de hacer, com o decan los
estoicos, exam en d e conciencia.
Exam en de concienciaquiere decir
pensar en la propia vida y preguntarse
si se es realm ente feliz o no, qu se
est haciendo con la propia existencia,
si a fin de cuentas llevam os el tipo de
vida que nos gustara llevar o si m s
bien son otros los que estn escribien-
do el guin de nuestra novela.
7. La autoestima.
La autoestim a es un gran valor, qu
duda cabe. C om o bien deca John
R aw ls, es uno de los bienes bsicos
que cualquier persona deseara tener
para llevar adelante su vida. D e form a
tal, que las sociedades que deseen ser
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
37
38
D O S S IER / PR O YEC TO 63 / S EPTIEM B R E 2007
justas han de poner las bases sociales
para que las personas puedan estim ar-
se a s m ism as.
Pero la autoestim a no es la sobre-
estim a, quien se esfuerza por dem os-
trar su superioridad sobre los dem s
constantem ente carece de la elem ental
autoestim a razonable, que es a lo m s
que pueden aspirar las personas, lim i-
tadas todas a fin de cuentas. ste es un
captulo central en el consum o com pe-
titivo de drogas, cuando el consum idor
quiere dem ostrar su superioridad. Fo-
m entar la autoestim a responsable es la
clave.
8. Sociabilidad.
El gregarism o es un m al consejero.
Aristteles en el libro de la Polticadeca
que el hom bre es un anim al social y a
diferencia de los anim ales no slo tiene
voz, que sirve para expresar el placer y
el dolor, sino tam bin tiene palabra. La
palabra es la que nos sirve para delibe-
rar conjuntam ente sobre lo justo y lo in-
justo. Los seres hum anos no som os
anim ales gregarios, som os seres so-
ciales, y no es lo m ism o ser gregario
que ser social.
El que es social es el que se rene
con las dem s personas y es capaz de
deliberar con ellas sobre lo justo y lo in-
justo, y aada A ristteles, eso es la
casa y eso es la ciudad. La casa, la co-
m unidad dom stica y la com unidad
poltica son el conjunto de personas
que deliberan conjuntam ente sobre lo
justo y lo injusto, no el gregarism o del
anim al del rebao.
R eforzar los vnculos fam iliares (la
casa) es central para cualquier ser hu-
m ano y sobre todo para los jvenes y
los m ayores, que son los grupos m s
dbiles y vulnerables. La fam ilia res-
ponsable sigue siendo una autntica
red de proteccin.
9. Desmontar la falsa conviccin de
que los jvenes que mejor lo pasan
son los que ms droga consumen.
C om o hem os com entado, es nece-
sario desm ontar la falsa conviccin de
que pasarlo bien tiene que ver con con-
sum ir droga, al igual que la conviccin
de que los productos m s caros del
m ercado son los que hacen m s felices
a las gentes. Vivim os en una sociedad
de creencias increbles, de creencias
que carecen de una base slida, pero
funcionan en la vida cotidiana. Inform ar
de que no es as y desm ontar las falsas
creencias es urgente.
10. Reforzar el v ncul o con l os
dems y con uno mismo.
Los hum anos som os personas por-
que nos reconocem os hum anam ente
com o personas. Al fin y al cabo, el nio
sabe que es una persona porque sus
padres le reconocen com o persona,
porque sus m aestros le reconocen
com o persona, porque hay un recono-
cim iento m utuo de que som os perso-
nas. N o existe un individuo abstracto,
no existe el individuo que nace com o un
hongo: existe la persona en sociedad,
que se sabe persona porque otros le
han reconocido com o tal, y ella m ism a
es capaz de reconocer a los otros.
La categora bsica real de nuestras
sociedades no es el individuo, sino el
reconocim iento recproco de personas.
C om o deca H egel, la categora bsica
de la sociedad no es el individuo, sino
sujetos que se reconocen com o perso-
nas, con lo cual nacem os ya en vncu-
los y creer que som os individuos aisla-
dos es estar equivocados. Vivim os ya
en vnculo y por eso cuando los vncu-
los se rom pen es cuando las gentes no
estn bien, ni desde el punto de vista de
la justicia, ni desde el punto de vista de
la felicidad. Es necesario recuperar los
vnculos, la cultura de la com pasin, la
capacidad de com padecer el sufri-
m iento y la capacidad de com padecer
el gozo.
Si no prom ocionam os una cultura
del vnculo, de las obligaciones, una
cultura de la com pasin, com o he in-
tentado m ostrar en tica de la razn
cordial, ser im posible prevenir riesgos
com o el del consum o de drogas expro-
piador, entre otras m uchas cosas.
BIBLIOGRAFA
Jos Luis Aranguren (1994): tica,
en Obras completas, M adrid, Trotta,
1994, II, 159-501.
D aniel B ell (1977): Las contradic-
ciones culturales del capitalismo, M a-
drid, Alianza.
Adela C ortina (1997): Ciudadanos
del mundo, M adrid, Alianza.
Adela C ortina (2002): Por una tica
del consumo, M adrid, Taurus.
A dela C ortina (2007): tica de la
razn cordial, O viedo, N obel.
Javier Elzo (2006): Los jvenes y la
felicidad, M adrid, PPC .
Varios Autores (2004): Consumo y
control de drogas: reflexiones desde la
tica, M adrid, Fundacin de C iencias
de la Salud y Fundacin de Ayuda con-
tra la D rogadiccin.
Jos O rtega y G asset (1947): Por
qu he escrito: El hom bre a la defensi-
va, en Obras completas, M adrid, R e-
vista de O ccidente, IV.
Jos O rtega y G asset (1973): In-
troduccin a una estim ativa. Q u son
los valores?, en Obras completas, M a-
drid, R evista de O ccidente (7 ed.),
315-335.
M ax Scheler (2001): tica, M adrid,
C aparrs.
E l d e re c h o q u e p i d a s p a ra ti , p d e lo ta m b i n p a ra lo s
d e m s, y n u n c a re c la m e s u n d e re c h o e n e l q u e n o e st s
d i sp u e sto a a su m i r tu c u o ta d e re sp o n sa b i li d a d .
También podría gustarte
- AMEDEO CENCINI, Discernimiento-Comunitario (Cap. 3)Documento34 páginasAMEDEO CENCINI, Discernimiento-Comunitario (Cap. 3)FélixAún no hay calificaciones
- Cibele Dr. H. G. - Chateando Con El Universo. Una Experiencia Que Dará Respuestas A Muchas Preguntas PDFDocumento56 páginasCibele Dr. H. G. - Chateando Con El Universo. Una Experiencia Que Dará Respuestas A Muchas Preguntas PDFRosa Amelia Castro100% (1)
- Propuesta de Implementación y Cualificación - Corporación Sorviendo Con AmorDocumento38 páginasPropuesta de Implementación y Cualificación - Corporación Sorviendo Con Amorjhelsaer913Aún no hay calificaciones
- Plan de MejoramientoDocumento2 páginasPlan de MejoramientoJohana SarmientoAún no hay calificaciones
- El FanatismoDocumento7 páginasEl FanatismolauraAún no hay calificaciones
- Lectura Reflexiones Sobre La Didactica de La GeometriaDocumento24 páginasLectura Reflexiones Sobre La Didactica de La GeometriaArmando Fuentes HernandezAún no hay calificaciones
- Estructura Simbólica Del PoderDocumento92 páginasEstructura Simbólica Del Poderamanda3luiza3s33pere100% (2)
- Que Es La PsicosintesisDocumento9 páginasQue Es La PsicosintesisJesica LazoAún no hay calificaciones
- De Los Derechos en El Tiempo Al Tiempo de Los Derechos - Miguel CarbonellDocumento45 páginasDe Los Derechos en El Tiempo Al Tiempo de Los Derechos - Miguel CarbonellOscar EcheverriaAún no hay calificaciones
- Salud OcupacionalDocumento3 páginasSalud Ocupacionalana karina amador baronAún no hay calificaciones
- Conflictos Segun LewinDocumento4 páginasConflictos Segun LewinJoel Antonio Galicia100% (5)
- Culturas y Esteticas Contemporaneas Cap 2 y 3 Seleccion PDFDocumento43 páginasCulturas y Esteticas Contemporaneas Cap 2 y 3 Seleccion PDFmarco208633% (3)
- Psicoterapia ExperiencialDocumento109 páginasPsicoterapia ExperiencialIdris Hermes100% (2)
- Formato Hoja de Vida Uniminuto PrácticasDocumento3 páginasFormato Hoja de Vida Uniminuto PrácticasNancy Rubiela Serrato AldanaAún no hay calificaciones
- Caso No. 3 Umg Egp Lic 5 Efecto PigmalionDocumento5 páginasCaso No. 3 Umg Egp Lic 5 Efecto PigmalionLilia Judith Amado LópezAún no hay calificaciones
- Canal BogotaDocumento4 páginasCanal BogotayopAún no hay calificaciones
- Gfpi-F-019 V3Documento18 páginasGfpi-F-019 V3carolinaAún no hay calificaciones
- Actividad 6 Cuadro ComparativoDocumento9 páginasActividad 6 Cuadro ComparativoMARCO CONDEAún no hay calificaciones
- Bitacora 1Documento2 páginasBitacora 1Anonymous fHKqZXzPbTAún no hay calificaciones
- Kathe Guia 14Documento12 páginasKathe Guia 14MARIA JOSE CORONADO TORRESAún no hay calificaciones
- Bitacora 8Documento3 páginasBitacora 8Andres JimenezAún no hay calificaciones
- Matriz Empresa El CorralDocumento23 páginasMatriz Empresa El CorralMiguel MarinAún no hay calificaciones
- Taller Mejora Del Plan Estrategico AA4Documento3 páginasTaller Mejora Del Plan Estrategico AA4jhon eduin alfonso coloAún no hay calificaciones
- Tecnico en Primera InfanciaDocumento10 páginasTecnico en Primera InfanciaKarina DiazAún no hay calificaciones
- Actividad 1 ESTRUCTURA DE UN PLAN NEGOCIOSDocumento6 páginasActividad 1 ESTRUCTURA DE UN PLAN NEGOCIOSDaniel Steven Sanchez SeguraAún no hay calificaciones
- 09-FR-95 Listado de Chequeo Informe SSTDocumento2 páginas09-FR-95 Listado de Chequeo Informe SSTAle JuradoAún no hay calificaciones
- Auto Interlocutorio Aliwa KupepeDocumento14 páginasAuto Interlocutorio Aliwa KupepeJulian Quintero100% (1)
- FT-SST-056 Formato Inspección LocativaDocumento2 páginasFT-SST-056 Formato Inspección LocativaDayana GuébelyAún no hay calificaciones
- Guia 2 InduccionDocumento6 páginasGuia 2 InduccionDavid Estiven HuertasAún no hay calificaciones
- Guia 8 Criterios de Medicion y DeterioroDocumento16 páginasGuia 8 Criterios de Medicion y DeterioroJulian Mulcue38% (8)
- SENA SG-SST2. Matriz Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de ControlesDocumento49 páginasSENA SG-SST2. Matriz Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controleslili baezAún no hay calificaciones
- Etica EnviarDocumento1 páginaEtica EnviarEsperanzaAún no hay calificaciones
- Cipas 6. Propuesta Diseño Actividad Ambiente Mixto o Hibrido de AprendizajeDocumento9 páginasCipas 6. Propuesta Diseño Actividad Ambiente Mixto o Hibrido de AprendizajeSofia Aparicio100% (1)
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualjhormmyAún no hay calificaciones
- Caracterizacion Del Proceso de ReclutamientoDocumento2 páginasCaracterizacion Del Proceso de ReclutamientoYuleidis BaldovinoAún no hay calificaciones
- Guia Etica Cultura y Paz (Interactuar)Documento8 páginasGuia Etica Cultura y Paz (Interactuar)Diego BarriosAún no hay calificaciones
- Electiva CPC Act 7 Mapa ConceptualDocumento8 páginasElectiva CPC Act 7 Mapa ConceptualEsperanza PuentesAún no hay calificaciones
- Andres Ayala ReglamentoDocumento11 páginasAndres Ayala Reglamentogrupo01Aún no hay calificaciones
- Ensayo Conceptos Basicos de La Legislacion DocumentalDocumento1 páginaEnsayo Conceptos Basicos de La Legislacion DocumentalVictoria PuentesAún no hay calificaciones
- 2do Bimestre 5to Primaria GEOGRAFIADocumento3 páginas2do Bimestre 5to Primaria GEOGRAFIAMANUCHI30Aún no hay calificaciones
- Taller 454545Documento23 páginasTaller 454545Daniel AldanaAún no hay calificaciones
- Bitacora SenaDocumento5 páginasBitacora SenaJavier Rocha SotoAún no hay calificaciones
- Actividad Semana 1-Taller-Enviado y CalificadoDocumento3 páginasActividad Semana 1-Taller-Enviado y CalificadoLuis Alberto Gonzalez LibrerosAún no hay calificaciones
- 1 - 2 Cronograma Sve Voz 2018-2019Documento1 página1 - 2 Cronograma Sve Voz 2018-2019Tania Gil AparicioAún no hay calificaciones
- Matoneo EscolarDocumento8 páginasMatoneo EscolarJanoGutierrezGAún no hay calificaciones
- Diseño Y Produccion de Utensilios Biodegradables de Bambú 1. IntroducciónDocumento11 páginasDiseño Y Produccion de Utensilios Biodegradables de Bambú 1. IntroducciónYenn CondoriAún no hay calificaciones
- Plataforma Virtual para La Atención de La ViolenciaDocumento87 páginasPlataforma Virtual para La Atención de La ViolenciaAngel DavidAún no hay calificaciones
- Actividad 6 Cuadro ComparativoDocumento5 páginasActividad 6 Cuadro ComparativosandraAún no hay calificaciones
- Trabajo de InducciónDocumento24 páginasTrabajo de InducciónMiguel Angel Barrera ChaparroAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD EVALUATIVA 1 ElectivaDocumento5 páginasACTIVIDAD EVALUATIVA 1 ElectivaAna Viviana OrtegaAún no hay calificaciones
- Riesgo LocativoDocumento2 páginasRiesgo LocativoPaoLiita SaNchez LoZano100% (1)
- Folleto de ErgonomiaDocumento2 páginasFolleto de ErgonomiaSergio LozanoAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje Cultur Fisica 2021Documento30 páginasGuia de Aprendizaje Cultur Fisica 2021YULIETH STEFANY SABOGAL MUNEVARAún no hay calificaciones
- CP-04 Diseño y Desarrollo Curricular V3Documento3 páginasCP-04 Diseño y Desarrollo Curricular V3cgestionadministrativasenaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Curricular - (1875529) - CUESTIONARIODocumento13 páginasDesarrollo Curricular - (1875529) - CUESTIONARIODiego Andrés Buitrago100% (1)
- Actividad 7Documento11 páginasActividad 7Alejandro RodríguezAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Riesgo Psicosocial InvestigaciónDocumento2 páginasMapa Mental Riesgo Psicosocial InvestigaciónCARLOS CAROAún no hay calificaciones
- Ensayo de Teilor y FayollDocumento6 páginasEnsayo de Teilor y FayollIngrid RinconesAún no hay calificaciones
- Matriz - Riesgos Jainer Yesid RinconDocumento9 páginasMatriz - Riesgos Jainer Yesid Rinconangie guevaraAún no hay calificaciones
- Informe Prácticas Profesionales Primer 35%Documento16 páginasInforme Prácticas Profesionales Primer 35%Luisa VanegasAún no hay calificaciones
- Matriz de Riesgos DiligenciadaDocumento47 páginasMatriz de Riesgos DiligenciadaMaria Evelin Cante NovoaAún no hay calificaciones
- Estrategias para Dominar La Variable TareaDocumento1 páginaEstrategias para Dominar La Variable TareaPAULA ANDREA HERNANDEZ JARA100% (1)
- Evaluar La Escena Del EventoDocumento13 páginasEvaluar La Escena Del Eventoalejandra gilAún no hay calificaciones
- CV Practicas Centro ProgresaDocumento3 páginasCV Practicas Centro ProgresaleidyAún no hay calificaciones
- Proceso de La Comunicacion OrganizacionalDocumento6 páginasProceso de La Comunicacion OrganizacionalAna RodriguezAún no hay calificaciones
- TallerDocumento6 páginasTallerMelanie ReinemerAún no hay calificaciones
- Proyecto: Jóvenes, Valores y Sociedad Siglo XXIDocumento12 páginasProyecto: Jóvenes, Valores y Sociedad Siglo XXIJESSIKA BRILLITTE VARGAS DIAZAún no hay calificaciones
- Adela Cortina Jornadas Adolescentes 2007. Jvenes Valores y Sociedad Siglo XXI PDFDocumento13 páginasAdela Cortina Jornadas Adolescentes 2007. Jvenes Valores y Sociedad Siglo XXI PDFCata CarvajalAún no hay calificaciones
- QUÉ ES LA ÉTICA Resumen 2016 Falta ComparacionDocumento4 páginasQUÉ ES LA ÉTICA Resumen 2016 Falta Comparacionandres salasAún no hay calificaciones
- Tarea 2 EticaDocumento5 páginasTarea 2 EticaDove MorganAún no hay calificaciones
- Levy Bruhl, Strauss y HortonDocumento5 páginasLevy Bruhl, Strauss y HortonDavid Israel Muñoz SalinasAún no hay calificaciones
- PessoaDocumento18 páginasPessoaMauricio Méndez HuertaAún no hay calificaciones
- Citas Textuales Como PensamosDocumento2 páginasCitas Textuales Como Pensamoskarinytaa2Aún no hay calificaciones
- REPORTE Los Juegos Psicoticos de La FamiliaDocumento13 páginasREPORTE Los Juegos Psicoticos de La FamiliaGizesan100% (1)
- Breviario Sobre La Teoría de La Elección Racional (TER)Documento27 páginasBreviario Sobre La Teoría de La Elección Racional (TER)Adhamaris PrincipeAún no hay calificaciones
- Concepto Del IluminismoDocumento6 páginasConcepto Del IluminismoMarcos ParkAún no hay calificaciones
- La Síntesis en GeografíaDocumento29 páginasLa Síntesis en GeografíaRocío OrozcoAún no hay calificaciones
- Ciencia Tecnica y Desarrollo Mario BungeDocumento20 páginasCiencia Tecnica y Desarrollo Mario BungelovasejoAún no hay calificaciones
- Evolución Histórica de La CiudadaníaDocumento6 páginasEvolución Histórica de La Ciudadaníasilvia martinez100% (1)
- Parsons (1984) - El Sistema Social, 15-32Documento10 páginasParsons (1984) - El Sistema Social, 15-32César PA100% (1)
- Ana B. Blanco (2011) - Las Imitaciones de Gabriel TardeDocumento11 páginasAna B. Blanco (2011) - Las Imitaciones de Gabriel TardenerakpucaAún no hay calificaciones
- Horacio Langlois - Fundamentos de Una Teoria Anarquista y Teoria Del EstadoDocumento61 páginasHoracio Langlois - Fundamentos de Una Teoria Anarquista y Teoria Del EstadoFede OteroAún no hay calificaciones
- EPÍLOGO - Ch. ArenspergerDocumento16 páginasEPÍLOGO - Ch. Arenspergerrodrigo fernando ahumadaAún no hay calificaciones
- Perez Gomez Funcion Social de La EscDocumento25 páginasPerez Gomez Funcion Social de La EscEmilse van der LinderAún no hay calificaciones
- Solicitud de Cambio de NombreDocumento10 páginasSolicitud de Cambio de NombreRoma Minos MarlubertAún no hay calificaciones
- Tesis Futbol Argentino PDFDocumento138 páginasTesis Futbol Argentino PDFRodrigo Cristobal Pacheco BrintrupAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los MétodosDocumento6 páginasClasificación de Los MétodosCassandra ZentenoAún no hay calificaciones
- El Concepto de Lo Público y Lo Privado Grado 11Documento2 páginasEl Concepto de Lo Público y Lo Privado Grado 11Katy FadulAún no hay calificaciones
- La Vida y La Muerte Marx y El MarxismoDocumento10 páginasLa Vida y La Muerte Marx y El MarxismoCynthia Daiban0% (1)
- Identidad Latinoamericana en Inmigrantes Del Cono Sur en España Buscando La Patria Grande Lejos de CasaDocumento195 páginasIdentidad Latinoamericana en Inmigrantes Del Cono Sur en España Buscando La Patria Grande Lejos de CasaOpc FocaAún no hay calificaciones