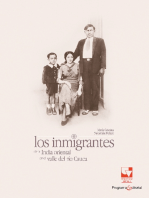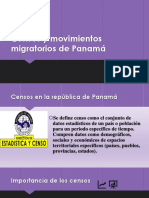Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Nacido en Otra Parte
Nacido en Otra Parte
Cargado por
JanimeaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Nacido en Otra Parte
Nacido en Otra Parte
Cargado por
JanimeaCopyright:
Formatos disponibles
Nacido
en otra
parte
Un ensayo sobre la
migracin internacional,
el desarrollo
y la equidad
Nacido
en otra
parte
Bob Sutcliffe
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 1
Bob Sutcliffe
Hegoa
Facultad de Ciencias Econm icas
Lehendakari Agirre, 83
48015 Bilbao
ISBN : 84-89916-03-9
D epsito Legal: xxxxxx
D iseo y m aquetacin: M ARRA Publicidad
Im prim e:BEREKIN TZA S.L.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 2
Agradecim ientos
Q uiero agradecer la ayuda de varias personas
en la preparacin de este libro: com o siem pre,
a Itziar H ernndez e Iaki G andariasbeitia,
docum entalistas de H egoa: a Antonino de Leo,
lvaro N ebreda, M ichael Jacobs y Judy M abro
por su ayuda durante la investigacin:
a Alfonso D ubois, que com ent un borrador:
a Ana Santam ara e Iaki Palm ou de Marra
por su profesionalidad en el trabajo editorial:
a Carlos Askunze por su ayuda en la edicin,
y especialm ente a Puy Ruiz de Larram endi
por su difcil y delicada ciruga lingstica
del texto y a Conchi Roig por su traduccin
del ingls de algunos textos.
Agredezco tam bin la financiacin del trabajo
por la Agencia Espaola de Cooperacin
Internacional a travs de la U nidad de O N G
(convocatoria 1996).
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 3
7
Contenido
Captulo I Estudiando la migracin 13
1. La m igracin del Sur, un fenm eno m ultifactico 13
2. La orientacin del estudio de la m igracin 14
3. La m igracin com o aspecto de desarrollo 16
Captulo II Migracin y teoras 19
1. El estado del debate sobre la m igracin 19
2. U n categorizacin de las teoras recientes en las ciencias sociales 24
a. La econom a ortodoxa 24
b. La nueva econom a de la m igracin 25
c. M ercados de trabajo com plejos 26
d. D em anda u oferta? 27
e. Enfoques crticos del capitalism o y el m ercado 28
f. Las ciudades globales y la globalizacin 30
g. Las redes y sistem as de m igracin 32
h. La transicin m igratoria 33
i. La teora de las disporas 34
j. Teora y evidencia em prica 34
3. El gran ausente en las teoras sobre la m igracin: la ley 38
4. Im portantes dicotom as en las teoras sobre la m igracin 42
a. M igraciones forzosas y voluntarias, refugiados y m igrantes 42
b. M igrantes econm icos y polticos 46
c. M igracin legal e ilegal 49
d. M igraciones tem porales y perm anentes 51
e. M igrantes, extranjeros y m inoras tnicas 52
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 7
8
Captulo III La historia de las migraciones 55
1. El ser hum ano: una especie m igrante 55
2. Las m igraciones del Sur en el pasado 57
3. Las grandes m igraciones desde 1950 59
Captulo IV Los pases de destino del Norte 65
1. Europa occidental 65
2. Estados U nidos, Canad y Australia 73
3. Japn 78
4. M igracin y dem ografa 80
5. El m ercado de trabajo 84
6. Las finanzas pblicas y los servicios sociales 86
7. La estructura social y cultural 89
Captulo V La migracin desde y dentro de los pases del Sur 97
1. Am rica Latina y Caribe 97
2. Asia 104
3. Los pases productores de petrleo del oeste de Asia
y norte de frica 110
4. frica 113
5. Europa del Este 116
6. G nero y m igracin 120
7. Las rem esas y sus efectos 131
Captulo VI Migracin y desarrollo 145
Captulo VII Migracin y equidad 153
Lista de fuentes de los grficos 171
Bibliografa de obras consultadas y citadas 173
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 8
9
ndice de figuras
II.1 Etapas del proceso m igratorio 35
II.2 Los pases de origen y de destino de los refugiados 44
II.3 Refugiados y desplazados internos com o % de la poblacin
en pases de origen y de refugio, 1995 45
II.4 M igracin ilegal y fronteras peligrosas 50
II.5 Inm igrantes, extranjeros y m inoras tnicas: categoras
que se solapan 53
III.1 150.000 aos de m igracin hum ana 55
III.2 Algunas m igraciones de la era capitalista 57
III.3 Los pases de em igracin e inm igracin, 1990-1995 63
IV.1 La tasa de m igracin neta en pases occidentales, 1970-1996 65
IV.2 Extranjeros o nacidos en el extranjero com o %
del total de residentes, 1995 67
IV.3 Extranjeros o nacidos en el extranjero com o %
de la poblacin, 1950-1995 68
IV.4 La m igracin transm editerrnea 70
IV.5 EE.U U .: N m ero de inm igrantes anuales, 1820-1995 74
IV.6 EE.U U .: Lugar de origen de los inm igrantes, 1900-1996 75
IV.7 La m igracin asitica hacia EE.U U ., Canad y Australia 76
IV.8 EE.U U .: Estructura por edad de los inm igrantes com parada
con la poblacin residente, 1990 81
IV.9 H olanda: Estructura por edad de los inm igrantes com parada
con la poblacin residente, 1990 81
IV.10 Contribucin de la m igracin y los nacim ientos al crecim iento
dem ogrfico en los pases de la O CD E, 1994 82
IV.11 Com paracin de proporcin de extranjeros en la poblacin
con la tasa de paro en los pases de la O CD E, 1995 85
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 9
10
IV.12 D istribucin de las m inoras tnicas en G ran Bretaa, 1991 88
IV.13 D istribucin de los extranjeros en Francia, 1990 90
IV.14 D istribucin de las m inoras tnicas en Londres, 1990 91
IV.15 Inm igrantes com o % de la poblacin en estados
y ciudades de Estados U nidos, 1990 92
IV.16 Poblacin de origen hispano en Estados U nidos, 1990 93
IV.17 Com posicin tnica porcentual de la poblacin del
condado de Los ngeles, California, 1960-1990 94
IV.18 Condado de Los ngeles: distribucin tnica porcentual
de la poblacin, 1990 94
IV.19 N ueva York: distribucin tnica porcentual de la poblacin,
1990 95
V.1 La m igracin reciente desde los estados de M xico a EE.U U . 99
V.2 Em igracin m ejicana a Estados U nidos, 1911-1995 101
V.3 M igracin en el Cono Sur, c. 1980 102
V.4 Aspectos de la m igracin caribea y centroam ericana 103
V.5 La im portancia de los pases productores de petrleo
en la m igracin asitica 105
V.6a M igrantes regionales en el Sudeste de Asia, 1990-1994 108
V.6b Flujos de m igracin en el Sudeste de Asia, 1994 109
V.7 Porcentaje de la poblacin de pases africanos nacida
en el extranjero, c.1985 114
V.8 La m igracin en el oeste de frica 115
V.9 Las m igraciones en la CEI en 1996 117
V.10 La tasa de m igracin neta en los pases de Europa del Este 118
V.11 Croacia: concentracin geogrfica de la em igracin 120
V.12 Variabilidad del ratio m ujeres/hom bres en distintas
m igraciones 123
V.13 Ratio m ujeres/hom bres en pases de inm igracin
y em igracin 124
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 10
11
V.14 Francia: hom bres y m ujeres en la poblacin y la fuerza
de trabajo, 1990 129
V.15 Las rem esas netas en 1995 133
V.16 Las rem esas brutas en 1995 134
V.17 26 pases donde las rem esas superan el 3% del PIB 136
V.18 22 pases donde las rem esas superan los 50 dlares
por persona 136
V.19 25 pases donde las rem esas superan la ayuda al desarrollo 137
V.20 23 pases donde las rem esas son m s del 5% de las
exportaciones 137
V.21 Las rem esas com o % del PIB, de las exportaciones
y de las im portaciones 140
VII.1 Tasa anual de nacionalizacin en 17 pases desarrollados,
1995 164
VII.2 Los ngeles: renta relativa de los inm igrantes
y de sus pases de origen, 1995 165
ndice de cuadros
III.1 M igrantes internacionales de los pases en desarrollo,
1960-1989 60
III.2 M igraciones anuales netas m xim asdel Sur al N orte,
1960-1989 60
III.3 Pases con niveles estim ados de em igracin e inm igracin
com o % de su poblacin 64
IV.1 Inm igrantes legales a Estados U nidos, 1980-1995,
segn su categora 77
V.1 M igracin entre los pases de la antigua U RSS, 1996 119
V.2 Porcentaje de m ujeres en la inm igracin reciente a pases
desarrollados 126
V.3 N m ero de m ujeres por cada 100 hom bres en las
poblaciones inm igrantes en Europa, 1995 127
V.4 M ujeres por cada 100 hom bres en la fuerza de trabajo, 1995 128
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 11
13
I. Estudiando la migracin
1. La migracin del Sur, un fenmeno multifactico
Es relativam ente fcil definir la m igracin. Consiste en el abandono por determ i-
nadas personas de su lugar de residencia y la adopcin de uno nuevo durante un
perodo relativam ente largo, aunque no sea necesariam ente perm anente. Pero
dentro de tal definicin se incluyen fenm enos sociales de tipos m uy diversos.
D ado que no todos se tratan en este libro, es im portante com enzar con un esfuer-
zo por delim itar el fenm eno que se estudiar aqu. En prim er lugar, este libro tra-
ta de las m igraciones internacionales y no de las m igraciones internas. Esta dis-
tincin es en parte significativa y en parte arbitraria. Es arbitraria en el sentido de
que el cam bio de entorno social y econm ico, independientem ente de la distan-
cia que supone una m igracin, puede ser igualm ente grande en el caso de una
m igracin nacional que en el de una internacional. H oy en da cruzar la frontera
entre M xico y Estados U nidos, por poner un ejem plo, puede suponer m enos
cam bio para la persona m igrante que em igrar desde un rea rural del estado de
Chiapas para ir a la capital. Pero la diferencia entre la m igracin interna y la inter-
nacional es en s m ism a significativa en el sentido de que im plica un cam bio legal
en el status de la persona. En la m ayora de los pases del m undo es perfecta-
m ente legal que un habitante se m ueva dentro del pas. Pero el m ovim iento entre
distintos pases no es siem pre legal. M uy al contrario, es siem pre ilegal si no se
siguen varios procedim ientos legales. La m igracin internacional cam bia el status
jurdico de la persona de una form a que no lo hace la m igracin interna. La m igra-
cin interna es una cuestin poltica algunas veces, pero la m igracin interna-
cional lo es siem pre.
En segundo lugar, es im posible hablar de la m igracin sin m encionar las m igra-
ciones forzosas y a los refugiados. Pero este estudio no se centra fundam en-
talm ente en esta clase de m igracin. N o porque no valore su im portancia sino
porque m uchas de las cuestiones y problem as que surgen de la m igracin for-
zosa son m uy particulares y diferentes de otras form as de m igraciones. El tem a
de este libro es m s bien la m igracin en la que existe por lo m enos un grado
de voluntariedad. Sin em bargo, presto gran atencin a la relacin entre el carc-
ter forzoso y la voluntariedad en la m igracin y reconozco que m uchas de las
m igraciones, en la prctica, contienen una m ezcla de las dos. A dem s se adm i-
te que, en las definiciones y polticas debatidas en los discursos sobre la m igra-
cin, la m igracin forzosa y la voluntaria estn cada vez m s inextricablem en-
te ligadas. M s adelante se criticarn las distinciones que se suelen hacer entre
la m igracin econm ica y la m igracin poltica, entre la bsqueda de asilo y la
bsqueda de m ejora econm ica, entre m igracin forzosa y m igracin volunta-
ria. Todas estas definiciones cam bian de form a constante, debido en parte pre-
cisam ente a la interrelacin que existe entre ellas.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 13
En tercer lugar, este estudio no se ocupa apenas de la cuestin de las m igracio-
nes entre pases ricos. H oy en da stas constituyen solam ente una pequea par-
te de las m igraciones m undiales. A qu el enfoque se centra en el papel de la
m igracin en los pases del Sur y su relacin con la cuestin del desarrollo. Por
lo tanto, pongo el nfasis en las m igraciones Sur-N orte y en las m igraciones inter-
nacionales entre pases del Sur. Aqu se m enciona la m igracin entre pases desa-
rrollados sobre todo en un sentido histrico, por los paralelism os que pueden
existir con las m igraciones contem porneas en el Sur.
La m igracin internacional es en la actualidad un fenm eno con m ltiples
aspectos, cada uno de los cuales ha sido m uy estudiado y com entado. El obje-
tivo de este trabajo no es profundizar en el estudio de uno de estos aspectos,
sino m s bien intentar trazar un perfil de varios de ellos y de sus interrelacio-
nes, tanto en el m bito de los fenm enos reales com o en el de los debates te-
ricos sobre los m ism os. Pretende hacer m encin de una am plia gam a de litera-
tura sobre el asunto proveniente de diversos cam pos de estudio y debate, y
sugerir im plcitam ente las direcciones que pueden tom ar otras investigaciones
m s especficas y concretas.
2. La orientacin actual del estudio de la migracin
H oy es generalm ente aceptado el hecho de que la raza hum ana apareci en pri-
m er lugar en el este de frica y que el poblam iento de los dem s continentes tuvo
lugar durante centenares de m iles de aos a travs de grandes m igraciones. En
este contexto de m uy largo plazo, la m igracin interterritorial aparece com o un
aspecto fundam ental de la naturaleza hum ana. Sin em bargo, el concepto actual
m s com n del ser hum ano es que se trata de una especie sedentaria, dividida en
m uchos grupos y culturas, cada uno de los cuales corresponde a un lugar geo-
grfico que es su territorio. Este planteam iento lleva a que la m igracin sea con-
siderada com o un fenm eno inusual, anorm al, excepcional, hasta socialm ente
patolgico. Y este hecho afecta en gran m anera a la naturaleza de los debates te-
ricos sobre la m ateria.
H ay m uchas teoras sobre las crisis econm icas agudas, pero pocas sobre el com -
portam iento regular de la econom a. H ay m uchas teoras sobre la hom osexualidad,
pero pocas sobre la heterosexualidad. La m edicina estudia la enferm edad m ucho
m s que la salud. Esto sucede tam bin en lo que concierne a cualquier fenm e-
no social. La teora tiende a surgir para explicar lo que se considera conducta
anorm al, m inoritaria. Y as ocurre en el cam po de los m ovim ientos internaciona-
les de personas.
Las teoras en este cam po se restringen casi siem pre a explicar la m igracin y no
el fenm eno contrario. Im plcitam ente, el hecho que se quiere explicar es la deci-
sin de una persona de irse de donde reside o de donde naci. Pero sabem os
que, a pesar de la im portancia del fenm eno de la m igracin internacional en la
actualidad e histricam ente, hoy en da solam ente una m inora de la poblacin
Nacido en otra parte Estudiando la migracin
14
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 14
m undial es m igrante. Aqu, sin em bargo, planteo otra pregunta: no por qu el
uno o dos por ciento de la poblacin m undial es m igrante? sino por qu el 98 o
99 por ciento de la poblacin no lo es? La pregunta es igualm ente vlida. Es un
error suponer que lo que hace la m ayora no necesita explicacin. Centrar las teo-
ras en las caractersticas de m inoras es contribuir m uy sutilm ente, aun sin inten-
cin, a la im presin de que su conducta es anorm al.
D esde un principio sera fcil elaborar una lista de m otivos por los que una per-
sona puede em igrar: el intento de m ejorar su nivel de vida en el sentido m s
am plio del trm ino, la idea de que debe de haber sitios m ejores para vivir que el
suyo, el deseo de ver otros lugares y tener nuevas experiencias, la necesidad de
escapar de situaciones sociales y personales agobiantes, el deseo de adquirir m s
independencia personal, el reencuentro con am igos aorados, y m uchos m s.
Todos parecen tan perfectam ente norm ales que le pueden hacer a uno pregun-
tarse por qu no hay m s m igracin. Por qu tanta gente perm anece en su lugar
de nacim iento o de residencia estable? D entro de las respuestas a esta pregunta
se pueden sugerir: la satisfaccin con su situacin econm ica y social, la ausencia
de inters por el exterior, las restricciones contra la m igracin im puestas tanto por
las autoridades en los lugares de salida com o por las de los lugares de llegada, el
tem or a lo desconocido, la ausencia de am bicin y curiosidad, y tam bin en este
caso m uchas razones m s. Insisto en que, en principio, no hay razn para pensar
que los m otivos para quedarse son m s o m enos norm ales, m s o m enos social-
m ente patolgicos que los m otivos para em igrar.
Pero centrarse en las teoras relativas a las causas de la em igracin, y no en las
relativas a las causas de la no-em igracin, produce de form a sutil si no insidio-
sala idea de que la m igracin internacional es un fenm eno irregular, que nece-
sita ser explicado, y as se traduce en prejuicios contra la m igracin. Est m uy
arraigada, y se debate poco de m anera abierta, la idea de que en un m undo nor-
m allos seres hum anos pertenecen a una com unidad geogrfica y m uchas veces
tnica o culturalm ente definida, donde deben desarrollar su vida com o parte de la
de su com unidad. Esta idea se ha im puesto cada vez con m s fuerza durante la
poca m oderna, caracterizada por el desarrollo del Estado-nacin y por la elabo-
racin de un gigantesco aparato fsico y social para controlar los m ovim ientos a
travs de sus fronteras. U na sociedad que genera m ucha em igracin es conside-
rada una sociedad problem tica o patolgica. Y a veces as se considera tam bin
al m igrante: es la persona que viola la norm a de desarrollar su vida en el sitio al
que pertenece. Existe casi universalm ente el supuesto de que, si los em igrantes
pudieran satisfacer sus necesidades en su lugar de origen, eso sera m ejor para
ellos, para sus propias com unidades y para la com unidad a la que em igran. Es un
supuesto que, adem s de negar que el fenm eno de quedarse en su sitio tam bin
requiere explicacin, tiende a restar im portancia a las fuerzas que restringen la
m igracin: las m edidas, m uchas veces m uy represivas, que im piden que una per-
sona salga de su propio pas o llegue a otro.
D igo esto no com o preparacin para la presentacin de una nueva teora sobre la
ausencia relativa de m igracin internacional, sino para corregir un enfoque gene-
ral que a m i parecer infecta todo el debate sobre la m igracin. D icho enfoque nos
hace exagerar las dim ensiones del fenm eno actual y m alinterpretar su significa-
Nacido en otra parte Estudiando la migracin
15
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 15
do. El anlisis tiene que ser diferente segn se considere la m igracin com o un
fenm eno necesariam ente anorm al y sintom tico de una patologa social, o com o
un fenm eno perfectam ente norm al y tan connatural a la especie hum ana com o
a los elefantes o los pjaros o, com o al final com entar, a las m ariposas m onarca
(monarch butterflies) y las ballenas grises (gray whales).
Pero, por otro lado, es im portantsim o reconocer que m uchas de las m igraciones
reales de la poca actual s son patolgicas. Son m igraciones forzosas que res-
ponden a una trgica destruccin de la seguridad poltica o fsica de los m igran-
tes. Este doloroso hecho tiene m ucha influencia en el debate sobre la m igracin
en general. En un extrem o, genera la tendencia (especialm ente entre escritores
tericos) de suponer que todas las m igraciones son, de una m anera u otra, forzo-
sas. En el otro extrem o, induce a pensar (especialm ente entre gobiernos de pa-
ses receptores de m igrantes) que no tienen nada que ver con la m igracin en
general: habr que aceptar con desgana la m igracin internacional forzosa com o
una trgica necesidad para elim inar cualquier otro tipo de m igracin. Las dos con-
clusiones crean, desde puntos de vista m uy diferentes, un prejuicio m s contra la
m igracin en general.
El punto de partida de este estudio es que la m igracin forzosa, com o cualquier
otra im posicin social, es inaceptable; que gran parte de la m igracin internacional
es y ha sido forzosa; que, sin em bargo, la m igracin internacional juega un papel
positivo en la vida de las personas y las com unidades hum anas; que una parte de
la m igracin actual y del pasado ha tenido esta caracterstica positiva, y que el
m undo ser m ejor cuando nadie se vea obligado a em igrar, pero tam bin cuando
todos tengan derecho a hacerlo librem ente.
3. La migracin como aspecto de desarrollo
La m ayora de los habitantes de casi todos los pases desarrollados puede encon-
trar las races de sus antepasados en los m ism os lugares, o cercanos, donde habi-
taban antes de que tuviera lugar el desarrollo econm ico m oderno. U nos pocos
pases desarrollados, sin em bargo, se encuentran ahora poblados por gente cuyos
antepasados em igraron de otro sitio durante la poca del desarrollo capitalista
m oderno.
El pensam iento sobre el desarrollo se halla dom inado, aunque no explcitam ente,
por el prim er m odelo (el europeo) y no por el segundo (el estadounidense), en
tanto que im agina que la elim inacin de la pobreza m undial resultar del desa-
rrollo progresivo de todos los pases del m undo y no, ni siquiera en parte, de la
m igracin m asiva de poblaciones pobres a pases m s ricos.
La idea del desarrollo es por eso casi siem pre la idea del desarrollo de un pas y
no del m undo entero o de individuos. El nuevo pensam iento de los ltim os aos
sobre el desarrollo puede producir una percepcin diferente del papel que la
m igracin tiene en l.
Nacido en otra parte Estudiando la migracin
16
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 16
Cuando la m igracin representa una ausencia tem poral del pas de origen no hay
problem a porque no coincide con los conceptos tradicionales del desarrollo ni
tam poco con los nuevos. Pero qu se puede decir de la m igracin perm anente
del Sur al N orte? El em igrante a largo plazo no va a form ar parte de la sociedad
de la que ha salido y, por eso, tam poco va a contribuir a su desarrollo. Los nue-
vos conceptos de desarrollo, sin em bargo, enfatizan la satisfaccin de las necesi-
dades bsicas, la equidad, el equilibrio ecolgico y la cultura, aspectos que se
recogen, por ejem plo, en los conceptos de desarrollo hum ano y desarrollo soste-
nible. Es evidente que la m igracin perm anente puede ayudar y puede perjudicar
al desarrollo as entendido. Todo depende del tipo de m igracin y de sus efectos
concretos. Se puede decir, sin em bargo, que existe el tem or a que la em igracin
pueda acarrear consecuencias negativas para el desarrollo. Se tem e especialm ente
que suponga una sangra del m ejor capital hum ano de un pas, lo que hara m s
difcil la satisfaccin de las necesidades bsicas de quienes se queden, y que se
produzca la absorcin de los m igrantes en culturas ajenas, especialm ente en la cul-
tura del pas anfitrin. N o hay razn para presuponer que estos tem ores se vayan
a cum plir. Todo depende de los efectos concretos de la m igracin. La m igracin
es capaz tanto de ayudar a cum plir com o de perjudicar los objetivos del desarro-
llo hum ano sostenible.
Cuando el desarrollo se ve no desde el punto de vista de la repeticin de un pro-
ceso determ inado en cada pas, sino com o un proceso de satisfaccin de las nece-
sidades hum anas a nivel global, la m igracin puede entenderse com o un elem en-
to que representa un papel esencial. D esde un concepto global del desarrollo, no
es necesario seguir pensando que los objetivos tienen que cum plirse en el punto
geogrfico donde se encuentran en un m om ento determ inado las personas que
padecen necesidad. Puede ser m s racional que todas, o algunas, se trasladen a
otro sitio, siem pre que sea un m ovim iento voluntario. En este sentido, la m igra-
cin puede form ar parte im portante de un proceso de desarrollo global. El pre-
juicio contra la m igracin radica en gran parte en dos ideas: a) m igrar a otro sitio
para satisfacer las necesidades no es la opcin m s deseable, y b) m uchas de las
m igraciones m asivas del pasado fueron im puestas y supusieron un enorm e sufri-
m iento hum ano. La prim era proviene de no ver el desarrollo en un contexto glo-
bal, y la segunda form ula una falsa ecuacin entre m igracin y m igracin obliga-
toria. M s adelante volver sobre estos tem as.
Nacido en otra parte Estudiando la migracin
17
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 17
II. Migracin y teoras
1. El estado del debate sobre la migracin
La m igracin genera una larga serie de preguntas que dan lugar a debates teri-
cos: cuntas personas em igran?, qu tipo de personas son?, por qu em igran?,
qu determ ina la eleccin de destino?, cules son los efectos de la m igracin
sobre los propios m igrantes, sobre las regiones de donde salen, sobre las regio-
nes adonde llegan?, cm o reaccionan los sistem as polticos y los gobiernos en los
pases de origen y destino?, son sus polticas ticam ente justas, polticam ente
razonables y tcnicam ente exitosas?, y, finalm ente, qu grado de libertad de m ovi-
m iento internacional y qu grado de m ovim iento real seran deseables en un m un-
do m ejor? Responder a estas preguntas plantea tareas im portantes para las distin-
tas disciplinas de las ciencias sociales y para la filosofa.
La m igracin es un fenm eno que responde a la necesidad hum ana, igual que
m uchos m s, com o el trabajo, la seguridad social, etc. A veces responde a nece-
sidades de em ergencia. La m igracin es la escapatoria de una suerte que parece
todava peor. As algunas m igraciones son acciones im puestas por la fuerza al
m igrante. N o tiene ninguna eleccin real y la nica alternativa puede ser la m uer-
te. Y, en el otro extrem o, puede ser una libre eleccin de su lugar de residencia
por parte de la persona que em igra. Lo que vara entre estas experiencias es su
grado de voluntariedad.
N ecesariam ente hay pocas teoras sobre la m igracin forzosa: un fenm eno sin
alternativa no requiere explicacin. La teora en este cam po tiene la tarea de
explicar los desastres que han producido las m igraciones forzosas. Las teoras
sobre la m igracin, sin em bargo, son teoras que pretenden explicar un fen-
m eno que dem uestra algn grado de voluntariedad por parte de la persona
m igrante. Se encuentran en cada cam po de las ciencias sociales. A la econom a
le toca explicar los m otivos econm icos que determ inan la accin de m igran-
tes individuales, o a veces grupos m s grandes, y determ inar el im pacto de la
m igracin sobre las condiciones econm icas en los pases de origen y destino,
su efecto sobre sueldos, em pleo, servicios pblicos y crecim iento econm ico. A
la sociologa le toca explicar la m anera en que el funcionam iento del grupo
social en los pases de origen afecta a la decisin de em igrar o controla el papel
social del proceso de em igracin, y com entar el grado en que los em igrantes
se asim ilan a las sociedades de destino. A la politologa le toca com entar las
polticas de inm igracin y su im pacto en la vida poltica. A la dem ografa le
toca analizar el efecto de la m igracin sobre la estructura de la poblacin por
edad y sexo y sobre su crecim iento. Y a la filosofa le toca debatir cuestiones
relacionadas con la justicia de las reglas que controlan las m igraciones. A unque
el nfasis de este estudio sea econm ico, reconozco la validez de cada una de
estas preocupaciones y opino que la m igracin es un fenm eno tan m ultifac-
tico que no es propiedad intelectual de ninguna disciplina individual. U n enfo-
19
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 19
que terico general sobre la m igracin tendr que ser extrem adam ente m ulti-
disciplinar, tanto para explicar su existencia y form as com o para resolver las
cuestiones que plantea la inm igracin en la poltica.
Llam a la atencin el hecho de que en ninguna de estas ram as de las ciencias socia-
les existe una lnea terica sobre la m igracin universalm ente, ni aun m ayoritaria-
m ente, aceptada. En todas las disciplinas la inm igracin parece ser un asunto dif-
cil de digerir. Y eso no se debe al hecho de que es un fenm eno m ultifactico cuya
explicacin requiere las contribuciones de distintas disciplinas. M s bien parece
deberse a la ya m encionada dificultad de considerar la m igracin com o un parte
norm al de la vida hum ana. La idea de que todo el m undo nace ligado a un pas y
que debe quedarse all est an profundam ente enraizada en las ciencias sociales.
As, a pesar del gran aum ento que en el nm ero de estudios sobre la m igracin
internacional se ha producido durante las dos ltim as dcadas y de la existencia de
num erosos institutos de investigacin y revistas cientficas dedicadas al asunto, la
m igracin sigue estando curiosam ente ausente de las reas y debates donde lgica-
m ente se la debera encontrar. Esta ausencia se nota, por ejem plo, en el cam po de
la filosofa m oral y poltica. La gran m ayora de los debates sobre derechos polti-
cos, civiles y hum anos se han desarrollado en un contexto nacional. El concepto de
derechos hum anos universales se ha visto com o una generalizacin de los derechos
nacionales reconocidos. Para casi todos los derechos que se m encionan en los gran-
des docum entos de derechos hum anos, com o las constituciones de Estados U nidos
y de m uchos otros pases y la D eclaracin U niversal de los D erechos H um anos, no
ha sido difcil generalizar los derechos desde el m bito nacional hasta el interna-
cional. Los derechos a la libertad de expresin y de asociacin, a un juicio justo, o
incluso los derechos al trabajo o a una alim entacin adecuada, se trasladan sim ple-
m ente de un nivel al otro. En un m undo de Estados-naciones no hay nada contra-
dictorio o difcil en decir en teora que cualquiera de los derechos m encionados
debe realizarse en todos los Estados-naciones del m undo. Son derechos sum ables,
o sea, cuando se realicen en todos los pases del m undo se realizarn universal-
m ente. Pero los derechos relacionados con el m ovim iento de personas son diferen-
tes. La libertad de m ovim iento dentro de un pas ha sido reconocida durante m ucho
tiem po com o un derecho bsico del ciudadano, y aparece en la D eclaracin U ni-
versal de los D erechos H um anos. Pero este derecho no es sum able: si existiera
libertad de m ovim iento dentro de todos los Estados no existira libertad de m ovi-
m iento en el m undo entero. Esto dependera del desm antelam iento de un aspecto
m uy im portante de los Estados-naciones: su derecho a controlar los m ovim ientos a
travs de sus fronteras. Esta diferencia es la base de la razn por la que los deba-
tes filosficos y ticos no han podido tocar la m igracin tan profundam ente com o
han tratado otras cuestiones de la tica poltica. M uchos filsofos liberales no han
podido incluir satisfactoriam ente la m igracin internacional en su enfoque terico
(ver captulo III). Slo recientem ente se ha abierto un debate sobre la internaciona-
lizacin del concepto de ciudadana (Baubck 1994).
La econom a es la ciencia social que m s pretensiones tiene de ser una teora
general adecuada del com portam iento hum ano. Pero, enfrentados a la cuestin de
la m igracin internacional, los econom istas ortodoxos, que dom inan la profesin,
parecen haber perdido su dogm atism o habitual. Sorprendentem ente, la m igracin
Nacido en otra parte Migracin y teoras
20
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 20
internacional ha tenido una presencia reducidsim a en el escenario de la teora
econm ica, tanto histricam ente com o hoy en da. U n exam en reciente del pen-
sam iento de los econom istas histricos sobre la cuestin concluye:
Si bien es cierto que algunos econom istas han abordado cuestiones relativas a
la poblacin y al proceso m igratorio, lo han hecho de form a tangencial y peri-
frica, sin atribuir m ayor relevancia ni significacin a los efectos econm icos de
la m igracin sobre las variables dem ogrficas, el volum en y la estructura profe-
sional de la fuerza de trabajo, as com o sobre la tasa de crecim iento de la eco-
nom a y el proceso de desarrollo econm ico. Adem s, el vaco ocasionado por
la falta de un m arco de referencia conceptual ha m enoscabado la capacidad de
los econom istas para em prender un estudio y un anlisis sistem ticos del aspec-
to econm ico en los orgenes, causas y consecuencias de la m igracin...
...[ha habido] un descuido sistem tico del tem a de la m igracin en la evo-
lucin histrica de la corriente principal del pensam iento econm ico(Pas-
saris 1990, 541-542).
Igualm ente, cualquier tpico libro de texto contem porneo sobre econom a inter-
nacional tratar las cuestiones del com ercio internacional, el m ovim iento interna-
cional de capital, los tipos de cam bio, pero no m encionar la m igracin de obre-
ros o personas en general. U n vistazo rpido a una serie de libros de texto del
nuevo cam po de la econom a poltica internacionalofrece el m ism o vaco en
cuanto a este asunto.
Es sorprendente que la econom a neoclsica, la corriente dom inante, no diga m s
con relacin a la m igracin. El fundador m s conocido de la ciencia econm ica,
Adam Sm ith, se preocup bastante por la cuestin de la libertad de m ovim iento
de la poblacin britnica durante el siglo XVIII.Abog por la creacin de un m er-
cado de trabajo autnticam ente nacional para m ejorar la eficiencia en el uso de
los recursos econm icos. Adem s, los econom istas neoclsicos de hoy reivindican
con m ucha energa el libre m ovim iento internacional de bienes y de capital, as
com o la flexibilizacin de los m ercados de trabajo. Lgicam ente, deberan apoyar
tam bin el libre m ovim iento internacional de personas, en particular de trabaja-
dores. Pero por lo general no lo hacen.
Si conocisem os la opinin de un/a econom ista sobre 9 tem as podram os prede-
cir con gran precisin su opinin sobre casi cualquier otro dcim o tem a. Casi, por-
que la excepcin sera la inm igracin. N ingn grupo, por m ucho que se diferen-
cie por su ideologa econm ica, parece ponerse de acuerdo sobre la cuestin de
la inm igracin. H enry Sim ons, aquel decano de los econom istas liberales, escribi
hace m edio siglo que
la inm igracin com pletam ente libre... no es ni posible ni deseable. Insistir en
que un program a de libre com ercio est lgica o prcticam ente incom pleto sin
una m igracin libre es falso o estpido. El libre com ercio puede y debera ele-
var el nivel de vida en todas partes... La libre inm igracin igualara los niveles,
quizs sin elevarlos en ninguna parte.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
21
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 21
Slo unos pocos de sus discpulos se han alejado m ucho de esto. G ary Becker, al
com parar la inm igracin en los EE.U U . a principios del siglo XX con la actual, sos-
tiene que
el m undo es actualm ente un lugar m uy diferente. D ebido al extendido Esta-
do del bienestar, la inm igracin ya no es una poltica prctica. En estos tiem -
pos, una inm igracin abierta slo llevara a que la gente de los pases pobres
em igrase a los Estados U nidos y a otros pases desarrollados para recoger
generosas transferencias.
La m ayora de los libros de texto sobre econom a internacional parecen haber
seguido el consejo atribuido a M ilton Friedm an: Sobre inm igracin, cuanto m enos
se diga, m ejor. Q uizs se trata de un silencio discreto, ya que la inm igracin reve-
la diferencias profundas y probablem ente vergonzosas dentro de la categora de
fetichistas del libre m ercado y econom istas neoliberales. M ientras que el Wall
Street Journal fue por lo m enos consecuente en 1988 al defender una enm ien-
da constitucional diciendo habr fronteras abiertas, m uchos econom istas que
piensan que los principios del libre m ercado deberan aplicarse prcticam ente
a todos los aspectos de la vida hum ana, incluso a lo que sucede en la cocina
y en el dorm itorio, a veces palidecen ante la idea de aplicarlos a los seres
hum anos cruzando fronteras nacionales (las citas de Sim on, B ecker y Friedm an
son de B riggs 1996). Incluso Julian Sim on, un defensor de las polticas de inm i-
gracin m s liberales, se para en seco a la hora de recom endar fronteras abier-
tas, y encuentra otra solucin consecuente con los principios de libre m ercado:
fijar cuotas y abrir un m ercado en los perm isos de inm igracin de EE.U U .
(Sim on 1985). Entre otros defensores del libre m ercado universal, no es raro
encontrar una oposicin total a la inm igracin, justificada a veces m ediante una
cruda versin nacionalista de la econom a de libre m ercado (la inm igracin
nivelara hacia abajo), a veces con el razonam iento de que la inm igracin es
m ala para los m enos privilegiados (sobre todo para los afroam ericanos), y otras
veces apoyada por otros razonam ientos m s sofisticadosen los que una inm i-
gracin cero se convierte en una solucin ptim a, ya que com unidades poten-
cialm ente anfitrionas tienen funciones objetivas que pueden incluir preferencias
por la pureza cultural, tnica y religiosa. En este tipo de razonam iento la lim -
pieza tnica podra verse com o una posicin de equilibrio (Sutcliffe 1998a).
Ante la ausencia de un tratam iento m s sistem tico de la m igracin en la teora
econm ica, se puede especular sobre lo que diran los econom istas tericos si
incluyeran el tem a dentro de su trabajo. La teora de la econom a internacional en
general plantea que el bienestar general y la eficiencia en el uso de los recursos
econm icos pasa por la m xim a libertad de m ovim iento de los bienes, o sea, por
el libre com ercio. El fundam ento conocido de esta teora es la ventaja com parati-
va de Ricardo, que sigue siendo la base de la teora del com ercio internacional.
Partiendo de sta, otras teoras han llegado a afirm ar que el libre m ovim iento de
bienes (siem pre que se d una serie bastante exigente de supuestos) es capaz de
producir la igualdad de las retribuciones a los factores de produccin (o sea, la
tasa de beneficios del capital y los sueldos de los trabajadores). Pero se ha reco-
nocido que esos supuestos son m uy difciles de realizar y que el proceso de igual-
dad se acelerar m ucho con el libre m ovim iento de capital. Ahora se ha conver-
Nacido en otra parte Migracin y teoras
22
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 22
tido casi en un axiom a defender que la poltica m s deseable para todos los pa-
ses del m undo es perm itir el libre com ercio y el libre m ovim iento de capitales,
con un tipo de cam bio com petitivam ente determ inado. As, segn la teora, se
m axim izan el bienestar y la eficiencia.
En la prctica, todos los pases del m undo violan estos principios. La m ayor par-
te de estas violaciones se com eten sim plem ente para defender el statu quo o los
intereses creados. Sin em bargo, existe tam bin un cuerpo de teora bastante
am plio que contradice las conclusiones de la teora com petitiva. U na ram a de sta
defiende argum entos que podran encuadrarse dentro del cam po com petitivo,
puesto que justifican las excepciones (tarifas e im puestos sobre el com ercio, la
proteccin de las nuevas industrias, lim itaciones al libre m ovim iento de capitales,
tipos de cam bio fijos) com o polticas de segunda opcin (second best) para
m axim izar el bienestar y la eficiencia cuando en todo el m undo se violan los prin-
cipios del m ercado libre. O tra ram a, de influencia m s bien keynesiana, ve un
conflicto entre la aplicacin de los principios del m ercado libre internacional y el
cum plim iento de objetivos econm icos tales com o controlar la tasa de inflacin,
aum entar el crecim iento, m antener el pleno em pleo, etc.
H ay otra corriente anti-librecam bista con perspectivas m s de largo plazo relacio-
nada con el desarrollo. Los profetas de este enfoque son Friedrich List y Alexander
H am ilton, quienes en el siglo XIX, en Alem ania y Estados U nidos respectivam ente,
abogaron por un desarrollo rpido de la industria nacional gracias a un alto m uro
proteccionista frente a los pases industrialm ente avanzados, com o G ran Bretaa.
Estas ideas han tenido m ucha influencia en el Tercer M undo durante los ltim os 40
aos. N orm alm ente form an parte de cualquier enfoque radical sobre el desarrollo
econm ico, sea dependentista, nacionalista o socialista. El proteccionism o para
alentar la industrializacin a m enudo se vincula con una crtica del m ercado libre
por sus supuestas tendencias hacia el intercam bio desigual y el deterioro de los tr-
m inos de intercam bio de los pases subdesarrollados. M uchas veces tam bin va
acom paado de una crtica del libre m ovim iento de capitales porque produce un
peso excesivo de las com paas m ultinacionales en la econom a nacional y fom en-
ta el flujo del capital nacional hacia el extranjero, dificultando as el desarrollo.
Pero ninguno de estos enfoques trata sistem ticam ente la cuestin de la inm igra-
cin. Cul sera una orientacin sobre la inm igracin consecuente con estas diver-
sas opiniones sobre la econom a internacional en general?
Sobre la pregunta de por qu los econom istas de la escuela del libre cam bio no
adoptan una posicin acorde con su enfoque terico, no cabe m s que hacer
especulaciones. Por qu insisten en una diferencia entre el trabajo y el otro fac-
tor de produccin, el capital, y entre el m ercado de trabajo y el m ercado de bie-
nes y servicios? Y por qu no aplican las m ism as norm as al m ercado de trabajo
internacional que al m ercado de trabajo nacional? La conclusin no puede ser otra
sino que se hallan influenciados por determ inadas consideraciones al m argen de
la econom a, que los predisponen en contra de la inm igracin. As, a pesar de
encontrarse entre los econom istas m s abiertos para adm itir niveles m ayores de
inm igracin, term inan contribuyendo tam bin al sesgo casi universal ya m encio-
nado contra la libertad de inm igracin.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
23
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 23
H ay un silencio m s o m enos igualm ente total en las teoras econm icas m enos
ortodoxas y m s proteccionistas en cuanto a la inm igracin. En este caso es m enos
sorprendente, dado que su posicin im plcita en contra de libertad internacional
de m ovim iento no supone ninguna contradiccin con su enfoque anti-librecam -
bista en general. En su lugar, presentan el prejuicio un tanto prim ario de creer que
la llegada de un gran nm ero de inm igrantes tendr un efecto deprim ente sobre
el m ercado de trabajo. Por eso, gran parte del m ovim iento obrero se ha opuesto
histricam ente a que se concediera m s libertad de inm igracin a fin de m antener
un alto nivel de salarios. N o se conocen, sin em bargo, argum entos rigurosos que
apoyen esta idea. El resto de la visin proteccionista se basa casi universalm ente
en opiniones polticas y sociales. Se supone que la inm igracin libre producira
tensiones sociales entre las com unidades, lo que redundara negativam ente sobre
la sociedad. O sea, que existe un um bral de tolerancia y estabilidad. En cuanto a
las escuelas de econom a m s radicales y/o nacionalistas, tam poco en ellas se
encuentran discusiones sobre la m igracin internacional. Aqu la razn se debe a
la hiptesis de que la em igracin del Sur al N orte es algo en s m ism o no desea-
ble porque supone una prdida de los recursos que necesitan aquellas naciones
para su desarrollo. O , en el caso de la em igracin tem poral, hay una tendencia a
asociarla con elevados niveles de explotacin. Esta cuestin se analizar m ejor en
la siguiente seccin sobre los m odelos de desarrollo.
2. Una categorizacin de las teoras recientes
en las ciencias sociales
La ausencia de teoras generales y com partidas sobre la m igracin no quiere decir,
por supuesto, que no existan planteam ientos tericos sobre el asunto. U n trabajo
reciente realizado por D onald M assey y por un grupo de colegas ha aportado
m ucho a la categorizacin de las teoras sobre la m igracin, haciendo un resum en
y com paracin entre varios enfoques, sobre todo econm icos y sociolgicos,
sobre la m igracin (M assey et al. 1993). Su trabajo se concentra sobre la cuestin
de las explicaciones de por qu existen las m igraciones internacionales, y en
general no se com entan las cuestiones de los regm enes apropiados de la m igra-
cin. El resto de esta seccin pretende hacer una lista de los distintos enfoques
tericos sobre esta cuestin, com entando brevem ente cada uno de ellos. La lista
debe m ucho a la elaborada por M assey y sus colegas, con ciertas adiciones que
m e parecen necesarias; los com entarios son m os.
a. La economa ortodoxa
La teora econm ica ortodoxa, a veces denom inada neoclsica, explica cada fen-
m eno econm ico en el m ism o m arco sencillo. Supone que todo lo que pasa en
la vida hum ana es el resultado del esfuerzo de un individuo o individuos por
m axim izar su bienestar econm ico m ediante el increm ento de su renta o la reduc-
cin del coste de produccin de algn bien que produce bienestar. Por eso no
hay ninguna sorpresa en lo que han escrito los econom istas de esta tendencia
sobre la m igracin. Ven al m igrante com o un individuo que calcula cm o aum en-
Nacido en otra parte Migracin y teoras
24
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 24
tar su renta a travs de la em igracin a un lugar donde tiene m ayores probabili-
dades de ganar m s o de obtener ingresos con m s seguridad. Se crea as el
supuesto de que los flujos m igratorios van a ser siem pre desde lugares pobres
hacia lugares ricos. N o adm ite otro m otivo que el econm ico, no le interesan los
elem entos de obligatoriedad que puedan existir en las m igraciones reales, ni en
general le interesa el efecto de las leyes y polticas m igratorias de los gobiernos.
Este enfoque sobre la m igracin internacional no es m s que una extensin de
una literatura terica, ahora m uy am plia, sobre la m igracin interna (rural-urbana)
en los pases subdesarrollados (Todaro 1969). Aqu se encuentran teoras e hip-
tesis a las que m s tarde se har referencia para ver si son aplicables a la m igra-
cin internacional. La hiptesis m s popular utilizada en esos anlisis afirm a que
la tasa de m igracin depende de la diferencia o la relacin entre el sueldo real en
el lugar de origen (norm alm ente el cam po) y el sueldo real en el lugar de desti-
no (la ciudad), ponderada por una estim acin de la probabilidad de encontrar tra-
bajo en el ltim o.
U no de los econom istas neoclsicos que m s se ha preocupado por el tem a de la
m igracin internacional, G eorge J. Borjas, ha publicado una reflexin general titu-
lada Econom ic theory and international m igration(La teora econm ica y la
m igracin internacional) en la que afirm a que todava no existe una teora ni-
ca y unificada sobre la inm igracin(Borjas 1989, 457). Sin em bargo, al intentar
elaborar esa teora, slo llega a proposiciones bastante tautolgicas (que l m ism o
adm ite), com o afirm ar que aum entar la m igracin de un pas a otro de acuerdo
a la diferencia entre los niveles salariales de am bos, el coste de la m igracin y la
percepcin que tenga el m igrante de la m ayor valoracin de sus cualificaciones
en el pas de acogida. Aunque Borjas hace contribuciones interesantes a la inter-
pretacin de los hechos de la asim ilacin de los m igrantes en los Estados U nidos,
sus observaciones tericas revelan la debilidad de la teora neoclsica, que no va
m s all de determ inadas obviedades sobre el tem a. Borjas no entra en el tem a
del grado de libertad de inm igracin que justifica la teora econm ica.
b. La nueva economa de la migracin
U na serie de estudios sobre la em igracin tanto interna com o internacional han
puesto de m anifiesto que el em igrante individual pocas veces acta nicam ente por
su propia cuenta. En buena m edida, la decisin de em igrar se tom a dentro de un
grupo social m s am plio, y, casi siem pre, en el entorno de la fam ilia (Stark 1992).
U n em igrante, por lo tanto, puede hallarse bajo una fuerte relacin de obligacin
con respecto a su fam ilia. La fam ilia puede financiar los costes de su m archa a cam -
bio de la prom esa de recibir una parte considerable de las eventuales ganancias
financieras de la em igracin. En la prctica, la em igracin genera conflictos que
reflejan am bos aspectos: la huida del entorno y el beneficio fam iliar. Es posible que
los em igrantes quieran gastar una parte m ayor de sus ingresos para ellos m ism os,
y que las fam ilias tengan que luchar para im poner su autoridad a distancia.
En estos casos, bastante frecuentes, el m otivo de la m archa suele ser, en prim era
instancia, m ejorar la situacin de la fam ilia en su propio entorno (en el cam po si
es em igrante interno, o en su pas del Tercer M undo si es em igrante interna-
Nacido en otra parte Migracin y teoras
25
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 25
cional). Pero tam poco se excluye la posibilidad de una em igracin de la fam ilia
entera. Esto puede producirse si la m otivacin de la em igracin es suficiente para
que toda la fam ilia pueda estar en m ejor situacin econm ica m archndose a la
ciudad o a un pas desarrollado. Sin em bargo, aun cuando no se produzca el tras-
lado, su m era posibilidad puede ser una form a de im poner la disciplina fam iliar
sobre el em igrante. ste sabe, por ejem plo, que si no enva las rem esas esperadas
por la fam ilia, est bajo la am enaza de que sta se presente en su casa. Las rem e-
sas se convierten as en una especie de pago del em igrante por la no presencia
de su fam ilia. H ay que hacer notar, a este respecto, que las leyes de inm igracin
de los pases desarrollados apoyan en general estas obligaciones hacia la fam ilia,
dado que facilitan relativam ente la entrada de m iem bros de la fam ilia de los resi-
dentes legales (ver captulo IV).
Los elem entos de com unidades m s am plias que la fam ilia tam bin estn en la base
de algunas de las razones que alientan o restringen la em igracin. En prim er lugar,
para m uchsim as personas, el m ayor freno a la em igracin lo supone el abandono
de su propio entorno y com unidad social. Cuando no se encuentra en crisis abso-
luta, este apego constituye para m uchas personas una fuerte razn para no em i-
grar. Sin em bargo, cualquier entorno social tiene sus aspectos positivos y negati-
vos, y stos no sern iguales para todos. En la m ayora de las sociedades existen
personas que quieren alejarse de las situaciones difciles (incluyendo las que deri-
van de la represin) que viven en su com unidad. Esto se plantea sobre todo entre
los jvenes, aunque al m ism o tiem po m uchas veces solam ente los hom bres jve-
nes tienen suficiente libertad para poder salir de su com unidad. Por lo tanto, para
algunos em igrantes, la salida de su sociedad reviste un aspecto positivo. Y, para
otros, constituye una m anera de preservar o beneficiar a su com unidad.
c. Mercados de trabajo complejos
U n caso en el que se incluye la inm igracin dentro de la teora econm ica es en
el de las nuevas teoras heterodoxas del m ercado de trabajo. Se propone que el
m ercado de trabajo se entiende m ejor (sobre todo en pases desarrollados, espe-
cialm ente en Estados U nidos) no com o un m ercado nico sino com o dos o m s
m ercados. U n m ercado en gran parte internode las grandes com paas, donde
la m ayora de los trabajos de alta cualificacin y bien pagados se distribuyen sin
com petencia abierta con el m ercado en general, y otro m ercado secundariopara
trabajos peor pagados, m enos estables y m enos cualificados, que es un m ercado
regional, nacional o incluso internacional relativam ente abierto. Se ha observado
que los inm igrantes, junto con otros sectores relativam ente discrim inados de la
sociedad, se encuentran en su gran m ayora en este m ercado secundario. Segn
esta hiptesis, el posible efecto de la inm igracin sobre la situacin en el m erca-
do de trabajo tendr su efecto en prim er lugar en este sector secundario del m er-
cado de trabajo (Piore 1979).
La institucionalizacin de este m ercado de trabajo secundario resulta de varios fac-
tores inherentes en las econom as industrializadas contem porneas: la escasa ofer-
ta de jvenes en el m ercado laboral de trabajos m al pagados debido al declive en
la tasa de natalidad, a la falta de m otivacin para hacer trabajos despreciados, la
extensin de la educacin y el deseo de parte tanto de em pleadores com o de
Nacido en otra parte Migracin y teoras
26
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 26
gobiernos de evitar un sistem a general de inflacin de sueldos que se producira
por el aum ento del pago en trabajos m al rem unerados con el objetivo de con-
vencer a obreros nativos a hacerlos. Por lo tanto, segn esta teora, la dem anda
de una m ano de obra m uy barata en los pases industrializados es m s la causa
de la inm igracin que la oferta de m ano de obra en los pases pobres. La m ayo-
ra de los inm igrantes ocupan as espacios en este m ercado secundario donde las
condiciones de trabajo son precarias y los sueldos bajos. D e este m odo, toda una
categora de trabajos se consideran aptos solam ente para extranjeros. Los sueldos,
sin em bargo, pueden ser todava altos con relacin a la renta en los pases de ori-
gen de los inm igrantes (Piore 1979).
Sin em bargo, com o se ver m s adelante, esta idea puede corresponder a una im a-
gen errnea del inm igrante com o una persona de baja cualificacin. D e hecho, los
inm igrantes suelen estar, en m uchos sitios, m s cualificados que la poblacin nati-
va. Adem s, en Estados U nidos en concreto, hay m ucha inm igracin a m ercados de
trabajo com unitarios que se hallan com pletam ente cerrados, dado que la m ayora de
las em presas son fam iliares. Esto ha hecho que se aada a la teora de m ltiples
m ercados de trabajo la idea de enclaves en los que solam ente trabajan inm igrantes
prestando servicios a su propia com unidad em igrante (Portes y M anning 1986).
Algunos afirm an que lo que decide las caractersticas de la m igracin hoy no es
la voluntad del m igrante, ni la poltica de inm igracin de los Estados, sino el
patrn de cam bio de la tecnologa y la poltica de las em presas transnacionales.
El caso de m uchos m igrantes cualificados coincide con un cam bio de puesto de
trabajo dentro de una com paa m ultinacional. M uchos m igrantes provenientes de
H ong K ong han aprovechado esta circunstancia com o escapatoria, ya que un pas
com o G ran Bretaa efectivam ente perm ite que las transferencias de trabajadores
dentro de estas com paas constituyan excepciones a las polticas generales de
inm igracin. SO PEM I (1994) ha calculado que, a m ediados de la dcada de los 80,
el 60% de los perm isos de trabajo de largo plazo otorgados en G ran B retaa
correspondan a esta categora (Findlay 1991, 8).
d. Demanda u oferta?
Los conceptos de dem anda y oferta aplicados a la m igracin parece, a prim era vis-
ta, que tienen que estar relacionados con el m ercado de trabajo. Segn la teora
econm ica neoclsica, la m igracin tendra que ser uno de los m ecanism os de
equilibrio de un m ercado en el que la dem anda y la oferta de trabajo no coinci-
den en todas partes. H abra entonces, en condiciones de libertad, un m ovim iento
de trabajadores desde lugares con exceso de oferta hacia lugares con exceso de
dem anda. Sin em bargo, la ausencia de esas condiciones de libertad en los m erca-
dos de trabajo se hace patente en los controles y norm as im puestos a los flujos
de m ano de obra. La m igracin reflejara, en este sentido, varios aspectos, tanto
esttico-com parativos com o dinm icos: cam bios en las restricciones sobre la
m igracin y en su puesta en prctica; cam bios en los niveles y form as de la inver-
sin, y del crecim iento econm ico, en distintos lugares; y tam bin cam bios en la
inform acin o en las prcticas de contratacin, que a su vez m odifican los com -
portam ientos y actitudes de los potenciales em igrantes.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
27
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 27
Todos estos elem entos form an parte de la m otivacin de las m igraciones a la que
m e he referido anteriorm ente. En un extrem o se sita la em igracin de trabajado-
res a los pases del G olfo, contratados directam ente por las com paas o por sus
agentes. Se trata de viajes y estancias que duran solam ente el tiem po del contra-
to. Es por lo tanto una em igracin totalm ente condicionada por el lado de la
dem anda. Existe una oferta en abstracto que no se concreta efectivam ente hasta
que los potenciales em igrantes reciben la inform acin necesaria a travs de los
contratantes. Pero contratar no ha sido problem a hasta ahora, y puede suponerse
que no se ha alcanzado por el m om ento el lm ite de la oferta, si es que existe.
En el otro extrem o, est el caso del m igrante individual que viaja sin contrato y
por cuenta propia, esperando encontrar trabajo cuando llegue a su destino. En
este caso, aunque puede existir una dem anda de obreros m igrantes, la iniciativa
viene enteram ente del trabajador, o sea, del lado de la oferta.
En casi todos los pases de acogida existe ahora una inm igracin determ inada por
la dem anda, relacionada con trabajos m uy cualificados. G eneralm ente, incluso
donde existen elevados niveles de desem pleo, se busca activam ente la inm igra-
cin de extranjeros altam ente cualificados, sea a travs de su poltica general de
inm igracin, que prioriza a este tipo de personas, sea a travs de las polticas de
contratacin de sus em presas y autoridades, una actividad que ha sido denom i-
nada im m igrant shopping(com pra de inm igrantes) (Cohen 1998). En cuanto al
trabajo no cualificado, continan, a escala algo reducida, los flujos determ inados
por la dem anda hacia los pases del G olfo, pero en los otros centros de acogida
otros flujos prcticam ente han desaparecido (los bracerosen Estados U nidos y
los gasterbeitersen Alem ania), salvo en el caso del flujo de obreros estaciona-
les, especialm ente en la agricultura.
La situacin del em igrante no cualificado ha em peorado en la ltim a dcada en
tres aspectos: hay m uchos m enos casos de m igraciones determ inadas por la
dem anda organizada por los contratadores, es peor la situacin de los m ercados
de trabajo en la m ayora de los pases de acogida debido al aum ento general del
paro, y se han prom ulgado nuevas leyes de inm igracin que les excluyen siste-
m ticam ente de casi todos los pases de acogida.
La inm igracin determ inada por la dem anda se restringe ahora, en gran parte, a
la inm igracin de personas altam ente cualificadas. Y la inm igracin determ inada
por la oferta (donde hay un excedente de oferta de m igrantes) es en gran parte
de obreros no cualificados y, adem s, ilegales. Este desequilibrio es uno m s entre
otros que contribuyen al em peoram iento de la distribucin de la renta m undial
(ver captulo VII).
e. Enfoques crticos del capitalismo y del mercado
D urante los ltim os 30 aos, los debates sobre el desarrollo y la econom a inter-
nacional y su naturaleza, en gran parte, han tom ado la form a de un conflicto
gladiatorio entre dos lneas: la de la econom a ortodoxa, que por lo general
argum enta que las grandes diferencias de nivel econm ico entre pases se deben
a polticas econm icas errneas o a im perfecciones en el funcionam iento del m er-
cado, y una lnea alternativa que argum enta que las desigualdades econm icas
Nacido en otra parte Migracin y teoras
28
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 28
internacionales son estructurales y que constituyen una parte sistem tica de la eco-
nom a internacional. Las preocupaciones del prim er grupo han girado en torno a
la eficiencia econm ica; las del segundo grupo destacan m s la cuestin de la jus-
ticia. Esta diferencia terica y conceptual refleja tam bin en gran m edida una dife-
rencia de enfoque ideolgico y poltico. El prim er grupo coincide bastante con la
derecha y el segundo con la izquierda, aunque los nacionalistas de cualquiera ten-
dencia ideolgica tam bin han aprovechado las teoras que argum entan que la
econom a internacional es injusta. Esto segundo grupo de teoras se encuentran en
diversas form as, tales com o la teora de la dependencia y la teora de los sistem as
m undiales. Todos coinciden en ver el sistem a socioeconm ico m undial com o un
creador continuo de desigualdades y de brechas estructurales donde los privile-
giados explotan y oprim en a los dem s (Sutcliffe 1995a).
Ya se ha com entado que existe m ucha m enos coherencia en el enfoque de la eco-
nom a ortodoxa frente a la cuestin de la inm igracin que en su aplicacin a casi
cualquier otra cuestin. Si los econom istas progresistas acusaran a los fetichistas
del libre m ercado de ser inconsecuentes y de contradecirse sobre esta cuestin,
sera com o ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Los progresistas
y la izquierda tam poco se ponen de acuerdo sobre la cuestin de la inm igracin.
Pero se encuentra a m enudo un razonam iento que se ha desarrollado con el deba-
te sobre la globalizacin y que, en m i opinin, tiende a crear un prejuicio gene-
ral en contra de la inm igracin.
La opinin progresista o de la izquierda sobre la globalizacin en su conjunto pare-
ce ser negativa, aunque la desviacin estndar es bastante am plia. La oposicin se
basa a veces en razonam ientos detallados, pero tam bin con frecuencia en la idea
de que, com o la globalizacin es apoyada por los potentados ideolgicos y econ-
m icos del capitalism o m undial, los progresistas deberan estar en contra de ella.
En el contexto de progresiva hostilidad y de sospecha de globalizacin, se tiende
a considerar que la inm igracin est determ inada bsicam ente por la dem anda,
derivada de la dem anda de los capitalistas de m ayores cantidades de fuerza de tra-
bajo en un lugar en particular, y por ello se considera un instrum ento del capital
para dividir y debilitar a la clase trabajadora. M uchos escritos progresistas sobre la
inm igracin m oderna la contextualizan com o una nueva etapa en una larga histo-
ria que em pez con la esclavitud y continu con el trabajo por contrato. Existe el
tem or de que si la izquierda defiende m ovim ientos de trabajo m s libres, se con-
fabula con una m edida apoyada por el capitalism o dirigida a reducir los salarios y
em peorar las condiciones de trabajo. M ientras que los progresistas han discutido
m uchas cuestiones referentes a la inm igracin, los econom istas progresistas en par-
ticular han discutido am pliam ente la cuestin com o parte del m ercado de trabajo
y de su historia. Esto es m s de lo que se podra esperar de econom istas m s orto-
doxos. Este enfoque tan lim itado tam bin es m etodolgicam ente incom pleto, y
conlleva el peligro de ocultar opiniones anti-inm igrantes tras otras anticapitalistas.
La teora de los sistem as m undiales ha enfatizado siem pre que el sistem a capita-
lista ha tendido desde siglos a producir un m ercado m undial para los bienes y
para el capital. El desarrollo de los vnculos econm icos y culturales a travs de
esta globalizacin de m ercados fom enta tam bin el desarrollo de un m ercado glo-
Nacido en otra parte Migracin y teoras
29
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 29
bal para la m ano de obra, dando as lugar a m s m igraciones internacionales. La
penetracin de los bienes, el capital y la ideologa y cultura de los pases del cen-
tro en los de la periferia provoca cam bios que llevan a un nm ero cada vez m s
elevado de personas a em igrar. As la em igracin puede verse com o una reaccin
al im pacto desestabilizador que produce el contacto con el centro. La im portancia
de esta idea de polarizacin de centro y periferia com o el eje principal de la his-
toria hace m uy difcil ver algo positivo en la m igracin Sur-N orte.
f. Las ciudades globales y la globalizacin
D entro de esta perspectiva general se enfatiza especialm ente el papel de un nm e-
ro de grandes ciudades globalesen los pases ricos que desem pean un papel
clave tanto en el proceso continuo de globalizacin de la econom a capitalista
internacional com o en la inm igracin (Sassen 1988). Estas ciudades son centros de
produccin de alta tecnologa, centros de la banca y la inversin extranjera, y cen-
tros de consum o de la capa m s rica del capitalism o contem porneo, lo cual hace
necesario el establecim iento de una serie de servicios, dado que todos em plean
grandes cantidades de m ano de obra barata (restaurantes, servicio dom stico, etc.)
para la que sirven los inm igrantes. Esto hace que sean ciudades m uy polarizadas
y polarizadoras. Y adem s son nodos centrales del desarrollo del sistem a m undial.
Las ciudades globales m s im portantes son N ueva York, Los ngeles, Londres,
Pars, Tokio, H ong K ong y Singapur.
M s generalm ente, la globalizacin se ve com o una creciente (y en algunas ver-
siones sin precedente) integracin internacional de la vida econm ica que com -
prende una im portante alza del com ercio y de las inversiones extranjeras directas
relativas a la produccin, un enorm e y repentino aum ento de las transacciones
financieras internacionales, y el crecim iento de instituciones de econom a global
com o las em presas m ultinacionales y organizaciones internacionales com o la
U nin Europea, el Banco M undial, el FM I, el Banco Internacional de Pagos, el
G rupo de los Siete y as sucesivam ente. M uchos piensan que este proceso est dis-
m inuyendo el poder econm ico del Estado nacional; otros hacen hincapi en las
tendencias hacia la globalizacin de la cultura (M acdonalds, karaoke y antenas
parablicas). Personalm ente, estoy de acuerdo con que algunas de estas tenden-
cias son fuertes, pero encuentro exagerados la m ayora de los aspectos de la glo-
balizacin; la globalizacin del com ercio y de las inversiones directas no es algo
nuevo (G lyn y Sutcliffe 1995; Sutcliffe y G lyn 1998); es m uy sorprendente que el
aum ento en el com ercio global y en las inversiones se concentren sobre todo en
unos pocos pases, dejando a m uchos pases pobres com pletam ente fuera del pro-
ceso; m uy pocas firm as parecen ser globales en un sentido cualitativam ente nue-
vo (Ruigrok y van Tulder 1995); dudo que el Estado nacional haya perdido tanto
poder com o m uchos de nuestros dirigentes quieren hacernos creer.
Est extendida la im presin de que el m ovim iento global de las personas form a
parte de un proceso m s am plio de globalizacin econm ica y cultural; el m erca-
do de trabajo, as com o otros m ercados, se ve cada vez m s globalizado a travs
del m ovim iento internacional tanto de trabajadores com o de capital. A lgunos
observadores ven esto com o una era de m igracin(Castles y M iller 1993).
Nacido en otra parte Migracin y teoras
30
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 30
Pero esta im presin es an m s exagerada que otros aspectos de la globalizacin.
U na cifra a m enudo citada es que aproxim adam ente 100 m illones de personas
(alrededor del 1,6% de la poblacin m undial) viven fuera del pas del que son ciu-
dadanos, y puede que ste sea el porcentaje m s elevado desde que el concepto
de pas de ciudadana adquiri algn sentido (en algn m om ento del siglo XIX).
Sin em bargo, por lo m enos un cuarto de estos em igrantes son refugiados invo-
luntarios de conflictos polticos procedentes de un pas en vas de desarrollo y que
viven en otro pas vecino.
M ientras que la lnea entre em igracin forzosa y voluntaria es difcil de trazar, el
nm ero de em igrantes intencionales, no siem pre exactam ente deseosos, puede
estim arse en unos 50 m illones, alrededor del 0,8% de la poblacin m undial.
Teniendo en cuenta que los em igrantes tienen una concentracin de personas en
edad laboral m s elevada que la poblacin en general, y un alto nivel de activi-
dad, pueden llegar a representar hasta un 1% de la poblacin m undial econm i-
cam ente activa.
Al m ism o tiem po, las 40.000, poco m s o m enos, com paas m ultinacionales, segn
lo definido por la U N CTAD , em plean en total a alrededor de 12 m illones de trabaja-
dores que se encuentran fuera de sus pases de origen. Esta cifra est por debajo del
1% de la poblacin m undial econm icam ente activa, y probablem ente est un poco
por encim a del 1% de la poblacin con em pleo (Sutcliffe y G lyn 1998).
A m odo de com paracin, alrededor del 18% de la produccin m undial se expor-
ta desde el pas en que se produce y alrededor de un 5% del capital m undial es
de propiedad extranjera (Sutcliffe y G lyn 1998). As que existe un sentido estads-
tico (m uy vago) en el que em pleo y residencia estn m ucho m enos globalizados
cuantitativam ente que la produccin o la inversin.
En otro sentido, el m ovim iento voluntario de personas es una clara excepcin a
la globalizacin. M ientras que, en las dos ltim as dcadas, la produccin y la
inversin se han globalizado m s con el apoyo de gobiernos y de organizaciones
internacionales, las m ism as autoridades, los polticos y los m edios de com unica-
cin son cada vez m s hostiles al m ovim iento internacional de personas. D e las
tres principales reas de destino de los ltim os aos el oeste de Europa, los Esta-
dos productores de petrleo del G olfo y EE.U U ., las dos prim eras han dado gran-
des pasos para reducir la inm igracin, y la tercera parece estar m ovindose en la
m ism a direccin, aunque se cuestiona m s el resultado. En resum en, la globaliza-
cin en el m bito de la poltica no incluye el m ovim iento de trabajo: en caso de
m igracin de las personas, en m uchos aspectos se est produciendo una contra-
globalizacin; m ientras que tanto las fuerzas del m ercado, polticas y culturales se
dirigen hacia un aum ento de la m igracin, existe un esfuerzo sin precedente de
los gobiernos para lim itar el m ovim iento de personas.
La globalizacin ahora existente se caracteriza por cantidades m uy diferentes de
m ovilidad global, segn a qu elem ento de la econom a nos estem os refiriendo.
Y se tiende a que la m ovilidad aum ente cuanto m s abstracto y m enos hum ano
sea el m ovedoren potencia: las finanzas son la parte m s global de la econo-
m a m undial; los trabajadores, sobre todo los no especializados, la m enos global.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
31
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 31
Los efectos en el m ercado de trabajo no pueden ignorarse. La m ayora de los estu-
dios em pricos sugieren que los efectos de la inm igracin en los salarios y en los
niveles de em pleo en los pases de destino son m uy pequeos, incluso insignifi-
cantes (Tapinos y D e Rugy 1994 y D e Freitas 1998). A veces esta investigacin ha
sido utilizada por opositores al control de la inm igracin para apoyar su posicin.
Pienso que esto no es acertado, en parte porque la m etodologa puede ser sospe-
chosa (Chisw ick 1991, 1993), pero m s fundam entalm ente porque la cuestin de
una inm igracin m s libre es de un tipo diferente, no est anclada en sus eventua-
les efectos econm icos. N o creo que la posicin progresista sobre la inm igracin
fuese diferente si la evidencia em prica acerca de los efectos sobre el m ercado de
trabajo m ostrasen algo diferente. Lo que sera probablem ente diferente son las otras
polticas necesarias para com pensar cualquier efecto negativo de la inm igracin.
g. Las redes y sistemas de migracin
El enfoque terico sobre la m igracin ha tendido a insistir cada vez m s en el
hecho de que la m igracin no adm ite una explicacin nicam ente con relacin a
la m otivacin y necesidades de los m igrantes individuales, ni a las necesidades de
los agentes sociales en los pases de destino, sino que necesita una explicacin
m s general y m s institucional. Cierto que la m igracin responde a varios aspec-
tos de dem anda y oferta en el m ercado de trabajo, pero solam ente puede ocurrir
si se establece una red de instituciones que la facilite. Esta red consiste en: m edios
de transporte, inform acin y contratacin, m odo de enviar dinero internacional-
m ente, com unidades en los pases de origen en las que em igrar se considere acep-
table e incluso norm al y com unidades en los pases de destino que faciliten la
llegada de la persona m igrante. El inicio de los flujos m igratorios produce estos
enlaces, redes y sistem as, y luego su propia existencia tiende a perpetuar el flu-
jo m igratorio, que se ha convertido en una parte im portante de la norm alidad
social y econm ica. Cada vez m s la m igracin tiende a causar m s m igracin
en un crculo de causacin acum ulativa. Los individuos que han m igrado es m s
probable que sigan m igrando en el futuro, y las com unidades que se han incor-
porado a un sistem a m igratorio internacional tienen una fuerte tendencia a
seguir en l a no ser que nuevas circunstancias de im portancia lo im pidan.
Si estos m ecanism os realm ente surten efecto, se podran entender que, en gene-
ral, la m igracin es una experiencia positiva para los propios m igrantes, o que,
por lo m enos, ellos y ellas pueden transm itirlo as.
El hecho de que la em igracin tem poral se convierta en algo habitual en una
com unidad puede significar un elem ento im portante de su vida social, indepen-
dientem ente de sus efectos econm icos. El perodo de em igracin puede consti-
tuir una parte im portante del paso a la m adurez, una especie de aventura ritual.
En este caso, la em igracin tiene una duracin m ayor de la que pudieran justifi-
car las condiciones econm icas. Este acicate a la m igracin afecta probablem ente
m ucho m s a los hom bres jvenes que a las m ujeres. Es un caso entre otros
m uchos en el que no es posible explicar las causas de la em igracin, ni observar
sus efectos, sin exam inar la distinta participacin de los gneros, algo que se tra-
ta en el captulo V.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
32
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 32
h. La transicin migratoria
La idea de una transicin m igratoria, que ha aparecido recientem ente en la litera-
tura sobre la m igracin, se basa en la conocida teora de la transicin dem ogrfi-
ca. Esta ltim a plantea que, durante su desarrollo econm ico, cada pas em pieza
en un estado de altas tasas de natalidad pero de bajo crecim iento dem ogrfico
debido a las igualm ente altas tasas de m ortalidad. El desarrollo produce una ca-
da en la m ortalidad debida a las m ejoras en la alim entacin y en los servicios
sanitarios, y el crecim iento de la poblacin se acelera m ucho. Solam ente m s tar-
de m ayores niveles de renta y cam bios en el status de la m ujer producen una
reduccin tam bin en la tasa de natalidad. El crecim iento se reduce y al final se
llegar a una nueva estabilidad con bajos niveles de natalidad y m ortalidad. El
paralelism o m s sencillo con relacin a la inm igracin plantea que la poblacin
de un pas m uy pobre est m uy incentivada para em igrar a otro pas m s desa-
rrollado. Y en cuanto el pas se enriquece y adelanta a otros con su m ism o nivel
de renta, el incentivo se reduce y, finalm ente, si la renta del pas supera sufi-
cientem ente a la de otros pases, puede convertirse en pas de inm igracin. D e
esta form a, la teora de la transicin m igratoria es una sencilla dinam izacin del
argum ento bsico de la econom a neoclsica, que atribuye la m igracin a dife-
rencias de renta. Pero ste es un hecho algo contradictorio que ha estim ulado
la versin de esta teora que m s se ve hoy en da: en realidad, existen casos
de pases donde una aceleracin del crecim iento econm ico, que produce ren-
tas m s elevadas, no ha reducido sino que ha aum entado la em igracin. Por lo
tanto, hay versiones de la teora que incorporan este hecho, argum entando que
las prim eras fases del desarrollo pueden aum entar la em igracin porque pro-
porcionan recursos a los m igrantes y m s contactos econm icos y sociales con
el resto del m undo, incorporando as una parte de la idea de la im portancia de
las redes en la explicacin de las m igraciones. Pero sigue insistiendo en que,
una vez que la renta o el nivel de desarrollo del pas aum enta suficientem ente,
la em igracin desaparecer y el pas puede convertirse todava en pas de inm i-
gracin (N aciones U nidas Fondo de Poblacin 1993).
La evidencia sugiere que, si existe la transicin m igratoria, es de m uy larga dura-
cin. Los pases que m s m anifiestan este patrn en su historia son varios pases
europeos: G ran B retaa, Francia y A lem ania, que eran pases de em igracin
durante el siglo XIX, se convirtieron en pases de inm igracin a partir de 1950; y,
sin em bargo, pases com o Espaa e Italia, que eran pases de em igracin al resto
de Europa a partir de 1950, finalm ente se han convertido en pases de inm igra-
cin durante las dos ltim as dcadas. En el Sur se suele citar el caso de Corea del
Sur antes de su crisis financiera y econm ica de 1997-98 com o ejem plo de una
transicin m igratoria. Pero ese ejem plo no es claro y existen pocos m s. Parece
poco probable que pueda explicarse m ucho del patrn actual o futuro del proce-
so de m igracin a travs de esta teora. El inters que hay en la teora puede ser
explicado en parte en relacin con el debate sobre la ayuda econm ica. Si la ayu-
da econm ica m s que frenar estim ula las tendencias m igratorias desde el Sur, ste
puede ser un argum ento aadido en contra de la ayuda. Pero si a largo plazo la
ayuda, al contribuir al desarrollo, reduce la m igracin, esto se puede presentar
todava com o argum ento a su favor. Estos argum entos se tratarn m s extensa-
m ente en el captulo VI.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
33
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 33
i. La teora de las disporas
U na nueva m anera de ver las m igraciones que ha adquirido popularidad es a tra-
vs del concepto de dispora. Este trm ino, que originalm ente se utilizaba para
referirse a la dispersin a travs del m undo de las tribus judas, quiere significar
una m igracin a gran escala de un grupo nacional o culturalm ente hom ogneo
que m antiene una parte significativa de su cultura original en los nuevos lugares
de asentam iento. A plicada a otros grupos disporaha sido una palabra que
generalm ente hace referencia a las dispersiones que se han producido com o resul-
tado de represiones o de otros desastres histricos. Viendo que las m igraciones
m odernas que no son resultado de tales desastres vienen a parecerse cada vez
m s a este m odelo, varios socilogos han intentado extender el concepto m s
am pliam ente. Robin Cohen ha escrito una interesantsim a com paracin histrica
de las disporas en la que aade a las disporas traum ticas aquellas relacionadas
con m igraciones en busca de la extensin de un im perio (britnicos), del com er-
cio (libaneses, chinos) o del trabajo (afrocaribeos). Tales disporas, al establecer
y m antener islas vivas de la cultura original en diferentes partes del m undo, faci-
litan las m igraciones futuras porque elim inan la equivalencia entre distancia geo-
grfica y distancia cultural. Al m ism o tiem po, segn Cohen y otros, constituyen un
golpe decisivo en contra del elem ento central de la ideologa del nacionalism o: un
m undo en el que cada puebloo culturatiene su propio espacio geogrfico: el
proyecto del Estado-nacin. U no de los ejem plos con que Cohen ilustra su tesis
son los sijs, un grupo de correligionarios originario del Punjab que m uchos tam -
bin reclam an com o nacin, y que ahora se encuentran en nm ero significativo
no solam ente en la India sino tam bin en G ran Bretaa, D inam arca, Alem ania,
Francia, Blgica, H olanda, Canad, Estados U nidos, M xico, Argentina, M alasia,
Singapur, Australia, N ueva Zelanda, Fidji, Filipinas, Tailandia, Afganistn, Em iratos
rabes U nidos e Irak. Tam bin cita otros ejem plos parecidos (Cohen 1997).
Segn la perspectiva de las disporas, la m igracin, cuando, com o parece cada vez
m s frecuente, no conduce a la asim ilacin cultural de los m igrantes en el pas de
acogida, est produciendo un m apa cultural del m undo cada vez m s com plejo,
sobre todo en los pases de inm igracin, plantendose as la cuestin del plura-
lism o cultural com o el principal desafo en esas sociedades, especialm ente pode-
m os aadiren las anteriorm ente m encionadas ciudades globales.
j. Teora y evidencia emprica
La m igracin es, evidentem ente, un fenm eno heterogneo y com plejo. Por eso
no podem os esperar que se le encuentre una explicacin sencilla. En cada fase
del proceso m igratorio existe un nm ero de alternativas, resum idas en la Figura
II.1: quedarse o em igrar, cm o em igrar, bajo qu rgim en vivir en el pas de inm i-
gracin, quedarse all o regresar al pas de origen. En cada una de estas etapas se
produce una interrelacin com pleja de m otivos individuales, condiciones institu-
cionales y legales, y presiones sociales y polticas. Por lo tanto, no podem os espe-
rar que ningn enfoque terico unidisciplinario o unidim ensional pueda explicar
la com plejidad de las m igraciones reales. E igualm ente debem os esperar que
m uchas lneas e ideas tericas pueden contribuir en parte pero no del todo a la
explicacin del fenm eno y de sus consecuencias.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
34
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 34
La m ayora de los enfoques tericos m encionados en este captulo constituyen
la base de estudios em pricos del fenm eno contem porneo de la m igracin
internacional. En un segundo artculo, M assey y sus colegas han som etido a un
exam en detallado aquellos estudios em pricos que tienen que ver con la expe-
riencia de Estados U nidos (M assey et al. 1994). N o supone una gran sorpresa
que su m uy til estudio de estudiosencuentre claro apoyo em prico para cada
uno de los principales enfoques tericos en distintas circunstancias. Por ejem -
plo, se ha com probado que, en m uchos casos, las diferencias en el nivel de los
sueldos y del paro tienen los efectos sobre flujos de m igrantes que la teora
ortodoxa econm ica prev. Igualm ente, los estudios de la em igracin de M xi-
co encuentran firm e apoyo para las tesis de la nueva econom a de la m igracin:
que la decisin de em igrar es generalm ente una estrategia fam iliar para m axi-
m izar renta y seguridad econm ica. Tam bin la evidencia em prica confirm a la
divisin del m ercado de trabajo en dos sectores y destaca el papel crucial de
los obreros inm igrantes en el m ercado secundario. A sim ism o hay estudios que
destacan la existencia de un tercer sector de enclavesde inm igrantes en los
que tanto los em pleados com o los em pleadores son de la m ism a com unidad
inm igrante. Los estudios em pricos tam bin confirm an el vnculo entre los flu-
jos de m igracin y el crecim iento de las relaciones internacionales econm icas
en general, y la im portancia que en estas relaciones tienen las ciudades globa-
les donde se concentran los inm igrantes (tres principales: N ueva York, Los
ngeles y Chicago, y tres secundarias: M iam i, H ouseton y San Francisco). Igual-
m ente hay estudios que sugieren que los m encionados procesos de las redes
m igratorias y la causacin acum ulativa en la m igracin son reales e influyen
sobre las pautas de m igracin.
As pues, parece que todas las teoras se confirm an. Pero sta es otra m anera de
decir que realm ente no son teoras, o por lo m enos no son teoras de la m igra-
cin. Son observaciones tericas aisladas, a veces derivadas de teoras sociales o
econm icas m s com pletas y coherentes, a veces nada m s que ejem plos del sen-
tido com n, que explican una parte del m osaico com plejo que es la m igracin. Es
cierto lo que M assey y sus colegas concluyen en su prim er artculo:
Nacido en otra parte Migracin y teoras
35
Q uedarse
Persona
Em igrar
Independiente
ilegal
Independiente
legal
Contrato
M uerte
Expulsin
Llegada
Legal
Ilegal
Perm anente
Tem poral
II.1 Etapas del proceso migratorio
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 35
Actualm ente no hay una sola teora coherente sobre m igracin internacional,
slo un conjunto fragm entado de teoras que se han desarrollado principal-
m ente aisladas, y algunas veces, pero no siem pre, segm entadas por lm ites dis-
ciplinarios. Los m odelos y las tendencias actuales en inm igracin, sin em bar-
go, sugieren que no se llegar a un total entendim iento de los procesos m igra-
torios contem porneos confiando en las herram ientas de una sola disciplina, o
centrndose en un nico nivel de anlisis, sino que su naturaleza com pleja y
sus m ltiples facetas requieren una sofisticada teora que incorpore una varie-
dad de perspectivas, de niveles y de suposiciones(M assey et al. 1993, 432).
Al final de su segundo artculo sobre las pruebas em pricas, estos escritores inten-
tan dibujar en lneas m uy generales en qu consistira una teora general, lo que
llam an una sntesis prelim inar, de la m igracin internacional:
...la m igracin internacional se origina en procesos de crecim iento econm i-
co y de transform acin poltica dentro del contexto de una econom a de m er-
cado globalizadora (teora de los sistem as m undiales). La penetracin de los
m ercados en naciones perifricas transform a los m odos no capitalistas de orga-
nizacin social y econm ica, y provoca un desplazam iento general del traba-
jo, creando una poblacin m vil que busca activam ente una m anera de m ejo-
rar sus ingresos, adquirir capital, o controlar los riesgos (econom a neoclsica
y la nueva econom a de la m igracin).
En naciones del centro, el desarrollo post-industrial lleva a una bifurcacin
del m ercado de trabajo, creando un sector secundario de trabajos m al rem u-
nerados, con condiciones inestables, y pocas oportunidades de progresar
(teora del m ercado laboral dual). Tal bifurcacin es especialm ente aguda en
ciudades globales, donde un gran nm ero de especialistas directivos, adm i-
nistrativos y tcnicos lleva a la concentracin de los ingresos y a una fuer-
te dem anda secundaria de servicios a bajo precio (teora de los sistem as
m undiales). Com o los nativos rechazan los trabajos secundarios, los em plea-
dores recurren a trabajadores inm igrantes, iniciando a veces los flujos inm i-
gratorios directam ente a travs de su contratacin (teora del m ercado del
trabajo dual).
A m enudo el reclutam iento no es necesario, ya que los m ism os procesos de
globalizacin econm ica que crean poblaciones m viles en zonas en vas de
desarrollo, y que generan una dem anda de sus servicios en ciudades globales,
tam bin fom entan form as de transporte, de com unicacin y de cultura para
hacer posible su m ovim iento (teora de los sistem as m undiales).
El m ovim iento internacional est adem s causado por la poltica exterior y
por conflictos m ilitares que reflejan la necesidad de que las naciones del
centro m antengan la estabilidad y la seguridad internacional (teora de los
sistem as m undiales), lo que da lugar a flujos de refugiados y personas
dependientes de los ejrcitos.
En resum en, los individuos y las fam ilias responden a las circunstancias cam -
biantes m otivadas por transform aciones estructurales de sus sociedades, tanto
poltica com o econm icam ente. Al desplazarse buscan aum entar sus ingresos,
Nacido en otra parte Migracin y teoras
36
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 36
acum ular capital, y controlar riesgos siguiendo rutas internacionales de trans-
porte y de com unicacin hacia las ciudades globales donde pueden encon-
trarse trabajos en el sector secundario.
U na vez que em piezan, los flujos m uestran una enorm e tendencia a auto-perpe-
tuarse. Cada acto de m igracin contribuye a la expansin de redes de m igran-
tes e inicia un proceso de acum ulacin del capital social que hace que m ovi-
m ientos adicionales sean m s posibles (teora de las redes). Al m ism o tiem po,
la concentracin regional de inm igrantes crea un efecto de fam ilia y am igos
que anim a a la canalizacin de los inm igrantes hacia unos lugares y no hacia
otros; y si suficientes m igrantes llegan en buenas condiciones, esto puede tam -
bin llevar a la form acin de una econom a-enclave, y a la creacin de un refu-
gio seguro para su llegada (teora enclave). La extensin del com portam iento
m igratorio dentro de las com unidades de origen provoca otros cam bios estruc-
turales, cam biando la distribucin de los ingresos y de la tierra y m odificando
las culturas locales, de m anera que provoca m s m igracin adicional (teora de
la causalidad acum ulativa).
D urante las fases iniciales de em igracin desde cualquier pas de origen, los
efectos de la penetracin en el m ercado, de form acin de una red y de la cau-
salidad acum ulativa predom inan al explicar los flujos, pero cuando la m igra-
cin alcanza un alto nivel de desarrollo, m ueve sociedades hacia econom as
urbanas, industriales, los costes y riesgos del m ovim iento descienden a bajos
niveles y la m igracin est cada vez m s determ inada por diferencias interna-
cionales en salario (econom a neoclsica). Conform e tiene lugar el crecim ien-
to econm ico en las regiones de origen y la em igracin, las diferencias inter-
nacionales en salario se van equiparando gradualm ente y los m ercados para
capital, crdito, seguros y futuros se hacen m s accesibles, dism inuyendo los
incentivos para el m ovim iento. Si el pas de origen finalm ente se integra en el
m ercado internacional, com o una econom a desarrollada, urbanizada, la red de
m igracin cesa y el pas antes de origen puede convertirse en un im portador
de trabajadores inm igrantes(M assey et al. 1994, 740-741).
El trabajo de M assey y sus colegas se justifica en trm inos de un esfuerzo por cons-
truir una teora com prensiva y em pricam ente bien fundada de la m igracin interna-
cional para el siglo veintiuno. Refiendose a la teora de revoluciones cientficas de
Thom as K uhn, se quejan de que a los cientficos sociales les falta un paradigm a
com n para aplicarlo al estudio de la m igracin, por lo que su trabajo tiende a ser
lim itado, ineficaz y caracterizado por la duplicacin, la m ala com unicacin, la repe-
ticin de lo ya conocido y discusiones sobre los fundam entos. D icen que solam ente
cuando los investigadores acepten teoras, conceptos, herram ientas y norm as com u-
nes, em pezar a acum ularse el conocim iento(M assey et al. 1994, 700-701).
Su exam en tanto de enfoques tericos com o de estudios em pricos es am plio y alta-
m ente profesional. Su trabajo es una lectura bsica esencial para alguien que tra-
baja en este cam po. Pero sus conclusiones m e parecen criticables en varios aspec-
tos. Su enfoque terico es de un em pirism o rgido que desprecia contribuciones
que no son estudios em prico-positivos de las causas (y a veces de las consecuen-
cias) de la m igracin. Exam inan varias teoras nicam ente con relacin a su valor
Nacido en otra parte Migracin y teoras
37
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 37
para explicar la m igracin. Pero estas teoras reflejan tam bin planteam ientos
fundam entalm ente opuestos en cuanto a su enfoque m etodolgico y a su eco-
nom a poltica. El boceto de un paradigm a general que M assey y sus colegas
elaboran es un collage eclctico de puntos tericos separados que surgen de
enfoques y m etodologas diferentes y hasta contradictorios. M e parece perfec-
tam ente justificado decir que ningn enfoque terico sobre la m igracin expli-
ca toda la verdad, pero hacer slo esto conlleva el peligro de elaborar un enfo-
que sin tim n m etodolgico, y por eso incapaz de relacionar las conclusiones
em pricas con los m uchos debates im portantsim os, filosficos y polticos, sobre
la m igracin que el trabajo em prico puede ilum inar, pero en los que M assey y
sus colegas no m uestran inters.
3. El gran ausente en las teoras sobre la migracin: la ley
M uchos de los textos tericos sobre la m igracin estan escritos com o si no exis-
tiera ninguna ley que la restrinja. Pero los incentivos, presiones y costes de la
m igracin estn todos profundam ente influidos por las leyes vigentes en los pa-
ses de destino. Y durante los ltim os aos las leyes que se ocupan de los m igran-
tes han cam biado fundam entalm ente en casi todos los pases desarrollados de des-
tino. Las direcciones del cam bio han sido las siguientes:
- en Estados U nidos, Canad y Australia se ha producido una reduccin deci-
siva en el contenido racista de las leyes de inm igracin durante la dcada de
los 60 con la supresin de las cuotas basadas en el origen nacional de la
poblacin blanca;
- en los pases de la U nin Europea se ha introducido el libre m ovim iento y
residencia (en principio) entre pases m iem bros, m ientras que todos ellos han
fortalecido las restricciones contra la inm igracin desde fuera de la U nin, en
la prctica, desde el Sur;
- se ha dificultado en casi todos los pases de destino el acceso al derecho de
asilo poltico, pero solam ente una m inora de los solicitantes rechazados son
expulsados en la prctica;
- en la gran m ayora de los pases hay una prohibicin casi absoluta contra la
inm igracin de obreros/as no cualificados/as salvo de form a tem poral en gru-
pos contratados;
- en la m ayora de los pases, los m iem bros de la fam ilia inm ediata de los resi-
dentes legales pueden inm igrar legalm ente;
- en m uchos lugares ha habido un aum ento en el im m igrant shopping(com -
pra de inm igrantes), o sea, dejando va libre a la inm igracin para ciertos tipos
de obrero altam ente cualificado o para individuos que traen una cantidad
determ inada de capital consigo;
- se han dedicado m s recursos al control y detencin de los inm igrantes ilegales;
Nacido en otra parte Migracin y teoras
38
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 38
- una vez detenidos, los inm igrantes ilegales son norm alm ente expulsados a
sus pases, pero varios pases han ofrecido a inm igrantes ilegales la oportuni-
dad de regularizarse en distintos perodos de am nista;
- hay una tendencia creciente en las leyes a castigar no solam ente al inm igrante
ilegal sino tam bin a quien le ofrece ayuda o em pleo;
- en algunos pases se ha reducido el derecho a la ciudadana que se adquira
al haber nacido en el pas.
Estas leyes en estado de cam bio constante ofrecen un sistem a com plejo y contra-
dictorio al m igrante potencial. U n m igrante con un tipo de cualificacin profesio-
nal m uy buscado se encuentra con que existe la com petencia entre pases de des-
tino para aceptarle com o inm igrante legal, al igual que a un potencial m igrante
rico. U na persona sin cualificaciones profesionales deseadas, y sin fam ilia ya ins-
talada en un pas de destino, ahora encuentra una barrera casi total a su m igra-
cin legal al N orte. La virtual ilegalizacin en los ltim os aos de la m igracin
para los/as obreros/as sin cualificaciones, dado que m uchas personas en esta cate-
gora no han estado dispuestas a aceptar las restricciones sin m s y a quedarse en
casa, ha dado lugar a tres reas excepcionalm ente conflictivas: el asilo poltico, la
inm igracin de fam ilias y la inm igracin clandestina. Conscientes de que la ilega-
lizacin de la m igracin de personas ordinarias puede incentivar la entrada a tra-
vs de solicitudes de asilo poltico o de reunin de fam ilias, las autoridades guber-
nam entales de los pases de destino han intentado im poner controles cada vez
m s firm es sobre estas dos m aneras de inm igrar. Es cada vez m s difcil para un
inm igrante com probar su derecho al asilo poltico o su status fam iliar. Y estas
m edidas se justifican con el argum ento de com batir solicitudes fraudulentas. Al
m ism o tiem po, las restricciones han producido un increm ento en la inm igracin
clandestina a travs de vas de entrada no habituales. D ado que ese tipo de inm i-
gracin suele ser difcil y peligroso, ha crecido tam bin, naturalm ente, un sector
que ofrece servicios al inm igrante clandestino en form a de docum entos falsos,
pasajes y otras form as de ayuda, denom inada a veces trficode inm igrantes. H ay
m uchas personas que pueden pagar estos servicios y asum ir altos riesgos porque,
basndose en la experiencia reciente, tienen una posibilidad relativam ente alta de
recibir una oportunidad de legalizarse dentro de pocos aos. As, los aspectos de
la inm igracin actual de los que los gobiernos m s se quejan son los siguientes:
los solicitantes fraudulentos de asilo poltico, la falsificacin de relaciones fam ilia-
res, la inm igracin clandestina y los traficantesde inm igrantes, que son resulta-
dos predecibles y naturales de los cam bios en sus leyes de m igracin.
En la prctica es casi im posible hacer cum plir m uy estrictam ente las leyes sobre
la m igracin. N o es nicam ente que cualquier esfuerzo de tapar un agujero
m uchas veces da lugar a otro nuevo, sino que el conjunto de las leyes sobre la
inm igracin necesita cada vez m s, para su realizacin estricta, un rgim en polti-
co m ucho m s duro, no solam ente con los inm igrantes sino tam bin con los resi-
dentes legales, del que existe en la m ayora de los pases de destino actualm ente.
La construccin de m uros fsicos en las fronteras (com o en California), el estable-
cim iento de instituciones parecidas a crceles para la detencin de solicitantes de
asilo poltico (com o en G ran Bretaa), los ataques de la polica a inm igrantes sin
Nacido en otra parte Migracin y teoras
39
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 39
papeles que se m anifiestan en iglesias y su deportacin (com o en Francia), el uso
de drogas tranquilizantes para facilitar las deportaciones (com o en Espaa) son
pistas recientes del tipo de rgim en que las leyes exigen para su cum plim iento.
Pero, a pesar del clim a de opinin pblica bastante anti-inm igrante, todos estos
hechos han suscitado fuertes protestas y son polticas difcilm ente viables en
dem ocracias liberales. As pues, las leyes sobre la inm igracin son una am enaza
para las norm as de una sociedad dem ocrtica.
Es claro que las m odificaciones recientes de la ley han cam biado m ucho la form a
de la inm igracin a los pases desarrollados de destino. Sin em bargo, es m enos
claro si la ley consigue controlar la cantidad total de inm igracin. Tras m uchos de
los debates sobre la m igracin en los pases de acogida existen varios supuestos,
a veces no enunciados directam ente, sobre la oferta de em igrantes. Las posiciones
m s opuestas a la inm igracin suponen, probablem ente, que existe una oferta casi
infinita de m ano de obra para ir a trabajar a los pases ricos. Se supone que la
em igracin est causada efectivam ente por las diferencias de renta por habitante
entre pases pobres y ricos. Segn este supuesto, la ausencia de controles sobre
la inm igracin perpetuara los flujos hasta elim inar esta diferencia. A veces se aa-
de a este supuesto otro que postula que no es solam ente la diferencia actual de
renta la que produce la m igracin (anlisis esttico com parativo), sino tam bin las
diferencias previsibles en las tasas de crecim iento (anlisis dinm ico). Aqu, por
ejem plo, se tem e que la continuacin de la desastrosa dinm ica econm ica de
frica de la ltim a dcada tenga com o efecto un aum ento m asivo del deseo de
los africanos de em igrar hacia Europa.
Estas ideas, que alim entan notablem ente la corriente anti-inm igratoria, plantean
efectivam ente el debate sobre el volum en que tendra la inm igracin en ausencia
de todos los controles en su contra. La respuesta depender de los m uchos fac-
tores, ya m encionados, que condicionan los m otivos y las oportunidades de em i-
grar. Se puede exam inar cada uno de estos factores brevem ente.
D ado que existe un cierto volum en (im portante pero m uy difcil de evaluar) de
inm igracin ilegal, podem os suponer que los flujos totales no se reduciran con
la abolicin de los controles. Si ahora existen personas dispuestas a pagar los
costes, a veces elevados, de la em igracin ilegal (transporte clandestino, docu-
m entos falsos, etc., por no m encionar los riesgos), supuestam ente habr un
nm ero an m ayor dispuesto a pagar un precio inferior, y asum ir m enos ries-
gos, para em igrar legalm ente. Sin em bargo, dado que, com o se ha visto, los con-
troles sobre la inm igracin influyen en el aum ento de las dem andas de asilo
poltico, es previsible que este aspecto concreto se reducira si se viera m odifi-
cado por la abolicin de los controles.
El riesgo y el alto coste de la em igracin ilegal no son los nicos factores que lim i-
tan el nm ero de em igrantes. Los costes de la em igracin legal tam bin son ele-
vados, lo que descarta, sobre todo en la em igracin que viene determ inada por la
oferta de m ano de obra (sin viaje pagado), a la m ayora de las personas pobres,
salvo en los casos de pases relativam ente cercanos (M xico respecto a Estados
U nidos, M arruecos respecto a Espaa). Aun en el caso de M xico, estudios reali-
zados en zonas rurales sugieren que la m ayora de los em igrantes internacionales
Nacido en otra parte Migracin y teoras
40
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 40
a Estados U nidos provienen de sectores sociales no com prendidos ni entre los m s
ricos (por falta de necesidad) ni entre los m s pobres (por falta de m edios eco-
nm icos), sino de los grupos interm edios (Stark 1992). Adem s, los dem s facto-
res que han reducido la m igracin de personas no cualificadas en los ltim os aos
seguirn existiendo independientem ente de las leyes sobre la m igracin: stos son
la crisis econm ica y el paro, y el progresivo abandono de los planes de contra-
tacin de obreros no cualificados con contrato tem poral. Adem s, uno de los efec-
tos generados por estos factores ha sido el em peoram iento de las condiciones de
vida de los inm igrantes ilegales en los pases de acogida, lo que acta com o un
fuerte desincentivo a la em igracin.
Exam inando la cuestin desde el punto de vista puram ente econm ico, existe
poca evidencia de que se fuera a producir una posible oferta ilim itada de em i-
grantes en el caso de la supresin de los controles actuales, aunque con casi toda
seguridad su nm ero sera m ayor que en las condiciones presentes. Sin em bargo,
el m otivo econm ico no es el nico determ inante de los flujos de em igracin.
Adem s del im pulso propio que afecta a los refugiados polticos, existe tam bin
un im portante com ponente social a la hora de explicar la em igracin.
Resum iendo, en cuanto a la determ inacin global de la cuanta de los flujos,
existen, en trm inos m uy generales, dos posturas en la literatura sobre el tem a:
una que plantea que la oferta de em igrantes potenciales del Tercer M undo es
ilim itada y que, por eso, su volum en depende tanto de la dem anda econm ica
(la situacin del m ercado de trabajo) com o de las condiciones polticas (las
estrategias frente a la m igracin); y otra que enfatiza los obstculos a la em i-
gracin surgidos del lado del m ism o em igrante, lo que im plica que existe un
lm ite en el nm ero de los que quieren o pueden m archarse. U n ejem plo claro
de la prim era postura se debe a Thom as Straubhaar, que sugiere que existe,
debido sobre todo a las diferencias en los niveles salariales, un exceso de ofer-
ta de m ano de obra extranjera. Lo que determ inara los flujos sera entonces la
poltica de los pases de acogida. La inm igracin es para l com o el grifo que
cuando se abre (las polticas de inm igracin) deja correr el agua (los inm igran-
tes) (Straubhaar 1991).
U n ejem plo del otro enfoque, que plantea la existencia de lm ites en la oferta de
m ano de obra, se encuentra en el trabajo de D avid Turnham y D enizhan Ercal,
que enfatizan que en m uchos pases no se produce un volum en im portante de
em igracin debido a la ausencia de com unidades propias establecidas en los pa-
ses de acogida. Sealan que la em igracin tam bin est lim itada por los altos cos-
tes (prdidas iniciales de ingresos, costes de transporte, pago a los agentes de tra-
bajo, etc.), y por eso, en general, los m uy pobres no pueden em igrar. Adem s
observan que estos costes se ven, a su vez, afectados por las polticas de inm i-
gracin de los pases de acogida. La significacin de la represin de la inm igra-
cin ilegal se encontrara, en ese sentido, no tanto en los efectos disuasorios de
la captura y expulsin de quienes lo intentan, sino en sus repercusiones en los
elevados costes de todo tipo que supone ese tipo de inm igracin, que tiene com o
resultado la elim inacin de m uchos posibles candidatos. Sin em bargo, incluso
estos autores reconocen que, en un futuro previsible, habr un exceso de oferta
de em igrantes, dadas las realidades dem ogrficas y econm icas del m undo actual
Nacido en otra parte Migracin y teoras
41
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 41
(Turnham y Ercal 1991). Se puede aadir al respecto que existe un nm ero de
pases del Sur donde la poblacin ha tenido pleno derecho legal a em igrar a un
pas desarrollado por ejem plo, de Puerto Rico a Estados U nidos y de los depar-
tam entos de ultram ar a Francia. Estas situaciones han producido flujos im portan-
tes de m igrantes, pero, a pesar de la persistencia de grandes diferencias de renta,
la gran m ayora de la poblacin no ha em igrado y se han generado en algunos
casos flujos significativos de m igracin a la inversa.
Las leyes sobre la inm igracin tienen varios objetivos: controlar el nm ero total de
inm igrantes, determ inar la com posicin de los inm igrantes por lugar de origen,
cualificacin laboral, sexo y edad, determ inar las condiciones en que viven los
m igrantes e influir sobre los costes de la m igracin. Las leyes cam bian el conjun-
to de incentivos que tiene el m igrante. N aturalm ente, si quiere m igrar, va a utili-
zar y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Recientem ente las
leyes han cam biado tanto, y son tan com plicadas, que un m igrante legal puede
convertirse de un da para otro en un m igrante ilegal. Actividades en un m om en-
to aceptadas pueden dejar de serlo en otro. N o es sorprendente, por lo tanto, que
las leyes sobre la m igracin m uchas veces tengan consecuencias no previstas, has-
ta perjudiciales para los patrones de m igracin. Cuando existen necesidades y
dem andas sociales, norm alm ente se busca la m anera de cum plirlas indepen-
dientem ente de las leyes. Pero este proceso produce una nueva categora de per-
sona, el inm igrante ilegal que se tratar en la seccin 4.c de este captulo.
4. Importantes dicotomas en las teoras sobre la migracin
a. Migraciones forzosas y voluntarias, refugiados y migrantes
La distincin entre la m igracin forzosa y la voluntaria coincide en gran parte con
la distincin entre el concepto de refugiado y el de m igrante. Existe a m uchos nive-
les. En prim er lugar, en el m bito terico, donde existen dos ram as de estudio aca-
dm ico y sem iacadm ico para analizar los dos fenm enos, pero que tienen m uy
poca interrelacin entre ellas. Com o se ha visto anteriorm ente, ciertas teoras com u-
nes de la m igracin no forzosa se basan en el supuesto de que el m igrante tiene la
m ism a libertad de m igrar o no com o de elegir entre diferentes m arcas de jabn. En
el otro extrem o se estudian las m igraciones forzosas com o parte del estudio de
situaciones de em ergencia poltica, alim entaria y m edioam biental. El segundo nivel
de diferencia es ideolgica. Es habitual ver a los m igrantes forzosos con un grado
de sim pata com o vctim as que no tienen control sobre su suerte. Los m igrantes
voluntarios, sin em bargo, son en general despreciados y se considera que actan
con autoconciencia para m ejorar su situacin econm ica. La tercera diferencia es
poltica. En el m bito internacional esta sim pata se traduce en la existencia de una
organizacin internacional (el ACN U R) encargada de la m ejora de la situacin de los
m igrantes forzosos internacionales. Los desplazados internos tienen m s problem as
para llam ar la atencin sobre su situacin. En teora, casi todos los pases asum en
la responsabilidad de aceptar refugiados. Sin em bargo en la prctica tal m igracin
es m uy difcil. Pero incluso en teora la m ayora de los pases adm iten la m igracin
voluntaria solam ente en circunstancias m uy excepcionales, que se m encionan a lo
largo de este libro. N o existe ninguna organizacin internacional dedicada a la
Nacido en otra parte Migracin y teoras
42
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 42
defensa de sus intereses, aunque existe un debate dentro de la O M T sobre los dere-
chos y las necesidades del trabajador m igrante. H ay tam bin una carta de derechos
del obrero m igrante, pero ha sido firm ada por m uy pocas naciones.
U na parte del debate sobre la m igracin es si esta distincin tan clara en teora
realm ente se justifica. H ay quienes dicen que, en realidad, casi todas las m igra-
ciones son en cierta m edida forzosas. Q ue la diferencia no es vlida porque crea
una m ala im agen del m igrante econm ico, que norm alm ente se ha visto forzado
a buscar una salida a travs de la m igracin por falta de tierra, em pleo y dinero.
As se habla del refugiado econm icoal igual que del refugiado poltico. O tros
argum entan que poner toda la m igracin en la m ism a categora reducir an m s
las posibilidades de los refugiados que huyen de la posibilidad de ir a la crcel o
incluso de m orir. Claudia Skran, en un libro reciente sobre el desarrollo de un rgi-
m en internacional para refugiados polticos durante los aos 30, argum enta con
fuerza que la definicin de la figura del refugiado poltico durante aquel perodo fue
un avance im portante para los derechos hum anos y, a pesar de m uchos desastres,
en general perm iti sobrevivir a un nm ero considerable de personas que en otras
circunstancias hubieran m uerto (Skran 1995).
M uy pertinente a la cuestin central de la poltica de m igracin son los intentos
cada vez m s num erosos de los lderes polticos europeos de acentuar la diferen-
cia entre los refugiados genuinosy los falsos. En su artculo M oving betw een
bogus and bona fide(M ovindose entre lo falso y lo autntico), M onica den
Boer llam a la atencin sobre los problem as que pueden surgir al acentuar dem a-
siado la diferencia entre refugiados y otros m igrantes m ostrando cm o los m igran-
tes econm icos han sido crim inalizados, en general, por cam bios en la poltica
de m igracin europea (den Boer 1995). El novelista Tahar Ben Jelloun ha utiliza-
do tam bin la palabra dem onizados(Ben Jelloun 1992). H echa de esta m anera,
la distincin no slo daa a los m igrantes que no pueden solicitar la condicin de
refugiado, sino que tam bin hace la vida m s difcil a los refugiados y a todos
aquellos que buscan asilo, ya que todos se convierten en sospechosos de ser fal-
sos. En un libro reciente, Threatened Peoples, Threatened Frontiers (Pueblos ame-
nazados, fronteras amenazadas), Tom Farar sostiene que la cuestin de los refu-
giados debera m antenerse tan lejos com o sea posible de la cuestin de la inm i-
gracin, porque si no la reaccin pblica contra la inm igracin incluir una opo-
sicin hacia los refugiados (Farar 1995). Aunque esta separacin parece haber ayu-
dado a algunos refugiados durante el perodo de entreguerras (Skran 1995), la dis-
cusin sobre esto parece estar basada en la nocin de que cualquier esfuerzo para
dar m s derechos a aquellos que no pueden reclam ar asilo poltico est conde-
nado o es peligroso. Este im portante razonam iento es m uy com plejo, pero se
encuentra en el corazn del debate sobre m igracin y refugiados.
M e parece m uy im portante m antener que hay una diferencia fundam ental entre
m igracin forzosa y voluntaria en teora, pero que en la prctica m uchas m igra-
ciones habitualm ente clasificadas com o voluntarias tam bin contienen un elem en-
to de coercin. Sin em bargo, decir que todos los m igrantes del Sur son realm en-
te refugiados va en contra de m ucha de la evidencia del beneficio que la m igra-
cin produce para los propios m igrantes y sus fam ilias y com unidades. Es im por-
tante distinguir entre las presiones que em pujan a los em igrantes y la coercin.
U no puede em igrar porque hay aspectos de su situacin o de su pas que no le
Nacido en otra parte Migracin y teoras
43
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 43
gustan, pero eso no es necesariam ente coercin. Creo que a veces el insistir en
los elem entos coercitivos en todas las m igraciones es una m anifestacin extrem a del
punto de vista ya criticado de que la em igracin siem pre expresa algo anorm al. Es
otra m anera de im plicar que la utopa que tenem os que buscar es aquella en la que
todo el m undo se quedara en su propio territorio nacional con su propia cultura y
en la que ninguna persona sana sin necesidad em igrara de su propio pas. Com o ya
he insistido, en m i opinin, una utopa m s apropiada es una situacin en la que no
exista la obligacin de em igrar, pero tam bin en la que todo el m undo tenga la opor-
tunidad de m overse librem ente y de vivir en otro pas.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
44
millones
Butn
China (Tbet)
Shara occ.
Togo
Mali
Etiopa
Armenia
Myanmar
Chad
Mozambique
Sierra Leona
Angola
Azerbaiyn
Vietnam
Bosnia-Herz.
Burundi
Sudn
Eritrea
Somalia
Irak
Liberia
Ruanda
Afganistn
0 1 2
Pases de origen
Costa de Marfil
millones
0 1 2
R.D.Congo
Paquistn
Alemania
Tanzania
Sudn
EE.UU.
Guinea
Etiopa
Armenia
Burundi
China
Uganda
India
Kenia
Azerbaiyn
Argelia
Yugoslavia
Croacia
Francia
Zambia
Liberia
Iraq
Bangladesh
Ghana
Nepal
Tailandia
Pases de destino
Irn
II.2 Los pases de origen y de destino de los refugiados
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 44
Nacido en otra parte Migracin y teoras
45
3
2
1
8
1
6
1
9
2
2
3
7
6
1
1
3
4
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
3
1
1
3
4
1
6
4
4
4
5
5
1
3
1
1
1
1
4
3
13
1
6
3
1
3
4
6
4
8
2
5
3
5
2
2
7
6
2
5
4
2
1
1
5
1
5
3
6
5
8
1
3
6
1
0
3
1
1
1
2
2
1
6
1
6
4
0
5
3
1
N
e
p
a
l
S
r
i
L
a
n
k
a
C
a
m
b
o
y
a
E
r
i
t
r
e
a
Y
i
b
u
t
S
o
m
a
l
i
a
E
t
i
o
p
a
S
u
d
n
K
e
n
i
a
U
g
a
n
d
a
T
a
n
z
a
n
i
a
M
o
z
a
m
b
i
q
u
e
B
u
r
u
n
d
i
R
u
a
n
d
a
Sudfrica
Z a m b i a
A n g o l a
Z
a
i r e
R
.
C
e
n
t
r
o
a
f
r
i
c
a
n
a
C
h
a
d
B
e
n
n
T
o
g
o
G
h
a
n
a
C
o
s
t
a
d
e
M
a
r
f
i
l
S
u
r
i
n
a
m
P
e
r
C
o
l
o
m
b
i
a
C
o
s
t
a
R
i
c
a
N
i
c
a
r
a
g
u
a
G
u
a
t
e
m
a
l
a
B
e
l
i
c
e
L
i
b
e
r
i
a
S
i
e
r
r
a
L
e
o
n
a
G
u
i
n
e
a
G
u
i
n
e
a
B
i
s
s
a
u
G
a
m
b
i
a
S
e
n
e
g
a
l
M
a
l
i
M
a
u
r
i
t
a
n
i
a
A
r
g
e
l
i
a
A
u
s
t
r
i
a
A
l
e
m
a
n
i
a
E
s
l
o
v
e
n
i
a
C
r
o
a
c
i
a
B
o
s
n
i
a
C
h
i
p
r
e
L
b
a
n
o
Jordania
Siria
G
e o
r g i a
A
r
m
e
n
i a
A
z
e
r
b
a
i
y
n
I
r
a
k
K
u
w
a
i
I
r
n
T
a
y
i
k
i
s
t
n
A
f
g
a
n
i
s
t
n
P
a
q
u
i
s
t
n
C
o
n
g
o
2
2
2
refugiados del pas en el extranjero
refugiados extranjeros en el pas
personas internamente desplazadas
como %de la poblacin nacional
II.3 Refugiados y desplazados internos como %de la poblacin en pases de origen
y de refugio, 1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 45
Tam bin es im portante observar que la distincin hecha en los discursos conven-
cionales entre las m igraciones forzosas y las voluntarias produce resultados un tan-
to irnicos, m anifestando un alto nivel de hipocresa. Existen en el m undo alre-
dedor de 20 m illones de refugiados (em igrantes forzosos) segn la definicin del
ACN U R. Pero a pesar del hecho de que estas personas son consideradas vctim as
y dignas de ayuda internacional, m uy pocos, aun en casos donde la posibilidad
de regreso de los m igrantes a su pas es escasa, se les perm ite la entrada en los
pases desarrollados, que cuentan con m s recursos que los pases del Sur. La gran
m ayora, com o se puede ver en las Figuras II.2 y II.3, vienen de pases del Sur y
se ven obligados a buscar y aceptar refugio en condiciones m uchas veces infer-
nales en otros pases pobres del Sur, norm alm ente vecinos a sus pases de origen.
D urante el genocidio ruands hubo un m om ento en el que el gobierno de M obu-
tu en Zaire decidi cerrar sus fronteras a los em igrantes que huan de la posibili-
dad de una m uerte inm ediata. Esto provoc un grito unnim e por parte de los
gobiernos y de la prensa occidental para que M obutu abriera su frontera. Pero no
llam nadie para que se produjera la apertura de los pases occidentales a los refu-
giados ruandeses.
b. Migrantes econmicos y polticos
O tra distincin estrecham ente relacionada con la anterior es la que existe entre
m igracin econm ica y poltica. En el discurso abstracto convencional sobre los
m igrantes en el m undo occidental, el m igrante poltico aparece com o alguien que
intenta escapar de la persecucin poltica en su propio pas: es una persona que,
si se queda, arriesga su vida o una restriccin grave de sus derechos hum anos,
probablem ente el encarcelam iento. Form a parte im portante de la ideologa legiti-
m adora de las dem ocracias parlam entarias, que supuestam ente tienen que ser
lugares de asilo para las personas que se hallan en esta situacin. As el derecho
de asilo es un elem ento fundam ental de la filosofa de la dem ocracia y de los
derechos del individuo frente al Estado. Esto im plica que cada caso de solicitud
de asilo tiene en principio que decidirse de acuerdo con sus propios m ritos.
Sin em bargo, la prctica del derecho de asilo se regula por unas reglas m s gene-
rales que establecen que solam ente aquellas personas que sufren determ inadas
lim itaciones de derechos tienen derecho al asilo. As, por ejem plo, no es norm al
dar asilo a los acusados de crm enes no polticos o que sufren persecucin, por
ejem plo, por ser hom osexuales o cualquier otra condicin socialm ente no acepta-
da. Am nista Internacional, que se ha convertido en una especie de conciencia
m undial sobre estas cuestiones, ha em pezado a am pliar su definicin de lo que
constituye un prisionero de conciencia. Y esto puede hacer que tam bin se extien-
da la definicin del derecho de asilo.
La otra sim plificacin resultante del enfoque caso por caso es que slo se adm i-
ten aquellas solicitudes provenientes de ciertos pases a los que se considera en
principio com o posibles violadores de los derechos hum anos. As, por ejem plo,
un estadounidense no puede pedir asilo poltico en pases de la Com unidad Euro-
pea porque se considera que, por definicin, no puede ser perseguido. La prcti-
ca en torno a esta cuestin tiende a resultar un tanto cnica. M uchos pases no
Nacido en otra parte Migracin y teoras
46
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 46
adm iten las solicitudes de asilo que vienen de pases am igos, aceptando solam ente
las provenientes de sus enem igos ideolgicos. D urante m uchos aos, en las
dem ocracias occidentales cualquier persona de un pas con gobierno com unis-
ta tena derecho a solicitar asilo, que norm alm ente se conceda, m ientras que,
ahora que los pases ex-com unistas estn desapareciendo de la lista, an pue-
den existir regm enes con un alto grado de represin poltica. Esta doble m edi-
da queda patente con el com portam iento reciente de Estados U nidos cuando
aceptaba solicitudes de asilo de personas que salan de Cuba pero lo negaba a
aquellas que venan de H ait.
La supuesta crisis de las solicitudes de asilo poltico durante la ltim a dcada lle-
va a una poltica colectiva e individual de los pases de acogida que endurece las
condiciones de asilo. Com o ocurre con los tipos de inters o tipo de cam bio,
todos los pases se ven obligados a seguir m s o m enos la m ism a poltica si no
quieren cargar con la m ayor parte del problem a (en el prim er caso, la salida de
sus reservas financieras; en el segundo, la llegada de innum erables solicitantes de
asilo poltico). En septiem bre de 1992, los principales partidos polticos de Ale-
m ania, el pas con m s solicitudes de asilo, reaccionaron frente a la oleada de
m ovilizaciones violentas racistas acordando una nueva poltica que reduca sus-
tancialm ente los derechos de asilo poltico. Com o fue inevitable, el resto de los
pases de posible acogida tuvieron que seguir esta m edida. As los derechos tra-
dicionales, tan ligados a la dem ocracia, estn en peligro de desaparecer. Y el resul-
tado irnico del fin de la carrera de arm am entos ser una carrera de restricciones
del derecho de asilo poltico.
La sabidura convencional durante los aos recientes plantea una nueva distin-
cin entre un m igrante econm ico y un m igrante poltico. A este ltim o aqu se
le define com o una persona que sufre persecucin en su propio pas nicam ente
debido a sus opiniones y que por eso pide asilo poltico en el pas receptor. En
este caso, el m igrante tiene derecho a ser recibido, tiene derecho de inm igracin,
basndose en la sim ple ejecucin de los principios de la dem ocracia universal y
la libertad poltica. Com o no todos los inm igrantes pueden encuadrarse en esta
categora, aquellos que quieran incluirse tendrn que presentar una solicitud y
som eterse a un exam en antes de que les sea reconocido el derecho.
As se diferencia a los m igrantes polticosde los de la otra categora de m igrantes
econm icos, o sea, aquellas personas que quieren m igrar nicam ente para m ejorar
su situacin econm ica. Son stos quienes no son titulares del derecho de inm igra-
cin. M s an, la opinin pblica o la opinin oficial los ha convertido recientem ente
en delincuentes. Se habla de los abusos de solicitudes por parte de los m igrantes eco-
nm icos y se justifica su repatriacin, si es necesario por la fuerza.
Es necesario hacer tres com entarios ante la idea de que existen abusos genera-
lizados del sistem a de asilo poltico. Prim ero, para m uchos es claro que el Esta-
do excepcionalm ente brutal del m undo en general hace esperar que se d un
aum ento en el nm ero de solicitudes de asilo, aunque esto no es fcil de acep-
tar para quienes quieren presentar el nuevo ordencom o un m undo m ejor y
m s seguro. Segundo, en m uchos casos es probablem ente verdad que la posi-
bilidad de asilo est siendo aprovechada por m igrantes con m otivos predom i-
Nacido en otra parte Migracin y teoras
47
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 47
nantem ente econm icos y que se encuentran excluidos por las reglas de la
inm igracin norm al. En este caso, un aum ento de solicitudes de asilo es una
consecuencia totalm ente predecible del endurecim iento de las reglas de la
inm igracin norm al. El problem ade tantos refugiados es, por lo tanto, en par-
te un problem a fabricado por los m ism os gobiernos que se quejan de ello. El
m ism o punto, por supuesto, se aplica tam bin a la m igracin ilegal, que aum en-
ta en cuanto se dificulta la m igracin legal. Tercero, aunque pueden existir
m igrantes econm icos sin m otivos polticos, todo m igrante poltico es forzosa-
m ente a la vez un m igrante econm ico dado que tiene que garantizar la vida
para l/ella m ism o/a y para quienes dependen de l/ella. Las prim eras necesi-
dades de la m ayora de los refugiados polticosson econm icas.
Por estas razones la divisin de los m igrantes en dos categoras, poltica y eco-
nm ica, es sim plista. Y el posterior esfuerzo por convertir esta diferencia en
una diferencia m oral entre ngeles y diablos es polticam ente deshonesta ya
que intenta culpar al m ism o inm igrante de un fenm eno que es resultado direc-
to y predecible de las polticas de inm igracin del N orte. A dem s, irnicam en-
te, esta diferencia es inconsecuente con la filosofa vigente, segn la cual la
bsqueda del propio beneficio econm ico es la frm ula m s eficaz para el pro-
greso del m undo en general. En los captulos que siguen se considerar nica-
m ente la m igracin habitualm ente llam ada econm ica. Sin em bargo, hay que
recordar que los dos conceptos no se pueden separar y que uno tiene una gran
influencia sobre el otro.
En la distincin inventada entre el m igrante poltico y econm ico se ve una
m uestra m uy expresiva del cinism o que encierran la creacin y el uso de deter-
m inados conceptos. La sabidura convencional describe a los inm igrantes hist-
ricos a los pases m s ricos, caso de Estados U nidos, com o pioneros con ras-
gos heroicos, aunque es evidente que la gran m ayora de ellos no diferan
m ucho de los m igrantes econm icos de hoy en da, a los que esa m ism a sabi-
dura convencional presenta com o crim inales, inclusive por parte de gobiernos,
com o Estados U nidos, que adm iten legalm ente gran nm ero de m igrantes eco-
nm icos. A dem s, la ltim a dcada ha visto un regreso del pensam iento orto-
doxo hacia la ideologa del m ercado libre. En abstracto, la base de esta ideo-
loga es que el m undo ser m ejor si cada individuo tiene la m xim a libertad
para asignar sus recursos econm icos (trabajo, capital) com o quiera, de acuer-
do al principio de m axim izar sus beneficios. Cuando un capitalista hace eso en
cualquier pas del m undo, se le considera com o un ejem plo de ese principio,
al igual que cuando un obrero lo hace en su propio pas. Pero cuando un
m igrante econm ico del Tercer M undo intenta poner en prctica ese m ism o
principio, aunque l no sea consciente de ello, se le considera un crim inal. Es
interesante hacer notar la diferencia que se establece entre el tratam iento ideo-
lgico del m igrante poltico en relacin con el principio de libertad poltica y
del m igrante econm ico en relacin con el principio de libertad econm ica,
aunque se diga que las dos libertades son inseparables. Estas clarsim as contra-
dicciones parecen indicar que actualm ente som os testigos de un gran oportu-
nism o cnico por parte del tratam iento ideolgico ante la cuestin de la inm i-
gracin cuya nica finalidad consiste en justificar las opiniones polticas con-
trarias a la inm igracin proveniente del Tercer M undo.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
48
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 48
c. Migracin legal e ilegal
El m igrante ilegal es actualm ente una de las figuras m s vilipendiadas en las
sociedades desarrolladas de destino. Se le atribuyen m uchos m ales, incluyendo
la destruccin de em pleo de los nativos, el trfico de drogas, la prostitucin y
otros crm enes. Por m uy exagerado y distorsionado que sea este perfil com n,
es cierto que su propia ilegalidad excluye al m igrante ilegal de casi todas las
form as legtim asde ganarse la vida. Las actividades ilegtim asde todo tipo
representan siem pre una alianza entre la oferta y la dem anda. Es conveniente
para los dem andantes echar la culpa sobre los supuestos sum inistradores.
A sim ism o la figura del inm igrante ilegal refleja igualm ente o an m s la socie-
dad receptora que la voluntad del propio inm igrante. Por supuesto, es siem pre
la ley la que produce el crim en. Pero el crim en de la inm igracin ilegal no es
com o el crim en del asesinato. Eso es casi universalm ente reconocido com o un
crim en absoluto contra cualquier tica, m ientras que el de la inm igracin ilegal
es un crim en relativo. N o hay ningn cdigo tico que diga que es inm oral cru-
zar fronteras nacionales. Su ilegalidad refleja una situacin poltica determ inada
en el pas de destino. Lo que es legal un da puede ser ilegal al da siguiente;
lo que es legal en un pas es ilegal en otro. En ese sentido la figura vilipen-
diada del inm igrante ilegal es una invencin ideolgica y poltica de las socie-
dades receptoras y no de la crim inalidad del inm igrante.
A ctualm ente se observa en las sociedades desarrolladas receptoras un sntom a
especialm ente extrem o del rechazo social de la figura del inm igrante ilegal: su des-
hum anizacin verbal, especialm ente por parte de los m edios de com unicacin.
Ahora es costum bre describirlo no com o inm igrante sino sim plem ente com o ile-
gal, o en la versin com n en Francia sans papiers, com o sustantivo. As com -
parte la suerte de personas que sufren la lepra o que son seropositivos.
La diferencia entre m igracin legal e ilegal, sin em bargo, tiene grandes efectos
sobre el propio em igrante. La m igracin legal suele ser m s rentable para el
em igrante, ya que genera sueldos m ayores y costes m enores por ser el em i-
grante ilegal m s fcilm ente superexplotado en el m ercado de trabajo por su
condicin jurdica adem s de tener que soportar costes adicionales com o los
derivados de la com pra de docum entos falsos y del transporte clandestino.
Esta diferencia tam bin influye en los efectos de la em igracin sobre la econo-
m a del pas de acogida. Los m igrantes ilegales no tienen derecho a recibir
beneficios estatales tales com o la seguridad social. Sin em bargo, pagan im pues-
tos, por lo m enos los im puestos indirectos. A s, en ltim o trm ino, benefician
m s a las finanzas estatales que los m igrantes legales. A dem s, los m igrantes
ilegales form an un grupo especialm ente fcil de explotar en el trabajo. Tienen
m uy poca posibilidad de organizarse y son especialm ente vulnerables a las
am enazas de inform ar a la polica para m antener la disciplina, aunque aqu es
posible que nuevas leyes contra los em pleadores puedan sum inistrar una
herram ienta de negociacin en contra de ellos.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
49
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 49
Nacido en otra parte Migracin y teoras
50
I
n
d
o
n
e
s
i
a
/
M
a
l
a
s
i
a
.
R
a
t
i
o
d
e
r
e
n
t
a
:
2
,
4
1
9
9
8
:
M
a
l
a
s
i
a
a
m
e
n
a
z
a
c
o
n
r
e
p
a
t
r
i
a
r
a
1
0
.
0
0
0
i
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
i
n
d
o
n
e
s
i
o
s
c
a
d
a
m
e
s
t
r
a
s
l
a
c
r
i
s
i
s
e
c
o
n
m
i
c
a
d
e
l
o
s
p
a
s
e
s
a
s
i
t
i
c
o
s
.
A
u
m
e
n
t
o
d
e
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
i
l
e
g
a
l
a
t
r
a
v
s
d
e
l
e
s
t
r
e
c
h
o
d
e
M
a
l
a
c
a
.
8
.
8
6
0
i
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
i
l
e
g
a
l
e
s
d
e
t
e
n
i
d
o
s
e
n
1
9
9
7
,
7
0
%
d
e
s
d
e
I
n
d
o
n
e
s
i
a
.
8
m
u
e
r
t
o
s
p
o
r
l
a
p
o
l
i
c
a
m
a
l
a
s
i
a
d
u
r
a
n
t
e
u
n
a
p
r
o
t
e
s
t
a
e
n
m
a
r
z
o
d
e
1
9
9
8
.
A
l
b
a
n
i
a
/
I
t
a
l
i
a
.
R
a
t
i
o
d
e
r
e
n
t
a
:
1
0
E
n
t
r
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
1
9
9
2
y
n
o
v
i
e
m
b
r
e
d
e
1
9
9
7
s
e
r
e
g
i
s
t
r
a
r
o
n
1
5
n
a
u
f
r
a
g
i
o
s
d
e
b
a
r
c
o
s
l
l
e
v
a
n
d
o
a
i
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
a
l
b
a
n
e
s
e
s
,
k
u
r
d
o
s
,
t
u
n
e
c
i
n
o
s
y
p
a
q
u
i
s
t
a
n
e
s
e
n
e
l
m
a
r
A
d
r
i
t
i
c
o
.
E
n
e
s
t
o
s
m
u
r
i
e
r
o
n
5
4
7
p
e
r
s
o
n
a
s
y
s
e
r
e
s
c
a
t
a
r
o
n
1
6
1
.
M
a
r
r
u
e
c
o
s
/
E
s
p
a
a
.
R
a
t
i
o
d
e
r
e
n
t
a
:
4
,
3
1
9
9
3
-
1
9
9
8
:
S
e
g
n
e
s
t
i
m
a
e
l
d
e
f
e
n
s
o
r
d
e
l
p
u
e
b
l
o
a
n
d
a
l
u
z
,
h
a
n
m
u
e
r
t
o
a
l
m
e
n
o
s
1
.
0
0
0
p
e
r
s
o
n
a
s
a
l
c
r
u
z
a
r
e
l
e
s
t
r
e
c
h
o
d
e
G
i
b
r
a
l
t
a
r
(
2
0
0
d
u
r
a
n
t
e
1
9
9
7
s
e
g
n
l
a
A
s
o
c
i
a
c
i
n
p
r
o
D
e
r
e
c
h
o
s
H
u
m
a
n
o
s
)
,
1
9
9
5
-
1
9
9
7
:
2
0
.
3
4
9
m
i
g
r
a
n
t
e
s
i
l
e
g
a
l
e
s
d
e
t
e
n
i
d
o
s
p
o
r
l
a
a
u
t
o
r
i
d
a
d
e
s
,
7
.
7
4
1
e
n
e
l
a
o
1
9
9
7
,
9
0
%
d
e
M
a
r
r
u
e
c
o
s
o
A
r
g
e
l
i
a
.
C
u
b
a
:
H
a
i
t
R
:
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
/
E
E
.
U
U
.
R
a
t
i
o
s
d
e
r
e
n
t
a
:
8
:
1
6
:
6
1
9
9
0
-
A
b
r
i
l
1
9
9
8
:
4
7
.
0
0
0
m
i
g
r
a
n
t
e
s
c
u
b
a
n
o
s
,
4
2
.
0
0
0
h
a
i
t
i
a
n
o
s
y
1
1
.
0
0
0
d
o
m
i
n
i
c
a
n
o
s
r
e
s
c
a
t
a
d
o
s
p
o
r
e
l
U
S
C
o
a
s
t
G
u
a
r
d
e
n
e
l
m
a
r
.
N
m
e
r
o
d
e
a
h
o
g
a
d
o
s
n
o
c
o
n
o
c
i
d
o
.
M
x
i
c
o
/
E
E
.
U
U
.
R
a
t
i
o
d
e
r
e
n
t
a
:
4
1
9
8
5
-
1
9
9
6
:
s
e
e
s
t
i
m
a
q
u
e
e
n
t
r
e
1
9
0
y
3
0
0
m
i
g
r
a
n
t
e
s
i
l
e
g
a
l
e
s
m
u
e
r
e
n
c
a
d
a
a
o
c
r
u
z
a
n
d
o
l
a
f
r
o
n
t
e
r
a
e
n
t
r
e
M
x
i
c
o
y
T
e
j
a
s
(
R
o
G
r
a
n
d
e
/
R
o
B
r
a
v
o
)
.
E
l
9
0
%
s
o
n
h
o
m
b
r
e
s
j
v
e
n
e
s
y
l
a
m
a
y
o
r
c
a
u
s
a
d
e
m
u
e
r
t
e
e
s
a
h
o
g
a
m
i
e
n
t
o
(
7
0
%
)
.
C
h
i
n
a
:
C
o
r
e
a
/
J
a
p
n
R
a
t
i
o
d
e
r
e
n
t
a
:
8
E
n
a
o
s
r
e
c
i
e
n
t
e
s
m
s
d
e
5
0
.
0
0
0
m
i
g
r
a
n
t
e
s
i
l
e
g
a
l
e
s
e
x
p
u
l
s
a
d
o
s
.
I
I
.
4
M
i
g
r
a
c
i
n
i
l
e
g
a
l
y
f
r
o
n
t
e
r
a
s
p
e
l
i
g
r
o
s
a
s
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 50
Entre las diferencias m s significativas entre la m igracin legal y la ilegal se
encuentran las condiciones del viaje. U n m igrante ilegal corre el riesgo de ser
engaado por los interm ediarios que ofrecen servicios a los m igrantes (falsifi-
cadores de docum entos y transportistas). Y luego, debido a la necesidad de lle-
gar clandestinam ente, a veces sufre enorm es peligros, incluso de su propia
vida. El nm ero de m igrantes clandestinos que han m uerto durante sus viajes
en los ltim os aos ha sido m uy elevado, com o indican algunos casos m encio-
nados en la Figura II.4. Es evidente que una cualidad necesaria para ser inm i-
grante ilegal es una alto grado de valenta fsica. Y cuantos m s recursos poli-
ciales dedican las autoridades estatales a com batir la inm igracin, m s peligro-
so se hace. En sociedades que, com o la europea occidental, por principio han
abolido la pena de m uerte, sigue existiendo un riesgo de pena de m uerte para
la inm igracin ilegal.
Com o en el caso de otras diferencias destacadas aqu, la diferencia entre la
m igracin legal y la ilegal no es absoluta. Las dos categoras suelen sufrir al
igual los prejuicios y la discrim inacin de la sociedad receptora contra los inm i-
grantes. Los inm igrantes legales, especialm ente si son fcilm ente identificables
por su fsico (por su color, por ejem plo), suelen sufrir un gran acoso policial
con el pretexto de prevenir la inm igracin ilegal. Y, m s im portante an,
m uchos m igrantes legales, si no son ciudadanos ni residentes perm anentes en
el pas receptor, norm alm ente tienen que dedicar m uchsim o tiem po y preocu-
pacin a m antener sus papeles en orden. O sea, por un pequeo error el inm i-
grante legal fcilm ente se convierte en inm igrante ilegal. Todo eso supone que
el inm igrante legal tam bin sufre m uchas restricciones sobre la posibilidad de
organizarse com o trabajador o ser poltico.
d. Migraciones temporales y permanentes
H ay otras diferencias m s objetivas com o las que pueden establecerse entre la
m igracin tem poral y la perm anente. A qu, por supuesto, existen problem as de
definicin (durante cunto tiem po se considera tem poral la m igracin?). Pero
en m uchos casos constituye una diferencia clara. En el caso de la m igracin
hacia los pases del G olfo, sta ha sido, en gran m edida, tem poral (contrato de
un ao, que norm alm ente se prorroga), y as es aceptado tanto por los pases
de acogida com o por los m ism os m igrantes. La m igracin en este caso casi
siem pre representa un esfuerzo por ganar m s dinero del que se puede ganar
en el propio pas para regresar despus. El em igrante nunca se separa de su
sociedad original y norm alm ente deja su fam ilia en su propio pas. Las excep-
ciones han sido, generalm ente, ciertos em igrantes de pases rabes establecidos
en varios pases del G olfo (com o el caso de algunos palestinos en K uw ait). Esta
tendencia, sin em bargo, se ha reducido com o parte del efecto de la guerra con-
tra Irak de 1991.
Por lo que respeta a la m igracin del Tercer M undo hacia Estados U nidos, repre-
senta todo lo contrario. D esde las reform as del ao 1965, la ley de inm igracin de
ese pas no contem pla las m igraciones tem porales (antes im portantes por la
afluencia de braceros) salvo en casos m uy lim itados y concretos, casi siem pre
Nacido en otra parte Migracin y teoras
51
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 51
referidos a trabajadores m uy cualificados, tcnicos y universitarios. Casi la totali-
dad de la inm igracin legal a Estados U nidos de dondequiera que sea se consi-
dera perm anente, lo que a la postre term ina en residencia perm anente y, casi
siem pre, en la adquisicin de la ciudadana.
Las polticas europeas en este aspecto se quedan entre am bos extrem os. D esde el
ao 1973, los program as de inm igracin para trabajo tem poral (los gastarbeiters)
han sido suprim idos (salvo en el caso del trabajo estacional en la agricultura). Pero
tam poco se acepta, com o se hace en Estados U nidos, la inm igracin perm anente.
Sin em bargo, m uchos de los inm igrantes originalm ente considerados tem porales
se acaban quedando en una situacin a m edio cam ino entre la aceptacin y el
rechazo legal.
D esde el punto de vista del em igrante, la diferencia tanto legal com o subjetiva
entre m igracin perm anente y tem poral tiene efectos im portantes para m uchas
consecuencias de la m igracin. Por ejem plo, el efecto sobre el m ercado de traba-
jo es m uy diferente: un gobierno de un pas de acogida puede variar las condi-
ciones de la m igracin tem poral para que el im pacto de las fluctuaciones econ-
m icas sobre el em pleo se m anifiesten m s en el nm ero de inm igrantes que en el
nivel de desem pleo de la poblacin nativa. Esta poltica ha tenido xito en los pa-
ses del G olfo, y m enos xito en Alem ania despus del crac de 1973.
La diferencia entre la m igracin perm anente y la tem poral tam bin afecta a la
cuestin de las rem esas. Los obreros tem porales suelen enviar o llevar un gran
porcentaje de su sueldo a casa en form a de rem esas. Los em igrantes perm anen-
tes, por el contrario, aunque sigan enviando cantidades a sus fam ilias durante
m uchos aos, tienen m s gastos en su nuevo pas de residencia y ello se traduce
norm alm ente en un m enor volum en de rem esas.
e. Migrantes, extranjeros y minoras tnicas
En la investigacin sobre la m igracin, los protagonistas son los m igrantes que,
com o tales, com parten ciertas caractersticas sociales y legales. Com o inm igrantes
cruzan fronteras, legal o ilegalm ente, viven en una sociedad a la que no estn
acostum brados y a la que tienen en cierta form a que asim ilarse. Pero no es sola-
m ente su situacin com o inm igrante lo que define su situacin. Tam bin pueden
pertenecer a una m inora tnica en su pas de destino. Y por eso pueden com -
partir aspectos de su situacin con otras personas que no sean inm igrantes, pero
que son de la m ism a o de otra m inora tnica. Y tercero, hay una alta probabili-
dad de que, por lo m enos durante la prim era poca de su experiencia m igratoria,
sean tam bin extranjeros. Com o tal, pueden tener m enos derechos legales y cons-
titucionales que los nacionales y nacionalizados en su pas de destino. Las expe-
riencias y problem as asociados con estas tres condiciones son diferentes, aunque
una persona puede estar en las tres categoras y as experim entar todo lo des-
ventajoso (o ventajoso) que se asocia con cada categora.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
52
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 52
Las tres categoras se solapan en parte pero no totalm ente. Esto produce 7 cate-
goras posibles de persona, indicadas en la Figura II.5 y listadas aqu con algu-
nos ejem plos:
1. M inora tnica pero ni inm igrante ni extranjero: num erossim os grupos en
m uchos pases, con frecuencia resultado de una m igracin anterior. Por
ejem plo, los negros de EE.U U ., m uchas personas en Francia con padres que
fueron inm igrantes desde Argelia.
2. Inm igrante pero ni de m inora tnica ni extranjero: em igrantes anteriores
que nunca perdieron su ciudadana de su pas de origen y que regresan all.
Por ejem plo, afrocaribeos nacidos en G ran Bretaa que van a vivir al Cari-
be; repatriacin de grupos de colonos al pas de origen de sus ancestros, a
veces despus de la independencia de las colonias. E inm igrantes que no
son de m inoras tnicas y que se han nacionalizado.
3. Extranjeros que no son ni de m inora tnica ni inm igrantes. G rupos relati-
vam ente poco num erosos que m antienen la ciudadana de pases donde no
viven. A veces pueden ser exiliados polticos.
4. La m ism a categora que 3 cuando sean tam bin de m inora tnica.
5. Inm igrantes de m inora tnica pero no extranjeros. Por ejem plo, m u-
chos inm igrantes del Sur que han adquirido nacionalidad en un pas del
N orte. Inm igrantes de Puerto Rico a Estados U nidos o de los departa-
m entos ultram arinos de Francia a Francia.
Nacido en otra parte Migracin y teoras
53
Minora tnica
Inmigrante
Extranjero
1
2
3
4
5
6
7
II.5 Inmigrantes, extranjeros y minoras tnicas: categoras que se solapan
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 53
6. Inm igrantes extranjeros que no son de m inora tnica. Por ejem plo, m uchos
inm igrantes europeos a N orteam rica o Australia.
7. Inm igrantes extranjeros de m inora tnica. En esta categora se encuentran
la gran m ayora de los inm igrantes del Sur al N orte. Algunos luego pasan a
la categora 5 con la adquisicin de la nacionalidad.
H ago esta categorizacin, que puede parecer un tanto pedante, para insistir en dos
cosas. Prim ero, que el status social, econm ico y jurdico de estas tres categoras
no es igual aunque los argum entos acerca de la inm igracin a veces no tienen en
cuenta las diferencias. Y segundo, para aclarar algunas diferencias im portantes en
la presentacin de estadsticas. En las siguientes partes em pricas de este libro se
encuentran ejem plos de estadsticas dem ogrficas basadas en cada una de las tres
categoras bsicas. Eso quiere decir que las com paraciones entre pases o aun den-
tro del m ism o pas pueden ser difciles. Por ejem plo, los pases europeos produ-
cen datos sobre el nm ero de extranjeros (categora 3) en la poblacin. N orm al-
m ente stos se tom an com o indicadores de la inm igracin, pero hay que recono-
cer que las personas de las categoras 2 y 5 son inm igrantes pero no extranjeros.
Y las personas de la categora 4 son extranjeros pero no inm igrantes. En Estados
U nidos, Canad y Australia las cifras equivalentes son para personas nacidas en el
extranjero, o sea, inm igrantes. D e las seis categoras 2-7, solam ente 6 y 7 son
com unes a los dos m todos de presentar los datos. Las categoras 2 y 3 (exclui-
das de las estadsticas estadounidenses, etc.) probablem ente no son grandes,
m ientras que las categoras 4 y 5 (excluidas en Europa) s pueden ser bastante
grandes. As las cifras infravaloran el tam ao de la poblacin inm igrante en Euro-
pa en com paracin con Estados U nidos, Canad y Australia.
N o es fcil disponer de los datos que perm itan la conversin de las cifras del con-
cepto utilizado en Europa al concepto utilizado en Estados U nidos. Pero una con-
versin es posible y, por poner un ejem plo, las siguientes son las cifras para Fran-
cia en el ao 1990:
a. Extranjeros 3.596.602 + (6,3% de la poblacin)
b. de los cuales nacidos en Francia 738.000 -
c. Residentes nacionalizados 1.777.955 +
d. de los cuales nacidos en Francia (364.825) - [estim ado]
e. N acidos en el extranjero 4.271.732 (7,5% de la poblacin)
Nacido en otra parte Migracin y teoras
54
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 54
III. La historia de las migraciones
1. El ser humano: una especie migrante
Salvo en algunos lugares de frica, todas las poblaciones m undiales actuales son
resultado de alguna m igracin del pasado. Sin em bargo, existen m uchas diferen-
cias entre los distintos pases en cuanto a si inm igraron sus actuales habitantes o
sus antepasados. En principio, cada com unidad o regin, o incluso un grupo m s
reducido, puede caracterizarse en una escala de 0 a 100 con relacin a la siguien-
te pregunta: qu porcentaje de la poblacin actual naci en el extranjero (o sea,
son inm igrantes)? H ay ciudades en el m undo donde la respuesta sera casi 100,
m ientras en otras sera 0. H ay pases en los que la cifra se acerca a 30 y otros
donde no llega a 1. Esto es por lo que respecta a la poblacin actual. Im agnese
que les planteam os la m ism a pregunta a los padres de esa poblacin, a los abue-
los, etc. Entonces cada ciudad, regin o pas tendr un perfil diferente a lo largo
del tiem po. El perfil puede ser una curva que sube constantem ente desde la cifra
actual hacia la cifra para generaciones anteriores. Puede fluctuar para un rea que
ha recibido oleadas irregulares de inm igracin. Pero lo que es lgicam ente cierto
es que para cada grupo, ciudad, regin, pas o continente (excepto frica) la cifra
tender a 100. Toda la especie hum ana o som os inm igrantes o som os descen-
dientes de inm igrantes.
55
150 90 40 30 20 10 0 90 40 30 20 10 0
150 90 40 30 20 10 0 90 40 30 20 10 0
miles de aos antes del presente
III.1 150.000 aos de migracin humana
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 55
M uchas de las m igraciones del pasado son desconocidas por falta de evidencia
histrica. Pero la arqueologa ha podido fechar los suficientes asentam ientos
hum anos histricos para que conozcam os unos rasgos m uy generales del patrn
de la m igracin hum ana durante los ltim os 100.000 aos. stos se resum en en la
Figura III.1, donde se ven las fechas m s tem pranas de asentam ientos hum anos
en los lugares indicados con un crculo. Cada crculo est ligado a una fecha en
el eje tem poral (que se repite cuatro veces por com odidad de presentacin). As
se ve que, desde su origen en frica hace unos 150.000 aos, el ser hum ano haba
llegado a O riente M ediohace 90.000 aos. 50.000 aos m s tarde se encuentran
evidencias de seres hum anos en Europa occidental, Australia y Siberia central.
Posiblem ente hace 15.000 aos los hum anos cruzaron hacia el continente am eri-
cano y finalm ente colonizaron las islas de O ceana. Y cada vez m s durante esta
historia hipersim plificada unas m igraciones fueron seguidas por otras. Por lo tan-
to, m uchas partes habitables del globo han sido ocupadas, divididas, reocupadas
y redivididas m uchas veces por distintos grupos de m igrantes hum anos.
H oy casi todas las com unidades hum anas se ven profundam ente afectadas por las
sucesivas oleadas m igratorias. H ay casos en los que este hecho est escondido tras
una aparente hom ogeneidad, pero en m uchos casos la contribucin de la m igracin
es visual y socialm ente evidente: una im agen de la poblacin actual de Brasil, por
poner un ejem plo, evidencia un gran nm ero de historias m igratorias. H ace 15.000
aos el continente que ahora se conoce com o Am rica del Sur no tuvo habitantes
hum anos. En Brasil hoy, una parte de la poblacin puede trazar sus linajes con los
prim eros inm igrantes que vinieron desde el norte, y cuyos antepasados cruzaron al
continente am ericano procedentes de lo que ahora es Rusia, probablem ente hace
aproxim adam ente 10.000 aos. O tra parte de la poblacin brasilea se origin en las
distintas oleadas de em igracin europea que em pezaron un poco despus de la con-
quista durante el siglo XVI, y que luego se aceleraron durante la ltim a parte del siglo
XIX y la prim era de este siglo. O tra parte de la poblacin tiene bisabuelos que fue-
ron llevados al pas com o esclavos desde frica durante el siglo XIX. D espus de que
Estados U nidos cerr sus fronteras a los inm igrantes que venan desde Asia, a partir
de 1870, un nm ero significativo de inm igrantes japoneses llegaron a Brasil. Y des-
de 1960, durante las fases de m s rpido crecim iento econm ico, Brasil se ha con-
vertido en destino de inm igrantes de todos los pases vecinos de Am rica del Sur.
U na historia equivalente puede ser contada de casi cualquier pas del m undo. As
pues, tenem os entonces que luchar contra la idea de que la m igracin es algo que
se invent hace cuatro das y que vivim os ahora por prim era vez en la poca de
la m igracin. El tam ao de la m igracin en este m om ento es m ucho m enor en tr-
m inos relativos que en m uchas otras pocas histricas. Y, com o tendr que insistir
m uchas veces en este libro, se tiene la idea de que el m om ento actual es uno de
los m enos favorables para la m igracin. M uchas personas y m uchos gobiernos
dedican una gran cantidad de recursos a la restriccin de la m igracin. El clim a filo-
sfico y poltico es cada vez m s anti-inm igracin, y la figura del inm igrante es
cada vez m s despreciada por los m edios de com unicacin, los dirigentes polticos
y los intelectuales. Las breves observaciones histricas hechas antes no pretenden
ser una historia de la m igracin, sino sim plem ente un recuerdo de que negar la
validez de la m igracin es negar una parte de la naturaleza social hum ana. El
supuesto tan extendido en nuestra era de que la m igracin es anorm al o patolgi-
ca se contradice no slo con la evidente realidad prehistrica sino tam bin con la
realidad de pocas m ucho m s recientes, com o se com entar a continuacin.
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
56
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 56
2. Las migraciones del Sur en el pasado
D esde el inicio de la poca capitalista, en el siglo XVI, y con anterioridad a la olea-
da de m igraciones de los ltim os 40 aos, pueden establecerse tres perodos de gran-
des m igraciones en el m undo (que se resum en en la Figura III.2). El prim ero corres-
ponde a los siglos XVI-XIX, durante los cuales tiene lugar la poca del com ercio de
esclavos desde frica hacia Am rica. H oy en da se estim a que entre 10 y 20 m illo-
nes de personas fueron llevadas al nuevo m undo a lo largo de dos siglos. Esta m igra-
cin respondi a las necesidades de varios grupos: los traficantes de esclavos, los
dueos de las plantaciones en Am rica y los caciques africanos que vendieron a los
esclavos. Para los m igrantes, la m igracin era totalm ente obligatoria y puede supo-
nerse que casi nunca respondi a sus propios deseos. H oy persiste todava la heren-
cia de esta gran m igracin por lo que respecta a la estructura tnica de poblaciones,
que influye en la realidad de la inm igracin, sobre todo en Am rica.
El segundo perodo de las grandes m igraciones anteriores a la presente corres-
ponde al flujo de obreros de la India y China hacia Sudfrica, lugares de Asia,
O ceana y Am rica en form a de siervo tem porero (bonded or indentured labour).
Antes de la Prim era G uerra M undial la India provea de fuerza de trabajo a las
m inas y plantaciones de Birm ania, Sri Lanka, M alasia, Singapur, M auricio, Sudfri-
ca, G uayana, Jam aica. 30 m illones abandonaron el pas durante el perodo colo-
nial (un nm ero m ayor que el de esclavos que salieron de frica), de los cuales
regresaron 24 m illones (Lim 1991). Varios m illones m s de chinos m igraron segn
esta m odalidad al Sudeste asitico, las islas del Pacfico, el Caribe y Sudfrica.
El principio del siervo tem porero consista en que, al finalizar el contrato (a m enu-
do de 10 aos), el m igrante volvera a su propio pas. M uchos, sin em bargo, no
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
57
Chinos pueblan Taiwn a partir del siglo XVII;
emigran a otras partes del Sudeste de Asia
durante los siglos XIX y XX;ahora hay ms de
40 millones de chinos de ultramar en la regin
Ms de 10 millones de africanos
obligados a ir como esclavos a las
Amricas durante los siglos XVII-XIX
Varios millones de indios emigran a pases
asiticos durante los siglos XIX y XX;otros
van a frica del este como mercaderes o a
frica austral como trabajadores contratados.
Otros cruzan el Pacfico para trabajar en
pases del Caribe
1
2
3
4
Entre 1815 y 1914, 60 millones de europeos
emigraron a Amrica del Norte y del Sur como
colonos.Otros van a Australia y frica austral
III.2 Algunas migraciones de la era capitalista
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 57
volvieron por falta de dinero y a veces por decisin personal. Todava sus herede-
ros siguen constituyendo partes tnicam ente diferenciadas en m uchas naciones (por
ejem plo, Sudfrica, G uayana, Fidji, M alasia, etc.). Esta m igracin respondi, en pri-
m er lugar, a las necesidades de quienes em plearon la m ano de obra u organizaron
la m igracin. La principal razn para el surgim iento de esta form a de trabajo se
hallaba en la escasez de m ano de obra barata en los lugares de inm igracin. En este
sentido, el siervo tem porero represent una alternativa m oderna a la esclavitud.
Tam bin supuso a veces una alternativa a la reform a agraria en los pases de inm i-
gracin, reform a que, de haberse realizado, hubiera producido una fuerza de tra-
bajo sin vnculos con la tierra, crendose una nueva clase proletaria con posibles
efectos polticos no deseables para los gobiernos coloniales. Por ello, era preferi-
ble m antener a la m ayora de la poblacin com o cam pesinos en sociedades tradi-
cionales e im portar m ano de obra extranjera a la que no se le reconocan dere-
chos polticos ni hum anos.
En principio, la figura del siervo tem porero se basaba en la libre eleccin del tra-
bajador que iba a firm ar un contrato. Esto, por supuesto, era cierto slo desde una
perspectiva legalista. En la prctica, m uchos trabajadores no tena otra eleccin
que la que se les present a los esclavos de otras generaciones. Adem s, los tr-
m inos y condiciones reales de su contrato solan diferir m ucho de lo escrito.
G andhi inici su carrera poltica com o abogado defendiendo las quejas de los sier-
vos tem poreros hindes en Sudfrica tanto frente a los contratadores com o contra
los agentes de trabajo, que haban reem plazado a los traficantes de esclavos com o
los principales organizadores de este tipo de trabajo. El nm ero de personas que
m igraron en esta poca por decisin propia, es decir, los m igrantes en sentido
estricto, es tan pequeo que puede no ser tenido en cuenta.
El tercer perodo de las grandes m igraciones m undiales lo constituye la em igracin
procedente de Europa occidental hacia Am rica y Australia, que em pez en el siglo
XVIII, llegando a su apogeo en la prim era dcada del siglo XX. Se ha calculado que
em igraron a Argentina 5,7 m illones (1857-1926); a Brasil, 5,6 m illones (1820-1970); a
Canad, 6,6 m illones (1831-1924), y a Estados U nidos, 36 m illones (1820-1924)
(G abaccia 1992, Klein 1995, Adelm an 1995). Las m otivaciones y circunstancias que lle-
varon a m s de 60 m illones de personas a trasladarse perm anentem ente de su pas
nativo a Am rica o Australasia fueron m uy heterogneas. Para algunos era una acto
de desesperacin; para otros, una aventura, y para otros, la liberacin. A pesar de
estas profundas diferencias, tena determ inados aspectos que la diferencian claram en-
te de las dos anteriores m igraciones. En prim er lugar, era una m igracin que proce-
da del continente m s desarrollado, de acuerdo con los nuevos criterios del m undo
capitalista, aunque m uchas veces originada en las regiones m enos favorecidas (Irlan-
da, Italia, Espaa). Sus efectos dem ogrficos sobre los pases de em igracin e inm i-
gracin fueron m s profundos que los de las dem s m igraciones, y sus efectos sobre
la estructura tnica de la poblacin fueron m uy diferentes. Aun reconociendo que
para m uchos m igrantes su abanico de posibilidades vitales m s all de la m igracin
era m uy escaso, sin em bargo esta m igracin se caracteriz por un grado de eleccin
por parte de los m igrantes cualitativam ente superior al de las anteriores m igraciones.
Es en este perodo, y no en el de la esclavitud o en el de los siervos tem poreros,
cuando nacen las bases de los aspectos positivos en las ideas sobre la m igracin.
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
58
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 58
H ay que reconocer que, sobre todo en Estados U nidos, existe un m ito en torno a
la inm igracin. La realidad era a m enudo m uy diferente de ese m ito que presen-
ta la m igracin com o un cam ino hacia la libertad y la prosperidad. M uchas veces
no tuvo un resultado positivo para los m ism os m igrantes, y adem s la contrapar-
tida de la m igracin fue el genocidio de las poblaciones nativas. Sin em bargo, el
m ito sobrevive porque no es totalm ente falso. A travs de sucesivas oleadas de
m igrantes, diversas regiones pobres de Europa se despoblaron para poblar pases
que luego se convirtieron en los m s ricos del m undo. La m igracin constituy,
en parte, una form a de desarrollo dentro del m undo capitalista.
Esta m igracin tam bin sirvi para dar respuesta a las necesidades de los em pre-
sarios en los pases de inm igracin, pero la relacin entre la dem anda y la oferta
de m igrantes era m ucho m s lejana que en el caso de la esclavitud y del siervo
tem porero. El eslabn entre el pas de em igracin y el de inm igracin no es aho-
ra el traficante de esclavos o el interm ediario contratante de fuerza de trabajo
(labour agent), aunque todava exista, sino el transportista naval (shipping agent).
U tilizando las categoras de hoy, podem os sim plificar esta historia diciendo que la
esclavitud fue una m igracin forzada del Sur al N orte y al Sur; el siervo tem pore-
ro, una m igracin sem i-forzada del Sur al Sur; la m igracin de Europa a los pa-
ses de nueva colonizacin, una m igracin sem i-libre del N orte al N orte y al Sur.
Ahora nos queda por exam inar la m igracin m s reciente.
3. Las grandes migraciones desde 1950
Las grandes m igraciones del Sur al N orte em pezaron durante los aos 50. El hecho
del relativo pleno em pleo en los pases desarrollados oblig a buscar nuevas fuen-
tes de fuerza de trabajo asalariada, si no queran soportar unos excesivos costos
de trabajo. Se descubrieron dos: las m ujeres, que antes no form aban parte de la
fuerza de trabajo asalariada, y la inm igracin.
Las estadsticas globales de la inm igracin no son adecuadas y resulta im posible
ofrecer una estim acin com pleta del nm ero de inm igrantes en trm inos globales.
Antes de 1960, la gran m ayora de los inm igrantes hacia los pases desarrollados
provenan de otros pases desarrollados. A partir de 1964, esto em pez a cam biar.
Prim ero en Estados U nidos, y luego progresivam ente en otros pases de inm igra-
cin, la m ayora de quienes venan a los pases ricos eran originarios de los pa-
ses del Tercer M undo. Europa occidental es una excepcin parcial dado que varios
pases com o G ran Bretaa y Francia recibieron obreros inm igrantes del Sur duran-
tes los aos 50 y 60 y luego cam biaron sus polticas en un intento de reducir ese
tipo de inm igracin.
En el Cuadro III.1 se presentan las estim aciones disponibles sobre el flujo total de
inm igrantes solam ente del Tercer M undo hacia los pases industrializados en el
perodo com prendido entre 1960 y 1989, excluyendo los refugiados polticos.
El PN U D ha estim ado que por lo m enos 35 m illones de personas han estableci-
do su residencia en el N orte en las ltim as tres dcadas alrededor de 6 m illones
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
59
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 59
ilegalm ente, a los que se aaden aproxim adam ente 1,5 m illones cada ao. H ay
tam bin alrededor de 20 m illones trabajando en el extranjero con contratos fijos
(PN U D 1992, 54). En cifras absolutas, esta m igracin ya supera el total de los
esclavos y los siervos tem poreros del pasado.
El Cuadro III.2 proporciona otras estim aciones, hechas tam bin por el PN U D , de
los flujos anuales desde distintas regiones del Sur durante las tres dcadas com -
prendidas entre 1960 y 1990.
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
60
Pas receptor
EE.U U .
Alem ania
G ran B retaa
Canad
Australia
Suecia
1960-69
1,6
1,5
--
0,2
0,1
--
1970-79
3,3
2,8
1,1
0,7
0,3
0,1
1980-89
5,5
2,6
1,1
0,8
0,5
0,2
1960-69
50
23
--
18
9
6
1970-79
76
40
55
48
27
17
1980-89
87
48
52
66
47
40
m illones com o % de los inm igrantes
Fuente: PN U D 1992, Table 4.8, p. 54
Cuadro III.1: Migrantes internacionales de los pases en desarrollo, 1960-1989
frica
Subsahariana
N orte
de frica y oeste
de Asia
Sur de Asia
Este y sudeste
de Asia
Am rica Latina
y Caribe
Pases
en desarrollo
13.517
86.198
6.486
20.882
102.934
230.017
5.918
122.218
38.232
58.935
166.548
391.850
20.921
244.881
47.818
119.243
221.796
654.658
26.007
94.675
63.500
193.338
385.430
762.950
20.207
47.802
82.703
296.710
442.642
890.064
52.149
98.757
106.644
323.031
359.036
939.616
1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989
Fuente: PN U D , gopher://gopher.pnud.org:70/00/ungophers/popin/w dtrends/inttab
Cuadro III.2: Migraciones anuales netas mximas del Sur al Norte, 1960-1989
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 60
Suponiendo que estas cifras se aproxim en a las verdaderas, nos perm iten poner
la inm igracin en su contexto. Q uiere decir que, durante 30 aos, alrededor del
1% de la poblacin del Tercer M undo ha m igrado a los pases desarrollados y que
esta m igracin sigue con un ritm o de un 0,0375% (1 por cada 6.000) por ao. Vis-
ta de esta m anera, la inm igracin es m uy pequea. Las m ism as cifras desde el
punto de vista de los pases receptores suponen un aum ento de su poblacin de
un 0,2% por ao. Es im portante tener en cuenta estas cifras, sobre todo hoy en
da, cuando se tiene la idea m uy generalizada de la existencia de un flujo m asivo
de inm igrantes del Tercer M undo a los pases desarrollados. Esto es evidentem en-
te falso. Sin em bargo, las sim ples cifras de la m igracin neta infravaloran la im por-
tancia de la inm igracin actual y, por supuesto, no dan ninguna idea de su poten-
cialidad en el futuro.
Para ver esto m s claram ente hay que exam inar la inm igracin y sus efectos en
las regiones y los pases m s im portantes, tanto de inm igracin com o de em i-
gracin, lo que se hace en los captulos IV y V. Sin em bargo, prim ero es preci-
so aclarar que la distincin entre pases de inm igracin y de em igracin es dif-
cil de hacer, y hasta cierto punto arbitraria. Es cierto que algunos pases han sido
polos de atraccin para inm igrantes durante largos perodos. Estados U nidos,
Canad y Australia se encuentran en esta categora. Sin em bargo, incluso el flu-
jo de m igracin de estos pases no es solam ente de sentido nico. Tam bin hay
em igrantes de todos estos pases. H ay otros pases, tales com o los de Europa
occidental, que han sido principalm ente pases de inm igracin o de em igracin
en distintos m om entos de la historia m oderna. Pero adem s ha habido cam bios
m uy abruptos a corto plazo en el balance de flujos m igratorios en los distintos
pases. Sucede tam bin que la inm igracin est m s docum entada, com entada y
visible que la em igracin en m uchos pases europeos, lo que hace que sean con-
siderados m s com o pases de inm igracin de lo que realm ente son, com o se
ver en ejem plos m s adelante.
En el Sur hay tam bin varias categoras de pases. Algunos han sido durante largos
perodos pases de em igracin o de inm igracin. Pero recientem ente la inm igra-
cin, en particular hacia pases del Sur, ha m anifestado fluctuaciones m uy repen-
tinas. stas se deben a cam bios rpidos en las situaciones polticas y a otras que
producen flujos de refugiados y m igrantes forzosos, y a cam bios abruptos en la
situacin econm ica en distintos pases. Pero tam bin en varios lugares del Sur se
refleja el hecho de que las fronteras nacionales estn m ucho m enos establecidas que
en el N orte. Entre varios pases africanos, y algunos en Asia tam bin, las fronteras
nacionales que a veces dividen arbitrariam ente grupos sociales y lingsticos son
m s reales en los m apas que sobre el terreno. Por lo tanto, el m ovim iento a
travs de estas fronteras suele ser bastante fluido y el balance de m ovim iento
puede venir m otivado por cam bios en situaciones clim ticas y m edioam bientales,
adem s de por cam bios polticos. Por la m ism a razn, no es infrecuente que
entre dos pases haya m ovim ientos habituales en am bas direcciones en dis-
tintas partes de su frontera, o m igracin en am bos sentidos de obreros con
distintos niveles de cualificacin. Por todo eso, m uchos pases son tanto de
em igracin com o de inm igracin, y la distincin nunca va a ser perm anente. Sin
em bargo, para tener una im presin m uy general de la naturaleza de los m ovim ien-
tos actuales de personas en el m undo, puede resultar til hacer una caracterizacin
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
61
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 61
aproxim ada de pases. Esto se ha hecho en los dos m apas visibles en la Figu-
ra III.3. El m apa a. se basa en la caracterizacin de m igracin voluntaria glo-
balhecha por A aron Segal en su valioso Atlas of International Migration
(Segal 1993). Su estim acin de basa en un exam en detallado de las cifras de
m igracin para cada pas, excluyendo a los refugiados. El segundo m apa se
basa en las cifras publicadas por el B anco M undial sobre las rem esas de obre-
ros m igrantes. Los pases de em igracin en ese m apa son aquellos que tienen
una cifra positiva para rem esas netas, y los pases de inm igracin tienen una
cifra negativa. En principio, el signo de esta cifra (positiva o negativa) debe
corresponder a su situacin de receptor o sum inistrador de obreros m igrantes.
Los problem as al utilizar las cifras com o estim ador de la m igracin son:
- la cobertura de pases es relativam ente incom pleta
- las cifras no son m uy fiables (para las razones, ver captulo V)
- las cifras solam ente reflejan la m igracin laboral.
Sin em bargo, hay una coincidencia im portante entre los pases considerados de
em igracin o de inm igracin segn estos dos m apas. Por eso podem os conside-
rar que dan una visin m uy general de la direccin de flujos que predom inan en
este m om ento.
En los dos m todos hay una discrepancia que se debe com entar en cuanto a
algunos pases. Pases que aparecen com o de em igracin segn el m apa a. y
de inm igracin segn el m apa b. son B otsw ana y G uinea. La explicacin en el
caso de G uinea no se conoce; en el caso de B otsw ana, la causa puede ser que
los trabajadores cualificados extranjeros en B otsw ana tienden a rem itir una par-
te m ayor de sus sueldos que los m s num erosos trabajadores em igrantes en
otros pases. Pases que aparecen com o de inm igracin segn el m apa a. y de
em igracin segn el m apa b. son Polonia y B olivia. En Polonia la explicacin
puede ser sim plem ente la diferencia de fecha; y en el caso de B olivia puede
ser el caso contrario de la situacin en B otsw ana. Com o se ve en el Cuadro
III.3, stos son dos de los pocos pases con elevados niveles tanto de em igra-
cin com o de inm igracin. stas, sin em bargo, quedan com o hiptesis para
investigar. Siem pre queda la posibilidad de que la explicacin sea sim plem en-
te la deficiencia de los datos. D e todas form as, los dos m todos categorizan la
gran m ayora de los pases de la m ism a m anera.
El Atlas de Segal tam bin hace un esfuerzo por especificar la cifra que represen-
tan los inm igrantes y los em igrantes de cada pas com o porcentaje de su pobla-
cin, esta vez sum ando todos los tipos de em igracin, incluyendo los refugiados
y estim aciones de los m igrantes ilegales produciendo los resultados resum idos en
el Cuadro III.3. Segal divide los pases segn cuatro niveles de em igrantes y inm i-
grantes com parados con la poblacin del pas: m enos del 1% , entre el 1 y el 5 % ,
entre el 6 y el 9% , y m s del 10% . En el cuadro se incluyen todos los pases que
aparecen en una de las tres ltim as categoras, segn em igracin o inm igracin,
todo estim ado para el ao 1990.
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
62
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 62
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
63
a. segn inform acin sobre el nm ero de m igrantes
b. segn inform acin sobre las rem esas
Pas de origen
Pas de destino
III.3 Los pases de emigracin e inmigracin, 1990-1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 63
Esto cuadro ilustra que, en general, es correcto hablar de pases de inm igracin y
de em igracin. La gran m ayora de los pases con un nm ero significativo de em i-
grantes no tienen un nm ero significativo de inm igrantes, y a la inversa. Algunos
pases, sin em bargo, tienen nm eros significativos (m s del 1% de su poblacin)
en am bas categoras. En estos ltim os la m igracin juega un papel extraordinario
en la vida econm ica, social y poltica. Los pases que destacan en este sentido
son Som alia y Paraguay, seguidos por la Repblica D om inicana.
Los dem s pases tanto de inm igracin com o de em igracin sim ultneam ente son
Sudn, Botsw ana, Jordania, Corea del Sur, Egipto, Tnez, Burkina Faso y Bolivia. En
algunos de stos la com binacin de inm igracin y em igracin se debe a situaciones
polticas excepcionalm ente conflictivas tanto en el pas com o en los pases vecinos.
ste, por ejem plo, es el caso de Som alia y Jordania. En otros la com binacin es m s
econm ica: los em igrantes e inm igrantes participan en actividades econm icas m uy
diferentes. ste es el caso de Corea del Sur, que exporta m ano de obra cualificada e
im porta m ano de obra no cualificada, y de la Repblica D om inicana, que im porta
sobre todo trabajadores agrcolas m ientras que m ucha de su poblacin em igra a Esta-
dos U nidos. Burkina Faso puede ser un ejem plo de una tercera categora de pas
donde hay un alto nivel tanto de em igracin com o de inm igracin porque se encuen-
tra en una regin donde las fronteras nacionales estn m ucho m enos establecidas,
reconocidas y controladas que en otras partes del planeta.
Nacido en otra parte La historia de las migraciones
64
Cuadro III.3: Pases con niveles estimados de emigracin e inmigracin
como % de su poblacin
>10%
Som alia, Paraguay
Burkina Faso,
Bolivia
Laos, Cam boya,
Afganistn, Chad,
M ozam bique,
Lesotho, Liberia,
Bolivia, N icaragua,
El Salvador, Belice,
Surinam , Cabo
Verde, varias islas
del Caribe y del
Pacfico
6-9%
Rep.
D om inicana
Sudn,
Botsw ana
Angola,
G uinea,
Cuba, Rep.
D om inicana,
Irlanda,
Lbano
1-5%
Jordania
Polonia
Corea del Sur,
Egipto, Tnez
M xico,
G uatem ala,
Panam ,
Colom bia,
M arruecos,
Argelia, Etiopa,
G uinea Bissau,
Rum ana, Bulgaria,
Albania, Filipinas,
Vietnam ,
Paquistn, Irn,
Sria, Turqua
<1%
Canad, G uayana francesa, Francia,
Suiza, Luxem burgo, Israel, Arabia
Saud, Kuw ait, Bahrein, Q atar,
Em iratos rabes U nidos, O m n,
Australia, Brunei, Papa N ueva
G uinea, Australia, N ueva Zelanda,
G abn, Costa de M arfil, G am bia
M alasia, Tailandia, M alaw i, Congo
(Brazzaville), G hana, Togo,
Senegal, Alem ania, Blgica, Reino
U nido, Estados U nidos, Argentina
Bangladesh, India, Irn, Kenia,
Tanzania, Zam bia, Zim babw e, R.D .
Congo, Rep. Centroafricana,
Cam ern, Benn, M ali, M auritania,
Sierra Leona, Italia, Austria,
D inam arca, H olanda, N oruega,
Venezuela, Costa Rica
Todos los pases no m encionados
Fuente: Segal 1993, pp. 128-131
%Emigrantes
%Inmigrantes
>10%
6-9%
1-5%
<1%
M
M
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 64
IV. Los pases de destino del Norte
1. Europa occidental
A lo largo de las ltim as cuatro dcadas, Europa ha pasado de ser un continente
de em igracin neta a un continente de inm igracin neta. El oeste de Europa ha
tenido una inm igracin neta durante todo el perodo; el norte y el este, por el con-
trario, presentan un saldo de em igracin neta significativa; y el sur ha evolucio-
nado de regin de em igracin a regin de inm igracin (SO PEM I 1992, 1997). Estos
datos son, m s que seguros, probables, dadas las fuertes deficiencias de los datos
sobre la m igracin. En m uy pocos pases, ni en Europa ni en Am rica del N orte,
existen datos fiables sobre la em igracin. En Europa, por lo general, no existen
datos sobre el nm ero de inm igrantes (nacidos en otro pas) residentes, sino sola-
m ente de los ciudadanos nacionales de otro pas y a veces datos sobre m inoras
tnicas. Las cifras de llegadas anuales son m ejores, pero, especialm ente en Euro-
pa, existe la posibilidad de que una persona est registrada dos veces com o inm i-
grante cuando llega a un pas europeo a travs de otro.
65
1970 1975 1980 1985 1990 1995/6
-1
-0.5
0
0.5
1
Luxemburgo
Alemania
Dinamarca
Italia
Blgica
Reino Unido
Suecia
Francia
Suiza
Espaa
IV.1a La tasa de migracin neta en pases occidentales, 1970-1996
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 65
En cuanto a pases concretos, Alem ania y Francia han tenido una inm igracin neta
durante todo el perodo; G ran Bretaa ha tenido una situacin fluctuante, pero en
general ha sido un pas de em igracin neta; Italia ha pasado de ser un pas de
em igracin a serlo de inm igracin. Espaa era un pas de fuerte em igracin hasta
fechas m uy recientes. Ahora los em igrantes y los inm igrantes aproxim adam ente se
com pensan, aunque todava hay m uchos m s ciudadanos espaoles residentes en
el extranjero que extranjeros residentes en Espaa (SO PEM I 1992, 17). Las tasas
de m igracin neta y sus fluctuaciones se representan en la Figura IV.1.
En la dcada 1970-80, la de m ayor m igracin neta anterior al auge de inm igracin
que se produjo alrededor de 1990, la m igracin supona m enos de un 0,5% de la
poblacin actual, o un 9% del (lento) crecim iento de la poblacin. El efecto dem o-
grfico de la inm igracin y de la em igracin en su conjunto parece casi inapre-
ciable, lo que hace m s notable su aparente im portancia poltica. Esta ltim a se
debe en parte al hecho de que la inm igracin es una cuestin que la extrem a
derecha utiliza oportunistam ente, exagerando su m agnitud y creando infundados
tem ores para llam ar la atencin sobre ella y desviarla de los problem as reales.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
66
1970 1975 1980 1985 1990 1995/6
-1
-0.5
0
0.5
1
Turqua
Islandia
Irlanda
Finlandia
Grecia
Austria
Noruega
Holanda
IV.1b La tasa de migracin neta en pases occidentales, 1970-1996
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 66
Sin em bargo, hay que reconocer que es la inm igracin bruta y no la neta la que
produce la presencia de extranjeros en la poblacin, y que es aqu donde surge
el debate poltico sobre la inm igracin, especialm ente por el peso que suponen
los inm igrantes del Tercer M undo, tnicam ente diferenciados. La em igracin de
Europa ha estado en su m ayora com puesta de europeos blancos, m ientras que
los inm igrantes que llegan a Europa son cada vez m s personas del Sur, casi todas
ellas tnicam ente distintas de la poblacin europea. Por eso, a pesar del peque-
sim o porcentaje de la inm igracin neta en su conjunto, su com posicin ha pro-
ducido la acum ulacin de una poblacin pequea, pero significativa, de personas
procedentes del Sur dentro del continente europeo.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
67
%en la poblacin
Suiza
Suecia
Reino Unido
Portugal
Noruega
Luxemburgo
Japn
Italia
Irlanda
Holanda
Francia 1990
Finlandia
Espaa
Dinamarca
Blgica
Austria
Alemania
Estados Unidos
Canad
Australia
0 5 10 15 20 25 30 35
ex- Yugoslavia
India
Mxico
Turqua
Marruecos
Marruecos
Turqua
ex-URSS
Argelia
Turqua
Marruecos
Corea del Sur
Bosnia
Cabo Verde
India
ex- Yugoslavia
ex-Yugoslavia
nacidos en el extranjero
o extranjeros
pas en desarrollo con
mayor representacin
IV.2 Extranjeros o nacidos en el extranjero como %del total de residentes, 1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 67
N o es posible, sin em bargo, calcular exactam ente el tam ao de esta poblacin.
Lo que s se puede es presentar una estim acin del nm ero de nacionales de
pases del Tercer M undo residentes en Europa. La Figura IV.2 dem uestra el por-
centaje de extranjeros o inm igrantes en la poblacin de los pases desarrollados
en el ao 1995. Com o ya he m encionado (ver captulo I), las cifras europeas
probablem ente seran m ayores si fueran calculadas utilizando los m ism os con-
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
68
1950 1960 1970 1980 1990 1995
0.1
1
10
100
Luxemburgo
Suiza
Australia
Canad
Blgica
Austria
Alemania
EE.UU.
Francia
Suecia
Holanda
Dinamarca
Noruega
R.U.
Irlanda
Italia
Portugal
Espaa
Japn
Finlandia
IV.3 Extranjeros o nacidos en el extranjero como %de la poblacin, 1950-1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 68
ceptos que en Estados U nidos. La Figura IV.3 m uestra cm o ha ido evolucio-
nando el porcentaje de extranjeros de todas las procedencias en 16 pases euro-
peos durante el perodo com prendido entre 1950 y 1995. Estos grficos sugie-
ren que los pases europeos podran dividirse en tres categoras. La prim era,
Luxem burgo y Suiza, con porcentajes m uy elevados debido en parte a su situa-
cin especial com o grandes centros financieros m undiales, aunque tam bin
debido a la presencia de trabajadores extranjeros de prcticam ente cualquier
clase. Segundo, un grupo de pases con una presencia significativa de extran-
jeros que oscila entre el 4 y el 10% : B lgica, Francia, A lem ania, H olanda, Sue-
cia y, en m enor m edida, el Reino U nido. Tercero, unos pases que hasta hace
poco eran fuentes de em igrantes a gran escala, con m uy escasa presencia de
residentes extranjeros, com o son los casos de Finlandia, Italia, Portugal y Espa-
a. En casi todos los pases m encionados el porcentaje ha aum entado durante
los ltim os 50 aos. Sigue creciendo, pero la Figura IV.3 (con escala logartm i-
ca) dem uestra que la tasa de crecim iento del aum ento tiende a reducirse.
En s m ism as, estas cifras no indican nada directam ente con relacin a la inm i-
gracin del Tercer M undo y sus consecuencias por tres razones: incluyen resi-
dentes de todas las nacionalidades extranjeras, incluidas las europeas; se
refieren a personas con nacionalidad jurdica extranjera y no de origen extran-
jero; y no incluyen a los residentes ilegales. Considerem os ordenadam ente cada
uno de estos puntos.
En la m ayora de los pases para los que existen datos de residentes con
nacionalidad de un pas del Tercer M undo, su participacin oscila entre el 30 y
el 50% del total, siendo m s elevado en H olanda y Francia. En el Reino U nido
son solam ente alrededor del 20% , y en Suiza, alrededor del 5% . Espaa, ade-
m s de ser un pas de poca presencia de residentes extranjeros, se encuentra
por debajo del prom edio europeo en cuanto a nacionales del Tercer M undo
com o porcentaje del total (SO PEM I 1997). En la Figura IV.2 se ve, adem s de
los porcentajes totales de extranjeros o inm igrantes, el porcentaje que originan
en el pas del Sur de m ayor im portancia en la inm igracin a los pases m en-
cionados. A s se ve que ninguna de estas nacionalides llega al 5% de la pobla-
cin del pas de destino. Los porcentajes m s elevados se ven en el caso de los
turcos en A lem ania y los ciudadanos de la antigua Yugoslavia (ahora de varias
nacionalidades) en Suiza y A ustralia, y los m ejicanos en Estados U nidos. A un-
que las cifras no sean dem asiado altas, hay un sentido en el que se puede decir
que, en el caso de algunos pases de inm igracin y sus correspondientes pa-
ses de em igracin, los ltim os han sido parcialm ente incorporados en los pri-
m eros. Los flujos de m igrantes y luego las m ltiples relaciones econm icas y
sociales que resultan de la existencia de un stock de m igrantes anteriores han
producido una interdependencia de pases que difcilm ente puede rom perse.
Los rasgos de esta interdependencia en el caso de la m igracin transm editerr-
nea se ve en la Figura IV.4. Y el caso de M xico y Estados U nidos se com en-
tar en la prxim a seccin y la prim era seccin del captulo V.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
69
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 69
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
70
2
,
6
1
,
1
6
,
3
8
,
5
1
,
5
1
1
,
1
0
,
2
1
,
4
0
,
5
1
1
,
3
1
0
,
6
/
4
3
3
,
8
/
3
5
3
,
7
1
0
,
1
/
4
0
2
,
4
1
,
8
3
1
,
1
1
P
a
s
d
e
e
m
i
g
r
a
c
i
n
:
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
m
u
j
e
r
e
s
c
o
m
o
%
d
e
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
r
e
m
e
s
a
s
d
e
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
c
o
m
o
%
d
e
e
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
d
e
b
i
e
n
e
s
y
s
e
r
v
i
c
i
o
s
/
3
5
3
,
7
1
0
,
6
P
a
s
d
e
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
:
e
x
t
r
a
n
j
e
r
o
s
/
a
s
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
c
i
u
d
a
d
a
n
o
s
/
a
s
d
e
l
p
a
s
i
n
d
i
c
a
d
o
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
8
,
5
1
,
5
9
,
1
5
,
1
1
8
,
1
B
l
g
i
c
a
H
o
l
a
n
d
a
S
u
i
z
a
0
,
9
1
,
7
3
,
3
4
0
/
3
9
3
7
/
3
9
I
V
.
4
L
a
m
i
g
r
a
c
i
n
t
r
a
n
s
m
e
d
i
t
e
r
r
n
e
a
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 70
En Europa, las cifras citadas aqu y en la Figura son infraestim aciones, puesto
que no incluyen a las personas que fueron inm igrantes en el pasado pero que
luego se nacionalizaron legalm ente para convertirse en ciudadanos de su pas de
residencia, aunque suelen en m uchos casos m antener relaciones con su pas
anterior. D urante los aos 1985-1995 hasta 75.000 ciudadanos turcos se naciona-
lizaron en A lem ania y m s de 90.000 en H olanda. Entre 1988 y 1995, casi
100.000 m arroques fueron nacionalizados en Francia, y entre 1991 y 1995, casi
35.000 en Blgica (SO PEM I 1997, Table B3).
Finalm ente, las cifras de las Figuras IV.2 y IV.3 se refieren a los residentes legales.
Por razones evidentes, no existen estim aciones fiables de los inm igrantes ilegales,
aunque se ha dado m ucha publicidad a ciertas estim aciones elevadas sin base con-
creta. Casi seguram ente que el porcentaje de personas del Sur (prcticam ente el
100% ) dentro de este grupo es m uy elevado. Podem os suponer entonces que su
presencia im plica que el porcentaje de residentes extranjeros y del Tercer M undo
sobre el total ascendera en estos dos pases por la presencia de los inm igrantes
ilegales, lo que cam biara un poco las conclusiones anteriores.
Este ltim o punto se ha convertido en una de las cuestiones centrales del deba-
te actual sobre la poltica de inm igracin en el m bito europeo. D ado que la
norm ativa reguladora de la inm igracin, sobre todo de la que proviene del Sur,
se ha hecho m uy restrictiva en los grandes pases europeos que antes tuvieron
una actitud de acogida, la atencin se centra ahora sobre Espaa y Italia, que
tradicionalm ente no han sido pases de elevada inm igracin y en los que, pre-
cisam ente por eso, y por su situacin geogrfica, no existen m ecanism os tan
desarrollados de control de la inm igracin. En vsperas de la apertura de las
fronteras de Europa occidental, a Espaa e Italia se les considera frecuente-
m ente com o el flanco dbil de Europa en relacin a la inm igracin no contro-
lada del Tercer M undo. El D irector de Em pleo e Integracin Social de O breros
Extranjeros del M inisterio de Trabajo y A suntos Sociales de A lem ania escribi
hace pocos aos que H ay que presum ir... que estos pases se convertirn cada
vez m s en zonas de trnsito para los m igrantes provenientes de los pases en
desarrollo que se dirigen al norte de Europa(H eyden 1991, 287). Com o hem os
odo m uchas veces de dirigentes polticos, m ucho m s desde aquella fecha,
para sellar la frontera europea habr que sellar el M editerrneo.
Los inm igrantes com ponen un porcentaje de la fuerza de trabajo considerable-
m ente superior al que representan com o porcentaje de la poblacin. sta es una
consecuencia de dos hechos: la edad m edia de las com unidades inm igrantes es
inferior a la de las poblaciones nativas; y el porcentaje de hom bres (cuya tasa de
participacin en la fuerza de trabajo asalariada es m ayor que la de las m ujeres) es
m ayor entre los inm igrantes. Esta ltim a tendencia es an m s elevada en las
com unidades inm igrantes de ciertos pases del Sur (ver captulo V). La im portan-
cia de esta diferencia dem ogrfica se ver de otra form a m s adelante (seccin 4
de este captulo).
Q ueda por delinear el tipo de inm igracin del Sur que experim enta Europa. Aqu
se puede em plear la distincin ya com entada entre la m igracin tem poral y la
m igracin perm anente, o en palabras de Abdelm alek Sayed: la m igracin de tra-
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
71
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 71
bajoy la m igracin de poblam iento (peuplement)(Sayad 1991). La inm igracin
de trabajo tiende a ser, o por lo m enos a em pezar, com o inm igracin tem poral. El
inm igrante llega norm alm ente sin fam ilia y con el nico fin de trabajar, en gene-
ral sin intencin de quedarse en el pas de acogida de m anera perm anente. En
algunos casos se trata de trabajadores ya contratados que llegan para un perodo
determ inado con vistas a volver a su pas una vez finalizado el contrato (com o los
gastarbeitersen Alem ania). Estos trabajadores bajo contrato an no se incluyen
m uchas veces en las estadsticas de inm igracin. Es lo que se puede denom inar
la inm igracin de contrato. La inm igracin de poblam ientoocurre cuando lle-
ga un inm igrante, con o sin fam ilia, con intencin de quedarse perm anentem ente
en el pas receptor.
U na gran parte de la inm igracin em pieza com o inm igracin de trabajoy luego se
convierte en inm igracin de poblam iento. En Alem ania, por ejem plo, el nm ero de
obreros extranjeros se redujo de 2,6 m illones en 1973 a aproxim adam ente 1,9 m illo-
nes en 1989; pero durante el m ism o perodo el nm ero de sus hijos de m enos de
16 aos casi se duplic, de 630.000 a 1,1 m illones aproxim adam ente (H eyden 1991,
281). Tam bin se ha observado una creciente tendencia al increm ento de la inm i-
gracin de poblam iento desde un principio. Esta tendencia se asocia con las norm a-
tivas que potencian la inm igracin de personas cada vez m s cualificadas. La inm i-
gracin ilegal contina siendo, en prim era instancia, una inm igracin de trabajo de
personas sin fam ilia pero m uchas veces con sueos de poblam iento.
Se debe observar que la tendencia hacia una inm igracin de poblam iento tiene un
efecto im portante sobre el gnero y la edad de los inm igrantes. Si bien los inm i-
grantes tienden a ser en su m ayora hom bres relativam ente jvenes, la inm igracin
de poblam iento desem boca en la llegada de m s m ujeres y en una m ayor varie-
dad en la edad de los m igrantes, ya que llegan tanto nios com o m iem bros m ayo-
res de la fam ilia.
La com binacin de las tres inm igraciones (de contrato, de trabajo y de pobla-
m iento) depende en parte de cm o se reglam ente la inm igracin en el pas recep-
tor. Los reglam entos europeos perm iten los tres tipos. El original sistem a de los
gastarbeitersen Alem ania es un ejem plo de inm igracin de trabajo, y en algu-
nas instancias hasta de inm igracin de contrato. La inm igracin de personas pro-
cedentes del Caribe y de otros lugares de la Com m onw ealth a G ran B retaa
durante los aos 50 y 60 fue desde un principio en m uchos casos una inm igra-
cin de poblam iento, aunque posteriorm ente las leyes de inm igracin lim itaron
esta posibilidad a partir del ao 1962.
Las leyes europeas m s recientes pretenden lim itar severam ente la inm igracin de
poblam iento, aunque no pueden evitar la llegada de las fam ilias de los inm igran-
tes ya establecidos. Q uieren lim itar la inm igracin de trabajo a personas cualifica-
das. Esta restriccin, sin em bargo, lgicam ente alienta el otro tipo de inm igracin,
que es la inm igracin ilegal. Europa experim enta actualm ente un aum ento de la
presin de la inm igracin ilegal precisam ente por haber intentado suprim ir la
legal. Al m ism o tiem po, sin em bargo, hasta hace poco tiem po no se han dedica-
do m uchos recursos para im poner las leyes restrictivas, algo que en la ltim a par-
te de la dcada de 90 em pez a cam biar.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
72
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 72
La inm igracin legal a Europa occidental se halla ahora m uy controlada y num -
ricam ente es m uy reducida. D espus de un pequeo pero m uy com entado
aum ento a finales de la dcada de los 80, la tasa de inm igracin a Europa occi-
dental baj en todos pases a m enos del 0,5% de la poblacin. O scila entre el
0,45% en H olanda y el 0,1% en G ran Bretaa y Francia (estas ltim as cifras son
m s bajas que las de Japn) (SO PEM I 1997, 16). H abitualm ente, un pequeo por-
centaje de la inm igracin legal es de refugiados. En los ltim os aos para los que
existen datos esta proporcin era m enos del 5% de los inm igrantes en G ran Bre-
taa y Suiza, alrededor del 10% en Francia, y considerablem ente m ayor en Suecia
(el 22% en 1995 y m s del 60% en 1994). U na m inora de los inm igrantes adm iti-
dos legalm ente son obreros. En G ran Bretaa esta proporcin es de alrededor del
10% ; en Francia, de alrededor del 25% , y en Suiza, del 40% , pero en Suecia es casi
cero. La categora bajo la cual se encuentra la gran m ayora de los inm igrantes a
casi todos los pases de Europa occidental es la reunificacin de las fam ilias de
inm igrantes legalm ente residentes. Aproxim adam ente el 85% de las adm isiones en
G ran Bretaa son de esta categora, el 65% en Francia, m s del 50% en Suiza y
casi el 80% en Suecia en el ao 1995 (SO PEM I 1997, 17). Resum iendo estos datos,
se puede decir que, despus de una pequea crisis en la prim era parte de la dca-
da de los 90, la tasa de inm igracin legal a Europa occidental ha sido estable, m uy
baja y en gran parte determ inada por las m igraciones anteriores. El nm ero de
refugiados es m uy lim itado y los cam bios en las leyes de asilo suponen que dif-
cilm ente aum entarn en el futuro; la adm isin de obreros es m uy reducida y m uy
controlada segn las necesidades en el m ercado de trabajo; y los m iem bros de
fam ilias adm itidas tendrn una tendencia natural a reducirse con tiem po. A pesar
de todo esto, en la vida poltica de m uchos pases europeos la inm igracin se per-
cibe com o una gran am enaza y provoca reacciones extrem as que em piezan a
dom inar la vida poltica. La reaccin contra la inm igracin se extiende cada vez
m s, reivindicando la expulsin de los inm igrantes ahora residentes. La inm igra-
cin no puede ser el problem a, porque casi no existe. El problem a es el derecho
de los inm igrantes anteriores a seguir viviendo en Europa.
2. Estados Unidos, Canad y Australia
A unque en Estados U nidos existe la inm igracin de contrato y de trabajo, la
inm ensa m ayora de la inm igracin contem pornea que entra legalm ente en el
pas es la inm igracin de poblam iento. La inm igracin hacia Estados U nidos ha
sufrido dos cam bios m uy significativos en el perodo posterior a 1960: en pri-
m er lugar, ha pasado de ser predom inantem ente una inm igracin procedente
del N orte a ser casi exclusivam ente una inm igracin del Sur; y en segundo
lugar, la inm igracin de obreros no cualificados ha dado paso a la inm igracin
de obreros cualificados. La com binacin de estos dos cam bios produce un
resultado un tanto sorprendente: antes inm igraban a los Estados U nidos perso-
nas relativam ente poco cualificadas de los pases desarrollados y ahora inm i-
gran personas con una cualificacin relativam ente alta de los pases subdesa-
rrollados. Esto es as con independencia de lo que resulte del fuerte debate
existente entre los econom istas especialistas en inm igracin sobre si ha habido
o no, en palabras de G eorge Borjas, un descenso brusco de la calidadde los inm i-
grantes a Estados U nidos a partir de 1950(LaLonde y Topel 1990, Borjas 1985, Chis-
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
73
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 73
w ick 1986). A pesar del alto nivel de las cualificaciones de los inm igrantes a Estados
U nidos, m uy pocos entran en el pas en calidad de obreros, aunque m uchos traba-
jen despus com o tales. Com o en Europa, la base de la poltica de inm igracin legal
de Estados U nidos es la reunificacin de fam ilias. Excluyendo las legalizaciones espe-
ciales m encionadas m s abajo, entre 1990 y 1995 el nm ero de inm igrantes que
ingresaron en calidad de obreros fue aproxim adam ente el 16% del total, m ientras que
los que accedieron en calidad de m iem bros de fam ilias residentes actuales se acerca
a dos tercios del total (SO PEM I 1997, Table C2).
Com parando las cantidades de inm igrantes recibidas durante los aos 80, Estados
U nidos se sita entre Europa y los pases del G olfo. Ao tras ao la inm igracin que
recibe es m s num erosa que en la prim era y m enos num erosa que en los ltim os.
En Estados U nidos, sin em bargo, la m ayor parte de la inm igracin acaba consi-
guiendo la residencia perm anente. Si se tiene esto en cuenta, es cierto que Estados
U nidos representa hoy el destino m s im portante para inm igrantes del Sur.
La Figura IV.5 m uestra las fluctuaciones durante dos siglos de m igrantes adm i-
tidos en Estados U nidos. Se destaca el aum ento m s o m enos continuo desde
1950, pero es notable que los nm eros absolutos todava no llegan a los de
ciertos aos de la poca anterior a la Prim era G uerra M undial. D urante la dca-
da 1900-1910 entraron en Estados U nidos el doble de inm igrantes que durante
la dcada 1980-1990 (Sim on 1989, 23-28). La inm igracin hoy es, por lo tanto,
m ucho m enor que entonces en porcentaje de la poblacin. H ay una excepcin
en los ltim os aos que es el ao cuya cifra m uy elevada se debe a la Im m i-
gration Control and Reform A ct (ICRA - Ley de Control y Reform a de la Inm i-
gracin) de 1986, segn la cual los inm igrantes ilegales presentes en territorio
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
74
1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
0
500
1000
1500
total 1820-1996 =63.140.227
miles anuales
IV.5 EE.UU.: Nmero de inmigrantes anuales, 1820-1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 74
estadounidense podan legalizarse bajo una am nista. La inm ensa m ayora de las
personas en esta situacin eran de origen m ejicano.
La Im m igration Act de 1990 se basa en una filosofa de inm igracin que acepta la
reunificacin de las fam ilias, facilita el aum ento de inm igrantes en calidad de obre-
ros cualificados e intenta frenar la inm igracin ilegal a travs de sanciones contra
los em presarios que em plean a esos inm igrantes. Se prev que con estas m edidas
aum entar el volum en de inm igracin legal (excluyendo los refugiados) de una
cifra de 534.000 bajo la vieja ley a una cifra de 738.000 anualm ente a partir de
1995 bajo la nueva ley. En la prctica no parece que el flujo de m igrantes ilegales
de M xico experim ente m uchos cam bios, lo que hace pensar que habr otra
am nista dentro de unos aos.
La inm igracin de los ltim os 40 aos en Estados U nidos es m uy diferente en su
com posicin nacional, tnica y sexual de la inm igracin del siglo XIX. Antes de 1964
casi todos los inm igrantes a los Estados U nidos llegaron de Europa. A partir de 1964
la m ayora, y ahora la gran m ayora, provienen de pases del Sur. Este cam bio se ve
claram ente en la Figura IV.6. El aum ento extraordinario de inm igrantes de origen
m ejicano en los aos 1989 a 1992 es posiblem ente excepcional, dado que se debe a
la am nista ya m encionada. D ebe ser tem poral y en los prxim os aos el patrn de
los pases de em igracin se parecer m s al de 1985, aunque el aum ento de inm i-
grantes legales m ejicanos en los ltim os aos producir un sesgo hacia ese pas en
la com posicin de la inm igracin legal futura, dado que el derecho m s im portante
a la inm igracin es el que se fundam enta en la relacin fam iliar con un residente
legal. Adem s de la situacin con M xico, se destaca el aum ento de inm igrantes asi-
ticos a Estados U nidos durante los ltim os aos. Los rasgos generales de esta m igra-
cin se ven en la Figura IV.6.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
75
1901-10
1911-1921
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
[1991-1996]
0
20
40
60
80
100
Europa
Amrica
Asia
Otros
IV.6 EE.UU.: Lugar de origen de los inmigrantes, 1900-1996
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 75
7
,
9
1
6
,
1
P
a
s
e
s
d
e
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
:
I
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
-
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
E
E
.
U
U
.
p
o
r
e
s
t
a
d
o
s
C
a
n
a
d
p
o
r
p
r
o
v
i
n
c
i
a
s
A
u
s
t
r
a
l
i
a
p
o
r
e
s
t
a
d
o
s
<
5
%
5
-
8
%
8
-
2
0
%
>
2
0
%
7
,
9
%
n
a
c
i
o
n
a
l
1
,
5
i
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
d
e
l
p
a
s
i
n
d
i
c
a
d
o
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
/
3
1
,
5
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
a
E
E
.
U
U
.
,
C
a
n
a
d
y
A
u
s
t
r
a
l
i
a
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
;
m
u
j
e
r
e
s
c
o
m
o
%
d
e
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
.
r
e
m
e
s
a
s
d
e
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
c
o
m
o
%
d
e
e
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
d
e
b
i
e
n
e
s
y
s
e
r
v
i
c
i
o
s
1
0
,
6
P
a
s
e
s
d
e
e
m
i
g
r
a
c
i
n
:
1
,
6
0
,
7
1
,
1
1
,
2
0
,
2
0
,
4
0
,
2
C
H
I
N
A
Y
H
O
N
G
K
O
N
G
2
2
,
3
0
,
3
1
,
3
/
?
1
,
2
/
4
1
,
8
/
5
/
5
0
,
1
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
76
I
V
.
7
L
a
m
i
g
r
a
c
i
n
a
s
i
t
i
c
a
h
a
c
i
a
E
E
.
U
U
.
,
C
a
n
a
d
y
A
u
s
t
r
a
l
i
a
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 76
Es difcil predecir si el patrn de inm igracin a Estados U nidos es estable. La
cuestin es central en el debate poltico, pero hasta ahora sin resolucin. Los
datos del Cuadro IV.1 m uestran que las fam ilias de residentes form an la cate-
gora de inm igrantes m s im portantes. Y se puede prever que esto tiene que
aum entar paulatinam ente. A dem s hay cada vez m s tendencia a adm itir obre-
ros cualificados y existe m ucha presin de ciertas em presas en sectores com o
la inform tica de liberalizar esta categora. Es dudoso que haya bajado m ucho
el nivel de inm igracin ilegal, lo que supone que en el futuro, com o en el pasa-
do, habr presin para otra am nista, producindose cifras parecidas a las
observadas para los aos 1989-1992. Por lo m enos se puede observar que,
m ientras en Europa las actuales fuerzas polticas ascendentes proponen reducir
la inm igracin del Sur, en Estados U nidos eso ahora es m s difcil dado que
esas m ism as com unidades de inm igrantes form an una parte cada vez m ayor de
la poblacin estadounidense, aunque su peso en la poltica nacional sigue
estando m uy por debajo de su peso real. A ctualm ente es un tem a com n de
debate en Estados U nidos considerar que, de continuar durante la prim era
m itad del prxim o siglo los patrones actuales, las m inoras (que estn en parte
form adas por los inm igrantes) llegaran a ser la m ayora de la poblacin del
pas m s poderoso del m undo, com o ya ocurre en varias grandes ciudades del
pas. Se supone que, si la inm igracin cam bia la naturaleza de los Estados U ni-
dos, cam biara a la vez el m undo entero. Pero tam bin com enzara una situa-
cin nueva con un futuro todava m isterioso.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
77
1980 374.800 44.400 88.100 23.600 530.600
1981 379.000 44.300 107.600 65.800 596.600
1982 374.500 51.200 156.600 11.900 594.100
1983 391.200 55.500 102.700 10.300 559.800
1984 395.500 49.500 92.100 6.700 543.900
1985 417.700 50.900 95.000 3.900 570.000
1986 436.400 53.400 104.400 4.300 601.700
1987 430.400 56.600 96.500 17.100 601.500
1988 420.100 57.500 110.700 53.500 643.000
1989 434.600 58.700 84.300 478.800 35.500 1.090.900
1990 446.300 57.700 97.400 880.400 54.300 1.536.500
1991 453.200 59.500 139.100 1.123.200 52.200 1.827.200
1992 448.600 116.200 117.000 215.600 76.500 974.000
1993 481.900 147.000 127.300 79.600 57.900 904.300
1994 461.800 123.300 121.400 40.100 57.400 804.400
1995 458.500 85.300 114.700 4.600 57.400 720.500
Cuadro IV.1: Inmigrantes legales a Estados Unidos, 1980-1995, segn su categora
Ao Familias de Obreros Refugiados Legalizaciones Otros TOTAL
residentes cualificados (IRCA)
Fuente: SO PEM I 1992, Statistical Annex Table 34 y 1997, Statistical Annex Table C2.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 77
En com paracin con su poblacin actual, tanto Australia com o Canad reciben
m s inm igrantes que Estados U nidos y constituyen lugares de destino de im por-
tancia. D urante los aos 1990-96, el prom edio anual de inm igrantes perm anentes
era de 198.000 en el caso de Canad (de los cuales m s del 75% proceda del Ter-
cer M undo) y 97.000 en el caso de Australia (de los cuales m s de la m itad pro-
ceda del Tercer M undo) (SO PEM I 1997, Table C3). Com o en el caso de Estados
U nidos, se produjo durante los aos 60 y 70 un cam bio en las polticas de inm i-
gracin de estos pases que redujo la proporcin de inm igrantes de los pases
industrializados y aum ent la de los del Tercer M undo. En el caso de Australia,
este cam bio consisti en suprim ir una ley abiertam ente racista que prohiba la
inm igracin de personas que no fueran blancas (la w hite Australia policy).
Am bos pases adm iten una proporcin m ayor que Estados U nidos basndose en
criterios econm icos y no en las relaciones fam iliares. Australia cubre sus necesi-
dades con obreros altam ente cualificados provenientes en gran parte de Singapur
y H ong K ong. Y Canad da prioridad a inm igrantes en parte en funcin del capi-
tal que aportan, lo que ha facilitado la inm igracin de m uchos em presarios de
H ong K ong durante la ltim a dcada.
3. Japn
Si, entre los pases desarrollados, Estados U nidos, Canad y A ustralia m anifies-
tan una aceptacin, aunque a veces am bigua, de su situacin de pases m ulti-
culturales y Europa occidental reconoce, aunque sin entusiasm o, que se han
convertido en pases en que los inm igrantes tienen un papel, el caso de Japn
es m uy diferente. La ideologa dom inante va claram ente en contra de la inm i-
gracin y apoya con fuerza una com unidad nacional hom ognea. Sin em bargo,
es una cuestin un tanto sorprendente de nuestro m undo que hasta el presen-
te Japn no sea seriam ente un pas de inm igracin. Su tasa de crecim iento ha
sido m uy alta durante casi todo el perodo de la posguerra, se queja continua-
m ente de falta de m ano de obra y su tasa de paro se m antiene m uy por deba-
jo de la de los dem s pases industrializados. Si Japn siguiera la m ism a lgica
que Estados U nidos, ahora sera un im portante pas de inm igracin.
Sin em bargo, su poblacin es una de las m s hom ogneas tnicam ente del
m undo. Las pequeas poblaciones de origen extranjero que viven actualm ente
en Japn son coreanos o chinos, la m ayora de los cuales pertenecen a com u-
nidades que m igraron a Japn en calidad de obreros forzados durante el perodo
colonial. En el ao 1995 la com unidad coreana era de 666.400 personas (50% de
los residentes extranjeros com parado con el 67% en 1990) (Postel-Vinay 1992;
SO PEM I 1997, Table B1). Los residentes chinos ascendan a 223.000, de los cua-
les m s de la m itad eran inm igrantes recientes. El nm ero de residentes de otras
nacionalidades subi de aproxim adam ente 100.000 a 472.000 entre 1985 y 1995
(SO PEM I 1997, Table B1). M s de la m itad de este increm ento se debe a inm i-
grantes de nacionalidad brasilea descendientes de anteriores em igrantes japo-
neses a Brasil. La otra nacionalidad m s representada era la filipina, con 74.000
ciudadanos. El total de extranjeros apenas supera el 1% de la poblacin.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
78
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 78
La poltica de inm igracin del gobierno japons tiene com o principio restrin-
girla casi exclusivam ente a la residencia tem poral de personal altam ente cuali-
ficado que desem pee un trabajo especializado. Com o m ucho se ha dado una
liberalizacin pequea, y en gran parte verbal, durante los ltim os aos. Se esti-
m a que, adem s de los inm igrantes legales y las com unidades m s antiguas, en
el ao 1995 haba 284.700 trabajadores inm igrantes ilegales, de los que dos ter-
cios son hom bres em pleados sobre todo en la construccin y pequeas em pre-
sas de subcontratacin, y el otro tercio, m ujeres em pleadas en clubes, bares,
etc. (Postel-Vinay 1992, 269; SO PEM I 1997, 123). Recientem ente ha habido entre
50.000 y 70.000 deportaciones de m igrantes ilegales al ao (SO PEM I 1997).
La presencia de refugiados que reclam an asilo es m uy escasa porque, con la
excepcin de algo m s de 10.000 refugiados indochinos adm itidos durante los
aos 70, la poltica del gobierno ha sido la exclusin, pagando, en cam bio, una
alta cuota al A lto C om isionado de N aciones U nidas para los Refugiados
(A CN U R), que actualm ente preside una japonesa.
Para Japn, la inversin extranjera ha sido el sustituto de la inm igracin. Las
com paas japonesas con falta de m ano de obra la han suplido invirtiendo a
gran escala en otros pases, tanto asiticos com o, m s recientem ente, en pases
industrializados. Lgicam ente, una parte de la fuerza de trabajo de las em pre-
sas japonesas en Europa occidental y en Estados U nidos se com pondr de inm i-
grantes del Tercer M undo a esos pases. Pero Japn m ism o sigue con su pol-
tica de restriccin fuerte incluso en la recepcin de refugiados. U na nueva ley
de 1990 perm ite una ligera liberalizacin de la inm igracin de obreros cualifi-
cados m ientras que aum enta el castigo a la contratacin de inm igrantes ilegales
(norm alm ente no cualificados). El gobierno aconseja a las em presas pequeas
y m edianas que ofrecen trabajos 3kKiken (peligroso), Kitani (sucio) y Kit-
sui (duro)que reem place a los obreros con nueva tecnologa (M artin 1991).
La excepcin a esta rgida poltica es que perm ite la libre inm igracin y el tra-
bajo de personas de origen tnico japons de B rasil y otros pases de A m rica
Latina. D espus de la nueva ley de 1990, estos inm igrantes han reem plazado en
parte a los inm igrantes ilegales de Filipinas. A l perm itir esta libre inm igracin
basada en criterios tnicos, Japn tiene algo que ver con otro pas que perm i-
te la libre inm igracin de personas de la m ism a etnia: Israel. En am bos casos
esta regla produce un pequeo flujo de m igrantes del Sur.
A pesar de la poltica generalm ente restrictiva de Japn, un estudio reciente de
la inm igracin concluye que Japn no podr realizar sus planes de m ayor inte-
gracin en la econom a internacional, sobre todo en la econom a asitica, sin
experim entar una m ayor presin para aceptar un nivel m ayor de inm igracin
de cualquier tipo, pero especialm ente para aliviar la escasez de obreros en el
m ercado de trabajo (Postal-Vinay 1992, 271). Pero la urgencia de este debate
posiblem ente se ha reducido con la prolongada dificultad econm ica japonesa
durante la dcada de los 90, que ha provocado hasta 1998 un aum ento consi-
derable en la tasa de paro (que, sin em bargo, todava es baja con relacin a
otros pases desarrollados).
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
79
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 79
4. Migracin y demografa
Aun los niveles relativam ente lim itados de inm igracin en los pases desarrollados
que se han descrito en las tres secciones anteriores tienen efectos significativos
sobre la dem ografa en estos pases. En principio, el efecto de la inm igracin sobre
la dem ografa de un pas depende de su volum en, de la com posicin por edad y
sexo de la poblacin inm igrante en com paracin con la poblacin residente y del
com portam iento dem ogrfico de am bas poblaciones. La inm igracin puede acen-
tuar o com pensar los m ovim ientos dem ogrficos de las poblaciones residentes.
La inm igracin a pases desarrollados durante los ltim os aos ocurre en un m om en-
to de gran cam bio dem ogrfico en varios de ellos. Especficam ente ha habido una
cada generalizada de las tasas de fertilidad en los pases desarrollados com binada
con una continuado aum ento de la esperanza de vida, dando com o resultado un sig-
nificativo envejecim iento de la poblacin y una reduccin de su tasa de crecim iento.
Esto se ilustra en los grficos de pirm ides de la poblacin por edad y sexo, que en
pases desarrollados no son ya pirm ides sino m s bien torres, com o se ve en las
lneas discontinuas de los grficos IV.8 para Estados U nidos y IV.9 para H olanda.
O tra caracterstica del nuevo patrn dem ogrfico en los pases desarrollados, resul-
tado de un aum ento desproporcionado en la esperanza de vida de las m ujeres, es
una m ayora fem enina cada vez m ayor en la poblacin en un m undo donde la
m ayora m asculina est creciendo constantem ente (N aciones U nidas 1995).
M uchas veces esta situacin dem ogrfica se presenta com o una crisis de enveje-
cim iento, porque se cree que la progresiva reduccin de la parte de la poblacin
en edad de trabajar dificultar la financiacin de la seguridad social en general y
de las pensiones de vejez en particular.
La inm igracin tiene en la prctica un efecto im portante sobre varias de estas
caractersticas dem ogrficas. En prim er lugar, influye en el tam ao de la poblacin
del pas de destino y, en consecuencia, en su tasa de crecim iento dem ogrfico,
aunque el efecto es diferente en distintos pases y grupos de pases. Tom ando el
crecim iento de toda la poblacin com o la sum a de lo que se conoce com o creci-
m iento natural (expresin que resulta sesgada) y de la inm igracin neta, se ven
las situaciones siguientes, indicadas en la Figura IV.10:
A m rica del N orte: crecim iento total aproxim adam ente del 1% , del cual la inm i-
gracin neta constituye un tercio;
O ceana: crecim iento total un poco por encim a del 1% , del cual la inm igracin
neta constituye aproxim adam ente una cuarta parte;
Europa occidental: crecim iento total de aproxim adam ente el 0,4% , del cual la
inm igracin constituye casi dos tercios;
Japn: crecim iento total del 0,25% , al que la m igracin neta contribuye de for-
m a ligeram ente negativa;
Pases nrdicos: crecim iento total 0,5% , del que la inm igracin neta constituye la m itad;
Sur de Europa (incluyendo Espaa): crecim iento del 0,25% , del que la inm igra-
cin neta lo constituye todo (SO PEM I 1997, 24).
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
80
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 80
Los casos de pases por separado se resum en en la Figura IV.10, que com para
la contribucin del crecim iento natural y de la inm igracin neta en los pases
de la O CD E. La lnea diagonal en esa figura m arca la igualdad de las contribu-
ciones de los dos factores. En los pases que se encuentran por encim a de esa
lnea la inm igracin contribuye m s y en los pases por debajo de la lnea con-
tribuye m enos que el crecim iento natural.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
81
0 2 4 6 8 2 4 6 8
poblacin nativa
inmigrantes
%
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
25-29
10-14
5-9
0-4
5 5 10 15
hombres mujeres
poblacin holandesa
primera generacin
segunda generacin
%
>95
90-94
85-90
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15 10 0
IV.8 EE.UU.: Estructura por edad de los inmigrantes comparada con la poblacin
residente, 1990
IV.9 Holanda: Estructura por edad de los inmigrantes comparada con la poblacin
residente, 1990
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 81
Puede sorprender que sea en pases de poca inm igracin (Europa occidental y
especialm ente sur de Europa) donde sta contribuya m s al crecim iento dem o-
grfico. En parte es debido a la cada especialm ente acusada de la tasa de fer-
tilidad en esos pases. Pero tam bin, irnicam ente, se debe al bajo nivel de
inm igracin en el pasado reciente. D ado que los inm igrantes en general m an-
tienen tasas de fertilidad m s altas, donde ha habido m s inm igracin hay m s
crecim iento natural, al que los inm igrantes contribuyen desproporcionadam en-
te (ver Figura IV.9 para ver cm o, en el caso no atpico de H olanda, los inm i-
grantes tienen relativam ente m s hijos que los nativos).
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
82
0
5
1
0
1
5
2
0
2
5
3
0
-
1
0
-
505
1
0
L
u
x
e
m
b
u
r
g
o
S
u
e
c
i
a
N
u
e
v
a
Z
e
l
a
n
d
a
C
a
n
a
d
T
u
r
q
u
a
M
x
i
c
o
I
s
l
a
n
d
i
a
I
r
l
a
n
d
a
R
e
p
.
C
h
e
c
a
P
o
l
o
n
i
a
J
a
p
n
F
i
n
l
a
n
d
i
a
H
o
l
a
n
d
a
N
o
r
u
e
g
a
D
i
n
a
m
a
r
c
a
A
u
s
t
r
a
l
i
a
E
E
.
U
U
.
S
u
i
z
a
A
l
e
m
a
n
i
a
E
s
p
a
a
P
o
r
t
u
g
a
l
B
l
g
i
c
a
I
t
a
l
i
a
G
r
e
c
i
a
F
r
a
n
c
i
a
G
B
A
u
s
t
r
i
a
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
a
n
u
a
l
n
a
t
u
r
a
l
(
p
o
r
c
a
d
a
m
i
l
h
a
b
i
t
a
n
t
e
s
)
tasa de migracin neta (por cada mil habitantes)
I
V
.
1
0
C
o
n
t
r
i
b
u
c
i
n
d
e
l
a
m
i
g
r
a
c
i
n
y
l
o
s
n
a
c
i
m
i
e
n
t
o
s
a
l
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
m
o
g
r
f
i
c
o
e
n
l
o
s
p
a
s
e
s
d
e
l
a
O
C
D
E
,
1
9
9
4
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 82
La inm igracin influye en la cuestin del envejecim iento de la poblacin de dos
m aneras. En prim er lugar, los inm igrantes en general no son ni m uy viejos ni
m uy jvenes. D ada la im portancia de la bsqueda de trabajo en los m otivos
para inm igrar, tienden a concentrarse en edades com prendidas entre 20 y 50
aos, com o se ve en las Figuras IV.8 y IV.9, para Estados U nidos y H olanda res-
pectivam ente. A s, en las poblaciones inm igrantes de prim era generacin hay
una proporcin de viejos y jvenes m enor que en la poblacin nativa. El efec-
to sobre la edad m edia de la poblacin puede variar, pero en general no tiene
m ucha influencia. En lo que s influye fuertem ente es en la proporcin entre
poblacin en edad de trabajar y poblacin total. O sea, producen el efecto de
com pensar precisam ente lo que se conoce com o la crisis del envejecim iento, en
cuanto que afecta a la posibilidad de financiar la redistribucin generacional
necesaria para pagar la seguridad social. En segundo lugar, a m s largo plazo,
los inm igrantes influyen en la edad de la poblacin por sus niveles de fertili-
dad, generalm ente m ayores. En ese sentido, reducen la edad de la poblacin y
com pensan el acusado estrecham iento de la base de la pirm ide de edad. Este
proceso se observa claram ente en la Figura IV.9.
La inm igracin tam bin puede influir en la proporcin entre los sexos de la
poblacin tanto de los pases de inm igracin com o de em igracin. La m igracin
durante las dcadas recientes ha sido m ayoritariam ente un proceso m asculino.
En algunos sitios, com o los pases productores de petrleo, esa tendencia ha
sido especialm ente acusada y produce efectos excepcionales que se exam ina-
rn en el captulo siguiente. En el otro extrem o, hay pases donde la m ayora
de los inm igrantes son m ujeres, com o Estados U nidos durante una gran parte
de este siglo. Esto, sin em bargo, es en parte ficticio, porque se refiere a la inm i-
gracin legal y refleja el hecho de que una inm igracin ilegal previa ha sido en
gran parte m asculina. H oy en da se observa una tendencia hacia la reunifica-
cin de fam ilias y el trabajo especializado com o casi las nicas form as de inm i-
gracin legal disponibles. stas probablem ente tienen efectos contrarios sobre
el ratio m ujeres/hom bres, aunque se observa tam bin una tendencia a la inm i-
gracin de m ujeres por su propia cuenta y no com o dependientes de hom bres.
(Cam pani 1995).
La supuesta crisis de envejecim iento es todava poco reconocida, en parte por-
que el envejecim iento de la poblacin coincide con un aum ento del paro, espe-
cialm ente en los pases europeos, por lo que parece poco convincente que
haya una falta dem ogrfica de poblacin en edad de trabajar. Pero indepen-
dientem ente del nivel de paro, hoy el problem a del envejecim iento se im pon-
dr a m s largo plazo. M ientras el problem a se reconoce, se han propuesto
varias soluciones radicales. U na es la de extender la vida laboral am pliando la
edad de jubilacin y posiblem ente com binando educacin y trabajo para los
jvenes. O tra es un cam bio total en la financiacin de las pensiones, dejando
m ucha m s responsabilidad a la persona y m enos al Estado. Esta solucin ya
est aplicndose en varios lugares, pero probablem ente se debe m s a la dem o-
nizacin de los im puestos en la poltica m oderna que a la cuestin del enveje-
cim iento. U na tercera solucin sera un aum ento de la inm igracin, que, com o
acabam os de ver, contrarresta la tendencia al envejecim iento de la poblacin
m ediante varios m ecanism os.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
83
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 83
Aqu se encuentra de nuevo el prejuicio anteriorm ente citado contra la m igra-
cin en el hecho de que una solucin tan evidente a un problem a dem ogrfico
casi no se debate. Y, en general, cuando se debate, es para rechazarlo. U n infor-
m e realizado por un grupo de estudio de la O CD E ha investigado la cuestin.
Reconoci los efectos arriba m encionados, pero term in rechazando el aum en-
to de la inm igracin com o solucin (O CD E 1991). Se bas en el argum ento de
que el efecto derivado de una m ayor inm igracin sera nicam ente a corto pla-
zo, porque el com portam iento dem ogrfico de las poblaciones inm igrantes tien-
de a equipararse en una generacin al de la poblacin nativa, en particular en
cuanto a la tasa de fertilidad, y consecuentem ente al tam ao de la fam ilia. Esta
tendencia ha sido recogida en varios estudios. Si eso es cierto, im plica que la
inm igracin solam ente puede contrarrestar el envejecim iento si se acelera a lo
largo del tiem po. El grupo de estudio de la O CD E reconoci esto, pero conclu-
y que es polticam ente posible considerar un nivel m s elevado de inm igracin,
pero una inm igracin acelerada a largo plazo no es polticam ente pensable en
la Europa de hoy. As, una vez m s, un argum ento interesante y com o m nim o
debatible en favor de una m ayor inm igracin sufre un rechazo debido al sesgo
general anti-im igracin de la discusin sobre este asunto.
5. El mercado de trabajo
Existe un tem or generalizado de que la m igracin a los pases desarrollados cons-
tituye una am enaza para las condiciones econm icas y sociales de sus habitantes.
En particular, se m enciona el nivel de paro y de salarios. ste es uno de los prin-
cipales argum entos esgrim idos por los contrarios a la inm igracin para dar una
apariencia de lgica a sus opiniones.
En trm inos m uy generales, es obvio que en Europa la m igracin no ha podido
ser la causa del desem pleo y del bajo crecim iento de los salarios en los ltim os
aos, dado que estos problem as no existieron durante una poca anterior en la
que el nivel de inm igracin en m uchos pases afectados era m ayor. Adem s, no
hay ninguna relacin aparente entre el nm ero de inm igrantes presentes o el nivel
de inm igracin nueva por un lado, y el nivel de desem pleo o el crecim iento de
los salarios por otro. D e hecho, com o revela la Figura IV.11, las observaciones por
pases dem uestran exactam ente lo contrario de lo que plantean las hiptesis m s
habituales. O sea, se ve claram ente que los pases con m enos inm igracin son
tam bin los que tienen m s paro (Espaa), y que los de m enos paro tienen m s
inm igracin (Suiza). N o sera legtim o sacar ninguna conclusin de este grfico,
salvo que resulta evidentem ente falso que exista una relacin causa-efecto senci-
lla entre inm igracin y paro.
Europa, sin em bargo, es pobre en estudios detallados sobre la relacin entre las
condiciones econm icas y la m igracin. En Estados U nidos se han realizado
m uchsim os estudios de este tipo que han producido resultados casi unnim es
sobre el hecho de que el efecto negativo de la m igracin sobre el em pleo y los
salarios es, en el peor de los casos, m nim o. A lgunos estudios sugieren que hay
un efecto positivo aunque ste no se distribuye por igual dentro de la pobla-
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
84
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 84
cin (B orjas 1989). Los nicos grupos afectados negativam ente a corto plazo
son posiblem ente aquellos que com piten m s directam ente con los inm igrantes,
sobre todo los no cualificados. Pero incluso para stos es poco evidente que
tenga posibles efectos negativos (Sim on 1989, 225-252).
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
85
0
1
0
2
0
3
0
4
0
0 5
1
0
1
5
2
0
2
5
E
s
p
a
a
F
i
n
l
a
n
d
i
a
I
r
l
a
n
d
a
F
r
a
n
c
i
a
I
t
a
l
i
a
D
i
n
a
m
a
r
c
a
S
u
e
c
i
a
B
l
g
i
c
a
A
l
e
m
a
n
i
a
R
e
i
n
o
U
n
i
d
o
P
o
r
t
u
g
a
l
J
a
p
n
N
o
r
u
e
g
a
S
u
i
z
a
A
u
s
t
r
i
a
L
u
x
e
m
b
u
r
g
o
H
o
l
a
n
d
a
T
a
s
a
d
e
p
a
r
o
E
x
t
r
a
n
j
e
r
o
s
c
o
m
o
%
d
e
l
a
f
u
e
r
z
a
d
e
t
r
a
b
a
j
o
I
V
.
1
1
C
o
m
p
a
r
a
c
i
n
d
e
p
r
o
p
o
r
c
i
n
d
e
e
x
t
r
a
n
j
e
r
o
s
e
n
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
c
o
n
l
a
t
a
s
a
d
e
p
a
r
o
e
n
l
o
s
p
a
s
e
s
d
e
l
a
O
C
D
E
,
1
9
9
5
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 85
G eorge J. Borjas explica esto rechazando tanto la idea de que los inm igrantes
necesariam ente sustituyen a los nativos com o la idea de M ichael Piore, m encio-
nada en el captulo 1, de que los inm igrantes se circunscriben dentro de un
m ercado de trabajo secundario y no com piten con los nativos (Piore 1979).
D ice que los inm igrantes pueden ser sustitutos o com plem entos de los nativos.
Lo evidente, estudiando regiones con distintas concentraciones de inm igrantes,
es que un aum ento fuerte en el nm ero de stos puede reducir slo ligera-
m ente los salarios actuales de los nativos. Por ejem plo, no existe evidencia
alguna de un efecto especial sobre la poblacin negra. U n estudio hecho en
M iam i concluy que la llegada de los m arielitos(que aum ent la fuerza de
trabajo en un 7% ) prcticam ente no tuvo efecto sobre los salarios (Card 1990),
lo que puede constituir un ejem plo de una econom a de enclave, idea com en-
tada en el captulo 1.
D urante los aos 70 la inm igracin (an m ayor que en los 50) contribuy
m ucho m enos al crecim iento de la fuerza de trabajo estadounidense que la
m ayor participacin de las m ujeres y el baby boom . D urante los aos 50, la
inm igracin contribuy en un 17% al crecim iento de la fuerza de trabajo, y
durante los aos 70, solam ente en un 11% . Sin duda, las cifras para Europa indi-
caran que el efecto de la inm igracin sobre el m ercado de trabajo no ha sido
m ayor que en Estados U nidos.
Para ningn pas desarrollado existe un estudio cientfico que contradiga la con-
clusin de B orjas: Las herram ientas de la econom etra m oderna no pueden
encontrar la m s m nim a evidencia de que los inm igrantes influyan de m anera
negativa en los ingresos o las oportunidades de trabajo de los nativos estadouni-
denses(Borjas 1991, 4). Los argum entos populares contra la inm igracin en este
sentido, por lo tanto, solam ente pueden ser una m anera de desviar la atencin
de las causas reales del desem pleo y los bajos salarios.
Sin em bargo, siem pre hay que recordar que estas conclusiones em pricas son
provisionales. O tros estudios pueden llegar a conclusiones opuestas y el m ism o
patrn no se repetir necesariam ente en caso de un volum en de inm igracin
m ayor. Por lo tanto, estas conclusiones constituyen en s m ism as una base dbil
para una posicin a favor de un rgim en de inm igracin m s abierto. Eso ten-
dr m s fuerza en cuanto que se pueda justificar con argum entos de principio
m s que con argum entos em pricos contingentes.
6. Las finanzas pblicas y los servicios sociales
O tra queja que se oye a m enudo es que los m igrantes reciben m s de lo que con-
tribuyen a las finanzas pblicas. Esto no puede hallarse m s lejos de la verdad. La
estructura dem ogrfica de los m igrantes en casi todos los lugares de m igracin es
diferente a la de la poblacin ya residente. Sobre todo, com o se ha com entado
antes, los inm igrantes tienden a ser m s jvenes. Varios econom istas han conclui-
do de este hecho que los inm igrantes tienden a contribuir m s en im puestos de
lo que reciben en beneficios. Esta tendencia puede ser m s pronunciada todava
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
86
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 86
en el caso de los m igrantes ilegales, dado que pagan im puestos (sobre todo los
indirectos) pero no tienen derecho a recibir los beneficios (Sim on 1989, 105-131).
Julian Sim on aprovecha este hecho para hablar de los inm igrantes com o una
inversin m uy rentable para la sociedad de acogida. O tros econom istas insisten
con igual fuerza en resultados contrarios.
La cuestin del balance fiscal de la inm igracin ha sido ltim am ente m uy dis-
cutida en Estados U nidos. Los aspectos y problem as tcnicos de estos estudios
y una com paracin de sus resultados han sido publicados com o la tercera par-
te del ltim o inform e de SO PEM I (O C D E) sobre la m igracin internacional
(SO PEM I 1997). D e 17 estudios considerados, 4 concluyen que el efecto de los
inm igrantes sobre el balance fiscal del gobierno es cero o positivo (o sea, los
inm igrantes reciben m enos de lo que contribuyen), 6 concluyen que es cero o
negativo y 7 no llegan a una conclusin clara. SO PEM I tam poco llega a una
conclusin, pero hace un anlisis m uy detallado y riguroso de los com plicad-
sim os factores que tendran que ser incluidos en un estudio definitivo. La con-
clusin im plcita de su anlisis es que ninguno de los estudios publicados es
satisfactorio y que probablem ente no es posible ninguna respuesta definitiva.
Sin em bargo, varias estim aciones, positivas y negativas, aparecen a m enudo en
revistas y peridicos estadounidenses dentro del contexto de un debate feroz
sobre la m igracin y las polticas acerca de ella que debe llevar a cabo el
gobierno federal estadounidense.
Es este debate, los enem igos de la inm igracin que quieren controlarla o inclu-
so elim inarla dicen que el balance es negativo, y los que quieren liberalizarla
dicen que es positivo. Se debaten los resultados pero no se com enta m ucho el
estado del debate. A m bas partes bsicam ente aceptan las m ism as reglas: si el
balance es negativo, eso constituye un argum ento legtim o contra la inm igra-
cin, y viceversa. Pero realm ente es un debate extraordinario. En prim er lugar,
am bas partes com parten el supuesto de que la inm igracin es deseable nica-
m ente si tiene un balance fiscal positivo. O sea, los inm igrantes son bienveni-
dos solam ente si m ejoran la situacin econm ica de los habitantes actuales. Si
no, tienen que ser excluidos. U n debate basado en supuestos parecidos con
relacin a grupos nacionales sera considerado casi universalm ente com o una
barbaridad. Si, por ejem plo, y com o es probable, en general las personas con
m s de 70 aos reciben m s de lo que contribuyen de las finanzas pblicas, un
argum ento paralelo al de la m igracin tendra que decir que tales personas no
son deseables y que pueden ser expulsados del pas. Sin duda, lo m ism o se
aplicara a los parados, los gravem ente discapacitados, sin m encionar a los reli-
giosos, artistas, etc. La nica razn por la que el argum ento no es rechazado es
porque concierne a extranjeros. Es otro ejem plo claro de los prejuicios y ses-
gos que existen en general en contra de la m igracin y de los m igrantes. Tom ar
en serio este debate es contribuir a la subhum anizacin del m igrante.
H ay otro aspecto del efecto de la m igracin y de las polticas ante a ella con
relacin a las finanzas pblicas que casi no ha m erecido com entario alguno.
Parece claro que la restriccin de la inm igracin im pone una carga sobre las
finanzas pblicas. A unque el efecto de la diferencia dem ogrfica ya m enciona-
da es lim itado, lo cierto es que los costes de im poner los controles de la inm i-
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
87
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 87
gracin son cada vez m s elevados. Los costes para la A dm inistracin deriva-
dos del control del asilo, dado el aum ento del nm ero de solicitudes (resulta-
do en parte de m edidas m s severas de control de la inm igracin), son gene-
ralm ente considerados m uy elevados. A dem s, hay otro coste del cual no hay
estim aciones pblicas, que es el de las m edidas contra la inm igracin ilegal:
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
88
20
10
4
1,5
% de la
poblacin
IV.12 Distribucin de las minoras tnicas en Gran Bretaa, 1991
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 88
patrullas, una parte cada vez m s significativa de las actividades de la polica,
y gastos adm inistrativos y de transporte. U na entrada liberalizada reducira con-
siderablem ente los gastos pblicos.
7. La estructura social y cultural
La m igracin en la historia m oderna ha contribuido a m uchas situaciones socia-
les y culturales m uy distintas. La m igracin ha producido com unidades discri-
m inadas y explotadas por la poblacin existente en los pases de destino (los
esclavos negros en A m rica), inm igrantes que han conquistado y dom inado las
poblaciones existentes (los colonos europeos en A m rica y A ustralia), inm i-
grantes que han asim ilado a la cultural del pas de destino (m uchos inm igran-
tes europeos en A m rica en el siglo X IX ), inm igrantes que han m antenido su
propia cultura o una gran parte de ella en el pas de destino (judos y m uch-
sim as m igraciones que se pueden considerar disporas), y m uchos ejem plos de
m igraciones que tienen aspectos de todos estos m odelos. La m igracin m oder-
na del Sur al N orte tiene a este respecto una caracterstica que no tena tanto,
por ejem plo, la m igracin europea del siglo X IX : es m igracin de grupos socia-
les que son m uy fcilm ente distinguibles, por su idiom a, color, religin o cul-
tura, de la poblacin dom inante del pas de destino. Eso hace an m s difcil
que los m igrantes se integren plenam ente en la cultura de destino aun cuando
quieran hacer. Eso siem pre ha sido un proceso largo. U n libro reciente cuenta
con relacin a Estados U nidos Cmo los irlandeses se hicieron blancos. A pesar
de m ltiples discrim inaciones, la ideologa oficial de Estados U nidos ha sido la
del melting pot, en la que las diferentes culturas (por lo m enos de Europa) se
fundiran en una sociedad nueva y hom ognea.
A hora el cam bio radical en la com posicin de la inm igracin a Estados U nidos
y las m ism as caractersticas de la m igracin a Europa y otros destinos ha con-
ducido a un relativo abandono del m odelo del melting pot tanto por parte de
los dirigentes de la sociedad de destino com o de m uchos de los propios
m igrantes. El resultado es la construccin de sociedades de un nuevo tipo que
producen palabras com o m ulticulturales, hbridasy m ultipolares. En
m uchos sitios las com unidades inm igrantes son m s selectivas que antes en su
adopcin de costum bres de las sociedades de destino. La sociedad parece
m enos hom ognea y puede em pezar a cam biar su carcter. Com o con cualquier
cam bio social, esto lleva a una com binacin de efectos buenos y m alos, a gana-
dores y perdedores dentro de la sociedad inm igrante y de destino. Es una situa-
cin que inevitablem ente plantea cuestiones de poder en todas sus form as en
la sociedad. La m ezcla, la coexistencia y a veces el conflicto entre N orte y Sur
llegan as al seno de las sociedades del N orte.
Esto se ve especialm ente en Estados U nidos, donde la inm igracin ha ido m s
lejos en el cam bio de im agen de la sociedad. Siem pre ha habido m inoras tni-
cas en ese pas, principalm ente las naciones indgenas y los negros. Pero aho-
ra hay m uchas m s y sus m iem bros son relativam ente cada vez m s num ero-
sos. A s, se alude m ucho al hecho de que, con las tendencias dem ogrficas
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
89
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 89
actuales, en poco m s de 30 aos los blancos perdern su m ayora en la pobla-
cin. Q u efecto tendr ese hecho y cm o cam biar la poltica de Estados U ni-
dos? Las respuestas a esta pregunta son m ltiples: las que plantean que no habr
diferencia dado que las m inorasno sern capaces de form ar una m ayora con-
junta; las que dicen que habr un gran conflicto por el poder entre blancos y
m inorasque puede desem bocar en el establecim iento de un nuevo apartheid;
las que argum entan que, a pesar de los conflictos, se crear una nueva form a de
sociedad cooperativa y m ultitnica. N o es posible dar una respuesta a este asun-
to sin investigarlo con m ayor profundidad. Pero sera til para el resto del argu-
m ento observar varios datos con relacin a esta situacin. En gran parte, estos
datos son visuales m s que verbales y se contienen en las Figuras IV.15-19.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
90
2,3 3,8 5,5 7,5
Porcentaje de extranjeros
IV.13 Distribucin de los extranjeros en Francia, 1990
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 90
Estos grficos, de distintas m aneras, dicen todos lo m ism o. Q ue la inm igracin
actual est haciendo que los pases, regiones y ciudades sean m s diferentes y
cada vez m enos hom ogneas. Se han visto ya las diferencias en la presencia de
inm igrantes, especialm ente del Sur, en pases del N orte (ver Figura IV.2). Estas
diferencias se repiten dentro de esos m ism os pases entre regiones. Las Figuras
IV.7, IV.12 y IV.13 dem uestran las diferencias en la concentracin de inm igran-
tes, extranjeros o m inoras tnicas entre estados norteam ericanos, provincias
canadienses, estados australianos, condados britnicos y departam entos france-
ses. En todos los casos, excepto en A ustralia, se ven grandes diferencias y en
particular concentraciones de inm igrantes y m inoras en pocas regiones, nor-
m alm ente las m s urbanizadas. El Sur est m enos urbanizado que el N orte, pero
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
91
15
7
3
1
Poblacin afrocaribea
Poblacin asitica
IV.14 Distribucin de las minoras tnicas en Londres, 1990
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 91
los inm igrantes del Sur en el N orte estn an m s urbanizados que la pobla-
cin del N orte en su conjunto. stos y otros datos dan algn apoyo a la hip-
tesis m encionada en el captulo II de que hay un grupo reducido de ciudades
globalesque juegan un papel m uy especial en los m ecanism os de la m igra-
cin actual.
U na de stas es Londres, y en la Figura IV.14 se ve cm o dos poblaciones distin-
tas originadas en la inm igracin reciente se concentran no solam ente en Londres
sino dentro de distintos m unicipios del G ran Londres. El m ulticulturalism o de Lon-
dres se com pone, com o en otros sitios, de distintas reas m s hom ogneas pero
m uy diferentes entre s.
En la Figura IV.15 se ven las diferencias en la concentracin de inm igrantes en los
Estados U nidos en general, y luego en varios estados y ciudades donde la inm i-
gracin tiene m s im portancia. El porcentaje de inm igrantes en la poblacin vara
entre cero para gran parte del M edio-oeste y el 8% para la nacin entera, el 22 %
en el estado de California, el 40% en Los ngeles hasta m s del 70% en el m uni-
cipio de H ialeah en el estado de Florida. Tom ando nicam ente la poblacin his-
pana en la Figura IV.16 se ve de m anera especialm ente reveladora la inm ensa
variacin en el porcentaje de poblacin hispana en toda la nacin por condados.
Lo que es claro aqu es que la inm igracin hispana (especialm ente m ejicana, por
supuesto) es un fenm eno asociado con una frontera cada vez m s porosa. La
variable que m ejor explicara la diferencia en el porcentaje de poblacin en el
total debe de ser la distancia de la frontera m ejicana.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
92
ESTADOS
California
Nueva York
Florida
Tejas
CIUDADES
Hialeah, Fla
Miami, Fla
Huntingdon Park, Cal
Union City, NJ
Monterey Park, Cal
Los ngeles, Cal
Nueva York, NY
0 20 40 60 80 %
IV.15 Inmigrantes como %de la poblacin en estados y ciudades de Estados Unidos,
1990
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 92
Los ngeles y N ueva York son las dos ciudades que m s se m encionan a la hora de
explicar el papel especial de las ciudades globales. El cam bio enorm e en la com -
posicin tnica de la poblacin de Los ngeles durante los ltim os 30 aos se ve en
la Figura IV.17. Los blancos, que representaban el 80% de la poblacin de la ciudad
en el ao 1960, ahora cuentan con m enos de la m itad de ese porcentaje. Pero, com o
en el caso de Londres, ese cam bio de com posicin se expresa a travs de poblacio-
nes tnicas m uy concentradas y balcanizadas, algo que se ve en los cuatro m apas de
la Figura IV.18. Y la Figura IV.19 repite la m ism a inform acin para la ciudad de N ue-
va York, siem pre presentando los porcentajes de cada grupo por bloques urbanos.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
93
I
V
.
1
6
P
o
b
l
a
c
i
n
d
e
o
r
i
g
e
n
h
i
s
p
a
n
o
e
n
E
s
t
a
d
o
s
U
n
i
d
o
s
,
1
9
9
0
:
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
r
e
s
i
d
e
n
t
e
s
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 93
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
94
IV.18 Condado de Los ngeles: distribucin tnica porcentual de la poblacin
1960 1970 1980 1990
0
20
40
60
80
100
Blancos
Negros
Hispanos
Otros, inc.
Asiticos
IV.17 Composicin tnica porcentual de la poblacin del condado de Los ngeles,
California, 1960-1990
a. Blancos b. Negros
c. Hispanos d. Asiticos
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 94
Estos patrones de residencia reflejan varias cosas:
- la discrim inacin racial y nacional que condena a cada grupo a vivir en su propia
rea, produciendo una divisin casi tan clara com o en una ciudad sudafricana;
- las diferencias econm icas entre grupos tnicos, que les obligan a vivir en
reas baratas o les perm iten vivir en reas m s caras;
- las preferencias de grupos tnicos y nacionales a vivir en reas donde dom ina
su propia cultura.
As, desde el punto de vista del inm igrante, este apartheid no legalizado repre-
senta varios de los aspectos negativos y tam bin positivos de la experiencia m igra-
toria del Sur al N orte.
Nacido en otra parte Los pases de destino del Norte
95
IV.19 Nueva York: distribucin tnica porcentual de la poblacin, 1990
a. Blancos
b. Negros
c. Hispanos d. Asiticos
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 95
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 96
V. La migracin desde y dentro
de los pases del Sur
1.Amrica Latina y Caribe
La m igracin desde Am rica Latina ha sido un com ponente im portante de la gran
m igracin Sur-N orte que em pez durante los aos 60. H a sido en gran parte
m igracin a Estados U nidos, aunque tam bin la ha habido hacia Espaa durante
los aos 80. Asim ism o, otros pases europeos han recibido un nm ero significati-
vo de refugiados polticos provenientes de Am rica Latina.
Los flujos de poblacin latinoam ericana hacia Estados U nidos reflejan en buena
parte los diferentes tipos de m igraciones. As, entre 1942 y 1964 se dieron m igra-
ciones tem porales organizadas desde M xico bajo el program a de braceros, lo
que presenta ciertas sim ilitudes con el siervo tem porero del siglo XIX o los con-
tratos de corto plazo en los pases del G olfo, aunque en aquel caso los contratos
solan ser de m uy corto plazo. El plan se abandon tras una lluvia de crticas eco-
nm icas y hum anitarias en 1965, con la nueva filosofa, m s progresista, de la nue-
va ley de inm igracin.
Luego, ha habido un flujo continuo de refugiados que huan de regm enes polti-
cos autoritarios o de situaciones de guerra civil. Aunque algunos de estos refu-
giados han sido opositores a regm enes derechistas, la gran m ayora ha proveni-
do de pases con regm enes de corte socialista o sim ilares caso de Cuba o N ica-
ragua, pases de los que m uchos ciudadanos han sido activam ente reclutados
desde Estados U nidos.
Tam bin m erece destacarse el continuo flujo de m igrantes econm icos legales,
especialm ente trabajadores altam ente cualificados, que entran bajo un rgim en
especial recogido en la ley de inm igracin de Estados U nidos.
Pero, sin duda, el aspecto m s difcil de evaluar es el de la inm igracin ilegal
especialm ente desde M xico y A m rica Central, ya que no existen estim acio-
nes fiables acerca de su nm ero. D esde aproxim adam ente el ao 1970 las auto-
ridades estadounidenses han aprehendido cada ao a m s de un m illn de per-
sonas que han sido devueltas a travs de la frontera m ejicana. Este m illn inclu-
ye, por supuesto, a m uchas personas que son devueltas varias veces a travs
de la frontera. En el ao 1986 la cifra alcanz su m xim o, que fue de 1,8 m illo-
nes. Esta cifra incluye aprehensiones tanto en puestos de la frontera com o en
partes de la frontera sin puestos fronterizos. Casi 200 personas m ueren al ao
en el intento de cruzar la frontera, la m ayora ahogadas (Eschbach et al. 1997)
(ver Figura II.4). H abitualm ente los inm igrantes ilegales son hom bres solteros
de edades com prendidas entre los 26 y los 45 aos (San D iego dialog 1998),
aunque hay una proporcin cada vez m s alta de m ujeres dentro de los que
intentan entrar por los puestos fronterizos.
97
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 97
Las cifras disponibles sobre la inm igracin ilegal no arrojan m ucha inform acin
sobre el nm ero de personas que pueden entrar, dado que una persona puede
intentar entrar varias veces y que el nm ero aprehendido depende m ucho de
los recursos dedicados a la bsqueda por las autoridades estadounidenses. Pero
las cifras s son un indicador del elevado m ovim iento ilegal existente en esa
frontera. Las cifras excepcionales de inm igracin de m ejicanos entre los aos
1989 y 1992 (ver Cuadro IV.1) son el resultado de la regularizacin bajo am nis-
ta otorgada esos aos a los inm igrantes ilegales, bajo el Im m igration Control
and Reform A ct de 1986. A cogindose a la am nista que ofreci esta ley, 3
m illones de personas solicitaron la legalidad, de las que 2,7 m illones eran de
origen m ejicano (Papadem etriou, 1991b, 315). Estos inm igrantes m ejicanos sue-
len ser generalm ente m s pobres y m enos cualificados que el prom edio de
inm igrantes de otros sitios, incluso de otros pases de A m rica Latina. Esto se
explica no tanto por las caractersticas de la poblacin m ejicana com o por los
bajos costes de la m igracin proveniente de ese pas. Sin em bargo, hay evi-
dencias de que, aun en este caso, los m igrantes m ejicanos no son los m s
pobres de la sociedad m ejicana (B aln 1991, 4).
La legalizacin aadi 2,6 m illones al total de los inm igrantes legales entre los
aos 1989 y 1992. Los 3 m illones de solicitantes constituyen una cifra que repre-
senta en cierto m odo el volum en acum ulado de inm igracin ilegal durante
aproxim adam ente la dcada anterior. Sugiere que una cifra de 300.000 de inm i-
grantes ilegales al ao (provenientes de casi todos los pases de A m rica Lati-
na, si bien la m ayora de M xico) puede ser representativa de los flujos reales.
Esto la situara por encim a de la estim acin inform al de 200.000 realizada por
el gobierno estadounidense, pero m uy por debajo de las estim aciones de
500.000 hasta 1 m illn al ao, que suelen ser presentadas en Estados U nidos,
sobre todo por parte de crculos opuestos a la inm igracin. Pero pocos aos
despus de la am nista se estim aba verosm ilm ente que haba todava alrededor
de 3 m illones de inm igrantes ilegales residentes en Estados U nidos. Se calcula
que, sum ando los inm igrantes legales y los ilegales, un 6% de las personas naci-
das en M xico son ahora residentes en Estados U nidos, y que las personas de
origen m ejicano constituyen un 6% de la poblacin estadounidense.
Los residentes estadounidenses de origen m ejicano, sin em bargo, estn geogr-
ficam ente m uy concentrados en las zonas de Estados U nidos m s cercanas a la
frontera (ver Figura IV.16). Los em igrantes m ejicanos tam bin estn geogrfica-
m ente concentrados segn su lugar de origen en M xico, pero no en el m ism o
sentido. A unque la m igracin a Estados U nidos puede ser precedida por la
m igracin a la regin fronteriza, no es cierto que en general las provincias cer-
canas a la frontera produzcan un nm ero desproporcionado de m igrantes. La
Figura V.1 m uestra los estados que parecen producir m ayor nm ero de m igran-
tes con respecto a su poblacin (su segm ento del crculo de em igracin es
m ayor que su segm ento del crculo de poblacin). D os de stos, Chihuahua y
B aja California, son estados fronterizos. Parece ser que los estados del centro
del pas producen m s em igrantes en proporcin a su poblacin. Los dem s
estados (otros), incluyendo estados del sur y del norte, fueron m uy poco
representados en la em igracin.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
98
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 98
La situacin econm ica relativa de M xico y Estados U nidos, sus caractersticas
dem ogrficas, el aum ento de los contactos econm icos entre los dos pases com o
resultado del tratado de libre com ercio y posiblem ente m s que nada la presen-
cia de tantas personas de origen m ejicano en Estados U nidos, todo ello quiere
decir que este flujo m igratorio est destinado a seguir y posiblem ente a crecer.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
99
O
t
r
o
s
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o
E
s
t
a
d
o
C
h
i
h
u
a
h
u
a
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
D
u
r
a
n
g
o
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
M
i
c
h
o
a
c
n
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
E
s
t
a
d
o
s
d
e
M
x
i
c
o
p
o
r
i
n
g
r
e
s
o
m
e
d
i
o
(
d
l
a
r
e
s
)
J
a
l
i
s
c
o
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
p
o
b
l
a
c
i
n
n
a
c
i
o
n
a
l
1
.
9
4
0
a
2
.
7
0
0
(
7
)
1
.
7
8
0
a
1
.
9
4
0
(
6
)
1
.
6
8
0
a
1
.
7
8
0
(
3
)
1
.
4
8
0
a
1
.
6
8
0
(
7
)
9
3
0
a
1
.
4
8
0
(
9
)
V
.
1
L
a
m
i
g
r
a
c
i
n
r
e
c
i
e
n
t
e
d
e
s
d
e
l
o
s
e
s
t
a
d
o
s
d
e
M
x
i
c
o
a
E
E
.
U
U
.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 99
Salvo en el caso del efecto de arrastre(echo effect) sobre las fam ilias de los
m igrantes, es fcil predecir, basndose en la ley actual, la futura inm igracin
legal de M xico y el resto de A m rica Latina a Estados U nidos. Pero es m uy
difcil predecir el volum en de inm igracin ilegal; y el Servicio de Inm igracin
de Estados U nidos an no tiene estim aciones sobre el m ism o. Por otra parte,
procesos de los que se esperaba un efecto m oderador de la inm igracin ilegal,
com o por ejem plo el establecim iento de m iles de plantas industriales en M xi-
co al lado de la frontera estadounidense (las m aquiladoras), en realidad se
han convertido en un aliciente para la em igracin. Trabajadores (y sobre todo
trabajadoras) de estas plantas son, de hecho, m igrantes hacia la frontera. A ll
hacen contactos que facilitan la em igracin a Estados U nidos. Trabajar en una
m aquiladora parece ser para m uchas personas un paso hacia el objetivo de tra-
bajar en Estados U nidos. El efecto del rea N orteam ericana de Libre Com ercio,
que no incluye el libre m ovim iento de m ano de obra, puede sin em bargo alen-
tar an m s la inm igracin ilegal. La situacin dem ogrfica y econm ica de
M xico y el resto de A m rica Latina va a seguir produciendo, cuando m enos,
m ucha presin para la em igracin a Estados U nidos.
Por otro lado, se constata que toda inm igracin legal y legalizada acum ulada da
lugar a una inm igracin secundaria de fam ilias de los prim eros m igrantes. Este
llam ado efecto de arrastreproduce lo que se denom ina el m ultiplicadorde
la inm igracin, coeficiente sobre el cual ha habido m ucho debate. D e acuerdo
con la ley de Estados U nidos, la fam ilia inm ediata de un residente legal tam -
bin tiene derecho absoluto a la residencia. Luego, hay otras categoras de inm i-
grantes para las que se establecen cuotas anuales lim itadas en las que se
encuentran m iem bros m enos prxim os de la fam ilia. Se ha calculado que este
m ultiplicador es alrededor de 1,2, que quiere decir que para cada nuevo inm i-
grante legal adm itido se debe esperar 1,2 inm igrantes m s en los 10 aos
siguientes (M assey et al. 1994). Podem os esperar entonces que el repentino
aum ento del nm ero de inm igrantes prim arios en la cam paa de regularizacin
producir un aum ento significativo del nm ero (y probablem ente en la partici-
pacin en el total) de inm igrantes procedentes de A m rica Latina. La ley de
1985, sin em bargo, im pone un lm ite sobre el nm ero de personas con derecho
a entrar que se aceptarn cada ao. A s hay largas retenciones de inm igrantes
que tienen derecho a entrar pero que deben esperar su turno. Y en 1995 slo
aproxim adam ente 100.000 m ejicanos entraron legalm ente, m enos an que en la
prim era parte de la dcada de 1980 (ver Figura V.2). H ay una tendencia hacia
el endurecim iento de la legislacin federal e iniciativas en el m bito de los esta-
dos que am enazan con un peor acceso a los servicios sociales para los inm i-
grantes ilegales. A dem s la vigilancia de la frontera se ha aum entado y, desde
hace poco tiem po, en algunas partes de la frontera existen m uros y cercas. Sin
em bargo, hay una evidente contradiccin entre estos esfuerzos por construir
una frontera cada vez m s im perm eable y la cada vez m ayor integracin eco-
nm ica y social de am bos lados de la frontera.
En cuanto a otros destinos, no es probable que haya em igracin significativa de
m ejicanos u otros latinoam ericanos a otros destinos desarrollados distintos a los
Estados U nidos. Incluso su acceso a Espaa se est cerrando con el estableci-
m iento de una poltica com n de inm igracin en la Com unidad Europea. Por lti-
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
100
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 100
m o, cabe resear que el lim itado nm ero de latinoam ericanos de origen tnico
japons tiene pleno derecho a entrar y trabajar en Japn, oportunidad que ha sido
aprovechada por algunos.
Adem s de M xico, los dem s pequeos pases de Am rica Central tam bin han
enviado a m uchos m igrantes a Estados U nidos. En N icaragua y El Salvador espe-
cialm ente la em igracin al norte ha form ado una parte central de su historia eco-
nm ica y social durante las ltim as dcadas. Aqu no com ento m s, pero despus
tratar sobre la im portancia econm ica que sobre estos pases ha tenido el flujo
de rem esas que ha resultado de estas m igraciones.
Existe un flujo de inm igracin desde casi todos los pases de Am rica del Sur hacia
los pases desarrollados del N orte, aunque no es grande en com paracin con la
m igracin m ejicana. Las m igraciones tradicionales a este subcontinente han term i-
nado con el rpido avance econm ico de los ltim os 40 aos de los pases que
solan ser la principal fuente de inm igrantes: Portugal, Espaa e Italia. Sin
em bargo, hay patrones com plejos de m igraciones entre los propios pases del
continente basados en m otivos polticos y econm icos. Tanto Venezuela com o
B rasil han recibido a obreros inm igrantes de otros pases de la regin. En cuan-
to al Cono Sur, es A rgentina el pas que, con diferencia, acoge m s inm igracin.
En la Figura V.3 se ve, para 5 pases del Cono Sur, el nm ero de extranjeros
nacionales de otros pases de este grupo residentes en cada uno de ellos. Y en
el caso de A rgentina tam bin se ilustra a travs de un grfico de tarta la distri-
bucin de estos residentes extranjeros segn su pas de origen.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
101
1911-20
1921-30
1931-40
1941-50
1951-60
1961-70
1971-80
1981-90
1991-95 1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
0
200
400
600
800
1.000
promedio anual
miles de personas
V.2 Emigracin mejicana a Estados Unidos, 1911-1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 101
Cualquier com entario sobre la m igracin en el continente am ericano debe incluir
alguna m encin a la m igracin desde el Caribe, una regin norm alm ente enten-
dida com o las islas m s Belice, G uayana, Surinam y G uayana francesa, los tres pri-
m eros pases independientes y el cuarto constitucionalm ente un departam ento de
Francia (com o tam bin son las islas de G uadalupe y M artinica).
El elevado nivel de em igracin desde esta regin hacia pases del N orte ha sido
determ inado por varios factores:
- las escasas posibilidades econm icas en pases tan pequeos, que producen
falta de oportunidades de em pleo;
- la existencia de m ercados de trabajo abiertos en pases desarrollados duran-
te el boom de los aos 1950-1973. El gobierno britnico intencionalm ente
alent durante una dcada la em igracin a G ran Bretaa con el fin de sum i-
nistrar m ano de obra barata para los costosos servicios sociales del Estado
providente, especialm ente la salud pblica;
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
102
48.000
22.000
27.000
(55)
(52)
(46)
(48)
Residentes nacidos en los
otros 4 pases de la regin
Pas de nacimiento de residentes
argentinos nacidos en los otros
4 pases
( ) %de hombres
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
ARGENTINA
CHILE
692.000
V.3 Migracin en el Cono Sur, c. 1980
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 102
- la ausencia de problem as de asim ilacin especialm ente en cuanto al idiom a
en el pas m etropolitano;
- la puerta abierta a la entrada que han experim entado los pases del Caribe
durante todo o una parte del perodo. H asta finales de los aos 60 los ciu-
dadanos de las colonias britnicas tenan derecho de residencia en G ran Bre-
taa, hay libertad de m ovim iento entre Puerto Rico y Estados U nidos, las ex-
colonias francesas se han convertido en departam entos de Francia, y desde la
conversin de Fidel Castro al com unism o en el ao 1961 hasta hace poco tiem -
po Estados U nidos ha tenido un rgim en excepcionalm ente liberal frente a la
inm igracin desde Cuba.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
103
I
S
L
A
S
V
R
G
E
N
E
S
S
T
.
K
I
T
T
S
-
N
E
V
I
S
(
1
1
)
A
N
G
U
I
L
L
A
S
A
N
M
A
R
T
NB
A
R
B
U
D
A
A
N
T
I
G
U
A
(
1
)
G
U
A
D
A
L
U
P
E
M
O
N
S
E
R
R
A
T
D
O
M
I
N
I
C
A
(
1
1
)
M
A
R
T
I
N
I
C
A
S
A
N
T
A
L
U
C
A
(
4
)
S
A
N
V
I
C
E
N
T
E
(
9
)
B
A
R
B
A
D
O
S
G
R
A
N
A
D
A
(
1
1
)
B
A
H
A
M
A
S
C
U
B
A
C
A
I
M
N
J
A
M
A
I
C
A
(
1
3
)
T
R
I
N
I
D
A
D
Y
T
O
B
A
G
O
(
1
)
A
R
U
B
A
C
U
R
A
A
O
R
E
P
B
L
I
C
A
D
O
M
I
N
I
C
A
N
A
(
2
7
)
T
U
R
C
O
S
Y
C
A
I
C
O
S
S
U
R
I
N
A
M
G
U
A
Y
A
N
A
F
R
A
N
C
E
S
A
G
U
A
Y
A
N
A
N
I
C
A
R
A
G
U
A
(
1
2
)
C
O
S
T
A
R
I
C
A
H
O
N
D
U
R
A
S
(
7
)
G
U
A
T
E
M
A
L
A
(
1
2
)
E
L
S
A
L
V
A
D
O
R
(
5
2
)
B
E
L
I
C
E
(
4
)
P
A
N
A
M
+
+
+
2
0
1
5
1
0
50s
i
n
d
a
t
o
s
=
p
a
s
d
e
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
(
)
=
r
e
m
e
s
a
s
n
e
t
a
s
c
o
m
o
%
d
e
l
a
s
e
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
e
n
e
l
l
t
i
m
o
a
o
c
o
n
c
i
f
r
a
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
P
U
E
R
T
O
R
I
C
O
H
A
I
T
+
V
.
4
A
s
p
e
c
t
o
s
d
e
l
a
m
i
g
r
a
c
i
n
c
a
r
i
b
e
a
y
c
e
n
t
r
o
a
m
e
r
i
c
a
n
a
M
i
g
r
a
n
t
e
s
c
o
m
o
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 103
Entre otras cosas, esta excepcional libertad de em igrar de la regin ha producido
una tasa de em igracin del 6,39% de la poblacin por dcada durante el perodo
1950-1980. Las diferencias en esta tasa se indican en la Figura V.4, donde hay que
notar que, en el caso de tres pases (indicados con un +), ha habido una inm i-
gracin neta del grado indicado. La em igracin desde el Caribe ha producido
com unidades culturalm ente distintas en los pases de destino (los ex-coloniales de
Europa, Estados U nidos y Canad) caracterizadas por un alto grado de vinculacin
m antenida con el pas de origen. Es este m antenim iento de la cultura de la regin
en la em igracin lo que ha llevado a Robin Cohen a incluir la em igracin caribe-
a com o un caso im portante de una dispora cultural m oderna. Se vern m s ade-
lante algunas m anifestaciones de estos elevados niveles de em igracin y de los
enlaces m antenidos en los datos sobre las rem esas y su im portancia.
La ausencia com parativa de restricciones contra la em igracin de los pases caribe-
os durante gran parte del ltim o perodo provoca una especulacin sobre el argu-
m ento general de la m igracin Sur-N orte. La experiencia de estos pases quiz d una
pista (aunque solam ente sa) sobre lo que posiblem ente podra pasar si la poblacin
del Sur en general tuviera la m ism a facilidad de em igrar hacia el N orte que la pobla-
cin de esas islas. U na tasa de em igracin del 6% por dcada im plica en el caso del
Sur en general la em igracin de 240 m illones de personas por dcada o 24 m illones
al ao, una cifra igual a un increm ento de un 2,4% al ao en la poblacin del N or-
te. Esta especulacin se em plear en la argum entacin del captulo VII.
2.Asia
Partiendo del hecho de que m s de dos tercios de la poblacin m undial vive en
Asia, no resultar nada sorprendente una elevada participacin de este continen-
te en los flujos m igratorios m undiales. Personas asiticas han participado en todas
las grandes m igraciones ya m encionadas. En los prim eros flujos de inm igrantes al
Reino U nido durante los aos 50 y 60 figuraba un gran nm ero de indios, paquis-
tanes y bangladeses (cuyo pas no alcanz su independencia de Paquistn hasta
el ao 1971). Salvo para el caso de la reunificacin de fam ilias, este flujo se cor-
t por la Com m onw ealth Im m igrants Act del ao 1962.
Los cuatro pases del sur de Asia (India, Paquistn, Bangladesh y Sri Lanka) tam -
bin han participado en gran m edida en el flujo de obreros m igrantes contratados,
que se com entar m s abajo, a los pases del G olfo. En general estos pases han
sum inistrado obreros no cualificados. D e hecho, la m ayor parte de la m ano de
obra no cualificada de los pases productores de petrleo del G olfo Prsico duran-
te las tres ltim as dcadas han sido del sur de Asia. Se ve en la Figura V.5b cm o
los pases productores de petrleo (oeste de Asia y norte de frica) han sido el
destino de casi todos los obreros em igrantes de la regin. Los flujos anuales entre
1976 y 1992 se ven en la Figura V.5c. Es notable que en el perodo inm edia-
tam ente posterior a la guerra del G olfo de 1991 no hubo declive de este flujo sino
en gran m edida lo contrario: las cifras aum entaron. Eso se deba tanto al com ien-
zo de trabajos de reconstruccin en K uw ait com o a la sustitucin de obreros de
Yem en y Jordania, expulsados por Arabia Saud despus de la guerra (ver seccin
3 de este captulo). Se ha estim ado que en el ao 1993 el nm ero total de obre-
ros del sur de Asia que trabajaban en esos pases era de alrededor de 3.300.000,
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
104
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 104
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
105
E
m
i
r
a
t
o
s
r
a
b
e
s
U
Q
a
t
a
r
A
r
a
b
i
a
S
a
u
d
O
m
n
K
u
w
a
i
t
B
a
h
r
e
i
n
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
P
o
b
l
a
c
i
n
1
9
8
8
F
u
e
r
z
a
d
e
t
r
a
b
a
j
o
1
9
9
0
1
9
7
6
1
9
7
7
1
9
7
8
1
9
7
9
1
9
8
0
1
9
8
1
1
9
8
2
1
9
8
3
1
9
8
4
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
I
n
d
i
a
P
a
q
u
i
s
t
n
B
a
n
g
l
a
d
e
s
h
S
r
i
L
a
n
k
a
T
a
i
l
a
n
d
i
a
S
r
i
L
a
n
k
a
F
i
l
i
p
i
n
a
s
P
a
q
u
i
s
t
n
I
n
d
i
a
B
a
n
g
l
a
d
e
s
h
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s
d
e
p
e
t
r
l
e
o
S
u
r
y
s
u
d
e
s
t
e
d
e
A
s
i
a
O
t
r
o
s
a
.
I
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
c
o
m
o
%
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
y
f
u
e
r
z
a
d
e
t
r
a
b
a
j
o
e
n
p
a
s
e
s
p
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s
d
e
p
e
t
r
l
e
o
b
.
D
e
s
t
i
n
o
d
e
l
o
s
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
d
e
l
s
u
r
y
s
u
d
e
s
t
e
d
e
A
s
i
a
c
.
M
i
l
e
s
d
e
n
u
e
v
o
s
e
m
i
g
r
a
n
t
e
s
d
e
l
s
u
r
d
e
A
s
i
a
a
l
o
s
p
a
s
e
s
d
e
l
G
o
l
f
o
P
a
s
e
s
d
e
e
m
i
g
r
a
c
i
n
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
V
.
5
L
a
i
m
p
o
r
t
a
n
c
i
a
d
e
l
o
s
p
a
s
e
s
p
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s
d
e
p
e
t
r
l
e
o
e
n
l
a
m
i
g
r
a
c
i
n
a
s
i
t
i
c
a
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 105
una cifra significativa y m ayor que nunca. Para ponerlo en perspectiva, solam en-
te es la m itad del nm ero de m ejicanos en Estados U nidos y el 0,3% de la pobla-
cin de los cuatros pases del sur de Asia. Cifras m s recientes probablem ente
registrarn un declive significativo debido a la conclusin de obras de reconstruc-
cin y a la continua cada del precio del petrleo de los ltim os aos.
A unque el nm ero de obreros em igrantes del sur de A sia nunca ha llegado a
ser dem ogrficam ente significativo con relacin a la elevada poblacin de estos
pases en su conjunto, destaca que en la India una m ayora de los m igrantes pro-
cedieron de un solo estado, K erala, lo que quiere decir que sus efectos dem ogr-
ficos y socioeconm icos en este caso particular s han sido significativos. Los
m igrantes representan un 4% de la fuerza de trabajo del estado de K erala (que tie-
ne una tasa de actividad laboral especialm ente baja) y sus rem esas ascendan en
los aos 80 al 15% del PN B. La m ayora de los m igrantes son obreros no cualifi-
cados, pero ello no obsta para que m dicos y enferm eras de K erala hayan for-
m ado la base de la plantilla de algunos hospitales en los pases del G olfo. La em i-
gracin ha sido tan esencial para la econom a de K erala que el gobierno del esta-
do (com o tam bin el gobierno del estado de O rissa) ha establecido un O verseas
em ploym ent developm ent corporation(Corporacin para el em pleo en el extran-
jero) (G opinathan N air 1986). La cara oscura de esta situacin es que la salud de
esta rea m uy pobre de la India depende del precio m undial del petrleo.
D ada la naturaleza del trabajo de la m ayora de los m igrantes surasiticos al G olfo
(obreros no cualificados de la construccin), los flujos han estado casi exclusiva-
m ente com puestos por hom bres, con algunas excepciones. Entre stas cabe sealar
las de las enferm eras de K erala ya citadas, y el caso de las m igrantes de Sri Lanka,
de las que m s del 50% de los flujos han estado com puestos por m ujeres para el
trabajo dom stico y el cuidado de los nios, especialm ente en K uw ait y los Em ira-
tos rabes U nidos (Shah 1995; G unatilleke 1986, 175). Las m igrantes de Sri Lanka
(y tam bin de Filipinas) han ocupado un elevado porcentaje de estos trabajos, entre
otras razones por la prohibicin explcita de los dem s gobiernos del sur de Asia de
este tipo de m igracin, com o consecuencia de los escndalos surgidos por el trata-
m iento abusivo que sufrieron m uchas jvenes en los prim eros aos.
A dem s del flujo m igratorio de obreros no cualificados hacia los pases del G ol-
fo, existe otro m s pequeo pero constante de m igrantes m uy cualificados a
casi todos los pases industrializados. Este tipo de m igracin suele ser m ucho
m s individualizado y m enos organizado, sobre todo en el caso de profesiona-
les, com o m dicos e ingenieros. H em os com probado que el porcentaje de asi-
ticos ha subido en el total de la inm igracin en Estados U nidos, Canad y A us-
tralia en los ltim os aos. M uchos de estos inm igrantes son norm alm ente per-
sonas de elevada cualificacin, o bien personas con capital propio a las que se
unen sus fam ilias. En Estados U nidos la com unidad asitica goza en general de
un nivel de ingresos m edios m ayor que el de los blancos (Sassen 1988).
El sistem a de m igracin de obreros no cualificados desde el sur de Asia hacia el
G olfo es relativam ente fcil de describir y entender. En los ltim os aos, sin
em bargo, ha crecido otro sistem a m igratorio de m ucha m s com plejidad entre los
pases del este y sudeste de Asia. Es debatible, dada la variabilidad que existe en
estas m igraciones si se trata de un sistem a o m uchos. Pero esta cuestin es sim -
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
106
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 106
plem ente un aspecto de la cuestin m s am plia del fenm eno de cam bio y creci-
m iento econm ico en Asia en general durante las ltim as tres dcadas. Q uiz se
lo entiende m ejor com o un sistem a com puesto de m uchos subsistem as. As en el
este y sudeste de Asia, adem s de los flujos a Am rica del N orte y Australia m en-
cionados arriba (Figura IV.7), existen flujos significativos de m igrantes entre casi
todos los pases de la regin. D urante los aos 70 y la prim era parte de la dca-
da de 80, las m igraciones m s significativas de esta regin se vincularon con la
inestabilidad y las guerras, algo que todava tiene influencia en el caso de em i-
grantes de M yanm ar (Birm ania), Cam boya, Vietnam e Indonesia. Pero m s recien-
te es la econom a que ha dom inado los flujos. Esta m igracin laboral no consiste
sim plem ente en pases que exportan y otros que im portan m ano de obra. Algu-
nos pases, por ejem plo el productor de petrleo Brunei, s son casi exclusiva-
m ente im portadores de m ano de obra, com o los pases productores del G olfo.
Pero casi todos los dem s son pases de em igracin e inm igracin laboral. Parece
que el patrn se determ ina en parte por desequilibrios com plicados en las fuer-
zas de trabajo nacionales. As Tailandia sola exportar m ano de obra relativam en-
te poco cualificada a otros pases asiticos. Pero su rpido crecim iento econm i-
co en las ltim as dcadas, a la larga, produjo escasez incluso de m ano de obra no
cualificada y em pez a im portar obreros desde M yanm ar y Cam boya.
Varios de los pases de la regin que han tenido un m ayor xito econm ico expor-
tan obreros cualificados, m ientras que im portan obreros no cualificados. M alasia
exporta obreros cualificados a varios pases de Asia y del m undo industrializado
y, a la vez, im porta obreros no cualificados (m uchos de los cuales entran ilegal-
m ente) desde Indonesia y Filipinas. La m ayora de estos inm igrantes son m usul-
m anes, y la m inora china de M alasia acusa al gobierno m usulm n de perm itir la
inm igracin ilegal para m odificar el balance dem ogrfico an m s a su favor (M ar-
tin 1991, 186-7). Corea del Sur suele exportar equipos de obreros organizados por
em presas de construccin para trabajar en obras en pases del G olfo. Pero, a la
vez, hasta la crisis de finales de 1997, tena cada vez m s necesidad de im portar
m ano de obra m enos cualificada. Tam bin hay un constante flujo de m igracin
desde Corea hacia Estados U nidos, donde los coreanos form an com unidades
im portantes en algunas grandes ciudades com o N ueva York y Los ngeles.
A pesar de su pequeo tam ao, las dos ciudades dragones, Singapur y H ong
K ong, desem pean un papel desproporcionado en la m igracin, com o en la eco-
nom a de esta regin en general. Tanto Singapur com o H ong K ong han sido gran-
des im portadores de obreros. Los dos tienen reglam entos liberales frente a la inm i-
gracin de m ano de obra cualificada, aunque los dos originan tam bin m ucha
em igracin de este tipo de m ano de obra a Estados U nidos, Canad y Australia.
D ada la incertidum bre poltica en H ong K ong con respecto a la tom a de posesin
de China en 1997, Singapur est intentando im portar obreros cualificados del m is-
m o H ong K ong. A la vez, tanto Singapur com o H ong K ong se han convertido en
reservas im portantes de obreros cualificados para Australia (Lim 1991, 5). H ong
K ong ha sido el destino de m uchos obreros no cualificados em igrantes de China.
Singapur tam bin ha recibido obreros no cualificados de Tailandia y otros pases.
Sin em bargo, el gobierno los considera una fuente de inestabilidad social y desa-
lienta su contratacin a travs de im puestos, a la vez que los som ete a un rgi-
m en social m uy estricto (M artin 1991, 182-185).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
107
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 107
La crisis de 1997 llam la atencin especialm ente sobre la situacin de los em i-
grantes, parcialm ente laborales, parcialm ente polticos, m uchos ilegales, desde
Indonesia. Indonesia exporta obreros no cualificados en cantidades lim itadas
sobre todo a M alasia, que a principios de 1998 em pez a repatriar a m uchos de
ellos, provocando la resistencia de los propios m igrantes.
El pas que se ha convertido en una fuente m uy im portante de obreros m igran-
tes de la regin es Filipinas. Exporta tanto obreros cualificados a los pases m s
desarrollados de A sia y a los pases industrializados com o obreros no cualifica-
dos al G olfo (adonde fueron el 85% de los em igrantes en aos recientes), as
com o tam bin a otros focos de inm igracin en A sia, incluyendo un nm ero sig-
nificativo de obreros (y obreras) ilegales a Japn (M artin 1991, 188).
Los flujos m igratorios de la regin parecen determ inados en parte tam bin por
factores dem ogrficos y culturales. H ay un aum ento de em igracin de m ujeres
a China desde otros pases de la regin para com pensar el extrem o desequili-
brio de ese pas en la proporcin entre m ujeres y hom bres. Filipinas es una
fuente im portante de novias para China. Y tam bin hay flujos im portantes de
m ujeres para trabajar en el cam po del entertainment, algo que se com entar
m s adelante en este captulo.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
108
0
500
1000
1500
2000
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Paquistn
Filipinas tierra
Filipinas mar
Sri Lanka
Tailandia
miles de personas
1990 1991 1992 1993 1994
V.6a Migrantes regionales en el Sudeste de Asia, 1990-1994
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 108
La Figura V.6a indica el aum ento en el flujo de em igrantes en la regin durante la
prim era parte de la dcada de los 90. El nm ero anual de em igrantes se duplic
durante ese perodo y este aum ento tuvo lugar en casi cada pas de la regin. La
siguiente Figura (V.6b) intenta dar una idea de la com plejidad y tam ao relativo
de estas m igraciones. La direccin y tam ao de las flechas hacen referencia a
datos del ao 1994. Sim plificando un poco, se pueden resum ir los flujos diciendo
que los pases en los que dom ina la inm igracin son Brunei, Corea del Sur, H ong
K ong, M alasia, Taiw n y Japn. Y los pases en los que dom ina la em igracin son
los cuatro del sur de Asia, Tailandia, Indonesia y Filipinas.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
109
P
a
s
e
s
d
e
e
m
i
g
r
a
c
i
n
i
n
m
i
g
r
a
c
i
n
>
2
0
.
0
0
0
1
0
-
2
0
.
0
0
0
5
-
1
0
.
0
0
0
1
0
0
-
5
.
0
0
0
M
i
g
r
a
n
t
e
s
1
9
9
4
V
.
6
b
F
l
u
j
o
s
d
e
m
i
g
r
a
c
i
n
e
n
e
l
S
u
d
e
s
t
e
d
e
A
s
i
a
,
1
9
9
4
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 109
Este breve resum en de los m ovim ientos m igratorios en Asia es suficiente para
revelar que la m igracin en ese continente es un fenm eno socioeconm ico extre-
m adam ente generalizado y com plejo. Si m ucha de la m igracin es espontnea y
responde a la iniciativa de los m igrantes, otra elevada proporcin est planificada
por las autoridades de los Estados. La m igracin es algo que norm alm ente se
incluye especficam ente en los planes econm icos. Pases com o Paquistn y Ban-
gladesh intentan conscientem ente asignar una elevada proporcin del crecim iento
de su fuerza laboral a la em igracin. Estos pases y otros tienen agencias guber-
nam entales dedicadas al fom ento de la em igracin laboral y a la atencin de los
em igrantes. Estas agencias estatales han sido im portantes en el desarrollo de la
em igracin asitica. Pero el crecim iento de la em igracin ha puesto tam bin en
escena a las agencias de trabajo privadas (Lim 1991; Abella 1992).
Los agentes de trabajo se dedican a reclutar obreros no cualificados y asignarles
trabajos en otros pases. D ada la dificultad de conseguir inform acin por parte del
em igrante, y la ilegalidad de gran parte de la em igracin as organizada, no es sor-
prendente que el agente tenga m uchas oportunidades de abuso y fraude. La evi-
dencia sobre este aspecto de la m igracin es bastante am plia pese a su carcter
anecdtico. Los agentes piden una com isin para organizar el transporte, la vivien-
da y el trabajo. El precio de estos servicios suele ser m uy elevado, aum entando
segn la dificultad de conseguir trabajo y el grado de ilegalidad de la operacin.
Por eso, m uchas veces es m s caro com prarun trabajo ilegal y m al pagado que
conseguir un trabajo legal y bien pagado. Adem s, m uchos de los trabajos son
im aginarios. Aun con trabajos que realm ente existen, los agentes pueden llegar a
cobrar hasta el equivalente del 17% (Tailandia) (G unatilleke 1986, 19) o del 25%
(Filipinas) (M artin 1991, 188) del sueldo anual. Varios gobiernos, por ejem plo el
de K erala (G opinathan N air 1991, 80) y el de Filipinas (M artin 1991, 188), han
intentado controlar la actividad de estos agentes, pero m uchas veces sin xito.
Adem s de la ignorancia y de la propia situacin del m ercado de trabajo, son las
reglas en contra de la m igracin, sobre todo de obreros no cualificados, las que
abren las puertas para la aparicin de esa figura, m uchas veces considerada explo-
tadora y parsita, del agente de trabajo.
Los patrones de la m igracin en Asia se hallan ahora bastante establecidos. Sin
em bargo, su futuro desarrollo depende de los resultados de la grave crisis finan-
ciera y econm ica de partes de la regin en 1997 y 1998, y tam bin de las deci-
siones de dos pases que hasta ahora no han sido grandes protagonistas de estos
m ovim ientos. Son los gigantes Japn y China. Si Japn decidiese aceptar m uchos
obreros m igrantes y China decidiese fom entar la em igracin de obreros, los patro-
nes de hoy podran cam biar profundam ente en m uy poco tiem po.
3. Los pases productores de petrleo del oeste de Asia
y norte de frica
Los pases productores de petrleo del G olfo y norte de frica (el rea norm alm en-
te denom inada por el trm ino eurocntrico de O riente M edio) constituyen la regin
donde la inm igracin ha tenido m s im portancia en las ltim as dcadas. Al estar, en
general, estos pases m uy poco poblados en com paracin con su riqueza petrolera,
siem pre han tenido que depender de la m ano de obra extranjera para cubrir una
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
110
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 110
gran parte de las tareas necesarias para sus econom as (tanto en actividades cualifi-
cadas com o en las no cualificadas). As, en el ao 1975 en los seis pases del G olfo,
Arabia Saud, Kuw ait, O m n, Bahrein, Em iratos rabes U nidos y Q atar, el prom edio
de trabajadores inm igrantes sobre su fuerza laboral era del 53% (Sassen 1988). La
m ayor parte de esta fuerza de trabajo tena sus orgenes en otros pases de la regin.
Los grandes exportadores de trabajadores fueron durante m ucho tiem po Egipto, Jor-
dania, Palestina y Yem en. La m ayora de estos trabajadores inm igrantes eran rabes
y m usulm anes. Esto no quiere decir que fueran personas con cultura hom ognea con
los pases de inm igracin, pero existan bastantes sem ejanzas. Sin em bargo, ninguno
de los pases de acogida concedi el m ism o statusa los inm igrantes. En aquellos pa-
ses que carecan de fundam entos dem ocrticos en sus instituciones, los inm igrantes
fueron m antenidos en una situacin especialm ente controlada.
Repentinam ente, con la subida del precio del petrleo, a finales del ao 1973, la
situacin cam bi. Los pases productores se encontraron con que no eran pases ricos
sino pases astronm icam ente ricos. La m ayora no era capaz de gastar sus nuevos
ingresos, por lo que acum ularon sus petrodlares. Todos los pases iniciaron am bi-
ciosos program as de desarrollo construccin de viviendas, infraestructuras, fbricas,
etc.. Tam bin aum entaron sus gastos en program as sociales (escuelas, hospitales).
El ingreso personal de sus habitantes se elev con m ucha rapidez, al m ism o tiem po
que llegaron trabajadores altam ente cualificados a los que se pagaba con altos sala-
riospara supervisar los nuevos proyectos. Ese personal con una elevada renta indi-
vidual dem andaba un gran nm ero de trabajadores para servicios personales y sobre
todo trabajadoras dom sticas.
Esta situacin produjo una dem anda realm ente extraordinaria de m ano de obra,
cualificada y no cualificada. Los pases que tradicionalm ente proporcionaban de
m ano de obra, los pases rabes vecinos, no podan cubrir, ni m ucho m enos, esas
necesidades. Em pez entonces una nueva form a de m igracin que provena de
varios pases asiticos.
Esta nueva inm igracin fue sobre todo una inm igracin de contrato, en la que el
inm igrante se com prom eta a trabajar por un perodo fijo (norm alm ente durante un
ao) antes de volver a su pas de origen. La gran m ayora de los inm igrantes llega-
ron con un trabajo ya organizado, y haban sido reclutados en sus pases directa-
m ente por los em pleadores rabes o internacionales o por los interm ediarios, que
podan ser privados, pero a m enudo hacan esa funcin los m ism os gobiernos de los
pases de origen. Los trabajadores vivan, norm alm ente, en zonas com pletam ente
separadas del resto de la poblacin residente habitual. D esde luego la sociedad
receptora no les proporcionaba casi ningn derecho: ni residencia perm anente, ni
voto en las escasas elecciones que pudieran celebrarse, ni posibilidad de cam biar de
trabajo. Esta falta de derechos, en algunos casos, adopt form as exageradas, com o,
por ejem plo, la prohibicin absoluta en Arabia Saud de im portar libros de la religin
propia de los inm igrantes (los que no fueran m usulm anes). Los obreros llegaban, a
veces, con las com paas que les em pleaban, trabajaban y luego regresaban a su pas
una vez finalizado su contrato. Solam ente una pequesim a parte de esta inm igracin
lleg a tener ciertos aspectos de inm igracin de poblam iento, la que se dio con los
inm igrantes procedentes de grandes com unidades de los pases rabes vecinos, y
especialm ente del pueblo que careca de un pas propio, los palestinos.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
111
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 111
Aunque los inm igrantes bajo esta m odalidad de la inm igracin de contrato prove-
nan de casi todos los pases del m undo, la inm ensa m ayora era de pases del Sur,
en prim era instancia de los pases rabes vecinos sin petrleo (m ano de obra no
cualificada desde Egipto y Yem en, y m ano de obra cualificada desde Palestina y
Jordania) y luego, com o se ha visto arriba, de pases del este y sur de Asia (India,
Paquistn, Bangladesh, Corea, Filipinas y Sri Lanka).
A pesar de este carcter transitorio de la inm igracin, sin em bargo, los inm igran-
tes han desem peado un papel central en las econom as de la regin m ucho m s
im portante que en Europa. La Figura V.5a m uestra que en los pases del G olfo los
inm igrantes form an la m ayor parte de la fuerza de trabajo, una situacin que ha
existido desde principios de la dcada de los 70. Su participacin m edia en estos
pases subi del 53% en 1975 hasta el 80% en 1980, una cifra que se ha m anteni-
do durante los aos siguientes. H ay m uy pocos casos en la historia m oderna en
que una poblacin inm igrante haya desem peado un papel tan im portante en la
com posicin de la fuerza de trabajo de una nacin extranjera. U n paralelo que se
presenta son los helotas (esclavos extranjeros) de la G recia antigua.
La com posicin nacional de esta fuerza de trabajo fornea, sin em bargo, ha cam -
biado varias veces. El porcentaje de los inm igrantes de pases rabes baj del 65%
sobre el total en 1975 al 30% en 1985 (Addleton 1991, 510). El nm ero de obre-
ros m igrantes a estos pases desde Corea del Sur, India, Paquistn y Sri Lanka baj
en la prim era parte de la dcada de los 80, m ientras que el nm ero proveniente
de Filipinas, Indonesia, Tailandia y B angladesh aum ent. Luego el nm ero de
m igrantes desde Asia del sur subi otra vez, en sustitucin de obreros de varios
pases rabes.
Lo que ha sido constante en esta m igracin es que ha sido en gran m edida m as-
culina. El extraordinario efecto dem ogrfico que esto ha tenido ser com entado en
la seccin 7 de este captulo.
La guerra de 1991 fue un golpe repentino para m uchos obreros m igrantes. En
K uw ait la invasin iraqu acarre la supresin de m uchas actividades econm icas
y dej a decenas de m iles de obreros m igrantes rabes y asiticos en una situa-
cin dificilsim a, teniendo que huir a otros pases para conseguir su repatriacin.
La m ayora perdi m ucho dinero y propiedades que no han podido recuperar.
M s adelante, la guerra supuso la reduccin de la actividad econm ica de m uchos
pases de la regin. Al m ism o tiem po, la posicin poltica adoptada frente a la
guerra por los gobiernos de Jordania, Yem en (recientem ente unificado con la ayu-
da de Irak) y la O rganizacin para la Liberacin Palestina tuvo com o consecuen-
cia la expulsin de m uchos nacionales de estos pases de Arabia Saud con efec-
tos de gran trascendencia para sus econom as. Arabia Saud, por ejem plo, expul-
s a 800.000 m igrantes yem enes que tuvieron que volver a su pas (Addleton
1991; Colton 1991). El efecto de esta m edida sobre las rem esas al pas se ver m s
adelante en este captulo.
Pero la recuperacin tam bin fue m uy rpida en toda la regin, aparte de en Irak.
D espus de la guerra se inici en algunos pases (sobre todo en K uw ait) un gran
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
112
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 112
program a de reconstruccin que a su vez necesit de nueva m ano de obra extran-
jera. Las oportunidades de em pleo en la regin han continuado a un nivel alto,
aunque a finales de la dcada de 1990 se m ostraron afectados por el constante
declive en el precio del petrleo. Algunos de los pases de acogida (sobre todo
Arabia Saudita y K uw ait), a diferencia de la situacin de hace 20 aos, m uestran
ahora una preferencia clara hacia los obreros que no proceden de pases rabes,
lo que puede seguir beneficiando a algunos pases asiticos exportadores de m ano
de obra (Addleton 1991, 512).
4. frica
El litoral norte del continente africano ha sido uno de los lugares de em igracin
m s im portantes en las ltim as dcadas. H a habido m ucha m igracin desde Egip-
to hacia el G olfo y Libia, y m illones de m igrantes m agrebes se han dirigido hacia
Europa occidental. La m ayora de estos ltim os han ido a Francia, H olanda y, m s
recientem ente, Espaa, lo que corresponde en parte a los antiguos pases colo-
niales de la regin.
Si estos flujos em pezaron com o m igraciones de trabajadores en busca de trabajo
tem poral, con el paso del tiem po se han convertido en claras m igraciones de
poblam iento (Sayad 1991). Existen ahora grandes com unidades de origen y cultu-
ra m agreb establecidas en varias ciudades francesas y holandesas. En 1990 haba,
por ejem plo, 1,4 m illones de ciudadanos de pases del M agreb residentes en Fran-
cia y un nm ero no conocido de ciudadanos franceses de origen m agreb (SO PE-
M I 1997, 135). Y son precisam ente estas com unidades las que han estado en la
ltim a dcada en el centro de los sentim ientos y m ovim ientos anti-inm igrante en
Europa. Cuando Le Pen habla en Francia de la repatriacin de los inm igrantes, se
refiere en gran parte a los m agrebes, por ser la com unidad m s visible y cohe-
rente (ver la Figura IV.4).
Tam bin el sentim iento anti-inm igrante en Espaa se dirige en gran parte contra
M arruecos, de donde procede el grupo m s visible de sus inm igrantes, aunque en el
ao 1995 los m arroques representaban m enos del 15% de los residentes extranjeros
en Espaa (74.000 de entre 500.000) (SO PEM I 1997, Table B1), si bien, probable-
m ente, la proporcin es m ayor si se considera a los residentes ilegales. Por razones
geogrficas (la facilidad de cruzar el M editerrneo), la cuestin de la inm igracin ile-
gal en Europa occidental se reduce por el m om ento prcticam ente a la inm igracin
desde los pases m agrebes, aunque m uchos inm igrantes son originarios de otros pa-
ses m s al sur. D e todas m aneras, los pases m agrebes se han convertido en un rea
donde la m igracin desem pea un papel m uy im portante en la econom a y en la
vida social, y, por eso, son los que m s van a sufrir el im pacto de cualquier m edida
de control de la inm igracin en Europa.
Si la pobreza fuera la causa principal de la m igracin, sta provendra en su m ayor
parte del frica subsahariana. Pero, m uy al contrario, el frica subsahariana (la fuen-
te de la m ayora de los esclavos en la prim era de las m igraciones m asivas de la po-
ca capitalista) es la parte del m undo hasta ahora m s excluida de los flujos de la nue-
va m igracin internacional hacia el N orte. La m igracin de frica ha tom ado dos for-
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
113
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 113
m as: por una parte, un flujo de personas altam ente cualificadas que, por lo general,
han em igrado legalm ente. Se ha calculado que hasta el ao 1987 el subcontinente ha
perdido de esta m anera alrededor de 70.000 trabajadores altam ente cualificados, o
sea, el 30% de su m ano de obra cualificada (Appleyard 1989). Y, por otro lado, el
frica subsahariana sum inistra un flujo continuo de m igrantes no cualificados dirigi-
do, casi exclusivam ente, hacia Europa occidental. stos suelen ser inm igrantes ile-
gales, dado que la legislacin de casi ningn pas de acogida ofrece la oportunidad
para la m igracin legal de personas no cualificadas. D ado que los africanos subsa-
harianos estn m s lejos de sus pases y que no existen com unidades tan grandes de
sus nacionales establecidas en Europa (en com paracin con los m agrebes), es pro-
bable que representen la seccin m s discrim inada de los m igrantes y, posiblem en-
te, de las sociedades de acogida en general.
D entro del continente africano, com o en el asitico, existen tam bin im portantsim os
flujos m igratorios. En parte stos corresponden a flujos de trabajadores. A este res-
pecto los principales pases de acogida han sido N igeria, Repblica Centroafricana,
Costa de M arfil, Congo, G abn y Sudfrica. Y las fuentes de obreros m igrantes a estos
pases han sido M ali, N ger, Burkina Faso, Benn y Senegal para el caso de los pa-
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
114
20
10
5
2,5
1
0
sin datos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V.7 Porcentaje de la poblacin de pases africanos nacida en el extranjero, c. 1985
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 114
ses de acogida en frica occidental, y Lesotho y M ozam bique para el caso de Sud-
frica. Pero los m ltiples m otivos para la m igracin suponen que hay m igracin tan-
to hacia com o desde casi cada pas africano. La distincin entre pas de inm igracin
y pas de em igracin es poco clara. Se obtendr una idea de esta situacin a travs
de la Figura V.7, que m uestra el nm ero de habitantes de pases africanos que nacie-
ron en otro pas. Estas cifras parecen ser las m s recientes disponibles, aunque fue-
ron com piladas en su m ayora entre 1975 y 1980. Las crisis siguientes han tenido que
producir algunos cam bios m uy grandes en esta situacin.
Situaciones de crisis econm ica en varios de los pases de acogida en frica occi-
dental y una creciente poltica de reduccin de la cantidad de obreros extranjeros
en las m inas de Sudfrica han significado una im portante reduccin de las opor-
tunidades para la m igracin en busca de trabajo dentro del continente. Sin em bar-
go, al m ism o tiem po, las m igraciones no voluntarias debidas a guerras y ham bru-
nas han ido creciendo. Las m ltiples crisis polticas y guerras civiles en el frica
subsahariana durante las ltim as dcadas han creado m illones de refugiados en
pases vecinos (ver captulo II, 4.a y b). U na de las reacciones m s im portantes a
la larga sequa de los aos 80 en la regin del Sahel era la em igracin en busca
de tierra, com ida y refugio. ste es uno de los factores que produce el patrn
extrem adam ente com plicado de m igracin intrarregional que se ve en la Figura
V.8. D estaca M ali com o el pas donde esta situacin econm ico-ecolgica preca-
ria ha provocado m s em igracin. En el ao 1993 se calcul que la poblacin de
M ali era de casi 10 m illones, y que la poblacin em igrante lleg a 3,74 m illones.
sta se distribua entre 15 pases, siendo el m s im portante Costa de M arfil, con
1.000.000, seguido por N ger, Senegal y Burkina Faso, con m s de 600.000 cada
uno; hubo m edio m illn m s en Congo y Zaire (Findley et al. 1995).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
115
hacia
Camern y
Congo
Chad
TOGO
MALI
NIGERIA
MAURITANIA
COSTA DEMARFIL
GHANA
GUINEA
BURKINA
FASO
NGER
BENN
SIERRA
LEONA
LIBERIA
SENEGAL
GAMBIA
GUINEA
BISSAU
> 20.000
< 20.000
V.8 La migracin en el oeste de frica, c. 1991
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 115
5. Europa del Este
O tra rea donde los trastornos polticos se han m anifestado m ediante m s m igracio-
nes es la antigua U nin Sovitica y los dem s estados ex-com unistas. D urante la
poca de gobierno com unista, la em igracin estaba efectivam ente prohibida, aun-
que exista un lento flujo desde estos pases del Este hacia O ccidente, en parte ile-
gal, a veces perm itido, y acentuado en m om entos de crisis poltica com o 1956 en
H ungra y 1968 en Checoslovaquia. El m uro de Berln fue sm bolo de la prohibi-
cin de un m ovim iento para el cual exista m ucha dem anda. Los pases de O cci-
dente alim entaron intencionalm ente esa dem anda a travs de propaganda sobre la
superioridad del sistem a capitalista y condenaron la negacin del derecho hum a-
no a salir de un pas im puesta por los regm enes com unistas. El fin de estos
gobiernos fue extraordinariam ente rpido, y durante sus ltim os m eses y das
intentaron aliviar las presiones a travs de una apertura de sus fronteras hacia
O ccidente. La alta dem anda de em igracin em pez a realizarse y se m anifest en
un fuerte alza en el nm ero de solicitudes de asilo en Europa occidental.
Los pases occidentales, en lugar de dar la bienvenida a lo que ellos m ism os haban
provocado, em pezaron a ver con pnico la perspectiva de una gran m igracin des-
de el Este. D urante dos o tres aos, tanto los pases de Europa occidental com o Esta-
dos U nidos tom aron una serie de m edidas diseadas para frenar este flujo poten-
cial. N o solam ente im pusieron nuevos lm ites sobre el derecho de asilo poltico,
sino que tam bin lanzaron una poltica enrgica de fom ento de sistem as polticos
de form a dem ocrtica en el Este para que tales pases se pudieran declarar dem o-
cracias y as quitar a sus ciudadanos el derecho a solicitar asilo poltico en un pas
de Europa occidental. La aceleracin de la unificacin de Alem ania y luego la
perspectiva de incorporar los pases orientales a la U nin Europea han sido tam -
bin polticas en parte diseadas para frenar lo que apareca com o la am enaza de
una inm igracin m asiva. Con estas m edidas la oleada de m igracin desde el Este
fue eficazm ente cortada a partir de 1993. Ahora sigue una m edida de em igracin
de los antiguos pases com unistas especialm ente hacia Alem ania, pero una gran
parte est form ada por personas tnicam entealem anas que tienen derecho casi
autom tico a la ciudadana alem ana. D espus de la reunificacin, alrededor de
200.000 alem anes tnicos han llegado del Este cada ao (SO PEM I 1997). Adem s
los em igrantes judos han sido m s o m enos libres desde 1990 para em igrar y
m uchos han llegado en Israel, donde han cam biado de m anera significativa la
com posicin de la poblacin en cuanto a sus orgenes nacionales.
Si la em igracin a O ccidente nunca alcanz las dim ensiones que parecan posibles
en el m om ento de la crisis final de los regm enes com unistas, sin em bargo el fin del
com unism o, y en particular la divisin de la U RSS en 15 estados independientes, ha
provocado unas m igraciones m asivas en m uchas direcciones. D urante la poca sovi-
tica hubo una considerable m igracin entre regiones de la U RSS. En resum en, casi
todos los pases de la periferia de la U RSS (Transcaucasia, Bielorrusia y M oldavia,
Kazajstn y las repblicas de Asia central) perdieron poblacin, y el centro, espe-
cialm ente las partes del oeste y extrem o este de lo que ahora es la Federacin Rusa,
la gan (Row land 1993). Sin em bargo, hubo flujos de rusos tam bin en el otro sen-
tido. A la hora de entrar en crisis term inal, la U RSS era un pas tnica y culturalm ente
m ucho m s m ezclado de lo que haba sido 50 aos antes. En gran m edida, las m igra-
ciones despus del desm antelam iento de la U RSS han ido deshaciendo esta m ezcla
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
116
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 116
tnica. Los rusos han vuelto a Rusia y los dem s nacionales han vuelto m s lenta-
m ente a sus pases de origen. Estos m ovim ientos son parcialm ente voluntarios, pero
han sido alentados tam bin por m edidas legales y varias form as de acoso tnico o
conflicto arm ado. La consecuencia es un gran m ovim iento tras las nuevas fronteras
nacionales, pero con un resultado que es el contrario de lo que se produce en el
resto del m undo: m s hom ogeneizacin tnica en lugar de m s m ezcla. El Cuadro
V.1 da las cifras para las m igraciones entre pases de la antigua U RSS durante el ao
1996 con los flujos m ayores indicados con tonos distintos (IO M 1998). La m ism a
inform acin se resum e de otra form a en la Figura V.9.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
117
m
s
d
e
5
.
0
0
0
m
s
d
e
1
0
.
0
0
0
m
s
d
e
5
0
.
0
0
0
U
C
R
F
E
D
E
R
A
C
I
N
R
U
S
A
K
A
Z
T
U
R
U
Z
B
K
I
R
T
A
Y
B
I
E
M
O
L
G
E
O
A
R
M
A
Z
E
L
I
T
L
E
T
E
S
T
E
S
T
E
s
t
o
n
i
a
L
E
T
L
e
t
o
n
i
a
L
I
T
L
i
t
u
a
n
i
a
B
I
E
B
i
e
l
o
r
r
u
s
i
a
M
O
L
M
o
l
d
a
v
i
a
U
C
R
U
c
r
a
n
i
a
G
E
O
G
e
o
r
g
i
a
A
R
M
A
r
m
e
n
i
a
A
Z
E
A
z
e
r
b
a
i
y
n
T
U
R
T
u
r
k
m
e
n
i
s
t
n
U
Z
B
U
z
b
e
k
i
s
t
n
T
A
Y
T
a
y
i
k
i
s
t
n
K
I
R
K
i
r
g
u
i
s
t
n
K
A
Z
K
a
z
a
j
s
t
n
V
.
9
L
a
s
m
i
g
r
a
c
i
o
n
e
s
e
n
l
a
C
E
I
e
n
1
9
9
6
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 117
La Figura V.10 m uestra las tasas de m igracin neta para todo el este de Europa
desde 1970. Se ve all la tendencia general de un flujo pequeo pero perceptible
durante las dcadas de 1970 y 1980, que se acelera m ucho en algunos pases al
final de la ltim a. Actualm ente no se prev ninguna m igracin m uy grande entre
la regin y el resto del m undo, aunque es probable que los m ovim ientos entre los
15 estados que com pusieron la U RSS sigan.
El pas del este de Europa donde la m igracin ha sido y sigue siendo m s im por-
tante que en cualquier otro es Yugoslavia y sus Estados sucesores. En el ao 1995
haba m s de 1,25 m illones de ciudadanos ex-yugoslavos en Europa occidental, y
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
118
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
/
6
-
2
.
5
-
2
-
1
.
5
-
1
-
0
.
5
0
0
.
51
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
/
6
-
1
.
5
-
1
-
0
.
5
0
0
.
51
E
s
l
o
v
e
n
i
a
F
e
d
.
R
u
s
a
B
i
e
l
o
r
r
u
s
i
a
A
r
m
e
n
i
a
M
o
l
d
a
v
i
a
G
e
o
r
g
i
a
A
z
e
r
b
a
i
y
n
A
l
e
m
a
n
i
a
d
e
l
E
s
t
e
U
c
r
a
n
i
a
B
u
l
g
a
r
i
a
E
s
t
o
n
i
a
L
e
t
o
n
i
a
R
u
m
a
n
a
L
i
t
u
a
n
i
a
R
e
p
.
C
h
e
c
a
R
e
p
.
E
s
l
o
v
a
c
a
P
o
l
o
n
i
a
V
.
1
0
L
a
t
a
s
a
d
e
m
i
g
r
a
c
i
n
n
e
t
a
e
n
l
o
s
p
a
s
e
s
d
e
E
u
r
o
p
a
d
e
l
E
s
t
e
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 118
unos cuantos m s en Australia y Canad. Esta cifra representa m s del 6% de la
poblacin de lo que era Yugoslavia, una cifra de em igracin parecida a la de
M xico o M arruecos. As pues, Yugoslavia era uno de los pases de m ayor em i-
gracin en el m undo. Y sus Estados sucesores lo siguen siendo. Esta em igracin
es resultado de tres factores:
- la em igracin tradicional por m otivos de trabajo que em pez durante los aos
50 y que todava perdura. Su im portancia econm ica para la regin se ver en la
seccin de este captulo dedicada a las rem esas. All se encontrarn cifras naciona-
les, pero siem pre hay que tener en cuenta que la em igracin es en todas partes
un proceso m uy concentrado regionalm ente. U na cifra que indica una alta im por-
tancia de las rem esas nacionalm ente, tiene un significado tanto m ayor para ciertas
regiones. El m apa reproducido en la Figura V.11, resultado de una investigacin
m uy intensa llevada a cabo por el Instituto de M igracin y Etnicidad en Croacia,
m uestra para esa repblica sucesora de Yugoslavia una excepcional concentracin
regional del fenm eno.
- el asilo de em ergencia y tem poral acordado para ciudadanos ex-yugoslavos,
especialm ente de Bosnia, durante la guerra. D espus de la guerra, estos em igran-
tes se han visto presionados a volver a su pas.
- el asilo poltico perm anente que pidieron m uchos ex-yugoslavos durante y despus
de la guerra en pases de Europa occidental y tam bin en N orteam rica y Australia.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
119
Arm enia
Azerbaiyn
Bielorrusia
Estonia
Fed. Rusa
G eorgia
K azajstn
K irguistn
Letonia
Lituania
M oldavia
Tayikistn
Turkm enistn
U crania
U zbekistn
391
38
14
1.538
283
24
6
3
9
8
36
218
24
284
4.902
287
327
29
13
837
78
130
9
2
693
166
2
2
1
4
8
133
44
1
2.613
106
187
19
199
6
1.380
7
371
19
10
235
A:
Cuadro V.1: Migracin entre los pases de la antigua URSS, 1996
Fuente: International O rganization for M igration, 1998
N ota: a = 1995
Los valores entre 5.000 y 10.000 se indican con fondo gris, los de m s de 10.000 con letras blancas sobre fondo gris oscu-
ro y los superiores a 50.000 con letras blancas sobre fondo negro.
A
r
m
e
n
i
a
A
z
e
r
b
a
i
y
a
n
B
i
e
l
o
r
r
u
s
i
a
E
s
t
o
n
i
a
F
e
d
.
R
u
s
a
G
e
o
r
g
i
a
K
a
z
a
j
s
t
n
K
i
r
g
u
i
s
t
n
L
e
t
o
n
i
a
L
i
t
u
a
n
i
a
M
o
l
d
a
v
i
a
T
a
y
i
k
i
s
t
n
T
u
r
k
m
e
n
i
s
t
n
U
c
r
a
n
i
a
U
z
b
e
k
i
s
t
n
D E:
169
793
507
23
31.888
168
1.936
34
307
232
884
4.311
2.195
8.153
8
121
75
5
8.195
16
3.259
14
14
1.714
92
386
1.912
53
65
245
17
6.360
48
346
14
35
16
47
58
69
47
13.38
4
22
2.730
53
1.872
2.210
2.612
4.223
370
2.467
596
956
401
7.728
1.460
1.078
20.300*
323*
5.399*
25.419
40.310
23.903
5.869
38.551
172.860
18.886
8.227
3.055
17.847
32.508
22.840
170.928
49.970
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 119
6. Gnero y migracin
Entre las diferencias y desigualdades observadas en distintos ejem plos de la
m igracin, aquellas que se basan en diferencias de gnero estn entre las m s
im portantes. Com o en el caso de todos los fenm enos sociales, la m igracin no
es igual para hom bres y para m ujeres. En casi ninguno, o m s bien en ningu-
no, de los ejem plos de m igraciones que se ha m encionado en este libro parti-
cipan en nm eros iguales o en las m ism as condiciones hom bres y m ujeres.
M uchos factores influyen en estas diferencias: la situacin desigual del hom bre y
la m ujer en los pases de origen, la discrim inacin en las leyes de m igracin en
los pases de destino, las condiciones de dem anda y oferta en distintos m ercados
de trabajo. En trm inos m uy generales se puede decir que las diferencias m s
im portantes en la m igracin de hom bres y de m ujeres son cuatro:
- debido a las condiciones y tipo de trabajo, m uchos trabajos asociados con la
inm igracin estn hechos m s para hom bres, aunque hay tam bin hay tipos de
trabajo hechos casi exclusivam ente para m ujeres;
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
120
V.11 Croacia: concentracin geogrfica de la emigracin
Em igrantes (obreros/as
y m iem bros de la fam i-
lia) com o% de la pobla-
cin residente m unicipal
segn censo de 1991
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 120
- en casos de trabajos m enos asociados con uno u otro sexo, especialm ente
trabajos m uy cualificados, la discrim inacin contra la m ujer en la educacin
hace que haya m enos m ujeres cualificadas;
- dado que en m uchas m igraciones los m igrantes prim arios son hom bres, las
m ujeres a m enudo m igran com o dependientes (esposas, m adres, hijas) y no
con su propio derecho;
- ciertas form as de m igracin estn asociadas con especiales abusos sexuales y
de otro tipo contra las m ujeres.
G ran parte de la m igracin asitica ha sido exclusivam ente m asculina. Las em pre-
sas que dom inan la m igracin contratada al G olfo, por ejem plo, han reclutado
exclusivam ente a hom bres de los pases asiticos para trabajar en gran m edida en
la construccin, y para vivir en cam pos de inm igrantes tem poreros que suelen ser
enteram ente m asculinos. En Paquistn y otras partes del sur de Asia la partici-
pacin de las m ujeres en la m igracin ha sido m uy criticada y hasta ilegalizada,
especialm ente tras inform aciones en los m edios de com unicacin sobre casos de
abusos contra m ujeres m igrantes por parte de sus contratadores, algo que no ha
sido infrecuente en el caso de las m igraciones al G olfo.
Sin em bargo, hay excepciones im portantes incluso en el sur de Asia. En el caso
de Sri Lanka, en contraste con los dem s pases del sur de Asia, una gran parte
de los em igrantes han sido m ujeres. Son m ujeres jvenes que han trabajado en el
servicio dom stico y cuidando nios de fam ilias de los pases de acogida y de
fam ilias de inm igrantes altam ente cualificados. Sri Lanka ha sido la fuente de este
tipo de em igracin, en gran parte debido a la prohibicin de los dem s pases del
sur de Asia ya m encionada. Las em igrantes de Sri Lanka frecuentem ente se que-
jan de im pago de salarios, violacin de los acuerdos y condiciones de contrato,
vejaciones y tortura, agresiones, acoso sexual y largas jornadas de trabajo sin des-
canso o vacaciones(G unatilleke 1986).
O tro pas donde ha habido m ucha em igracin fem enina es Filipinas. G ran parte
de la em igracin filipina tam bin se ha dirigido hacia los pases del G olfo: un 75%
lo com ponen hom bres, pero un significativo 25% son m ujeres que trabajan en
em pleos sim ilares a los de las m ujeres de Sri Lanka. Sin em bargo, la gran m ayo-
ra de los em igrantes a otras zonas de Asia son m ujeres (Lim 1991, 18). Tam bin
un gran nm ero de filipinas trabajan en el servicio dom stico en Europa y Esta-
dos U nidos. Los trabajos de este tipo en el este de Asia tienen m ayor dem anda
que en los del G olfo, pero son difciles de obtener, teniendo que pagarse hasta el
equivalente de tres m eses de sueldo en pagos a interm ediarios, aunque existe un
lm ite legal de 250 U S$ (M artin 1991, 188). Por ltim o, m iles de filipinas trabajan
en los cada vez m s num erosos espectculossexuales en Tailandia y Japn.
Estos distintos trabajos realizados por m ujeres m uestran que un porcentaje cada
vez m ayor de em igrantes de Filipinas son m ujeres. En 1994 eran el 48% del total
de las personas que salieron del pas para trabajar, pero tam bin el 60% de las
personas con contratos nuevos y no renovados. D e todas las em igrantes nueva-
m ente contratadas en el ao 1995, el 56% eran asistentas y lim piadoras, el 17%
entertainers y el 38% obreras de produccin y transporte. En H ong K ong las fili-
pinas constituyen el grupo m s num eroso de las inm igrantes que trabajan: de
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
121
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 121
120.000 personas de am bos sexos en esa categora, 57.000 eran m ujeres filipinas
en el ao 1991 (Asian and Pacific M igration Journal, 1995).
Indonesia es otro pas en el que las m ujeres constituyen un elevado porcentaje de
los em igrantes (Lim 1991, 16). D e hecho, en varios pases asiticos la com posicin
de la em igracin por gnero est cam biando continuam ente. N o sera apropiado
hablar de excepciones, dado que las m ujeres com ponen un porcentaje cada vez
m s elevado de la m igracin interasitica (Lim 1991, 7).
O bservando la com posicin de gnero de los y las inm igrantes desde el punto de
vista de los pases de acogida, se ve, com o se puede deducir de lo anterior, que una
m ayora de los/las inm igrantes a los pases del oeste de Asia y del norte de frica
son hom bres. D ado que los inm igrantes representan un alto porcentaje de la pobla-
cin en estos pases, este dato tiene efectos m uy significativos sobre la com posicin
de la poblacin residente segn el gnero.
Los hom bres com ponen casi el 51% de la poblacin del m undo. Y, segn un cl-
culo global hecho por las N aciones U nidas correspondiente al ao 1980, son el
52% de 78 m illones de personas que, segn entonces se calculaba, vivan fuera de
su pas de nacim iento o ciudadana (Zlotnik 1995). En ese sentido las m ujeres
estn infrarrepresentadas en la m igracin global, pero no por m ucho.
Aunque, si esta cifra es correcta, la m igracin en cierto sentido refleja el m undo en
general bastante exactam ente. Pero cada tipo y lugar de m igracin es diferente en
m uchos sentidos, incluso en su balance de gnero. Si las m ujeres son el 48% de los
m igrantes, en total son m ucho m s que esto en algunos grupos y m ucho m enos en
otros. La Figura V.12 proporciona ejem plos de diferentes proporciones entre hom bres
y m ujeres en procesos de m igracin, algunos m encionados en este captulo.
En la naturaleza, sin seleccin del sexo de los nios, nacen aproxim adam ente un
5% m s de nios que de nias. Y luego, en una poblacin norm al, en cada grupo
de edad la m ortalidad m asculina supera a la m ortalidad fem enina, por lo que en un
cierto grupo de edad los hom bres pierden su m ayora. En un grfico com o el de la
Figura V.13, el nm ero de m ujeres por cada 100 hom bres ser una curva que em pie-
za con un valor de aproxim adam ente 95 y sube constantem ente hasta que en las
edades avanzadas las m ujeres son m ayora. sa es la norm a en la m ayor parte de
los pases tanto ricos com o pobres. Solam ente en los pases pobres las m ujeres
alcanzan la m ayora en un grupo de edad m ayor que en los ricos. La form a de la
lnea en am bos casos se parece a la de los pases en desarrollo que se ve en la
Figura m encionada. En los cuatro grficos de la Figura V.13 se ve la curva para
m uchos pases donde la inm igracin o la em igracin es im portante. Las divergen-
cias de la lnea norm al en cuanto a la proporcin de los sexos en la poblacin son
en algunos casos extrem os. El efecto de la em igracin m ayoritariam ente m asculina
desde pases com o Yem en, M arruecos, Argelia y Tnez produce un bultoen la
lnea que coincide con las edades de trabajar. A la edad de regresar, la m ayora de
m ujeres baja otra vez. En algunos casos luego sube, segn es de esperar en cual-
quier poblacin. En otros, com o el caso sorprendente de Tnez, sin em bargo, no
sube, o incluso baja, lo que indica alguna anorm alidad m uy seria en la dem ografa
que afecta negativam ente a la m ortalidad de las m ujeres m ayores. La India es otro
pas donde la proporcin de m ujeres no sube en edades avanzadas, lo que llam a la
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
122
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 122
atencin sobre una discrim inacin fsica contra las m ujeres que dura toda la vida
(Sen 1991). El bultode los pases de em igracin tiene com o contrapartida otro en
sentido inverso en los pases de fuerte inm igracin com o Arabia Saud y otros pro-
ductores de petrleo. El caso de la poblacin turca tanto en Turqua com o en Ale-
m ania es algo peculiar, dado que hay varios altibajos en la lnea. Esto sugiere que
hay diferencias entre generaciones de inm igrantes turcos a Alem ania en cuanto a la
m igracin de obreros o fam ilias enteras, variaciones que pueden reflejar cam bios en
los incentivos al asentam iento que proporcionan las polticas sociales alem anas a la
poblacin inm igrante (Abadan-U nat 1995).
Los grficos de la Figura V.13 no reflejan solam ente la inm igracin y la em igracin,
sino m uchos otros factores que pueden afectar a la proporcin de los sexos. En pa-
ses de em igracin o inm igracin con poblaciones grandes, el efecto de la m igracin
puede ser indetectable. Sin em bargo, son un tipo de cardiogram a dem ogrfico que
llam a la atencin sobre los efectos sociales im portantes que puede tener la m igra-
cin. En m uchos pases la m igracin interregional interna ha provocado en las regio-
nes desequilibrios parecidos entre los gneros (H enshall M om sen 1991).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
123
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
h
o
m
b
r
e
s
m
e
n
o
s
p
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
m
u
j
e
r
e
s
Trabajadores paquistanes en el Golfo, 1990
Trabajadores domsticos de Asia en Europa
Poblacin mundial
Inmigrantes mundiales
Inmigrantes regulares del Sur a Estados Unidos, 1985-92
Inmigrantes regulares del Sur al Reino Unido, 1985-89
Inmigrantes regulares del Sur a Alemania, 1985-89
Inmigrantes de Filipinas en el Reino Unido, 1990
Inmigrantes de Filipinas en Dinamarca, 1990
Marroques en Alemania, 1990
Inmigrantes de Tailandia en Dinamarca, 1990
Trabajadores de Polonia en Suecia, 1990
Trabajadores de Marruecos en Francia, 1990
Trabajadores de Turqua en Alemania, 1990
V.12 Variabilidad del ratio mujeres/hombres en distintas migraciones
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 123
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
124
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Pases en
desarrollo
Arabia
Saud
Yemen
Emiratos rabes
Unidos
Kuwait
Egipto
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
90
100
110
120
130
140
150
Pases en
desarrollo
Yugoslavia
Sri Lanka
Filipinas
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Pases en
desarrollo
Marruecos
Argelia
Tnez
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Pases en
desarrollo
Turqua
Comunidad turca
en Alemania
V.13 Ratio mujeres/hombres en pases de inmigracin y emigracin
a. Pases rabes b. Pases del M agreb
c. Pases de em igracin d. Poblaciones turcas
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 124
En Europa y Estados U nidos la inm igracin no es lo suficientem ente am plia com o
para cam biar visiblem ente el balance de los gneros tal y com o sucede en los pa-
ses m encionados. Sin em bargo, hay datos que m uestran una im portante conside-
racin de gnero en lo que concierne a la m igracin. Es m uy difcil encontrar
cifras detalladas, especialm ente para pases europeos, sobre la proporcin de los
sexos en la inm igracin actual, aunque existen para las poblaciones extranjeras,
com o verem os m s adelante. U n artculo reciente de H ania Zlotnik, sin em bargo,
utiliza datos anteriorm ente no publicados para realizar estim aciones sobre la com -
posicin de la inm igracin reciente en los pases desarrollados entre hom bres y
m ujeres, con resultados m uy interesantes.
El Cuadro V.2 resum e sus estim aciones para 5 pases desarrollados en el ltim o
perodo con cifras de este tipo disponibles. Las conclusiones de estas cifras son
las siguientes:
- Actualm ente, cuando se establecen m s restricciones sobre la m igracin de
obreros no cualificados (que probablem ente eran en su m ayora hom bres) y
cuando la m ayor parte de los pases perm iten una inm igracin relativam ente
liberal de la fam ilia de los residentes, puede ser lgico que la m ayora de los
inm igrantes (por lo m enos los legales) sean m ujeres. Pero, especialm ente en
dos de los casos europeos (Alem ania y Blgica), parece que este supuesto no
se m anifiesta. En el Reino U nido se m anifiesta m s pero no para todas las
regiones de origen y m ucho m s en la m igracin neta que en el nm ero de
inm igrantes adm itidos (inm igracin bruta).
- En Estados U nidos (donde solam ente hay cifras para m igracin bruta) en los
ltim os aos una m ayora m asculina en las adm isiones se ha convertido en
m ayora fem enina en ascenso para los inm igrantes regulares.
- En Estados U nidos hay una gran diferencia entre la proporcin de sexos para
inm igrantes adm itidos bajo program as regulares y las legalizaciones de los aos
1989-92. En el caso de personas legalizadas porque entraron antes del ao
1982, haba m ayora de hom bres y de personas legalizadas; en el caso de los
obreros agrcolas, hay una gran m ayora de hom bres.
- H ay distintas tendencias en cuanto a la proporcin de los sexos segn la
regin de origen. Las m ayoras fem eninas se encuentran especialm ente en la
m igracin desde A m rica Latina y resto de A sia (que incluye el este de A sia)
y m ucho m enos en la m igracin desde frica, sur de A sia y el llam ado
O riente M edio. Esto puede deberse a distintos niveles de derechos de la
m ujer o a distintas fases en el ciclo m igratorio desde las diferentes regiones.
- En cualquier caso, si las m ujeres todava no son clara m ayora en la m igra-
cin internacional, com o m uchas veces se supone, s que tienen una pre-
sencia protagonista considerable. Los nuevos datos que presenta Zlotnik
contribuyen a una m ayor visibilidad de la m ujer en la inform acin y el deba-
te sobre la m igracin, y subrayan reas donde su papel debe ser m s inves-
tigado (Zlotnik 1995).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
125
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 125
Cada vez m s observadores de la m igracin actual com entan una tendencia crecien-
te a la participacin de las m ujeres com o protagonistas independientes en los pro-
cesos m igratorios, y no sim plem ente com o dependientes de m igrantes m asculinos
prim arios (Cam pani 1995 y Cohen 1998). Si esto es cierto, se debe a unos factores
un tanto contradictorios. U no de stos es sim plem ente el deseo expresado por m uje-
res en m uchos pases de em anciparse de sus papeles tradicionales. La inm igracin
independiente puede ser para algunas un cam ino hacia este objetivo, dado que supo-
ne una separacin parcial de las presiones de la sociedad y la fam ilia. Aun cuando
se m antienen los enlaces fam iliares, una m ujer puede ganar as independencia den-
tro de su propia fam ilia por su contribucin a su supervivencia m aterial y por acos-
tum brarse a vivir m s independientem ente. Sin em bargo, hay que reconocer que, aun
cuando em igran m ujeres para trabajar, m uchas veces no es por su propia cuenta, sino
com o representantes de la fam ilia, que puede enviar a uno o m s de sus m iem bros
al extranjero para m axim izar sus recursos. Tradicionalm ente ha parecido obvio que
es m ejor enviar a un hom bre porque hay m s trabajo para hom bres y est m ejor
pagado. Sin em bargo, m uchas fam ilias han descubierto que los hom bres jvenes a
veces no son tan leales a la fam ilia com o las m ujeres. As, puede suceder que una
m ujer, incluso con un sueldo m enor, a veces contribuya m s a la econom a fam iliar
que un hom bre, que es m s difcil de controlar. As, paradjicam ente, las m ujeres
pueden ganar un elem ento de independencia debido a su propia dependencia.
Los Cuadros V.3 y V.4 incluyen los datos disponibles sobre la estructura segn el
gnero de las poblaciones y obreros/as inm igrantes en varios pases de acogida
segn su pas de origen. Estos datos se refieren a la poblacin residente y no a
la nueva inm igracin, com o el Cuadro V.2 anteriorm ente com entado. Estos datos
son incom pletos, dado que no incluyen a ciudadanos del pas de acogida origi-
narios del Tercer M undo (o sea, inm igrantes nacionalizados). Los cuadros m ues-
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
126
D esarrollado
En desarrollo
frica sub-sahar.
Asia O y f. N
Asia del sur
O tro Asia
Am rica Latina
Caribe
Am rica Central
Am rica del Sur
TOTAL
51,1
47,4
34,1
38,6
43,3
50,1
47,9
50,4
44,4
50,7
48,2
52,4
49,9
38,6
40,5
47,1
53,6
48,8
48,9
46,9
53,0
50,1
17,8
19,4
17,8
29,5
10,8
9,8
33,9
17,8
15,8
41,4
30,7
42,4
42,3
23,5
44,0
39,9
55,9
63,5
44,8
49,9
41,5
37,6
44,3
39,3
51,5
47,3
Cuadro V.2 Porcentaje de mujeres en la inmigracin reciente
a pases desarrollados
N otas:
Categoras con m ayora de m ujeres indicado en gris
Espacio en blanco quiere decir que la cifra no est disponible
Res 82 = residentes desde 1982, legalizados
CAW = obreros agrcolas legalizados
a. El total no tiene significado debido al alto nivel de em igracin neta de nacionales del pas
Fuente: Zlotnik 1995
Pas de origen
Pas de destino Estados Unidos Alemania Blgica Reino Unido
82-84 85-89 90-92 Res 82 CAW 85-89 85-89 85-89
bruta neta bruta neta bruta neta
52,1
53,0
45,7
43,3
49,9
55,2
53,4
51,9
53,9
55,1
52,8
45,3
44,5
39,2
27,9
30,3
43,2
45,0
44,8
50,7
43,7
44,5
53,2
51,5
50,7
56,9
47,4
54,6
a
40,4
39,1
22,3
40,9
35,2
47,2
57,3
42,7
67,4
61,2
57,5
35,1
63,5
75,0
63,6
a
52,7
56,1
51,0
48,2
37,9
55,4
55,9
53,2
L
L
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 126
tran que en la m ayor parte de los casos hay m ayora de hom bres. Las excepcio-
nes en cuanto a pases de acogida son Canad y Reino U nido, donde en algunas
com unidades hay m ayora de m ujeres. Y la excepcin en cuanto a pases de ori-
gen es Filipinas, que refleja la m igracin de filipinas para trabajar en servicios per-
sonales relacionados con el turism o (nightclubs, prostitucin, etc.).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
127
Cuadro V.3: Nmero de mujeres por cada 100 hombres
en las poblaciones inmigrantes en Europa, 1995
N ota: Los valores excepcionalm ente elevados (m s de 100) estn indicados con cifras blancas sobre fondo oscuro y los
excepcionalm ente bajos (m enos de 50) se indican con cifras negras sobre fondo gris.
Fuente: SO PEM I 1997, Appendix Table B.1
ALEM AN IA BLG ICA D IN AM ARCA FIN LAN D IA H O LAN D A N O RU EG A SU ECIA SU IZA G B
M arruecos 35 86 83 83 60
Turqua 47 93 95 30 86 100 103 85 81
Zaire 92
Argelia 13 79
Tnez 33 58 50 50
Irn 42 72 63 74 97
Paquistn 113 102 108
Vietnam 46 100 110 97 111 56
Sri Lanka 31 104 89
India 29 108 124
Filipinas 350 300 220
Etiopa 97
Irak 69 86 63 75
Lbano 26 110 111
Caribe 128
frica Este 111
frica O este 123
Bangladesh 89
China 94 75 100
ex-Y ugoslavia 48 83 71 90 78 94 88
Tailandia 575
ex-U RSS 82 152
Estonia 133
Som alia 74 85
Bosnia-H erz. 56 104
Polonia 58 85 94
Croacia 70 133
Rum ana 43 150
H ungra 38 36
Bulgaria 44
ex-Checoslovaq. 61 100
Europa central 103
Jam aica 130
M alasia 123
R E SID E N C IA
O RIG EN
M
M
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 127
128
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
El Cuadro V.4 revela que la proporcin de m ujeres asalariadas de las com unida-
des inm igrantes es en la m ayora de los casos m uy baja, aunque estos datos son
m uy escasos. Las m ujeres tienen m enos oportunidades de m igrar com o m igrantes
prim arias (laborales) que los hom bres. Esto se debe a su situacin de discrim ina-
cin en la m ayora de los pases de origen. Com o consecuencia, tienen m enos
posibilidades de poseer las cualificaciones y los recursos cada vez m s necesarios
para aspirar a convertirse en m igrantes legales prim arios. Adem s, resulta m ucho
m s difcil para las m ujeres que para los hom bres escapar a la autoridad fam iliar.
Com o hem os visto, varios pases asiticos han prohibido la em igracin laboral de
m ujeres debido a la com isin de abusos am pliam ente difundidos. U na situacin
tpica entonces es la que ilustra la Figura V.14, basada en cifras de Francia: en la
poblacin inm igrante las m ujeres constituyen un porcentaje m enor de la poblacin
que en la poblacin nativa y un porcentaje m uy inferior de sus contrapartidas
nativas de la fuerza de trabajo rem unerado.
A veces, cuando la m ujer encuentra oportunidades de m igrar para trabajar, se
da nicam ente para em pleos denom inados fem eninos, com o tareas dom sti-
cas, cuidado de nios y el sector del turism o sexual. A lgunas, sin em bargo, han
podido encontrar trabajos no tradicionalm ente fem eninos. Tal vez pueda
hablarse de un nuevo tipo de trabajo considerado de m ujeres, que es el ensam -
blaje de piezas electrnicas y otros tipos de trabajo en cadena que tradicional-
m ente han realizado las m ujeres en los nuevos pases industrializados (N PI) y
Cuadro V.4 : Mujeres por cada 100 hombres en la fuerza de trabajo, 1995
N ota: valores excepcionalm ente bajos (m enos de 50) indicados con fondo gris.
Fuente: SO PEM I 1997, Appendix table B.2
RESID EN CIA
O RIG EN
M
M
ALEM AN IA AU STRIA D IN AM ARCA FRAN CIA H O LAN D A SU ECIA SU IZA G B
M arruecos 38 33
Turqua 46 31 64 32 22 40 54
Argelia 46
Tnez 44
Irn 50
Paquistn 60
India 60
Filipinas
frica 80
China 36
ex-Y ugoslavia 62 69 72 51 50 53
Polonia 38
Rum ana 47
H ungra 28
Bosnia 56
Croacia 54
Eslovenia 33
Rep. Checa 43
Rep. Eslovaca 42
Bulgaria 56
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 128
que cada vez m s los realizan las m ujeres en los pases desarrollados que inten-
tan im itar el xito de los N PI. U na parte significativa del desarrollo de la nue-
va industrializacin en el suroeste de Estados U nidos se basa en el em pleo de
m ujeres inm igrantes. Y m uchas de stas han adquirido experiencia previa en
industrias sim ilares de M xico (las plantas m aquiladoras). A s, lo que a veces se
present com o una alternativa a la em igracin se ha convertido de hecho en
un preludio a la m ism a.
Sin em bargo, esto no supone que este colectivo de m ujeres entre en Estados
U nidos com o inm igrantes prim arias. Probablem ente la m ayora entran, com o lo
hacen la m ayor parte de las m ujeres inm igrantes, en calidad de m iem bros de la
fam ilia de un inm igrante ya establecido. Las leyes de inm igracin tienden as a
m antener la situacin dependiente de la m ujer. Sin em bargo, independiente-
m ente del tipo de trabajo al que puedan acceder, la inm igracin ha sido para
m uchas m ujeres un im pulso hacia una m ayor participacin en la fuerza de tra-
bajo asalariada. En cierta form a, ayuda a rom per algo su situacin tradicional
en el seno de varias com unidades inm igrantes donde tradicionalm ente los nive-
les de participacin de la m ujer son m uy bajos. Esto ha ocurrido esencialm en-
te en Estados U nidos, que es uno de los pases con m ayor nivel de partici-
pacin de la m ujer en la econom a m onetaria. En Europa la tendencia puede
ser m enos pronunciada; los datos del Cuadro V.4 ya han m ostrado que la par-
ticipacin de la m ujer inm igrante es bastante m enor que la m edia.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
129
Mujeres Hombres
0% 25% 50% 75% 100%
Franceses:
poblacin
fuerza de trabajo
Extranjeros:
poblacin
fuerza de trabajo
V.14 Francia: hombres y mujeres en la poblacin y la fuerza de trabajo, 1990
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 129
En general, el fenm eno de la m igracin im pacta en la m ujer de dos form as: sobre
la m ujer m igrante y sobre la m ujer no m igrante en las com unidades donde los hom -
bres son m igrantes. Es im posible llegar a una conclusin general sobre los efectos de
un fenm eno tan com plejo y variable debido a la falta de investigaciones. Sin duda
existen m uchos casos con efectos tanto positivos com o negativos. Si bien es cier-
to que las m ujeres m igrantes a veces se incorporan a trabajos m uy duros en los
que sufren abusos y atentados contra su dignidad hum ana, tam bin es cierto que
para las m igrantes, aun cuando accedan a trabajos de bajo prestigio, ello ha
supuesto una form a de ganar independencia social y financiera, escapar a la auto-
ridad patriarcal fam iliar, y ganar prestigio y peso dentro de su fam ilia gracias a su
contribucin financiera. Aun en trabajos degradantes, las m igrantes en varios luga-
res han dem ostrado resistencia y com batividad frente a sus condiciones. En algu-
nos lugares las denuncias de abusos se han organizado m s sistem ticam ente. En
H ong K ong y Singapur, por ejem plo, hay sindicatos de trabajadoras dom sticas fili-
pinas m uy activos (M artin 1991, 185). Y en G ran Bretaa las trabajadoras inm i-
grantes no slo han luchado por defender sus propios derechos laborales, sino
que han desem peado un papel de vanguardia en el m ovim iento obrero del pas
(com o en el caso de la fam osa huelga de G runw icks).
Varios gobiernos de A sia, incluyendo los de la India, Paquistn y B angladesh,
han intentado prohibir la em igracin de trabajadoras, debido a los escndalos
anteriorm ente citados. El gobierno de la Presidenta A quino de Filipinas, nada
m s llegar al poder en 1988, prohibi la contratacin de filipinas fuera de su
pas. M uchas de las obreras em igrantes filipinas protestaron ante esta prohibi-
cin porque les perjudicaba m s que sus problem as laborales y sociales en la
em igracin. A unque la prohibicin tericam ente sigue vigente, nunca ha tenido
m ucho efecto y el m ism o gobierno ha consentido su incum plim iento en
m uchos pases (Enloe 1990, 188). D urante el ao 1995, dos historias m uy trgi-
cas que ocurrieron a em igrantes filipinas recibieron m ucha publicidad: la de
Flor Contem placin, ejecutada en Singapur, y Sarah B alabagan, condenada a
m uerte en los Em iratos rabes U nidos.
El acoso fsico y sexual a la m ujer es com n en casi todas las partes del m undo. Pue-
de ser un peligro especial para m ujeres em igrantes por estar en un pas que puede
resultarles culturalm ente ajeno, donde se encuentran sin apoyo y vulnerables tanto
en el sentido personal com o legal por su situacin com o m ujer y extranjera. Pero hay
un aspecto de esta cuestin que es m s general y institucionalizado. Recientem ente,
por ejem plo, se ha revelado un nm ero alarm ante de casos de trfico de m ujeres
desde Europa oriental hasta la prostitucin en Europa occidental, donde las m ujeres
estaban en condiciones de virtual esclavitud, una situacin no controlada, pero que
por lo m enos recientem ente ha sido objeto de m s debate pblico y esfuerzos por
fortalecer las leyes (International O rganization for M igration 1995).
En el caso de las m ujeres que se quedan en com unidades de donde em igran
m uchos hom bres, se ven forzadas a asum ir an m s tareas para la supervivencia
m aterial de la com unidad. H ay evidencias de que esta situacin es m uchas veces
excepcionalm ente dura. En un hospital psiquitrico paquistan, el estrs m ental en
las m ujeres de los obreros em igrantes es tan com n que se le ha otorgado el nom -
bre de sndrom e de D ubai(Enloe 1990, 186). Sin em bargo, se ha observado que,
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
130
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 130
en ocasiones, la ausencia de los hom bres ha supuesto la oportunidad para la
m ujer de asum ir responsabilidades no habituales y m ejorar su prestigio dentro de
la fam ilia y de la com unidad. U na serie de estudios sobre los efectos, objetivos y
subjetivos, de la m igracin en pases asiticos descubri m s ejem plos de efectos
positivos que negativos. U n efecto positivo sobre el status social de la m ujer se
not especialm ente en Sri Lanka (G unatilleke 1986, 208). Y un estudio realizado
en la India concluy que la inm igracin haba producido una actitud m s favora-
ble hacia la educacin tanto de nias com o de nios (G opinathan N air 1986, 103).
Sin em bargo, un estudio sobre m ujeres extranjeras trabajadoras en el servicio
dom stico en M adrid saca conclusiones bastante negativas sobre su experiencia
(Colectivo Io 1991). Y otro estudio sobre Espaa enfatiza en sus conclusiones la
doble m arginacin de la m ujer extranjera, discrim inacin tanto laboral com o
social, y su bajo nivel de integracin en la sociedad (M arrodn et al. 1991).
Independientem ente del balance entre efectos positivos y negativos, es im portante
constatar que la inm igracin y sus reglas, en m uchos sentidos, refuerzan la situacin
dependiente de la m ujer. Esto se debe especialm ente al hecho de que m uchas de las
m igrantes son m igrantes secundarias y no prim arias. O bserva M onica Boyd que:
H ay una leccin fundam ental a tener en cuenta para la integracin de la m ujer
m igrante: las leyes, norm as, reglas y costum bres que rigen las relaciones fam i-
liares com o una fundacin, en la que proporcionar titularidades (entitlements)
y derechos con frecuencia sita a la m ujer en desventaja(Boyd 1991, 6).
Esto puede expresarse, por ejem plo, en la posibilidad de ser deportada, pocas
probabilidades de acceso a asistencia jurdica, m ayor dificultad para asistir a cur-
sos del nuevo idiom a, y dificultades para cum plir los requisitos necesarios para
poder traer a otros m iem bros de su fam ilia.
7. Las remesas y sus efectos
La m igracin produce flujos de dinero, llam ados rem esas, desde los em igrantes
hacia sus pases de origen, especialm ente a sus fam ilias. Sin em bargo, las rem esas
son un flujo m uy difcil de m edir. Las estim aciones del tam ao de las rem esas no
son m uy exactas y tienden a ser bastante infravaloradas.
En principio, podra suponerse com o algo positivo la existencia de estim acio-
nes de las rem esas por pases, publicadas anualm ente por el B anco M undial
(B anco M undial 1997b). Estos datos, sin em bargo, nos ayudan m ucho m enos de
lo que parece. Se refieren nicam ente a las transferencias de rem esas realiza-
das por canales oficiales y que estn registradas por las autoridades. B uena par-
te del flujo de rem esas se hace por canales inform ales, no oficiales y posible-
m ente ilegales (para no pagar im puestos o para conseguir m ejores tipos de
cam bio). Por eso, falta la inform acin sobre una cantidad de rem esas no cono-
cidas (SO PEM I 1994, 45). A dem s, varios pases no registran rem esas perfecta-
m ente legales com o una partida separada en la balanza de pagos. Esto quiere
decir que no aparece inform acin alguna (com o por ejem plo en el caso del Rei-
no U nido) o aparece una cifra m uy por debajo de la real (por ejem plo, Estados
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
131
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 131
U nidos). Asim ism o las cifras disponibles son internam ente m uy inconsistentes. Por
ejem plo, para el ao 1990 las cifras del B anco M undial m uestran un total de
39.000 m illones de dlares de rem esas que salieron de los pases de acogida, pero
solam ente 25.000 m illones de dlares de rem esas que llegaron a los pases de ori-
gen de los m igrantes. Estadsticam ente, entonces, alrededor de 14.000 m illones de
dlares salieron de los pases de acogida sin llegara los pases de origen. Esta
cantidad est form ada por las rem esas a los pases para los que no hay cifras y la
parte de las rem esas no registrada en los dem s pases.
A dem s hay razones por las que aun una estim acin financiera correcta va a
infravalorar las rem esas. Se ha dedicado recientem ente m ucha atencin a la
existencia de tipos de cam bio en pases pobres que no reflejan bien el poder
adquisitivo de su m oneda en com paracin con el de los pases ricos. En gene-
ral, com o es fcil de observar casualm ente, los precios, convertidos al tipo de
cam bio, suelen ser m s bajos en pases pobres. Este hecho ha provocado el
Proyecto de Com paraciones Internacionales de las N aciones U nidas, que ha ela-
borado nuevas estim aciones de la renta que reducen considerablem ente las
divergencias de renta entre pases ricos y pobres. Puede parecer que esto redu-
ce la m otivacin de la em igracin que se deriva de las grandes diferencias en
la renta por persona entre pas de origen y pas receptor. Pero es m s com pli-
cado. D e hecho, los tipos de cam bio infravalorados de m uchos pases pobres
constituyen un m otivo especialm ente fuerte para recibir rem esas porque una
cantidad relativam ente pequea de divisas puede representar una gran aporta-
cin de poder adquisitivo en el pas pobre. Proporciona entonces un incentivo
especial a una form a de m igracin en la que los enlaces entre el o la m igran-
te y su fam ilia se m antengan fuertes.
Finalm ente, una estim acin del valor de las rem esas en dinero no tiene en cuenta un
elem ento im portante: las rem esas en bienes, llevadas por los propios m igrantes
durante visitas o a su vuelta a casa. Se ha estim ado m uy aproxim adam ente que stas
pueden equivaler a m s o m enos el 20% de las rem esas en dinero.
Por razones paralelas a las citadas anteriorm ente, en los pases de destino (de
salida de rem esas) hay una subestim acin de la cifra real. Cuantificando esta
subestim acin de m anera m uy cautelosa en 11.000 m illones de dlares, nos
dara un total de 50.000 m illones de dlares com o total. Es interesante com pa-
rar esta cifra con otros totales de la econom a m undial. 50.000 m illones de dla-
res equivalen al 1% del PIB y al 5% de las exportaciones (y tam bin de las
im portaciones) de todos los pases de ingreso m edio y bajo. Tam bin equivale
a un poco m s del total de la ayuda oficial recibida, y es bastante m ayor que
la inversin privada recibida por los m ism os pases. Estas estim aciones son m uy
cuestionables, pero casi seguram ente no son sobrestim aciones de la im portan-
cia de las rem esas.
En el caso de pases individuales, tenem os que considerar la im portancia m acro-
econm ica de las rem esas em pleando las cifras publicadas por el Banco M un-
dial. Los resultados que se pueden extraer del m ism o se resum en en la serie de
Figuras V.15-20. Estos grficos en gran parte hablan por ellos m ism os. Aqu sin
em bargo cabe destacar algunas conclusiones:
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
132
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 132
- un gran nm ero de pases (entre los que se encontraban algunos m uy poblados)
fueron durante los aos 70 y 80 m uy dependientes de las rem esas, que supusie-
ron un porcentaje elevado de sus ingresos en divisas, cosa que norm alm ente se
considera de prim era im portancia tanto para la supervivencia com o para el desa-
rrollo. D estacan aqu los pases del sur y este de Asia y norte de frica.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
133
millones de dlares
-15.000 -10.000
5.000
0 -5.000
M xico
Portugal
Turqua
G recia
Brasil
N igeria
Espaa
M arruecos
El Salvador
Rep. D om inicana
Tnez
Indonesia
Corea del Sur
Jam aica
Siria
Albania
China
G uatem ala
Per
Filipinas
N ueva Zelanda
Colom bia
H onduras
Suecia
Italia
Cabo Verde
Chipre
N icaragua
Botsw ana
Venezuela
Bahrein
H olanda
Costa de M arfil
K uw ait
Francia
O m n
Suiza
Alem ania
Estados U nidos
Arabia Saud
V.15 Las remesas netas en 1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 133
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
134
m illones de dlares
India
Egipto
Portugal
M xico
Turqua
G recia
Brasil
Espaa
M arruecos
Paquistn
Francia
Jordania
Bangladesh
Yem en
El Salvador
Sri Lanka
Tnez
N igeria
Indonesia
Corea del Sur
Jam aica
Filipinas
Rep. D om inicana
Siria
Albania
G uatem ala
Argelia
China
Lbano
Italia
Per
Etiopa
Austria
N ueva Zelanda
Colom bia
Suiza
Suecia
H onduras
M ali
N epal
Cabo Verde
Chipre
Benn
Senegal
Burkina Faso
N icaragua
Eslovenia
Polonia
Sam oa del O este
O m n
Cam ern
Trinidad y Tobago
Panam
San Vicente
Belice
G hana
Arm enia
Togo
Cam boya
Com ores
M adagascar
N am ibia
M auricio
Antigua y Barbuda
M alta
H ungra
Vanuatu
Seychelles
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
V.16 Las remesas brutas en 1995
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 134
- las rem esas han funcionado com o una com pensacin parcial del declive en la
participacin en el com ercio m undial, caracterstico de los ltim os 20 aos.
- en pases donde las rem esas son im portantes, la exportacin de su trabajo direc-
tam ente ha sido en parte un sustituto de la exportacin de su trabajo incorpora-
do a los bienes (o sea, en form a de exportaciones).
- existen sin em bargo graves problem as de dependencia en esta form a de conse-
guir divisas. Com o en el caso de los bienes, resultan vulnerables a un em peora-
m iento en los pases que com pran el trabajo (especialm ente cuando stos no son
num erosos) y tam bin a las nuevas restricciones sobre la venta de trabajo (res-
tricciones a la inm igracin). Se puede sealar, por ejem plo, el caso de Yem en,
cuyos ingresos por rem esas cayeron m ucho despus de la expulsin de m uchos
de sus obreros m igrantes desde Arabia Saud tras la guerra del G olfo.
- para m uchos y m uy variados pases, las rem esas son una fuente de divisas m s
im portante incluso que la ayuda o la inversin extranjera. En tanto que los pases
ricos no exportan capital y fondos para resolver los problem as de los pases
pobres, la m igracin se puede ver com o un esfuerzo de los habitantes de estos
ltim os, con o sin la participacin de sus gobiernos, de venir y recoger lo que no
se enva. La com paracin entre la ayuda, el capital privado y las rem esas es una
m anera im portante de desm itificar la cuestin del flujo de recursos al Tercer M un-
do. Existe una falacia am pliam ente difundida dentro de los pases ricos de que los
pobres viven en gran parte de su caridad. La verdad es que va m s dinero desde
los pases ricos hacia los pobres por iniciativa de los propios ciudadanos de los
ltim os (las rem esas de obreros m igrantes) que por iniciativa de todos los gobier-
nos y O N G de los pases ricos (la ayuda y la cooperacin).
- la Figura V.21 proporciona ejem plos m s detallados de pases donde las rem e-
sas son una parte indispensable de la supervivencia econm ica. En el caso de
Filipinas hay dos grficos, el prim er basado en las estim aciones del B anco M un-
dial norm alm ente utilizadas, y el segundo sobre estim aciones publicadas por la
revista Asian and Pacific Migration Journal, elaboradas por especialistas en la
propia regin. Si la segunda estim acin es correcta, indicara que la infravalo-
racin de las rem esas en las cifras norm alm ente encontradas es m uy grave.
Las rem esas constituyen generalm ente parte de una especie de acuerdo reali-
zado entre el m igrante y los dem s m iem bros de su fam ilia. Existe una espe-
ranza por parte de la fam ilia de que el m igrante ahorre la m xim a parte posi-
ble de su sueldo y lo enve o lleve a su regreso. El flujo de rem esas continua-
r entonces solam ente en funcin del grado en que se m antengan estos vncu-
los fam iliares. D e ah la existencia del m igrante de corto plazo, que m igra sola-
m ente para trabajar y no residir perm anentem ente en el pas de acogida. La
m igracin a los pases productores de petrleo desde pases del sur y sudeste
de A sia ha sido de este tipo y por eso ha originado, com o indican varios estu-
dios detallados, tasas de ahorro y rem isin m uy elevadas por parte de los
m igrantes. La proporcin de los sueldos rem itida asciende al 70% para B angla-
desh, entre el 40 y el 60% en los casos de Paquistn y Sri Lanka, el 90% para
Corea, y entre el 50 y el 70% para Filipinas (G unatilleke 1986).
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
135
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 135
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
136
rem esas com o % del producto interior bruto
0 5 10 15 20 25
Yem en
Albania
El Salvador
Egipto
Jam aica
Sri Lanka
Etiopa
M arruecos
San Vicente
M ali
Bangladesh
Com ores
N icaragua
Tnez
Portugal
Rep. D om inicana
Burkina Faso
G recia
Lbano
Paquistn
H onduras
G uatem ala
Belice
N epal
Siria
Turqua
rem esas en dlares por persona
Portugal
Jordania
G recia
Cabo Verde
Sam oa O ccidental
El Salvador
Jam aica
San Vicente
Chipre
Albania
Antigua y Barbuda
Egipto
Lbano
Seychelles
N ueva Zelanda
Tnez
M arruecos
Yem en
Espaa
Belice
Turqua
Rep. D om inicana
0 50 100 150 200 250 300 350 400
V.17 26 pases donde las remesas superan el 3%del PIB
V.18 22 pases donde las remesas superan los 50 dlares por persona
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 136
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
137
rem esas com o % de las exportaciones
Albania
El Salvador
Egipto
Etiopa
Bangladesh
M arruecos
Com ores
M ali
Paquistn
Sri Lanka
India
G recia
Jam aica
Rep. D om inicana
Portugal
Turqua
N igeria
N epal
H onduras
Tnez
Brasil
M xico
Senegal
0 20 40 60 80 100 120 140
rem esas com o m ltiplo de la ayuda al desarrollo
0 2 4 6 8 10 12
Turqua
Corea del Sur
M xico
Tnez
Brasil
Yem en
Chipre
Jam aica
M arruecos
El Salvador
India
Rep. D om inicana
N igeria
Antigua y Barbuda
O m n
Egipto
Jordania
Paquistn
Albania
Lbano
G uatem ala
Sri Lanka
Trinidad y Tobago
Siria
Argelia
V.20 23 pases donde las remesas son ms del 5%de las exportaciones
V.19 25 pases donde las remesas superan la ayuda al desarrollo
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 137
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
138
En cuanto a la m igracin con intencin o posibilidad de perm anencia en el pas
de acogida, se espera que las rem esas sern m enores dado que los enlaces fam i-
liares en el pas de origen son m s dbiles y que el m igrante tiene m s gastos
necesarios en el pas de acogida. Sin em bargo, la am enaza de la llegada de m iem -
bros de la fam ilia puede ser em pleada com o una form a de presin para m antener
las rem esas. En general se puede esperar que para cada m igrante habr una ten-
dencia decreciente de las rem esas con relacin al tiem po. Sin em bargo, m uchos
m igrantes m antienen pagos durante m uchsim os aos, en parte com o una pliza
de seguros que les perm itira un da volver a su pas si lo necesitaran. Esta dife-
rencia entre dos tipos de m igracin im plica que el flujo de rem esas depende en
el prim er caso del volum en total de la m igracin y en el segundo caso del balan-
ce entre m igrantes nuevos y m igrantes viejos.
Los ahorros que se convierten en rem esas se gastan de varias m aneras. Represen-
tan para el m igrante y su fam ilia una m anera de aum entar su consum o actual o
su riqueza, y as su consum o futuro. Los estudios detallados realizados sobre el
tem a concluyen que la m ayora de las fam ilias hacen las dos cosas. Aum entan su
consum o a veces durante un perodo bastante prolongado y tam bin adquieren
ahorros m onetarios u otros activos. El activo m s popular en la m ayora de las
com unidades es la tierra, lo que produce directa e indirectam ente m s renta futu-
ra para la fam ilia inversora (Arnold 1992; Athukorala 1992).
A sim ism o los m igrantes adquieren cualificaciones y experiencia a travs de la
m igracin, lo que tam bin puede influir en su situacin econm ica y en la de la
fam ilia a largo plazo. U nos estudios detallados de los resultados de la m igracin
en Asia concluyen con unanim idad que la gran m ayora de los m igrantes creen
que la m igracin ha sido para ellos una experiencia positiva que les ha benefi-
ciado, aunque m uchas veces reconocen que han pasado por circunstancias difci-
les (G unatilleke 1986). Esta evaluacin positiva por parte de los m igrantes es
im portante, dada la tendencia m uy generalizada a enfatizar el sufrim iento del
m igrante y a verlo com o vctim a.
Las rem esas son lo suficientem ente grandes com o para tener un efecto signifi-
cativo en la econom a m undial. En concreto han sido, junto con la acum ulacin
de deuda del Tercer M undo, una m anera de reciclaje de los petrodlares.
Representan un flujo m s directo hacia el Tercer M undo de lo que suponen los
crditos otorgados por los bancos en los aos 70. En contraste con la deuda,
este flujo no tiene luego un contraflujo; produce una transferencia continua
hacia el Tercer M undo.
Las cifras ya citadas sugieren que la m igracin puede tener un efecto im portante
sobre las econom as de los pases de origen por los ingresos y las divisas que pro-
ducen. Tal efecto, sin em bargo, depende de tres consideraciones:
- si, quedndose en su pas, los m igrantes hubieran producido ingresos o divisas
de otra form a, el valor aparente de su trabajo se reducira o incluso se elim inara.
- si las rem esas se gastaran en im portaciones, una parte o todo su beneficio en
trm inos de divisas se elim inara.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 138
- si las rem esas se gastaran en consum o y no en inversin, no habra crecim ien-
to, e incluso lo reducira si el consum o tuviera un efecto m uestra que aum entara
el consum o y redujera la inversin del resto de la renta nacional.
Estos tres puntos reflejan algunas crticas que a m enudo se hacen de los efectos
supuestam ente positivos de la m igracin y las rem esas. Es im portante enfatizar
que puede haber desventajas y que no existe una evidencia definitiva de que
hayan sido resultado de las rem esas en la prctica. D istintos estudios em pricos
producen distintas conclusiones. Es cierto que una parte de los ingresos de los
m igrantes se gastan en bienes de im portacin y sobre todo en bienes de consu-
m o duraderos. Pero m uchas veces estas com pras se realizan antes de volver al
pas y por eso no se sustraen del total de las rem esas realizadas. Esto es lgico
porque el precio de tales bienes suele ser m ucho m enor en el exterior. El aum en-
to del consum o del m igrante increm enta entonces la dem anda de productos loca-
les a travs de un efecto m ultiplicador. Sin em bargo, hay una tendencia a despre-
ciar las rem esas porque causan cam bios en la pauta del consum o hacia bienes
im portados (no solam ente los bienes duraderos, sino tam bin los alim entos) (Sera-
geldin et al. 1983, 107).
Tam bin es m uy com n relativizar sus efectos porque no se gastan en inversin
sino en consum o (Serageldin et al. 1983, 93). Casi siem pre se aade el adjetivo
lujosoa este consum o, lo que no es sino una gran hipocresa, dado que casi
todos los crticos poseen los bienes de lujoque suelen com prar los m igrantes.
Este desprecio parece ridculo, ya que se espera que la m ayor parte del ingreso
personal en un pas pobre (o rico), sea cual sea la fuente, se gaste en consum o.
N o parece pertinente criticar las rem esas por el hecho de no dirigirse a la inver-
sin cuando hay m uy pocas razones para suponer que debieran utilizarse de esa
m anera. N orm alm ente no se critica el que los salarios no se dediquen a inversio-
nes. Si es cierto que las rem esas tienen un fuerte efecto positivo en el producto
nacional bruto (K andil y M etw ally 1990, 166; Athukorala 1992; Stalker 1994, 122-
128), casi seguram ente tienen un efecto indirecto en el increm ento de la inversin.
Adem s, hay evidencia de que, a pesar de todo, tam bin a veces aum entan direc-
tam ente la inversin.
Los estudios detallados sobre el uso de las rem esas sugieren que tienden a ser
gastadas de varias m aneras. U na parte sustancial a m enudo se gasta en el pago de
deudas, otra en com prar bienes de consum o duraderos, a veces se dirige a m ejo-
rar la vivienda, y otra parte (norm alm ente m inoritaria) se invierte de form a pro-
ductiva y tiene por efecto el aum ento en la productividad de la fam ilia del m igran-
te (Seccom be y Findlay 1989). H ay casos en los que las rem esas han servido para
cam biar m odos de produccin agrcolas a travs de nuevas tecnologas (Stark
1992, 214). Y dado que los pases de origen son en gran parte pases con exceso
de oferta de m ano de obra de todo tipo, es dudoso que la m igracin origine pr-
didas de produccin en el pas por falta del trabajo de la poblacin m igrante, aun-
que se ha sugerido que este problem a ha existido en el caso de Paquistn (Fahim
K han 1986). Al contrario, parece que la m igracin a veces estim ula la productivi-
dad de la fam ilia a travs de la reorganizacin de las tareas productivas durante y
despus de la m igracin.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
139
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 139
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
140
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Albania
Cabo Verde
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Filipinas II
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
10
20
30
40
50
El Salvador
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
1
2
3
4
5
6
M xico
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
2
4
6
8
10
12
14
Jam aica
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Egipto
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Filipinas I
V.21 Las remesas como %del PIB, de las exportaciones y de las importaciones
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 140
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
141
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
2
4
6
8
10
12
Sri Lanka
Tnez
Sam oa
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
occidental
0
10
20
30
40
50
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
5
10
15
20
25
M arruecos
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
0
Tonga
5
10
15
20
25
30
35
40
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Turqua
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Yem en
0
10
20
30
40
50
60
Las rem esas com o % de
PIB
Exportaciones
Im portaciones
V.21 Las remesas como %del PIB, de las exportaciones y de las importaciones
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 141
Si bien se obtienen beneficios de la m igracin y de las rem esas, tam bin puede
haber problem as, especialm ente cuando la m igracin en m uy num erosa y con-
centrada en un lugar. En el caso de Yem en, se estim a que, de una poblacin de
9 m illones, 1,2 m illones son obreros m igrantes. Esto produce falta de fuerza de
trabajo cualificado para los servicios pblicos (m encionado en otra parte), aum en-
to de salarios en el pas, cam bio en la produccin agrcola a cultivos m enos inten-
sivos en m ano de obra, especficam ente m enos trigo y m s qat (un cultivo nar-
ctico de consum o com n). Tam bin se ha producido un aum ento m asivo en el
precio de la tierra. Y finalm ente surgieron m uchos problem as cuando gran parte
de los m igrantes fueron expulsados de Arabia Saud (Colton 1991), lo que se ve
en el grfico correspondiendo a Yem en en la Figura V.21. Este ltim o es el pro-
blem a de dependencia del ingreso basado en circunstancias que pueden cam biar
radicalm ente. N o es nicam ente la m igracin la que produce este problem a, sino
cualquier form a de relacin im portante con el resto del m undo: crditos banca-
rios, ayuda, com ercio e inversiones privadas, pueden variar de una m anera no
prevista y as causar m ucho dao econm ico.
Varias de las crticas m acroeconm icas a las rem esas se basan m uchas veces en una
alternativa im aginaria e ideal. N o cabe duda de que las rem esas pueden producir
problem as econm icos, pero lo im portante es estim ar si son m ejores que las alter-
nativas posibles. U n estudio econom trico hace una com paracin entre los efectos
de las rem esas y de las divisas ganadas a partir de las exportaciones. Concluye que
las rem esas causan inflacin y las exportaciones no. Y que las rem esas aum entan el
consum o total y reducen la inversin m ientras que los ingresos del com ercio tienden
a tener el efecto opuesto (Looney 1990, 32). La conclusin no es ni m uy fuerte ni
m uy convincente, pero, sea correcta o sea falsa, no hay posibilidad de discusin si
no existen oportunidades de obtener el m ism o ingreso a travs de la exportacin.
Es claro que una de las fuentes m s im portantes de las crticas del efecto de las
rem esas es que escapan al control de las autoridades econm icas pblicas (Loo-
ney 1990, 32). En realidad, esta crtica sera vlida solam ente si los m ism os fon-
dos controlados m s directam ente por el Estado fueran m ejor utilizados. Sobre eso
habr m uchas opiniones. Pero hay que observar que la razn por la que m uchas
rem esas se rem iten por canales no oficiales es que hay fuertes incentivos para
hacerlo en las prcticas y polticas del Estado (los im puestos, los tipos de cam bio,
la ineficacia y la corrupcin). A veces, por eso, la crtica es realm ente una crtica
no explcita de la poltica del Estado o del sistem a financiero oficial. Estas polti-
cas y prcticas explican por qu la m ayora de las rem esas se envan por va ofi-
cial en Paquistn (Fahim K han 1986, 141) y por va irregular en Filipinas (Arcinas
1986, 193). Varios gobiernos se han dado cuenta de ese problem a y han introdu-
cido regm enes financieros (tal com o el W age Earners Schem e en Bangladesh;
O sm ani 1986, 46) m s favorables a los m igrantes para alentar que se rem ita por
los canales oficiales.
A pesar de las m uchas crticas que se dirigen contra las rem esas desde el punto
de vista m acroeconm ico, parece que sus efectos son en general positivos, por lo
m enos en com paracin con las alternativas realistas. Algunos de los problem as
m s m encionados, com o la inflacin, pueden ser en gran parte resultado de otros
problem as. Sospecho que a veces es polticam ente cm odo aprovechar la envidia
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
142
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 142
que puede existir hacia los m igrantes para hacer recaer sobre ellos la culpa de
problem as econm icos que realm ente tienen otras causas.
En general, el tono poco sim ptico que se encuentra en m ucha de la literatura
sobre la relacin entre rem esas y desarrollo es otro ejem plo, entre m uchos otros
citados en este libro, de cm o el prejuicio general contra la m igracin se refleja
en un anlisis crtico de sus efectos. Es una cuestin interesante ver si las rem e-
sas contribuyen o no al desarrollo de un pas, pero es una problem tica inventa-
da por los acadm icos y los polticos. Al contrario que la ayuda al desarrollo, las
rem esas no son diseadas por sus originadores (los obreros y las obreras m igran-
tes) para desarrollar el pas. Son diseadas para resolver problem as individuales y
fam iliares de supervivencia econm ica. Y en m uchsim as instancias cum plen esta
funcin m uy bien. N orm alm ente no se aplican al trabajo nacional los m ism os cri-
terios que se aplican en la literatura sobre trabajo en el extranjero. N o se pregun-
ta si los sueldos del trabajo nacional se gastan de tal m anera que aceleren el desa-
rrollo del pas. En parte tam bin la aplicacin de criterios inapropiados para la
evaluacin de los efectos de las rem esas afecta a la propia definicin del desa-
rrollo, un tem a que tratar en el prxim o captulo.
Nacido en otra parte La migracin desde y dentro de los pases del Sur
143
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 143
145
VI. Migracin y desarrollo
El pensam iento sobre el desarrollo est en proceso de cam bio profundo durante
los ltim os aos. Tradicionalm ente, el debate sobre el desarrollo ha sido un
enfrentam iento entre dos perspectivas: una que cree que los pases en desarrollo
pueden recorrer la m ism a trayectoria hacia la industrializacin que siguieron los
pases desarrollados y en general opina que la m anera m s eficaz de hacer este
viaje es a travs de econom as capitalistas que participan plenam ente en la divi-
sin de trabajo en la econom a m undial, y otra que opina que este m ercado m un-
dial es una causa de polarizacin constante entre ricos y pobres, y que, por lo
tanto, los pases pobres deben buscar su propio cam ino hacia el desarrollo carac-
terizado por una desconexin del m ercado m undial capitalista y la bsqueda de
la independencia econm ica (Sutcliffe 1995a; Sutcliffe 1998c). La discrepancia
entre estas dos lneas, sin em bargo, es m ucho m ayor en cuanto a la naturaleza del
viaje que en cuanto al destino. G eneralm ente com parten la idea de que el creci-
m iento y la industrializacin es la colum na vertebral del desarrollo y que las
dem s m ejoras en la vida dependen de ello.
D urante las dos ltim as dcadas el debate sobre el desarrollo ha cam biado m ucho.
Las dos lneas ya m encionadas no han desaparecido, pero las reas fronterizas del
debate han sido m uy diferentes. Se ha cuestionado de varias m aneras el propio des-
tino del desarrollo. G eneralm ente se pueden detectar aqu dos lneas: una que se
concentra sobre la bsqueda de un destino que corresponda a las necesidades
hum anas, un desarrollo m s hum ano y m s deseable que los conceptos anteriores,
y otra que niega la sostenibilidad fsica del m odelo actual de desarrollo y aboga por
uno m ucho m enos destructor del m edio am biente. El prim ero de estos enfoques, el
desarrollo hum ano, en un sentido lim itado, destaca los logros de la salud y la edu-
cacin, y en un sentido m s am plio ve el desarrollo no solam ente en trm inos de
logros sociales y econm icos sino com o la em ancipacin del ser hum ano a travs
de la consecucin de libertades, oportunidades y derechos. El segundo nuevo enfo-
que, el desarrollo sostenible, en un sentido lim itado, enfatiza la restriccin de la con-
tam inacin y la conservacin de las m aterias prim as no reem plazables, y en un sen-
tido am plio ve el desarrollo com o una form a de com prom iso entre la hum anidad y
el resto de la naturaleza, com o un pacto igualitario entre las generaciones presen-
tes y futuras. En cierto sentido, entonces, el debate sobre el desarrollo se ha acer-
cado a uno m ucho m s antiguo sobre la naturaleza de la utopa: una destino para
la hum anidad que sea tanto deseable com o factible y sostenible.
H asta ahora la m igracin ha entrado m uy poco en estos nuevos enfoques. La
literatura sobre la m igracin y el desarrollo se ocupa en gran parte de la relacin
entre la m igracin y el desarrollo visto en el sentido tradicional com o crecim ien-
to econm ico. Sin em bargo, hay cada vez m s posicionam ientos que tom an com o
su preocupacin central las necesidades y los deseos del m igrante y la m anera en
que la m igracin satisface stos. En este sentido, por lo m enos im plcitam ente, se
sita dentro de la prim era de las nuevas perspectivas, la que se puede llam ar de
desarrollo hum ano.
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 145
Pero hay tam bin otro debate actual sobre la m igracin que no tiene que ver
directam ente con el desarrollo: la consideracin de la m igracin desde el punto
de vista de pases de destino que quieren reducir o elim inar la inm igracin desde
el Sur. Esto ha dado lugar a una literatura cada da m s am plia sobre si el desa-
rrollo acelera o desacelera la m igracin Sur-N orte. El inters por el desarrollo en
este caso es puram ente instrum ental: puede haber o no una m anera de reducir la
m igracin a travs del desarrollo? Pero los debates se interrelacionan. Por ejem -
plo, argum entos en contra de la m igracin (o porque representa una fuga de cere-
bros o porque las rem esas no contribuyen al desarrollo) son aprovechados expl-
cita e im plcitam ente para hacer respetable la idea de fuertes controles sobre la
inm igracin en el N orte. As el control de la inm igracin puede presentarse com o
una m edida en favor del desarrollo del Sur.
La m ism a obsesin por controlar la inm igracin ha producido una serie de argu-
m entos oportunistas e hipcritas sobre la m igracin. Por ejem plo, ha llevado a la
opinin cada vez m s oda de que los pases desarrollados deben defender los dere-
chos hum anos en los pases en vas de desarrollo para reducir el nm ero de situa-
ciones que provocan refugiados, as com o razonam ientos para orientar de nuevo
polticas de ayuda a pases en vas de desarrollo con vistas a detener la inm igracin.
En la penltim a eleccin parlam entaria en Francia, Le Pen, del partido fascista Fren-
te N acional, fue el candidato que m s defendi la ayuda a los pases en vas de
desarrollo, pero com o recom pensa para refrenar la em igracin hacia el N orte. En
ese sentido hay tam bin una tendencia en los pases del N orte a sobreenfatizar los
daos producidos por la fuga de cerebros com o un argum ento m s contra la inm i-
gracin, argum ento que parece preocupado por los problem as del Sur.
A pesar de la frecuencia de estos razonam ientos, no existe m s ortodoxia en la
cuestin de la m igracin en relacin con el desarrollo de la que existe en cual-
quier otra rea de debate que concierne a la em igracin. Podem os encontrar cua-
tro razonam ientos diferentes en la docum entacin: 1) la m igracin frena el desa-
rrollo, 2) el desarrollo frena la m igracin, 3) la m igracin fom enta el desarrollo, 4)
el desarrollo fom enta la m igracin. En la categora 1) se encuentran sobre todo los
razonam ientos de fuga de cerebrosoriginalm ente concebidos para pases euro-
peos, sobre todo G ran Bretaa en relacin con los EE.U U . y posteriorm ente apli-
cado a los pases en vas de desarrollo.
El argum ento es que los m igrantes suelen ser los m iem bros m s cualificados y
a veces m s vitales de la com unidad y, por lo tanto, la em igracin constituye una
hem orragia de talentos. A veces se habla de una fuga de cerebrosde los pa-
ses pobres hacia los ricos o de un nuevo pillaje del Tercer M undo(N air 1998).
Esto se ve com o una form a de transferencia de recursos perversa. Lo que un pas
pobre gasta en la educacin de una persona cualificada no contribuye al aum en-
to del beneficio directo de ese pas sino al del pas de destino.
Este argum ento ha sido tan generalm ente difundido que es im portante valorar-
lo cuidadosam ente. En prim er lugar, es correcto afirm ar que actualm ente la
m igracin de personas cualificadas de los pases pobres a los ricos es m uy
com n. La gran m ayora de los inm igrantes prim arios a todos los pases desa-
rrollados est com puesto por personas cualificadas, debido a las leyes sobre la
inm igracin que excluyen a las personas no cualificadas.
146
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 146
Esto quiere decir que existe un m ercado de trabajo m undial de dos niveles: el
nivel cualificado, para el que el m ercado es bastante libre y global; y el nivel
no cualificado, donde el m ercado es extrem adam ente restringido y casi exclu-
sivam ente nacional. Por tanto, los sueldos tienden a ser m s desiguales en los
pases subdesarrollados que en los desarrollados porque el sueldo de la m ano
de obra no cualificada es m uy bajo, m ientras que el de la m ano de obra m uy
cualificada tiende a ser casi igual, o incluso superior, que el sueldo en los pa-
ses desarrollados. En cuanto a su causa econm ica, la fuga de cerebrosse
produce cuando el pas pobre no paga sueldos sim ilares (o no ofrece las m is-
m as oportunidades) y da lugar a la fuga.
La existencia de esta salida de talentos se debe en parte a las polticas y con-
ceptos de desarrollo que operan en los pases subdesarrollados. El esfuerzo por
duplicar la estructura socioeconm ica y em plear una tecnologa idntica a la de
los pases desarrollados, base de buena parte de la poltica desarrollista, es la
causa de un sistem a de educacin que, por ejem plo, produce profesionales que
repiten exactam ente lo que hacen sus hom logos de los pases desarrollados.
Esto facilita la fuga de personas cualificadas al m ercado de trabajo interna-
cional. Tam bin se ha constatado que la fuga m uchas veces es una respuesta a
la falta de una poltica im aginativa de desarrollo en la que las personas con for-
m acin pueden em plear sus habilidades. A veces la fuga de cerebros puede ser
un sntom a de un m al m ucho m s bsico (O om m en 1990, 418).
N o ha sido fcil encontrar la justificacin a estos razonam ientos en vista del
extendido fracaso para em plear a personas cualificadas que no em igran. Com o
resultado ha habido una tendencia reciente a or un razonam iento de desbor-
dam iento de cerebrosque acusa a los fracasos del subdesarrollo de la em igra-
cin de personas cualificadas y no al contrario.
El concepto de la fuga de cerebros se basa norm alm ente en un concepto de
desarrollo nacional y no personal. Para ilustrar los extrem os de esta diferencia,
considerem os la posibilidad de que toda una sociedad m igre de un pas a otro
donde es la renta es m ayor y se dan m ejores condiciones. En este caso qu se
ha generado, desarrollo o subdesarrollo? Segn el criterio de los antiguos habi-
tantes del pas, se ha producido un desarrollo porque estn en m ejor situacin.
Segn el criterio nacional, significa la m s absoluta form a de subdesarrollo, por-
que se ha elim inado toda actividad econm ica en el pas.
En la prctica, esta problem tica no se presenta, evidentem ente, de esta form a
tan extrem a, sino que se da una com binacin de la m igracin y de sus benefi-
cios para algunos y el subdesarrollo para quienes no pueden m igrar. Pero si la
fuga de cerebros es un problem a im portante, sera porque la m igracin de algu-
nos produce m s subdesarrollo para los dem s. O sea, que la sociedad pierde
algo m s que sim plem ente el producto del m igrante; sobre todo pierde una
contribucin m s am plia al desarrollo del pas. D ado que esta contribucin (las
econom as externas) resulta m uy difcil de m edir, es casi im posible com probar
una relacin causal, aunque es plausible pensar que hubo una relacin entre la
m igracin y el subdesarrollo de Irlanda por ejem plo en el siglo X IX . En el caso
reciente de Yem en, que durante los aos 80 perdi m uchos de sus m uy esca-
147
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 147
sos obreros cualificados a favor de Arabia Saud, la presencia de la oportunidad
de m igrar actu com o un fuerte desaliento para la adquisicin de cualificaciones.
Algunos servicios pblicos se han m antenido solam ente m ediante la im portacin
de obreros cualificados de otros sitios. La fuga de cerebros de Yem en ha provo-
cado de esta m anera una fuga secundaria de otros pases. En el caso de personal
m uy cualificado, las fuentes fueron Europa y Estados U nidos (Findlay 1991).
Se han realizado varios clculos de las prdidas para los pases pobres com o resul-
tado de la fuga de cerebros. Lo que norm alm ente se tiene en cuenta es el coste
de la educacin que no va a com pensarse con el producto y las econom as exter-
nas del m igrante (M undende 1989). Por ejem plo, se calcul en el ao 1985 que
las prdidas de India haban llegado a 5.000 m illones de dlares, y en Colom bia
hasta el ao 1987 la prdida lleg a 617 m illones de dlares (Appleyard 1989). Sin
em bargo, no se tuvieron en cuenta los ingresos de los m ism os m igrantes ni las
rem esas a su pas de origen. Este m todo de clculo supone que el desarrollo es
algo que pasa a una nacin definida geogrficam ente, independientem ente de sus
com ponentes hum anos.
Aunque la fuga de cerebros puede representar una prdida, es un error pensar
que la sim ple presencia de personas altam ente cualificadas provocar autom tica-
m ente el desarrollo. Puede ser que la m igracin no sea la que causa el subdesa-
rrollo, sino que algo m s bsico cause los dos fenm enos. N o cabe duda de que
la fuga de cerebros existe. Sin em bargo, lo que es difcil saber es si realm ente tie-
ne efectos negativos sobre la situacin de los no m igrantes en la sociedad.
Tam bin la diferencia entre obreros cualificados y no cualificados es, a veces, dif-
cil de definir. Sin em bargo, es m uy im portante para explicar el significado de la
em igracin. Existen, com o ya se ha m encionado, dos m ercados internacionales de
trabajo: uno para personas de cierta cualificacin (com o m dicos, ingenieros,
pilotos, etc.) que est relativam ente liberalizado y abierto, y otro para personas no
cualificadas que, en general, es m uy restringido desde el punto de vista legal.
Estados U nidos, Canad, Australia y los pases de Europa occidental tienen ahora
polticas de adm isin de inm igrantes que distinguen rigurosam ente entre estos dos
grupos. Adm iten com o inm igrantes laborales solam ente a gente altam ente cualifi-
cada; de hecho, m uchas veces los buscan activam ente. Los pases que en la
actualidad adm iten legalm ente a obreros no cualificados com o inm igrantes son
bastante lim itados. Los pases del G olfo todava lo hacen, pero solam ente para
estancias cortas y sus necesidades tam bin com ienzan a priorizar a los obreros
m s cualificados. D entro del Tercer M undo hay algunos pases con escasez de
m ano de obra que por lo m enos hasta la crisis de 1997 im portaban obreros no
cualificados, com o M alasia, Singapur y H ong K ong.
H ay casos en los que la prdida de cerebrosno ha afectado aparentem ente a
la econom a; y, por el contrario, hay otros en los que la em igracin de m ano
de obra no cualificada puede haber afectado negativam ente, reduciendo la pro-
duccin agrcola y distorsionando la estructura salarial del pas (com o, sealan
algunos, ha pasado en Yem en (Colton 1991). Por eso es posible que la dife-
rencia entre la em igracin de personas cualificadas (que convencionalm ente se
supone que daa la econom a del pas de origen) y la de obreros no cualifica-
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
148
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 148
dos (que generalm ente se considera no nociva) no es tan clara desde el punto
de vista del desarrollo com o norm alm ente se plantea.
El razonam iento 2), que el desarrollo frena la inm igracin, es la esperanza
im plcita de m uchos que esperan detener la inm igracin m ediante la m ejora de
perspectivas para los inm igrantes potenciales en sus propios pases. El razona-
m iento de que un m ayor desarrollo en el pas de origen de los inm igrantes
aum entar el nm ero de trabajos y reducir la inm igracin es casi tan obvio
com o el razonam iento de que un m ayor nm ero de inm igrantes en los pases
de destino afectar al trabajo de m anera negativa. Y esto parece igualm ente dif-
cil de justificar con hechos.
Esta hiptesis plantea que existe una relacin negativa entre el desarrollo y la m igra-
cin. La lgica es m uy sencilla y m uy generalm ente com partida: se supone que los
m igrantes m igran en busca de ingresos y trabajo porque no los tienen en su propio
pas. As, la pobreza y la ausencia de desarrollo aum entan los m otivos para m igrar.
Al contrario, un m ayor desarrollo con m ayor creacin de em pleo creara trabajos en
el pas de origen y eso reducira los m otivos para m igrar.
A partir de este tipo de argum ento se suele concluir en la actualidad que la solu-
cin al problem ade la m igracin (o sea, la m anera de reducirla) es acelerar el
desarrollo en los pases de origen de los m igrantes, a veces a travs del aum ento
de la ayuda al desarrollo a estos pases. Este argum ento se oye cada vez con
m ayor frecuencia en los pases industrializados tanto desde la derecha (donde es
un argum ento en contra de la inm igracin) com o desde la izquierda (donde es un
argum ento en favor de la ayuda o para la condonacin de la deuda).
Pero este argum ento est m uy lejos de la verdad. Existe m uy poca correlacin
entre el nivel de desarrollo de un pas y su m igracin. Y dentro de un pas de
m igracin no se da en general la esperada correlacin entre el nivel de m igracin
y el nivel de ingresos. D e hecho, a veces la relacin parece en parte exactam en-
te la opuesta: la ltim a oleada de m igracin ha venido de m anera m uy significa-
tiva de pases que gozan de un desarrollo relativam ente elevado, com o Corea del
Sur, Taiw n o H ong K ong (hasta la crisis de 1997 los grandes xitos del desarro-
llo contem porneo). Y, dentro de los pases de m igracin, pocas veces son los
m uy pobres los m igrantes.
Estos hechos nos hacen ir a la bsqueda de otros m otivos distintos a los que plan-
tea este argum ento econom icista excesivam ente sim ple. Es evidente que hay
m uchos m s m otivos para m igrar adem s de la pobreza. En prim er lugar, est el
conocim iento de las posibilidades. Esto no tiene que ver con la pobreza de un
pas, sino m s bien con los contactos con los contratadores o con com patriotas
que ya han em igrado. Esto ltim o quiere decir que hay una tendencia a que la
nacionalidad de los m igrantes sea reflejo de las com unidades ya establecidas en
los pases de inm igracin, aunque de vez en cuando se produzcan asentam ientos
de com unidades de nuevas nacionalidades. Este hecho explica en parte por qu
la m ayora de los pases excepcionalm ente pobres del frica subsahariana han
quedado excluidos de los flujos m igratorios de los aos recientes.
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
149
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 149
Las polticas de m igracin en los pases de acogida tam bin tienden a excluir a
los m uy pobres com o m igrantes legales, dado que dan preferencia en las m igra-
ciones prim arias a las personas altam ente cualificadas.
Adem s la m igracin puede ser un proceso costoso, por los gastos del viaje, del
establecim iento en el nuevo pas y, en el caso de la m igracin ilegal, por el cos-
te de los docum entos falsos, etc. Este hecho tiende a excluir de los m igrantes a
los m uy pobres o a la gente de pases m uy alejados de los centros de m igracin.
Estas razones sugieren que no tiene por qu darse una relacin m uy clara entre
la pobreza o un bajo nivel o tasa de desarrollo y la m igracin. Incluso se ha
sugerido que existe justam ente la relacin contraria: o sea, que el desarrollo
alienta la m igracin (ver m s abajo).
El razonam iento 3), que la inm igracin fom enta el desarrollo, tiene varios ele-
m entos y ha sido apoyado por un nm ero cada vez m ayor de estudios em pri-
cos que enfatizan los efectos positivos de los m igrantes retornados, los efectos
positivos de la ausencia de los m igrantes en las oportunidades para el resto de
los m iem bros de su fam ilia y los efectos positivos de los envos de rem esas de
los m igrantes. D urante los ltim os 20 aos, la cantidad total del dinero enviado
a los pases en vas de desarrollo (teniendo en cuenta aspectos de las estadsti-
cas subestim ados y sobrestim ados) ha sido casi con toda seguridad superior al
volum en de la ayuda al desarrollo, infinitam ente m ayor que el volum en de
ayuda que beneficia al crecim iento o al bienestar, y m ayor que la inversin
extranjera privada (ver captulo V, seccin 7).
Parece claro a travs de m uchos ejem plos de la m igracin de los ltim os aos,
especialm ente de la m igracin de corto plazo, que sta contribuye al desarrollo:
m ejora los ingresos de los m igrantes, aum enta su experiencia, increm enta las
inversiones en su pas de origen y ayuda a la m acroeconom a a travs de las rem e-
sas. Segn algunos estudios, una gran m ayora de ex-m igrantes entrevistados sobre
sus experiencias las valoran positivam ente (G unatilleke 1991). Eso no quiere decir
que haya sido el m todo m s deseable para fom entar el desarrollo. Tiene algunos
efectos que distorsionan la distribucin de la renta y la direccin de los gastos. Sin
em bargo, su efecto neto casi seguram ente ha servido para aliviar un poco la
pobreza, dando acceso a los habitantes de un pas pobre a oportunidades econ-
m icas m s am plias.
Parece seguro que la m igracin ha generado una tendencia de redistribucin de la
renta m undial hacia los pases pobres. Pero lo ha hecho de una m anera m uy lim ita-
da (dem asiado lim itada para com pensar los dem s factores que aum entan la desi-
gualdad m undial), y con poca justicia en la distribucin de los beneficios entre pa-
ses. U na m ayor libertad de m igracin producira m ayores beneficios econm icos,
aunque a veces con elevados costes sociales para los m igrantes. Com o form a de
desarrollo, la m igracin tam bin m anifiesta el problem a de la inseguridad. Varios pa-
ses sufren actualm ente m s por la reduccin de la m igracin que lo que se benefi-
ciaron cuando tuvieron oportunidad. Sin em bargo, la m igracin com o fuente de
ingresos no parece ser m s insegura que las dem s fuentes (exportaciones, crditos,
capital privado, ayuda) y adem s ha sido un m ejor m ecanism o de redistribucin.
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
150
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 150
Com o ya se ha m encionado, se est desarrollando un consenso alrededor de la
idea de que el desarrollo no frenar la m igracin sino que incluso puede aum en-
tarla (razonam iento 4). D e hecho, parece estar surgiendo un consenso lim itado en
crculos oficiales sobre que el efecto a corto y a m edio plazo del desarrollo supo-
ne lo contrario: que m ediante el aum ento de contactos con la econom a interna-
cional y el aum ento de ingresos, el desarrollo acelera la em igracin porque las
personas tienen m s dinero para financiarla y m s inform acin y contactos con
potenciales pases de destino (por ejem plo N aciones U nidas Fondo de Poblacin
1993). Se est alim entando una reaccin poltica en contra de la ayuda y hacia
polticas anti-inm igratorias an m s restrictivas en los pases desarrollados. As que
el debate sobre desarrollo e inm igracin est alim entando cada vez m s el deba-
te sobre el control de la inm igracin.
Q ue el desarrollo estim ula la em igracin era el argum ento de una com isin espe-
cial establecida por el Congreso de Estados U nidos en el ao 1986, cuando hubo
una oleada de preocupacin por el problem ade la m igracin (sobre todo ile-
gal) desde pases pobres. El argum ento del inform e de esta com isin es que el
desarrollo es un proceso que rom pe las vidas tradicionales y por eso tiende a pro-
ducir nuevas m aneras de buscarse la vida y nuevas perspectivas de m uchos tipos
dentro de la poblacin, lo que producira, entre otras cosas, m s m igracin tanto
hacia la ciudad com o hacia el exterior.
La com isin concluye que hay una diferencia m uy im portante entre los efectos del
desarrollo a corto y a largo plazo. Si, com o resultado final, el desarrollo de un pas
reduce la m igracin, su efecto a corto plazo es aum entar la m ism a (Teitelbaum
1991 y U S Com m ission for the Study of International M igration and Cooperative
Econom ic D evelopm ent 1990). O tros han concluido paralelam ente, en palabras de
G eorges Tapinos, que las polticas de cooperacin, aunque sean im portantes,
durante un perodo de transicin (que puede tener una duracin probablem ente
de algunas dcadas) tendrn por efecto un aum ento y no una reduccin de la
m ovilidad internacional de la m ano de obra(Tapinos 1991). O tros autores han
sugerido que la extensin de la educacin, el cam bio del papel de la m ujer, los
m ovim ientos cam po-ciudad, o sea, m uchos de los sntom as del desarrollo, pueden
alentar de una m anera todava no m uy clara la m igracin internacional (ver por
ejem plo Baln 1991).
A veces se aade a este argum ento la observacin de que si el desarrollo coinci-
de con un increm ento de las relaciones com erciales y de la inversin entre el pas
y un pas desarrollado, esos contactos tienden a aum entar la m igracin hacia ese
pas desarrollado porque hay un m ayor conocim iento de las posibilidades que en
l pueden darse bien sea por contactos personales o por institucionales.
Las transferencias de personal dentro de las com paas m ultinacionales se han
convertido en un m ecanism o im portante de m igracin de personal altam ente cua-
lificado (Findlay 1991). Tam bin un estudio ha concluido que la inversin extran-
jera crea un vnculo cultural-ideolgicoque occidentaliza el pas subdesarrolla-
do y abre as espectativas de em igracin (Sassen 1988).
El problem a con los argum entos de la com isin estadounidense anteriorm ente
citada es que, hasta cierto punto, no son sino una m era negativa del argum ento
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
151
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 151
anterior. Pero tam poco existe una relacin contraria clara: o sea, que m s desa-
rrollo o m s riqueza produce m s m igracin. Entre los pases de origen de la
m igracin m s im portantes los hay de todo tipo: relativam ente ricos y m uy pobres;
con altas y bajas tasas de desarrollo. La com isin generaliza con dem asiada facili-
dad una relacin que es m ucho m s com pleja y m enos econom icista (postulando
una relacin invariable y sencilla entre los hechos econm icos y el com porta-
m iento hum ano).
En estos argum entos aparentem ente contradictorios se ve m ucha influencia de los
tradicionales conceptos de desarrollo com o crecim iento e industrializacin
nacionales y algo de conceptos m s parecidos al desarrollo. Q uizs se observa una
ligera tendencia a abandonar viejos conceptos m uy desfavorables a la m igracin
en favor de un enfoque que no cuestiona que la m igracin va ha perdurar y lo
exam ina m s desde el punto de vista de los m igrantes. N inguno de los argum en-
tos que relacionan la m igracin y el desarrollo es aceptable en su totalidad. Todos
pintan una parte de la realidad y para todas las generalizaciones hay m uchas
excepciones. O sea, ninguno de los principales enfoques sobre el desarrollo ha
podido incorporar satisfactoriam ente la cuestin de las m igraciones.
H asta ahora la otra nueva perspectiva sobre el desarrollo tam poco ha hecho una
contribucin im portante sobre la cuestin de la m igracin. Pero las preocupacio-
nes sobre la sostenibilidad han llevado a varios com entaristas a considerar, gene-
ralm ente en sentido negativo, la m igracin. Esto deriva en parte de una opinin
am pliam ente com partida en el debate m edioam bientalista de que la sostenibilidad
necesita com unidades hum anas estables, y para m uchos no dem asiado urbaniza-
das. La asociacin de la m igracin con la inestabilidad y la urbanizacin suscita
tem ores. Pero otro grupo dentro del pensam iento ecologista va m ucho m s all y
condena la m igracin internacional com o una am enaza a la sostenibilidad. D icen
stos que la inm igracin del Sur deteriora las relaciones poblacin/m edio am bien-
te en los pases de destino; y al m ism o tiem po actan com o una vlvula de esca-
pe en los pases del Sur que les perm ite no hacer frente a sus propios problem as
dem ogrficos sino exportarlos al N orte. Esta posicin neom althusiana ha sido uti-
lizada por algunos escritores y m ovim ientos ecologistas para apoyar controles m s
estrictos contra la inm igracin en el N orte (H ardin 1993).
Si se han aclarado un poco las cuestiones debatidas en el rea de la interrelacin
entre m igracin y desarrollo, no es posible decir que se haya avanzado m ucho en
su resolucin. En el siguiente y ltim o captulo intento aadir algo adicional al
debate, explorando los vnculos entre la m igracin y la equidad, que debe ser un
elem ento central en cualquier concepto de desarrollo que ponga su nfasis en las
necesidades hum anas y en su satisfaccin.
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
152
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 152
153
VII. Migracin y equidad
El da que lees esto, decenas de m iles de personas intentarn cruzar una frontera
internacional entre el Sur y el N orte; entre ellos m iles sern aprehendidos y expul-
sados; los que tuvieron xito en el pasado rem itirn a sus fam ilias por lo m enos
100 m illones de dlares, varios polticos pronunciarn discursos echando la culpa
de m uchos m ales sobre los inm igrantes, otras personas quizs les escucharn, y
por lo m enos dos personas que intentan cruzar una frontera entre el Sur y el N or-
te m orirn. La m igracin es una fuente im portante de esperanzas cum plidas y
esperanzas cruelm ente frustradas. Y se est convirtiendo en una de las cuestiones
m s conflictivas de la poltica en los pases desarrollados, casi universalm ente la
cuestin que utilizan los partidos de la extrem a derecha com o su punto de
referencia. Es extrao que una cuestin tan im portante en las vidas de los indivi-
duos y de las naciones no haya generado un conjunto de ideas generalm ente com -
partidas que pueda orientarnos sobre ella. Pero la m igracin produce de hecho
m ucha confusin tanto norm ativa com o em prica. H ay pocas proposiciones sobre
la m igracin y sobre cul debe ser su papel en la vida hum ana que susciten apro-
bacin universal. En eso radica su fuerza com o cuestin poltica en m anos de la
derecha extrem a. sta tiene un argum ento claro y radical sobre la m igracin, pero,
al no haber principios com partidos en el resto de la sociedad, no hay una res-
puesta contundente.
En un m bito terico, casi todo el m undo acepta los principios contenidos en la
D eclaracin U niversal de D erechos H um anos. Esta D eclaracin, sin em bargo, m an-
tiene un silencio casi total sobre la cuestin de la m igracin internacional. Sobre
el m ovim iento y la m igracin en general, la D eclaracin contiene el derecho de
ciudadana de algn pas, de libertad de m ovim iento en el territorio nacional del
pas de ciudadana, y de libertad de salir librem ente de ese pas. Adem s hay un
derecho de asilo en otro pas en caso de estar en peligro de persecucin o m uer-
te en el pas de ciudadana. Pero no hay ni una palabra sobre la entrada en otros
pases cuando no se trata de persecucin poltica. Existe el derecho a salir, pero
no a entrar. Este silencio equivale al derecho de cada pas a regular la entrada de
extranjeros com o le parece conveniente. O sea, en el m undo actual la inm igracin
es una cuestin sobre la que no existe ninguna gua ideolgica com partida. Salvo
sobre la cuestin del asilo, ninguna poltica de inm igracin puede violar derechos
hum anos reconocidos.
Basndose en la experiencia de otros derechos hum anos reconocidos, no es posi-
ble decir que la existencia del derecho al libre m ovim iento resolvera todos los
problem as de los m igrantes, pero parece evidente que su inexistencia es un fac-
tor que perm ite el hecho de que una persona pierda tantos derechos y tanta pro-
teccin al acercarse a una frontera internacional.
Los debates filosficos sobre los derechos casi siem pre tienen lugar en un m bi-
to nacional. Casi todos los derechos reconocidos en la D eclaracin U niversal y
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 153
en otros docum entos sim ilares plantean derechos que se aplican al m undo ente-
ro, pero que son sim plem ente los derechos nacionales generalizados (libertades
civiles, polticas, jurdicas, etc.). Se aplican a un m undo que es una sum a de
pases individuales. Pero el derecho relacionado con la m igracin exige otro
concepto de derecho: uno que se aplique al m undo visto com o una sola uni-
dad y no com o la sum a de sus partes.
Sin em bargo, si se aplicara a la m igracin el m ism o principio que se aplica a otros
derechos (generalizar al m undo entero lo que es reconocido en el contexto
nacional), habra que plantear el derecho de libre m ovim iento entre pases, pues-
to que el libre m ovim iento dentro de cada pas es reconocido com o derecho
hum ano. M uy pocos filsofos estn preparados para hacer esto. Com o en el caso
de los econom istas que creen religiosam ente en el libre m ercado salvo en el caso
de la m igracin, los filsofos estn a favor de la libertad de m ovim iento salvo en
el caso de que se crucen fronteras nacionales. Algunos de ellos han intentado jus-
tificar la diferencia entre un espacio nacional y el internacional. Por ejem plo, se
oye frecuentem ente la analoga de la casa: no debe existir un derecho que nos
obligue com partir nuestra casa con una persona ajena no aceptable para nosotros.
Pero esto es un argum ento inapropiado o por lo m enos inconsistente. N o se oye
el argum ento de que los habitantes de una ciudad tienen derecho a excluir la
inm igracin de habitantes de otra ciudad. Eso ira en contra de la D eclaracin U ni-
versal de D erechos H um anos. Parece im posible que un argum ento (que justifica
la restriccin del m ovim iento de personas) pueda ser vlido en el m bito dom s-
tico e internacional pero no en el nacional.
Es im posible negar, en m i opinin, que la lgica del pensam iento sobre los
derechos hum anos, que ahora entra com o punto de referencia en tantos deba-
tes, exige que el derecho al libre m ovim iento se extienda a todo el planeta.
D ebe existir un derecho reconocido de libre m ovim iento entre pases salvo en
los casos en que esto produzca una clara y com probable violacin de los dere-
chos hum anos de otros.
La aceptacin de tal derecho facilitara m ucho la tarea de definir el papel que
debe tener la m igracin en el m undo. Pero la aceptacin de un derecho es sola-
m ente una parte para la construccin de una visin del papel futuro de la
m igracin y de unas polticas prcticas que puedan ser la base de progreso
hacia esa visin.
A un a riesgo de parecer sim plista, m e gustara m antener que ser progresista es
creer en el progreso. Pero para reconocer el progreso debem os tener alguna
idea del objetivo. En otras palabras, necesitam os definir utopas com o una par-
te necesaria para designar prcticas polticas para hoy.
Cul sera la utopa aplicada a la cuestin de la m igracin? M antengo que sera
1) reducir al m nim o posible la obligacin de trasladarse del propio lugar de
residencia para sobrevivir y prosperar y 2) el derecho a la libertad com pleta
global de m ovim iento y de residencia. En otras palabras, en m i utopa todo el
m undo tendra derecho a la m igracin voluntaria. Esto no es m s que la exten-
sin de derechos que se dan por supuestos dentro de las fronteras de los Esta-
Nacido en otra parte Migracin y desarrollo
154
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 154
dos nacionales. El desacuerdo sobre estos constituyentes de la utopa m e pare-
ce un desacuerdo fundam ental en los valores polticos. El desacuerdo sobre si
en un m undo con m ucha m s libertad de m ovim iento habra m ucha o poca
m igracin es un sim ple desacuerdo de prediccin, im posible de establecer y sin
gran im portancia. Los desacuerdos sobre qu defender y sobre qu com batir (o
incluso hacer) antes de alcanzar la utopa son los difciles y cam biarn con fre-
cuencia segn cam bian las circunstancias polticas.
U n punto de vista progresista sobre la inm igracin, en m i opinin, no debera
partir en absoluto de las consecuencias econm icas sino de los derechos y
libertades. U n m ovim iento de personas m s libre, e idealm ente libre por com -
pleto, es deseable en s m ism o porque representara una expansin inm ensa de
la libertad de las personas de estar, vivir y trabajar donde ellas elijan. La m igra-
cin puede ser una form a de que los seres hum anos am plen su experiencia y
vivan vidas plenas. Y el libre m ovim iento de las personas internacionalm ente
debera ser visto com o un im portante elem ento en los derechos hum anos indi-
viduales tal y com o lo es en el m bito nacional. En este sentido deberam os
em pezar a discutir esta cuestin viendo lo que ha sido la m igracin en el pasa-
do y en qu podra convertirse en el futuro: verla no com o la continuacin de
la historia del com ercio de esclavos, sino com o algo que puede ser la expre-
sin de una m ayor libertad de eleccin.
En vista de esto, estoy slo en parte de acuerdo con aquellos que sostienen que
la inm igracin debera ser considerada com o parte de la cuestin general de la
globalizacin y que nuestra posicin sobre la inm igracin debera nacer de una
actitud coherente hacia la globalizacin en conjunto. En m uchos de sus aspec-
tos no es una cuestin aparte; pero s lo es de una m anera central, porque afec-
ta directam ente a los derechos hum anos, lo cual no es cierto en el caso del
m ovim iento de m ercanca y de capital.
A s que, aunque generalm ente tengo una visin positiva tanto de la globaliza-
cin com o de una inm igracin m s libre, pienso que sera lgico, incluso para
aquellos que tienen una visin m s negativa de la globalizacin, m antener una
visin positiva de una inm igracin m s libre.
En cualquier caso, ni la globalizacin ni la poltica de m igracin son un juego
de sum a cero entre capital y trabajo. M ientras que algunos aspectos de la glo-
balizacin actualm ente existente son partidarios del capital, o de algunas sec-
ciones de ste, algn ideal de la globalizacin en s m ism a podra ser abrazado
por los progresistas com o lo hicieron los progresistas en el siglo XIX. La globali-
zacin plantea nuevas tareas para encontrar m aneras en que los derechos y las
ganancias puedan defenderse en un contexto m s global y en las que las injusticias
del proceso puedan corregirse. U no de los beneficios del m ovim iento m s libre
de trabajo en este contexto es que, en principio, puede facilitar un trabajo m s
integrado internacionalm ente y un m ovim iento progresivo.
A pesar de los horrores de la historia reciente, especialm ente la europea y la
africana, trabajo con la hiptesis com pletam ente incom probable de que hay
m s esperanza de paz y de progreso social en un m undo m estizo. Pienso que
155
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 155
esta utopa no es slo una esperanza piadosa, sino que sugiere varias reglas cla-
ras de la poltica de m igracin progresista:
- Prim era, clara oposicin a la tendencia general restrictiva de la poltica de
inm igracin gubernam ental en los pases de destino m s desarrollados: debe-
ram os estar a favor de facilitar la inm igracin y no de dificultarla.
- Segunda, evitar la peligrosa prctica de hacer un uso oportunista del cli-
m a de anti-inm igracin para defender otros objetivos progresistas. N o es tan
raro com o debera serlo or razonam ientos que defienden ayudar m s al
desarrollo o apoyar m s los derechos hum anos en los pases en vas de
desarrollo sobre la base de que esas polticas reduciran la inm igracin
(Straubhaar y Fischer 1994). Esto equivale a ser m oralm ente cm plice con
los sentim ientos de anti-inm igracin.
- Tercera, hay que reconocer que, aparte de la cuestin de la cantidad glo-
bal de inm igrantes, hay un enorm e catlogo de abusos de los derechos
hum anos y de la dignidad en torno a las polticas y prcticas de inm igracin.
Las injusticias se concentran com o buitres alrededor de las fronteras. Casi
todos los m otivos por los que los seres hum anos sufren injusticias y discri-
m inacin son usados com o fundam entos para una discrim inacin especial en
relacin con los derechos de la inm igracin. As, las m ujeres generalm ente
m igran en condiciones diferentes a los hom bres: es m s difcil para ellas ser
m igrantes independientes y las leyes de m igracin suelen aum entar su posi-
cin dependiente en relacin con los hom bres de sus fam ilias. A m enudo las
m ujeres que se separan de sus m aridos pierden sus derechos de residencia.
Los gays y las lesbianas tam bin sufren discrim inacin en la ley de inm igra-
cin. U n buen nm ero de pases, incluidos los Estados U nidos, restringe la
inm igracin segn la inclinacin sexual. Los discapacitados tienen m enos
derecho a la inm igracin porque son vistos com o cargas potenciales para los
servicios sociales. La enferm edad tam bin es utilizada por m uchos pases
com o excusa para negar los derechos a la inm igracin, incluso cuando no
afecta a la salud pblica. El SID A es particularm ente im portante aqu. M uch-
sim os pases, incluyendo los Estados U nidos, discrim inan a las personas con
VIH positivo y a las personas con SID A. Espaa ha em pezado a insistir en
realizar un test VIH a todos los refugiados y expulsa inm ediatam ente a cual-
quiera que d positivo. La discrim inacin m s com n en las polticas de
inm igracin se ha basado en la raza. Aqu debera sealarse que durante las
dos ltim as dcadas la poltica de inm igracin en los Estados U nidos se ha
hecho m enos racista estructuralm ente (tras el final de las cuotas anteriores a
1965), m ientras que la poltica de em igracin europea se ha hecho cada vez
m s racista estructuralm ente. A s que una parte de la poltica progresista
sobre inm igracin debera ser la oposicin a todos estos y a otros ejem plos
de discrim inacin social y de injusticia en la poltica de inm igracin.
- Cuarta, la situacin m undial produce cada vez un m ayor nm ero de m igran-
tes internacionales forzosos que se ven obligados a convertirse en refugiados.
La carga de acoger a estos refugiados, soportada ahora principalm ente por los
pases pobres, debe com partirse con m s equidad.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
156
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 156
- Q uinta, incluso cuando los inm igrantes son legales, casi nunca disfrutan de
los m ism os derechos dem ocrticos en sus pases de destino que los nativos y
ciudadanos. U na poltica progresista debera tam bin luchar para acabar con
esta discrim inacin apoyando la fcil adquisicin de todos los derechos por los
no-ciudadanoslo que puede ser visto com o el desarrollo de una form a de
ciudadana m s transnacionaly la liberalizacin de los procedim ientos de
naturalizacin (Baubck 1994).
En un libro reciente, Rainer B aubck ha sostenido de m anera contundente que
el concepto de ciudadana necesita expandirse m s all de las fronteras de un
Estado nacional, en parte debido a la existencia de fuerzas sociales m uy glo-
balizadoras que convierten al Estado nacional en an m s insuficiente com o
m bito para garantizar los derechos: en las sociedades cada vez m s m viles
de los tiem pos m odernos, la ciudadana debe ser transnacionalidada para con-
servar su significado com o m iem bro igual en polticas territoriales. B aubck
crea el razonam iento m s sostenido y riguroso que he visto para la existencia
del derecho a una libertad com pleta de m ovim iento internacional. Esto propor-
ciona una crtica filosfica devastadora de la ley y de la prctica existente en
relacin con la m igracin. Sin em bargo, no llega hasta el punto de defender las
fronteras abiertas com o una eleccin poltica inm ediata; la considera m s com o
la nica utopa consecuente con la dem ocracia liberal y usa el progreso hacia
sta com o el criterio principal por el que elegir y juzgar la poltica de inm igra-
cin. Su aceptacin de que la dem ocracia liberal puede requerir alguna lim ita-
cin de ingreso o de calidad de socio, y sus lim itaciones im plicadas, parecen
ser m s generosas que las sugeridas por otros filsofos que han abordado la
cuestin de m anera explcita, com o W alzer, A rendt o H eller. Sin em bargo, inclu-
so sus argum entos apuntaran a una apertura radical de las fronteras en rela-
cin con el rgim en actual. Esta utopa rechaza de form a explcita la idea de
un Estado nacional nico, lo que representara un peligro de totalitarism o, en
favor de un proceso gradual de ciudadana internacionalizadora. En un deba-
te en el que los derechos hum anos son vistos en trm inos de su posible con-
tribucin para reducir la inm igracin, el estim ulante libro de Rainer B aubck
sobre los derechos a la ciudadana y a la libertad de m ovim iento com o un prin-
cipio es m uy necesario.
En la actualidad, esta cuestin es el centro de un debate poltico acerca de la inm i-
gracin en los Estados U nidos. Los inm igrantes indocum entados en particular
necesitan ser capaces de adquirir derechos seguros, ya que su condicin no es
slo peligrosa en extrem o para ellos sino que tam bin debilita el poder de nego-
ciacin de la clase obrera y m antiene una clase de trabajadores especialm ente des-
provista de privilegios que puede ser fcilm ente sobre-explotada. La cuestin
m enos tratada en los estudios de m igracin es el efecto de su ilegalidad frente a
los efectos de la m era presencia de inm igrantes. Los m igrantes de casi cualquier
grado de legalidad tienen que gastar una gran cantidad de tiem po y de energa
em ocional en un juego kafkiano con la burocracia nacional para conservar sus
derechos actuales: deben m antener sus papeles en orden, y conseguir los sustitu-
tos cuando sea necesario, deben registrarse una y otra vez en la polica y as suce-
sivam ente. Todo esto erosiona su poder de negociacin en el m ercado laboral. Si
los trabajadores inm igrantes y su posicin legalm ente inferior em peoran el poder
Nacido en otra parte Migracin y equidad
157
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 157
de negociacin de los trabajadores en general, entonces la poltica obvia es inten-
tar incorporar a los trabajadores inm igrantes tan com pleta y rpidam ente com o sea
posible en los sindicatos y en otras instituciones que com pensen por la debilidad
del m ercado de trabajo, y que luchen por el acceso total de los inm igrantes a
todos los derechos que poseen los trabajadores nacionales.
Algunos escritores que han tratado recientem ente la m igracin han reconocido
que un m ayor control ha llevado a que haya m s em igrantes ilegales y m antienen
la hiptesis de que esto es de hecho parte de un plan, ya que perm ite a los
gobiernos com placer a varios electorados conflictivos al m ism o tiem po y encon-
trar cabezas de turco para su fracaso econm ico, y proporcionan una fuente de
conflicto interno dentro de la clase trabajadora (M iles y Thrnhardt 1995).
Todas estas polticas m e parecen pasos hacia la m eta de conseguir, cuanto antes y
de la m anera m s com pleta, el derecho de todos los seres hum anos a m overse por
el planeta con tanta libertad por lo m enos com o su creacin m s abstracta, el dine-
ro. H oy las personas se m ueven por las fronteras m s fcilm ente cuando estn dis-
frazados com o m ercanca o capital: personas con m ucho dinero, con cualificaciones
vendibles poco com unes, fuerza de trabajo tem poral de bajo salario, esclavos (en for-
m a de trabajadores dom sticos con contrato y trabajadores de la industria del sexo)
y m igrantes ilegales que son introducidos clandestinam ente por las fronteras com o
producto de contrabando. H abr progreso cuando puedan m overse porque han
em pezado a ganarse el derecho hum ano a hacerlo.
Existe, por supuesto, un antiguo y com plejo debate dentro de las teoras de los
derechos hum anos sobre qu derechos, si los hay, son absolutos e incondiciona-
les. El consenso en este debate es que slo unos derechos pueden ser considera-
dos com o tales, ya que el ejercicio de cualquier derecho por una persona o gru-
po puede, en algunas circunstancias, entrar en conflicto con el ejercicio de otros
derechos por parte de otras personas. Para algunos este razonam iento es suficiente
para anular el concepto de derechos hum anos. Para alm as m s valientes, esta con-
tradiccin estim ula la bsqueda de un concepto m s com plejo y sofisticado de los
derechos hum anos y de su puesta en prctica. El derecho de una persona o de
un grupo a m overse entre las fronteras podra, segn ciertos razonam ientos, inter-
ferir en la capacidad de otras personas para ejercitar otros derechos. As que, dn-
de nos deja un razonam iento com o ste que m antiene el razonam iento sobre la
inm igracin en la base de los derechos hum anos?
En prim er lugar, no hay espacio para tratar la cuestin de las contradicciones entre
el derecho a m overse por el planeta y otros derechos reconocidos. Adm ito que esos
conflictos pueden aparecer, pero niego que aparezcan en cualquier sentido extrem o
cuando se trata de cruzar fronteras internacionales. Es un problem a, aunque en m i
opinin no insuperable, en el caso de todas las discusiones basadas en los derechos.
Cuando cualquier tipo de derechos en una com unidad entran en conflicto, deben
seguirse las polticas que sirvan para reconciliarlos. Con la inm igracin y sus efectos
no hay diferencia en principio. Por poner un ejem plo hipottico: si m ayores dere-
chos a la inm igracin de algunos am enazan el derecho a ganarse la vida de otros,
entonces el cam ino hacia la reconciliacin de los dos sera m ediante el em pleo de
otras polticas econm icas.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
158
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 158
Segundo, nadie, que yo sepa, usa el razonam iento de que los derechos pueden
entrar en conflicto con el derecho establecido de las personas a m overse libre-
m ente en su pas de ciudadana o de residencia. El derecho a m overse sin res-
triccin en nuestro propiopas est tan establecido y aceptado que am ena-
zarlo en este m om ento dara lugar a una protesta universal. La lgica o el dere-
cho a m overnos por nuestroplaneta es m uy parecido al derecho a m overnos
por nuestropas. La nica diferencia est establecida por la existencia de un
conjunto de lneas, m uchas veces accidentales y arbitrarias. N o podem os dejar
que afecten a nuestros derechos. Por lo tanto, parece ilegtim o el considerar la
cuestin del conflicto de los derechos com o algo serio en el caso de despla-
zarse de Irn a H endaya (un centm etro) pero fuera de discusin en caso de
desplazarse del M aine a H aw ai (m s de 10.000 km ).
Tercero, m i razonam iento en este corto captulo no es que al com enzar el debate
sobre la inm igracin desde el punto de partida de los derechos hum anos se resuel-
ven todos los problem as. Sim plem ente quiero insistir en que la m ayor parte de otros
ngulos com unes de aproxim acin al asunto lleva a un prejuicio contra inm igracin.
Y tam bin que existe un silencio casi com pleto en todas las declaraciones de dere-
chos internacionales referente al m ovim iento entre fronteras. Estos dos hechos justi-
fican que se ponga un nfasis especial en los derechos hum anos en este debate: son
m uy pertinentes y aun as no se m encionan de m anera ostensible. Tiene que llover
m ucho antes de que una perspectiva apropiada sobre em igracin cristalice.
Si los prrafos anteriores dan alguna idea de la utopa, la historia reciente repre-
senta, especialm ente en Europa occidental, una especie de distopa, una
advertencia de lo que no hay nada que hacer. En favor de la m ayora de los
aspectos de la globalizacin, los gobiernos europeos han decidido con una
im presionante unanim idad que, en cuestiones de m igracin, la poltica correc-
ta es la contraglobalizacin.
La contraglobalizacinen la poltica m igratoria ha sido m s evidente en el
oeste de Europa en los ltim os aos. Y de esta experiencia nos pueden llegar
im portantes advertencias. A lrededor de 1973, casi todos los pases europeos
recortaron las m igraciones legales de los m igrantes prim arios que no buscaban
asilo (a m enudo denom inados m igrantes econm icos) a casi cero. Esto fue
parcialm ente justificado por los polticos basndose en que la crisis econm ica
haba cam biado profundam ente el m ercado laboral europeo y que Europa esta-
ba, econm icam ente hablando, llena. Este razonam iento ha sido apoyado por
el desarrollo de una cam paa ideolgica para denigrar (dem onizares la pala-
bra adecuada utilizada por Tahar B en Jelloun) al m igrante econm ico tachn-
dole de egosta, codicioso e indigno. El xito de esta cam paa habra sido
m ayor si los m ism os polticos no hubiesen estado intentando inculcar, a la vez,
exactam ente las m ism as caractersticas a la poblacin dom stica que las que
denigraban en los extranjeros: iniciativa, flexibilidad, bsqueda de las propias
m ejoras econm icas trasladndose si fuese necesario. En una frase clebre, N or-
m an Tebbit, uno de los principales hom bres de confianza de M argaret Thatcher,
dijo que la respuesta al desem pleo era que las personas en paro hiciesen lo que
haban hecho sus padres en los aos 30: m ontar en su bicicleta y buscar tra-
bajo. Repitiendo un com entario hecho en otro lugar:
Nacido en otra parte Migracin y equidad
159
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 159
En tu bici, com o dijo N orm an Tebbit, y eres un santo brillando con virtu-
des neoliberales. En tu ferry, y eres un dem onio ante quien las grandes
dem ocracias europeas cam bian su Constitucin en un m om ento de pnico
(Sutcliffe 1994).
D espus de 1973 la m igracin lim itada de reunificacin fam iliar sigui siendo legal
y, en principio, todos los pases adm itieron a aquellos que buscaban asilo polti-
co. Algunos de ellos, com o Alem ania, tenan una poltica m uy liberal hacia este
tipo de m igrantes. Com o la dem anda de la m igracin que no solicitaba asilo no
dism inuy, hubo un anunciado aum ento del nm ero de m igrantes que intentaban
entrar a travs de las puertas legales que quedaban abiertas. La dem onizacin ha
tom ado la form a de denunciar a aquellos que se considera que han abusado del
asilo o de las reglas de la fam ilia com o falsos buscadores de asilo. M ientras que
la necesidad de asilo an est generalm ente aceptada, hay ahora una am plia sec-
cin de los m edios de com unicacin y de la clase poltica en Europa que denun-
cian a todos los inm igrantes com o falsos. Esta insinuacin se usa para im poner
condiciones hum illantes a los dem andantes de inm igracin. Y se ha utilizado
com o justificacin para el endurecim iento universal de las leyes de inm igracin
que ha tenido lugar en Europa desde la cada del m uro de Berln. D os pases prin-
cipales, Francia y Alem ania, han alterado urgentem ente sus constituciones para
aplicar esta restriccin y la ley de inm igracin se ha vuelto m s estricta. El Mos-
cow News observ con irona en 1993 que Rusia y O ccidente se han intercam -
biado los papeles. Se ha bajado una cortina de hierro ante la m ayora de aquellos
que desean entrar en Europa(H illm an 1994, 272). M ientras que la m edida ale-
m ana de quitar la condicin de refugiado a todos aquellos que llegan a su pas
por tierra, alegando que sus vecinos son incapaces de generar refugiados polti-
cos, estaba dirigida principalm ente en contra de los que llegaban de Europa del
Este, se ha justificado cada vez m s en trm inos racistas, algo que es an m s
com n en el resto de Europa.
Todos los Estados europeos estn haciendo sus leyes de inm igracin m s riguro-
sas y estn em peorando el trato a los inm igrantes de m anera m s o m enos conti-
nua en un proceso de disuasin com petitiva bastante sem ejante a la devaluacin
com petitiva. Todos quieren evitar dar la im presin a los potenciales buscadores de
asilo de que su rgim en es m s blandoque el de cualquier otro pas. Para poner
en prctica el rigor de las fronteras externas hay ahora m s polica, y se oyen
sugerencias de que los m ilitares deberan tom ar m s parte en la adm inistracin del
control de la inm igracin. En un acto tardo para poner en prctica el acuerdo
Schengen, Francia ha abolidorecientem ente su frontera con Espaa. Los oficia-
les de inm igracin, sin em bargo, han sido sustituidos de m anera rutinaria por sol-
dados con uniform es de cam uflaje y arm as autom ticas. Y cada vez son m s fre-
cuentes los controles rutinarios de vehculos extranjeros en Francia y la com pro-
bacin de la identidad en el ordenador. La frontera no se ha derrum bado com o
el m uro de Berln, y m ucho m enos se ha evaporado. La frontera ya no es un m uro
o una valla; se ha fundido y extendido por todo el pas. Los derechos hum anos
llegan al nivel m s bajo cerca de las fronteras; y si las fronteras contem porneas
ya no son una barrera sino una delgada capa de control extendida por los pases,
entonces todos deberam os tener m iedo.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
160
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 160
Estas nuevas polticas sobre la m igracin se basan en parte en nuevas leyes
debatidas en los parlam entos. Pero cada vez m s las polticas son resultado de
consultas ad hoc entre los distintos gobiernos. A unque los pases de la U nin
Europea han llegado a disear sus polticas de m igracin colectivam ente, lo
hacen a travs de instituciones que no son parte constituyente de la U nin
Europea y que por lo tanto no estn sujetas al exam en del Parlam ento Europeo
o por el Tribunal Europeo de D erechos H um anos, un ejem plo del crecim iento
supranacional del Estado sin una expansin supranacional de la ciudadana y
as un argum ento m s de lo oportuno del libro de Rainer B aubck antes m en-
cionado (M iles y Thrnhardt 1995).
Los pases de la U nin Europea tienen ahora una poltica que sobre el papel per-
m ite slo la inm igracin en base a m otivos hum anitarios. Pero, al cerrar el resto
de las vas de la m igracin legal, los gobiernos se han asegurado de que la va
hum anitaria tam poco pueda funcionar. El resultado es que la distincin hecha
entre los refugiados m erecedoresy el m igrante com o dem onio econm ico ha
acabado por perjudicar la posicin de todos los m igrantes potenciales, incluyen-
do a los refugiados polticos m s necesitados. La leccin es, con toda seguridad,
que una poltica m igratoria m s igualitaria existir nicam ente cuando perm anez-
can abiertas otras vas para la m igracin y los otros m igrantes no sean dem oniza-
dos (Sutcliffe 1996).
Estas crticas a las polticas m igratorias europeas no se presentan para com pa-
rarlas desfavorablem ente con las polticas de otros pases desarrollados. Las
polticas de Japn son m uchsim o m s duras contra la inm igracin. En algunos
aspectos, la trayectoria de las polticas m igratorias estadounidense ha sido dife-
rente de la europea. M ientras que en las ltim as tres dcadas las polticas euro-
peas se han hecho en la prctica, si no en la letra, m s racistas, las de Estados
U nidos han cam bio en sentido opuesto. El cam bio de 1964, cuando se supri-
m ieron las cuotas para inm igrantes blancos, result ser una decisin m ucho m s
histrica de lo que sus propios autores esperaban. La inm igracin de los lti-
m os 35 aos ha sido casi exclusivam ente desde pases del Sur. Y es un fen-
m eno en proceso de producir una revolucin en la sociedad. Pero los propios
dirigentes polticos de Estados U nidos no estn en absoluto cm odos con la
situacin actual. Existe la opinin com partida a travs de casi todo el espectro
de que las polticas estadounidenses actuales sobre la inm igracin son contra-
dictorias y que la inm igracin en cierto sentido est fuera de control. Sin tanto
crecim iento de partidos com o en Europa, en Estados U nidos la inm igracin
tam bin es una de las cuestiones polticas m s conflictivas y est continuam en-
te produciendo iniciativas locales anti-inm igrante com o la infam e Proposicin
187 aprobada por los votantes de California que intentaba suprim ir el derechos
de los inm igrantes indocum entados y de sus hijos a recibir servicios sociales
estatales. A hora la aplicacin de esta ley est suspendida, pero existen m uchas
m s propuestas parecidas.
En una coleccin reciente de artculos escritos por acadm icos estadounidenses,
con influencia en W ashington, varios de los autores ven la situacin m undial
com o una am enaza para el control de las fronteras de los EE.U U . (Teitelbaum
y W einer 1995). Ven sobre todo la poltica de EE.U U . hasta la fecha com o
Nacido en otra parte Migracin y equidad
161
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 161
inconsecuente e intil. M ientras que en un m om ento dado la poltica se con-
centr en pedir libertad para em igrar desde los pases con rgim en com unista,
el nfasis se concentra ahora en pedir o en sobornar a los gobiernos, inclu-
yendo los pocos com unistas que quedan, para que pare el flujo hacia los
EE.U U . D iversos autores piden m s apoyo para la O N U com o una agencia para
la resolucin de disputas que provocan desplazam ientos a gran escala, y piden
que se prom uevan refugios seguros en pases vecinos a la fuente de desplaza-
m iento, con ayuda financiera de los pases desarrollados, potencialm ente de
destino. Si esas sugerencias dan fruto podem os esperar que las polticas de ayu-
da econm ica se conviertan cada vez m s en polticas de ayuda para intercep-
tar m igrantes antes de que lleguen a los pases de auxilio; en otras palabras,
recom pensas por salvar al m undo desarrollado de la inundacin.
O tro tem a cada vez m s presente entre instituciones, y en este volum en, es la
necesidad de frenar la creacin de refugiados y m igrantes m ediante una insis-
tencia m s agresiva en el respeto de los derechos hum anos. Esto tam bin se
refleja en una contribucin a un libro reciente sobre la m igracin que saca a la
luz el aspecto preocupante de esta proposicin aparentem ente benigna: D ebe-
ra llevarse a cabo una accin poltica supranacional sostenible para obligar a
los gobiernos de los pases de em igracin a respetar los derechos hum anos
bsicos, polticos y dem ocrticos para prevenir la em igracin de refugiados
polticos(Straubhaar y Fischer 1994).
Tenem os que preguntarnos por qu la presencia y la llegada de inm igrantes
parecen tan problem ticas para los sistem as dem ocrticos del m undo. La m ayo-
ra de los defensores de la restriccin probablem ente planteara que la inm i-
gracin, sobre todo de culturas ajenas del Sur, crea tensiones sociales intolera-
bles y am enaza la propia paz social y el com prom iso de toda la sociedad con
los valores liberales dem ocrticos. Q ueda claro por los argum entos de los cap-
tulos anteriores que no existen argum entos econm icos vlidos que justifiquen
la existencia de estas tensiones. ste es un argum ento que hasta cierto punto
se autoalim enta, porque su enunciacin por dirigentes polticos parece justificar
las actitudes negativas hacia los inm igrantes. Si existe lo que el Presidente M it-
terand llam un um bral de toleranciaes porque los dirigentes de la sociedad
han abandonado la lucha por la tolerancia. A s ayudan a subir el um bral.
Por supuesto, en la poca de la lim pieza tnicaes a veces difcil recordar que
com unidades m uy distintas han sido capaces a m enudo en la historia de vivir
conjuntam ente. Para que pase esto es necesario tener un clim a de debate y dis-
cusin en el que la irracionalidad y la falsedad no puedan pasar por verdad y
justificar la discrim inacin y el prejuicio. El m ensaje de este ensayo es que exis-
te una evidencia apabullante de que una liberalizacin m uy significativa de la
m igracin del Sur hacia los pases desarrollados puede contribuir significativa-
m ente a la libertad y la m ejora econm ica de sus pueblos; y que se puede rea-
lizar sin daos econm icos o sociales en los pases de acogida. N o se sugiere
esto com o una poltica nica sino com o parte de una serie de m edidas, entre
ellas algunas que alentaran la m igracin y otras que quiz la reduciran.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
162
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 162
Las polticas sobre la inm igracin, sin em bargo, son especiales porque en este
cam po hay una gran diferencia entre la realidad y las ideologas convenciona-
les; y tam bin porque es un cam po en el que en aos recientes las oportuni-
dades disponibles para los ciudadanos del Tercer M undo se han reducido; y
porque en la adm inistracin de las restricciones actuales se gasta probable-
m ente m s en acciones contra ciudadanos del Tercer M undo de lo que se trans-
fiere en ayuda o en inversiones. Por eso las restricciones actuales sobre la inm i-
gracin del Tercer M undo constituyen una parte im portante de una estructura
de injusticia entre los habitantes del N orte y del Sur. A dem s la adm inistracin
de estos controles en este m om ento constituye probablem ente la fuerza m s
significativa que lleva hacia Estados m s autoritarios.
A s es la contradiccin fundam ental de los Estados liberales dem ocrticos en
esta poca de profunda desigualdad global y de expansin de conocim iento
global (N orth 1991). Los pases ricos intentan preservar su riqueza relativa a tra-
vs de la exclusin de los pobres. Pero los pobres tienen tanto conocim iento
com o m edios de entrar. El barco tiene un agujero. Pero la nica m anera de
cerrarlo seguram ente es utilizar sobre los extranjeros una violencia que sera
posible solam ente abandonando los derechos dem ocrticos para todos. N ingu-
na sociedad ha descubierto un m todo de restringir su represin solam ente a
los extranjeros. sta es otra razn por la que las alternativas en la poltica fren-
te a la m igracin ahora estn m uy polarizadas entre la restriccin con cada vez
m s represin poltica y fsica y la apertura que cam biara la naturaleza de las
sociedades de destino pero que puede ser la nica m anera disponible de pre-
servar la dem ocracia.
U na posible fuente de esperanza en esta situacin es que existen todava, a
pesar de todos los esfuerzos por coordinar las polticas, m uchas diferencias
entre pases en las polticas frente a la m igracin. Las diferencias se expresan
en el cam po de la adm isin de inm igrantes, el tipo de rgim enes en que viven
los inm igrantes, los derechos a recibir beneficios sociales y otras polticas per-
tinentes a su incorporacin en la sociedad, y, fundam ental en una sociedad
dem ocrtica, los derechos polticos y civiles, incluyendo el derecho a votar y a
adquirir la ciudadana. En todos estos cam pos en el m undo desarrollado hoy
hay ejem plos de buena prctica y de m ala prctica. El grado de diferencia pue-
de apreciarse, por poner un ejem plo, en el caso de la adquisicin de la ciu-
dadana. Los pases del N orte difieren m ucho en cuanto al nm ero de extran-
jeros que se nacionalizan cada ao en su territorio, com o se ve en la Figura
V II.1. U na parte de estas tasas de nacionalizacin tan divergentes puede expli-
carse por diferencias en los propios deseos de los extranjeros. N o todos quie-
ren nacionalizarse, por lo que las diferencias entre pases pueden expresar dife-
rentes tipos de m igrantes. Sin em bargo, no cabe duda de que una parte signi-
ficativa de estas diferencias se explican por profundas diferencias en la filoso-
fa social prevalente en las distintas sociedades sobre el papel del extranjero.
M ientras que algunos pases dan la nacionalidad con relativa facilidad a inm i-
grantes perm anentes, otros, com o Japn y A lem ania, consideran que la ciu-
dadana necesita cualificaciones tnicas y que los extranjeros siem pre tienen
que serlo. En A lem ania, com o resultado de una ley aprobada durante los aos
Nacido en otra parte Migracin y equidad
163
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 163
80, se ha hecho un poco m s fcil que un inm igrante perm anente no alem n
obtenga la ciudadana, sin em bargo en m arzo de 1998 el Parlam ento alem n
rechaz de nuevo una propuesta para una ligera liberalizacin de la ley. La tasa
com parativam ente alta de nacionalizacin en A lem ania se debe a la concesin
de nacionalidad a alem anes tnicos de los pases del Este. H olanda, N oruega y
Suecia, sin em bargo, tienen una ley de nacionalizacin que es m s liberal que
en otros pases europeos. Si se generalizan todos los ejem plos de buena prc-
tica dondequiera que se encuentren, se producira todava una m ejora notable
en el rgim en de inm igracin en los pases desarrollados.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
164
Australia
Canad
Estados U nidos
Luxem burgo
Italia
Japn
Suiza
Espaa
Reino U nido
Austria
Francia
D inam arca
Blgica
Alem ania
Suecia
N oruega
H olanda
0 2 4 6 8 10
?
?
?
VII.1 Tasa anual de nacionalizacin en 17 pases desarrollados, 1995
% de extranjeros residentes
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 164
Nacido en otra parte Migracin y equidad
165
I
s
r
a
e
l
E
M
x
i
c
o
E
M
x
i
c
o
P
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
E
G
u
a
t
e
m
a
l
a
E
C
h
i
n
a
E
C
h
i
n
a
P
F
i
l
i
p
i
n
a
s
E
I
r
n
E
C
o
r
e
a
d
e
l
S
u
r
E
V
i
e
t
n
a
m
E
r
a
b
e
E
R
u
s
i
a
P
A
r
m
e
n
i
a
E
A
r
m
e
n
i
a
P
J
a
p
n
P
A
f
r
o
a
m
e
r
i
c
a
n
o
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
E
=
n
a
c
i
d
o
e
n
e
l
e
x
t
r
a
n
j
e
r
o
;
p
=
n
a
c
i
d
o
e
n
e
l
p
a
s
I
s
r
a
e
l
M
x
i
c
o
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
G
u
a
t
e
m
a
l
a
C
h
i
n
a
F
i
l
i
p
i
n
a
s
I
r
n
C
o
r
e
a
d
e
l
S
u
r
V
i
e
t
n
a
m
r
a
b
e
R
u
s
i
a
A
r
m
e
n
i
a
J
a
p
n
0
5
1
0
1
5
2
0
2
5
3
0
3
5
4
0
V
I
I
.
2
L
o
s
n
g
e
l
e
s
:
r
e
n
t
a
r
e
l
a
t
i
v
a
d
e
l
o
s
i
n
m
i
g
r
a
n
t
e
s
y
d
e
s
u
s
p
a
s
e
s
d
e
o
r
i
g
e
n
(
m
i
l
e
s
d
e
d
l
a
r
e
s
a
n
u
a
l
e
s
p
o
r
p
e
r
s
o
n
a
)
,
1
9
9
5
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 165
La igualdad econm ica tiene que ser un elem ento im portante de la equidad en
general. Y la m igracin tiene m ltiples efectos sobre la igualdad econm ica. En
prim er lugar, a pesar de las psim as condiciones que m uchas veces sufren los
obreros m igrantes, la m igracin en su conjunto ha sido una m anera (ciertam en-
te no la m ejor im aginable) de redistribuir la renta del N orte rico al Sur pobre a
travs de las rem esas y otros beneficios. Esto no quiere decir necesariam ente
que ha contribuido a la dism inucin de la diferencia del nivel de desarrollo entre
pases del N orte y pases del Sur porque algunos de los beneficiarios de la
m igracin se han quedado en el N orte. El traslado de personas tanto tem poral
com o perm anente casi con seguridad ha aum entado m ayoritariam ente la renta
de las personas que han em igrado y la de sus fam ilias. Pero no ha beneficiado
a todos los pases del Sur ni a todos los habitantes de los pases de em igracin.
D e hecho, los pases m s excluidos de la econom a m undial en general han sido
tam bin los m s excluidos de los procesos m igratorios. Esta observacin se apli-
ca especialm ente al frica subsahariana. frica es el continente que tiene m s
m igrantes internacionales per cpita y m enos que pueden em igrar a pases m s
ricos del N orte. La inm ensa m ayora estn en otros pases africanos pobres. D e
esta form a las m odalidades de la m igracin actual no pueden rom per los deter-
m inantes fundam entales de la desigualdad internacional. Estas m odalidades, no
la m igracin com o tal, contribuyen a m antener o incluso a aum entar aspectos de
la desigualdad m undial. Por otro lado, hay varios ejem plos de pases donde el
desarrollo ha sido rpido que tam bin han producido m uchos m igrantes, por
ejem plo Corea del Sur. En este sentido, el patrn de m igracin real del m undo
recientem ente puede haber redistribuido la renta entre N orte y Sur en su con-
junto, pero no tanto entre los habitantes de distintos pases del Sur. D ado que
la m igracin cuesta recursos del propio m igrante, se ha com probado tam bin
que en m uchos pases de em igracin no son los m s pobres los que em igran,
sino los que ya poseen recursos. As tam bin puede haber sim ultneam ente una
redistribucin igualitaria entre N orte y Sur com binada con una no igualitaria
dentro del Sur. Esto, sin em bargo, no es nicam ente un aspecto de la m igracin,
sino que se aplica a todas las relaciones econm icas.
Si hacem os un balance de la m igracin de los ltim os aos con el criterio de su
contribucin a una m ayor igualdad econm ica m undial, probablem ente tendrem os
que decir que ha sido m odestam ente positiva con varios m atices. Lo que s es cier-
to es que tendrem os que decir que la contribucin de las restricciones contra la
m igracin ha sido acusadam ente negativa.
En un m undo cada vez con m s inform acin y contactos entre pases no es sor-
prendente el poder de la idea de la m igracin com o salida de los problem as de
la pobreza. Esto se ilustra en los grficos de la Figura VII.2. A la derecha se ve la
renta per cpita de distintas com unidades tnicas en Los ngeles, distinguiendo en
ciertas casos entre personas nacidas en el pas (P) y en el extranjero (E). Y a la
izquierda se ve la renta per cpita de los pases correspondientes. D os aspectos
de este grfico son llam ativos: el grado m ucho m ayor de igualdad entre com uni-
dades en Los ngeles que en el m undo y la gran superioridad de la renta de per-
sonas nacidas en el pas en com paracin con la renta de los inm igrantes. Esta
inform acin, traducida en un m illn de historias personales, es el com bustible que
va a seguir calentado los deseos de ir del Sur al N orte.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
166
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 166
Por lo tanto, lo que va a determ inar el volum en de m igracin Sur-N orte en los
aos futuros no es tanto lo que pasa en el Sur sino las polticas del N orte. El pen-
sam iento sobre la cuestin en el N orte actualm ente est dom inado por considera-
ciones polticas y sociales. N o se excluye que, si crece la com petencia entre tres
gigantes capitalistas (Estados U nidos, Europa y Japn), la m igracin asum ira una
im portancia m ucho m ayor tam bin en los debates econm icos.
El econom ista librem ercadista Julian Sim on tuvo cierta influencia en crculos pol-
ticos estadounidenses con sugerencias audaces com o
...la inm igracin quiz representa la oportunidad m s alucinante para Estados
U nidos que haya tenido cualquier pas para adelantar a su rival o rivales pol-
ticos: el m todo m s seguro, barato y cierto nunca disponible para un pas
(Sim on 1989, 184).
N o es el prim er escritor que hace tal observacin. En el siglo XIX K arl M arx obser-
v que la inm igracin fue el m todo que haba em pleado Estados U nidos para
adelantar a Europa:
Precisam ente la em igracin europea ha hecho posible el colosal desarrollo de
la agricultura en Am rica del N orte, cuya com petencia conm ueve los cim ien-
tos m ism os de la grande y pequea propiedad territorial de Europa. Es ella la
que ha dado, adem s, a los Estados U nidos, la posibilidad de em prender la
explotacin de sus enorm es recursos industriales, con tal energa y en tales
proporciones que en breve plazo ha de term inar con el m onopolio industrial
de la Europa occidental, y especialm ente con el de Inglaterra. Estas dos cir-
cunstancias repercuten a su vez de una m anera revolucionaria sobre la m ism a
N orteam rica(M arx y Engels 1982).
La inm igracin sigue repercutiendo de una m anera revolucionaria sobre N orte-
am rica. Pero ahora un gran aum ento de la inm igracin producira consecuen-
cias sociales y culturales m uy diferentes de las del siglo X IX . La m igracin ten-
dr que venir del Sur y m ultiplicar la resistencia de las fuerzas conservadores
y racistas, que tem ern que se rom pa el m onopolio blanco de la poltica. Toda-
va no est claro qu alianza poltica com pleja puede ganar este conflicto. Si se
consigue la alianza (de capitalistas e inm igrantes?) en favor de una gran aper-
tura, queda la cuestin de si un Estados U nidos con m s inm igracin ser para-
lizado por conflictos sociales o podr form ar una sociedad m ulticultural din-
m ica. A ctualm ente se ven las sem illas de las dos posibilidades.
En Europa actualm ente las alternativas parecen m enos alentadoras. H ay m uy poco
cuestionam iento de la poltica general de cierre cada vez m s firm e de las fronte-
ras y quiz de alentar la repatriacin de m s inm igrantes. La cuestin parece ser
si esto lo harn las crecientes fuerzas de la extrem a derecha o si los partidos
dem ocrticos lo harn en nom bre de frenar a la derecha.
H asta ahora no se ha odo alternativa coherente de la izquierda. La coalicin socia-
lista-com unista-verde que asum i el poder en Francia en 1997 ha em pezado a
explorar otro enfoque llam ado codesarrolloque intenta hacer que la m igracin
Nacido en otra parte Migracin y equidad
167
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 167
pase de ser una fuente de conflicto a una de cooperacin entre el pas de em i-
gracin y el pas de destino (N air 1998). Propone hacerlo m ediante la bsqueda
de m todos de elim inar la m igracin irregular (ilegal), fom entar planes coope-
rativos de desarrollo en los pases de origen para reducir la necesidad de em i-
gracin, incentivar el regreso de em igrantes legales siem pre con la garanta de
que puedan volver a Francia cuando quieran, haciendo as m enos definitiva la
decisin de ser residente en Francia. Tiene sem ejanzas con anteriores planes de
la derecha pero intenta lograr los objetivos en un espritu de cooperacin con
pases del Sur y tom ando m s en consideracin las necesidades de los propios
m igrantes. Pero se basa en los dos supuestos que en este libro he intentado
cuestionar: que es m ejor para los propios habitantes del Sur que se queden en
sus propios pases y que no es conveniente que aum ente la inm igracin en el
N orte. Adem s parece m uy dudoso que vaya a ser capaz de cam biar m ucho la
dinm ica actual de la m igracin.
Por lo tanto, parece correcto intentar cam biar la naturaleza del debate, sobre todo
en Europa. Lo im portante no es investigar cm o frenar la m igracin, ni cm o sus-
tituir la m igracin por el desarrollo, sino cm o hacer de la m igracin una expe-
riencia m ejor de lo que m uchas veces es, y cm o com binar de form a m s efecti-
va un nivel m ayor de inm igracin Sur-N orte con el objetivo de desarrollo de los
pases del Tercer M undo y con objetivos sociales y econm icos dignos e igualita-
rios dentro de los pases del N orte. Se ha hablado de los cam bios necesarios en
las polticas de desarrollo del Sur para reducir la em igracin; parece igualm ente
im portante hablar de lo hasta ahora im pensable: de los cam bios necesarios en las
polticas econm icas y sociales del N orte para hacerlo capaz de absorber sin con-
flictos un volum en m ayor de inm igrantes. D edicar m enos recursos a las m edidas
y organizaciones de control de la m igracin y m s a la propuesta oda en las
N aciones U nidas pero no llevada a cabo de establecer una estatuto de derechos
del inm igrante, sera una m edida im portante dentro de este enfoque. Ser un
enfoque m enos nacionalista, y culturalm ente m enos conservador, m s universalis-
ta y m s abierto a ver los beneficios potenciales de la m igracin com o un m otor
de cam bio para el progreso hum ano en general.
Recientem ente, durante la preparacin de este libro, hice una bsqueda en Inter-
net introduciendo las palabras m igracin, Estados U nidosy M xico. O btuve
una cosecha enorm e de pginas relativas a la m igracin entre M xico y Estados
U nidos. Pero no todas trataban de la m igracin de seres hum anos. H aba m uchas
tam bin sobre la m igracin de la m ariposa m onarca y la ballena gris. Parece, cosa
que yo no saba, que estas dos especies hacen m igraciones anuales casi m ila-
grosas de m iles de kilm etros entre territorio estadounidense y territorio m exica-
no. Tam bin parece que las dos especies encuentran cada vez m s problem as
m edioam bientales para efectuar sus m ilagrosas y m aravillosas m igraciones anua-
les. La m ayora de las pginas de Internet dedicadas a estas especies se preocu-
paban por fom entar las m ejores condiciones posibles para facilitar su m igracin.
Leer todo esto fue una experiencia fascinante y alentadora. N o vi ninguna evi-
dencia de esfuerzos organizados conscientes para im pedir su m igracin. Las pgi-
nas dedicadas a la m igracin hum ana desde M xico a Estados U nidos eran
m ucho m s variables y preocupantes. Tam bin haba personas dedicadas a m ejo-
rar las condiciones de esta m igracin. Pero se vea m ucha m enos unanim idad en
Nacido en otra parte Migracin y equidad
168
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 168
optim izar las condiciones para que su m igracin sea exitosa y sin restricciones.
M e pareci un tanto irnico que los seres hum anos dediquen tantos recursos a
facilitar la m igracin de otras especies y tantos a restringir la m igracin de otros
m iem bros de su propia especie. H abr progreso cuando los hum anos que quie-
ran cruzar las fronteras sean objeto de tanta preocupacin por su xito com o las
m ariposas m onarca y las ballenas grises.
Nacido en otra parte Migracin y equidad
169
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 169
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 170
LISTA DE FUENTES DE LOS GRFICOS
(para referencias incompletas, ver Bibliografa)
II.1: Confeccin propia del autor
II.2: Sutcliffe 1998b
II.3: Sutcliffe 1998b
II.4: U S Coast G uard 1998; El Pas, 16.1.1998, 9.2.1998, 25.3.1998; SO PEM I
1997; Banco M undial 1997a; Migration News (Internet); Financial Times,
5.1.1998, 28/29.3.1998; Eschbach et al. 1997; Antonello M angano 1998.
II.5: Confeccin propia del autor
III.1: Confeccin propia del autor basada en Segal 1993
III.2: Confeccin propia del autor basada en Segal 1993
III.3: a: Segal 1993; b: Banco M undial 1997a
IV.1: Council of Europe 1997
IV.2: SO PEM I 1997
IV.3: SO PEM I 1992 y 1995, Fassm ann y M nz 1994
N ota: Canad, Estados U nidos y Australia solam ente hasta 1990/91
IV.4: Sutcliffe 1998b
IV.5: U S Im m igration and N aturalization Service 1997
IV.6: U S Im m igration and N aturalization Service 1997; M assey 1995
IV.7: Sutcliffe 1988b
IV.8: U S Im m igration and N aturalization Service 1997
IV.9: Van Am ersfoort 1995
IV.10: SO PEM I 1997
IV.11: SO PEM I 1997
IV.12: O w en 1992
IV.13: G ildas Sim on 1995
IV.14: Cross 1993
171
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 171
IV.15: U S Census
IV.16: CIESIN 1998
IV.17: G ildas Sim on 1995
IV.18: CIESIN 1998
IV.19: CIESIN 1998
V.1: G astlum G axiola 1991; D em osphere International 1997
V.2: SO PEM I 1995
V.3: Baln 1992
V.4: Sim m ons y G uengant 1992
V.5: Shah 1995
V.6a: Asia y Pacific Migration Journal 1995
V.6b: Ver fig. V.6b
V.7: Adepoju 1995
V.8: Findley et al. 1995
V.9: International O rganization for M igration 1998
V.10: Council of Europe 1997
V.11: Institute for M igration and Ethnicity (Croacia) 1997
V.12: Varias, citadas en otros sitios en el libro
V.13: N aciones U nidas 1994
V.14: SO PEM I 1995
V.15-21: Banco M undial 1997a
VII.1: SO PEM I 1997
VII.2: Banco M undial 1997b; W aldinger 1997
172
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 172
173
BIBLIOGRAFA
de obras consultadas y citadas
Abadan-U nat, N erm in 1995, Turkish m igration to Europe, en Cohen (ed.) 1995
A bella, M anolo 1992, Contem porary labour m igration from A sia: policies and
perspectives of sending countries, en K ritz et al., 1992
Addleton, A. 1991, The im pact of the G ulf W ar on m igration and rem ittances in
Asia and the M iddle East, International Migration, Vol. XXIX
A ddleton, Jonathan S. 1992, Undermining the centre: the Gulf migration and
Pakistan, K arachi: O xford U niversity Press
Adelm an, Jerem y 1995, European m igration to Argentina, 1880-1930", en Cohen
(ed.) 1995
Adepoju, A. 1991, South-N orth m igration: the African experience, International
Migration, Vol. XXIX
A depoju, A deranti, Em igration D ynam ics in Sub-Saharan A fricaen A ppleyard
(ed.) 1995
A ppleyard, Reginald T. 1989, M igration and developm ent: m yths and reality,
International Migration Review, Vol. XXIII no. 3
Appleyard, Reginald (ed.) 1989, The Impact of International Migration of Develo-
ping Countries, Pars: O CD E D evelopm ent Centre
Appleyard, Reginald 1989, International m igration and developing countriesen
Appleyard (ed.) 1989
Appleyard, Reginald T. 1991, South-N orth m igration: sum m ary report by the rap-
porteur, mimeo, Pars: O CD E
Appleyard, Reginald (ed.) 1995, Emigration Dynamics in Developing Countries,
nm ero especial de International Migration, Vol. XXXIII, nos. 3/4
Arcinas, F.R. 1986, The Philippinesen G unatilleke (ed.) 1986
Arcinas, F.R. 1991, Asian m igration to the G ulf region: the Phillipine caseen
G unatilleke (ed.) 1991
Arnold, Fred 1992, The contribution of rem ittances to social and econom ic deve-
lopm ent, en K ritz et al. (eds.) 1992
Asian and Pacific M igration Journal 1995, estadsticas sobre m igracin en Asia,
Internet: w w w .scalabrini.asn.au/dim a95
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 173
Athukorala, P. 1992, The use of m igrant rem ittances in developm ent: lessons from
the Asian experience, Journal of International Development, Vol. 4, no. 5
B a, A ssane 1992, Inm igracin e inm igrantes en la Europa com unitaria, en
CID O B, Anuario internacional 1991, CIDOB, Barcelona: CID O B
B aln, Jorge 1991, D em ographic trends and m igratory m ovem ents from Latin
Am erica and the Caribbean, mimeo, Pars: O CD E
Baln, Jorge 1992, The role of m igration policies and social netw orks in the deve-
lopm ent of the m igration system in the southern cone, en K ritz et al. 1992
B anco M undial 1997a, Informe de desarrollo mundial 1997, W ashington D .C.:
Banco M undial
B anco M undial 1997b, World Development Indicators on CD-ROM, W ashington
D .C.: Banco M undial
B arry, B rian y Robert E. G oodin 1992, Free Movement: ethical issues in the
transnational migration of people and of money, N ueva York y Londres: H ar-
vester W heatsheaf
B aubck, Rainer 1994, Transnational citizenship: membership and rights in
international migration, Aldershot: Edw ard Elgar
Bell, D aniel 1993, La oleada de refugiados, El Pas, 9.2.1993
Ben Jelloun, Tahar 1992, La barca y el tren rpido, El Pas, M adrid, 16.9.1992
B lot, D aniel 1991, The dem ographics of m igration, The OECD Observer, 163,
Abril-M ayo
Bodega, Isabel et al. 1995, Recent m igrations from M orocco to Spain, Interna-
tional Migration Review, Vol. XXIX, O too
Bhning, W .R. y M .-L. Schloeter-Paredes (eds.) 1994, Aid in Place of Migration?: selec-
ted contributions to an ILO-UNHCR meeting, G inebra: International Labour O ffice
Borjas, G eorge 1985, Assim ilation, Changes in Cohort Q uality and the Earnings of
Im m igrants, Journal of Labor Economics, O ctubre
Borjas, G eorge J. 1989, Econom ic theory and international m igration, Internatio-
nal Migration Review, Vol. XXIII no. 3
Borjas, G eorge J. 1991, The im pact of im m igrants on the em ploym ent opportuni-
ties of natives, mimeo, Pars: O CD E
Boyd, M onica 1991, M igrant w om en and integration policies, mimeo, Pars: O CD E
Briggs, Vernon M . Jr. 1996, International M igration and Labour M obility: the recei-
ving countriesen Julien van den Broeck (ed.), The Economics of Labour Migra-
tion, Cheltenham , G los and Brookfield, Vt: Edw ard Elgar
174
Nacido en otra parte Bibliografa
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 174
Cam pani, G iovanna 1995, W om en m igrants: from m arginal subjects to social
actors, en Cohen (ed.) 1995
Castles, Stephen 1989, Migrant Workers and the Transformation of Western Socie-
ties, Cornell W estern Societies Papers, no. 22, Center for International Studies, Cor-
nell U niversity
Castles, Stephen y M ark J. M iller 1993, The Age of Migration: international popu-
lation movements in the modern world, Basingstoke: The M acm illan Press
Chenais, Jean-Claude 1991, Les m igrations internationales en Europe 1945-1991,
Barcelona: Itinera (Fundacin Paulino Torras D om nech)
Chiengkui, W itayakorn 1986, Thailanden G odfrey G unatilleke (ed.) 1986
Chisw ick, Barry 1986, Is the new im m igration as unskilled as the old?, Journal
of Labor Economics, Abril
Chisw ick, Barry 1991, resea de G eoge J. Borjas, Migrants and Strangers, en Jour-
nal of Economic Literature, Vol. XXIX
Chisw ick, Barry 1993, resea de G eorge J. Borjas y Richard B. Freem an (eds.),
Immigration and the work force, en Journal of Economic Literature, Vol. XXXI
CID O B 1991, La immigraci (dossier), Barcelona: CID O B edicions
CIESIN (Consortium for International Earth Science Inform ation N etw ork) 1998,
acceso por Internet a los datos del censo de EE.U U . de 1990, http://w w w .cie-
sin.org
Cohen, Robin 1988, The New Helots: migrants in the international division of
labour, Aldershot, G B y Brookfield, Vt: G ow er Publishing
Cohen, Robin 1997, Global Diasporas: an introduction, Londres: U niversity Colle-
ge London Press
Cohen, Robin 1998, International m igration: Southern Africa in global perspecti-
ve, articulo de fondo para South African Com m ission on International M igration,
Internet: http://w w w .polity.org.za/govdocs/green_papers/m igration/cohen1.htm l
Cohen, Robin (ed.) 1995, The Cambridge Survey of World Migration, Cam bridge:
Cam bridge U niversity Press
Colectivo Io 1991, Trabajadoras extranjeras de servicio dom stico en M adrid,
Espaa, World Employment Program Working Paper 51.S, G inebra: O rganizacin
Internacional del Trabajo
Collinson, Sarah 1993, Europe and International Migration, Londres y N ueva York:
Pinter Publishers (for Royal Institute of International Affairs, Londres)
Colton, N ora Ann 1991, The silent victim s: Yem eni m igrants return hom e, The
Oxford International Review, Vol. III no. 1, Invierno
175
Nacido en otra parte Bibliografa
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 175
Com m ission Europenne 1995, Les tats Membres de la CE face lImmigration en
1993: rapport de synthse pour lann 1993: fermet et rigueur, Luxem bourg: O ffi-
ce des publications officielles des Com m unauts europennes
Com m ission Europenne 1997, Les tats Membres de la UE face lImmigration en
1994: monte de lintolrance et rigueur accrue des politiques de contrle. RIMET,
Luxem bourg: O ffice des publications officielles des Com m unauts europennes
Contreras, Jess (com pilador) 1994, Los retos de la inmigracin: racismo y pluri-
culturalidad, M adrid: Talasa
Cornelius, W ayne A. et al. (eds.) 1994, Controlling Immigration: a global perspec-
tive, Stanford Cal.: Stanford U niversity Press
Corredera G arca, M ara Paz y L. Santiago D ez Cano 1992, L'Espagne, nouveau
pays d'im m igrationen Costa-Lascoux y W eil (eds.) 1992
Costa-Lascoux, Jacqueline y Patrick W eil (eds.) 1992, Logique d'tats et Immigra-
tions, Pars: Editions K im
Costa-Lascoux, Jacqueline, Vers une Europe de citoyens?en Costa-Lascoux y W eil
(eds.) 1992
Council of Europe 1997, Recent Demographic Developments in Europe
Cross, M alcolm 1993, M igration, em ploym ent and social change in the new Euro-
pe, en K ing (ed.) 1993
Crow ley, John 1992, Consensus et conflits dans la politique de l'im m igration et
des relations raciales du Royaum e-U nien Costa-Lascoux y W eil (eds.) 1992
D e Freitas, G regory 1998, Im m igration, inequality and policy alternatives, en G .
Epstein et al., Globalization and Progressive Economic Policy, Cam bridge: Cam -
bridge U niversity Press
D em osphere International 1997, datos distribuidos para unidad de m apas de
M icrosoft Excel 97
den Boer, M onica 1995, M oving betw een bogus and bona fide: the policing os
inclusion and exclusion in Europe, en M iles y Thrnhardt (eds.) 1995
D om enach, H y M . Picouet 1989, Typologies and the likelihood of reversible
m igrationen Appleyard (ed.) 1989
D um ont, G rard-Franois 1995, Les Migrations Internationales: les nouvelles logi-
ques migratoires, Pars: SED ES.
Eelens, F., T. Scham pers y J. D . Speckm ann (eds.) 1992, Labour Migration to the
Middle East: from Sri Lanka to the Gulf, Londres y N ueva York: K eagan Paul
International
Enloe, Cynthia 1990, Bananas, Beaches and Bases: making feminist sense of
international politics, Berkeley: U niversity of California Press
Nacido en otra parte Bibliografa
176
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 176
Enzensberger, H ans M agnus 1992, La gran migracin: treinta y tres acotaciones,
Barcelona: Editorial Anagram a
Eschbach, K arl et al. 1998, M uertes en la frontera, H ouston: Centro de Estudios
M igratorios, Internet: http://firenza.uh.edu/Centers.htm ld/CIR.htm ld/border.H TM
Escobar-N avia, R. 1991, South-N orth m igration in the w estern hem isphere,
International Migration, Vol. XXIX
Fahim K han, M . 1986, Pakistanen G unatilleke (ed.) 1986
Fahim K han, M . 1991, M igrant w orkers to the A rab W orld: the experience of
Pakistanen G unatilleke (ed.) 1991
Farar, Tom 1995, H ow the international system copes w ith involuntary m igration:
norm s, institutions and state practiceen Teilelbaum y W einer 1995
Fassm ann, H einz y Rainer M nz (eds.) 1994,European Migration in the Late Twen-
tieth Century: historical patterns, actual trends and social implications, Aldershot,
G B, and Laxem burg, Austria: Edw ard Elgar and International Institute for Applied
System s Analysis
Federici, N . 1989, Causes of international m igrationen Appleyard (ed.) 1989
Findlay, Allan M . 1991, N ew technology, high level m anpow er m ovem ents and
the concept of the brain drain, mimeo, Pars: O CD E
Findley, Sally, Sadio Traor, D eiudonn O uedraogo y Sekouba D iarra 1995, Em i-
gration from the Sahel, en Appleyard (ed.) 1995
Frelick, Bill 1992, H aitians at sea: asylum denied, Report on the Americas, Vol.
XXVI no. 1, Julio
Frey, W illiam H . 1996, Im m igration, dom estic m igration, and dem ographic balka-
nization in Am erica: new evidence for the 1990s, Population and Development
Review, Vol. 22, no. 4, D iciem bre
G abaccia, D onna 1992, El viaje al otro lado, Europa Amrica, suplem ento de El
Pas, 19.9.1992
G ardezi, H assan N . 1995, The Political Economy of International Labour Migration,
M ontral: Black Rose Books
G arson, Jean-Pierre 1992, International m igration: facts, figures, policies, The
OECD Observer, 176, Junio-Julio
G astlum G axiola, M ara de los Angeles 1991, La migracin de los trabajadores
mexicanos indocumentados a los Estados Unidos, M exico, D .F.: U niversidad
N acional Autnom a de M xico
G lyn, Andrew y Bob Sutcliffe 1995, El nuevo orden capitalista; global y sin lder,
Mientras tanto 61, Prim avera
Nacido en otra parte Bibliografa
177
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 177
G olini, A., G . G erano y F. H eins 1991, South-N orth m igration w ith special referen-
ce to Europe, International Migration, Vol. XXIX, no. 2, Junio
G opinathan N air, P.R. 1986, Indiaen G unatilleke (ed.) 1986
G opinathan N air, P.R. 1991, Asian m igration to the Arab W orld: K erala (India)en
G unatilleke (ed.) 1991
G oytisolo, Juan 1993, 12 m illones de m usulm anes europeos, El Pas, 25.1.1993
(Suplem ento: Europa: el nuevo continente)
G recic, V. 1991, East-W est m igration and its possible influence on South-N orth
m igration, International Migration, Vol. XXIX
G unatilleke, G odfrey 1986, Sri Lankaen G unatilleke (ed.) 1986
G unatilleke, G odfrey 1991, Sri Lankaen G unatilleke (ed.) 1991
G unatilleke, G odfrey (ed.) 1986, Migration of Asian Workers to the Arab World,
Tokyo: The U nited N ations U niversity
G unatilleke, G odfrey (ed.) 1991, Migration to the Arab World: experience of retur-
ning migrants, Tokyo: U nited N ations U niversity Press
H ardin, G arett 1993, Living Within Limits: ecology, economics and population tabo-
os, N ueva York y O xford: O xford U niversity Press
H argreaves, Alec G . y Jerem y Leam an (eds.) 1995, Racism, Ethnicity and Politics
in Contemporary Europe, Aldershot: Edw ard Elgar Publishing
H arris, N igel 1996, The New Untouchables: immigration and the new world wor-
ker, Londres y N ueva York: Penguin Books
H atton, Tim oty J. y Jeffrey G . 1994, W hat drove the m ass m igrations from Euro-
pe in the late nineteenth century?, Population and Development Review, Vol. 20,
no. 3, Septiem bre
H eller, Agnes 1992, D iez tesis sobre la inm igracin, El Pas, M adrid, 30.5.1992
H enshall M om sen, Janet 1991, Women and Development in the Third World, Lon-
dres y N ueva York: Routledge
H eyden, H . 1991, South-N orth m igration, International Migration, Vol. XXIX
H illm an, Arye L. 1994, The political econom y of m igration policy, en H orst Sie-
bert (ed.), Migration: a challenge to Europe: symposium 1993, Tbingen: J.C.B.
M ohr (Paul Siebeck) Tbingen
H ollifield, Jam es F. 1992, Immigrants, markets and states: the political economy of
Postwar Europe, Cam bridge M ass y Londres: H arvard U niversity Press
Institute for M igration and Ethnicity, Croacia 1997, acceso a datos sobre la m igra-
cin de Croacia (Internet)
Nacido en otra parte Bibliografa
178
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 178
International O rganization for M igration (IO M ) 1995, Trafficking and Prostitution:
the growing exploitation of migrant women from Central and Eastern Europe,
G inebra: IO M (disponible en Internet: http://w w w .iom .ch)
International O rganization for M igration (IO M ) 1998, CIS Migration Report, G ine-
bra: IO M (disponible en el Internet: http://w w w .iom .ch)
Izquierdo Escribano, Antonio 1991, La inm igracin ilegal en Espaa, Economa
y Sociologia del Trabajo, no. 11, M arzo
Jensen, Tineke 1992, Defining new domains: identity politics in international
female migration: Indonesian-Chinese women in the Netherlands, Institute of
Social Studies W orking Papers, no. 121, La H aya
Jim nez, M ara 1992, W ar in the borderlands, Report on the Americas, Vol. XXVI
no. 1, Julio
Johnson, Jam es H . Jr., W alter C. Farrell Jr. y Chandra G uinn 1997, Im m igration
reform and the brow ning of Am erica: tensions, conflicts and com m unity inestabi-
lity in m etropolitan Los A ngeles, International Migration Review, Vol. X X X I,
Invierno
K andil, M . y M .F. M etw ally 1990, The im pact of m igrants' rem ittances on the
Egyptian econom y, International Migration, Vol. XXVIII
K ing, Russell (ed.) 1993, The New Geography of European Migrations, Londres y
N ueva York: Belhaven Press
K lein, H erbert S. 1995, European m igration to Brazil, en Cohen (ed.) 1995
K ritz, M ary M , Lin Lean Lim , H ania Zlotnik (eds.) 1992, International Migration
Systems: a global approach, O xford: Claredon Press O xford
LaLonde, Robert J. y Robert H . Topel 1991, The assim ilation of im m igrants in the
U S labor m arket, NBER Working Paper Series, no. 3573, Cam bridge, M ass: N atio-
nal Bureau of Econom ic Research
Layton-H enry, Zig 1992, The Politics of Immigration: immigraiton, 'race' and 'race'
relations in post-war Britain, O xford and Cam bridge M ass: Blackw ell
Le Bras et al. 1991, Migration: the demographic aspects, Pars: O CD E
Lebon, A ndr 1996, Immigration et Prsence trangre en France 1995-1996,
Pars: D irection de la Population et des M igrations et M inistre de lAm nagem ent
du Territoire, de la Ville et de lIntgration, D cem bre
Leca, Jean 1992, N ationalit et citoyennet dans l'Europe des im m igrationsen
Costa-Lascoux y W eil (eds.) 1992
Lie, John 1995, From international m igration to transnational diaspora, Contem-
porary Sociology, Vol. 24, no. 4, Julio
Nacido en otra parte Bibliografa
179
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 179
Lim , Lin Lean 1991, La situation dm ographique et les m ouvem entes m igratoires
dans les pays asiatiques, mimeo, Pars: O ECD
Livi-Bacci, M assim o 1991a, Inmigracin y desarrollo: comparacin entre Europa y
Amrica, Barcelona: Itinera (Fundacin Paulino Torras D om nech)
Livi-Bacci, M assim o 1991b, M igrations nord-sud: une approche com parative des
expriences nord-am ricaine et europenne, mimeo, Pars: O CD E
Lohrm ann, Reinhard 1989, Irregular m igration: an em erging issue in developing
counriesen Appleyard (ed.) 1989
Looney, R.E. 1990, M acroeconom ic im pacts of w orker rem ittances on Arab W orld
labor exporting countries, International Migration, VolXXVIII
Lutz, W olfgang y Christopher Prinz 1992, Im m igration and integration in W estern
Europe, options (International Institute for Applied System s Analysis), M arzo
M ahler, Sarah J. 1992, First stop suburbia, Report on the Americas, Vol. XXVI no.
1, Julio 1992
M ahm ood, Raisul A. 1991, Bangladeshi returned m igrants from the M iddle East:
process, achievem ent and adjustm enten G unatilleke (ed.) 1991
M angano, Antonello 1998, N aufragi, stagi e silenzi ai m argini dellEuropa-fortez-
za, Guerre & Pace, no. 46, febrero
M arrodn, M ara D olores et al. 1991, Mujeres del Tercer Mundo en Espaa: mode-
lo migratorio y caracterizacin sociodemogrfica, M adrid: Fundacin Cipie
M artin, Philip L. 1991, Labor M igration in Asia, International Migration Review,
Vol. XXV, no. 1
M artin, Philip L. 1992, Trade, Aid and M igration, International Migration Review,
Vol. XXVI no. 1
M arx, K arl y F. Engels [1882], prefacio a la edicin rusa del M anifiesto Com unista,
en Obras Escogidas en Dos Tomos, M osc: Ediciones de lenguas extranjeras.
M assey, D ouglas S. 1995, The new im m igration and ethnicity in the U nited Sta-
tes, Population and Development Review, Vol. 21, no. 3, Septiem bre
M assey, D ouglas S. et al. 1993, Theories of international m igrations: a review and
appraisal, Population and Development Review, Vol. 19, no. 3, Septiem bre
M assey, D ouglas S. et al. 1994, An evaluation of international m igration theory:
the north am erican case, Population and Development Review, Vol. 20, no. 4,
D iciem bre
M iall, H ugh (ed.) 1994, Minority Rights in Europe, Londres y N ueva York: The
Royal Institute of International Affairs and Council on Foreign Relations Press
Nacido en otra parte Bibliografa
180
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 180
M igration N ew s 1988, Crisis and m igrants, Vol. 5, no. 3, M arzo (Internet:
http://m igration.ucdavis.edu/archive/m n_98.17.htm l)
M iles, Robert y D ietrich Thrnhardt (eds.) 1995, Migration and European Integra-
tion: the dynamics of inclusion and exclusion, Londres y Cranbury: Pinter Publis-
hers and Fairleigh D ickinson U niversity Press
M iller, M ark J. 1992, La politique am ricaine: la fin d'une poqueen Costa-Las-
coux y W eil (eds.) 1992
M ines, Richard, Beatriz Boccalandro y Susan G abbard 1992, The latinization of U S
farm labor, Report on the Americas, Vol. XXVI no. 1, Juio
M undende, D . Chongo 1989, The brain drain and developing countriesen
Appleyard (ed.) 1989
N aciones U nidas 1989, Report on the World Social Situation 1989, N ueva York:
N aciones U nidas
N aciones U nidas Fondo de Poblacin 1993, El estado de la poblacin mundial
1993, N ueva York: FN U AP
N aciones U nidas 1995, (D epartm ent of Econom ic and Social Policy Analysis Popu-
lation D ivision), The Sex and Age Distribution of the World Populations, 1994 Revi-
sion, N ueva York: N aciones U nidas
N air, Sam i 1988, La fuite des lites est la form e nouvelle du pillage du tiers-m on-
de, entrevista en Le Monde, 5.5.1998
N etherlands Institute of H um an Rights 1987, New Expressions of Racism: Growing
Areas of Confllict in Europe, SIM Special no. 7
N etherlands Institute of H um an Rights 1988, The Universal Declaration of Human
Rights: its Significance in 1988, SIM Special no. 9
N orth, D avid 1991, W hy dem ocratic governm ents cannot cope w ith illegal im m i-
gration, mimeo, Pars: O CD E
O CD E 1991, Migrations: les aspects demographiques, Pars: O CD E
O om m en, T.K . 1990, India: 'Brain D rain' or the m igration of talent?, Internatio-
nal Migration, Vol. XXVIII
O sm ani, S.R., Bangladeshen G unatilleke 1986
O w en, D avid 1992, Ethnic Minorities in Great Britain: Settlement patterns,
Coventry: Centre for Research into Ethnic Relations
O w en, Roger 1985, Arab workers in the Gulf, M RG Report no. 68, Londres: M ino-
rity Rights G roup
Papadem etriou, D em etrios 1991a, O bjectifs et m ise en oeuvre des politiques d'im -
m igration, mimeo, Pars: O CD E
Nacido en otra parte Bibliografa
181
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 181
Papadem etriou, D .G . 1991b, South-N orth m igration in the w estern hem isphere
and U S responses, International Migration, Vol. XXIX, 1991
Parnw ell, M ike 1993, Population Movements and the Third World, Londres y N ue-
va York: Routledge
Passaris, C. 1990, Im m igration and the evolution of econom ic theory, Interna-
tional Migration, Vol. XXVIII
Piore, M ichael 1979, Birds of passage: migrant labor in industrial societies, N ueva
York: Cam bridge U niversity Press
Pisani, Edgard 1993, Asilo, inm igracin, m igraciones, El Pas, 11.2.1993
PN U D 1992, Desarrollo Humano: Informe 1992, Bogot: Tercer M undo Editores
Pongsapich, Am ara 1991, M igrant w orkers to the Arab W orld: Thailanden G una-
tilleke 1991
Portes, Alejandro y Robert D . M anning 1986, The im m igrant enclave: Theory and
em pirical exam plesen Susan O lzak y Joane N agel (eds.), Competitive Ethnic Rela-
tions, O rlando: Academ ic Press
Postel-Vinay, K aroline 1992, L'im m igration en Japon: la tournant des annes qua-
tre vingten Costa-Lascoux y W eil (eds.) 1992
Poston, D udley L. Jr., M ichael Xinxiang M ao y M ei-Yu Yu 1994, The global dis-
tribution of the overseas Chinese around 1990, Population and Development
Review, Vol. 20, no. 3, Septiem bre
Potts, Lydia 1990, The World Labour Market: a history of migration, Londres: Zed
Books
Prothero, R. M ansell 1990, Introduction to labor recruiting organizations in the
developing w orld, International Migration Review, Vol. XXIV no. 2
Richm ond, Anthony H . 1994, Global Apartheid: refugees, racism, and new world
order, O xford: O xford U niversity Press
Row land, Richard 1993, Regional m igration in the form er Soviet U nion during the
1980s: the resurgence of European regions, en K ing (ed.) 1993
Ruigrok, W inifred y Rob van Tulder 1995, The logic of international restructuring,
Londres y N ueva York, Routledge
Saith, Ashw ani 1991, Adding injury to insult: a first estimate of financial losses of
Indian migrant workers fleeing the Gulf crisis, 1990, Institute of Social Studies
W orking Papers, no. 107, La H aya
Saith, A shw ani 1991, Absorbing external shocks: the Gulf crisis, international
migration linkages and the Indian economy, 1990, Institute of Social Studies W or-
king Papers, no. 107, La H aya
Nacido en otra parte Bibliografa
182
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 182
Salt, John y Allan Findlay 1989, International m igration of highly skilled m anpo-
w er: theoretical and developm ental issuesen Appleyard (ed.) 1989
San D iego dialog 1998, Profile of illegal border crossers, Internet:
http://gort.ucsd.edu/m w /tj/profile.htm l
Santos, Lidia 1992, Poltica de inm igracin en Espaa, Anuario internacional
1991, Barcelona: CID O B
Sassen, Saskia 1988, The mobility of labour and Capital: a study in international
investment and labor flow, Cam bridge y N ueva York: Cam bridge U niversity Press
(Traduccin al castellano: Movilidad de trabajo y capital, M inisterio de Trabajo y
Seguridad Social, M adrid 1993)
Sassen, Saskia 1992, W hy m igration?, Report on the Americas, Vol. XXVI no. 1, Julio
Sayad, Abdelm alek 1991, L'im m igration algrienne en France, une lente m ais in-
xorable volution vers une im m igation de peuplem ent, mimeo, Pars: O CD E
Schiff, M aurice 1994, How Trade, Aid and Remittances Affect International Migra-
tion, Policy Research W orking Paper 1376, W orld Bank, N oviem bre
Schnapper, D om inique 1992, LEurope des Immigrs, Pars: ditions Franois Bourin
Schw arts, W arren F. 1995, Justice in Immigration, Cam bridge: Cam bridge U niver-
sity Press
Seccom be, I.J. y A.M . Findlay 1989, The consequences of tem porary em igration
and rem ittance expenditure from rural and urban settlem ents: evidence from Jor-
dan, en Appleyard (ed.) 1989
Segal, Aaron 1993, An Atlas of International Migration, Londres: H ans Zell Publishers
Sen, Am artya 1991, Faltan cien m illones de m ujeres, en La mujer ausente: dere-
chos humanos en el mundo, Santiago de Chile: Isis Internacional, Ediciones de las
m ujeres no. 15
Seok, H yunho 1986, Republic of K oreaen G unatilleke 1986
Seok, H yunho 1991, K orean m igrant w orkers to the M iddle Easten G unatilleke
1991
Serageldin, Ism ail, Jam es A. Socknat, Stace Birks, Bob Li y Clive A. Sinclair 1983,
Manpower and International Labor Migration in the Middle East and North Afri-
ca, N ueva York y O xford: O xford U niversity Press (for W orld Bank)
Shah, N asra M . 1995, Em igration D ynam ics from and w ithin South A sia, en
Appleyard (ed.) 1995.
Sim m ons, Alan B. y Jean Pierre G uengant 1992, Caribbean Exodus and the W orld
System , en K ritz et al. (eds.) 1992
Sim on, G ildas 1995, Godynamique des migrations internationales dans le monde,
Pars: Presses U niversitaires de France
Nacido en otra parte Bibliografa
183
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 183
Sim on, Julian L. 1989, The Economic Consequences of Immigration, O xford y Cam -
bridge, M ass.: Blackw ell
Sim on, Julian L. 1996, Public expeditures on im m igrants to the U nited States, past
and present, Population and Development Review, Vol. 22, no. 1, M arzo
Skran, Clodena M . 1995, Refugees in Inter-War Europe: the Emergence of a Regi-
me, O xford: O xford U niversity Press
Sm ith, Robert 1992, N ew York in M ixteca; M ixteca in N ew York, Report on the
Americas, Vol. XXVI no. 1, Juio
SO PEM I 1992, Trends in International Migration: Annual Report 1991, Pars: O CD E
SO PEM I 1994, Trends in International Migration: Annual Report 1993, Pars: O CD E
SO PEM I 1997, Trends in International Migration: Annual Report 1996, Pars: O CD E
Spencer, Sarah (ed.) 1994, Immigration as an Economic Asset: the german expe-
rience, Londres: IPPR/Trentham Books
Stahl, C.W . 1991, South-N orth m igration in the Asia-Pacific region, International
Migration, Vol. XXIX
Stalker, Peter 1994, The Work of Strangers: a survey of international labour migra-
tion, G inebra: International Labour O ffice
Stanton Russel, Sharon 1995, International Migration: Implications for the World
Bank, H um an Resources D evelopm ent and O perations Policy W orking Paper,
M ayo
Stark, O ded 1992, The Migration of Labor, Cam bridge, M ass y O xford: Blackw ell
(Traduccin al castellano: La migracin del trabajo, M inisterio de Trabajo y Segu-
ridad Social, M adrid 1993)
Straubhaar, Thom as 1991, H ow does econom ic structural change affect im m igra-
tion policies and m igration flow s?, mimeo, Pars: O CD E
Straubhaar y Fischer 1994, Econom ic and social aspects of m igration into Sw it-
zerland, en Fassm ann y M nz 1994
Sutcliffe, Bob 1992, Im m igration and the W orld Econom y, en G erry Epstein y Jes-
sica N em hard (eds.), Radical Perspectives on the International Economy, Phila-
dephia: Tem ple U niversity Press
Sutcliffe, Bob 1994, Im m igration: rights and illogic, Index on Censorship, 3, 1994
Sutcliffe, Bob 1995a, D esarrollo frente a ecologa, Ecologa Poltica, 9
Sutcliffe, Bob 1995b, El derecho a la inm igracin, en Pedro Albite (coord.), La tie-
rra prometida: del sueo a la pesadilla - racismo e inmigracin hoy, D onostia: G akoa
Sutcliffe, Bob 1996, Im m igrants and refugees; policies and rights, review article,
Nacido en otra parte Bibliografa
184
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 184
Comtemporary Sociology, Septiem bre
Sutcliffe, Bob 1998a, Freedom to m ove in the age of globalization, en G . Epstein
et al., Globalization and Progressive Economic Policy, Cam bridge: Cam bridge U ni-
versity Press
Sutcliffe, Bob 1998b, 100 imgenes de un mundo desigual, Barcelona: Interm n
Sutcliffe, Bob 1998c, The place of im perialism and globalization in theories of
developm ent, en Ronaldo M unck y D enis O 'H earn (eds.), Critical holism:
(re)thinking development in the era of globalisation, Londres: Zed Books
Sutcliffe, Bob y Andrew G lyn 1998, Still underw helm ed: m easures of globalization
and their m isinterpretation, Review of Radical Political Economics.
Sw am y, G urushi 1985, Population and International Migration, W orld Bank Staff
W orking Papers, no. 689, Population and D evelopm ent Series, no. 14
Tactaquin, Cathi 1992, W hat rights for the undocum ented?, Report on the Ameri-
cas, Vol. XXVI no. 1, Juio
Tapinos, G eorges 1991, La coopration internationale peut-elle constituer une
alternative l'm igration des travailleurs?, mimeo, Pars: O CD E
Tapinos, G eorges 1992, Europa entre la inmigracin y la cooperacin al desarro-
llo, Barcelona: Itinera Cuadernos no. 4 (Fundacin Paulino Torras D om nech)
Tapinos, G eorges y Ana de Rugy 1994, The m acroeconom ic im pact of im m igra-
tion: review of the literature since the m id-1970s, en SO PEM I 1994
Teitelbaum , M ichael 1991, The effects of econom ic developm ent on out-m igration
pressures in sending countries, mimeo, Pars: O CD E
Teitelbaum , M ichael S. y M yron W einer (eds.) 1995, Threatened Peoples, Threatened
Borders: World migration and U.S. policy, N ueva York y Londres: W .W . N orton
Todaro, M .P. 1969, A m odel of labor m igration and urban unem ploym ent in less
developed countries, American Economic Review, 59 (1), M arzo
Todd, Em m anuel 1996,El destino de los Inmigrantes: asimilacin y segregacin en
las democracias occidentales, Barcelona: Tusquet Editores
Turnham , D avid y D enizhan Ercal 1991, The supply of labour, em ploym ent
structures and unem ploym ent in developing countries, mimeo, Pars: O CD E
U N ECE (U nited N ations Econom ic Com m ission for Europe) and U N PF (U nited
N ations Population Fund) 1994, International Migration: regional processes and
responses, Econom ic Studies no. 7, N ueva York y G inebra: U nited N ations
U S Coast G uard 1998, Cuban rescue statistics, y Haitian rescue statistics, (Internet)
U S Com m ission for the Study of International M igration and Cooperative Econo-
Nacido en otra parte Bibliografa
185
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 185
m ic D evelopm ent 1990, Unauthorized migration: an economic development res-
ponse, W ashington D C
U S Im m igration and N aturalization Service 1977, Statistical Yearbook of the Immi-
gration and Naturalization Service, 1996, W ashington D .C.: U .S. G overnm ent Prin-
ting O ffice
van Am ersfoort, H ans 1955, From w orkers to im m igrants: Turks and M oroccans
in the N etherlands, en Cohen (ed.) 1995
W aldinger, Roger 1997, Los Angeles and its im m igrants, borrador para Second
International M etropolis Conference, Internet: http://ercom er.org/m etropolis.L.A.
htm l
W eil, Patrick 1991, La France et ses trangers: laventure politique de limmigration
de 1938 nos jours, G allim ard (collection Folio/Actuel)
W eil, Patrick 1992, Convergences et divergences des politiques de fluxen Cos-
ta-Lascoux y W eil (eds.) 1992
W einer, M yron 1990, Im m igration: perspectives from recieving countries, Third
World Quarterly, Londres, Vol. 12 no. 1, Enero
W einer, M yron 1992, Peoples and states in a new ethnic order?, Third World
Quarterly, Vol. 13, no. 9
W idgren, Jonas 1991, M ovem ents of refugees and asylum -seekers: recent trends
in a com parative perspective, mimeo, Pars: O CD E
W ihtol de W enden, Cayherine y Anne de Tinguy (sous la direction de) 1995, LEu-
rope et Toutes ses Migrations, Bruxelles: ditions Com plexe
Zlotnik, H . 1991, Trends in South to N orth m igration: the perspective from the
N orth, International Migration, Vol. XXIX
Zlotnik, H ania 1995, The south-to-north m igration of w om en, International
Migration Review, Vol. XXIX, Spring
Zolberg, Aristide R. 1992, Reform ing the back door: perspectives historiques sur
la rform e de la politique am ricaine d'im m igrationen Costa-Lascoux y W eil
(eds.) 1992
N ota: el acceso original a un gran nm ero de estas fuentes fue a travs de The
World-Wide Web Virtual Library on Migration and Ethnic Relations (Internet:
http://w w w .ercom er.org/w w w w vl/), un recurso de m xim a im portancia en este
cam po y en otros relacionados.
Nacido en otra parte Bibliografa
186
ltima corregida 16/6/04 17:46 Pgina 186
Nacido
en otra
parte
Un ensayo sobre la
migracin internacional,
el desarrollo
y la equidad
Nacido
en otra
parte
Bob Sutcliffe
En este libro, Bob Sutcliffe recoge y analiza una gran diversidad de docum en-
tacin y literatura reciente internacional, tanto cientfica com o poltica, sobre la
m igracin. En la prim era parte se observa que la m igracin en el m undo de
hoy es un fenm eno incm odo en dos sentidos. En prim er lugar, evidente-
m ente, resulta incm odo para quienes se ven forzados a em igrar y, tam bin,
cada vez m s para otros m uchos que eligen la em igracin com o un cam ino
para m ejorar su vida. Pero, en segundo lugar, resulta incm oda la m igracin
para quienes analizan tericam ente los procesos econm icos y sociales. En
m uchos enfoques y doctrinas donde pareciera obligado tener que considerar el
fenm eno de la m igracin internacional, m isteriosam ente no aparece. N i en la
econom a ortodoxa, ni en las teoras de desarrollo, ni en los discursos sobre
los derechos hum anos se hacen referencias, o se hacen de m anera insuficien-
te, a la m igracin internacional.
El debate sobre la m igracin, aunque incluye argum entos a favor de la liber-
tad real de m ovim ientos en el m undo, de hecho se basa en la idea m uy
extendida de que la m igracin es un fenm eno excepcional. Esto se pone de
m anifiesto en que las utopas que hoy se form ulan no incluyen la idea de
libertad de m ovim ientos, ni el resultado de sociedades plurales. Pareciera que
la solucin a los problem as m igratorios se encuentra m s en la supresin que
en la integracin.
La parte central del libro ofrece una visin general, apoyada en una abundan-
te evidencia em prica, de la cantidad, form a y consecuencias de los flujos
m igratorios recientes, que se refleja en una gran variedad de cuadros, m apas
y grficos. Se dedica atencin especial a los efectos sociodem ogrficos en los
pases de destino, a las rem esas de los em igrantes y sus efectos econm icos,
y a las diferencias de gnero con relacin a la m igracin. En la parte final, el
autor argum enta que la m igracin puede y debe desem pear un papel m s
im portante y m s positivo en las teoras de desarrollo, lo que constituye un
argum ento para sustentar un enfoque m s abierto sobre el papel de la inm i-
gracin en los pases desarrollados. La visin del autor va m s all de las
consideraciones m eram ente econm icas, considerando que el m ejor punto de
partida para abordar la cuestin de la m igracin internacional y su relacin al
desarrollo es desde los derechos y el concepto de ciudadana internacional.
Bob Sutcliffe es Profesor Titular Interino
en la U niversidad del Pas Vasco, donde
da clases de econom a internacional y
desarrollo. H a trabajado tam bin en las
U niversidades de Kingston y M assachesetts
y en la U niversidad Centroam ericana en
M anagua. Es autor de 100 imgenes de
un mundo desigual (Interm on 1998),
coordinador de El Incendio Fro: ensayos
sobre las causas y consecuencias del
hambre en el mundo (Icaria 1996).
N
a
c
i
d
o
e
n
o
t
r
a
p
a
r
t
e
U
n
e
n
s
a
y
o
s
o
b
r
e
l
a
m
i
g
r
a
c
i
n
i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
,
e
l
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
y
l
a
e
q
u
i
d
a
d
B
o
b
S
u
t
c
l
i
f
f
e
HEGOA -Instituto de Estudios sobre el
D esarrollo y la Econom a Internacional de
la U niversidad del Pas V asco/Euskal
H erriko U nibertsitatea- surgi en 1987 con
el objetivo de fom entar el conocim iento y
la investigacin de los problem as del
desarrollo y la cooperacin internacional.
Su m isin es favorecer la cooperacin, a
travs de los trabajos e investigaciones
que realiza, as com o contribuir a la
sensibilizacin de la sociedad desde la
perspectiva de la equidad y la solidaridad.
Cuenta con un Centro de D ocum entacin
especializado en tem as de desarrollo y
cooperacin en su sede de Bilbao, y un
Centro de Recursos D idcticos de educa-
cin para el desarrollo en Vitoria-G asteiz.
Adem s de los equipos de investigacin,
form acin y sensibilizacin, dispone de
una unidad tcnica para la asesora en
cooperacin al desarrollo, que realiza
tanto con O N G D s com o con institucio-
nes pblicas. H EG O A elabora diversas
publicaciones especializadas sobre tem as
de desarrollo.
Facultad de Ciencias Econm icas
Avenida Lehendakari Aguirre, 83
48015 BILBAO
Tel.: 944 473 512 Fax: 944 762 653
Em ail: hegoa@ bs.ehu.es
http://w w w .ehu.es/hegoa
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO Y LA ECONOMIA INTERNACIONAL
NAZIOARTEKO EKONOMIA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTOA
UNI VERSI DAD DEL PAI S VASCO - EUSKAL HERRI KO UNI BERTSI TATEA
Cofinanciado por:
portada libro 16/6/04 17:43 Pgina 1
También podría gustarte
- Gestion de La Migracion en El Siglo Xxi - El Caso de ChileDocumento152 páginasGestion de La Migracion en El Siglo Xxi - El Caso de ChileLuciano Carvajal JorqueraAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Migración InternacionalDocumento8 páginasEnsayo Sobre La Migración InternacionalAnita Cedeño Cedeño100% (1)
- Anexo 1 - Plantilla Excel - Evaluación Proyectos - Mermelada Papaya CORRECCIONDocumento125 páginasAnexo 1 - Plantilla Excel - Evaluación Proyectos - Mermelada Papaya CORRECCIONlisethAún no hay calificaciones
- Tesis Ciencia Politica, Migracion Haitiana en ChileDocumento88 páginasTesis Ciencia Politica, Migracion Haitiana en ChileAndreArtigas100% (1)
- Ensayo MigracionDocumento49 páginasEnsayo MigracionIvan Menahem AñezAún no hay calificaciones
- Seminario 4 Manuel Castells y Jordi BorjaDocumento3 páginasSeminario 4 Manuel Castells y Jordi BorjaMarco PontAún no hay calificaciones
- Olimpiada FilosóficaDocumento4 páginasOlimpiada FilosóficaJaimeAún no hay calificaciones
- La Ciudad Multicultural - Manuel CastellsDocumento12 páginasLa Ciudad Multicultural - Manuel CastellsPLAN6046Aún no hay calificaciones
- Lectura 6 - LOCAL Y GLOBAL LA GESTIÓN DE LAS CIUDADESDocumento11 páginasLectura 6 - LOCAL Y GLOBAL LA GESTIÓN DE LAS CIUDADESetheria10% (1)
- m14 - Derecho de InmigrantesDocumento13 páginasm14 - Derecho de InmigrantesamyAún no hay calificaciones
- Resumen de La Emigracion y Sus Temas en ComunDocumento8 páginasResumen de La Emigracion y Sus Temas en ComunCesar BonillaAún no hay calificaciones
- La Ciudad MulticulturalDocumento8 páginasLa Ciudad MulticulturalAna StalloneAún no hay calificaciones
- Castells, M. - La Ciudad Multicultural PDFDocumento8 páginasCastells, M. - La Ciudad Multicultural PDFCristóbal Andrés Araya MartínezAún no hay calificaciones
- 45ARANGO Las Migraciones Mundo GlobalizadoDocumento12 páginas45ARANGO Las Migraciones Mundo GlobalizadoJenny Muñoz SaezAún no hay calificaciones
- Tripa Monografia Emigrantes BolivianosDocumento190 páginasTripa Monografia Emigrantes BolivianosJuan CadenaAún no hay calificaciones
- Migración TS EnsayoDocumento7 páginasMigración TS EnsayoJonAún no hay calificaciones
- Legislación Migratoria y Política Migratoria en RDDocumento69 páginasLegislación Migratoria y Política Migratoria en RDAnderson Santana AybarAún no hay calificaciones
- Geografia Poblacion Economia y GlobalizacionDocumento76 páginasGeografia Poblacion Economia y Globalizacionmackandal32Aún no hay calificaciones
- Castells La Ciudad MulticulturalDocumento11 páginasCastells La Ciudad MulticulturalCarolina Riveros ArdilaAún no hay calificaciones
- La Ciudad Multicultural: Jordi Borja y Manuel CastellsDocumento8 páginasLa Ciudad Multicultural: Jordi Borja y Manuel CastellsJuan c AAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico de Geografía NDocumento7 páginasTrabajo Práctico de Geografía NlouistomlinsonAún no hay calificaciones
- Clase 25 Arango2007, Pastore2007Documento75 páginasClase 25 Arango2007, Pastore2007Miller O Diaz Valderrama100% (1)
- Migración y RacismoDocumento3 páginasMigración y RacismofraelayehernandoAún no hay calificaciones
- Emigración DebateDocumento10 páginasEmigración DebateAdri Pr14100% (1)
- Poblacion Mundial PruebaDocumento5 páginasPoblacion Mundial Pruebapvillablanca73040% (1)
- Quintana Paz - MulticulturalismoDocumento16 páginasQuintana Paz - MulticulturalismolauraAún no hay calificaciones
- La MigracionDocumento21 páginasLa MigracionFacundo ValdésAún no hay calificaciones
- Guía de Trabajo Exilio 05 - 2° MEDIODocumento3 páginasGuía de Trabajo Exilio 05 - 2° MEDIOjavier jaqueAún no hay calificaciones
- Actividades Del Libro Unidad 4 Jasmiannie Turbi 2DO B #31Documento10 páginasActividades Del Libro Unidad 4 Jasmiannie Turbi 2DO B #31Jasmiannie TurbiAún no hay calificaciones
- La DiscriminaciónDocumento6 páginasLa DiscriminaciónNicole Rojas ChavezAún no hay calificaciones
- 5678Documento4 páginas5678DIEGO ALEJANDRO MEDINA TORRADOAún no hay calificaciones
- Cuando Oriente Llegó A AméricaDocumento361 páginasCuando Oriente Llegó A AméricaSayuri Sánchez Rodríguez100% (1)
- Fundamento General de Las Migraciones UNIDAD IDocumento23 páginasFundamento General de Las Migraciones UNIDAD Ifrancini Lopez SantanaAún no hay calificaciones
- 15 UNICEF - UNLA - Migracion y Derechos - Preguntas y Respuestas para Instituciones Educativas VF PDFDocumento28 páginas15 UNICEF - UNLA - Migracion y Derechos - Preguntas y Respuestas para Instituciones Educativas VF PDFjuansantoAún no hay calificaciones
- Los Latinos en Los Estados UnidosDocumento2 páginasLos Latinos en Los Estados UnidosGústav RuizAún no hay calificaciones
- Evaluación Unidad Texto No LiterarioDocumento6 páginasEvaluación Unidad Texto No LiterarioVivi VergaraAún no hay calificaciones
- Crecimiento de PoblacionalDocumento6 páginasCrecimiento de PoblacionalDavid241090Aún no hay calificaciones
- Procesos Migratorios en Colombia en El Siglo XX y en La ActualidadDocumento4 páginasProcesos Migratorios en Colombia en El Siglo XX y en La Actualidadcatalina perezAún no hay calificaciones
- Migración HumanaDocumento5 páginasMigración HumanaKatyAún no hay calificaciones
- Estructura y Diversidad de La Poblacion MundialDocumento18 páginasEstructura y Diversidad de La Poblacion MundialGLADYS JUDITH DURANGO TAPIAAún no hay calificaciones
- La Política Internacional de La Migración Forzada. Castles, StephenDocumento29 páginasLa Política Internacional de La Migración Forzada. Castles, StephenCoca LoloAún no hay calificaciones
- Los inmigrantes de la India Oriental en el Valle del Río CaucaDe EverandLos inmigrantes de la India Oriental en el Valle del Río CaucaAún no hay calificaciones
- Modulo 1 Unidad 1Documento20 páginasModulo 1 Unidad 1Karla MarcoletaAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE LAS MIGRACIONES ApuntesDocumento54 páginasHISTORIA DE LAS MIGRACIONES ApuntesPatricia Dominguez GarciaAún no hay calificaciones
- Migracion e InmigracionDocumento10 páginasMigracion e InmigracionRiv FedAún no hay calificaciones
- Censos y Movimientos Migratorios de PanamáDocumento16 páginasCensos y Movimientos Migratorios de PanamáAi ShiteruAún no hay calificaciones
- TMIA-Modulo1 Curso 1. Pensar Las Migraciones Internacionales en El Mundo ActualDocumento66 páginasTMIA-Modulo1 Curso 1. Pensar Las Migraciones Internacionales en El Mundo ActualMirta ColoschiAún no hay calificaciones
- Algo Hicimos Mal-Oscar AriasDocumento3 páginasAlgo Hicimos Mal-Oscar Ariashernando santanaAún no hay calificaciones
- Minuto Civico 1Documento4 páginasMinuto Civico 1cesarivantvAún no hay calificaciones
- Migración Internacional A Comienzos Del Siglo XXI. Tendencias y ProblemasDocumento8 páginasMigración Internacional A Comienzos Del Siglo XXI. Tendencias y ProblemasMariana OsorioAún no hay calificaciones
- TMIA-Modulo2 Curso 2. Migraciones Internacionales Contemporáneas en Argentina. Un PanoramaDocumento66 páginasTMIA-Modulo2 Curso 2. Migraciones Internacionales Contemporáneas en Argentina. Un PanoramaMirta ColoschiAún no hay calificaciones
- Migraciones en América LatinaDocumento2 páginasMigraciones en América Latinajsmg1350% (2)
- Trabajo de IrisDocumento4 páginasTrabajo de Iriskenyicuesta123Aún no hay calificaciones
- Ob Tie Near ChivoDocumento11 páginasOb Tie Near ChivoMiriam Melivilu CalfullanAún no hay calificaciones
- Migracion 065038Documento8 páginasMigracion 065038Aishel AminAún no hay calificaciones
- Marginalidad oculta. Políticas de vivienda social y vivienda gratuita en ColombiaDe EverandMarginalidad oculta. Políticas de vivienda social y vivienda gratuita en ColombiaAún no hay calificaciones
- Inmigración, refugiados y la lucha por una vida mejor (Immigration, Refugees, and the Fight for a Better Life)De EverandInmigración, refugiados y la lucha por una vida mejor (Immigration, Refugees, and the Fight for a Better Life)Aún no hay calificaciones
- Fronteras abiertas: La ciencia y ética de la inmigraciónDe EverandFronteras abiertas: La ciencia y ética de la inmigraciónAún no hay calificaciones
- La gobernanza internacional de las migraciones:: de la gestión migratoria a la protección de los migrantesDe EverandLa gobernanza internacional de las migraciones:: de la gestión migratoria a la protección de los migrantesAún no hay calificaciones
- Producción y Consumo SustentableDocumento19 páginasProducción y Consumo Sustentablegricci1620Aún no hay calificaciones
- FV 15.04 Informe Final Logros Ambientales 2 019Documento13 páginasFV 15.04 Informe Final Logros Ambientales 2 019Maria GallosaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Sostenible en ChinaDocumento17 páginasDesarrollo Sostenible en ChinaJennifer ArenasAún no hay calificaciones
- Carta de IntecionesDocumento6 páginasCarta de IntecionespalmaasociadoscrAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Agroexportacion - Filete de DoncellapdfDocumento70 páginasTrabajo Final Agroexportacion - Filete de DoncellapdfGaryVelaAún no hay calificaciones
- Tarea 4 Empresa 1Documento13 páginasTarea 4 Empresa 1Marisol TomásAún no hay calificaciones
- Diagnostico - de - Gobernanza - e - Instrumentos Santos SantillanesDocumento113 páginasDiagnostico - de - Gobernanza - e - Instrumentos Santos SantillanesSANTOS SANTILLANES CHACONAún no hay calificaciones
- Logística Inversa y Ambiental 1ra EdiciónDocumento10 páginasLogística Inversa y Ambiental 1ra EdiciónAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Formulación Mapa de RiesgosDocumento32 páginasFormulación Mapa de RiesgosAnonymous ytDgZHU07100% (1)
- Plan - Ciudad San SalvadorDocumento94 páginasPlan - Ciudad San SalvadorEdwin SeguraAún no hay calificaciones
- Política y Relaciones Internacionales Chilenas 3Documento18 páginasPolítica y Relaciones Internacionales Chilenas 3Francisco Javier Gonzalez PueblaAún no hay calificaciones
- Propuesta de Un Modelo de GestiónDocumento25 páginasPropuesta de Un Modelo de GestiónGH Heidy LeonelaAún no hay calificaciones
- Tercera Entrega-Proceso Estrategico 1Documento57 páginasTercera Entrega-Proceso Estrategico 1Andres ZapataAún no hay calificaciones
- Reforma Al Reglamento de ConstruccionesDocumento80 páginasReforma Al Reglamento de ConstruccionesSosa Gutierrez ValeriaAún no hay calificaciones
- Marco Teorico Investigación Sobre La Contaminación Ambiental en Medellin, ColombiaDocumento9 páginasMarco Teorico Investigación Sobre La Contaminación Ambiental en Medellin, ColombiaNatalia Gaviria BaenaAún no hay calificaciones
- Achira Colombia CAICEDODocumento87 páginasAchira Colombia CAICEDOjaso1995100% (3)
- Sistematización Analilsis y Aportes - Huaman Cunyas Fredy RonaldDocumento14 páginasSistematización Analilsis y Aportes - Huaman Cunyas Fredy RonaldFredy Ronald Huaman CunyasAún no hay calificaciones
- Encuadre DECI04Documento16 páginasEncuadre DECI04Docente Oscar EnriqueAún no hay calificaciones
- Foro Unidad 2Documento7 páginasForo Unidad 2Jose Manuel RicaurteAún no hay calificaciones
- 3.1 Informe Analisis Financiero Aguas Andinas S.ADocumento20 páginas3.1 Informe Analisis Financiero Aguas Andinas S.AClaudia Cortes FernandezAún no hay calificaciones
- DesarrolloSostenible - TrabajoGrupal PrimeraEntrega-1Documento228 páginasDesarrolloSostenible - TrabajoGrupal PrimeraEntrega-1laura cortesAún no hay calificaciones
- 2° Sem15 Word Planeación Proyectos Darukel 23-24Documento14 páginas2° Sem15 Word Planeación Proyectos Darukel 23-24nayelidepazdelucioAún no hay calificaciones
- Ejemplos en Bolivia Desarrollo SostenibleDocumento10 páginasEjemplos en Bolivia Desarrollo SostenibleCuizara Nelson100% (1)
- Geog. de SD (EDS-423 - Trim) Cuad Act. Unidad 10Documento5 páginasGeog. de SD (EDS-423 - Trim) Cuad Act. Unidad 10ylem payanoAún no hay calificaciones
- Revista A 94Documento39 páginasRevista A 94Armando ParedesAún no hay calificaciones
- Tratamiento de Efluentes Liquidos en FrigorificosDocumento60 páginasTratamiento de Efluentes Liquidos en FrigorificosmmandreseAún no hay calificaciones
- Folleto VisitantesDocumento3 páginasFolleto VisitantesGomez Romero Carlos MarioAún no hay calificaciones
- Modulo de SustentabilidadDocumento34 páginasModulo de SustentabilidadAllan Pérez Santiago100% (1)
- Monografia Medio AmbienteDocumento65 páginasMonografia Medio AmbienteAquilino Huacho FelixAún no hay calificaciones