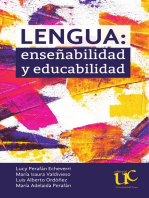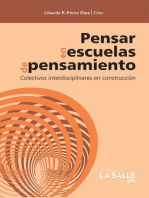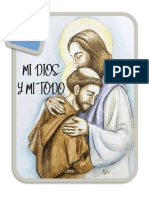Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antología-Sem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La Ed
Antología-Sem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La Ed
Cargado por
Edgar GarciaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Antología-Sem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La Ed
Antología-Sem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La Ed
Cargado por
Edgar GarciaCopyright:
Formatos disponibles
1
INDICE
INTRODUCCION 3
ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS .. 3
DESARROLLO GENERAL DEL SEMINARIO .. 7
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TEMAS DE ESTUDIO DEL SEMINARIO 9
ANALISIS DE LOS TEMAS Y SUGERENCIAS PARA LA INDAGACION Y EL ANALISIS 11
BLOQUE I. 12
BLOQUE II.. 16
BLOQUE III. 19
BLOQUE IV 23
MATERIAL DE APOYO
BLOQUE I
LA EDUCACION DE LOS JOVENES EN LA ERA PREVIA A LA INDUSTRIALIZACION
APRENDICES Y MAESTROS EN LOS TALLERES DE ARTES Y OFICIOS
DE LA FAMILIA MEDIEVAL A LA FAMILIA MODERNA
PHILIPPE ARIES..
28
HISTORIA DE LA EDUCACION 1 DE LA ANTIGEDAD AL 1500
MARIO ALGHIERO M.
37
LAS CORPORACIONES
WILLIAM H. SEWELL
44
PRESENCIA DE LA FAMILIA..
59
BLOQUE I I
LA EDUCACION EN LA FRANCIA DE LA DECADA DE 1880. LA ORGANIZACIN DE UN
SISTEMA NACIONAL COMO SERVICIO PUBLICO LAICO, OBLIGATORIO Y GRATUITO
DE LAS LETYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA
ANTONIE PROST..
91
UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA ENSEANZA SECUNDARIA
ANTONIE PROST..
110
IX. LA ENSEANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR
GUY AVANZINI..
126
2
BLOQUE I I I
LA EDUCACION SECUNDARIA EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. LA EVOLUCION
HISTORICA DE LA HIGH SCHOOL
EN BUSCA DE LA UTOPIA UN SIGLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS..
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARIA
H. G GOOD
145
164
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DILEMA HISTORICO
FRED M. HECHINGER. CARNEGIE CORPORATION OF NEW YORK..
204
BLOQUE I V
MOISES SAENZ Y LA ESCUELA DE LOS ADOLESCENTES EN EL NACIMIENTO DE LA
EDUCACION SECUNDARIA EN MEXICO
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES..
223
LA DIRECCION DE ENSEANZA SECUNDARIA. SU ORGANIZACIN Y SUS FUNCIONES
MOISEIS SAENZ..
256
SOBRE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS.
MEMORANDUM PARA EL SEOR PRESIDENTE (EMILIO PORTES GIL)
MOISEIS SAENZ..
283
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS. RAZON DE SER DE ESTAS INSTITUCIONES. SU
CARCTER NACIONALISTA Y SU LEGITIMA PROCEDENCIA REVOLUCIONARIA. EL
PORQUE DE SU FILIACION NETAMENTE POPULAR. DE LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE
ESPERA DE ELLAS
MOISEIS SAENZ
285
3
INTRODUCCIN
El Seminario de Temas Selectos de Historia de la Pedagoga y la Educacin, que se ofrece
en dos cursos, tiene como propsitos brindar a los alumnos normalistas que cursan la
Licenciatura en Educacin Secundaria la oportunidad de estudiar y comprender los
momentos relevantes del desarrollo histrico de la atencin educativa dirigida a los
adolescentes, y conocer las ideas y propuestas que algunos educadores de mayor
influencia han planteado en torno a la formacin sistemtica en la escuela secundaria.
Los saberes que adquieran los estudiantes ampliaran su formacin profesional desde una
perspectiva universal, lo que permitir, entre otros aspectos, explicarse el origen de
algunas formas, practicas y tradiciones del quehacer educativo presentes en nuestra
poca y la diversidad con que se expresan; y, adems, comprender la creacin de los
sistemas de educacin secundaria en algunos pases y los retos que han enfrentado en la
formacin de los adolescentes.
Para lograr estos propsitos, cada programa tratara un nmero reducido de temas.
Los estudiantes tendrn as mejores posibilidades para entender el entorno social y
cultural en el cual surgen y se aplican las ideas educativas sobre la secundaria, y
para conocer las finalidades, la organizacin y los medios que caracterizaron a las
practicas estudiadas. Tambin podrn identificar las relaciones que esas prcticas e ideas
tienen con las creencias y valores dominantes en la sociedad de su tiempo, con los
procesos de cambio o continuidad y con los conflictos polticos e ideolgicos.
Como se puede apreciar, la intencin formativa del Seminario es distinta a la que se
persigue en un curso convencional de historia general de la educacin o de las ideas
pedaggicas, en los que se presentan panoramas histricos completos y secunciales,
aunque inevitablemente los temas sean tratados con superficialidad. En el seminario, la
seleccin de pocos temas sobre la educacin de los adolescentes permite un estudio
especfico y con mayor profundidad de aspectos relevantes de la historia de la educacin
combinando fuentes de informacin de distinto tipo y la reflexin sobre problemas y
soluciones en el terreno de la escuela secundaria.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS
1. Los programas tienen un carcter inicial y de acercamiento para que los
estudiantes normalistas comprendan el sentido y la vinculacin de los fenmenos
educativos con: a) las creencias y valores de los grupos sociales, b) las tendencias de
conservacin o de cambio que se expresan en una sociedad o en una poca y c) las
concepciones sobre el ser humano que, de manera explicita o implcita, estn en la base de
todas las practicas educativas.
2. Los temas que se abordan en los programas tratan sobre procesos e ideas
4
pedaggicas concretas que se desarrollan en un cierto periodo o sobre maestros que se
relacionan de diversas maneras con el mundo intelectual y poltico de su tiempo.
3. Cada tema se eligi conforme a alguno de los siguientes criterios: el primero se refiere a
las practicas sociales que, en ciertos momentos de la historia, han resultado ms sistemticas
para la educacin de las generaciones jvenes o han tenido un impacto significativo
en la enseanza y el aprendizaje; el segundo criterio tiene que ver con pensadores o
maestros cuyas ideas ejercieron o siguen ejerciendo influencia en la orientacin del
proceso educativo; el tercero, sobre el nacimiento y evolucin de la escuela secundaria
como servicio educativo especifico para los adolescentes.
4. Los temas de estudio se refieren a proyectos y experiencias de distintas pocas,
que representan perspectivas pedaggicas o culturales diferentes. El anlisis de la
importancia que esos proyectos o experiencias tienen para entender el presente deber
tomar en cuenta el contexto histrico en que se generaron y desarrollaron.
5. Para el estudio de los temas se propone una bibliografa -y una secuencia para su
lectura-, congruente con los propsitos y la dinmica de trabajo planteados en el
programa. Cuando el tema lo amerita, se ha buscado remitir a las fuentes primarias
para mayor formacin de los estudiantes; es decir, se busca que tengan la oportunidad
de conocer directamente las ideas o propuestas, como fueron elaboradas por el
pensador o maestro que se revisa, y hacer su propio anlisis e interpretacin. Cuando
no ha sido posible acceder a dichos materiales, se ha cuidado que las fuentes secundarias
que se revisan sean aquellas que permitan comprender de manera clara y fundamentada las
propuestas originales.
6. Cada tema ofrece los elementos bsicos para que el estudiante normalista viva la
experiencia intelectual de leer textos y consultar diversos materiales, organizar la
informacin y apoyarse en ella para plantear sus propias ideas sobre los aspectos ms
significativos del autor, poca o fenmeno social en estudio.
7. La ubicacin de los temas sobre la educacin de los adolescentes en una etapa o
sociedad determinadas permite comprender con mayores elementos la vinculacin de las
propuestas educativas con los fenmenos de la poca y su influencia mutua, as como
valorar de manera ms objetiva su importancia.
8. Con el propsito de orientar el anlisis durante las sesiones del seminario, en cada
uno de los temas se sugieren algunas preguntas o aspectos de indagacin, reflexin y
discusin que son tiles para centrar el debate y concretar el conocimiento del tema;
estas preguntas o aspectos podrn ampliarse a partir de la informacin y los
conocimientos previos, propuestas e inquietudes del maestro y de los estudiantes.
5
ORIENTACIONES DIDACTICAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL
SEMINARIO
El seminario es una modalidad de trabajo acadmico que se caracteriza por su
sistematicidad. En la clase organizada bajo esta modalidad, el maestro y los
alumnos se renen para reflexionar sobre un tema previamente acordado y sobre el cual
se investigo, ley y sistematizo informacin de la bibliografa bsica o de otras fuentes,
como base para exponer, opinar y debatir. Este ejercicio intelectual exige mejores
competencias comunicativas y de estudio de los participantes a la vez que estimula el
aprendizaje autnomo al poner el acento en la bsqueda de respuestas y soluciones
relacionadas con los temas de anlisis. Para este momento de la licenciatura los
estudiantes normalistas cuentan con las habilidades suficientes para iniciarse en esta forma
de trabajo, por el nfasis que se ha puesto en su formacin lectora y en el aprovechamiento
de esta con fines pedaggicos.
El estudio de los temas a travs de esta modalidad representa retos importantes tanto
para el maestro como para los estudiantes. Requiere, por parte de todos, de un
trabajo previo de lectura individual y la presentacin de sus anlisis y reflexiones por
escrito; estos requisitos son indispensables para el desarrollo de las sesiones; sin ellos la
modalidad no se cumple.
El seminario propicia la autonoma intelectual, el dialogo con el texto, la capacidad
analtica; estimula la bsqueda de mayor informacin en fuentes de consulta de
distinta ndole, la disciplina y el habito de leer con fines de argumentacin y debate.
Los estudiantes podrn comprobar que para la discusin no es til la trascripcin literal
de los textos, la repeticin de lo ledo o la respuesta rpida a las preguntas que se les formulan;
por el contrario, se requieren esfuerzos de comprensin e interpretacin para traer a la poca
actual el legado pedaggico e histrico, del cual se apropiaran como gua o referencia para su
futura labor docente.
Los estudiantes analizan todos los temas propuestos en sesiones planificadas con anticipacin. La
discusin en clase se genera a partir de los escritos preparados por los participantes sobre
la lectura de los materiales seleccionados (pueden ser fichas, resmenes, esquemas
generales, esquemas cronolgicos, ensayos, artculos breves, mapas conceptuales,
entre otros) y se lleva a cabo con actitudes de respeto a las diferentes opiniones y de
colaboracin en el trabajo intelectual, enriqueciendo el debate con aportaciones propias.
Lo anterior exige, tanto al maestro como a los estudiantes, poner en accin sus habilidades
para la comunicacin oral, argumentar sus participaciones de manera informada, tener
disposicin para escuchar y aprender de los otros y esforzarse por llegar a conclusiones
sobre cada uno de los temas discutidos.
En particular, el maestro deber coordinar adecuadamente la discusin o centrarla cuando
6
considere conveniente, favorecer la participacin de todo el grupo, intervenir para
ampliar la informacin o sugerir la bsqueda de otros materiales con la finalidad de
profundizar en el estudio de los temas, o bien, para resolver algunas dudas que
presenten los estudiantes. El maestro identificara adems los momentos en que la
mayora de los estudiantes enfrenten dificultades para comprender los temas o los
textos bsicos y que pueden impedir el buen desarrollo del seminario; conjuntamente
con los alumnos buscara mecanismos para continuar la modalidad de trabajo.
Las siguientes orientaciones didcticas proporcionan a los maestros algunas sugerencias
para la organizacin y el desarrollo del seminario.
El trabajo individual que realizan los estudiantes consiste en la lectura, organizacin y
sistematizacin de la informacin que ofrecen los textos de la bibliografa bsica. Como
producto de estas actividades es importante que los estudiantes elaboren notas acerca de
la temtica que se discutir, estas son un elemento indispensable para el buen
desarrollo del seminario. Para enriquecer la informacin conviene tambin que se
consulte bibliografa complementaria, que puede ser la que se sugiere en el programa u
otra que los estudiantes identifiquen, as como analizar videos que permitan obtener
ms informacin acerca del contexto y de la poca a que se refiere la temtica de
estudio, lo que redundara en un anlisis mejor fundamentado.
El trabajo en equipo permite el primer intercambio de informacin y de
confrontacin de ideas que los estudiantes llevan a cabo antes del seminario.
El trabajo en equipo significa que cada integrante domina el tema porque conoce
el contenido de las lecturas y es corresponsable de una exposicin fundamentada
en colectivo. Se deber evitar la practica -comn, pero inadecuada- que consiste
en distribuir los temas por equipos; para que el programa cumpla con sus
propsitos es necesario que todos los estudiantes revisen los temas propuestos,
pues esa revisin es la base para el desarrollo del seminario. El trabajo en
equipo se puede realizar tanto por iniciativa propia de los estudiantes como por
indicaciones del profesor del seminario.
El trabajo colectivo en el aula de la escuela normal se centra en la discusin y
la confrontacin de ideas que previamente se han preparado con el trabajo
individual y en equipo. El trabajo colectivo tiene como propsito el debate, la
puesta en comn de las ideas y la sistematizacin de la informacin.
El debate en el grupo comienza con una discusin analtica y argumentada de las
ideas y puntos de vista, acerca del tpico o tpicos programados y pueden iniciarla.
La presentacin de ideas no debe confundirse con la explicacin de un tema o el
recuento del contenido de la lectura realizada, la finalidad de esta actividad
es suscitar el intercambio entre los estudiantes a partir de un mismo referente. A
travs del debate los estudiantes y el profesor abordan la temtica en cuestin
confrontando sus saberes y la postura que se tiene sobre esta, evitando que se
impongan las ideas del profesor o de alguno de los estudiantes. Es necesario
que el maestro ponga especial cuidado en promover el intercambio, partiendo de los
7
productos que presenten los estudiantes como resultado de la lectura de los textos
recomendados. En el debate se debe favorecer la participacin de los estudiantes
de manera ordenada y sustentada en argumentos, as como centrada en los
aspectos del tema que se analiza. Por medio del debate se clarifican las ideas,
se desarrolla el criterio personal, se confrontan los puntos de vista y se valoran
distintas posturas.
Para la puesta en comn de las opiniones y aportaciones individuales durante el
debate, los estudiantes se apoyaran en las reflexiones y puntos de vista que han
plasmado en documentos previamente elaborados. Es importante que se
promuevan la argumentacin y las actitudes de respeto hacia las opiniones
divergentes, as como la apertura para que los alumnos y el profesor
modifiquen, si es el caso, sus planteamientos iniciales.
La sistematizacin de la informacin que los alumnos van adquiriendo y aportando
durante el desarrollo del curso facilita la continuidad en el anlisis de los aspectos
que queden pendientes y la obtencin de conclusiones colectivas. Con frecuencia
estas conclusiones sern necesariamente provisionales o planteadas como
hiptesis y preguntas para el estudio posterior. El maestro propiciara que los
alumnos utilicen diversas estrategias de estudio y de anlisis y que
compartan con el grupo sus productos escritos o notas individuales a manera de
reporte, minuta, relatara, resumen, ensayo, entre otras formas.
PREPARACION DEL SEMINARIO
Antes de iniciar el curso, es conveniente que los alumnos conozcan, en trminos generales,
cual es la forma de trabajo que se seguir. El profesor elaborara un plan inicial de trabajo
en el que programara los temas para su discusin, recomendara otras fuentes de consulta
-distintas a las que aparecen en el programa para cada uno de los temas y planteara
las actividades generales a realizar durante el semestre, tomando en cuenta los
propsitos, el enfoque, los temas de discusin, as como los criterios para evaluar los
aprendizajes.
DESARROLLO GENERAL DEL SEMINARIO
En la primera sesin del curso el profesor explica a los alumnos los propsitos y las
caractersticas del programa y presenta el plan inicial de trabajo. En conjunto, lo
revisan y toman acuerdos para desarrollar el seminario con un sentido formativo, de
colaboracin y creatividad, y se establecen los criterios de evaluacin que se aplicaran durante
el semestre.
Para el desarrollo del curso, se pueden considerar modalidades como:
8
La revisin de un tema segn las preguntas o aspectos que se proponen,
mediante participaciones individuales y la elaboracin de conclusiones en grupo.
La organizacin del grupo en varios equipos para revisar, de forma simultnea,
las preguntas o aspectos de un mismo tema. Las conclusiones de cada equipo se
presentan al grupo en los tiempos establecidos.
Como actividad inicial de cada sesin conviene hacer la lectura de las conclusiones de
la sesin anterior, a fin de que el grupo cuente con elementos para continuar la
discusin. Es importante que en esta tarea participen rotativamente los alumnos,
quienes deben presentar por escrito, de manera clara y sinttica, las principales ideas y
argumentos manejados, pues de esta manera se favorece el desarrollo de habilidades para
la organizacin de las reflexiones colectivas en torno a los temas que se analizan. Resulta
de gran utilidad que estos resmenes se distribuyan a los integrantes del seminario, como
un insumo para futuras actividades y con la finalidad de realizar escritos ms claros y
precisos a partir de las correcciones que en conjunto se detecten como necesarias.
Para trabajar cada sesin, los estudiantes realizan una replica sobre el tema de anlisis
con preguntas y comentarios que se discuten entre todo el grupo. El profesor
promover la participacin de los alumnos, sin que esto implique tomar el control de la
sesin contestando a todas las interrogantes mediante exposiciones extensas. As, los
estudiantes encontraran respuesta inicial a sus inquietudes con sus propios compaeros de
clase.
Cada tema concluye con una sesin plenaria en la que se elabora un resumen de los
aspectos ms importantes del trabajo realizado. Asimismo, al finalizar el seminario los
estudiantes intercambian sus opiniones e integran un breve escrito en el que expresan
sus reflexiones personales y las aportaciones del grupo durante las sesiones. Es
conveniente enfatizar que los productos del trabajo desarrollado durante el semestre
deben ser revisados sistemticamente por el profesor de la asignatura, a fin de ofrecer
una retroalimentacin a los estudiantes e incorporar esos productos a los elementos de
evaluacin del desempeo individual y del grupo.
EVALUACION
Por las caractersticas del seminario, la evaluacin se concibe como un proceso continuo
y permanente para identificar los logros alcanzados y las dificultades en la formacin
de los alumnos, situacin que tambin favorece el fortalecimiento y la incorporacin
de nuevas estrategias de aprendizaje o ajustes a las tcnicas que se aplican en la
organizacin y desarrollo del seminario. Adems, la evaluacin brinda informacin
valiosa respecto al desempeo del profesor como asesor y coordinador general de las
actividades.
9
Para generar un ambiente que estimule el aprendizaje, durante el desarrollo de los
trabajos es importante que los alumnos conozcan desde el inicio del curso los criterios y
procedimientos que se utilizaran para la evaluacin, as como los compromisos acadmicos
que adquieren con su participacin en el seminario, tanto en trminos personales como
colectivos.
La definicin de los criterios y procedimientos para la evaluacin del desempeo de
los estudiantes deber considerar los contenidos de los temas, los aspectos
metodolgicos presentes en la modalidad de seminario con los que se desarrollan
habilidades intelectuales y actitudes hacia el estudio, tales como: el manejo de fuentes
de consulta; la capacidad para seleccionar, organizar y utilizar informacin; la
elaboracin de resmenes, informes y ensayos; la preparacin y exposicin de ideas en
forma oral y por escrito; la participacin efectiva en las actividades de discusin y debate
en equipo o grupo (argumentacin de ideas, formulacin de juicios propios, elaboracin
de conclusiones, etctera); la vinculacin entre los aspectos del tema en estudio; la
relacin con las practicas educativas y la situacin actual de la escuela secundaria en
Mxico, cuando esto sea pertinente segn los aspectos del tema en debate; las actitudes
de colaboracin, respeto y tolerancia a las ideas de los compaeros; y la receptividad a la
crtica. Asimismo, conviene que el proceso de evaluacin considere el compromiso, la
dedicacin y el esfuerzo de los alumnos por mejorar su preparacin profesional.
El profesor cuidara la congruencia entre los procedimientos de evaluacin utilizados y
las orientaciones acadmicas del Plan de Estudios y del programa de la asignatura,
desechando cualquier intento de evaluacin en el que solamente se destaque el nivel de
informacin que adquiri el estudiante. La autoevaluacin y la coevaluacin son
estrategias idneas para que los alumnos hagan el balance de los principales logros
obtenidos durante el seminario, tomando como referentes los propsitos formativos del
curso.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TEMAS DE ESTUDIO DEL SEMINARIO
Con el estudio de los temas seleccionados se pretende que los normalistas estudien y
puedan debatir, de manera informada, acerca de la educacin de los adolescentes y
de la escuela secundaria. Analizar algunos momentos histricos relevantes de la
conformacin de los distintos sistemas de enseanza, permitir que los estudiantes
definan, conozcan y entiendan mejor a la escuela secundaria mexicana actual.
Los temas que se abordan en este seminario, ubicados en distintos periodos
histricos y contextos geogrficos, permiten establecer vnculos entre ellos a travs de la
definicin de las necesidades formativas de los jvenes y la comparacin de los siguientes
referentes desde una perspectiva actual, a manera de hilos conductores: la funcin de
10
la escuela secundaria, el cambio en la percepcin del conocimiento considerado
socialmente til, la organizacin del curriculum, las finalidades de la formacin de los
adolescentes, la duracin de la enseanza, la educacin de las mujeres, la universalizacin
y democratizacin de la enseanza secundaria, entre otros.
El estudio de los temas del seminario no pretende ser una revisin histrica y
estrictamente cronolgica de los cambios que dieron origen a la escuela secundaria y a
la conformacin de los sistemas educativos actuales. Los tpicos y preguntas propuestas
para el anlisis permiten a los estudiantes revisar el tema desde las explicaciones y
preocupaciones vigentes en una poca determinada, plantear conclusiones acerca de la
definicin de la escuela secundaria y de la educacin de los adolescentes, as como
reflexionar sobre la atencin educativa que se proporciona a los jvenes mexicanos en
la actualidad. La presentacin de cuestiones especficas de discusin para cada uno de
los temas evita que la lectura y la discusin se realicen de forma repetitiva y
esquemtica y se conviertan en una experiencia poco formativa para los estudiantes.
El programa del seminario correspondiente al cuarto semestre incluye cuatro temas de
estudio.
En el tema I, "La educacin de los jvenes en la poca previa a la industrializacin.
Aprendices y maestros en los talleres de artes y oficios", se analiza una forma de educar a
los jvenes que abarca un amplio periodo histrico, en donde los jvenes se formaban para
ejercer un oficio y lo aprendan en el trabajo directo con un maestro. Con el estudio de este
tema se pretende que los estudiantes normalistas reflexionen acerca de la relacin de
aprendizaje que se estableca entre el aprendiz y su maestro, la funcin que cumpla esta
forma de educar a los jvenes en esa poca y las condiciones en que se realizaba.
El tema II, "La educacin en Francia en la dcada de 1880. La organizacin de un
sistema nacional como servicio pblico, laico, obligatorio y gratuito", permite conocer los
debates que estuvieron presentes en la conformacin del sistema educativo francs y
el impacto que tuvieron en la definicin de la enseanza primaria y secundaria. El
anlisis de los aspectos sociales y educativos en debate, permitir a los estudiantes
normalistas revisar los argumentos de esa poca sobre como educar a los nios y
adolescentes, as como comprender la forma en que la adopcin de algunas propuestas
de reforma condujeron a organizar un servicio de educacin secundaria con rasgos
modernos.
Con el estudio del tema III, "La educacin secundaria en Estados Unidos de Amrica.
La evolucin de la high school, se pretende que los estudiantes normalistas identifiquen y
reflexionen sobre los elementos clave de los debates que orientaron las reformas de este
nivel educativo y comprendan el proceso de creacin de una escuela propia para los
adolescentes, los problemas y retos que se enfrentaron en su desarrollo, y la experiencia
estadounidense en la bsqueda de mejores alternativas para la escuela que atiende a ese
11
sector de la poblacin. Mediante este caso ilustrativo, los alumnos normalistas se acercan
desde otra perspectiva al conocimiento del nivel en que se desempearan
profesionalmente: las caractersticas de su funcionamiento, las particularidades de ser
maestro de adolescentes y los retos para la transformacin de este nivel educativo.
Con el tema IV, "Moiss Senz y la escuela de los adolescentes. El nacimiento de la
educacin secundaria en Mxico", se inicia el conocimiento de las ideas pedaggicas del
fundador de la escuela secundaria mexicana. Al analizarlo, los estudiantes podrn
intercambiar y ampliar ideas acerca del contexto en que surgi la secundaria en
nuestro pas, sus finalidades, la propuesta para educar a los adolescentes, la funcin
que se le atribua y los problemas educativos que intentaba resolver mediante sus
programas de estudio.
Como resultado del seminario, los estudiantes contaran con mayores conocimientos
para comprender la situacin actual de la educacin secundaria y el papel de un futuro
maestro de ese nivel. Podrn identificar y valorar elementos muy importantes de la
tradicin educativa mexicana y asumirse como herederos de la misma, de modo que
avancen hacia el logro de una slida identidad profesional y tica, que es uno de los
rasgos del perfil de egreso de la licenciatura.
NALISIS DE LOS TEMAS Y SUGERENCIAS PARA LA INDAGACION Y EL
NALISIS
En esta seccin se presenta una revisin ms detallada de cada tema de estudio, se
precisan las razones que justifican su inclusin en el curso, se sealan la bibliografa
bsica y la complementaria, y se proporcionan orientaciones a manera de pauta para
debatir sobre los aspectos o preguntas del tema que ayudan a guiar el trabajo de los
estudiantes en lo individual, en equipos o en el grupo.
Debe subrayarse que, en la modalidad acadmica del seminario, la actividad de los estudiantes
fuera de la clase tiene una funcin insustituible. Ello requiere que la bibliografa bsica
sea objeto de un estudio cuidadoso, que se realicen indagaciones temticas selectivas, y
que los estudiantes analicen y escriban los resultados de su reflexin y sus lecturas. El
trabajo de clase estar orientado a la exposicin de ideas y opiniones propias -y no a
resmenes de lo que se plantea en un texto-, hacia la discusin informada, el
enriquecimiento de los textos que se elaboraron previamente a la sesin de seminario, a
la clarificacin de dudas y a la organizacin de las actividades subsecuentes.
12
BLOQUE I. LA EDUCACIN DE LOS JVENES EN LA POCA PREVIA A LA
INDUSTRIALIZACIN. APRENDICES Y MAESTROS EN LOS TALLERES DE ARTES Y
OFICIOS
El estudio de este tema ofrece a los estudiantes la oportunidad de acercarse al
conocimiento de la formacin que reciban los jvenes en el largo periodo que antecede a la
industrializacin y les permite reflexionar acerca del papel que jugaba la participacin
directa de los adolescentes en la actividad productiva como mtodo de preparacin para
su futura insercin en la sociedad. En este periodo histrico de cambios lentos en las
formas de produccin, los jvenes se separaban de sus familias para "servir" a un maestro y
aprender su oficio; o bien, se formaban mediante su participacin desde edad temprana en
talleres familiares, en los que obtenan un aprendizaje directo de generacin en generacin.
La educacin de la mayora de los jvenes no se daba en la escuela, se realizaba a travs
del trabajo. La escuela de la poca, denominada escolstica, se diriga por lo general a los
clrigos y era sostenida por sacerdotes y congregaciones religiosas. Las formas de
enseanza de la escolstica medieval, dominadas por la retrica y la lgica, preparaban
a los jvenes en el dominio de las lenguas clsicas y en el arte del bien decir. La
educacin en la escuela, por lo tanto, estaba reservada a un sector de los jvenes y la
asistencia a ella se consideraba una excepcin, a diferencia de la formacin comn de los
jvenes como aprendices.
El anlisis de las condiciones en las que el maestro de oficio aceptaba al aprendiz, y en las
que se realizaba el aprendizaje, permiten identificar los conocimientos que se
transmitan, las habilidades tcnicas y manuales que los jvenes aprendan y, en
consecuencia, el conocimiento considerado socialmente til en este perodo histrico.
Adems, con el estudio de este tema, los estudiantes podrn reflexionar acerca de las
reacciones de los aprendices frente a las condiciones concretas en las que aprendan el
oficio, de la disciplina a la que eran sometidos, as como de sus resistencias y mecanismos
para eludirla.
Las corporaciones y gremios tenan un papel central en el establecimiento de las reglas para
la incorporacin de un joven como aprendiz. Los contratos regulaban la cantidad de
aprendices que poda aceptar un maestro, la edad en que podan incorporarse, el
periodo de formacin que tenan que cumplir y las condiciones en que se realizara la
enseanza. El estudio de este tema permite, por tanto, reflexionar sobre la formacin
del aprendiz que, aunque pudiera parecer informal, estaba organizada por criterios
claramente definidos.
La educacin de los jvenes en una sociedad organizada por corporaciones y gremios
significaba para ellos, adems de adquirir las destrezas propias del oficio, entrar a formar
parte de una comunidad, obtener una condicin social para la vida y un sentido de
pertenencia. Las corporaciones y gremios de la poca supervisaban la calidad del trabajo
13
y las condiciones en que operaban los talleres, pero tambin dictaban las reglas y las
normas que regulaban la enseanza de los aprendices por medio de cartillas o contratos.
La relacin educativa entre el maestro y el aprendiz se daba a travs del trabajo, no exista
una separacin entre trabajar y aprender. De esta manera se aprenda "el secreto del oficio",
mismo que se tena que demostrar a travs de la elaboracin de una "obra maestra", a
manera de examen, de esto dependa la aceptacin del joven como nuevo integrante
del gremio y la posibilidad de establecerse al frente de un taller.
La familia ejerca una influencia decisiva en la formacin de los jvenes de la poca.
Las expectativas de los padres en relacin con el futuro de sus hijos explicaban el
hecho de separarse de ellos y enviarlos con un maestro para servirle y convertirse en
su aprendiz. La familia diriga y controlaba la formacin del joven, pero tambin lo
cuidaba y protega del trato que reciba de su maestro.
La educacin diferenciada de los hombres y de las mujeres se manifestaba en la
tradicin familiar y social. A las mujeres se les enseaba a rezar y estaban excluidas
de participar en una formacin como la que se daba a los hombres. Se les enseaban
labores relacionadas con las tareas del hogar, pero estos aprendizajes no tenia ningn
reconocimiento social. Las mujeres se incorporaron de manera tarda a los talleres
familiares, y las que lograron ingresar en algunos talleres fuera del hogar, lo hacan en
condiciones de clara desventaja en relacin con los hombres.
BIBLIOGRAFA BSICA
Aries, Philippe (1998), "De la familia medieval a la familia moderna", en El nio y la vida
familiar en el Antiguo Rgimen, Mxico, Taurus (Ensayistas, 284), pp. 482-491.
Manacorda, Mario Alighiero (1995), "El aprendizaje en las corporaciones", en Historia de la
Educacin. 1. De la antigedad al 1500, Mxico, Siglo XXI pp. 252-262.
Sewell, William H. Jr. (1992), "Las corporaciones" y "Comunidad moral", en Trabajo y
revolucin en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el Antiguo Rgimen
hasta 1848, Madrid, Taurus (Humanidades. Historia, 337), pp. 50-66.
Perrot, Michelle (1996), "La juventud obrera. Del taller a la fabrica", en Giovanni Levi y
JeanClaude Schmitt (dirs.), Historia de los jvenes. II. La edad contempornea, Madrid,
Taurus (Pensamiento), pp. 119-152.
14
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Farge, Arlette (1994), "El aprendiz", en La vida fragil. Violencia, poderes y solidaridades
en el Paris del siglo XVIII, Mexico, Instituto Mora (Itinerarios), pp. 130-134.
Garca Gonzlez, Francisco (1999), "Artesanos, aprendices y saberes en la Zacatecas del
siglo XVIII", en Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familia y educacin en Iberoamerica,
Mxico, El Colegio de Mxico, pp. 83-98.
Rousselet, Jean (1980), "Introduccin", en El adolescente aprendiz, Barcelona, Planeta,
(Paideia. Biblioteca practica de pedagogia, psicologia y psicopatologia de la infancia, 30),
pp. 9-21.
Para orientar las actividades de los estudiantes, se sugiere tomar en cuenta las siguientes
cuestiones:
1. En el largo periodo histrico previo a la industrializacin, existe un campo de
conocimientos valioso, relacionado con las actividades productivas de la sociedad que
es susceptible de transmisin. El maestro de un taller posee estos conocimientos y las
familias de la poca aspiran a que sus hijos adquieran ese saber especializado, vinculado
con los buenos modales y la nocin de servicio; por que la educacin de los jvenes,
durante un periodo de varios siglos, consisti en la transmisin del conocimiento
especializado de un oficio ligado con los buenos modales y la actitud de servicio?
2. La forma en que se lleva a cabo la transmisin de conocimientos en la sociedad
preindustrial difiere del concepto moderno de la escuela secundaria. La educacin de los
jvenes se realiza mediante la practica; ellos intervienen en la produccin y aprenden a
travs del trabajo; como aprendan los jvenes en este proceso de insertarse en el
trabajo productivo desde temprana edad?; a partir de la relacin existente entre trabajo y
aprendizaje de que manera se conceba la educacin en la poca?, que posibilidades
haba para la generacin de nuevos conocimientos en ese largo periodo histrico?
3. El papel de la familia en la formacin de los hijos se orientaba por las
concepciones y expectativas de la poca acerca de los jvenes. Con la instruccin, los
padres pretendan asegurar una ocupacin para sus hijos; cuales eran las condiciones
que estableca el pacto de aprendizaje entre la familia y el maestro?, que
significaba para el aprendiz el establecimiento de este acuerdo?, que papel jugaba
el joven en su nexo con el maestro durante el tiempo que pasaba como aprendiz?
4. La relacin entre el maestro y el aprendiz estaba regulada por la corporacin. Esta
decida quien podra trabajar en el oficio, la calidad de los productos, las relaciones entre
el maestro y sus subordinados, el nmero de participantes en un taller, la valoracin final
15
de la formacin; como repercuta en la educacin de los jvenes el hecho de que las
normas que regulaban su formacin en el oficio se establecieran fuera del taller?
5. En este proceso histrico se dio una lenta incorporacin de la mujer a la formacin
en un oficio. Las mujeres eran educadas para aprender solo las labores del hogar,
posteriormente se les permiti participar en los talleres familiares y solo ms tarde lo
hicieron en talleres ms grandes: como se explica, en trminos de las concepciones de
aquel tiempo, que las jvenes no se incorporaran al aprendizaje de un oficio?
16
BLOQUE II. LA EDUCACIN EN FRANCIA EN LA DECADA DE 1880. LA
ORGANIZACION DE UN SISTEMA NACIONAL COMO SERVICIO PUBLICO,
LAICO, OBLIGATORIO Y GRATUITO
El sistema educativo francs ejemplifica una de las formas de organizacin del
servicio educativo como responsabilidad del Estado que, a partir de su conformacin,
progresivamente se fue sujetando a normas y programas de carcter centralizado y
nacional, y que, a la vez, en la prestacin del servicio requera de una intervencin
directa de las autoridades regionales y sobre todo de las locales.
El contenido de este tema de estudio se centra en el anlisis de las acciones adoptadas por
los gobiernos de la Tercera Republica Francesa, que se crea en la dcada de 1870 a raz del
rpido derrumbamiento del imperio encabezado por Napolen III como resultado
de la fulminante derrota militar que este sufri ante el reino de Prusia. El periodo
analizado corresponde a gobiernos republicanos de orientacin liberal y progresista,
anticlerical, que confan en el conocimiento cientfico y en sus efectos morales,
producto de la filosofa positivista. En esos anos se establece la gratuidad de la
enseanza primaria publica (1881), se regula la formacin de maestros y se extienden las
escuelas normales (1879 y 1881), se hace obligatoria para el Estado y para los padres la
educacin de los nios y las nias de entre 6 y 13 anos (1882), se suprime la
enseanza de la religin catlica en las escuelas publicas, sustituyndola por la
instruccin moral y cvica (1882) y se dispone el relevo progresivo de los maestros que
pertenecen a congregaciones religiosas por maestros laicos.
Estas medidas dieron lugar a polmicas y conflictos intensos y duraderos entre los
grupos y partidos polticos (republicanos: liberales o conservadores; y monarquistas:
moderados o de extrema derecha), as como entre los partidarios de la poltica
gubernamental y distintas corrientes de la Iglesia y de la opinin publica catlica.
Cuestiones como si el laicismo es antirreligioso y ateo, si es posible una moral sin
fundamento religioso, si la escuela esta obligada a obedecer las preferencias de las
familias en materia de creencias, o si la educacin debe ser pagada con recursos
pblicos, fueron algunos de los temas de ese prolongado debate.
En la dcada que se analiza se sobreestima el papel de la escuela. La sociedad francesa de
la segunda mitad del siglo XIX crea que el bienestar social se podra lograr a travs
de la instruccin. El estudio de la constitucin del sistema educativo como servicio publico
permitir a los estudiantes normalistas reflexionar acerca de la educacin que reciban
los nios y los jvenes de esta poca, de los debates presentes en la definicin de la
escuela primaria y secundaria, as como de las discusiones orientadas a incorporar, en los
programas de estudio, los contenidos y los mtodos necesarios para que la instruccin
fuera capaz de lograr los fines que le haba encomendado la sociedad.
17
Durante el mismo periodo se intento llevar a cabo una renovacin de la estructura
de la enseanza secundaria. En el debate sobre la educacin de los jvenes se localizan
varias preocupaciones sobre la naturaleza y las orientaciones de la escuela y su
utilidad en la formacin de las clases dirigentes. Se ponen a discusin lo mismo los
mtodos pedaggicos que la organizacin del curri culum y el papel de la escuela en la
atencin a las necesidades de la poca. Con la unidad de la escuela secundaria, en
1902, se logra la modernizacin e integracin de la enseanza cientfica y la
enseanza especial, esta ltima era la que preparaba el camino hacia las profesiones
agrcolas, industriales y comerciales. Sin embargo, lejos de desaparecer las humanidades
clsicas, ubicadas en el centro del debate, lograron afianzar su posicin en la escuela
al reclutar a los mejores alumnos, lo que conducir a un retraso en la formacin de
profesionales cientficos y tcnicos en Francia durante casi medio siglo.
Otro asunto especialmente debatido, a partir de las ideas de Jules Ferry, Ministro de
Educacin de la poca, fue el de la educacin de las nias. En la dcada analizada, las
mujeres tienen en primer lugar oportunidades educativas muchos menores que las de los
hombres, pero, adems, ellas representan una proporcin muy alta de los alumnos
atendidos por las escuelas religiosas. De ah que la intencin del gobierno de avanzar
en la equidad educativa entre los sexos y dentro de la escuela pblica, motiva una discusin
particularmente intensa.
BIBLIOGRAFIA BASICA
Prost, Antoine (1968), "De las leyes fundamentales a la guerra", "Unidad y diversidad
de la enseanza secundaria", "... que la mujer pertenezca a la ciencia o que pertenezca a
la Iglesia" y "Las concepciones y las prcticas pedaggicas", en Historie de L'enseignement
en France 1800-1967, Tatiana Sule (trad.), Paris, Armand Colin, pp. 191-204, 245-271,
268-269 y 278282. [Traduccin realizada con fines didcticos, no de lucro, para los
alumnos de las escuelas normales].
Mayeur, Franroise (1997), "La enseanza secundaria y .superior", en Guy Avanzini (comp.),
La pedagoga desde el siglo XVII hasta nuestros das, Mxico, FCE (Obras de educacin),
pp. 177-187.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Bowen, James (1992), "Francia: conflicto entre la Iglesia y el Estado en el mbito
de la educacin" y "Francia: conflicto entre conservadores y liberales en el mbito de la
educacin", en Historia de la educacin occidental. El Occidente moderno. Europa y el Nuevo
Mundo. Siglos XVII XX, tomo III, Barcelona, Herder, pp. 402-409.
Bruun, Geoffrey (1995), "Materialismo cientfico y Realpolitik (1867-81)", en La Europa del
18
siglo XIX (1815-1914), Mxico, FCE (Breviarios, 172), pp. 123-149.
Duby, Georges y Robert Mandrou (1981), "'La Francia positivista' (1850-1900)", en
Historia de la civilizacin francesa, Mxico, FCE, pp. 446-479.
Los tpicos de indagacin, reflexin y discusin que se sugieren para este apartado son
los siguientes:
1. Una idea dominante en la poca estudiada es que la desigualdad social debe
disminuirse a travs de la evolucin gradual y no mediante la revolucin social; que
papel se espera que cumpla la educacin en este proceso? La gratuidad de la
educacin y la regulacin centralizada de los servicios que efectos tienen en el
crecimiento de la poblacin demandante y en la forma de atenderla?
2. En materia de formacin moral, enseanza de la religin, derechos de las familias y
libertad religiosa: cuales son los principales puntos de conflicto entre el gobierno liberal y la
Iglesia?
3. Para Jules Ferry, Ministro de Educacin, la desigualdad educativa entre los gneros es
ms profunda y resistente que la que existe entre las clases sociales; cual es su idea de la
mujer y de los efectos que puede tener su educacin?, que rasgos se pueden identificar
del pensamiento de Jules Ferry sobre el papel y los derechos de la mujer en la poca actual?
4. Los programas de estudio de la educacin elemental de la poca proponen
mtodos avanzados, sin embargo, las prcticas educativas reales no cambiaron: que
factores pueden explicar esa contradiccin?
5. La bsqueda de una mejor educacin para los jvenes -que superara las deficiencias de
la escuela antigua y de la pedagoga a la que estaban habituados y su orientacin
hacia las humanidades clsicas-, condujo a una sucesin de reformas a las
instituciones existentes; como se explica que la enseanza clsica siguiera siendo
dominante?
6. La enseanza secundaria dirigida a las mujeres tuvo en su origen finalidades distintas
que la destinada a los varones y un desarrollo diferente a lo largo del siglo XIX:
como se logro organizar una educacin que atendiera con equidad a ambos sexos?
19
BLOQUE III. LA EDUCACIN SECUNDARIA EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. LA
EVOLUCIN DE LA HI GH SCHOOL
Como en muchos pases, antes de estar en posibilidades de ingresar a la educacin superior
hacia los 18 aos- los jvenes de Estados Unidos han recorrido un camino de doce grados
de escolarizacin, sin incluir el paso por el preescolar. Estos doce grados pueden estar
distribuidos en cinco o seis aos, o hasta ocho, de educacin primaria, tres o cuatro de escuela
intermedia y tres o cuatro de preparatoria.
Cabe aclarar, al respecto, que en Estados Unidos no existe, como en otras naciones,
un modelo nico de organizacin para la escuela secundaria. Desde su nacimiento como
sistema publico, la educacin en Estados Unidos tiene una organizacin altamente
descentralizada, a partir de distritos escolares en cada entidad federada. De ah que la
estructura del sistema escolar y la educacin secundaria, si bien con ciertas pautas
comunes, responda ms bien a las decisiones que en el curso de su evolucin histrica
tomaron los estados y las autoridades locales.
Las escuelas secundarias existan en Estados Unidos desde principios del siglo XIX.
Sin embargo, diversas razones condujeron a cuestionar el papel que desempeaban
estas escuelas, que incorporaban a una proporcin pequea de jvenes en edad de estudiar
y de los cuales graduaban todava menos, por su incapacidad para retenerlos hasta el
final de los estudios.
En 1893, con el informe de una comisin especial que reviso la situacin, comienza
una primera oleada de reformas destinadas a mejorar los resultados de la high school. La
intencin principal que estableci esa comisin era que las escuelas tuvieran un programa
educativo mejor organizado para lograr una preparacin intelectual coherente de los
estudiantes; el propsito era asegurar que los jvenes accedieran a los estudios superiores
con una mejor formacin.
Varias eran las razones que justificaban la reforma de la educacin secundaria y que
explican la rpida expansin de los servicios educativos en la primera mitad del siglo XX.
En el origen de esta expansin se pueden localizar lo mismo profundos cambios en la
poblacin y en su composicin demogrfica -que modificaron el perfil de la sociedad-,
que el crecimiento de la economa estadounidense y las ideas renovadoras de los
cientficos sociales, los educadores y los reformadores. Basta sealar, entre las
tendencias ms significativas que se pueden localizar en el impulso de cambio, las
siguientes: la disponibilidad de recursos por el dinamismo de la economa hacia el final del siglo
XIX y en la dcada posterior; la creciente urbanizacin y el incremento de la poblacin
joven; la reduccin de la oferta de empleos para los adolescentes; y la accin
combinada de las leyes que prohiban el trabajo infantil y las que establecan la
asistencia obligatoria a la escuela.
20
Las reformas de 1917, por su parte, se enfocaron hacia una atencin diferenciada de
los estudiantes. La tendencia ya no era hacia un curriculum nico y mejor al que
prevaleca. La preocupacin central se ubico en ofrecer mltiples opciones de formacin a
los jvenes. Si los estudiantes son diferentes y se proponen objetivos distintos al
ingresar en la escuela, esta deba ofrecer cursos adecuados a sus diversas necesidades.
Con ello se abre una etapa de la educacin secundaria estadounidense, que se caracteriza
por una creciente diferenciacin de programas y cursos, el libre acceso a la escuela
secundaria y la intensificacin del crecimiento de la matricula, a la par de una
instruccin con fines distintos: como preparacin para diferentes puestos de
trabajo, como paso previo a los estudios superiores en los colegios y universidades o
como formacin para la vida.
En la medida que creca la importancia de la poblacin joven, que los educadores y
cientficos sociales descubran nuevos aspectos en el desarrollo de los adolescentes y que
aumentaba la insatisfaccin respecto a los resultados de las secundarias, se alimentaba el
debate sobre la funcin de la escuela y los fines de la accin educativa. En 1910 se cre la
primera jnior high school, con lo cual se inicia una reforma destinada a proporcionar la
mejor atencin posible a los estudiantes recin egresados de la escuela elemental. Se
parte del reconocimiento de que la adolescencia temprana -los muchachos y
muchachas de 12 a 14 aos- requera una educacin ms especializada que la que se
les poda ofrecer en la high school de cuatro o seis anos.
No obstante los avances en la expansin del sistema destinado a proporcionar educacin a
los jvenes en Estados Unidos, aun continua el debate sobre la mejor forma de
integrar una escuela secundaria que atienda las necesidades formativas de esta
poblacin: cuales deben ser los fines de la educacin secundaria? Como deben estar
organizadas las escuelas? Que contenidos son los ms apropiados para lograr los fines
seleccionados? Que cualidades deben reunir los maestros de los adolescentes que cursan
sus estudios secundarios? Como hacer colaborar a los distintos sectores involucrados en la
educacin de los jvenes?
Esas son las mismas interrogantes que desde el nacimiento de la escuela secundaria se
han formulado en nuestro pas. Son preocupaciones semejantes en medio de un entorno diferente
y pueden contribuir a la reflexin sobre la estructura y las orientaciones fundamentales de la
educacin de los adolescentes. El anlisis de como se respondieron estas preguntas en
una nacin como la estadounidense, en el amplio periodo de casi cien anos y en un
contexto, por tanto, complejo y cambiante, sin duda permitir reflexionar sobre las
caractersticas de nuestra propia experiencia y la forma que actualmente tiene la escuela
secundaria en Mxico.
21
BIBLIOGRAFIA BASICA
Tyack, David y Larry Cuban (2000), "La high school' y "La junior high school', en busca de
la utopia. Un siglo de reformas en las escuelas publicas, Mxico, FCE/SEP (Biblioteca para
la actualizacin del maestro), pp. 97-110 y 138-151.
Good, Harry G. (1966), "Auge de la escuela secundaria" y "Las escuelas secundarias del
ultimo modelo", en Hi st or i a de la educacin norteamericana, Mxico, UTEHA, pp. 251-281
y 470-503.
Hechinger, Fred M. (1993), "Escuelas para adolescentes: un dilema histrico", en
Teachers College Record, Vol. 94, num. 3, Elaine Cazenare (trad.), Maria del Refugio
Guevara (rev. tcnica), pp. 522-539. [Traduccin de la SEP realizada con fines acadmicos,
no de lucro, para los alumnos de las escuelas normales.]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Bowen, James (1992), "El progresismo americano en la practica" y "Las naciones
desarrolladas: pioneras en educacin. Los Estados Unidos", en Historia de la educacin
occidental. El Occidente moderno. Europa y el Nuevo Mundo. Siglos XVII-XX, tomo III,
Barcelona, Herder, pp. 538-549 y 554-559.
Kandel, I. L. (1963), "La educacin del adolescente", en La educacin norteamericana en
el siglo XX, Mxico, Libreros Mexicanos Unidos, pp. 167-233.
Para la discusin de algunos aspectos que se consideraron centrales en la seleccin de
este tema, se proponen las siguientes cuestiones:
1. En el origen del moderno sistema de educacin secundaria en Estados Unidos la
reorganizacin de la high school, -hacia finales del siglo XIX-, jugo un papel relevante.
De acuerdo con los reformadores de esa poca: que funcin deba cumplir esta
institucin?, cuales fueron los rasgos ms sobresalientes del nuevo programa educativo de la
high school?
2. Frente al fracaso escolar de una buena parte de los jvenes inscritos en la secundaria
y la persistente tendencia al abandono de los estudios, los reformadores multiplicaron
los programas y los mtodos pedaggicos en la idea de que ello conducira a hacer ms
atractiva la escuela: que concepciones predominaron sobre los fines de la escuela, la
organizacin del curriculum y las capacidades de los estudiantes en esta diferenciacin de la
oferta de cursos?
22
3. Junto a la estructuracin de un nuevo curriculum para los adolescentes, la
educacin secundaria incluyo tambin la organizacin de actividades complementarias
en talleres y clubes: que consecuencia tuvieron estas actividades sobre la formacin
acadmica de los estudiantes y sobre la organizacin escolar?
4. Adems de los retos educativos que implica la atencin a las caractersticas especiales
de los adolescentes, los profesores estadounidenses tuvieron que enfrentar el rpido
crecimiento del nmero de alumnos inscritos en las escuelas secundarias: que efectos pudo
tener esto sobre la calidad de la educacin que se ofreca a los jvenes?
5. Con la creacin de la jnior high school se comenz una reforma de la educacin
secundaria estadounidense, que la convirti en un sistema dividido en dos niveles, o en
dos instituciones distintas: que argumentos explican la decisin de ofrecer una
educacin especifica a los adolescentes?
6. Con el paso del tiempo y a la luz de las transformaciones sociales que vive cada
poca, la situacin que guarda la educacin es insatisfactoria para sus usuarios y para
quienes aportan los recursos. De acuerdo con la experiencia estadounidense: cuales son los
aspectos del servicio educativo que en la actualidad deben mejorarse para lograr una escuela
secundaria ms comprometida con las caractersticas, necesidades e intereses de los jvenes?
23
BLOQUE IV. MOISES SAENZ Y LA ESCUELA DE LOS ADOLESCENTES. EL
NACIMIENTO DE LA EDUCACIN SECUNDARIA EN MEXICO
Desde las primeras dcadas de Mxico como pas independiente y hasta 1925, los
estudios secundarios en nuestro pas formaron parte de las escuelas preparatorias, de las
escuelas para maestros, institutos, liceos o colegios y su orientacin principal responda a
los fines de esas instituciones, es decir, preparar a los jvenes para adquirir una
profesin. A partir de 1925 la educacin secundaria se organiza como un nivel educativo
ms en nuestro pas y, desde esa fecha hasta la actualidad, ha tenido un auge sin
precedente y constituye parte importante de la educacin bsica.
Antes de su nacimiento como nivel especifico, y aun en los primeros anos de
existencia, se generaron fuertes discusiones; por ejemplo, si el control de la
secundaria debera estar en manos de la Secretaria de Educacin Publica o depender
de la Universidad Nacional, y fue difcil, en los primeros momentos, atenderla sin vincularla a la
preparatoria. El nacimiento de las escuelas secundarias estuvo condicionado por las dinmicas
que se Vivian en aquella poca, as como por el desarrollo educativo diferenciado que se
presentaba en cada regin del pas. Las polmicas influyeron en la definicin de su
sentido y orientacin, y, al mismo tiempo, sentaron las bases para su organizacin y
para el surgimiento de las diversas modalidades que hoy la caracterizan.
En la historia de la educacin secundaria mexicana se reconoce al maestro Moiss
Senz (1888-1941) como su fundador. En 1912 el maestro Senz se incorpora como
profesor de educacin secundaria, lo que le permite formar sus primeras ideas sobre
como educar a los adolescentes; a partir de 1917 comienza a promover, por distintos
medios, la distincin de lo que es propio de los estudios secundarios, los fines que
deberan tener segn las condiciones de nuestro pas y las orientaciones predominantes de
la educacin en el mundo, sobre todo la importancia de ofrecer una formacin educativa
especifica a los adolescentes, atendiendo a sus caractersticas y edad, as como la manera
de educarlos en las escuelas.
Segn Moiss Senz, los rasgos que deberan caracterizar a la educacin secundaria eran
los siguientes:
- Un nivel educativo independiente y de tipo nuevo que puede cursarse despues de la
primaria y comprende tres anos de estudio.
- Una escuela para el periodo de 13 a 15 anos que coincide con la adolescencia.
- Una educacin con mtodos, programas de estudio y finalidades propias, que toma
en cuenta las caractersticas y necesidades de los adolescentes.
- Una escuela flexible y diferenciada que da cabida a la diversidad; y universal, porque es
para todos, con diversas opciones de salida hacia distintos campos del saber o actividades
futuras, a la vez que proporciona conocimientos y habilidades inmediatamente
24
aprovechables.
- Un sistema educativo inspirado en los principios de fomento a la salud, la preparacin
para actuar en familia y en sociedad, el diagnostico y encauzamiento de la vocacin, la
preparacin para la ciudadana, la capacitacin para el aprovechamiento del tiempo libre
y la formacin tica.
- Una escuela que contribuye a estructurar la nacionalidad mexicana y proporciona una
cultura general a quienes la cursan.
- Un nivel educativo que requiere, para el ejercicio de la enseanza, de maestros con
una formacin especfica que les permita mejorar sus tcnicas de enseanza y
consolidar su funcin docente.
A partir de estas propuestas y del impulso de Moiss Senz, en 1925 la educacin
secundaria se establece formalmente como un nivel especifico y se crea un rgano para
regularla; las ideas y concepciones educativas de Senz imprimen una huella que
marcara a las escuelas secundarias en Mxico.
BIBLIOGRAFIA BASICA
Mejia Zuniga, Ral (1976), "Escuela de los adolescentes", en Moiss Senz. Educador de
Mxico, Mxico, Federacin Editorial Mexicana (Pensamiento actual, 28), pp. 107-138.
"Planteamientos del maestro Moiss Senz en torno a la escuela secundaria" (1975),
en Boletn numero 3, material de estudio: antecedentes sobre las reformas en la escuela
secundaria, Mxico, SEP, pp. 95-98. [Formulados en el ano de 1927.]
Senz, Moiss (1928), "La Direccin de Enseanza Secundaria. Su organizacin y
sus funciones", en El esfuerzo educativo en Mxico, Memoria de la labor realizada durante el
periodo presidencial de Plutarco Elas Calles en 1928, tomo I, Mxico, SEP, pp. 430.
- (1929), Sobre las escuelas secundarias. Memorandum para el Seor Presidente (Emilio
Portes Gil), Mxico. [Documento de 3 paginas localizado en el Archivo Histrico de
la Secretaria de Educacin Publica.]
- (1929), Las escuelas secundarias. Razn de ser de estas instituciones. Su carcter
nacionalista y su legtima procedencia revolucionaria. El por que de su filiacin
netamente popular. Lo que han hecho y lo que se espera de ellas, Mxico. [Documento
de 17 paginas anexo al Memorandum para el seor presidente.]
Arce Gurza, Francisco (1995), "En busca de una educacin revolucionaria 1924-1934",
en Josefina Zoraida Vzquez et al., Ensayos sobre historia de la educacin en Mxico,
Mxico, El Colegio de Mxico, pp. 145-170.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
25
Santos del Real, Annette (1998), "Historia de la educacin secundaria en Mxico, 1923-
1933", en Todo por hacer. Algunos problemas de la escuela secundaria, Mxico, Patronato
snte para la Cultura del Maestro Mexicano, pp. 43-52.
Civera Cerecedo, Alicia (1999), "Desde el archivo escolar: una historia de la escuela
secundaria numero uno de Toluca", en Alicia Civera Cerecedo (coord.), Experiencias
educativas en el Estado de Mxico. Un recorrido histrico, Mxico, El Colegio Mexiquense,
pp. 435-451.
Meneses, Ernesto et al. (1998), "Un prometedor comienzo para la educacin: el rgimen del
general Plutarco Elas Calles (1924-1928)" y "Nubes en el horizonte educativo", en
Tendencias educativas oficiales en Mxico 1911-1934, Mxico, CEE, pp. 443-477 y 479-529.
Krauze, Enrique (1981), "La escuela callista", en Enrique Krauze, Jean Meyer y
Cayetano Reyes, Historia de la Revolucin Mexicana 1924-1928. La reconstruccin
econmica, Mxico, El Colegio de Mxico, pp. 295-321.
Para analizar el tema se propone al maestro y a los estudiantes la discusin sobre
los siguientes puntos:
1. La educacin secundaria nace en Mxico, despus del primer cuarto del siglo XX,
con caractersticas que estaban definidas en funcin del tiempo que duraban sus
estudios; de su ubicacin entre la escuela primaria y el ciclo propedutico para ingresar a
una carrera superior; de la organizacin y la orientacin de los estudios; de las finalidades
que pretende lograr y del crecimiento de la cobertura; como se explican estas
peculiaridades que definen a la secundaria mexicana en sus orgenes?
2. En el planteamiento de Moiss Senz, para integrar la educacin secundaria como un
nivel propio, sobresale una idea: la secundaria es una escuela para los adolescentes
de 13 a 15 aos, de todas las clases sociales; que significaba una escuela dirigida
especialmente a los adolescentes?, que contenidos fundamentales deban aprender los
adolescentes y por que razones?
3. Durante el proceso de reconstruccin del pas, despus de la revolucin, se
desarrollan grandes debates acerca de la naciente educacin publica nacional referidos a
su orientacin, su organizacin, el sentido y las practicas de enseanza; cuales eran
las metas educativas nacionales que dieron impulso a la escuela secundaria mexicana y en
que contexto se definen esas metas?
4. Actualmente la educacin secundaria esta plenamente identificada como un nivel escolar
que forma parte de la educacin bsica. En su organizacin, expansin,
orientacin y problemas actuales pueden reconocerse los planteamientos que dieron lugar
26
a su creacin y el resultado de su evolucin; cual es la importancia histrica de que la sep
asumiera la creacin, organizacin y regulacin de las escuelas secundarias en todo el
pas?, en que aspectos actuales de la educacin secundaria pueden reconocerse los
planteamientos originales del maestro Moiss Senz?
ACTIVIDADES FINALES
Como cierre del seminario, a partir del estudio de los cuatro temas, realizar las siguientes
actividades:
Establecer los aspectos centrales debatidos sobre la educacin de los adolescentes y
la creacin de la educacin secundaria en los cuatro momentos o situaciones
histricas en que se ubican los temas.
Comparar de manera general la educacin secundaria mexicana, la secundaria en
Francia y la escuela para los adolescentes en Estados Unidos, a partir de los orgenes
del proceso de desarrollo, la estructura y el curriculum. Explicar sus semejanzas y
diferencias en torno a: la concepcin de educacin para los adolescentes, las
finalidades formativas que persiguen las escuelas secundarias, los contenidos
educativos que ofrecen y los retos que enfrentan.
Valorar crticamente la educacin que se ofrece actualmente a los adolescentes y
reflexionar sobre el significado que tuvo el anlisis de los cuatro temas propuestos
para la formacin de los futuros maestros de educacin secundaria.
27
MATERIAL
DE
APOYO
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
BLOQUE I
LA EDUCACIN DE
LOS JVENES EN LA
ERA PREVIA A LA
INDUSTRIALIZACIN
APRENDICES Y
MAESTROS EN LOS
TALLERES DE ARTES
Y OFICIOS
Aries, Philippe, "De la familia medieval a la
familia moderna", en El nio y la vida familiar
en el Antiguo Rgimen, Mxico, Taurus
(Ensayistas, 284), 1998, pp. 482-491.
El estudio iconogrfico del capitulo
precedente nos ha mostrado el nuevo
lugar que ocupa la familia en la vida
sentimental de los siglos XVI y XVII. Es
interesante sealar que en esas mismas
pocas se observan cambios importantes
en la actitud de la familia para con el nio.
La familia se transforma profundamente
en la medida en que modifica sus
relaciones internas con el nio.
Un texto curioso de finales del siglo XV,
que el historiador ingles Furnival
1
ha
extrado de una relacin de la isla de
Inglaterra, de un italiano, nos muestra
una idea sugestiva de la familia medieval,
por lo menos en Inglaterra: La falta de
sentimientos de los ingleses se manifiesta
particularmente en su actitud para con sus
hijos. Despus de haberlos conservado en
el hogar hasta los siete o los nueve aos
[para nuestros autores antiguos, siete
aos es la edad en que los nios se
separan de las mujeres para ir a la
escuela o para integrarse en el mundo de
los adultos], se les coloca, tanto a los
muchachos como a las muchachas, en
casa de otras personas, para el servicio
ordinario, donde se quedaran unos siete o
nueve aos [es decir, hasta los catorce o
dieciocho aos aproximadamente] . Se les
llama aprendices. Durante este tiempo,
realizan todos los trabajos domsticos.
DE LA FAMILIA MEDIEVAL A LA FAMILIA MODERNA
PHILIPPE ARIES
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29
Pocos hay que lo eviten, ya que todos,
cualquiera que sea
su fortuna, envan a sus hijos a casa de
los dems, mientras que reciben en sus
casas a nios ajenos. El italiano estima
que esta costumbre es cruel, lo cual
significa que la misma se desconoca o se
haba olvidado en su pas. Insina que los
ingleses recurran a los hijos de otros
porque crean estar as mejor servidos que
por sus propios vstagos. En realidad, la
explicacin que daban los propios ingleses
al observador italiano parece ser la ade-
cuada: Para que los hijos aprendan los
buenos modales.*
Este tipo de vida fue probablemente
comn a todo el Occidente medieval. G.
Duby describe la familia de Guigonet, un
caballero de Macon, en el siglo XII, segn
su testamento.
Este Guigonet haba
confiado a sus dos hijos menores al mayor
de sus tres hermanos. Ms adelante,
numerosos contratos de arrendamiento de
nios a amos prueban lo corriente que era
el aprendizaje en familias ajenas. A veces
se especifica que el seor debe ensear
al nio y demostrarle lo relativo a sus
mercaderas, o que debe hacerle ir a la
escuela y asistir a ella
3
. Son casos
particulares. De manera general, la
principal obligacin del nio confiado a un
seor es la de servirle bien y en debida
forma*.
1
A Relation of the Island of England, Camden
Society, 1897, p. XIV, citado en The Babees
Books, publicados por F. J. Furnival, Londres,
1868.
Cuando leemos esos contratos sin
deshacernos de nuestros hbitos mentales
contemporneos, no podemos decidir si el
nio ha sido colocado como aprendiz (en
el sentido moderno del termino), como
pupilo o como criado. Cometeramos un
error insistiendo en ello; nuestras
distinciones son anacrnicas, y el hombre
de la Edad Media no vea en esas
diferencias ms que los matices de una
nocin esencial, la del servicio. El nico
servicio que se pudo concebir durante
mucho tiempo, el servicio domestico, no
ocasionaba ninguna degradacin, no
despertaba ninguna repugnancia. En el
siglo XV exista toda una literatura en
lengua verncula, francesa o inglesa, que
enumeraba en forma nemotcnica
versificada los preceptor de un buen
servidor. Uno de esos poemas
4
se titula:
Rgimen para todos los servidores. La
equivalencia inglesa de servidor es
wayting servant, que ha subsistido en el
ingles moderno en el vocablo waiter,
nuestro mozo (de caf). Claro es que
ese servidor tenia que saber servir la
mesa, preparar las camas, acompaar a
su seor, etc. Pero ese servicio iba
acompaado de lo que nosotros
llamaramos hoy da una funcin de
secretario, de empleado. Nos damos
cuenta de que no se consideraba como
una situacin definitiva, sino como una
pasanta, un periodo de aprendizaje:
2
G. DUBY, op. cit., p. 425.
3
Ch. DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE,
instruction publique en Normandie, 3 vols.,
1872. Ch. CLERVAL, Les Ecoles de Chartres au
Moyen Age, 1895.
4
Babees Books, op. cit.
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30
Si lo veuls bon serviteur estre,
Craindre dois et aimer ton maistre
Manger dois sans seoir a table...*.
[Siguen luego las reglas de la buena
presentacin.]
Suys toujours bonne compagnie
Soit seculier ou clerc ou prestre**.
[Un letrado poda servir en casa de otro
letrado.]
II lo faut pour le bien servir
Se son amour veulz desservir
Laissier toute lo volonte
Pour ton maistre servir a grey.
Se lo sers maistre qui ayt femme
Bourgeoise, damoiselle ou dame
Son honneur doit partout garder...
Et se lo sers un clerc ou prestre
Gardes ne soyes vallet maistre
S'il est que soyes secretaire
Tu dois toujours les secrets taire...
Se lo sers juge ou avocat
Ne rapportes nul nouveau cas
Et s'il t'advient par adventure
A servir duc ou prince ou comte
Marquis ou baron ou vicomte,
Ou autre seigneur terrien,
Ne soyes de taille inventeur,
D'impots, de subsides; et les biens
Du peuple ne leur oste en rien...
Se lo sers gentilhomme en guerre
Ne vas derobant nulle gent...
Et toujours, en quelque maison,
Ou quelque maistre que lo serves,
Fay se lo peulz que lo desserves
La grace et l'amour de ton maistre
Afin que tu puisses maistre estre
* [Si quieres ser buen criado, / debes
temer y amar a tu seor, / debes comer
sin sentarte a la mesa.]
* Ve siempre en buena compaa, / ya sea
seglar, letrado o cura.)
Quand it sera temps et metier.
Mais peine a scavoir bon mestier
Car pour lo vie pratiquer
Tout ton coeur y dois appliquer.
En ce faisant lo pourras estre
Et devenir de vallet maistre
Eto lo pourras faire servir
Et pris et honneur desservir
Et acquerir finalement
De ton ame le sauvement*.
As pues, el servicio domestico se
confunda con el aprendizaje, forma muy
general de la educacin. El muchacho
aprenda con la practica, y esa practica no
se limitaba a una profesin, tanto ms
cuanto que no haba entonces, ni hubo
durante mucho tiempo, limites entre la
profesin y la vida privada. Compartir la
vida profesional -expresin bastante
anacrnica, por lo dems- supona
compartir la vida privada con la cual se
confunda. Adems, a travs del servicio
domestico, el amo transmita a un
muchacho, y no precisamente al suyo, el
caudal de conocimientos, la experiencia
practica y el valor humano que se supona
deba poseer.
Toda la educacin se hacia, pues,
mediante el aprendizaje, y se daba a esta
nocin un sentido mucho ms amplio que
el que tomo posteriormente. No se
conservaban los hijos en el hogar propio:
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
se les enviaba a otras familias, con o sin
contrato,
para que permanecieran y comenzaran all
su vida, o para aprender los modales de
un caballero, un oficio, o incluso para
asistir a la escuela e instruirse en las
letras latinas. Hay que ver en este
aprendizaje una costumbre difundida en
todas las clases sociales.
* [Para servirle bien te es necesario, / si
quieres ganar su estima / abandonar toda lo
voluntad / para servir a tu seor a gusto. / Si
sirves a un seor que tenga mujer / burguesa,
seorita o dama, / su honor debes siempre
guardar [...] / Y si sirves a un clrigo o a un
sacerdote, / cuida de no ser lacayo seor [... ] /
Si debes ser secretario, / siempre debers
guardar los secretos [...] / Si sirves a un juez o
a un abogado, / no les traigas nuevos casos. / Y
si por ventura sirves / a un duque, prncipe o
conde / marques, barn o vizconde, / u otro
seor terrateniente, / no inventes gabelas. /
impuestos ni subsidios; y los bienes / del
pueblo no los toques [...] / Si sirves a un
hidalgo que va a la guerra, / no robes nada a la
gente [...] / Y siempre, en cua
lquier casa, / o a cualquier seor que sirvas, /
haz de manera que ganes / el favor y la estima
de lo seor, / con el fin de que lo puedas ser
seor / cuando llegue la hora y tomes oficio. /
Pero esfurzate en aprender un buen oficio, /
pues para practicar en lo vida / todo tu corazn
debes aplicar. / Haciendo eso, podrs ser / y
convertirte de lacayo en seor, / y podrs
hacerte servir. / adquirir honores / y lograr
finalmente / la salvacin de tu alma.]
Ya antes observamos una ambigedad
existente entre el criado subalterno y el
colaborador de mayor categora, dentro de
la misma nocin de servicio domestico.
Exista una ambigedad semejante entre
el nio -o el muchachito- y el servidor. Las
compilaciones inglesas de poemas
didcticos que enseaban la cortesana o
urbanidad a los servidores, se llamaban
Babees Books. El termino valet (lacayo)
significaba mozo, y Luis XIII, de nio,
dir aun, en un impulso afectivo, que le
gustara ser el lacayito de pap. La
palabra mozo designaba al mismo
tiempo a un jovencito y a un criado muy
joven dentro del lenguaje de los siglos XVI
y XVII; termino que hemos conservado
para llamar a los camareros de caf.
Incluso cuando, a partir del siglo XV o
XVI, se comenz a distinguir mejor dentro
del servicio domestico, entre los servicios
subalternos y los cargos ms nobles,
continuo siendo el hijo de la familia -y no
los servidores mercenarios- quien deba
servir a la mesa. Para parecer bien
educado, no era suficiente saber
comportarse en la mesa, como hoy da;
era preciso adems saber servirla. El
servicio de mesa ocupa hasta el siglo
XVIII un espacio considerable en los
manuales de urbanidad o los tratados de
cortesana o buenos modales, y ocupa
todo un capitulo de La Civilite chretienne
de Juan Bautista de La Salle, uno de los
libros ms populares del siglo XVIII. Se
trata de una supervivencia de la poca en
que toda clase de trabajos domsticos
eran realizados indistintamente por nios,
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
a quienes llamaremos aprendices, y por
mercenarios, probablemente muy jvenes
tambin, y la distincin entre ambas
categoras se hacia muy progresivamente.
El servidor era un nio, un muchacho, que
o bien estaba colocado en la casa por un
periodo limitado con el fin de compartir la
vida de familia e iniciarse as a su vida de
hombre, o estaba colocado sin esperanza
de pasar algn da de lacayo a seor,
debido a la oscuridad de su origen.
En esta transmisin del aprendizaje
directo de generacin en generacin no
haba espacio para la escuela. En realidad,
la escuela, la escuela latina que se diriga
nicamente a los clrigos, a los que
hablaban latn, se presentaba como un
caso aislado, reservado a una categora
muy particular. La escuela era una
excepcin, y nos equivocaramos (porque
ms tarde se extendi como mancha de
aceite por toda la sociedad) si
describiramos a travs de ella a toda la
sociedad medieval, ya que eso seria hacer
una regla de la excepcin. El aprendizaje
era la norma comn. Incluso los clrigos
enviados a la escuela estaban
frecuentemente confiados, de pupilos
como los dems aprendices, a un clrigo,
a un sacerdote, a veces a un prelado, a
quien servan. El servicio del clrigo era
tan instructivo como la escuela. Dicho
servicio fue sustituido, en el caso de los
estudiantes demasiado pobres, por las
becas de un colegio, y ya vimos como
esas fundaciones fueron el origen de los
colegios del Antiguo Rgimen.
Es posible que haya habido casos en los
que el aprendizaje saliera de su empirismo
y cobrase una forma ms pedaggica. El
Manuel de Veneur [Manual del montero)
muestra un caso curioso de enseanza
tcnica que proviene del aprendizaje tra-
dicional. Se describen en el mismo
verdaderas escuelas de montera, en la
corte de Gaston Phoebus, donde se
enseaban los modales y las condiciones
exigidas de aquel que desee aprender a
ser buen montero
5
.
Este manuscrito del
siglo XV esta ilustrado con miniaturas
hermossimas. Una de ellas representa
una verdadera clase: el maestro, un
noble, a juzgar por su traje, tiene la mano
derecha en alto y el ndice extendido: es
el gesto que subraya el discurso. Con su
mano izquierda agita un bastn, signo
indudable de la autoridad docente,
instrumento de la correccin. Tres
alumnos, jovencitos de corta estatura
todava, sealan los enormes rollos que
sujetan con sus manos y que tienen que
aprender de memoria: es una escuela
como otra cualquiera. Al fondo, unos ca-
zadores viejos miran. Otra escena anloga
representa la leccin de trompa: Como
se debe ojear y como tocar la trompa.
Esas eran cosas que se aprendan
practicndolas, como la equitacin, el
manejo de las armas y los modales
caballerescos. Es probable que algunas
disciplinas tcnicas, como la de la
escritura, procedan de un aprendizaje ya
organizado y escolarizado.
Sin embargo, esos casos siguieron
siendo excepcionales. En general, la
transmisin de generacin en generacin
estaba asegurada por la participacin
familiar de los nios en la vida de los
adultos.
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
5
L'ecole des veneurs. Ms. Biblioteca
National (Paris).
As se explica esa combinacin de nios y
adultos que hemos observado tan
frecuentemente a lo largo de este anlisis,
y eso hasta en las clases de los colegios,
donde uno se esperaba, por el contrario,
encontrar una distribucin de edades ms
homognea. Pero a nadie se le hubiera
ocurrido entonces esta segregacin de los
nios a la que nosotros estamos tan
acostumbrados. Las escenas de la vida
cotidiana reunan constantemente a los
nios con los adultos en los oficios: por
ejemplo, el joven aprendiz que prepara los
colores del pintor
6
;
la serie grabada de los
oficios, de Stradan, nos muestra esta
presencia de los nios en los talleres,
junto a compaeros mucho mayores. Lo
mismo suceda en los ejrcitos. Sabemos
de soldados de catorce aos! Y el pajecillo
que lleva el guantelete del duque de
Ledisguieres
7
, los que llevan el casco de
Adolf de Wignacourt, en el Caravaggio del
Louvre, o del general del Vastone en el
gran Ticiano del Prado, no son mayores,
pues su cabeza no llega a los hombros de
sus seores. En resumen, en todos los
sitios donde se trabajaba, y en todos los
lugares donde la gente se diverta, incluso
en las tabernas de mala fama, los nios
estaban siempre entre los adultos. as
aprendan a vivir por el contacto cotidiano.
Las agrupaciones sociales correspondan a
encasillados verticales, que reunan a
clases de edad diferente, como podemos
ver en esos conciertos de cmara, que
sirven tanto de retratos de familia como
de alegoras de las edades de la vida,
porque reunan al mismo tiempo a nios,
adultos y ancianos.
En esas condiciones, el nio se desgajaba
pronto de su propia familia, aunque luego
regresara a ella, convertido en adulto,
cosa que no ocurra siempre. La familia no
poda, pues, sustentar un sentimiento
existencial profundo entre padres e hijos.
Lo cual no significa que los padres no
quisieran a sus hijos, sino que se
ocupaban de ellos, ms en virtud de la
cooperacin de esos nios a la obra
comn, al establecimiento de la familia,
que por ellos mismos, por el afecto que
les tenan. La familia era una realidad
moral y social, ms que sentimental. En
las familias muy pobres, solo corresponda
a la instalacin material de la pareja en el
seno de un entorno ms amplio, la aldea,
la hacienda, el patio (cour), la casa de
los amos y los seores donde esos pobres
vivan durante ms tiempo y ms
frecuentemente que en sus propias casas,
siempre que no carecieran de ella, como
los vagabundos sin hogar y los
pordioseros. En otros casos, la familia se
confunda con la prosperidad del
patrimonio, el honor del apellido. La
familia no exista casi, desde el punto de
vista de los sentimientos, entre los
pobres, y cuando haba bienes y
ambiciones, el sentimiento se inspiraba en
el que haban originado las antiguas
relaciones de linaje.
A partir del siglo XV se transformaran las
realidades y los sentimientos de la familia.
Revolucin profunda y lenta, mal percibida
tanto por los contemporneos como por
los historiadores, y difcil de reconocer.
6
Conrad Manuel, Museo de Berna.
7
Museo de Grenoble.
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
No obstante, el hecho esencial es muy
aparente: la extensin de la frecuentacin
escolar. Ya vimos que durante la Edad
Media la educacin de los nios estaba
asegurada por el aprendizaje al lado de los
adultos, y que los nios, a partir de los
siete aos, vivan fuera de sus familias, en
familias ajenas. En adelante, por el
contrario, la educacin se realizo cada vez
ms en la escuela. La escuela dejo de
estar reservada a los clrigos para
convertirse en el instrumento normal de
iniciacin social, de paso del estado in-
fantil al estado adulto. Ya vimos de que
manera. Ello responda a una necesidad
nueva de rigor moral por parte de los
educadores, a un inters en aislar a esta
juventud del mundo contaminado de los
adultos, para mantenerla en la inocencia
original, con el propsito de formarla para
que resistiera mejor a las tentaciones de
los adultos. Pero ello corresponda
igualmente al inters de los padres en
vigilar ms de cerca a sus hijos, estar ms
cerca de ellos, y no entregarlos, ni siquie-
ra temporalmente, a los cuidados de otra
familia. La sustitucin del aprendizaje por
la escuela expresa igualmente un acer-
camiento entre la familia y los hijos, entre
el sentimiento de la familia y el de la
infancia, antao separados. La familia se
concentra alrededor del nio. Este no se
queda todava en la casa de sus padres;
los abandonara para asistir a la escuela
lejana, aunque en el siglo XVII se discute
acerca de la oportunidad de enviarlo al
colegio, as como de la mayor eficacia de
la educacin en el hogar, con un
preceptor. Sin embargo, el alejamiento del
escolar no significa lo mismo y no dura
tanto como la separacin del aprendiz.
Generalmente, el nio no esta interno en
el colegio. Vive de pupilo en casa de un
hospedero o de un regente. Se le envan
dinero y provisiones los das de mercado.
Se ha estrechado el lazo entre el escolar y
su familia, e incluso se llega, segn los
dilogos de Cordier, a que los maestros
intervengan para evitar las visitas
demasiado frecuentes de la familia, visitas
planeadas gracias a la complicidad de las
madres. Algunos, ms afortunados, no se
van solos, sino acompaados de un
preceptor, que es un escolar de ms edad,
o de un criado, frecuentemente hermano
suyo de leche. Los libros de educacin del
siglo XVII insisten en los deberes de los
padres con respecto a la eleccin del
colegio, del preceptor..., en la vigilancia
de los estudios, el repaso de las lecciones
cuando el nio regresa a dormir a su casa.
El clima afectivo es en lo sucesivo muy
diferente y se asemeja al nuestro, como si
la familia moderna naciese al mismo
tiempo que la escuela o, por lo menos,
que la costumbre general de educar a los
nios en la escuela.
Por lo dems, pronto sern
incapaces los padres de soportar el
alejamiento inevitable producido por la
escasez de colegios. Una prueba excelente
es el esfuerzo de los padres, ayudados por
los magistrados urbanos, por multiplicar
las escuelas con el fin de acercarlas a los
hogares. A principios del siglo XVII se
creo, como lo ha demostrado el P. de
Dainville
8
,
una red sumamente densa de
instituciones escolares de diversa
importancia. Alrededor de un colegio de
ciclo completo, que contena todos los
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35
cursos, se estableca un sistema
concntrico de algunos colegios de
Humanidades (sin Filosofa), de regencias
latinas ms numerosas (varios cursos de
gramtica). Las regencias preparaban a
los alumnos para los cursos superiores de
los colegios de Humanidades y los de ciclo
completo. Los contemporneos
manifestaron preocupacin por esta
proliferacin escolar, que responda, a la
vez, a la necesidad de educacin terica
(que sustitua a las antiguas formas
practicas de aprendizaje) y tambin a la
necesidad de no alejar demasiado a los
nios, de conservarlos lo ms cerca y el
mayor tiempo posible. Fenmeno este que
manifiesta una transformacin
considerable de la familia, que se repliega
sobre el nio y que se caracteriza por
unas relaciones ms afectivas entre
padres e hijos.
A nadie puede extraarle el que este
fenmeno se situ durante el mismo
perodo en el que vimos surgir y
desarrollarse una iconografa de la familia
alrededor de la pareja y de los nios.
Claro es que esta escolarizacin,
tan grvida de consecuencias para la
formacin del sentimiento familiar, no se
generalizo inmediatamente, ni mucho
menos, y no afecto a gran parte de la
poblacin infantil, que continuo
educndose segn las antiguas practicas
del aprendizaje. En primer lugar, a todas
las muchachas.
8
P. DE DAINVILLE, Effectif des colleges>>,
Populations. 1955, pp. 455-493.
Dejando aparte algunas de ellas, a
quienes se enviaba a las escuelas
menores o a los conventos, la mayora se
formaba en el hogar o, igualmente, en
hogares ajenos, de una pariente o de una
vecina. La extensin de la escolaridad a
las muchachas no se difundi hasta el
siglo XVIII y principios del XIX. Algunos
esfuerzos en este sentido, como los de
Mme. de Maintenon y de Fnelon, tendrn
un valor ejemplar. Durante mucho tiempo,
las chicas sern educadas por la prctica y
la costumbre ms que por la escuela, y
frecuentemente en casa ajena.
En lo que se refiere a los
muchachos, la escolarizacin se extendi
primeramente a las categoras intermedias
de la jerarqua de las condiciones sociales;
la alta nobleza y la artesana mecnica
permanecieron fieles al antiguo
aprendizaje: los pajes de los grandes
seores y los aprendices de los artesanos.
Entre los artesanos y los obreros, el
aprendizaje subsistir hasta nuestros das.
Los viajes a Italia y Alemania de los
jvenes nobles al final de sus estudios
procedan igualmente de esta mentalidad;
los jvenes iban a las cortes o vivan en
casas nobles extranjeras, donde aprendan
los idiomas, los buenos modales, los
deportes caballerescos; pero, en el siglo
XVII, la costumbre cayo en desuso y la
sustituyeron por las Academias militares;
este es otro ejemplo de esta sustitucin
de la formacin practica por una
instruccin ms especializada y terica.
Las supervivencias del antiguo
aprendizaje en ambos extremos de la
escala social no impidieron su decadencia:
la escuela acabo por conseguir la
DE LA FAMI LI A MEDI EVAL A LA FAMI LI A MODERNA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36
autoridad moral, mediante el incremento
del alumnado y el aumento de las
unidades escolares. Nuestra civilizacin
moderna, de base escolar, quedo entonces
definitivamente fundada, y el tiempo la ha
ido consolidando, al prolongar y ampliar la
escolaridad.
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37
Manacorda, Mario Alighiero, "El aprendizaje en
las corporaciones", en Historia de la educacin.
1. De la antiguedad al 1500, Mxico, Siglo XXI,
1995, pp. 252-262.
7. EL APRENDIZAJE EN LAS
CORPORACIONES
Estos siglos despus del ao mil, que,
estudiados desde el punto de vista de la
historia de la educacin, los hemos visto
como los siglos del surgimiento de los
maestros libres y de las universidades,
estudiados desde el punto de vista ms
general de la historia econmica y social
son los siglos del nacimiento de los
municipios y de las corporaciones de artes
y oficios; en fin, los siglos del primer
desarrollo de una burguesa urbana.
Surgen nuevos modos de
produccin, en los que la relacin entre la
ciencia y el trabajo manual esta ms
desarrollada, y la especializacin esta ms
avanzada; por esto se requiere un proceso
formativo en el que la simple observacin
e imitacin ya empieza a ser insuficiente.
Ya sea en los oficios ms manuales que en
los ms intelectuales, se requiere de una
formacin que parece estar ms cerca de
la escolstica, aunque se seguir
distinguiendo de la escuela por el hecho
de desarrollarse no en un "lugar de los
adolescentes", sino en la convivencia de
adolescentes y adultos en el trabajo. Se
presenta el tema nuevo de un aprendizaje
en que ciencia y trabajo se reencuentren,
con una tendencias a la consolidacin y
asimilacin a la escuela. Es el tema funda-
mental de la educacin moderna, que aqu
empieza a delinearse apenas.
El campo pierde los oficios que
todava sobrevivan, ejercidos antes por
los prebendarios o servi ministeriales de
las cortes seoriales; como los mismos
feudatarios en busca de poder, tambin
estos siervos, buscando libertad y
ganancias autnomas, se transfieren a la
ciudad; y en las ciudades los grupos de los
que ejercen un mismo oficio se consolidan
y se expanden, y empiezan a elaborarse,
a partir de las antiguas costumbres, unos
estatutos regulares, que llegaran a tener
la aprobacin del poder publico. La
antigua herencia romana de los collegia
artificum y las recientes experiencias de
los ministeria feudales sern las fuentes
para definir estos estatutos.
En estos estatutos, hay numerosas
normas que regulan no solo las relaciones
externas del oficio o corporacin con el
poder publico y con el mercado
(adquisicin de materias primas y venta
de los productos), sino tambin las
relaciones internas entre los trabajadores,
que pueden ser maestros, socios,
HISTORIA DE LA EDUCACIN 1 DE LA ANTIGEDAD AL 1500
Mario alighiero manacorda
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
aprendices o tambin jornaleros
asalariados. En especial se trata del
numero y de la edad de los discpulos, de
la duracin del aprendizaje, del pago por
el aprendizaje y del mantenimiento
cotidiano del aprendiz, y tal vez de las
pruebas finales, en las cuales, a travs de
la ejecucin de la "obra maestra", el
aprendiz era aceptado entre los maestros
y poda pues ejercer el oficio por su
cuenta.
Sin embargo es difcil, entre tantas
normas, incluso en aquellas que se
refieren ms directamente a la
participacin de los aprendices en el
trabajo, descubrir las modalidades
tcnicas y didcticas del aprendizaje.
Ciertamente, los aprendices, a diferencia
de los jornaleros asalariados, los cuales no
presumen de aprender el oficio para
ejercerlo despus como maestros, son
para todos los efectos unos discpulos, y
los mismos nombres que dentro de la
corporacin, donde todos son igualmente
obreros, distinguen a los ancianos y
patrones de los jvenes, nos hablan
predominantemente de una relacin
educativa : magistri y discipuli; estos
ltimos participan en el trabajo, pero en
vistas a la adquisicin de los
conocimientos y habilidades de la
profesin. Entre el trabajar y el aprender
no hay aqu una separacin: una cosa es
tambin la otra, segn las caractersticas
inmutables de toda formacin a travs del
aprendizaje, propia, en todos los tiempos
y en todos los lugares, de toda actividad
inmediatamente productiva. No existe un
lugar separado, distinto del lugar de
trabajo de los adultos, donde los
adolescentes aprendan. No existe una
escuela del trabajo: el mismo trabajo es
escuela; pero van creciendo los aspectos
intelectuales.
Sin embargo, ningn arte se
preocupo de describir en sus estatutos los
modos de este doble proceso de trabajo-
aprendizaje. No hay una pedagoga del
trabajo: no se nos muestran las materias
primas ni su cualidad, las herramientas y
su empleo, los modos verbales y gestos
de la comunicacin del maestro hacia el
discpulo. Los buscaremos en vano incluso
en los estatutos ms ricos y articulados;
cabe mencionar el estatuto del arte de la
lana en Florencia, o en la extraordinaria
recopilacin de los estatutos de todos los
oficios ejercidos en Paris durante la
segunda mitad del siglo XIII, llamado el
Livre des metiers, llevada a cabo por el
preboste Etienne Boileau en el ao 1272.
Pero quizs precisamente la riqueza de
esta documentacin puede ser til para
una observacin panormica de sntesis
de la vida de magistri y discipuli en las
corporaciones de artes y oficios, o mejor
en cada una de las tiendas artesanales.
El preboste de Paris recoge de viva voz de
los ms autorizados representantes de
todos los oficios las costumbres
tradicionales, "tal como los hombres
probos lo han odo decir de padres a hijos"
[48. Des macons, etc.], o "como nuestro
Fouques del Temph. y sus predecesores lo
han usado y conservado en el tiempo
pasado" [47. Des carpentiers etc.], y se
nos dice cuantos aprendices poda tener
cada maestro: en general, adems de los
componentes de la familia, uno (para
orfebres, cordeleros, herreros, etc.) o dos
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
39
(para cuchilleros, lavanderos, etc.); sin
limite, en cambio, los carpinteros; pero
todos podan tener muchachos o
trabajadores (vallets o sergeants), no
aprendices, en la cantidad que quisieran.
Normalmente se sola exigir que no
tuviera precedentes penales, como
diramos hoy : "Ningn lavandero puede o
debe dar trabajo a un muchacho a
aprendiz que sea bribn, ladrn, asesino o
expulsado de la ciudad por alguna accin
indigna" [53. Des foulons]; y se exiga
adems que fueran nacidos de matrimonio
legitimo.
El ingreso a un trabajo se hacia
bajo la forma de un verdadero y propio
contrato, al cual asistan como testimonios
dos expertos de aquel arte.
La duracin del contrato de aprendizaje se
poda dejar a la discrecin del maestro (a
tel terme comme it li plaira), variando de
cuatro a diez aos, y poda prolongarse si
el aprendiz no pagaba. Esta claro que el
aprendiz deba pagar por la enseanza
que reciba, adems del rendimiento
progresivo en su trabajo. Pero no siempre
este pago poda realizarse, dada la
pobreza media de las familias de los
aprendices; por esto muy a menudo en los
mismos estatutos se lee, por ejemplo, que
el maestro puede tomar un aprendiz por
un determinado numero de aos, "y
tambin para un servicio ms largo y por
dinero se le puede tener" [16. Fevres
couteliers]. Diversa era tambin la edad
en que poda empezar el aprendizaje;
segn el contrato, el aprendiz se converta
en una especie de propiedad temporal del
maestro, el cual poda incluso venderlo o
alquilarlo a otros maestros; pero solo,
diramos, por causas de fuerza mayor: "si
esta enfermo en cama, si se va a
ultramar, si abandona la actividad o por
pobreza" [17. Coutelliers etc.]. Por otra
parte se tenan tambin en cuenta los
derechos del aprendiz : "Los miembros de
la comunidad del arte estn obligados a
hacer aprender el oficio al aprendiz, si su
maestro ha muerto antes de que se haya
cumplido el periodo de aprendizaje" [20,
Batteurs d'archal].
Adems, el aprendiz tenia entre
las garantas, incluso una especie de caja
de mutuo socorro, dado que tal vez parte
de lo que el ingresaba (en el caso aqu
citado, 5 sueldos) "va a los prohombres
del gremio, para ser devuelto a los
muchachos pobres del mismo gremio y
para preservar los derechos de los
aprendices con relacin a sus maestros"
[21. Boucliers de fer].
A menudo se prev el caso de que
el aprendiz huya; considerando que esto
puede suceder por su poca voluntad a
trabajar o tambin por algn error del
maestro: "Si el aprendiz se aleja del
maestro sin despedirse, por locura o por
ligereza, tres veces, el maestro no lo debe
aceptar a la tercera vez, ni ningn otro del
mismo oficio, ni como muchacho ni como
aprendiz. Esta decisin la tomaron los
prohombres del gremio para frenar la
locura y la ligereza de los aprendices, ya
que ellos causan gran dao a sus
maestros y a si mismos cuando huyen; ya
que cuando el aprendiz es aceptado para
aprender el oficio y huye por un mes o
dos, olvida lo que ha aprendido; y as
pierde su tiempo y perjudica a su
maestro" [17. Coutelliers, faiscurs de
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40
ranches].
Pero tambin aqu esta previsto el caso de
la responsabilidad del maestro, y entonces
"los maestros del arte deben hacer
comparecer ante ellos al maestro del
aprendiz, y regaarlo, y decirle que trate
al aprendiz de manera honorable, como
hijo de gente de bien, que lo vista y lo
calve, le de comer y de beber y todo lo
que sea necesario; y si no lo hace, el
aprendiz se buscara otro maestro" [50.
Des tisserans de lange].
Por lo dems, todos los miembros
de un oficio suelen comprometerse a
trabajar segn los usos y costumbres del
oficio (et qu'il oevre as us et aus constums
du meister... Des macons etc.); y a
denunciar cualquier anormalidad. as
pues, incluso haba un compromiso en
mantener el secreto del oficio, sobre todo
con relacin a quien colaboraba en su ac-
tividad, no en calidad de aprendiz, sino
simplemente de muchacho [48. Des
magons etc.].
Finalmente, es interesante decir
algo respecto a las mujeres, presentes en
algunos estatutos como eventuales viudas
de maestros. Los fabricantes de rosarios
les permiten trabajar, pero sin aprendices
cuando se hayan casado en segundas
nupcias con un hombre de otro oficio;
mientras que los trabajadores de cristales
y piedras son ms negativos y explcitos
ninguna viuda de un artesano puede
tomar aprendices, "ya que no es del
parecer de los prohombres del gremio que
una mujer pueda saber tanto acerca del
oficio para que pueda ensear a un
muchacho hasta que llegue a maestro"
[30. Des cristalliers etc.].
Interesantes aparecen las pruebas
de examen; pero no desde el punto de
vista didctico-pedaggico, sino solo
desde el punto de vista costumbrista. He
aqu el ejemplo correspondiente a los
panaderos: "Cuando el nuevo panadero
haya cumplido los cuatro aos de
aprendizaje, tomara una escudilla nueva
de barro y le meters barquillos y obleas e
ira a la casa del maestro de los
panaderos, acompaado del cajero y de
todos los panaderos, y los maestros
oficiales, que se llaman joindres
[adjuntos]; y este nuevo panadero debe
entregar su escudilla y sus barquillos al
maestro y decir: Maestro, he cumplido mis
cuatro aos, y el maestro debe preguntar
al administrador si es cierto; y si este dice
que es cierto, el maestro debe presentar
al nuevo panadero el vaso y los barquillos
y ordenarle tirarlos contra la pared;
entonces el nuevo panadero debe tirar su
escudilla, sus barquillos y sus obleas
contra la pared de la casa del maestro,
afuera, y entonces los maestros
administradores, los nuevos panaderos y
todos los dems panaderos y los
aprendices deben entrar en la casa del
maestro, y el maestro les debe ofrecer
fuego y vino, y cada uno de los
panaderos, los nuevos y el maestro oficial
deben dar algn dinero al maestro de
panaderos por el vino y el fuego que les
da" [1. Talemeliers].
No se puede decir que, aparte de la
preparacin sobreentendida de los
barquillos y de las hostias por obra del
nuevo maestro, o sea aparte del
cumplimiento de su "obra maestra", tenga
mucho de pedaggico toda esta
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
ceremonia. Sin embargo hay en ella, como
por lo dems en el conjunto de las normas
contenidas en todos estos estatutos, el
testimonio de una costumbre, de unas
relaciones sociales y econmicas, de unas
consideraciones morales, de unos
procedimientos casi litrgicos, que apelan
incesantemente a costumbres y normas
propias ya sea de la vida religiosa ya de la
vida caballeresca; es todo un ritual, que a
pesar de la enorme diversidad del lujo,
pertenece al mismo mundo. De la
presentacin del aprendiz a su aceptacin
en la corporacin, parece que nos en-
contramos ante la presentacin de un
oblato, la consagracin de un monje en
una orden religiosa o la investidura de un
caballero; salvando la diversidad de las
condiciones sociales, el ritual sigue siendo
ms o menos el mismo.
Cerca de medio siglo despus del
Livre de Boileau, uno de los Statuta et
ordinamenta artium et artifichum civitatis
Florentiae, o sea el Estatuto del gremio de
la lana, del ao 1317 (aunque algunas
disposiciones son de 1275 [Cp. III, VII],
aun en su mayor complejidad, contiene
sobre el aprendizaje y sobre la relacin
maestros-discpulos mucho menos
informacin que los estatutos parisienses.
Dentro de un gremio (o collegium,
societas, universitas), en el conjunto de
los artfices (u homines, personae) se
distinguen claramente los magistri de los
sotii, de los factores u oficiales (el
equivalente del francs valets) y de los
discipuli, por debajo de los cuales se
nombran todava los simples operadores
(o laboratores o laborantes) jornaleros
"qui operam dant per diem" [III, II]; pero
se dice poco acerca de sus relaciones
reciprocas. Por ejemplo, al rodear de
cautela la admisin de los nuevos artfices,
los cuales deben ser siempre presentados
por "boni et legates homines dicte artis",
se advierte que no deben pasar por setii
cuando son simples discipuli:
evidentemente, entre otras cosas, para
evitar un aumento incontrolado del
numero de discipuli [II, VII]. Pero
podemos llegar al libro III para encontrar,
respecto a la duracin del aprendizaje,
disposiciones anlogas a las que ya hemos
ledo en el Livre de Boileau. All, bajo el
titulo Que ningn discpulo u oficial se
aleje de su maestro en el transcurso del
periodo para el cual se ha puesto a
aprender, sin deber ser retenido por ms
tiempo, se lee: "ningn oficial o discpulo,
que trabaje en el oficio de la lana o en
cualquier sector de este oficio, puesto bajo
la tutela de uno que forme parte del
gremio por un periodo establecido, puede
o debe, antes del vencimiento del tiempo,
ponerse bajo la tutela de algn otro de
este gremio; sino que debe ser retenido y
obligado por los compaeros a cumplir con
su maestro, bajo cuya tutela se haba
puesto primeramente, durante todo el
periodo acordado. Adems, nadie de este
gremio, despus de que sepa que alguien
se ha puesto bajo la tutela de uno del
mismo gremio por un periodo
determinado, puede o debe tenerlo bajo
su tutela durante el periodo acordado con
el primer maestro. Y si los compaeros
encuentran a alguien que contravenga
esta disposicin, lo condenen, tanto al
discpulo como al que lo ha aceptado, a
diez libras de florines pequeos. Y adems
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
42
lo obliguen a estar con el primer maestro
hasta completar su periodo" [III, I].
Otros pargrafos prevn conflictos
entre maestros y discpulos acerca de
posibles deudas de estos ltimos; y en
estos casos bastara que el maestro jure, y
entonces se deber credere et fident dare
sacramento dicti magistri [III, XLVI].
Solamente en un caso, el de los bucciarii,
se establece el numero mximo de los
discpulos y la duracin mnima del
servicio o aprendizaje, bajo el titulo De no
tener a los discpulos de los bucciari por
menos de seis aos: "Establecemos
adems y disponemos que ningn maestro
tenga o pretenda tener, a partir del
primero de enero de 1318, ms de dos
discpulos, con los cuales haga un
contrato, bajo pena de veinte sueldos, ni
por un periodo menor de seis aos, bajo la
misma pena..." [IV, 111.
Se puede decir que; aparte de
estas escasas indicaciones, poca cosa ms
encontramos en estos estatutos, que nos
permita conocer y ver en vivo la relacin
de aprendizaje y su desarrollo concreto.
En el conjunto, vemos una mayor
dependencia del discpulo respecto al
maestro en relacin con aquella especial
universitas que tomara despus este
nombre por excelencia o por antonomasia,
en la cual, como hemos visto, son ms
bien los magistri los que dependen de los
discipuli o scolari. Estos estatutos, re-
dactados en latn (litteraliter) por un iudex
ordinarius et publicus notarius, que es tal
por autoridad imperial o regia, y
confirmados por los representantes de los
otros gremios, debern despus ser tradu-
cidos en italiano (sermone vulgari).
Pero en estas viejas estructuras se
esconde un problema nuevo: en este
aprendizaje del oficio, del cual se entreven
apenas los procedimientos didcticos, hay
sin duda, junto a un aspecto meramente
ejecutivo, tambin un aspecto cientfico, el
conocimiento de las materias primas, de
los criterios de elaboracin, de los
instrumentos: incluso el ms nfimo
cincelador debe saber algo de
petrogrfica, etc. Pero este conocimiento
quedo confiado a la transmisin, rodeada
del "secreto del arte", no sistematizada
orgnicamente, no coordinada con
conocimientos ms generales, sino
mnimos. De todos los oficios "manuales"
(quirrgicos) solo la "ciruga" medica y la
"ciruga" arquitectnica, si se me permite
usar estas definiciones, o en fin, solo la
medicina y la arquitectura, se han
transformado en ciencia y han dado lugar
a la redaccin de tratados y a la discusin
de la relacin entre ciencia y produccin.
Galeno y Vitrubio siguen siendo los
modelos; algo similar ocurri con la
agricultura, pero quizs este es el campo
donde la divisin entre dominantes y
dominados se ha profundizado ms, si nos
sumergimos hasta los tiempos
inmemoriales en los que haba una
originaria identidad de trabajo entre el rey
Laertes y sus thetes, y tambin despus
Catn sigui arrancando piedras
[repastinari saxa] y escribiendo tratados
al mismo tiempo.
Pero en general las artes
"srdidas" no han expresado,
sistematizado o hecho publica su ciencia.
Por lo dems, sus protagonistas han
considerado como cultura propia los restos
HI STORI A DE LA EDUCACI ON 1 DE LA ANTI GEDAD AL 1500_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
43
de la ideologas de las clases dominantes,
que precisamente los aculturaban, y solo
alcanzaban alguna chispa de instruccin
formal en el leer, escribir y hacer cuentas.
Sin embargo, pronto deberemos prestar
mayor atencin al surgimiento de una
cultura ms orgnica de los productores.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
TRABAJO Y REVOLUCIN EN
FRANCIA
Sewell, William H. Jr., "Las corporaciones" y
"Comunidad moral", en Trabajo y revolucin en
Francia. El lenguaje del movimiento obrero
desde el Antiguo Rgimen hasta 1848, Madrid,
Taurus (Humanidades/Historia, 337), 1992, pp.
50-66.
Esta era la posicin de las corporaciones
de oficio en la jerarqua social del Antiguo
Rgimen. Pero cul era la naturaleza de
esas corporaciones como instituciones -
sus reglas, privilegios, costumbres,
derechos y obligaciones-? Cmo
operaban realmente en la prctica en las
ciudades francesas de los siglos XVII y
XVIII? Dado el estado de la bibliografa
histrica sobre las corporaciones, no es
fcil responder a esas preguntas como se
deseara. Las corporaciones de oficio
fueron un eje esencial de los estudios
histricos en Francia entre fines del siglo
XIX y la Segunda Guerra Mundial, y hay
excelentes estudios generales de Etienne
Martin Saint-Len, Henri Hauser, Francois
Olivier Martin y Emile Coornaert,
procedentes de ese periodo
25
. Pero desde
los experimentos corporativos de Vichy, el
asunto ha adquirido mala fama entre los
historiadores franceses y no ha habido un
estudio general de importancia sobre las
corporaciones desde la publicacin del
trabajo de Coomaert en 1941. Ello resulta
particularmente desafortunado porque
significa que las corporaciones no se han
visto sometidas al tipo de estudio riguroso
y exhaustivo que la escuela francesa de
Annales ha dedicado a temas histricos
que van de la demografa y la estructura
social rural a las actitudes hacia la muerte
y el honor
26
. Sin
25
Martin Saint-Leon, Etienne, Histoire des
corporations de metiers, depuis leurs origines
jusqu'd leur suppression en 1791, Paris, 1909;
Hauser, Henri, Ouvriers du temps passi (XV-
XVIe siecles), Paris, 1899; Olivier-Martin,
L'Organisation corporative, y Coornaert, Les
Corporations en France. Vid. tambin la obra
ms antigua de Levasseur, E., Histoire des
classes ouvrieres en France depuis la conquete
de Jules Cesar jusqu'a la Revolution, 2 vols.,
Paris, 1859, reed. como Histoire des classes
ouvrieres et de l'industrie en France avant
1789, 2 vols., Paris, 1900.
26
La escuela de Annales se refiere a los
historiadores que han publicado de forma
regular en la revista francesa Annales de
histoire economique et sociale fundada en 1929
, por Marc Bloch y Lucien Febvre, y su sucesora
de postguerra, Annales: economies, societes,
civilisations. Obras que representan el mbito
de la escuela: Goubert, Beauvais et
LAS CORPORACIONES
William H.Sewell, Jr.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
embargo, hay varios estudios recientes
excelentes sobre las ciudades de los siglos
XVII y XVIII, de historiadores de la
escuela de Annales, que contienen valiosa
informacin nueva que corrige o amplia
algunas conclusiones de estudios
anteriores
27
. En ausencia de un estudio de
sntesis y puesta al da sobre las
corporaciones, el esbozo que sigue debe
ser inevitablemente un tanto especulativo
e inseguro en ocasiones. Pero confi que
la base de mis interpretaciones resulte
aceptable -o al menos no parezca
descabellada- para los especialistas en el
tema.
Segn la doctrina jurdica de los
siglos XVII y XVIII, el acto que creaba una
corporacin de oficio era la ratificacin de
sus estatutos por lettres patentes del
rey
28
. Esto converta el oficio en lo que se
denominaba metier jure (oficio jurado) o
jurande, denominado as porque a sus
miembros se les exiga un juramento
(jurer) de lealtad al entrar en la maestra.
La naturaleza e importancia de ese acto
de ratificacin puede ilustrarse con el
examen de un caso concreto. En 1585 los
vinateros y taberneros parisienses se
vieron envueltos en una disputa con los
vinicultores, que protestaban contra la
prctica de vinateros y taberneros de
convertir el vino agrio en vinagre, con lo
cual competan con ellos en la fabricacin
y venta de sus productos. Los vinateros y
taberneros se encontraban en desventaja
en la disputa porque los vinicultores
estaban organizados como metier jure y
ellos no. Por tanto, ofrecieron al rey
Enrique III una finance modere, pidindole
que les estableciera como cuerpo y
comunidad (en corps et communaute)> .
El rey respondi ratificando sus estatutos
en una lettre patente. Por medio de ese
acto, estableca en perpetuite ledit etat...
en etat jure pour y avoir corps, confrairie
et communauteo (en perpetuidad dicho
estado... como estado jurado para tener
as cuerpo, cofrada y comunidad)
29
.
En este caso quedan ilustradas diversas
caractersticas destacadas de los metiers
jures. Primero, resulta claro que los
vinateros y taberneros pensaban que
dispondran de una base legal mis firme
para continuar su pleito con los
vinicultores si estaban organizados
tambin Ken corps et communaute , como
metier jure.
le Beauvaisis; Le Roy Ladurie, Les Paysans de
Languedoc; Vovelle, Michel, Piete baroque et
dechristianisation: Les Attitudes devant la mort
au XVIII siecle d'aprPs les clauses des
testaments, Paris, 1973; Castan, Yves, Honnete
relations sociales en Lan
guedoc (1715-80), Paris, 1974.
27
Particularmente utiles son Goubert, Beauvais
et le Beauvaisis; Deyon, Pierre, Amiens,
capitale provinciale: Etude sur la societe
urbaine au XVII siecle, Parts, La Haya, 1967;
Perrot, Jean-Claude, Genese d'une ville
moderne: Caen au xvrir siecle (2 vols.), Paris,
1975, y Garden, Maurice, Lyon et les lyonnais.
Vid. tambin Agulhon, Penitents et Francs-Ma
cons, cap. 3. Un excelente articulo reciente que
toca el problema de las corporations es Kaplan,
< La Police du monde du travail)).
28
Olivier-Martin, L'Organisation corporative,
pdgs. 205-10.
29
Ibd., Pg. 206.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46
Cuando un oficio era erige en corps et
communaute (reciba el estatuto de
cuerpo y comunidad), todos los que lo
practicaban quedaban unidos en una sola
unidad reconocida con una posicin firme
y legalmente segura en el estado. En la
jurisprudencia del Antiguo Rgimen, un
corps o communaute legalmente
constituido se consideraba una persona
singular, un sbdito del rey, legitimado
para presentar demandas o protestas ante
el soberano, entablar pleitos y tener
propiedades, como cualquier otro sbdito.
Como expone Domat, jurista del siglo
XVII: <<Las comunidades legtimamente
establecidas reemplazan a las personas...
Se consideran un todo nico. Y las
comunidades actan como cualquier
persona ejerce sus derechos, trata sus
asuntos y acta en la justicia
30
..
De esta
forma los vinateros y taberneros,
enredados en la batalla con los
vinicultores, fortalecieron
considerablemente su posicin jurdica
cuando se convirtieron en metier jure. Al
convertir a vinateros y taberneros en una
persona imaginaria, el rey les otorgaba
plenos poderes legales como sbdito real
reconocido y, de esa forma, un estatuto
legal igual al de los vinicultores.
Segn el jurista Lebret, el rey estableca
metiers jures para perfeccionar las artes
mecnicas y aumentar el bien publico:
Los prncipes tienen reservado en
particular el poder de establecerles como
cuerpo, de darles estatutos y otorgarles
inmunidades y privilegios, para estimular
a los artesanos a perfeccionarse en su
arte y a servir al publico fielmente
31
Se
animaba a los artesanos a actuar de forma
virtuosa con la concesin de inmunidades
y privilegios. < El privilegio significa la
facultad otorgada a una persona particular
o a una comunidad, de hacer algo, o de
disfrutar de alguna ventaja con exclusin
de otras
32
. Literalmente, los privileges
eran <<derechos privados, es decir,
derechos que se aplicaban exclusivamente
a una sola persona, bien una persona
colectiva imaginaria, bien un individuo.
Las comunidades de oficio no eran ms
que uno de los muchos tipos de cuerpos
privilegiados del rey de Francia.
Universidades, academias, tribunales de
justicia, ciudades, compaas
privilegiadas, provincias, nobleza, clero -
coda la vasta y heterognea multitud de
cuerpos y comunidades reconocidos que
constituan el reino de Francia tenia sus
propios privilegios particulares. La
concesin de privilegios a cual quiera de
esos cuerpos supona automticamente la
concesin de inmunidades: hasta el punto
de que si una persona particular o
colectiva estaba gobernada por un
derecho privado, la persona reciba
necesariamente inmunidad respecto al
derecho comn.
Los privilegios de una comunidad de oficio
se expresaban en sus estatutos,
ratificados por el rey.
30
Citado en Coornaert, Les Corporations en
France, pig. 207.
31
Citado en Olivier-Martin, L'Organisation
corporativa, Pg. 207.
32
Le Grand Vocabulaire francois.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
47
Esos estatutos variaron considerablemente
de un oficio a otro, de un siglo a otro y de
una ciudad a otra. Era algo lgico, dado
que cada comunidad era una persona
legal diferente. Pero puesto que eran
clases de personas diferentes, haba
tambin rasgos recurrentes en los
estatutos de todos los oficios prximos.
Prcticamente todos los estatutos
otorgaban a los miembros de la
comunidad el derecho exclusivo a
dedicarse al ejercicio de su oficio dentro
de cierto distrito, generalmente una
ciudad. As los estatutos de los
trabajadores de peltre y plomo (etameurs
plombiers) de Ruin, que se remontan a
1544, empiezan: Articulo I. Nadie, del
oficio que sea, puede abrir en la ciudad o
los suburbios de Ruan un taller, ni fabricar
y vender ninguna obra del oficio de peltre
y plomo, si no es un maestro jurado de
dicho oficio
33
. Con infinitas variaciones
en la expresin, en los estatutos de los
metiers jures se encuentra una afirmacin
de ese tipo, de un extremo a otro del rey.
Este privilegio exclusivo era el derecho
mis importante y lucrativo de la
comunidad de oficio y era defendido
celosamente, incluso con agresividad. Las
disputas entre oficios limtrofes fueron
omnipresentes en las ciudades francesas
del Antiguo Rgimen y constituyeron una
fuente de interminables pleitos. El gran
estudio de Jean-Claude Perrot sobre Caen
en el siglo XVIII describe los oficios de esa
ciudad en un estado de guerra continua:
curtidores contra zurradores, zurradores
contra zapateros, fabricantes de sillas
contra fabricantes de arneses, sastres
contra ropavejeros, especieros contra
boticarios, cerrajeros contra herreros,
herreros contra cuchilleros, etc. El
resultado de esas disputas era crucial para
la supervivencia de la comunidad y los
perdedores podan ser absorbidos pura y
simplemente por los ganadores, como los
doce oficios diferentes, desde los
cuchilleros a los tapiceros, que fueron
anexionados por los merceros de Caen
entre 1700 y 1762
34
. Esta feroz guerra
entre oficios tampoco quedo limitada a
Caen. Trabajos recientes sobre Amiens y
Beauvais en el siglo XII y Lyon en el XVIII
han encontrado justamente el mismo
fenmeno y parece que los conflictos
entre oficios fueron caractersticos de
todas las ciudades de Francia
35
. En
realidad, las afirmaciones estatutarias de
los derechos de las comunidades de oficio
se leen a veces como tratados de paz
concluidos despus de hostilidades
abiertas. as el articulo 38 de los estatutos
de los orfebres de Ruin, de 1739, afirma:
Ningn maestro joyero u otros maestros
que no sean orfebres puede vender
ningn trabajo de orfebrera, ni comprar
ninguno, excepto para su propio use
privado, con la excepcin de los merceros,
que pueden continuar vendiendo bandejas
procedentes de Alemania u otros pases,
puesto que las han marcado en el registro
de los orfebres
36
.
33
Ouin-Lacroix, Anciennes corporations, Pgs.
642.
34
Perrot, Gene se dune ville moderne. I, Pgs.
327-35.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
Otros, a la vista del peligro de intrusiones
hostiles, establecen el campo de su
monopolio con un detalle increblemente
exhaustivo. as los estatutos de los
cuchilleros, grabadores y doradores de
hierro y acero de Ruin, de 1734,
enumeran ms de 113 elementos
diferentes que tienen privilegio exclusivo
de manufacturar y vender".
Esta guerra generalizada entre oficios fue
una de las caractersticas ms destacadas
del grupo social de las artes mecnicas o
gens de metier en los siglos XVII y XVIII.
A diferencia de la clase obrera en el XIX,
que se consideraba como una unidad de
todos los trabajadores manuales unidos
por vnculos de solidaridad, las gens de
metier no constituan una unidad solidaria.
Puesto que todos practicaban las artes
mecnicas, las gens de metier eran un
grupo social fcilmente definible. Pero en
marcado contraste con el lenguaje social
del siglo XIX, que se desarrollo en torno al
concepto de trabajo, lenguaje que desta-
caba la similitud entre los obreros que
trabajaban en distintos oficios, el lenguaje
del arte del Antiguo Rgimen destacaba
sus diferencias. Cada arte tenia sus
propias cualidades y sus propias reglas
que lo distinguan de cualquier otro. as,
cada metier constitua una comunidad
concreta dedicada a la perfeccin de un
arte concreto, y esas comunidades de
artesanos carecan de vnculos que las
unieran entre si. Al fomentar sus propios
intereses y proteger y ampliar sus
privilegios, esas comunidades se vean
inevitablemente envueltas en conflictos
con las comunidades vecinas cuyo mbito
de competencia artstica se solapaba en la
practica con el suyo. Aunque las gens de
metier formaban una nica categora
social en el Antiguo Rgimen, era una
categora constantemente hendida por
celos y sospechas mutuas.
Dentro del mbito privilegiado definido por
sus estatutos, cada comunidad de oficio
era responsable de garantizar la
honestidad de sus miembros y la calidad
de las mercancas que producan. Con ese
fin, cada comunidad tenia cargos elegidos
entre sus miembros. Esos cargos se
denominaban jures, syndics, gardes,
principals, prieurs, maieurs, consuls o
bailles -los ttulos variaron ampliamente
de un siglo a otro, de una a otra regin, y
de un oficio a otro. Adems de encargarse
de la vigilancia general del oficio, resolvan
las disputas entre maestros o entre
maestros y trabajadores, representaban al
oficio en sus relaciones con las
autoridades locales o reales, tomaban la
iniciativa de los pleitos y atendan, en
general, los negocios de la comunidad. Los
jures se designaban generalmente por
eleccin pero a veces eran seleccionados
por cooptacin o designacin real y en
unos pocos casos se elegan mediante
sorteo
38
. Todo el cuerpo de maestros se
reuna habitualmente al menos una vez al
ao para supervisar el trabajo de los jures
y para analizar y emprender acciones
sobre los asuntos comunes de la
colectividad
39
.
35
" Deyon, Amiens, capitale provinciale, Pg.
203; Goubert, Beauvais et le Beauvaisis, Pg.
307; Garden, Lyon et les lyonnais, Pg. 312.
36
Ouin-Lacroix, Anciennes corporations, Pg.
705.
37
Ibd., Pgs. 608-9.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49
La obligacin ms destacada de
los jures era garantizar la calidad y la
honestidad del trabajo del oficio. Se exiga
a los jures realizar visitas sin anunciar, a
veces un numero determinado de veces al
ao, al taller de cada maestro del oficio.
All tenan que inspeccionar el trabajo
realizado y los objetos que se ofrecan a la
venta. Si una obra era defectuosa, se
multaba al maestro, o a veces al oficial
que haba producido el objeto defectuoso;
con frecuencia se aada que, como en
palabras de los estatutos de los cuchilleros
de Ruan, todo producto defectuoso se
romper y se har pedazos>> en el lugar
por parte de los jures
40
. Los patrones que
haban de aplicar los jures en esos viajes
de inspeccin variaban de un oficio a otro,
pero incluan de forma regular
restricciones sobre los tipos y la calidad de
las materias primas, el tipo de
herramientas y la forma de los objetos
que se producan. A veces esos patrones
estaban estrictamente definidos. as, los
cuchilleros de Run no podan poner
decoraciones de oro o plata en los mangos
de los cuchillos si se fabricaban de hueso,
y los trabajadores del plomo no podan
utilizar clavos en la fabricacin de
canalones excepto en determinadas
condiciones". Se exiga casi siempre que
cada maestro estampara sus obras con su
marca particular, y si se encontraban
obras sin marca el maestro deba ser
multado.
38
Coomaert, Les Corporations en France, Pgs.
213-217.
39
Ibid., Pgs. 217-20.
40
Ouin-Lacroix, Anciennes corporations, Pg.
610. "
41
Ibd., Pgs. 609, 644.
Pero adems de todas esas regulaciones
especificas, la obra deba ser Kbon et
loyal) -buena y leal-, o fabricada de
forma exacta y honesta. En otras
palabras, los jures disponan de cierta
autonoma para juzgar si la obra de un
taller determinado tenia una calidad
suficientemente elevada, incluso si reuna
las medidas bsicas perfiladas en los
estatutos.
En esta cuidadosa vigilancia de la
produccin por parte de los jures de la
colectividad, puede verse con detalle como
el metier jure estimulaba a los artesanos
a perfeccionarse en su oficio y servir fiel-
mente al publico. Puesto que el mismo
arte era cuestin de reglas, era lgico que
el arte pudiera perfeccionarse mediante el
establecimiento de regulaciones detalladas
en los estatutos de la comunidad de oficio,
regulaciones que haban de administrar los
jures, ellos mismos expertos practicantes
de ese arte. Esa misma preocupacin por
la perfeccin del arte se encontraba
tambin en otro tipo de regulacin que
apareca en todos los estatutos: las
regulaciones para la enseanza de los
aprendices. Generalmente cada maestro
de la comunidad quedaba limitado a un
solo aprendiz, que servira normalmente
en esa condicin por un plazo que variaba
de tres a seis aos o ms. El aprendiz,
generalmente un joven de entre trece y
veinte aos, viva en la casa del maestro y
haba de obedecerle como pere de famille
(padre de familia) a lo largo de la duracin
del contrato. Durante ese periodo de
iniciacin por. el maestro en todos los
secretos del arte el aprendiz solo reciba
un salario nominal. Al final de su tiempo
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
de servicio, el aprendido
su oficio
completamente. Era entonces habitual
servir durante al menos dos o tres aos en
el grado intermedio de oficial
(compagnon) antes de convertirse en
maestro. Debido al gran numero de
oficiales que carecan del capital y las
relaciones para alcanzar la maestra, este
periodo poda durar muchos aos y
algunos estaban destinados a seguir como
oficiales de por vida
42
.
Para convertirse en maestro, se exiga al
candidato que hubiera completado
satisfactoriamente su aprendizaje.
Habitualmente se le exiga tambin
superar un examen de su arte, fabricando
una obra maestra que fuera juzgada
aceptable por los jures. Adems, el
candidato haba de disponer de capital
suficiente para abrir un taller y tenia que
pagar tambin una importante cuota de
entrada a la comunidad. Satisfechas esas
exigencias, realizaba un juramento
solemne de fidelidad a la comunidad y a
sus reglas (por el que se converta en
maitre jure o maestro jurado) y
quedaba admitido a todos los derechos y
privilegios de la corporacin. Las cuotas
de entrada se reducan en general de
forma drstica para los hijos de maestros,
y en algunas ocasiones a estos se les
eximia del aprendizaje formal. Haba una
especie de supuesto hereditario en las
corporaciones desde los tiempos ms
antiguos, y en los siglos XV, XVI y XVII las
exigencias y cuotas de entrada para los
candidatos que no estaban emparentados
con un maestro tendan a ser cada vez
ms fuertes
43
.
42
Coomaert, Les Corporations en France, Pg.
275.
La mayora de los historiadores del
sistema corporativo han concluido que el
acceso a la maestra se restringi el
tiempo, basndose cada vez ms en los
vnculos de parentesco. Sin embargo, los
datos de los estudios ms recientes y rigu-
rosos son diferentes, en particular los
relativos a la proporcin de maestros hijos
de maestros
44
. Pero les fue siempre
mucho ms fcil obtener maestras a los
hijos de maestros que a quienes carecan
de ese vinculo.
Los maestros formaban el ncleo de la
comunidad corporativa. Aunque Los
estatutos se aplicaban a maestros,
oficiales y aprendices por igual,
tcnicamente la comunidad estaba
constituida solamente por los maestros,
como se hace patente en una de las
denominaciones habituales de las
corporaciones, maltrises. Debido a que
oficiales y aprendices estaban legalmente
incluidos en la familia del maestro,
carecan formalmente de personalidad
jurdica independiente. Como indica Emile
Coornaert, los juristas que escriban sobre
el derecho de las corporaciones no
trataban las relaciones entre maestros y
trabajadores; oficiales y aprendices
estaban bajo la autoridad domestica de
los maestros , como indica un edicto de
1776, y por tanto fuera del alcance del
derecho publico. Con raras excepciones,
solo los maestros prestaban un juramento
de fidelidad, que Coornaert caracteriza
correctamente como acto esencial de las
relaciones sociales de esa poca
46
.
Adems, y una vez ms con raras
excepciones, solo los maestros tenan
derecho a participar en asambleas y otros
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
51
actos pblicos de la comunidad y
generalmente solo ellos tenan derecho a
recibir charites de la cofrada del oficio que
era casi siempre un anexo de la
corporacin. Esas caridades solan incluir
el entierro corporativo, pensiones de
viudedad y ayuda en caso de enfermedad
o desastre. Como miembros de la familia
del maestro, oficiales y aprendices debian
recibir ayuda de parte de la familla en
momentos de apuro, pero no tenan
derecho legal a esa ayuda y estaban
sujetos a la buena voluntad del-maestro
47
.
Como caba esperar, dado este estilo
paternalista, las mujeres solan quedar
excluidas de la participacin activa en las
corporaciones, excepto en el caso de unas
pocas corporaciones de los oficios textiles
exclusivamente femeninas. Una viuda
poda heredar los privilegios de maestra
de su marido, pero no caba que ejerciera
esos privilegios por si misma durante
largo tiempo; los asumirla normalmente
un hijo, un segundo marido o un oficial
que hubiera trabajado en el taller del
maestro.
43
Ibd., Pgs. 194-200.
44
Tambin en el siglo XVII y Lyon y Caen en el
XVIII experimentaron una reduccin del acceso
a las maestras. La proporcin de nuevos
maestros hijos de maestros creci entre
comienzos y finales del siglo XVII en Amiens
pero disminuyo en Caen en el XVIII. Deyon,
Amiens, capitale provinciale, Pgs. 218, 344;
Garden, Lyon et les lyonnais, Pg. 314; Perrot,
Genese dune ville modern. I, Pgs. 336-40.
45
Coornaert, Les corporaciones en France, Pg.
275.
44
Ibd.. Pg. 64.
Las mujeres ayudaban con mucha fre-
cuencia a sus maridos o padres de
diversas maneras, pero su sexo las hacia
incapaces -a los ojos de los
contemporneos y de la ley- de ejercer la
autoridad paterna implcita en la
maestria
48.
La situacin de los oficiales en la
comunidad corporativa era tambin
problemtica. En el caso de los
aprendices, la subordinacin filial al
maestro era clara y estaba sancionada por
un contrato legal y un juramento solemne.
Pero la relacin entre maestros y oficiales
era mucho ms ambigua. Un oficial o
compagnon haba de vivir habitualmente
con el maestro y comer en su mesa. (La
palabra compagnon derivaba del Latn
cum y panis, significa, por tanto, o quien
comparte el pan>>.) Solo por esa razn,
un oficial estaba sometido a la autoridad
paterna del maestro. Sin embargo,
viviendo incluso con el maestro, la
subordinacin a su autoridad era menos
absoluta que la de los aprendices. Eran
mayores que los aprendices, deban ser
trabajadores plenamente capacitados y
estaban a jornal sin contrato a largo plazo
que les vinculara a su maestro. En algunos
casos tenan un papel publico en la
corporacin, prestando juramento de
fidelidad a los estatutos, con derecho a
participar en las asambleas y recibir
charites, aunque tales casos fueron
siempre raros y cada vez ms en los siglos
XVII y XVIII
49
. Durante esos mismos
siglos, a medida que se restringi el ac-
ceso a la maestra el grado de oficial
resulto con frecuencia una condicin de
por vida ms que un estadio intermedio
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
52
entre aprendizaje y maestra. Como
resultado, los oficiales dejaron de vivir con
frecuencia con sus maestros y de forma
nada frecuente se casaban y se convertan
en parte de familias ellos mismos.
En esa situacin, la relacin entre
maestros y oficiales no se adaptaba
fcilmente a un idioma de subordinacin
filial y autoridad paterna. En las
condiciones de los siglos XVII y XVIII, los
oficiales no se encontraban a gusto en el
esquema corporativo. Resulta as
revelador que los estatutos procedentes
de ese periodo contengan, de forma in-
variable, mltiples artculos que definen la
condicin y especifican los derechos y
obligaciones de aprendices y maestros,
pero rara vez mencionan a los oficiales.
Sin ser ya pupilos de los maestros, pero
tampoco miembros plenamente adultos de
la comunidad corporativa, su condicin era
sombra y problemtica. En esas
circunstancias, es perfectamente
comprensible que los oficiales empezaran
a formar organizaciones propias. Excluidos
de las cofradas de los maestros, fundaban
con frecuencia cofradas paralelas de
oficiales
50
.
47
Ibd., Pg. 204.
48
Vid. un anlisis fascinante del problema,
Davis, Natalie Zemon, Les Femmes dans les
arts mdchaniques A Lyon au XVI silcle, en
Gutton, Jean-Pierre (coord.), Melanges en
hommage de Richard Gascon, Lyon, 1979.
49
Coornaert, Les Corporations en France, pigs.
203-204.
En algunos oficios, esas organizaciones de
oficiales se convirtieron en compag-
nonnages, organizaciones secretas
elaboradamente estructuradas, de
oficiales jvenes (compagnons) itinerantes
con complicados ritos y mitos, un sistema
de pensiones en ciudades de todo el reino
y complejas regulaciones que
garantizaban trabajo, ayuda en momentos
de enfermedad y entierro para los
muertos
51
.
Compagnonnages y cofradas
trataban con el cuerpo de maestros de
salarios, contrataciones y condiciones de
trabajo, y las disputas laborales se
convirtieron en un problema endmico de
las corporaciones en el siglo XVII. As, al
menos durante los dos ltimos siglos del
Antiguo Rgimen, la relacin de los
compagnons con las corporaciones fue
ambigua y conflictiva.
COMUNIDAD MORAL
Como entidad legal e institucional, el
metier jure parece una organizacin
rigurosa, punitiva y jerrquica,
impregnada por un espritu de
particularismo extremo e implacable. Las
corporaciones francesas del Antiguo
Rgimen eran perpetuamente suspicaces,
constantemente atentas a los ataques
externos a sus privilegios y estrechamente
vigilantes de sus miembros. Adems, los
maestros utilizaban su indiscutida
supremaca en la corporacin para
restringir el acceso a la maestra y
mantener a los oficiales en una posicin
de subordinacin estricta. Observados a
travs de sus estatutos, los metiers jures
parecen desmentir el epiteto de
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
53
communaute (comunidad) que se les apli-
caba universalmente, un epiteto que
entonces, como ahora, implicaba unidad
fraternidad y un sentimiento de amor y
compasin entre sus miembros. Pero
adems de la existencia legal e
institucional detallada en sus estatutos,
las corporaciones tenan una existencia
moral que complementaba y atenuaba su
particularismo riguroso y su regulacin
estatutaria detallada.
La dimensin moral de las corporaciones
puede ejemplificarse volviendo a la lettre
patente mediante la que Enrique III creo
un metier jure de los vinateros y
taberneros de Paris en 1585. Se recordara
que en esa lettre se proclamaba que el rey
estableca en perpetuite ledit etat ... en
etat jure pour y avoir corps, confrairie et
communaute (en perpetuidad dicho
estado... como estado jurado para tener
cuerpo, cofrada y comunidad)
52
. Se han
considerado ya las consecuencias legales
del acto del rey. Pero las consecuencias
morales de varios trminos de la frase
deben aclararse mejor. Una confrairie (la
ortografa moderna es confrerie) o
cofrada era una asociacin laica,
constituida bajo patronazgo de la iglesia,
para la practica de alguna devocin. Para
un oficio avoir ... confrairie significaba,
por tanto, tener una asociacin devota
comn; y en la practica cada metier jure
tenia casi siempre cofrada.
As la frase completa avoir corps, con-
frairie et communaute
50
Ibd., Pg. 233.
51
Vid. nota 17.
significaba tener una sola personalidad
legal reconocida (corps et communaute) y
tener una asociacin devota comn
(confrairie). Pero la frase significaba
tambin algo ms. Para un oficio ser
corps, o cuerpo, supona tambin que
tenia una voluntad o espritu comn -un
esprit de corps- y un vinculo profundo
indisoluble tal que el perjuicio a cualquier
miembro afectaba a todos. Ser una
communaute supona una comunidad
similar de sentimiento y compromiso. Y
ser una confrairie supona tambin tener
un vinculo de hermandad y fraternidad.
As, adems de su significado legal de-
notativo, la frase avoir corps, confrairie
et communaute significaba estar unido
por vnculos de solidaridad.
Ello no significaba que un aura de
abnegacin y compaerismo baara las
relaciones dentro del oficio, como algunos
admiradores nostlgicos de las
corporaciones sostendran. Haba tambin
tensiones y disputas continuas dentro del
cuerpo de maestros -maestros ricos contra
maestros pobres, maestros de un barrio
de la ciudad contra los de otro, etc. El
termino communaute no deca otra cosa
del tono de las relaciones en un oficio que,
fueran cuales fueren sus diferencias, los
miembros de una comunidad de oficio
pertenecan a la misma comunidad y se
deban cierta lealtad entre si y hacia su
arte, frente a otros grupos de la poblacin.
Institucionalmente, era en la cofrada del
oficio donde el aspecto solidario de las
corporaciones se manifestaba de forma
ms clara. Antes del siglo XVII, no era
raro que una sola
52
Olivier-Martin, L'Organisation corporative,
Pg. 206.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
54
organizacin corporativa fuera
simultneamente cofrada de devocin e
institucin para la regulacin de industria
y comercio en un oficio. Pero despus de
la Contrarreforma, con su obsesin por las
clasificaciones, la cofrada religiosa se
convirti casi siempre en algo
organizativamente diferenciado del metier
jure o jurande secular, con regulaciones y
cargos diferentes. Sin embargo, esta
separacin era esencialmente un
formalismo legal; todos los miembros de
una eran miembros de la otra y la
corporacin como grupo humano vivo
continuo siendo al tiempo unidad
econmica y de devocin
53
.
La cofrada
del oficio era la que reparta las charites:
los subsidios y la atencin medica a los
enfermos, las pensiones a aquellos
demasiado ancianos para trabajar, el
entierro y las pensiones a viudas y
hurfanos. Estas charites se fundaban en
las cuotas y las multas cobradas a los
miembros que no realizaban sus
obligaciones, cuotas y multas tanto del
metier jure como de la cofrada
54
. As, en
la cofrada la corporacin se mostraba, al
menos formalmente, amorosamente
compasiva e interesada en la totalidad de
la vida de sus miembros, en cuerpo y
alma, en la enfermedad y en la salud,
durante su vida y despus de su muerte
55
La actividad religiosa central de la
cofrada del oficio era la devocin al
patrn, en cuyo honor mantena una
capilla en una iglesia o monasterio local.
El gran acontecimiento anual de la
cofrada era la celebracin de la fiesta del
patrn. En esa fiesta cesaba el trabajo en
los talleres y todos los miembros del
oficio, maestros, oficiales y aprendices,
celebraban una misa en honor del patrn,
que iba acompaada con frecuencia de
procesiones que se dirigan a la iglesia o
salan de ella, limosnas a los pobres y un
banquete fraternal que segua a la misa.
La fiesta del patrn solfa ser la ocasin
para designar nuevos jures, admitir a
nuevos maestros en la comunidad y
renovar el juramento solemne de fidelidad
de todos los maestros. La fiesta del patrn
es particularmente importante porque
inclua a oficiales y aprendices adems de
los maestros del oficio. Aunque oficiales y
aprendices pudieran o no participar en las
procesiones y habitualmente no
participasen en el banquete de maitrise,
se les exiga que acudieran a la misa.
Puesto que veneraban al mismo patrn
espiritual, estaban unidos en la misma
comunidad espiritual y era de esperar que
compartieran el esprit de corps y tuvieran
un sentido de unidad, de pertenencia a un
solo cuerpo y una visin del mundo
comn. Cuando los oficiales en los siglos
XVI y XVII organizaron sus propias
cofradas, se colocaban generalmente bajo
el patronazgo del mismo santo que los
maestros.
53
Coornaert, Les Corpotations en France, pig.
235; Olivier-Martin, L'Organisation corporative,
Pg. 93.
54
Vid., por ejemplo, Ouin Lacroix, Anciennes
corporations, Pgs. 685, 688, 695.
55
Como indica Coomaert, Leur organisation
saisit l'homme entier, Pg. 230. Las cofradas
de oficio eran solo un tipo de la amplia variedad
de cofradias, unas puramente devocinales,
otras dedicadas a numerosas actividades
comunitarias. Vid. Agulbon, Penitents et Francs-
Masons; OuinLacroix, Anciennes corporations.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
55
Y los compagnonnages ilegales exigan a
sus miembros celebrar la fiesta del patrn
de su oficio. El sentido de pertenencia,
aunque frecuentemente discutido, a una
comunidad moral es mucho ms evidente
en la vida religiosa de las corporaciones
que en los estatutos del metier jure
56
.
Las practicas de las cofradas de oficio
demuestran que Las corporaciones eran
corps et communautes en sentido moral
tanto como legal, que sus miembros
estaban unidos por vnculos espirituales,
as como por la sujecin a regulaciones
detalladas de sus estatutos. La naturaleza
de esos vnculos se pone de manifiesto en
el epiteto oficio jurado -metier jure o,
para volver a la lettre patente de Enrique
III en 1585, etat jure- con el que sola
designarse a estos corps et communautes.
El acto esencial que vinculaba entre si a
los miembros de una corporacin era un
solemne juramento religioso, un
juramento similar en forma a los
pronunciados por los sacerdotes en la
ordenacin, los monjes que reciban las
ordenes, el rey en la coronacin, los
caballeros al entrar en las ordenes de
caballera o al jurar fidelidad, o los
miembros de las universidades al recibir el
doctorado
57
. Ocurra as que el oficio de un
artesano se conoca habitualmente como
su profesin, lo que denotaba una
declaracin publica solemne o voto.
Aunque los juramentos ms importantes
eran los de los maestros al recibir la
maestra, es importante que se requiriera
con frecuencia a los aprendices a prestar
juramentos cuando empezaban su
aprendizaje
58
. Aprender un oficio no era
adquirir simplemente las habilidades
necesarias para practicar un trabajo de
adulto. Era entrar en una comunidad
moral de alcance amplio y profundo, una
comunidad constituida por hombres que
haban prestado solemnes juramentos de
lealtad, que eran hijos espirituales del
mismo patrn, y que lo veneraban
colectivamente el da de su fiesta. En
suma, la corporacin no era solo un
conjunto de hombres que participaban de
la misma personalidad legal, sino tambin
una fraternidad espiritual juramentada.
La letra patente de Enrique III de 1585
apunta tambin otra caracterstica de la
corporacin como comunidad moral. Al
ratificar los estatutos de vinateros y
taberneros, estableca en perpetuite ledit
etat...o Esto significa que el etat jure, una
vez creado, haba de existir
permanentemente como corps, confrairie
et communautev. Una corporacin era una
comunidad permanente en dos sentidos.
56
Coornaert, Les Corporations en France, Pgs.
231-6; Hauser, Ouvriers du temps passe, Pgs.
161-74. Como seala Garden, En cada oficio,
la cofrada ... era el smbolo de unidad. Cuando
diversas reglas eran multiplicadoras de
restricciones, divisiones, trabas a la libertad de
trabajo de todas clases de condiciones para el
acceso a la maestra, la cofrada se mantena en
principio como una propiedad comn. Lyn et
les lyonnais, Pg. 313.
57
Sobre los juramentos de los metiers jures,
vid. Olivier-Martin, L'Organisation corporative,
pig. 139, y Coornaert, Les Corporations en
France, Pg. 64. Sobre otras ceremonias de
juramento, vid. Loyseau, Traite des ordres,
Pgs. 53, 75.
57
Vid. v. gr., los estatutos en el apndice de
Ouin-Lacroix, Anciennes corporations, Pgs.
555-749.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
Primero, una vez establecida por la
autoridad real, la comunidad con sus dere-
chos y privilegios era reconocida como
cuerpo permanente en el estado, y sus
estatutos no tenan que ser ratificados de
nuevo por los monarcas posteriores.
Segundo, quienes entraban en la
comunidad seguan siendo miembros para
toda su vida -al menos en principio-. El
supuesto de que la pertenencia a un oficio
era un compromiso vitalicio se sealaba
de diversas formas en el lenguaje
corporativo. Primero, estaba implcito en
el termino etat, que se empleaba tanto en
esa lettre patente concreta como en el
vocabulario social del Antiguo Rgimen en
general, para designar la profesin de un
hombre de oficio. Segn el jurista
Loyseau, el etat de alguien era la
dignidad y la cualidad que era <do ms
estable y lo ms inseparable de un
hombre*". Cuando un artesano entraba en
un oficio adquira, por Canto, un hat
particular, una condicin social estable o
estado, que comparta con otros que
practicaban el mismo oficio y lo distingua
de quienes practicaban otros oficios. La
pertenencia de un artesano a su etat
fijaba permanentemente su lugar en el
orden social y defina sus derechos,
dignidades y obligaciones, exactamente
como, en un nivel superior, la pertenencia
de una persona a uno de los tres etats del
reino, el Clerge (clero), la Noblesse
(nobleza) y el Tiers bat (Tercer Estado).
Se consideraba as que el oficio de alguien
fijaba su posicin en la vida.
Esta idea de permanencia se destacaba
tambin en los estatutos de las
corporaciones, que solan prohibir la
acumulacin de dos profesiones.
Seguramente era una cuestin prctica,
porque no caba esperar que un hombre
que fuera maestro en ms de una
corporacin se tomara a pecho los asuntos
de otra corporacin en las asambleas o
cuando servia como jure. Pero la
prohibicin tenia tambin un aspecto
moral o espiritual. Al fin y al cabo, el
juramento de fidelidad era un juramento
religioso que segua el modelo de los
juramentos de sacerdotes, monjes y
caballeros. Por esa razn, abandonar su
profesin o adoptar una nueva profesin
que entrara en conflicto con la anterior
poda tener un tono moral de apostasa.
Era solo una analoga, sin duda: los
hombres podan cambiar y cambiaban de
profesin durante su vida. Pero en
principio, entrar en una profesin era
realizar un compromiso espiritual de por
vida y abandonar la profesin era un paso
serio.
La persistencia del compromiso con una
comunidad de oficio estaba tambin
marcada por la preocupacin
aparentemente obsesiva de las
corporaciones con el entierro de sus
miembros. Era rara la cofrada que no
proporcionaba entierro a expensas de la
corporacin y muchas imponan la
asistencia de todos los miembros del
corp
61
.
59
Loyseau, Traite des ordres, Pg. 3.
60
Coomaert, Les Corporations en France. Pgs.
150, 207, 256.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
57
Esa obsesin por el entierro resulta
comprensible en una sociedad que vela en
la vida en la tierra una prueba, una
peregrinacin y una preparacin para la
vida eterna. Pero que el paso de esta vida
al ms all fuera asunto de las
corporaciones --en lugar de la familia o la
parroquia- nos dice algo importante sobre
las corporaciones y su papel en las vidas
de sus miembros. Nada podra expresar
con ms elocuencia el inters de la
corporacin por la totalidad de la persona,
o la permanencia del compromiso de sus
miembros con el oficio, que la posicin
central del entierro en la vida ceremonial
de la corporacin. Tomndolo de otro
juramento religioso que creaba otro
cuerpo moral permanente, el funeral
corporativo demostraba y reiteraba a los
miembros de la comunidad que estaban
vinculados pasta que la muerte los se-
parase. Tampoco disminua la
importancia del entierro corporativo entre
los miembros oscuros de la corporacin,
los oficiales. En sus cofradas y
compagnonnages, la celebracin del
funeral estaba entre las obligaciones ms
solemnes
62
. Para los oficiales, como para
los maestros, vida y muerte se
experimentaban dentro de la comunidad
espiritual del oficio.
Las corporaciones eran tanto unidades de
solidaridad extensa y firme como
instituciones jerrquicas, punitivas y
fuertemente particularistas en sus
privilegios. No haba nada paradjico en
esa combinacin de jerarqua, vigilancia,
particularismo y solidaridad respecto a la
cultura y la sociedad del Antiguo Rgimen.
La misma palabra corps, o cuerpo,
utilizada para designar una asombrosa
variedad de instituciones francesas en los
siglos XVII y XVIII, supona necesaria-
mente todas esas caractersticas. Todos
los cuerpos estaban compuestos de una
variedad de rganos y miembros,
jerrquicamente dispuestos y colocados
bajo las ordenes de la cabeza. Cada
cuerpo era distinto de cualquier otro, con
su voluntad, sus intereses, su orden in-
terno y su espritu de cuerpo. Cada cuerpo
estaba constituido por una sola sustancia
internamente diferenciada pero
interconectada, y el dao hecho a
cualquier miembro era experimentado por
la totalidad. Jerarqua, vigilancia,
particularismo y solidaridad caracterizaban
el cuerpo ms elevado y ejemplar del
Antiguo Rgimen, la iglesia o cuerpo de
Cristo, las ordenes de monjes, monjas y
frailes, que realizaban en su forma ms
perfecta la concepcin cristiana de la
virtud y caracterizaban tambin al estado,
que a travs de la persona del Prncipe
mantena unida, organizaba y daba
direccin y propsito a toda la comunidad
nacional. En realidad, podra sostenerse
que todo el reino francs estaba
compuesto de una jerarqua de esas
unidades -corporaciones, seigneuries y
parroquias en el fondo, pasando por
ciudades, provincias y los tres estamentos
del rey, en un nivel intermedio, hasta la
monarqua en lo alto
63
-.
61
Vid. el articulo Enterrements)p, en Franklin,
Dictionnaire historique des arts, metiers et
professions, Pg. 306; Coomaert, Les
Corporations en France, Pg.. 59; Hauser,
Ouvriers du temps passe, Pg. 164.
62
Coornaert, Les Corporations en France, Pg.
150.
LAS CORPORACI ONES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
58
Las corporaciones de oficio eran unidades
reconocidas de una sociedad corporativa,
y como tales mostraban un celoso afecto a
los privilegios particulares que les definan
como cuerpo, un sistema cuidadosamente
definido de rangos mutuamente
interdependientes y jerrquicamente
dispuestos, una regulacin y vigilancia
minuciosas de sus miembros y una
extensa solidaridad que les una como
comunidad moral y espiritual.
Las corporaciones, como todos los
otros cuerpos que constituan. el rey
francs, reciban un papel pblico en el
funcionamiento del estado. Las
comunidades de oficio reciban amplios
poderes pblicos, poderes que se
extendan mucho ms all de los lmites de
los privilegios estatutarios. Se
responsabilizaba a las corporaciones no
solo de pagar cuotas especiales a la
corona sino, con frecuencia, de fijar y re-
caudar todos los otros impuestos pagados
por sus miembros. Hasta el siglo XVII, el
servicio en la milicia lo organizaba la
corporacin. Las corporaciones eran
tambin unidades electorales, una funcin
realizada todava en las elecciones de los
Estados Generales de 1789. Participaban
como cuerpo con sus emblemas y
banderas en las grandes ceremonias del
estado -en la coronacin y en las
recepciones y tomas de posesin del rey y
otros grandes personajes-. En suma, las
63
Para un anlisis ms detallado de la palabra
corps y de las formal morales y culturales
generales del Antiguo Regimen, vid. Sewell,
Etat, Corps and Ordre. Vid. tambin
Mousnier, Roland, Les Concepts d'ordres,
d'etats, de fidelite et de monarchic absolue en
France de la fin du XV sitcle a la fin du XVIII'
siecle, en Revue historique, 502 (abril junio de
1972), Pgs. 289-312.
62
Sobre la milicia, vid. Franklin, Dictionnaire
historique des arts, metiers et procorporaciones
se consideraban -no solo por parte de sus
miembros, sino tambin de las autoridades
gobernantes y la sociedad en general--
unidades constitutivas del rey, pases
indisolubles de su constitucin
65
.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
59
HISTORIA DE LOS JVENES
II. LA EDAD CONTEMPORANEA
Perrot, Michelle, "La juventud obrera. Del taller
a la fabrica", en Giovanni Levi y Jean-Claude
Schmitt (Dirs.), Historia de los jvenes. 11. La
edad contempornea, Madrid, Taurus
(Pensamiento), 1996, pp. 119-152.
Como es sabido, la familia era, en el siglo
XIX, la instancia capital de regulacin de
una sociedad en principio atomizada y
hostil a toda forma de organizacin
intermedia
44.
"Entre el Estado y los
individuos, no tiene que haber ms que el
vaci", deca el revolucionario Amar. En la
sutura entre lo publico y lo privado, las
dos "esferas" que regan asimismo los
papeles sexuales, se situaba la familia.
El mundo obrero no se sala de ese
orden. La familia, estructura elemental,
regulaba las uniones, la reproduccin, los
aprendizajes y los proyectos de futuro,
imponiendo su designio global a los
anhelos particulares de sus miembros, en
especial de las mujeres y los jvenes.
Porque la familia obrera, patriarcal,
obedeca a la ley del padre, respaldada
por el Cdigo Civil, y que sacaba de esa
autoridad una identidad legitima.
Proudhon, el terico de la
anarqua, el inspirador del sindica-
lismo francs, fue asimismo el ms
ferviente paladn de la familia patriarcal.
En ella, igual que en otras partes, el padre
representaba la razn organizadora.
Agricol Perdiguier deseaba ser campesino;
al preferir sus dos hermanos mayores
trabajar la tierra, tuvo que hacerse cargo
del taller paterno; su
padre decidi que seria carpintero: "Era el
amo, y me somet".
Igual que el derecho consolido a la familia
obrera, le evolucin econmica tambin la
fortaleci, pese a una visin apocalptica
de la industrializacin que la
historiogrfica de los treinta ltimos aos
ha venido matizando de manera consi-
derable. Ha, puesto sobre todo de relieve
el cometido capital de la
protoindustrializacin, esa movilizacin
rural y lugarea de las energas en el
contexto domestico (domestic system)
que al mismo tiempo llevo a cabo la
transformacin de los campesinos en
obreros. Y la familia fue el crisol de esa
penetracin en el trabajo industrial, del
que sirve de modelo el tejido a domicilio.
En torno al pesado telar, manejado por el
padre, se afanaban, cada cual en su tarea
PRESENCIA DE LA FAMILIA
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
y lugar, la mujer y los hijos, cuyo numero
permita la instalacin de varios telares; la
industria rural incitaba a la fecundidad
45
.
Si bien el tejido a domicilio sucumbi
pronto en Gran Bretaa ante la
mecanizacin, no sucedi lo mismo en
Francia, tierra de industrializacin lenta y
menos brusca; perduro hasta mediados
del siglo XIX, y ms all, como por
ejemplo en la regin de Cambrai, la de
Meme Santerre, de quien Serge Grafteaux
ha recogido el relato de su vida
46
.
La industria artesana que, no lo
olvidemos, fue a lo largo del siglo XIX el
marco mayoritario del trabajo obrero,
mantuvo firmemente la dimensin
familiar, aferrndose al taller, al taller
domestico, como tabla de salvacin. Eso
ha sucedido en el centro de Francia con la
cisterna de Saint-Etienne, ejemplo de
autonoma obrera segn Kropotkin
47,
que
se beneficio de la electrificacin para
mantenerse hasta nuestros das, a la par
que se ha feminizado
48.
En era "familial-talleres", donde la
vivienda y el lugar de trabajo eran la
misma cosa, la prelacin en el nacimiento
determinaba el porvenir de los hijos, ya
que lo esencial era continuar con el oficio.
Chico o chica, el primognito "pasaba a
empuar el timn", y los siguientes
emprendan. estudios por lo general. Si
era mujer, la primognita, convertida en
jefe de empresa, corra peligro cierto de
quedarse soltera. "Lo he sido por
obligacin", deca a la historiadora que se
lo preguntaba, una de esas mujeres ex
jefe de taller, que confesaba al cabo de
sesenta aos una falta de vocacin que en
modo alguno se hubiera atrevido a alegar
en su tiempo, ya que hasta tal punto regia
las vidas la disciplina familiar, apoyada en
la ordenacin de oficio.
La herencia de las familias obreras era el
oficio, o por lo menos el empleo, la nica
cosa que podan transmitir. Al haber
abolido la Revolucin los privilegios
gremiales (decreto de Allarde), lo
intentaban por otros caminos. As se
perpetuaron, en el contexto de un oficio
ligado a un territorio, "endogamias
tcnicas" as de gran flexibilidad desde el
punto de vista de las mutaciones
tecnolgicas. Los cinteros de SaintEtienne
ofrecen un ejemplo, pero la lista seria muy
larga: los esquiladores de lana de Sedan,
los guanteros de Grenoble, los ebanistas
del Faubourg Saint-Antoine (Paris), los
cuchilleros de Thiers, los porcelaneros de
Nevers, etc. En esos casos, el control
familiar era total, tanto en lo referente al
empleo como en los usos sociales; pero
por lo general, no era tan organizado.
Dentro de las fabricas, los obreros
trataron de hacerse por lo menos con la
regulacin del aprendizaje, en numero y
en calidad, reclutando de preferencia a
sus hijos, a los que enseaban los
secretos, las "manas del oficio". Pero para
ello les era necesaria la complicidad de los
patronos. En Marselia, los curtidores
consiguieron reforzar el carcter
hereditario de la profesin: en 1820
ingresaron un 9 100 de hijos de
curtidores, y un 45 a mediados del siglo
XIX
50
.
En la regin del Berry, los
industriales daban preferencia a los hijos
de obreros. En el gremio de la porcelana,
donde se estimaba que eran precisos cinco
aos para formar a un obrero, los
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
61
aprendices aprovechaban los descansos,
"instantes privilegia
dos durante los cuales, vigilados por los
oficiales, se ejercitaban por su cuenta en
el torno"
n
Los ayudantes de decoracin
eran objeto de sesuda seleccin por parte
de los propios obreros, pero "todos eran
hijos de obreros"
52
.
En los altos hornos, los muchachos
eran primero sirvientes, y luego, hacia los
doce aos, goujats, aprendices junto a los
refinadores; seguan bastante tiempo sin
puesto fijo y sin certidumbre de tenerlo,
pero la jerarqua y las prelaciones familia
res no eran discutidas por nadie para el
adelanto en el escalafn del oficio
53
.
Idntica situacin se daba en las vidrieras
-Eugene Saulnier fue vidriero como su
padre-
54
,
en la construccin -Martn
Nadaud fue pen de albail con su padre-
o en las canteras: en Montataire, "el padre
tomaba de ayudante a su hijo pequeo, el
primognito enseaba asimismo la
profesin a su hermano menor, el do al
sobrino, etc. Como quien dice, la cantera
se aprenda en familia"
55
. A los patronos
les venan bien esas costumbres, que les
ahorraban la instauracin de un oneroso
aprendizaje. En cambio, eran mucho
menos tolerantes en lo referente al
mtodo de produccin, que deseaban
llevar en persona. Se multiplicaron los
conflictos en cuanto a las "pretensiones
obreras". Bajo la Restauracin, se forma-
ron frecuentes agrupaciones de obreros
que chocaron con los maestros papeleros
deseosos de quebrar el monopolio de la
contratacin. En la regin de Lyon, entre
1890 y 1914, la cuestin de la limitacin
del numero de aprendices dio motivo a
numerosas huelgas, que por lo general
fracasaron
56
.
Para vencer la resistencia
obrera y romper la vieja alianza de la
familia con el oficio, los patronos
introdujeron nuevas maquinas y, por
consiguiente, una nueva organizacin del
trabajo, simplificada y ms transparente,
que disipaba los "secretos". Eso sucedi
en la vidriera, ultimo baluarte de eras
costumbres y escenario de esas batallas.
A la postre, los vidrieros fueron vencidos
en lo sucesivo, los padres desviaron a sus
hijos de oficio, al haber perdido este sus
privilegios y sus atractivos. Para
sustituirlos, los industriales echaron mano
de los hospicianos, que as fueron
doblemente "bastardos" (ese era su
apodo) y doblemente explotados
57
.
En
efecto, cuando faltaba la proteccin
familiar, las condiciones de trabajo podan
ser peores: en Nancy, a un joven tornero
mecnico, hijo de un jardinero, sin lazos
familiares entre los herreros, "le pegaban
por la ms mnima falta"
58
.
A falta de un oficio, las familias se
esforzaban por procurar a sus hijos un
empleo, "un puesto", y para ello les
hacan entrar en la fbrica donde
trabajaban. En el sector textil normando,
en Yvetot (Seine-Maritime), por ejemplo,
"todos los tejedores gran hijos o sobrinos
de tejedores"
59
.
La seguridad era mucha:
el obrero se quedaba en el mismo
establecimiento desde el nacimiento hasta
la muerte. Y peor en las ciudades-fabricas,
monoindustriales como Baccarat
(Meurthe-et Moselle) o Le Creusot (Saone-
et-Loire), que organizaban ellas mismas
su reclutamiento y se encargaban de la
formacin de los obreros, reducidos a una
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
62
dependencia estrictamente interna. La
fabrica era el nico horizonte de las
familias de los trabajadores, y el que el
hijo entrara en ella constitua una
obsesin. Tal era la idea fija del suegro de
Jean-Baptiste Dumay, completamente
integrado en el paternalismo de los
Schneider, que no cejo hasta lograr que a
Jean-Baptiste le contrataran en Le
Creusot, e incluso que se casase en la
comarca, ejerciendo una presin
constante para que regresara a su tierra.
En las Manufacturas de Tabacos, cuyo
estatuto publico favoreca la tramitacin
restringida, el funcionamiento era
idntico: las cigarreras les preparaban el
puesto a sus hijas, caso un tanto
excepcional de carrera y de herencia
profesional femenina.
En otros casos, la industria
fomentaba la transmisin familiar, porque
trataba de reproducir una fuerza laboral
difcil de formar y de conservar, no tanto
debido a la capacitacin especifica como a
la disciplina inculcada. Tal era el caso de
la mina: ms que un oficio (despus de
todo, el picador no era ms que un
bracero...) constitua un modo de vida
peligroso, penoso, mortfero; en definitiva,
poco atractivo. La mitologa del "hermoso
oficio de minero" se fue construyendo a
golpes de epopeya y de propaganda, para
culminar en 1945 a raz de la Liberacin,
con miras a paliar la gran escasez de
recursos energticos a escala nacional
60
.
Por el contrario, los historiadores han
demostrado lo muy difcil que resulto la
constitucin de una cuenca con empleo
estable, fomentada mediante una poltica
familiar de vivienda y empleo
61
,
que a la
mano de obra le brindaba atractivos en
periodo de paro, pero que luego se
tornaba inaguantable al evolucionar las
costumbres y subir el nivel de vida.
En cuanto la coyuntura permita
un respiro, los jvenes se escapaban. En
1911, en Carmaux (Tarn), era preciso
reclutar a treinta mineros para poder
disponer de uno. La mina, cada vez ms,
era considerada como un remedio para
salir del Paso, y los jvenes se rebelaban
contra una estructura profesional y
familiar autoritaria donde el picador padre
de familia reinaba sobre la constelacin de
los dems, sus subordinados y sus hijos.
La situacin era especialmente delicada
para los vagoneros, jvenes de dieciocho
a veintin aos (la ley de 1892 prohiba la
bajada a los pozos antes de esa edad), al
crearles muchos problemas la carencia de
estatuto
62
.
As pues, en el enfrentamiento
entre el mundo obrero y la patronal,
vemos que en todas las partidas, la familia
era una ficha estratgica en el tablero. Los
jvenes, en el centro del conflicto, se ven
a la vez protegidos y dirigidos, apoyados y
gobernados por esa realidad ambivalente
que era la familia. La cual, inmersa en una
serie de obligaciones encontradas, se
esforzaba por optimizar sus recursos
(como diran los economistas), y decida
muchas cosas: la formacin, el empleo, la
colocacin y los desplazamientos, el use
del salario, la marcha y la formacin de
las nuevas parejas, cuya separacin se
encargaba de retrasar todo lo que poda,
como veremos. Fecunda por necesidad,
ms que por decisin propia, empez
incluso a controlar los nacimientos. Es
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
63
decir, que la existencia de los jvenes
dependa de ella en gran parte.
Sin embargo, varias series de
factores pasaron a perturbar el
funcionamiento de la familia obrera, a
conducirla a ciertas acomodaciones, a
relajarla e incluso a disolverla. En primer
lugar, la propia industrializacin que,
despus de haberla utilizado a su
conveniencia, tenda a liquidarla cuando
constitua un freno para el rendimiento de
los trabajadores. Desde ese punto de
vista, a ello contribuyeron las crisis, y
sobre todo la "gran depresin" de finales
del siglo XIX, caracterizada por la desin-
dustrializacion de las zonas rurales y la
desaparicin de las fbricas en los
pueblos. A largo plazo, lo que la gran
industria buscaba eran unos trabajadores
totalmente independientes. Esa
individualizacin creciente del asalariado
sola coincidir con las aspiraciones del
joven obrero.
Los movimientos migratorios,
aunque se llevasen a cabo apoyndose en
fin entramado familiar que movilizaba a la
parentela, establecan una distancia
propicia a la emancipacin. Jeanne
Bouvier emigro desde el Delfinado a Paris
con su madre, a comienzos del siglo XX;
pero pronto la perdi de vista y se integro
progresivamente en la capital. Las
grandes ciudades, y Paris ms que
ninguna, fueron zonas de manumisin
para la juventud. Los ms emprendedores
lo saban, y soaban con "ir all".
Marcharse, viajar, era escaparse,
ensanchar el horizonte, apropiarse del
mundo, arriesgar algo para perder o para
ganar. Cuantos Rimbaud obreros hubo?
Las narraciones de aprendizaje son
siempre relatos de viaje.
Pero, ante todo, haba que
trabajar.
TRABAJAR
La relacin con el trabajo es sin
duda alguna lo que ms distingui a la
infancia obrera de la juventud obrera en el
siglo XIX. Cada vez en mayor medida, la
primera iba quedando fuera del mbito
laboral; la segunda, en cambio, llevaba
camino de dedicarse de lleno a ganarse el
pan con el sudor de la frente. La escuela
le fue disputando la infancia a la fabrica.
Los menores de trece aos desaparecieron
de las minas y los grandes talleres en el
transcurso del siglo XIX
63
, y fueron
disminuyendo en los obradores familiares,
sobre todo debido a la obligacin escolar y
a la conversin de las familial al proyecto
educativo. Nada de eso sucedi en cuanto
a los adolescentes: pasados los trece
aos, y con las citadas restricciones, el
trabajo fue la norma. Una vez cumplidos
los dieciocho aos, gran adultos en cuanto
a los deberes, y no en cuanto a los
derechos, de los que carecan. As, los
talleres, las fbricas, las obras o los
astilleros pasaron a ser espacios juveniles,
o por lo menos lugares -de la juventud
obrera. La presencia de grupos de jvenes
-y bien jvenes, desde luego- es
constante en esas "salidas de fabrica",
tema recurrente de las tarjetas postales
de comienzos del siglo XX, ya sea junto a
las mujeres en las salidas de fabricas
textiles, o junto a los hombres, en los
talleres de vidrio o en los metalrgicos;
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
64
tambin fue tema inicial en los albores del
cine.
La diferencia resida igualmente en
la naturaleza de los vnculos de
dependencia. As como, en cuanto a la
infancia, el ingreso en el mundo del
trabajo se llevaba siempre a cabo por, en
y con la familia, y los nios escoltaban a
sus padres o parientes mayores, las cosas
se complicaban y diversificaban en lo
referente a los adolescentes.
En la artesana, el taller paterno
hacia lo que poda para retenerlos, para
bien o para mal. Los inspectores de
Trabajo se quejaban de no poder penetrar
en esos mundos cerrados en los que,
cuando el poder del padre se duplicaba
con el del amo, todo estaba permitido: las
jornadas se eternizaban, las reglas
higinicas eran desconocidas y los
conflictos se endurecan. La idea de que
un buen adiestramiento pasaba por los
golpes, idea combatida por la escuela
laica, persista en el entorno obrero. El
padre no se daba cuenta de que su hijo
iba creciendo. Jean Allemane no aguanto
que, con diecisis aos cumplidos, su
padre, tipgrafo, le diera un bofetn: ah
fecho su rebelin contra la autoridad y su
"conversin" al socialismo
64.
De todos modos, los adolescentes
en su mayora no disponan de esas
oportunidades, e iban a colocarse fuera de
casa. Entre los mejor capacitados,
persista la vieja idea, heredada de la
Edad Media y codificada por los gremios,
de que esa movilidad permita mejorar los
conocimientos y la destreza; pero
preferan que ese paso por otros talleres
se realizara ms adelante. Colin Heywood,
que ha llevado a cabo sondeos
estadsticos en ocho ciudades industriales
de diferente entidad, constato que el
porcentaje de adolescentes de quince a
diecinueve aos que vivan con sus padres
era siempre superior al 74 por 100 de los
muchachos y al 92 por 100 de las
muchachas, lo cual matiza de modo
singular la representacin de una ado-
lescencia vagabunda
65
. Sabido es que
residencia no significa trabajo; pero
implica por lo menos un radio de
desplazamiento ms reducido. La
verdadera movilidad comenzaba con pos-
terioridad. Bien claro se ve que las
familias conservaban a sus adolescentes
en las inmediaciones.
En todo caso, el aprendizaje
estaba "en crisis", como se deca de modo
unnime. Y, que quera decir eso? Peter
Laslett haba identificado, en la poca
moderna, un amplio sistema de colocacin
de nios y adolescentes, principalmente
en el entorno domestico, que denomino el
life cycle service. Ese sistema, de muy
dilatada difusin en toda la Europa
occidental, era a la vez de ndole tcnica y
social, y responda a la idea de que para el
aprendizaje de un oficio, como asimismo
de la vida, era necesario un
distanciamiento respecto de la familia. La
condicin de los aprendices, que sola ser
muy dura, se tornaba ms rigurosa aun
por culpa del puritanismo y su obsesin
por la sexualidad. Alejar a los
adolescentes equivala, segn Andre
Burguiere, a una "conducta de evitacion",
incluso del incesto, censurado en mayor
medida (por cierto, que serian de desear
trabajos de investigacin sobre ese
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
65
capitulo). Ello originaba una actitud de
sospecha muy rgida hacia los aprendices,
figura de la tentacin, "los esclavos de
Europa", como deca una autobiografa
alemana
66
.
En el siglo XIX, el sistema
perduraba, pero reducido en su masa, su
amplitud y sus modalidades. Por ejemplo,
se intensifico la divisin sexual de las
tareas. La colocacin domestica, por lo
menos en las ciudades (en el campo, los
mozos de granja eran tan numerosos
como las criadas) se refera a las
muchachas, y mucho menos a los
muchachos: el ascensorista de Balbec era
una supervivencia, mientras que las
Francoise se multiplicaban
67
. Para ellos, lo
importante era la adquisicin de un oficio,
junto a un amo, sustituto del padre, y de
oficiales cualificados. El papel de la
parentela -sobre todo los tos, los primos
o los hermanos mayores- o del paisanaje
era crucial en la eleccin del taller. A los
trece aos, Eugene Varlin "subi" del
Marne a Paris para aprender en casa de su
tio, en la ruedes Prouvaires, el oficio de
encuadernador. ean-Baptiste Dumay entro
en los afamados talleres mecnicos de
Cail, en el hoy barrio parisino de Grenelle,
gracias a unos obreros de Le Creusot.
La colocacin en un taller debera
haber sido objeto, en principio, de un
contrato en el que se estipulasen los
derechos de ambas partes. Eso era lo que
preconizaba Ducpetiaux, que adjuntaba un
modelo y abogaba por la vigilancia a cargo
de las sociedades de patronato
66
. Pero
nada obligaba, sin embargo, a que los
contratos fueran por escrito, ni siquiera la
ley francesa de 1851, que es de ndole
facultativa y se contento con reiterar los
principios de un aprendizaje justo
69
.
De
19.000 aprendices censados en Paris en
1845, 10.000 tenan derecho a cama y
comida, pero solo una quinta parte
mediante contrato escrito. Y peor aun a
finales del siglo: segn el censo de 1898,
de 602.000 adolescentes menores de
dieciocho aos que trabajaban en la
industria y el comercio, 540.000 lo hacan
sin ningn contrato. Lo cual quera decir
que ese documento haba cado en
desuso: bastaba un simple compromiso
verbal, que era roto fcilmente, tanto por
parte de los dueos, que as podan des
pedir a los muchachos de la noche a la
maana, en funcin de sus necesidades o
su talante, como por parte de los
aprendices, propensos a evadirse. Las
magistraturas de Trabajo empleaban su
tiempo en asuntos de ese tipo: entre 1868
y 1872, el 75 por 100 de los casos que
tuvieron que fallar se referan a rupturas
de contratos verbales de aprendizaje
70
.
En todos los legajos hay constancia de que
las condiciones de vida y de trabajo eran
deplorables. Mal alimentados, los
aprendices reciban peor alojamiento, en
canastros en los bajos de escalera, en
alacenas o en colchonetas en el propio
taller. Segn el relato autobiogrfico de
Gilland, "todos esos pobres desgraciados
dorman al pie de los bancos del taller en
sendos catres de tijera que se abran por
la noche y se recogan por la maana"
71
.
Los inspectores laborales no paraban de
protestar contra la carencia total de
higiene de los "lechos" de los aprendices
de panadero y de pastelero, o de las
jvenes avalistas de la sedera de Lyon;
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
66
esa sensibilidad hacia las malas
condiciones higinicas haba sido sus
citada por la certeza de la tuberculosis.
Por otra parte, al dueo se le toleraba el
use de los golpes, privilegio paterno. El
amo del pequeo Guillaume -un joyero-
haba establecido una escala de castigos.
"Golpeaba a esos muchachos con un
junquillo que haba comprado ex profeso,
y que renovaba varias veces al ao.
Despus de los varetazos, estaba el pan y
agua, el pan moreno por un da o una
semana, y en ocasiones por un mes"
72
.
Eso, a veces, acarreaba rebeliones, ya
fuera individuales -en 1841, el joven
Pottier fue condenado a veinte aos de
presidio mayor por haber asesinado a su
amo, tallista de madera parisino, que le
pegaba con sus herramientas y haba
provocado la muerte de uno de sus
compaeros
73
- o colectivas, como la que
refiere Gilland, una "conspiracin"
fracasada contra el tirano. Con la
elevacin de la edad de los aprendices,
cada vez ms adolescentes, los castigos
corporales fueron remitiendo; pero se
sustituyeron por las explosiones de ira
acompaadas de lanzamiento de
herramientas.
Sin llegar a tanto, el aprendiz era
"la percha de los golpes" del taller, til
para todo y para nada, acosado por unos
y otros, criado de todos, incluida el ama,
que le obligaba a hacerle las faenas
caseras y los recados. Como todo
"pinche", limpiaba los instrumentos, los
bancos de trabajo, el taller: barra y
recoga ]as herramientas y el material;
como todo "botones", llevaba los
paquetes, acarreaba cajones y hacia las
entregas, empujando carretillas, carritos
de mano y otros carruajes de traccin
humana que en el siglo XIX seguan
siendo un medio esencial de transporte de
mercancas
74
.
Los que "paseaban el
esqueleto", surcaban las calles de la
capital y en algunos casos aprovechaban
para zascandilear o para "pirarselas". En
buena parte iban a parar, inculpados de
vagabundeo, a la Petite Roquette, que
desde 1836 era cartel de menores. De
todos modos, eran menos numerosos que
los muchachos "sin oficio" o "con oficios
menores", ms vulnerables aun. Ser
aprendiz representaba, a pesar de todo,
una seleccin que daba por supuesta una
familia que se ocupaba de el, as como un
mnimo de instruccin
75
.
Lo ms preocupante era que, en la
mayora de los casos, esos "pollinos de
carga" no aprendan nada. El amo no se
tomaba esa molestia, y los obreros,
siempre afanados, perdan la paciencia
con su poca mafia, los zarandeaban y
preferan que fueran "buenos chicos"
complacientes, y no trabajadores vidos
de aprender. En otros casos, les
encomendaban siempre la misma tarea, el
mismo gesto, la misma parcela de objeto:
servan de mano de obra casi gratuita, o
por lo menos muy barata. A ese respecto,
la situacin era todava peor en provin-
cias, donde el empleo era menos
frecuente. Por ejemplo, en Saboya, en
1879, el aprendizaje (de nada) sin
retribucin duraba de dos a tres aos, "y
hasta poda llegar a los cuatro o cinco si
reciban comida y cama en casa del
amo"
75
.
Los ms deseosos de aprender
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
67
arrebataban cada cual como poda migajas
de saber, aprovechaban los descansos
siempre que los mayores fueran
complacientes o "se fijaban por encima del
hombro de los compaeros", nos dice
Jules Simn quien, como todos los
filntropos, deploraba ese sistema. O
tambin, si podan, "mudaban de tienda",
ya que esa movilidad (ese turno ver,
segn la expresin de la dcada de 1930)
sigue siendo, todava hoy, sin sustituto del
aprendizaje. As aprendi Eugene Varlin su
oficio de encuadernador, o Jean Allemane
el de tipgrafo. El primero tenia trece aos
cuando su to le mando venir de provincias
a Paris (en 1852) y le coloco en otro taller
antes de tomarle en el suyo; su to era
exigente y rudo, y Eugene le dejo al cabo
de un ao; ya tenia quince y se empezaba
a ganar la vida. Su cartilla permite darse
una idea de su periplo: de 1855 a 1858
tuvo cinco amos diferentes, siempre en el
distrito VI, el gran barrio del libro.
Declarado intil en 1859, se libro del
servicio militar, y sigui "dando vueltas"
otros cinco aos, hasta 1864; paso a
encargado en el taller de Despierres, en la
ruede l'Echelle, de donde pronto fue
despedido por "conspiracin". Entonces se
estableci por su cuenta y en su propia
casa, hacia los veintisis aos. "Mi
especialidad es asentador de
encuadernacin flexible; pero en caso de
necesidad, puedo hacerlo todo", deca.
Hbil artesano, se ganaba muy bien la
vida, sacando hasta ocho francos diarios''.
Jean Allemane tuvo una
trayectoria diferente, ya que estuvo cuatro
aos seguidos (de 1855 a 1859), entre los
dote y los diecisis, y seguramente
vinculado por contrato, en una imprenta
importante (Dupont), y solamente
despus inicio un periplo profesional y
fabril intenso, antes de establecerse. Por
su parte, Rene Michaud, cincuenta aos
despus, trato de iniciarse en las diversas
partes de la industria del calzado, parce-
lada en mltiples operaciones, yendo de
una fabrica a otra, empeado en la
conquista de un oficio. "ramos los
ltimos nmadas del trabajo industrial, y
el numero de casas por las que pase
sucesivamente, mi turn over, fue como
para que algn docto psicosocilogo me
tildase de individuo patolgicamente
inestable... Pero, como nada regulaba el
aprendizaje, no haba ms remedio que
sustituirlo por la iniciativa"
78
.
Eso arroja cierta luz sobre la
"crisis del aprendizaje", tanto el industrial
como el disciplinario. Los cambios
tecnolgicos haban fragmentado los
oficios, sobre todo en Paris, ciudad de
artesanos tradicionales. "La especialidad lo
ha invadido todo", deca un informe de
1877. "En la mayora de las industrial se
han creado talleres secundarios donde a lo
largo de todo el ao no se fabrica ms que
un objeto, o incluso una fraccin de
objeto. Y en los talleres pequeos es
donde ms abundan los aprendices,
porque solo all pueden ser fuente de
beneficios para el amo que vigila
personalmente el trabajo, y haciendo
constantemente el mismo objeto no
pueden llegar a ser buenos obreros, de los
de verdad. Como van a formarse
ebanistas en esos talleres parisinos donde
ya no se fabrican, y adems con ayuda de
maquinas-herramientas, ms que mesillas
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
68
de noche de determinado modelo o mesas
para maquinas de coser? Llegara acaso a
sillero un aprendiz cuya nica labor
consiste en ensamblar las diversas partes
de una silla que, por necesidades del
transporte, llega desmontada de
provincias o del extranjero?". Y el informe
llegaba a la conclusin de que "el aprendi-
zaje se halla en trance de decadencia". Y,
cual era el remedio? Una red de escuelas
profesionales sostenidas por el Estado, ya
que "la pobreza de los padres es mucha, y
no les permitira ni siquiera pagar una
pensin suficiente para cubrir los gastos
de enseanza"
79
. Lo mismo deca el
movimiento obrero, a la par que expona,
en exposiciones y congresos, un
verdadero "pensamiento sobre la
educacin"
80
.
Reivindicaba sobre todo una
"enseanza integral" que no sacrificase ni
la cultura general que formaba al
ciudadano, ni los saberes profesionales
que forjaban al buen obrero, al obrero
completo; una enseanza que no disociase
nunca la teora de la practica. "El
adolescente experimenta el mismo da un
fenmeno cuya teora ha estudiado, y
otorga su justa vala a la labor del obrero,
y a sus manos", deca Ernest Roche en el
Congreso de Marsella (1879)
81
.
Vanos
anhelos. En Francia, la enseanza tcnica
y profesional ha sido y sigue siendo un
fracaso. Y ello se ha debido al
desconocimiento que, a diferencia de Gran
Bretaa y sobre todo de Alemania, ha
tenido el sistema escolar acerca de la
industria; y a la indiferencia e incluso el
desprecio que abrigaba hacia el obrero, y
que los jvenes sentan como una
discriminacin
82
.
Eso fomento su "espritu de
rebelda", su insubordinacin, su
tendencia a "darse el piro" y su insolencia.
He aqu un extracto del registro de una
agencia patronal de colocacin en 1874.
Un aprendiz, "tras quedarse dos das en
casa de su amo, se marcho de un modo
un tanto grosero, por influencia de su ta.
Ha vuelto a pasar por el despacho del
secretario, diciendo que se haba
marchado de casa de su amo porque sus
padres no haban podido entenderse con
el en cuanto a las condiciones. El
secretario le ha indicado la casa
Hendrickk, donde se ha presentado con
unas maneras tan poco decorosas y ha
manifestado unas pretensiones tan
exorbitantes, que la seora Hendrickk le
ha despedido sin darle el empleo"
83
.
"No
hay nada que esperar de los aprendices",
escriba La Republique Francaise (18 de
agosto de 1884). "No saben nada y, en
cambio, se conocen todas las calles de
Paris y hasta las del extrarradio". La
sempiterna lamentacin designaba una
situacin real, bien identificada por Alain
Cottereau: la negativa de un numero cada
vez mayor de aprendices a aceptar la
situacin que se les brindaba: rechazo que
les permita el mercado del empleo
parisino. Los "aprendices" de finales del
siglo XIX daban signos de conciencia
impaciente: entonces ya eran ms
instruidos (desde 1860, un 87 por 100 de
los obreros parisinos sabia leer y escribir)
y adems, algo mayores...
..
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
69
EN LA FABRICA
En virtud de la legislacin
protectora, los nios desaparecan, de
modo lento, pero seguro, del fondo de la
mina y del recinto de la fabrica, que de as
fueron pasando a ser feudo de los obreros
jvenes. En 1897, segn el censo, la gran
industria contaba con 223.385
adolescentes de dote a dieciocho aos del
sexo masculino, y casi otro tanto, 210.182
de la misma edad y del sexo femenino.
Pero una segregacin sexual creciente
separaba los empleos y los espacios: el
ramo del textil era, mayoritariamente,
territorio propio de muchachitas jvenes y
de mujeres; los muchachos no tenan all
nada que hacer ms all de la
adolescencia, a no ser que hubieran hecho
carrera entre el personal administrativo o
tcnico, o en tareas especializadas.
En todos esos lugares -la mina, la
obra, la fabrica-, el reclutamiento se
efectuaba a nivel familiar. Se sola llevar a
cabo en cuadrillas en las que el joven era
auxiliar de sus padres o de un hermano
mayor, y estaba tan integrado a su fuerza
de trabajo, que su salario se agregaba al
de ellos. Cuando trabajaba para los
dems, le remuneraba el capataz de la
cuadrilla. Su relacin con el dueo
siempre era mediatizada: para el, no
exista. Los muchachos iban a la fabrica
porque "no aprovechaban en el colegio", o
porque all se aburran. Muchos son los
testimonios que hablan de ese
aburrimiento escolar: los de Dumay.
Saulnier y Navel, por ejemplo. "Ya estaba
hasta el gorro de ir a desgastar el culo de
los calzones en los bancos de la escuela, y
tenia mucha impaciencia por seguir los
pasos de mi hermano mayor", dice
Eugene Saulnier. "Para mi no repre-
sentaba nada el certificado de estudios
primarios. Posiblemente a disgusto, zanjo
mi padre: Tambin serias un buen
vidriero".
84
Los tramites fueron sencillos
"Un par de minutos de entrevista del
padre con el director de la fabrica, y todo
arreglado". Bien es verdad que en este
caso se trataba de una fabrica de pueblo.
En las grandes empresas, la cosa era ms
complicada. Algunas reclutaban
directamente en sus escuelas propias. En
Le Creusot reclutaban por series de seis,
diez o dote, a tenor de las necesidades:
"El director de las escuelas iba a la
primera clase, y deca a los alumnos: -Se
necesitan tantos aprendices en las forjas,
tantos en el ajuste o en la calderera.
Quien quiere ir?. Y los muchachos
levantaban la mano, siempre que tuvieran
doce aos por lo menos; y lo hacan sin
pedir consejo a sus padres, y sin ninguna
vocacin por el empleo disponible, sino
impulsados por un nico mvil: el gusto
de dejar de ir a la escuela", refiere Dumay
85
,
que as entro en el taller de ajuste a los
trece aos, en 1854. Por lo general, los
obreros de fabrica eran menos instruidos
que los aprendices de los talleres urbanos.
En cuanto llegaban a la fabrica, los
jvenes quedaban integrados en un
proceso de produccin del que no eran
ms que una rueda en el engranaje. Ms
que aprendices, se los denominaba
"ayudantes", "auxiliares", o por el nombre
de la operacin que realizaban: eran
atadores de cabos en las fabricas de
hilados, rebotadores de bonetera,
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
70
remenderos, marcadores de imprenta
*
,
"granujas" de los altos hornos, vagoneros
de minas, "chavales" en la vidrieria, etc...
En algunos casos ejercan funciones
temporales, repetitivas y sin porvenir; en
otros, iban escalando los peldaos de una
profesin. Ejemplo del primer tipo: en Le
Creusot, los aprendices fabricaban
siempre las mismas piezas; "juntaban a
los torneros en un grupo de unos treinta,
y cada uno se especializaba en unos
tornillos y unas tuercas casi siempre
iguales durante seis meses, un ao, dos
aos y aun ms, y as, con la
En el ramo de la imprenta hispnica, el
"marcador" no era, desde luego, un
aprendiz; ni siquiera un obrero joven, sino
formado y hecho y derecho: era incluso un
especialista entre los maquinistas. (N. de
la T).
rutina, lograban una destreza
extraordinaria. Un aprendiz joven que
ganaba un franco diario llegaba a hacer en
una jornada hasta doscientos tornillos",
que, hechos en fabrica, hubieran costado
diez francos. El aprendiz no aprenda
nada, pero produca beneficios a la
fbrica, y les llevaba algo a los suyos, que
solan contentarse con ello. Era precisa
mucha energa para sustraerse a esa
trampa, como lo hizo Dumay que, a los
dieciocho aos, decidi marcharse a Paris.
La mina o la vidrieria pertenecan
al segundo tipo. Con minuciosidad poco
frecuente, Eugene Saulnier cuenta como
fue aprendiendo los gestos del oficio y fue
ascendiendo en la jerarqua de la vidrieria.
Contratado para "tapar un hueco" de un
"chaval" que faltaba en un "puesto"
(cuadrilla compuesta por tres sopladores y
sus tres chavales), luego paso a
proveedor del rea, a fogonero y, por
ultimo, a soplador de primer grado,
porque exista toda una escala de ellos. A
los diecisiete aos tenia "un oficio en las
manos", que prefera al de mozo de
labranza. Ganaba ms y se senta
respetado: experimentaba cierto placer en
subir a su vez en el escalafn de las
tareas: "Cuando llego a mi puesto, los
dems ya van trabajado por mi". Su
ascenso fue relativamente rpido;
Saulnier se lo debi a un obrero anciano,
el do Piln, que le enseo como era
debido; pero reconoce que se sola subir
"por simples golpes de fortuna" o segn
las decisiones de los veteranos, muy influ-
yentes. El oficio era tanto una pirmide de
poderes como de competencias; eso era
ms cierto aun en las minas y en las obras
de construccin. Es decir, que el joven
obrero tena que sufrir una serie de
dependencias, en las que la edad tenia
mucha importancia.
Los veteranos se mostraban ms o
menos receptivos. "Al obrero, dueo y
seor, haba que servirle", dice Saulnier
86
.
Pero, atenazados por un lado por la
urgencia de la tarea y por otro, por el
incentivo de la obra a destajo, a los
mayores les suceda con frecuencia que se
mostraban groseros y brutales. Dumay,
pen en los talleres de Cail (en Grenelle,
hoy barrio de Paris), a los diecinueve aos
tenia que transportar gruesas y fras
chapas de acero para llevrselas al
trazador, "que se rea cuando nos vela que
nos soplbamos en los dedos". Quince
aos despus, entro en una forja para
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71
sustituir al mozo de pudelaje ausente (la
rotacin muy rpida permita una
contratacin tambin rpida). Paso all una
noche que le dejo pavorosos recuerdos. Al
ser un poco torpe, le empez a insultar el
pudelador, "hombre de unos treinta y
cinco aos de corpulencia herclea, que
dijo que me iba a dar un trotazo" y le
llamo "torpon, so vago, cacho de intil" y
acabo por tirarle las tenazas a la cara, que
el mozo esquivo afortunadamente. "Los
obreros de las forjas nunca hablaban de
otra manera a sus ayudantes", dice
Dumay, melanclico, que decidi
marcharse a otro sitio
87
.
Ese aprendizaje "en el tajo" no era
necesariamente difcil. Se trataba de
tareas sencillas y repetitivas: abrir; cerrar,
abrir, cerrar, ni ms ni menos, el molde
para la pasta de vidrio. "Pegado a mi
taburete", a poca altura del suelo, "no
poda permitirme el lujo de contemplar lo
que pasaba a mi alrededor", dice Eugene
Saulnier, que recordaba sobre todo su
enorme cansancio. Cuando se
amodorraba, el soplador le daba una
patada en la espinilla. Interminables
jornadas: una vez cumplidos los diecisis
aos, nada las limitaba, y el ritmo de los
adultos lo gobernaba todo sin
restricciones. Interminables semanas:
hasta se negociaban acuerdos para que
los domingos, los jvenes fueran a limpiar
las maquinas y ordenar los talleres.
Saulnier se estimaba feliz de disponer de
la tarde del domingo, su "domingo
festivo". Los descansos se vean reducidos
por las tareas de limpieza o preparatorias
-los obreros exigan que, al volver al
trabajo, todo estuviera listo- o por los
eventuales ejercicios. Eso dio lugar a
reivindicaciones para mantener la
duracin de las pausas: los jvenes
metalrgicos de Lille pidieron no tener que
ir a la escuela durante la hora de la
comida; los marcadores de las imprentas
parisinas pidieron no tener que fregar las
herramientas en el tiempo de la comida y
disponer en cambio de una pausa de cinco
minutos "para comer un bocado", porque
les estaba rigurosamente prohibido comer
durante el trabajo, y "la labor de la tarde
se les hace demasiado larga"
88
. En
comidas se despachaban con suma
rapidez: apenas recalentadas, las tarteras
se vaciaban de inmediato. Los adultos,
animados, beban mucho; los jvenes se
iniciaban muy temprano en el consumo de
alcohol, por eso de que virilizaba...
Los obreros jvenes sufran
accidentes, muchas veces por
extenuacin, por no estar acostumbrados
a las cadencias de las maquinas, por
asumir riesgos con el fin de terminar lo
antes posible la tarea, o al distraerse por
deseo de charlar con los compaeros.
Segn el prefecto del departamento del
Nord, en un mes de 1853, de 81 obreros
accidentados, 57 tenan menos de veinte
aos. Manos mutiladas, dedos arrancados,
miembros fracturados o heridos fueron el
pan de cada da, cuando no accidentes
ms graves: cuerpos y ropas lacerados
por las temibles fauces de las maquinas
dejadas al descubierto, sin proteccin,
sobre todo en la primera mitad del siglo,
tan escasamente preocupada por esa
cuestin.
No es de extraar, por
consiguiente, que las juntas de
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
72
clasificacin de las cajas de recluta
declarasen intiles a tantos obreros
jvenes. Desde luego, la situacin mejoro
en la segunda mitad del siglo XIX, por
razones tanto generales (mejora global
del nivel de vida) como particulares:
prohibicin del trabajo de los nios,
mejora de las condiciones de higiene y de
seguridad. Los inspectores de Trabajo,
muy vigilantes en el primer punto,
despus de 1900 se ocuparon sobre todo
del segundo; si bien los jvenes no fueran
objeto de una atencin especifica
89
.
Para ellos, ser la fabrica ms
dura que el taller? Es cosa discutible.
Norbert Truquin prefera la hilandera
picarda, donde a los trece aos entro de
atador de cabos, a la arbitrariedad de sus
antiguos amos. "En las fabricas, las naves
estn caldeadas, suficientemente
ventiladas y bien iluminadas; en ellas
reina el orden y la limpieza y el obrero se
hallaba en buena compaa []
El tiempo transcurra all
alegremente", dice de aquella poca
(hacia 1845) en la que el espacio de la
fabrica estaba en realidad poco vigilado
90
.
Es probable que el refuerzo general de la
disciplina industrial haya tenido especial
incidencia en los jvenes, atrapados en
una tenaza entre una patronal tensa y los
adultos nerviosos. La fabrica paso a
convertirse en "el presidio". La
detestaban, y ello fomento a comienzos
del siglo XX la psicologa libertaria.
Pero, se rebelaban? La fabrica,
ms que el taller, favoreci sus acciones
colectivas. Al aprendiz desafortunado,
demasiado aislado, solo le caba el
alboroto, la escapatoria o la fuga. Ms
numerosos, los jvenes obreros de fabrica
formaban un grupo que poda afianzarse.
Cabe decir que constituan un movi-
miento social, en el sentido de la
sociologa de la interaccin (Alain
Touraine)? Parece demasiado; antes bien,
ejercan una protesta, sobre todo a travs
de la huelga. Protesta que se llevaba a
cabo de dos modos
91
. Primeramente,
participando en los conflictos de conjunto.
Los jvenes estuvieron presentes en esos
movimientos y manifestaron su ardor.
Entre 1871 y 1890, el 16 por 100 de los
manifestantes detenidos tenan entre
quince y diecinueve aos, y el 6 por 100
de los agitadores censados pertenecan a
esa franja de edad. Abundaban las
siluetas de los jvenes "cabecillas",
dotados de potente voz, de un elevado
tono de rechazo y, a veces, de ese
carisma que arrastra a las multitudes.
Valga de ejemplo Flix Cottel, joven
militante sindica lista de Troyes (Aube),
para cuya rehabilitacin se movilizaron los
rebotadores de las boneteras. O asimismo
Etienne Rondeau, de diecisiete aos,
laminador, excelente obrero, cabecilla de
Vierzon (Cher): "No soy un esclavo",
deca, exhortando a sus compaeros
92
.
En las industrias ms homogneas, donde
estaban bien integrados, los jvenes
hacan a veces de "detonadores". Lo cual
era verdad en el ramo textil igualitario, en
el que abundaban. En Troyes, los
rebotadores, trabajadores de catorce a
diecisis aos -"nuestros chicos"-,
fomentaron la mayor parte de los
conflictos en la bonetera. En las fabricas
de hilados, los atadores de cabos, muy
afectados por la aceleracin de las
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
73
cadencias y la supresin correlativa de
mano de obra, se agitaban mucho. En
Alsacia, entre 1850 y 1870, suministraron
ms del 22 por 100 de los huelguistas,
arrastrando a las mujeres
93
. el conjunto
de Francia, entre 1970 v 1890.
acumularon ms de la mitad de las
huelgas de jvenes, y disponan de un
gran poder de convocatoria. En Vienne
(lsere), los "anudadores", adolescentes de
doce a diecisis aos, persuadieron a las
mujeres, guarnecedoras y tejedoras, a
que se manifestasen el primer "Primero de
Mayo", el de 1890, y dieron rienda suelta
a su protesta contra los fabricantes de la
ciudad.
En la minera, la situacin de los
arrastradotes o vagoneros era menos
confortable, y su papel promotor dependa
de la estructura familiar. En las cuencas
costeras del Macizo Central francs solan
cumplir un cometido motor: por ejemplo,
en 1846 en el departamento del Loire, y
en 1878 en el del Allier. En el Norte --de
Francia y ms ampliamente de Europa-,
regiones ms jerrquicas donde la
profesin y la familia estaban centradas
en torno al Picador, el minero rey en la
plenitud de su vida, el Padre, la posicin
de los vagoneros era subordinada.
Relegados al silencio dentro de la familia,
se hallaban en la misma situacin en los
sindicatos, que siempre ponan clusulas
restrictivas que les impedan el voto: en
Seraing (Lieja, Belgica), se precisaban
veintin aos para poder votar en una
asamblea
9'
.
Sus mayores apenas tomaban
en cuenta las huelgas propias de Los
jvenes, ya que estimaban que no tenan
voz ni voto, y que cada cosa haba que
hacerla a su tiempo. En la mayora de los
casos, los jvenes vagoneros, educados
en el culto al padre, al hroe macho del
infierno negro -su modelo de identidad-,
aceptaban, se callaban y en su da
reproducan el cometido inculcado. Pero
en periodos de crisis o de tensin, esa
segregacin poda acarrear un conflicto
generacional que se manifestaba en
trminos de huida o de enfrentamiento,
inclusive en el piano sindical: porque los
jvenes de un da no dejaban de ser los
adultos del maana.
Lo mismo ocurra en todas las
industrial de estructura jerrquica que
consideraban a los jvenes como
auxiliares cuya agitacin perturbaba el
orden de las cosas. En el ramo de la
imprenta, donde los receptores de pliegos,
o los marcadores, gran considerados de
escasa entidad. O en la vidrieria, donde
las huelgas de "chavales" o incluso las de
"muchachotes" siempre fueron acogidas
con desprecio. El peso de las familias se
aada al de los patronos para lograr que
cesaran los conflictos que se calificaban de
lucro cesante y de incongruencias.
Conviene, sin embargo, destacar que ese
ramo de la industria manifest ciertas
veleidades en cuanto a la organizacin de
los jvenes; en 1893 convoco en Aniche
(Nord) un "congreso de chavales" y
durante un lapso de tiempo, un peridico,
Le Crides Jeunes, se dirigi a los jvenes
de dieciocho a veinte aos
93
.
Las reivindicaciones de los obreros
jvenes, en una gran ciudad fabril como
Le Creusot, parecan inaguantables; o lo
que es peor, se las tomaba a chiquillada.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
74
Jean-Baptiste Dumay relata que en 1858,
a raz de una reduccin de su magro
salario, convenci a sus compaeros a
"llevar a cabo una gestin colectiva ante el
encargado general, que entonces era un
tiranuelo de la peor especie [...] el cual se
espanto literalmente al vernos llegar
juntos a unos treinta solicitantes. Declaro
que no recibira a una delegacin, sino que
cada uno de nosotros le expusiera sus
deseos personales por separado". Dumay
se adelanto el primero; los dems se
escaparon; a Dumay le despidieron, que
era lo que buscaba, porque tenia deseos
de mudar de aires '. Muchas huelgas de
jvenes expresaron de ese modo que
estaban "hasta el gorro" y tenan ansias
de nuevos horizontes. Pero, en aquella
poca, las posibilidades de accin
autnoma de que disponan los obreros
jvenes eran bien cortas.
VIVIR EN LA CIUDAD
Por ello, en cuanto podan, hacia los
dieciocho, o incluso los diecisis aos, los
jvenes trataban de marcharse, aprove-
chando la idea positiva que a pesar de
todo se segua atribuyendo como
instrumento de formacin al viaje,
heredero de la "vuelta a Francia" que
Agricol Perdiguier brindo, mediado el siglo,
como modelo autobiogrfico nostlgico. La
narracin de esa "vuelta" ocupa las dos
terceras partes de sus Memoires d'un
Compagnon. Perdiguier realizo ese viaje,
sobre todo por el sur de Francia, entre
1824 y 1828, de los diecinueve a los
veintitrs aos. Nos ha dejado una
narracin iniciativa, cuya circularidad -de
Morieres a Morieres, su pueblo natal del
Comtat Venaissin- sugiere el
perfeccionamiento del aprendiz, que le
converta en un compagnon fni ("oficial
cumplido"). Iniciacin al trabajo,
fundamento de la identidad, en su caso el
oficio ms bonito, el de carpintero -el que
J. J. Rousseau quera dar al protagonista
del Ernale--, amorosamente detallado en
sus materiales, sus buenas maanas y sus
herramientas. Iniciacin adems a las
prcticas del compagnonnage, e iniciacin
a Francia, de la que era preciso descubrir
las costumbres, los paisajes y las
ciudades, centros de la civilizacin. Se
trata de una apologa del "viaje a pie"'y de
sus virtudes formativas para la juventud
de clase humilde, un elogio de la
movilidad ordenada. La "vuelta a Francia"
era una iniciacin a la vez cvica y obrera.
Por otro lado, ese relato es tambin, y en
primer lugar, a su manera, un reportaje
muy vivo, lleno de encanto, plagado de
informaciones concretas sobre su vida del
trabajo y el tiempo libre de los jvenes
compagnons. Un monumento y un
documento.
El joven metalrgico Dumay
tambin llevo a cabo su "vuelta" en 1860-
1861, a sus diecinueve y veinte aos, sin
la ayuda gremial del compagnonnage, sino
apoyndose constantemente en una
dilatada parentela toda ella vinculada al
oficio, y en sus paisanos de Le Creusot
que, debido a sus conocimientos, ocu-
paban una posicin destacada en los
principales complejos industriales del
metal
97
.
Se marcho de Paris, no sin cierto
pesar -"me gustaba la capital"-; pero all
ya no aprenda nada. Con su compaero
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
75
Thomas, se dirigi al Sur, por Auxerre,
Dijon, Pommard, Epinac, Lyon, el valle del
Rodano, Nimes, Uzes y por ultimo
Marsella, trabajando por semanas tanto
en grandes empresas como en modestos
talleres, alquilando habitaciones
amuebladas o en casas de huspedes
cuyas dueas eran a veces complacientes,
o durmiendo en pajares. Viajaba casi
siempre acompaado, cambiando de
camaradas, combinando las diligencias
con los trenes y la marcha a pie: as lo
hizo de Lyon a Marsella.
"Que hermoso tiempo! Que
buenos recuerdos guardo!, que alegre
durante todo el camino, con mi hatillo en
la punta de la vara!", cantando y
bromeando. Le contrataron en La Ciotat,
en las Messageries Imperiales, y all se
quedo catorce meses, entretenido por "un
amor compartido cuyo recuerdo me sigue
siendo grato al cabo de cuarenta aos".
Pero saco mal numero en el sorteo, lo cual
la hizo renunciar a cualquier proyecto
sentimental y le obligo a hacer siete aos
de servicio militar (1861-1868), del que
nos brinda una narracin poco frecuente
en la literatura autobiografica obrera
98
.
Durante todo ese tiempo, nunca perdi el
contacto con los suyos, porque Le Creusot
le segua tirando. All regreso al licenciarse
del servicio, se puso a trabajar y se caso
con una joven del lugar, el 21 de
noviembre de 1868, a los veintisiete aos.
Ese joven despreocupado y rebelde
fomento varias huelgas en su periplo -a
diferencia de Perdiguier-, y fue militante
republicano y socialista.
Saulnier, el joven vidriero,
tambin soaba con marcharse de la
vidrieria de su adolescencia para saber
algo ms: "Las cositas que haba
aprendido a sacar de mi caa (de la caa
de soplar, o puntel), me dejaban con
ganas de hacer mucho ms". Su hermano
mayor, Armand, vidriero en la Dordona, se
ufanaba de sus proezas y su paga. "Como
los viejos, trabajaba con las cuatro patas y
el hocico (son trminos del oficio) y se
alegraba de haberse marchado". Eugene
se decidi a irse tambin. Tena diecisis
aos. Le decan: "Que, lo vas, Eugene?
Le vas a dar la vueltecita...?". Su madre
rezongaba un poco, pero se resigno:
"Estaba escrito en el destino de los
vidrieros. Cuando no se tiene oficio, se le
vuelve a uno el alma nmada". Adems,
"me haba llegado el tiempo de correrla"
99.
Se marcho con su hermano, entro en su
vidrieria, comparti su alojamiento y
descubri una atmsfera social nueva;
debido a la cercana de Burdeos, la gente
era algo ms protestona: los chavales se
ponan en huelga, hartos de que no les
considerasen como verdaderos
aprendices. Saulnier fue ms estable que
Dumay: dos aos (1980-1910) en
Dordona, y otros dos (19101912) en
Choisy, cerca de Paris, hasta que le
tocaron las quintas: "No me interesaba el
que me declarasen intil. En Le Plessis, la
cosa habra dado mucho que hablar.
Hubieran empezado a hacer preguntas, y
no hubiera sido nada serio" Loo Era
patente que los tiempos haban cambiado.
Se incorporo a filas en 1912, le pillo la I
Guerra Mundial y no regreso a su terreno
hasta 1919, con veintisiete aos, para
casarse con Alsine, su "prometida" desde
doce aos antes.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
76
A travs de esos tres ejemplos se
ven perfectamente las funciones mltiples
de esos viajes: iniciacin al oficio, a la
sociabilidad, al amor y a la poltica;
verdaderas "universidades" de los obreros
jvenes. Tiempo esencial de rupturas, de
descubrimientos, de decisiones
personales, de encuentros y de insercin
en la Gran Ciudad, y en el cual las
entidades urbanas desempeaban
precisamente un cometido primordial
Ms efervescentes -sobre todo
Paris, que tanto atractivo tenia para los
proletarios del siglo XIX-, las ciudades
ofrecan mltiples posibilidades, un
formidable ensanche del horizonte. Porque
los jvenes estaban vidos de
distracciones en su tiempo libre.
Apreciaban todas las formas de teatro,
que a Perdiguier le encantaba, as como el
caf cantante y el cine, a cuyo xito
contribuyeron en buena parte. Ms
preocupados que anteriormente por sus
cuerpos, solan acudir a los baos o
duchas: una vez por semana, Saulnier iba
a los baos calientes con sus
compaeros., Y cuando hacia bueno, iban
a nadar y a remar. En cuanto al deporte
(o, mejor dicho, al sport, que entonces
empezaba), les gustaba el boxeo francs
(a puetazos y puntapis), y tambin la
lucha, ms que la esgrima que practicaban
los ms finolis (por ejemplo, Norbert
Truquin). A comienzos del siglo XX, el
boxeo suscitaba una aficin en funcin de
las esperanzas que origino
10
'.
Las modas
cambiaban, pero se afirmaba un gusto
creciente por la competicin y el ejercicio
fsico. Yen mayor medida, los jvenes se
reunan en sus habitaciones, o en los cafs
o los bares, para jugar al billar, y sobre
todo a echar partidas de cartas, a charlar,
o sencillamente a beber en compaa. En
los albores del siglo XX, empez a
difundirse la costumbre de las excursiones
al campo, en bicicleta y en pandilla.
La pandilla fue, tradicionalmente,
el crisol de una sociabilidad juvenil
intensa. Se formaba por afinidades tanto
de oficio -los compagnons mostraron en
ese punto un particularismo receloso, que
se atenu con el tiempo- como de barrio o
de origen. Los jvenes de Le Creusot,
quisquillosos en cuanto al "pundonor",
armaban peleas en las salas de boxeo
francs o en los bailes, ya que no
aguantaban las burlas que su rusticidad
suscitaba a veces: "Nunca hubiramos
soportado los apodos insultantes que
aplicaban a los albailes de la Creuse",
dice Martin Nadaud. Los conflictos, que en
los medios intelectuales y las clases
acomodadas se liquidaban mediante
duelos (que tuvieron un renacer en el siglo
XIX), entre jvenes obreros se ventilaban
con los puos desnudos, y colectivamente.
Entre pandillas, se contaban y coreaban
los golpes. "No puede hoy darse uno idea
de lo mucho que gustaba entonces la
exhibicin de la fuerza"
102
.
Se daba una
violencia obrera en la que se mezclaban el
gusto por la hazaa fsica, donde se
procuraba libre ejercicio al cuerpo
agarrotado por los gestos del trabajo, con
el deseo de realizar una proeza. Las
salidas de los bailes, que solan ser el
lugar de encuentro de ambos sexos,
daban frecuente pie a las peleas por las
chicas, que los mozos se disputaban como
terreno de conquista.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
77
Para ellos, era un terreno ms
importante que el de la poltica. La cual,
por lo general, segua siendo cosa de
adultos, sobre todo puesto que los listones
de edad excluan a los jvenes del derecho
a voto, incluso dentro del sindicato. Ms
que asociarse, se manifestaban, en grupo
en la mayora de los casos; y eran
ardientes en las barricadas, si bien la
leyenda se las atribuye de manera
demasiado sistemtica. En realidad, muy
grandes tenan que ser los
acontecimientos para que se movilizaran,
y a veces de manera titubeante. Norbert
Truquin, en febrero de 1848, fue en Paris
un joven espectador curioso; pero la
Revolucin no interrumpi el transcurrir
de su vida normal y sus diversiones. En
junio, en cambio, apoyo a los insurrectos
de los Atehers Nationaux, a quienes
reprimi la Garde Mobile, que a su vez
haba sido reclutada entre los parados
jvenes. Los estudios de Charles Tilly y de
Pierre Caspard han permitido slidas
comparaciones sociolgicas: el promedio
de edad de los insurrectos que
comparecieron ante los tribunales fue de
treinta y cuatro aos; el de los guardias
mviles, de veintin aos y medio,
teniendo la mitad de ellos entre diecisiete
y veinte aos. No haba diferencia
profesional entre unos y otros: eran de la
misma extraccin social. En cambio,
mientras que un 63 por 100 de los
guardin mviles eran naturales de
provincias y recin llegados a Paris, entre
los insurrectos se daba la relacin inversa.
O sea, que la edad influa menos que el
grado de integracin, ya fuera profesional,
local o poltico
103
Las vas de la politizacin fueron
muy diversas. Muchas autobiografas
coinciden en la transmisin de un modelo
familiar republicano procedente de la
Revolucin, invocando el papel
desempeado por un mayor -
frecuentemente, un hermano- o por las
amistades, y sobre todo por las lecturas o
las tertulias en los cafs. Martn Nadaud
habla del caf Momus, en Paris, cuyo
encargado era un veterano de la guardia
imperial (el papel de los militares retirados
en la tradicin oral fue considerable): "Ese
halito revolucionario que respirbamos en
el caf Momus nos impeda perder las
esperanzas de ver algn da la realizacin
de nuestro sueno, es decir, el
advenimiento de la Republica"
104
. Las
sociedades secretas, como las chambrees
de Provenza, cuya influencia subterrnea
ha demostrado Maurice Agulhon
105
sedujeron a los jvenes. La sociabilidad
informal, predominante en la primera
mitad del siglo, les cuadraba mejor que
las organizaciones formales, ms
jerarquizadas. Sindicatos y partidos, al
considerar a los jvenes como menores de
edad y subordinados, mal pudieron
fomentar su integracin (vid Yolande
Cohen)
106
De ah proceda, a comienzos
del siglo XX, su atraccin por los
libertarios, que los acogan mejor. Les
seducan la aureola de los "bandidos
trgicos" (por ejemplo, la banda de
Bonnot, cuya r
e
sistencia desesperada al
asalto por parte de la polica en 1912
fascinaba a los nios pobres)
107
, y hasta
la insolencia de los apaches.
Pero, a los veinte aos, el amor le
disputaba el terreno a la poltica.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
78
LA JUVENTUD DE LAS OBRERAS
Pero, donde estaban las
muchachas? Al igual que la infancia,
termino neutro, la juventud "se piensa" en
masculino. Pero a filntropos y
encuestadores les preocupo la presencia
de muchachas en los talleres, y ms aun
en las fabricas, para deplorarla, sobre
todo desde el sesgo de la moralidad. La
prostitucin -el "quinto turno", segn
Villerme, de la jornada de las obreras
jvenes de Reims- rondaba siempre por
las puertas de las fbricas. Puesto que,
segn Michelet, obrero era "un vocablo
impo", ms aun lo era referido a las
jovencitas. Lo que ante todo y sobre todo
pretendan era protegerlas, separarlas y
hasta sustraerlas del mundo del trabajo; y
en modo alguno procurarles una identidad
y una formacin. Vase, si no: la
legislacin (leyes de 1874 y 1892) creo
una categora, la de sus "muchachas
menores de edad" (de dieciocho a veintin
aos), que se asimilaba a los
adolescentes, a quienes "les esta
prohibido...", sin ms. Sin embargo, la
dimensin de la proporcin de sexos era
esencial. Como se construa el "genero"
en la juventud obrera?
En primer lugar, dentro de la
familia. En la ms tierna infancia, escasa
segregacin: los mismos juegos, idnticos
trabajos. Las nias participaban al igual
que sus hermanitos en las tareas
protoindustriales o manufactureras,
rebozadas con el elogio a una destreza
infantil que luego pasara a ser patrimonio
de las mujeres. La diferencia empezaba en
los aprendizajes organizados. Ya fueran
escolares o industriales, excluan en gran
parte a las muchachas. Referida a ellas, la
escuela era considerada cosa secundaria.
El Estado hizo poco en su favor; la ley
Guizot (1833) las olvido. La Iglesia le
sustituyo: las nias pobres quedaron
confiadas a las monjitas o a las damas de
la caridad. En esas escuelas menores, les
enseaban los rezos, la moral, la costura y
los rudimentos de una instruccin; las
preparaban para la comunin (por lo
general, a los once aos). La diferencia de
alfabetizacin entre muchachas y
muchachos era variable segn las
regiones, pero constante
108
.
La Escuela
instaurada por J. Ferry, dejando aparte
sus objetivos polticos, casi logro la
igualacin; fue poco diferencial. En aquel
tiempo, la segregacin la llevaba a cabo la
familia, y ante todo la madre.
La madre, persona clave en la
transmisin de los cometidos, de la
memoria, de los gestos cotidianos,
iniciaba a las hijas en todo. Tal era la
norma, sin tener en cuenta las perturba-
ciones aportadas por la sociedad industrial
a las antiguas costumbres, como la
confeccin del ajuar, esa "larga historia
entre madre e hija"
109
. En la industria
domestica, la madre enseaba a sus hijas
los gestos, las manas del trabajo: as
ocurra en la bonetera de Troyes (Aube) o
en la pasamanera de Saint-Etienne
(Loire), donde las hijas sucedan a las
madres sin verdadera posibilidad de
eleccin por su parte. Esos aprendizajes
no gozaban de ningn reconocimiento: se
hablaba de las "cualidades innatas" de
esas muchachas que nacan "con una
aguja entre sus deditos de hada", lo cual
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
79
daba pie a que no se les admitiese
ninguna calificacin especifica. Y eso las
dispensaba asimismo de un verdadero
aprendizaje, cuando en realidad lo que en
sus casas reciban era un
seudoaprendizaje, pretexto para una
explotacin descarada.
Bien claro lo denuncia la encuesta
de la Cmara de Comercio de Paris, en la
que en 1870-1872 aparecen 8.902
muchachas frente a 18.127 muchachos
110
En unos casos, mediante contratos de
larga duracin, los patronos se aseguran
una mano de obra barata, como las
bruidoras de metales o las tallistas de
diamantes quedaban obligadas a
permanecer desde los once a los dieciocho
aos con los mismos amos y con magros
jornales, siendo as que podran aprender
el oficio en dos o tres aos. En otros
casos, las utilizaban sistemticamente
como criadas: "En el tejido, las maestras
de aprendizas parecen [...] ignorar la
existencia del articulo 8 de la ley de 1851.
Es como si tomasen aprendizas ms que
nada para emplearlas en labores
domesticas o en tareas de cualquier otra
ndole"
111
Y en otros, la denominacin de
"aprendizas" disimulaba un trabajo
productivo, aprendido en pocos meses, o
incluso en unos das, y con menor
retribucin: eso ocurra con las ovalistas o
las devanadoras de seda de Lyon, cuyas
condiciones de trabajo no haban
mejorado nada desde el siglo XVIII
112
.
En
1877, la jornada comenzaba a las 7 de la
maana y terminaba hacia las 9 o las 10
de la noche, con tres descansos de media
hora solamente. "Pocas de esas
aprendizas saben leer y escribir, y
trabajan en talleres mal cuidados en los
que no se observa ninguna regla de
higiene, y ni siquiera se ventila como es
debido"
113
. La alimentacin era mediocre,
as como las camas. De modo que esas
muchachas se encontraban en "un estado
mrbido" inquietante, presas fciles para
la tisis, que haba pasado a tuberculosis.
La condicin de las muchachas era peor
que la de los chicos, y agravada por el
hecho de que no podan ni rebelarse ni
escaparse. Y no haba un turn over
femenino. Las jovencitas se hallaban
amarradas a sus duros bancos por la
voluntad de todos, y en primer lugar de
sus respectivos padres.
Sin embargo, se fueron abriendo
algunas grietas, en el ramo del diseo, o
en el de la moda y sus oficios. Las obreras
de la costura (floristas, plumajeras,
modistas, bordadoras, etc.) fueron
adquiriendo en los propios talleres ciertas
habilidades manuales sobresalientes, que
les permitieron mejorar los sales ros y
adquirir algn prestigio. Jeanne Bouvier
ha relatado su periplo por los talleres de
costuras parisinos, y como logro
imponerse mediante algunas rupturas
114
.
Pero lo que era normal o meritorio en un
muchacho era sospechoso en una
muchacha, a quien no se conceda la
posibilidad de tener ambiciones, y que por
lo general tena que pagar esa concesin
con la soledad o la mala fama. La
chirriante fiesta de las Catherinettes
cobraba en este caso todo su sentido.
El ideal del siglo XIX y del mundo
obrero, no le demos ms vueltas, era que
las muchachas no estaban hechas para
ejercer oficios, sino solo para llevar a cabo
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
80
tareas provisionales, con las miras puestas
en el matrimonio
y
los quehaceres de la
casa. Y eso originaba un mercado de
trabajo reducido, en el que predominaban
dos sectores: el servicio domestico y la
industria del textil o la de la confeccin de
ropa. El primero, cada vez ms del gnero
femenino, fue creciendo en la proporcin
en que lo hizo el desarrollo urbano. Para
las muchachas, y sobre todo las
emigrantes, era un paso obligado, que
muchas familias consideraban casi como
un aprendizaje. Las muchachitas "se
colocaban" a partir de los trece o catorce
aos, por medio de algn conocido, o del
prroco o de familias distinguidas, y
primero por all cerca, y luego cada vez
ms lejos, ya que los sueldos eran ms
altos en las ciudades. As pues, para las
muchachas se conservo el life cycle
servant del Antiguo Rgimen, si bien
referido en mayor medida al campesinado
que al mundo obrero, cada vez ms
reticente ante la esclavitud inherente al
servicio domestico. Por otro lado, un joven
obrero, al instalarse en la ciudad, poda
buscar a una criadita seria, cuyos ahorros
le permitan pagar sus deudas. Y no era
seguro que su propia hija fuese criada. A
la segunda generacin, las hijas de un
obrero solan preferir la fabrica
115.
El otro sector de empleo era la
industria textil y de la confeccin, que
brindaba empleo a casi las tres cuartas
partes de los efectivos femeninos, y sin
duda ms a una proporcin mayor de
jvenes obreras, aunque tambin
aparecen en la seleccin del carbn en las
eras de las minas (a los fotgrafos les
gustaba captar sus paoletas y sus caritas
renegridas), as como en las azucareras,
las papeleras, las fabricas de productos
qumicos, las de conservas, etc.: en todos
los lugares donde las materias primas
eran blandas, las herramientas sencillas y
las operaciones divididas y repetitivas.
Pero la masa de las jovencitas se
apretujaba en las fabricas de tejidos,
donde entre los doce y los veinticinco aos
constituyan el grueso de la mano de obra:
all, sus ayudantes eran muchachitos
jvenes y sus jefes, hombres. Estos
ltimos las gobernaban, las acosaban y se
solan otorgar un "derecho de pernada"
como prima de contratacin. En Amiens,
donde las remendadores de alfombras
eran objeto de "intercambios
complacientes" entre los empleados, los
encargados y los hijos de los dueos, el
alcalde mando en 1821 fijar un bando por
el que prohiba "a los hilanderos e
hilanderas elegir a sus ayudantes entre
jvenes del sexo opuesto"
116
.
Dadas las
relaciones entonces existentes de edad y
de poder, las obreras jvenes eran las
presas designadas para las manos
atrevidas y las exigencias lubricas. Y bien
poco podan quejarse, atrapadas entre los
deseos de unos y otros, o por las
complacencias de las familias, que durante
mucho tiempo aun se manifestaban
indiferentes acerca de la dependencia
sexual de las jovencitas. Lo cual dio origen
a muchos ruidos y rumores, ms que a
hechos y encuestas. Inicialmente
silencioso, el movimiento obrero fue
denunciando cada vez con mayor
frecuencia esos abusos y, a finales del
siglo XIX, la "lubricidad" de los capataces
era uno de los principales temas de los
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
81
peridicos obreros de la regin textil del
Norte. La cuestin del "derecho de
pernada" file el meollo de la gran huelga
de los porcelaneros de Limoges en 1905,
que fue planteada contra el director,
aficionado a la "carne fresca". Marie
Victoire Louis ha llevado a cabo acerca de
esos aspectos desconocidos una
investigacin de altos vuelos
117
,
en la que
destaca hasta que punto pasaba por el
dominio de su cuerpo la servidumbre de
mujeres y muchachas, entre las cuales
hace poca distincin, porque no era nada
fcil discernir entre ambas en la
documentacin.
Por su lado, los moralistas apenas
prestaban atencin a esa explotacin
sexual, ya que se dedicaron ms que nada
a denunciar los peligros de la
promiscuidad y el desenfreno entre
obreros y obreras. Para algunos, la visin
de las fabricas como grandes lupanares
cobra visos de obsesin. Y, cual era la
solucin? Una segregacin total, y hasta
un encierro completo. Tres modelos se
ofrecan entonces. En primer lugar, la
vieja tradicin de los obradores
regentados por damas caritativas o por
monjas. En Paris, en 1879, 3.760
muchachas de dote a veintin aos cosan
dobladillos de paos y pauelos para las
congregaciones
118
.
En provincias, el papel
de las religiosas o semireligiosas como las
Beates era mucho ms importante: en
1853, 1.000 de ellas formaron para
encajeras a numerosas muchachas
menesterosas de la Haute-Loire, y luego
las colocaron, con plena satisfaccin
general, al parecer. Segundo tipo: los
orfanatos o las instituciones para
muchachas condenadas a penas
correccionales por los tribunales, o
enviadas all por sus familias,
denominadas a veces "arrepentidas" (fre-
cuentemente, antiguas prostitutas), casas
regentadas por el Bon Pasteur, con una
voluntad expiatoria que entraaba una
severa disciplina y un trabajo sin freno y
sin ganancia; lo cual era una dura
competencia para las obreras "libres", que
en numerosas ocasiones protestaron
contra los conventos-talleres, incendiando
varios de ellos. Y el tercer tipo fue el de la
fabrica-internado implantado hacia 1830
por Lowell para las hijas de granjeros de
Massachusetts por industriales bostonia-
nos
119
.
Esas muchachas tenan entre los
diecisiete a los veinticuatro aos;
perciban salarios elevados, se constituyan
una dote y se casaban con facilidad. Por
otro lado, el sistema de Lowell era
completo y pretenda controlar la totalidad
de la vida de las jovencitas: trabajo,
asueto, oracin, distracciones de todo
tipo, etc., con una evidente preocupacin
moral. "Estn bajo la salvaguarda de la fe
publica". La organizacin fascino a los
observadores; el sansimoniano Michel
Chevalier la describi con detalle en sus
Lettres sur l'Amerique du Nord, no sin
reservas acerca del "pudor
angloamericano" y del "tono triste y
aburrido" que se desprenda de esa
colmena industrial. Duepetiaux, por el
contrario, ensalzaba el espectculo idlico
de "cinco mil de esas jovencitas, vestidas
de blanco y con sombrillas verdes"
acogiendo en procesin al presidente
Jackson. Se extasiaba ante "la buena cara,
el aspecto saludable y de contento de las
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
82
obreras de esas fabricas"
120
.
Ese sistema
fue importado en la comarca de Lyon en
1836', primero en Jujurieux (Ain), y luego
poco a poco en toda la comarca del
sureste del Rodano y los montes
Cevennes. El nmero de muchachas
incorporadas a esos establecimientos en
su apogeo se estima en unas 100.000.
Sus padres, en su mayora campesinos,
cerraban con el patrono un contrato por
tres aos y medio, y en caso de ruptura
del mismo, tenan que abonar una multa
de 50 cntimos diarios (tarifa de 1880).
Las fbricas facilitaban alojamiento a las
obreras en unos dormitorios atestados, las
daban de comer (aunque ellas solan
llevarse su comida, para ahorrar) y las
vigilaban. La supervisin tcnica estaba en
manos de encargadas laicas; la vigilancia
material y moral, por religiosas, que hasta
fundaron para ese fin rdenes especificas.
Las muchachas no salan del recinto de la
factora, porque all tenan una capilla. El
trabajo se realizaba en naves presididas
por un crucifijo, y estaba ritmado por
preces y cnticos (en ocasiones, las
jvenes operarias trataron de mezclar
coplillas de otra ndole). La higiene dejaba
que desear, y los castigos corporales
persistan, como en los internados religio-
sos. Todo eso ha dado pie a controversias
crecientes acerca de esos
establecimientos. Ensalzados por personas
tan diversas como el publicista Louis
Reybaud, los partidarios de la Escuela de
Le Play y el liberal Paul Leroy-Beaulieu
121
,
en cambio fueron criticados por los
republicanos radicales, que denunciaron el
excesivo dominio en ellos de la Iglesia. A
partir de 1892, los inspectores laborales,
"abanderados mviles" de la Republica,
les sentaron la mano
122.
Se produjeron
frecuentes huelgas, apoyadas desde el
exterior de manera creciente, y que
sirvieron para revelar a la opinin publica
el arcasmo de un sistema que, a pesar de
todo y ya con menor injerencia
eclesistica, subsisti hasta la dcada de
1930, debido a la buena acogida que le
seguan dispensando las familias rurales.
En la comarca del Bugey se deca: "Feliz el
campesino que tiene hijas, porque, gracias
a ellas, se Libra de deudas y compra tie-
rras". Lo que a fin de cuentas resalta en
todo esto es el cariz disciplinario y
moralista del trabajo de las muchachas, la
importancia otorgada al cuerpo, la
obsesin por la sexualidad, el rigor de los
controles. Lo que las diferenciaba de sus
hermanos, sin duda alguna, era su
carencia de libertad.
Las muchachas, en mayor medida
que sus compaeros, quedaban excluidas
de la vida pblica. Ellas no podan ni sonar
en formar sindicatos, cosa ya de difcil
acceso para sus madres. Tampoco "eran
asunto suyo" las huelgas, a pesar de lo
cual llevaron a cabo unas cuantas, y ms
visibles que las de los muchachos debido a
su concentracin, en especial en la
industria sedera del Suroeste. La huelga
de las ovalistas de Lyon (1869) saco a
primer piano a muchachas muy
jovencitas, entre ellas a numerosas
italianas, a quienes los amos despedan
sin contemplaciones; y se instalaron en
plena calle, junto a sus bales. Su lder
Philomene Rosalie Rozan, que se paseo
por las calles de Lyon blandiendo su
bastn como una espada, fue
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
83
momentneamente cortejada por la I
Internacional; se haba de enviarla de
delegada al congreso de Basilea, lo cual
hubiera sido una gran innovacin, ya que
los congresos, lugares en los que pre-
dominaba la expresin oral y la
representacin publica, eran entonces
esencialmente masculinos. Pero nada
ocurri
123
.
Otra gran agitadora, Lucie
Baud, ha dejado un testimonio
autobiogrfico (nada frecuente) acerca de
la condicin social de las obreras sederas
y la huelga de Vizille (1905). La mayora
de las cabecillas de las huelgas eran
mujeres muy jvenes; entre 1871 y 1890,
el 42 por 100 de ellas tenan de los quince
a los veinticuatro aos (segn las fichas
de la polica). La juventud de las obreras
daba el tono de sus modos de accin;
formaban pandillas, o corros, haciendo
ondear banderas, y se ponan a cantar,
acompaadas por sus ayudantes, que
eran nios, y en los mtines cantaban, en
la mayora de los casos, La Marsellesa,
pero a veces otras coplas sentimentales.
Por ello, Los mayores aparentaban no
tomar en serio sus "chiquilladas", y si
acaso, las trataban con una divertida
indulgencia o con un moralismo
sentencioso. Al tratarse de jovencitas,
siempre se ponan sus costumbres en
candelero, y en entredicho su virtud. A
ello cabe aadir la reprobacin por parte
de las familias, que se teman la ruptura
de los contratos. Todo lo cual tornaba
difcil la prosecucin y triunfo de esas
huelgas juveniles que, en la mayora de
los casos, se fueron desgranando sin
resultados positivos. De todos modos,
hemos de dar por supuesto que esas
huelgas -y tenemos testimonios de ello
ms contemporneos- dejaron en aquellas
vidas grises un gusto de audacia, un sabor
de placer, un recuerdo de da festivo.
Ese mismo tonillo moralizante se
percibe en todas las formas de
adiestramiento propuestas para las
muchachas: siempre en torno a las
enseanzas del hogar, que algunos -por
ejemplo, Emile Cheysson, eminente
estadstico, discpulo de Le Play-
contemplaban como un medio de mejorar
el servicio domestico, como si ese fuera el
nico porvenir profesional de las
jovencitas de extraccin popular. Pero
asomaron otras salidas dentro del sector
terciario que se fue feminizando ya antes
de 1914. Mecangrafa, empleada de
Correos, maestra, enfermera, comadrona,
etc., proyectaron nuevas figuras de
identidad. Las familias modestas se
adhirieron gustosamente a esa tendencia:
en Saint Etienne (Loire), Las escuelas
profesionales no daban abasto para dar
entrada a todas las solicitantes, que en su
mayora eran hijas de pasamaneros; y las
familias criticaban el demasiado espacio
otorgado a los trabajos manuales. Para las
hijas de obreros, el hacerse maestras era
todo un sueno, todava irrealizable y que
suscitaba oposicin, como lo demuestran
las redacciones escritas en 1877 para la
obtencin del certificado de estudios
primarios en dos distritos parisinos: "Yo
hubiera querido ser maestra, pero mis
padres me han puesto trabas", o bien
"pero tango que ponerme a trabajar", o
"mi padre no quiere"
124
.
Con el tiempo,
esas inauditas ambiciones cobraron cierta
consistencia; pero entonces, era dema-
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
84
siado pronto.
En resumen, las muchachas de la
clase obrera acumulaban todas las
desventajas, tanto sociales como
sexuales. Les resultaba particularmente
difcil transformar su trayectoria en des-
tino. La emigracin, con todos sus riesgos,
era una de las escasas escapatorias
posibles. La clase obrera no era un lugar
privilegiado para la emancipacin de las
jovencitas. Su identidad colectiva
descansaba en una rigurosa separacin de
los cometidos sexuales, en una simblica
viril, en el poder del padre. En el periodo
de entre ambas guerras se exalto al joven
hroe, la figura -por ejemplo- del
comunista conquistador; las jvenes
siguieron siendo sus compaeras
discretas.
NOTAS
1
Cf. G. L. Mosse, Le origini culturali del
Terzo Reich, Mondadori, Milan, 1968, pp. 253-
281; id., Sessualitti e nazionalismo. Mentalitd
borghese a rispettabilita, Laterza, Roma-Bari,
1984, pp. 68 y ss; E. J. Leed, Tema di nessuno.
Esperienza bellica e identity personale nella
prima guerra mondiale, Il Mulino, Bolonia,
1985, pp. 80 y Ss.
2
Cf. M. C. Giuntella, "I gruppi
universitari fascisti nel primo decennio del
regime", en Il movimento di liberazione in
Italia, XXIV (abril junio de 1972), 107; F. de
Negri, "Agitazioni e movimenti studenteschi net
primo dopoguerra in Italia", en Studi storici,
XVI, julio-septiembre de-1975, 3.
3
Cf. P. Nello, L'avanguardismo
giovanile alle origin del fascismo, Laterza, Roma
Bari, 1978, pp. 23 y ss.; M. Addis Saba,
Gioventri Italiana del Littorio. La stampa
deigiovani nllaguerra fascista, Feltrinelli, Milan,
1973, cap. I.
4
Cf. R Gentili, Giuseppe Bottai e la
riforma fascista della scuola, La Nuova Italia,
Florencia, 1979.
5
Cit. por R Treves, "Il fascismo e it
problema delle generazioni", en Quaderni di
sociologic, XIII, abril junio de 1964.
6
Cf. P. Nello, "Mussolini e Bottai: due
modi diversi di concepire l'educazione fascista
della gioventit", en Storia contempranea, VIII,
junio de 1977, 2.
7
Cf. L. Russo, "I giovani nel
venticinquennio fascista (1919-1944) ", en
Belfagor, I, 15 de junio de 1946, 1.
8
G. Papini, Maschilitd, Vallecchi,
Florencia, 1932. Sobre la conexion entre
virilidad y fascismo, cf., L. Passerini, Mussolini
immaginario, Laterza, RomaBari,1991, pp. 99 y
ss.
9
Il Paradosso, V, 1960, 22.
10
Grildig, Legenerazioni nl fascismo,
Gobetti, Turin, 1924. Cappa especifica un
problema que ser crucial para el fascismo: el
de los ms jvenes, que no haban participado
en la guerra y por ello se lanzaron a la guerra
civil, constituyendo as una amenaza para el
futuro del fascismo, en cuanto que estaban
insatisfechos de los resultados.
11
El debate a finales de los aos
cincuenta y principios de los sesenta expreso
toda aquella problemtica en publicaciones y
ciclos de conferencias. Cf. Dall'antifascismo ally
Resistenza. Trent'anni di storia italiana (1915-
1945). Lezioni con testimonianze presentate da
Franco Antonicelli, Einaudi, Turin, 1962.
Especialmente relevantes fueron las discusiones
que siguieron a la publicacin del libro de R.
Zangrandi Il lungo viaggio attraverso it
fascismo. Contributo ally storia di una
generazione, Garzanti, Milan, 1962. Sobre la
crisis provocada por la guerra en convencidos
jvenes fascistas ha aparecido recientemente
un documento de gran inters, el epistolario de
G. Pirelli, Un mondo que crolla. Lettere 1938-
1943, N. Tranfaglia (ed.), Archinto, Milan,
1990.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
85
12
Cf. A. Folin -M. Quaranta (eds.), Le
riviste giovanili del periodo fascista, v.t
Canova, Treviso, 1977.
13
G. Germani, "Mobilitazione dall'alto:
la socializzazione dei giovani nei D regimi
fascisti (Italia e Spagna) ", en id.,
Autoritarismo, fascismo e classi soriali, Il
Mulino, Bolonia, 1975; T. H. Koon, Believe Obey
Fight. Political Socialization of Dr Youth in
Fascist Italy 1922-1943, University of North
Carolina Press, Chapel
Hill-Londres, 1985.
14
La primera ceremonia de este tipo
tuvo lugar en 1932, como recuerda Fidia
Garnbetti, que en aquella ocasin, al haber
cumplido los veintin aos, paso al P N. F. (cf.
Gli anni chescottano, Mursia, Milan, 1978, pp.
179-180).
15
A. Mussolini, Ammonimenti ai giovani
e al popolo, Libreria del Littorio, Roma, 1931, p.
40.
16
L. Collino, Leorganizzazionigiovanili,
en G. L Pomba (Ed.), La civiltd fascista illustrate
nella dottrina e nelle opere, Utet, Turin, 1928.
Sobre las mujeres en el periodo fascista, cf. M.
A. Macciocchi, La donna "nera Feltrinelli, Milan,
1976; P. Meldini, Sposa e madre esemplare,
Guaraldi, Rimini-Florencia, 1975; Nello, art. cit.,
pp. 360 y ss.; V. de Grazia, How Fascism
Ruled,: Italy, 1920-1945, University of
California Press, Berkeley, 1991.
17
Edizioni Celebes, Trapani, 1966, p.
38.
18
G. S. Spinetti, Difesa di una
generazione, Edizioni Polilibrarie, Roma, 1948,
p. 121.
19
U. Alfassio Grimaldi, "La generazione
sedotta e abbandonata", en
Tempo presente, VII (enero de 1963), 1; R.
Zangrandi, "I giovani a it fascismo",
en Fascismo e anti fascismo..., cit., vol. I.
20
Titulo del articulo escrito por uno de
los ms estrechos colaboradores de Bottai en
Critica fascista del 1 de diciembre de 1930. Este
alude a tres generaciones que formaron parte
del fascismo y que se enfrentaron. a principios
de
los aos treinta.
21
"Un regime di giovani", en Critica
fascista, I de junio de 1928.
22
G. B. Guerri, Giuseppe Bottai, un
fascista critico, Feltrinelli, Milan, 1976.
23
Cit. por Treves, op. cit.
23
Critica fascista, 1 de octubre de
1930.
25
"Ancora sui giovani e it regime", en
Bibliografa fascista, 7 (1929).
26
G. Secreti, "I giovani e it partito", en
Critica fascista, 15 de agosto de 1928.
27
G. Bottai, "Il regno della noia", en
Critica fascista, 1 de junio de 1928.
28
"Un regime di giovani", en Critica
fascista, 1 de junio de 1928. 29 Tornado por
Bottai, ibidenl.
30
C. Pellizzi, "Aprire le finistre", en
Critica fascista, I de septiembre de 1929, y Ia
nota redazionale en el mismo numero;
Callegari, "Cariche al Giovanni ovvero giovani
alla carica", cit.
31
D. Montalto, "La liberty e i giovani",
en Critica fascista, 15 de agosto de 1929,
criticado a su vez por S. M. Cutelli, "Selezione,
autorita e liberty", en Critica fascista, 1 de
septiembre de 1929.
32
G. Bottai, "Giovani e pii giovani", en
Critica fascista, 1 de junio de 1930.
33
G. P. Callegari, "Elogio del vecchio",
en Critica fascista,15 de noviembre de 1930.
34
G. Secreti, "I giovani e it partito", en
Critica fascista, I de febrero de 1929.
35
G. Secreti, "I giovani", en Critica
fascista, I de febrero de 1929.
36
Del 14 de diciembre de 1928.
37
"Il fascismo e i giovani", en
Bibliografia fascista (1929), 5-6; A. Pavolini,
"Viva i giovani", en Critica fascista, 1 de marzo
de 1929; "Ancora sui giovani e il regime", en
Bibliografa fascista (1929), 7.
38
Se publicaron autgrafos en Critica
fascista, 1 de febrero de 1930. Sobre la relacin
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
86
entre los jvenes y Mussolini incluso en el
imaginario, cf. Passerini, op. cit., pp. 184-208.
39
Nello, Mussolini e.... op. cit., p. 341.
40
"Avviamento alla responsability", en
Critica fascista, 1 de febrero de 1930.
41
Del 15 de febrero de 1930; La nota
segufa el artfculo de Domenico Monatalto,
"L'avvenire, contributo al problema del giovani".
42
C. di Marzio, "Giovani e piix giovani:
comandu e morality", en Critica fascista, 15 de
enero de 1930.
43
L. Russo, "to dico seguitando...", en
Iws Nuova Italia, 20 de nero de 1930, despues
publicado en Elogio della polemica.
Testirnonianze di vita e di cultura (1918-1932),
Laterza, Bari,1933. pp. 194 y ss.
44
A. de Grand, Bottai a la cultura
fascista, Laterza, Roma-Bari, 1978; cf. tambin
"Giuseppe Bottai e it fallimento del fascismo
revisionista", en Storia contemporanea, VI
(diciembre de 1975), 4, sobre Bottai en la
oposicin durante los aos 1922-1926.
45
L. Mangoni, L'interventismo della
cultura. Intellettuali e riviste del fascismo,
Laterza, Roma-Bari, 1974, pp. 197-206; R. dc
Felice, Mussolini it Duce, vol. I, "Gli anni del
consenso 1929-1936", Einaudi, Turf n,1974, pp.
232-244.
46
M. Carli, L'Italiano di Mussolini.
Romanzo del era fascista,. Mondadori, Milan,
1930.
47
"Gerarchia o burocrazia?", en Critica
fascista, 15 de enero de 1931.
48
Cartas y comentarios publicados en
Il Selvaggio, 30 de octubre de 1931, 30
de diciembre de 1931, 31 de marzo de 1932 y
1 de mayo de 1932.
49
Mangoni, op. cit., p. 202.
50
Il Saggiatore, III (enero de 1933), p.
439.
51
It binomio Fascio-sindacato", en
Critica fascisla., 15 de mayo de 1933,
52
Guerri, op. cit., pp. 136-137.
53
Nello, Mussolini e..., op. cit., p. 366.
54
G. Bottai, "Funzione delta gioventu",
en Critica fascisla, 1 de marzo de 1933; G.
Santangelo, "Storia di una polverosa polmica",
en Bibliografa fascisla (1933), 4.
55
1-8-1933.
56
"Prima studiare e poi discutere", 15
de febrero de 1931.
57
Las dos primeras citas estan
tomadas del editorial de Critica fascisla,
"Compiti di ieri e di oggi", 15 de diciembre de
1931, y del articulo de R. de Mattei, "Discorso
sul metodo", del 15 de febrero de 1931; la
tercera, de R. Bilenchi, "Indifferenza del
giovani", en Critica fascista, 15 de abril de
1933.
58
U. Alfassio Grimaldi -M. Addis Saba,
Cultura a passo romano. Stone e strategie dei
Liltoriali della cultura a dell'arte, Feltrinelli,
Milan, 1983; G. Lazzari, Ilittoriali del la cultura
e dell'arte. Intellettuali e potere durance it
fascism.o, Liguori, Napoles, 1979; Roi Rossi,
"Come si forma nei littoriali una opposizione
giova nile at regime", en Incontij, 11 (1954), 1-
2. Se puede recordar que en los littoriali, que se
crearon en 1934, las mujeres no se admitieron
hasta 1939, en Trieste; el primer volumen
citado en esta nota incluye los temas y las
clasificaciones (pp. 230 y ss.), pero recuerda
que fueron casi una parodia de los masculinos,
pues realizaron solo los escritos y no los orales,
ya que consideraban las discusiones impropias
de las mujeres.
59
G. Pintor, Doppio diario 1936-1943,
Einaudi, Turin, 1978, p. 121.
60
Le agradezco a Paola Olivetti, del
Archivio Nazionale Cinematogrfico de Turin, su
amabilidad por haberme facilitado la consulta
de las fuentes cinematogrficas, as como sus
consejos; y a Angelo Galli, del Departamento de
Discipline Artistiche de la Universidad de Turin,
por su colaboracin en la proyeccin del
material.
61
El tiene italiano supera la crisis de
los aos veinte a principios de la decada
siguiente, en parte gracias alas intervenciones
directas del gobierno fascista, Cf. G. P.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
87
Brunetta, Cent anni di cinema italiano, Laterza,
Roma-Bari, 1991, pp. 166 y ss.
62
Ibidem, p. 161.
63
G. Lombrassa, "L'indifferenza, .male
di moda", en Critica fascista, I de enero de
1930: "Es grave el escepticismo, pero el estado
de total abyeccion es la indiferencia, actitud
espiritual moderna (...) son las modal
extranjeras, las poses espirituales del siglo XX,
las taras de una civilizacin en ruinas: todo ese
Inundo enfermo deteriorado de importacin,
que crea un tipo de hombre cansado y
consumido, el cual en la novela que ha causado
un gran revuelo en los ltimos tiempos se llama
Michele Michele solo puede haber nacido y
vivido en una gran ciudad".
64
Critica fascista, 15 de enero de 1931.
65
La pelcula, que haba ganado el
concurso del Instituto Luce que celebraba el
dcimo aniversario de la Revolucin fascista,
quera ser una "sntesis cinematogrfica de la
historia de Italia desde 1914 a 1932"; fire
proyectada simultneamente el 23 de marzo de
1933 en todas las ciudades italianas y en Paris,
Londres y Berln. Sobre el problema de en que
cantidad y de que modo ha sido fascista el cine
italiano, vid. el interesante debate que tuvo
lugar a finales de los arios setenta,
especialmente, R. Redi (ed.), Cinema italiano
sotto it fascismo, Marsilio, Venecia, 1979.
66
i
La pelcula no fue bien acogida por
las jerarquas del rgimen, para las cuales la
simbolizacin de los grupos organizados de
accin fascista era demasiado peligrosa, a
pesar de que estaba dulcificada y representada
como una burla goliardesca (por ejemplo, en
una escena en la que un solo robusto fascista
hace tomar aceite de ricino y caf a un grupo
de socialistas; o bien otra en la que el barbero
fascista afeita solo media barba al ansioso
parlamentario socia lista). Evidentemente, lo
que a nosotros nos parece como una "ttrica y
oscura exaltacin", lograda con las secuencias
nocturnas, no bastaba para aplacar la memoria
y las inquietudes revividas tan fuertemente. Si
bien a los antifascistas se les describa de un
modo indigno y se engrandecieron
exageradamente las consecuencias de las
huelgas, la pelcula estuvo retenida por la
censura y solo la intervencin del critico
Corrado Pavolini cambia la situacin, pues la
encomend al Duce personalmente. Mussolini
se conmovi y ordeno que la pelcula se
proyectara en las salas italianas y en el
extranjero; as se proyect en Berlin, en
presencia de Hitler. Cf. A. Baldi, en F di
Giammatteo, Dizionario universals del cinema,
Editori Riuniti, Roma, 1984; cf. la ficha de P.
Olivetti-F-Prono, Archivio Nazionale
Cinematogrfico delta Resistenza, 1987.
67
Acciaio represento un gran esfuerzo
para una obra de ante fascista --guin de
Pirandello, msica de Malipiero, ayudantes de
realizacin Emilio Cecchi y Mario Soldati, y
entre los interpretes, Isa Pola- pees supuso un
intento de cualificar y desprovincializar el cine
italiano. Cf. E. C. (E. Capizzi) en Di
Giammatteo, op. cit., vol. I, p. 6.
68
Cf. F Savio, "Ma l'amore no",
"Malamore no". Realismo, formalismo, propa-
ganda e telefoni bianchi nel cinema italiano di
regime (1930-1943), Sonzogno, Milan, 1975.
69
F. Sacchi en el Corriere della Sera,
12 de agosto de 1932, observaba que Camerini
hula de la responsabilidad documental, por lo
cual las pelculas de este genero se reducan a
recopilaciones de cromos de monumentos
celebres.
70
Savio, op. cit., p. 378. La pelcula
constituyo el primer gran xito comercial de
Camerini y file bien acogida en la primera
Mostra de Venecia de 1932.
71
Cf G. P. Brunetta, Cinema italiano tra
le due guerre. Fascismo y politica tine-
matografica, Mursia, Milan, 1975, p. 53.
72
Cf. Rossi, "Come si formo... ", cit., y
Il popolo d Italia, 18 de abril de 1934.
73
Italia letteraria, 30 de abril de 1933.
74
Cf. Savio, op. cit., p. 346.
75
C f. P. Ortoleva, Cinema e storia.
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
88
Scene del passato, Loescher, Turin, 1991, pp.
101-102. La pelcula se presta especialmente a
observaciones sobre la relacin entre lo real y
lo imaginario en cuanto al trabajo de las
mujeres; de hecho, haba sido criticada por los
especialistas, pues segn ellos el telfono
automtico converta en anacrnica la
mediacin entre la centralita y el abonado,
elemento central de la historia.
76
Quaderni di Giustizia e Libertd (junio
de 1932), 3, pp. 92-93.
77
K. Keniston, Giovani all'oposizione,
Einaudi, Turin, 1972.
78
Sobre las tradiciones y usanzas
propias de la juventud, cf. J. R. Guillis, I giovani
e la storia, Mondadori, Milan, 1981.
79
Germani, op. cit., p. 255.
80
M. Mitterauer, I giovani in Europa dal
Medioevo a oggi., Laterza, RomaB.ari,1991, p.
270.
81
Respecto a este tema se dan
contradicciones dentro del fascismo. Cuando a
finales de 1931 la secretaria del P. N. F. paso
de Giovanni Giurati a Achille Starace, Critica
fascista se sinti en el deber de precisar:
"Nosotros queremos una juventud que sepa
utilizar un fusil y desfilar, que lleno de alegra y
frescura, de cantos y de juramento nuestras
formaciones, pero tambin una juventud que
sepa estudiar, escuchar en silencio y meditar"
("Compiti di ieri a di oggi", 15 de diciembre de
1931).
82
F Rositi, "La cultura giovanile", en
Informazione e complessitd sociale, De Donato,
Bari, 1978.
83
G. Stanley Hall, Adolescence: Its
Psychology and its Relations to Anthropology, s
Sociology, Sex, Crime, Religin and
Education, 2 vols., Nueva York, 1904.
84
J. F Kett, Rites of Passage.
Adolescence in America 1790 to the Present,
Basic Books, Nueva York, 1977, pp. 252 y ss.
85
G. Paloczi-Horvath, Youth Up in
Arms. A Political and Social World Survey 1955-
1970, Weidenfeld and Nicolson, Londres,1971,
p. 78.
86
E. E. Cohen, "A Teen-Age Bill of
Rights", en New York Times Magazine, 7 de
enero de 1945, cit. en T. Doherty, Teenagers
and 7eenpics. The juvenilization of American
Movies in the 1950, Unwin Hyman, Londres,
1988, p. 67.
87
Cf. "Chronology. Events Relating to
the History of the Health,
Education and Welfare of Children and Youth,
1933-1973", en R. H. Bremmer
(ed.), Children and Youth in America. A
Documentary History, vol. III, 1933-1973,
Harvard University Press, Cambridge, Mass.,
1974, pp. 1991-1992.
88
Cf. Kett, op. cit., p. 255.
89
J. Gilbert, A Cycle of Outrage.
America's Reaction to the Juvenile Delinquency
in the 1950, Oxford University Press, Oxford,
1986, p. 18: mientras en los aos treinta solo
el 50 % de los hijos de la clase obrera
frecuentaban la high schools, a principios de los
aos sesenta eran el 90 %.
90
J. S. Coleman, The Adolescent
Society. The Social Life of the Teenager and its
Impact on Education, Free Press, Glencoe,
1961, pp. 11 y 13.
91
E. Z. Friedenberg, The Vanishing
Adolescent, Beacon Press, Boston, 1959 (nueva
edition con introduction de David Riesman,
1964), p. 115. En otro estudio, Coming of Age
in America. Growth and Acquiescense Random
House, Nueva York, 1963, Friedenberg compara
la sociedad adolescente, y el tratamiento que
recibe, con las colonias y el colonialismo del
siglo XIX, pp. 4 y ss. Sobre el concepto de
subcultura referido a los jvenes, cf. M. Brake,
The Sociology of Youth Culture and Youth,
Subcultures. Sex, drugs and rock 'n 'roll?
Routledge and Kegan Paul, Londres, 1980,
especialmente, p. 7: "Las subculturas
comparten elementos de las ms amplias
culturas de clase, pero tambin se distinguen
de ellas. Las subculturas tienen una relacin
con la cultura dominante que a causa de su
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
89
poder de invasin, y en particular por su
transmisin a travs de los medios de
comunicacinn de masas, resulta inevitable. Por
ejemplo, la subcultura de los hippies tiene
conexiones con la cultura de la clase media
progresista, pero es diferente porque aquella
tiende a la inadaptacin". Es importante para
concretar los conceptos, aunque se refiere
fundamentalmente a Gran Bretaa, D. Hebdige,
Subculture: The Meaning of Style, Methuen,
Londres, 1979.
92
D. Riesrnan, The Lonely Crowd, Yale
University Press, New Haven, 1950. (Trad. esp.
La muchedumbre solitaria, Barcelona, Paidos
Iberica, 1981. Traduccion de Noemi
Rosemblat); son importantes en cuanto al
debate las obras de W. H. Whyte, The
Organization Man, Simon and Schuster, Nueva
York, 1956, sobre la tica de las grandes
corporaciones burocrticas que favorecen
formas de identidad de grupo, y de T. Parsons,
Essays in Sociological Theory, Free Press,
Nueva York, 1954, que incluye un anlisis sobre
la edad y la diferencia de sexos en la sociedad
americana contempornea.
93
E. H. Erikson, Childhood and Society,
Norton, Nueva York, 1950 (Trad. esp., Infancia
y sociedad, Barcelona, Paidos Iberica, 1983.
Traduccion de Noemi Rosemblat); su opinin
sobre el debate esta en el "Preface" a id. (ed.),
The Challenge of Youth, Anchor Books, Garden
City, Nueva York, 1965 (publicado
anteriormente en Daedalus, en 1961). La
referencia a la relacin entre psiclogos y
padres esta recogida en D. R. Miller-G. E.
Swanson, The Changing American Parent. A
Study in the Detroit Area, John Wiley, Nueva
York, 1958.
94
G. Hechinger-F. M. Hechinger, Teen
Age Tyranny, Wiliam Morrow & Co., Nueva
York, 1.962, pp. X,17,18 y 57.
95
Cf. Coleman, op. cit., especialmente
los caps. III-N.
96
D. Riesman. Introduccion a The
VanishingAdolescent, 1964, p. XXII.
97
B. Cartosio, Anni inquieti. Societd
media ideologie negli Stati Uniti da Truman a
Kennedy, Editori Riuniti, Roma, 1992, pp. 277-
278.
98
Sobre los aos cincuenta en los Estados
Unidos, cf. P. A. Carter, Another Part of the
Fifties, Columbia University Press, Nueva York,
1983, y W. H. Chafe, The Unfinished Journey.
America Since World War II, Oxford University
Press, Nueva York-Oxford, 1986.
99
Cf. Kett, op. tit., p. 256.
100
A. K. Cohen, Delinquent Boys: The
Culture of the Gang, Free Press, Glencoe, 1955;
P. Goodman, Growing Up Absurd: Problems of
Youth in the Organized System, Random House,
Nueva York, 1960.
101
F. Wertham, Seduction of the
Innocent, Rinheart, Nueva York, 1954.
102
N. George, The Death of Rhythm
and Blues, cit. por W. Breines, Young, White
and Miserable. Growing UpFemale in the Fifties,
Beacon Press, Boston, 1992, p. 158.
103
Cf. Breines, op. cit., pp. 125-126.
104
Cf. T. Doherty, op. cit., p. 196;
Goodman, op. cit., p. 13; Friedenberg, The
Vanishing..., op. cit., p. 5. Sobre la formacin
de la identidad en las adolescentes, cf. E.
Douvan J. Adelson, The Adolescent Experience,
John Wiley, Nueva York, 1966, pp. 229-261,
basado en dos encuestas de carcter nacional
realizadas en 1955-1956. Para aclarar estos
conceptos es Iitil A. McRobbie-M. Nava (ed.),
Gender and Generation, MacMillan, Londres,
1984, especialmente el ensayo de B. Hudson,
Feminity and Adolescence.
105
W Graebner, Coming of Age in
Buffalo. Youth and Authority in the Postrar Era,
Temple University Press, Filadelfia, 1990, pp.
69 y ss.
106
Cartosio, op. cit., p. 279; Kett, op.
cit., p. 6.
107
Cf. Coleman, op. cit., especialmente
el cap. VI, "Beauty and Brains as Paths to
Success".
108
Cf. E. K. Rothman, Hands and
PRESENCI A DE LA FAMI LI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
90
Hearts. A History of Courtship in America, Basic
Books, Nueva York, 1984, pp. 301 y ss.
109
Cf. Gilbert, op. cit., pp. 21 y ss.;
Breines, op. cit., cap. III.
110
Graebner, op. cit., p. 52.
111
Breines, op. cit., p. 125.
112
Ibidem, p. 158; Doherty, op. cit., p.
89.
113
Kett, op. cit., p. 4.
114
A. Lorde, Zami: A New Spelling of
My Name. A Biomytography, The Crossing
Press, Freedom, CA, 1982.
115
Sobre todo el estudio de Doherty,
cit., con una rica filmografa cuyos ttulos son
muy difciles de localizar en Italia. Cf. tambin
M. Wood, L America e il cinema, Garzanti,
Milan, 1979, con referencias autobiografcas a
los modelos masculinos en el tiene de los aos
cincuenta, por ejemplo, en las pp. 138 y ss.
116
Para informaciones sobre las
pelculas citadas, cf. Di Giammatteo,
Dizionario..., cit.
117
Ibidem, p. 784.
117
IN Ibidem, p. 76.
119
119 Doherty, op. cit., p. 98.
120
W. Benjamin, Metafisica
dellagioventil. Scrztti 1910-1918, Einaudi,
Turin, 1982, p. 108.
121
Roberto Gatti, "Morte del teen-ager.
Incontro con Dick Hebdige", en Linea d ombra,
53, (octubre de 1990), p. 57.
122
Varios especialistas han sealado la
continuidad de diferentes modos: cf. Kett, op.
cit., p. 267; Graehner, op. cit., p. 127; Breines,
pp. XIII y 201-202. Se trata de una continuidad
muy problemtica, como la que se estableci
entre las agitaciones de las bandas de los aos
cincuenta y la revuelta de Watts en los aos
sesenta, o la de las rebeliones de las
adolescentes en los cincuenta y el feminismo,
sobre las cuales los estudios existentes
proporcionan indicaciones sugerentes, pero aun
carecen de los suficientes fundamentos. Para
establecer de un modo convincente la
continuidad o la ruptura entre los fenmenos
sucedidos en dos dcadas, a mi parecer, son
necesarios tanto un suplemento de
investigacin histrica como una revisin de los
anlisis socioantropolgicos sobre los nuevos
movimientos sociales.
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
91
BLOQUE II
LA EDUCACIN EN
FRANCIA EN LA
DCADA DE
1880. LA
ORGANIZACIN DE
UN SISTEMA
NACIONAL COMO
SERVICIO PBLICO,
LAICO,
OBLIGATORIO Y
GRATUITO
Los republicanos no fundaron la escuela,
la institucin escolar se construyo a lo
largo de todo el siglo por el impulso de
una evolucin social profunda. Cabe decir
que los republicanos concibieron una
verdadera poltica escolar que tuvo xito
porque, al mismo tiempo que responda a
una exigencia popular, constitua su
realizacin. Si bien ellos no provocaron un
cambio en las costumbres, lo
reconocieron, se hicieron cargo y lo con-
dujeron a su trmino.
En efecto, no se podra comprender la
poltica republicana si se le separara de la
corriente de opinin que la 'sustenta. En
esa poca, la instruccin es un ideal
colectivo. As como hoy en da la mayor
parte de los miembros de nuestra
sociedad admite que el crecimiento
econmico es el objetivo esencial de la
colectividad, en la segunda mitad del siglo
XIX se crea en la instruccin. La sociedad,
sumamente rural aun, casi no haba sido
penetrada por el ideal del progreso tcnico
y de la produccin; o, ms bien, esos
objetivos por si mismos estaban
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA
Antoine Prost
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
92
subordinados a la difusin de los
conocimientos usuales. El progreso
capital, que gobierna a todos los dems,
es el de la instruccin. Y las familias en
bsqueda del bienestar se vuelcan hacia la
escuela.
Esa confianza en la instruccin
puede sorprendernos. En nuestros das,
por ejemplo, no titularamos una
conferencia "De la regeneracin social por
la instruccin". Pero entonces se crea en
el progreso mediante las luces, en la lnea
correcta del siglo XVIII. Optimistas, los
contemporneos no dudaban ni de la
razn, ni de la naturaleza. La escuela era
un remedio para la injusticia social como
para la inmoralidad o la delincuencia. Cier-
tamente, dentro del pueblo esa confianza
era algo confusa, mezcla de voluntad de
promocin social y de independencia
intelectual. Solo que era real; no se
dudaba de que lo escrito en los libros
fuera verdadero y til; el acceso a la
instruccin era, pues, de todas maneras,
la promesa de una vida mejor.
*
En Historia de la enseanza en Francia 1800-
1967 (Histoire de L'enseignement en France
1800-1967), Tatiana Sule (trad.), Paris,
Armand Colin, 1968, pp. 191-204, 268-269 y
278 282 [Traduccin realizada con fines
didcticos, no de lucro, para los alumnos de las
escuelas normales].
Esta conviccin es la que suscita los
progresos de la escolarizacin; ella es la
que anima el movimiento de opinin que
encarna la liga de la enseanza y en el
cual se apoyaran los republicanos; ella es
la que hace de las leyes escolares de Ferry
y de Goblet leyes "fundamentales".
LAS LEYES FUNDAMENTALES
(1879-1889)
LAS REALIZACIONES
Los republicanos en el poder no son
unnimes ni en cuanto a los objetivos ni
en cuanto al mtodo. La comisin
nombrada por la Cmara de 1877 y su
relator, Paul Bert, deseaban una ley
general. Jules Ferry, que fue ministro del
4 de febrero de 1879 al 14 de noviembre
de 1881, ms tarde, del 30 de enero al 7
de agosto de 1882 y, finalmente, del 21
de febrero al 20 de noviembre de 1883,
logra que triunfe un mtodo ms emprico
y ataca sucesivamente cada punto del
programa. Sin embargo, este
procedimiento no debe ocultar el plan de
conjunto de una obra que atae a todos
los rdenes de enseanza, as como a
todos los problemas.
En la enseanza superior, tenemos
la ley del 8 de marzo de 1880 que suprime
los jurados mixtos y prohbe a los
establecimientos fibres tomar el titulo de
universidad. En la enseanza secundaria,
cuyo director es Zvort, encontramos la
gran reforma de los programas de 1880 y
la fundacin de escuelas abiertas para
muchachas (ley del 21 de diciembre de
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
93
1880). En la enseanza primaria, que
dirige Buisson, se fundan las escuelas
normales de Fontenay y Saint Cloud, y se
promulga la ley del 9 de agosto de 1879
que instituye en cada provincia una
escuela normal para mujeres. Tambin
tenemos las leyes del 1 de junio de 1878
y del 20 de marzo de 1883 que facilitan la
construccin de las casas escuela. Se
revisa la organizacin pedaggica y se
transforman los programas.
Pero lo esencial de la obra
republicana es constituir la enseanza
primaria en servicio pblico. En ello esta el
sentido de la gratuidad total -
establecida por una ley del 16 de junio de
1881-; de la obligatoriedad impuesta al
padre de familia por la ley del 28 de
marzo de 1882, de enviar a sus hijos a la
escuela de los siete a los 13 aos, salvo
que antes de esa edad obtuvieran su
certificado de estudios; y, sobre todo, de
la laicidad de los programas, corolario de
la obligacin, instituida por la misma ley y
que se traduce en la practica por la
supresin de la enseanza del catecismo.
Finalmente nos referimos a la laicidad de
los locales escolares, prohibidos a los
ministros de los cultos por la ley de
1882,y a la del personal, decretada por la
ley del 30 de octubre de 1886.Todas esas
medidas fueron objeto de largos y
apasionados debates, aunque con altas
miras y respeto notables. Ya que los
diferentes problemas se entrelazan,
intentemos resumir la sustancia de las
discusiones en un orden lgico.
EL DEBATE IDEOLGICO
Es obvio que el asunto de la instruccin es
capital para los republicanos y serla
sencillo multiplicar las citas convergentes.
Pero ah no esta el meollo del debate,
ninguno de los adversarios de Ferry se
sita como enemigo de la instruccin,
ninguno retoma las tesis oscurantistas de
un La Mennais. Sin duda, ese terreno no
les es propicio y se entiende que ellos lo
rechacen. Sin embargo, las
congregaciones femeninas haban hecho
mucho por el desarrollo de la instruccin
desde hacia unos treinta aos, y vemos,
en otro terreno, a los catlicos intentar
responder a la liga de la enseanza
mediante bibliotecas parroquiales. Ellos
tambin se manifiestan como partidarios
de la instruccin, y pretenden -lo cual es
cierto- que se desarrolle rpidamente en
el marco de la legislacin existente, por lo
cual no era necesario modificarla. A decir
verdad, el centro del debate no es el
desarrollo de la instruccin, sino su
constitucin en servicio publico.
Para justificarla, los republicanos
se apoyan en tres ideas principales. En
primer lugar, la igualdad entre los nios:
el argumento ms fuerte a favor de la
gratuidad total es el rechazo a las
distinciones introducidas entre los nios
por la gratuidad parcial. Este argumento
no tiene replica, mientras que se puede
discutir de buena fe la eficacia de la
gratuidad con respecto a la asistencia a la
escuela. En efecto, entonces muchos
pensaban que los padres vigilaban ms la
asistencia de sus hijos a la escuela si la
tenan que pagar. Las otras dos ideas que
animan los republicanos son solidarias: la
afirmacin de un derecho de los nios. A
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
94
la instruccin, al que responde un deber
del Estado. Desde este momento se
fundamentan la obligacin, la gratuidad y
la laicidad.
Los conservadores rechazan incluso la
gratuidad. Sus razones son mltiples;
soslayemos el elogio del sacrificio -"la
familia es la escuela del sacrificio, declara
Chesnelong en el Senado, djenle lo que
la eleva y lo que la fortalece, lo que hace
su grandeza moral y su eficacia social"
(4/4/81, J.O., p. 587). No hablemos,
aunque es muy importante, de la
competencia que las escuelas libres temen
de las escuelas publicas gratuitas. En el
centro de la posicin conservadora
encontramos que la educacin es una obra
de asistencia, de caridad, no un derecho
para los nios. En consecuencia puede ser
objeto de un deber moral, no de una
obligacin jurdica. Para el padre de
familia, es un deber de conciencia dar a
sus hijos el pan de la inteligencia como el
del cuerpo, pero esa es su carga, y no de
la colectividad. Volvemos a encontrar aqu
la posicin central, desarrollada
incansablemente, de los derechos del
Estado y los del padre de familia; pero hay
que apreciar bien que, para los
conservadores, la afirmacin de los
derechos del padre es solidaria con la de
su deber, mientras que el rechazo de una
intromisin del Estado se apoya en la
negacin no solamente de sus derechos,
sino tambin de sus deberes.
Lo que domina el debate es la
laicidad. Algunos habran votado por la
gratuidad si no hubieran vislumbrado, en
el futuro, a la escuela publica, laica, sin
rival posible, ya que piensan que los
padres no queran pagar la escuela dos
veces, una como contribuyentes y la otra
como fieles a la religin. Y ante la
obligatoriedad, se rechaza menos el
principio que las modalidades concretas:
lo que se quiere es poder escapar de la
escuela laica. Tras la gratuidad y la
obligatoriedad lo que da miedo es la
laicidad. Como la justifican los
republicanos?
El argumento decisivo no es el de
respetar la voluntad del padre de familia
por la instruccin religiosa. De Broglie
afirma en el Senado, sin ser desmentido,
que el rgimen en vigor, donde los
protestantes son dispensados del
catecismo, no da lugar a ningn reclamo.
Bastara con acordar la misma dispensa a
los hijos de los ateos, acaso no es el
sistema que se practica en los liceos? Para
respetar la libertad de conciencia de los
infantes, no es necesario suprimir la
enseanza del catecismo, basta con
volverla optativa.
Ferry, que le responde con uno de
sus mejores discursos, invoca la libertad
de conciencia del maestro, que no ser
respetada si debe hacer repetir un
catecismo en el que no cree. Sobre todo,
es imposible impedir que el maestro "si es
un profesor de religin, caiga bajo la
dependencia del ministro de los cultos". Y
no se trata solamente de voluntad para
poner termino a una situacin de hecho,
anacrnica y mal tolerada; es la
afirmacin de un principio, el de la
secularizacin de la instruccin publica:
nuestras instituciones, prosigue Ferry,
estn fundadas en el principio de la
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
95
secularizacin del Estado, y de los
servicios pblicos."La instruccin publica,
que es el primero de los servicios pblicos,
tarde o temprano debe secularizarse como
ha sucedido desde 1789 con el gobierno,
las instituciones y las leyes" (Senado,
10/06/8 I ,J.O., p. 809).
En principio, la secularizacin no
es necesariamente hostil a la Iglesia. Ferry
la presenta como una distribucin de
competencias y de responsabilidades, una
especie de "cada uno en lo suyo". Si se
quiere evitar la guerra, dice, se necesitan
"buenas fronteras". Pero no puede evitar
que adquiera un giro polmico.
En efecto, por una parte los
catlicos rechazan la laicidad
categricamente. El triunfo de la
secularizacin no puede, pues, ser ms
que su derrota. Fiel a la doctrina del
Syllabus, el episcopado nombrado por Pio
IX es intransigente y el clero, cerrado por
la lectura de El Universo
*
en la condena de
lo moderno, as como los fieles manejados
por notables legitimistas,
**
no estn
dispuestos a una conciliacin. La
secularizacin, condenada por los
catlicos, solo puede hacerse sin ellos y
contra ellos.
Los republicanos, por otra parte,
agravan el carcter polmico de la
secularizacin, dndole un contenido
positivo que rebasa la simple distribucin
de las competencias. Ellos no pueden
admitir, en efecto, que los catlicos
continen educando en la condena al
espritu moderno y a los principios de
1789 a toda una parte de la juventud. El
catolicismo no es solamente una religin,
es tambin, en esa poca, una doctrina
poltica y social. Ahora bien, la unidad
nacional no puede fundarse ms que en la
aceptacin de los principios de 1789. Ferry
no lo disimula:
*
El ms influyente peridico catlico de la
poca.
**
Contrarios a la Republica y partidarios de la
restauracin de la monarqua de la dinasta
Borbn.
Es importante para la seguridad del futuro
que la superintendencia de las escuelas y
la declaracin de las doctrinas que ah se
ensean no pertenezcan a los prelados
que han declarado que la Revolucin
Francesa es un deicidio, que han
proclamado, como el eminente prelado
que tengo el honor de tener frente
a mi lo hizo en Nantes, [...] que los
principios de 89 son la negacin
del pecado original. (Cmara, 23/12/80,
J.O., p. 12 793).
Basta con esto, podemos verlo. Monsenor
Freppel no disimula su oposicin funda
mental a los principios de 1789. as
ninguna conciliacin era posible entre
catlicos y republicanos; ellos no estaban
separados por una diferencia de opinin
de alguna manera tcnica sobre el
rgimen poltico. El asunto es ms
profundo, el desacuerdo tiene que ver con
una filosofa.
El problema de la enseanza de la
moral permite apreciarlo bien. Los
catlicos niegan que se pueda concebir
una moral independiente de la religin.
Algunos lo hacen de manera categrica:
"sin la religin, la inmoralidad causa
estragos"; otros con ms matices. El
duque de Broglie, por ejemplo, admite la
existencia de una moral natural: la filosofa
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
96
y la teologa se lo ensean; pero, sin la
religin, esa moral "falla en la aplicacin,
y a fuerza de debilitarse en la practica,
termina por desnaturalizarse en su
principio". Semejantes afirmaciones
reflejan, por una parte, una experiencia
del catolicismo en la cual las preocupa-
ciones morales tenan un lugar
considerable. Pero, por otra, cualquier
religin pretende ser una regla de vida y
prescribe una moral.
En cambio, los republicanos
sostienen la posibilidad, o mejor aun, la
realidad de una moral autnoma. La
unanimidad, no obstante, no reina entre
ellos cuando se trata de definirla. Sobre
este punto, Ferry se contradice: ya admite
que no hay moral sin metafsica; ya,
contra Jules Simn que en filosofa
espiritualista quiere explicitar sus
fundamentos, afirma su autonoma en
relacin con cualquier filosofa. Cierto es
que, como demostr perfectamente L.
Legrand, Ferry se forma una concepcin
positivista de la moral. La tesis que
defiende de una independencia
fundamental de la moral, y de la inherente
afectividad de sus races, es una tesis
positivista. Para el, la moral no es un
especie de residuo socialmente til y
universalmente admisible de la religin;
basta con eso, no es una consecuencia de
una metafsica de la razn o del individuo.
Un discurso pronunciado ante la logia
Clementamistad en 1876 es al respecto
perfectamente explicita:
La moral es un hecho social que lleva en si
mismo su principio y su fin; y lamoral
social se vuelve as, por encima de todo,
un asunto de cultura, no solo de la cul-
tura que da la educacin primaria o
superior, sino de la que resulta de las
legislaciones bien hechas, y tambin de la
practica inteligente del espritu de
asociacin (In. L. Legrand, p. 245).
La moral conduce as a una religin de la
humanidad, y funda la unidad del cuerpo
social. Para Ferry, la secularizacin de la
escuela y de la moral aspira a fundar
sobre bases positivas, indiscutibles, la
unidad del espritu nacional.
Se comprende entonces que subraye con
insistencia la unidad de la moral:
La verdadera moral, la gran moral, la
moral eterna, es la moral sin epteto. La
moral, gracias a Dios, en nuestra sociedad
francesa, despus de tantos siglos de
civilizacin, no tiene necesidad de
definirse, la moral es ms grande
cuando no se la define, es ms grande sin
epteto (Senado, 2/7/81, J.O., p. 1003).
Es "la buena vieja moral de nuestros
padres, la nuestra, la de ustedes, ya que
solo tenemos una" (Senado, 10/6/8 I,
J.O., p. 807).
Pero esas afirmaciones no convencen. En
efecto, otros republicanos oponen la moral
cristiana y la moral laica. Implcita en la
critica que un Lockroy dirige a los
congregantes, incapaces de educar a la
juventud porque son solteros, Tolain
afirma claramente esta oposicin ante el
Senado. Cuando los catlicos escuchan a
Corbon, por ejemplo, desarrollar una
concepcin muy elevada de la moral, pero
ciertamente opuesta a la moral "terroris-
ta" del catecismo, cuando lo ven
reivindicar la dignidad humana, contra la
cada del hombre, la penitencia y el
sacrificio, "nosotros quisiramos que uno
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
97
se presentara orgullosamente ante Dios
como trabajador" (Senado, 2/6/81, J.O.,
p. 759), no pueden dejar de sentirse
amenazados ms profundamente que por
una reivindicacin indecente. De modo
que temen que la escuela sea no solo
neutra ante las creencias -Ferry prefera
este termino al de laico- (Senado 11/6/81,
J.O. p. 823), sino incluso hostil a sus
principios polticos y sociales; temen que
se ataquen los propios valores de su vida
personal.
Los republicanos se defienden y
distinguen netamente la lucha
antirreligiosa de la lucha anticlerical. La
distincin, que es usual, se encuentra
tanto en P. Bert, como en Ferry o
parlamentarios ms oscuros. Pero no
siempre expresa convicciones idnticas.
Para Ferry, y para numerosos juristas, ella
traduce la distincin fundamental del
terreno publico, donde la ley es soberana,
y del terreno privado de las conciencias,
que la ley no tiene que conocer. Para
otros, protestantes liberales como Buisson
y Pecaut, ella se arraiga en la distincin
filosfica de la religin -impulso del
espritu hacia el ideal, lo absoluto- e
instituciones eclesisticas, por
consiguiente puede haber una religin sin
iglesia. Otros, finalmente -los radicales
por ejemplo-, consideran esta distincin
una forma vaca, ya que no ven lo que
podra subsistir del catolicismo si
renunciara a su voluntad de dominacin y
a los medios que implica: la supersticin,
el misticismo y la sumisin ciega al clero.
La distincin entre religin y clericalismo
no tranquilice a los catlicos. En primer
lugar, se sienten implicados en la lucha
contra el clericalismo, y Ferry sigue siendo
para ellos el hombre del articulo 7, no le
han perdonado la disolucin de las
congregaciones religiosas. Sin embargo,
ellas se haban negado a ponerse en regla
con la ley y su actitud era la negacin
misma de los derechos de la sociedad
civil. Pero, precisamente, los catlicos se
consideran poseedores de la verdad al ser
negados en esa materia. Tienen la
impresin de que se les priva de uno de
sus derechos esenciales. Lo que sus
adversarios denominan clericalismo es
para ellos una pretensin legtima. Por lo
tanto, ningn acuerdo es posible: luchar
contra el clericalismo es luchar contra su
manera de vivir la religin. Al igual que
sus adversarios radicales, no imaginan
que la fe sea posible fuera de una
sociedad donde la Iglesia tenga un estatus
privilegiado. Es preciso ser un
universitario catlico y republicano como
Wallon o Beaussire, incluso un protestante
como Ribot, para imaginar un catolicismo
no clerical, lo que Ribot llama en la
Cmara" un catolicismo del sufragio
universal" (23/ 12/80), y sostener que es
el de la mayora de los catlicos franceses.
Pero esta doctrina, que acepta lealmente
las instituciones secularizadas, les parece
hertica a la mayor parte de los catlicos
que hablan y actan como tales.
Por lo dems, los conservadores
acusan a los republicanos de hipocresa,
cuando estos distinguen la religin del
clericalismo. Piensan que disimulan sus
verdaderos objetivos y su distincin es
habilidad tctica o prudencia
parlamentaria. Simulan que la culpa es del
clericalismo; pero, de hecho, lo que
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
98
quieren es la destruccin, tarde o
temprano, de la propia religin.
Tras este proceso de intencin, el
problema de la evolucin ulterior de la
escuela domina el debate.
JULES FERRY Y LA APUESTA
RADICAL
Indiscutiblemente, Jules Ferry da lugar a
esta critica. Librepensador, casado por lo
civil, contaba con el deterioro progresivo
de la religin y no haba ocultado sus
convicciones. Por otra parte, no quera
hipotecar el futuro asignndole a la
evolucin de la enseanza limites
precisos: rechazaba as con obstinacin
introducir en la ley los deberes hacia Dios
que se mantenan en el programa de
estudio. Era una posicin vulnerable: yo
no quiero expulsar a Dios de la escuela,
deca sustancialmente, y yo como ministro
doy la prueba de que figura en los
programas de 1880.-Por que entonces no
meterlo en la ley? -le pregunta Jules
Simn, espiritualista no catlico. Nosotros
no dudamos de su sinceridad personal,
pero los ministros se van: puede usted
responder por sus sucesores? No. Por lo
tanto nos toca a nosotros, los legisladores,
fijar un limite alas iniciativas. A lo cual
Ferry responde que un gobierno tal como
lo temen sus adversarios no se detendra
por un texto de la ley.
El breve paso por la Instruccin Publica
del gambettista
*
Paul Bert da consistencia
a esos temores. Efectivamente, ese
fisilogo era un materialista convencido, y
mucho menos conciliador que Ferry.
Acaso maana no veremos en el poder a
un radical como Barodet, Lockroy o
Clemeceau? Ahora bien, ellos mostraban
intenciones muy diferentes de las de
Ferry.
Como legislador positivista, Ferry
considera decisiva la cuestin de las
instituciones. Una vez adquirida la
secularizacin, la religin se deteriorara
por si sola. Intil hacer de la escuela una
maquina de guerra contra ella: los
progresos de la instruccin actuaran con
ms seguridad y ms profundamente que
la propaganda antirreligiosa. Por lo
dems, la evolucin de la era teolgica, y
luego metafsica, hacia la era positiva, es
un fenmeno de civilizacin que tomara
tiempo, ya que afecta tanto a las
costumbres como a las creencias.
Partidario de Len Gambetta, lder republicano
ms radical que Ferry.
Finalmente, y esto no es una idea liberal,
es una idea positivista, Ferry no piensa
que el gobierno de las almas sea asunto
del gobierno, sino de un tipo de magisterio
moral e intelectual. De modo que le
confiere a la Universidad una especie de
autonoma que le permite seguir o
adelantarse a la evolucin de las
costumbres. Quiere "poner el gobierno de
los estudios en manos de los hombres de
estudio", hacer de la Universidad un
"cuerpo vivo, organizado y libre". Es el
significado de la reforma del Consejo
Superior, compuesto en lo sucesivo
exclusivamente por universitarios, todos
competentes, y la mayor parte electos por
sus pares (ley del 27 de febrero de 1880).
Ferry no quiere atar por adelantado las
manos de esta autoridad intelectual y
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
99
moral con un texto de ley. Sin esa
concepcin positivista del papel de la
Universidad, no se comprende que
rechace con tanta insistencia poner los
deberes hacia Dios en la ley, mientras los
inscribe en los programas del Consejo
Superior.
Los radicales tienen ms prisa; la religin
es para ellos un obstculo al propio
progreso que desea Ferry. Para avanzar
hay que destruirla y no conformarse con
dejarla morir. Quieren forzar la evolucin
que Ferry prev natural. As ni siquiera se
ocupan de preservar las posibilidades de
un apaciguamiento futuro. Ferry quiere
fundar una escuela lo suficientemente
tolerante como para que los catlicos de
buena fe puedan aceptarla cuando se
hayan aplacado las caleras de la ruptura
institucional. Si insisten entonces en
rechazarla, ser su error. Sus
precauciones parecen intiles a los
radicales: no es vano esperar esa
coalicin? Se trata de una lucha sin
cuartel: por que no anticipar inmediata-
mente las consecuencias? Tal vez Ferry
habra estado de acuerdo si no se tratara
del gran problema de la unidad nacional;
l quiere dividir lo menos posible a la
nacin, realizando lo indispensable. De
modo que esta listo para probar su buena
voluntad. Los radicales, por su parte,
tienen que tomar revancha contra el
clericalismo, ahora que el poder no pesa
sobre ellos tienen que hacer sentir a sus
viejos adversarios que ya no son los
amos. As es como, en Paris, precipitan el
retiro de los crucifijos de las escuelas, sin
esperar el voto de las leyes, y sin dar
prueba de mucho respeto, tacto o
discrecin.
Ahora bien, Ferry esta obligado a
contar con esa izquierda, ya que los
republicanos del centro no son seguros.
En el asunto de los crucifijos de las
escuelas de Paris, su correspondencia
prueba que el prefecto Hrold, a quien
Reclus califica de sectario, no actu de
acuerdo con el. Interpelado al respecto en
el Senado, que le niega la confianza (di-
ciembre de 1880), Ferry cubre a su
subordinado. El incidente es significativo
porque, obligado a tener aliados, Ferry
escoge a Hrold en lugar de Jules Simn.
El peso de los radicales y de los
gambetitas es, en ciertos momentos,
decisivo. Ferry, por ejemplo, propona que
los ministros de los cultos que lo
solicitaran pudieran ser autorizados, bajo
ciertas condiciones, a impartir enseanza
religiosa en los locales escolares fuera de
las horas de clase. Dado que ese gesto de
buena voluntad no situaba en absoluto al
maestro bajo la tutela del cura, Ferry
permaneca fiel a su concepcin tolerante
de la laicidad. La comisin, y Paul Bert,
rechazan esta disposicin, les basta con
que las clases se interrumpan el jueves
para que los padres puedan hacer que sus
hijos reciban enseanza religiosa, fuera de
los locales escolares. Finalmente, la
comisin admite la propuesta de Ferry,
pero limitndola estrictamente al caso en
que la escuela y la iglesia estuvieran
alejadas en dos kilmetros o ms, lo cual
le quitaba todo alcance practico. Las dos
clusulas -el principio, la limitacin
practica- fueron separadas y la Cmara
aprob la primera para rechazar
enseguida la segunda por 250 votos
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
100
contra 193. En el voto conjunto, se
rechazo el articulo completo por 220 votos
contra 200; Los radicales, hostiles a
cualquier ingreso de un cura a la escuela,
haban mezclado sus votos con los de la
derecha, siempre apegada a la instruccin
religiosa obligatoria (23 de diciembre de
1880).
Los catlicos, que rechazaban
explcitamente la poltica del todo por el
todo, retomaron en el Senado esta
disposicin en forma de enmienda. Para
defendera, citan abundantemente al
propio Ferry. Este se desdice de sus
propias palabras y combate la enmienda,
sabe que la Cmara no seguir al Senado
y quiere que el proyecto concluya
rpidamente. Pero el Senado, a solicitud
de Jules Simn, introduce en el texto de la
ley los "deberes hacia Dios y hacia la
patria", as como una disposicin que
autoriza a los curas a ir a la escuela una
vez por semana, fuera de las horas de
clase, para dar el catecismo. La Cmara
rechaza esas dos enmiendas; hay que
esperar la renovacin parcial del senado
para que ese se incline ante la Cmara de
Diputados.
El inters de este debate -que
excelentes historiadores como E. Reclus
dejan en silencio es que pone en evidencia
un problema capital. En efecto, una
preocupacin domino a los catlicos, tanto
a aquellos que rechazan la secularizacin,
como a los que la habra aceptado, como
Jouin, Beaussire o Wallon: ser posible
hacer cristianos a los alumno, de la
escuela laica? Claro que se puede negar el
problema, como hicieron los radicales pero
era normal que los catlicos se lo
plantearan y su preocupacin era legitima.
La evolucin histrica ha probado que sus
temores eran excesivos, pero en el
momento en que ellos los formulaban,
ninguna experiencia de la laicidad permita
tranquiliza los, era una aventura. Los
patronazgos, las obras para escolares, no
existan y nadie les dijo que en la
formacin del sentimiento religioso la fe
de los padres cuenta quizs las que la que
ofrece la escuela. Catlicos y radicales
estn igualmente convencidos de la
influencia decisiva de la escuela. Ahora
bien, la enseanza, en la prctica, no
puede ser totalmente neutra; los catlicos
lo dicen en la tribuna con conviccin: aun
cuando el maestro no sea abiertamente
hostil, qu har si el nio le plantea una
pregunta sobre Dios? Si se calla, acaso
no siembra la duda y el escepticismo? Si
responde, no se sale de la neutralidad?
Cuando el nio pida una explicacin, Con
una palabra, un gesto una sonrisa, ese
maestro que no cree en nada, sin
quererlo, sin ni siquiera tener mala
voluntad, har llegar al alma del nio
quien sabe que aliento helado que
paralizara los esfuerzos de los padres y
del cura, declara en el Senado M. Jouin,
no obstante que era un republicano muy
antiguo, (3/6/8 I , J.O., p. 777) y veinte
aos ms tarde, los radicales,
preocupados por laicizar aun ms la
enseanza laica, desarrollaran el mismo
tema: "Basta con un movimiento de
cabeza..." dir, por ejemplo, E. Lintilhac.
En ambos casos, se le atribuye a la
escuela una influencia decisiva. Y quizs la
cuestin de la laicidad ha perdido una
parte de su carcter critico por el hecho
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
101
mismo de que se ha reconocido, por
experiencia, que la escuela no lo era todo.
HACIA UNA SOLUCIN EMPRICA
En efecto, tal como estaba planteado
tericamente, este problema central era
insoluble. Y la sabidura de Ferry consisti
precisamente en rechazar el debate en el
terreno de las ideas, para resolverlo en el
de los hechos. Los catlicos, por otra
parte, despus de haber dudado entre el
boicot a las leyes y la oposicin a las
modalidades de aplicacin que les
parecan sectarias, optaron finalmente por
esto ltimo. La primera disputa de los
manuales nos proporciona la prueba de
ello.
Los catlicos estimaban que
algunos manuales de instruccin cvica
atacaban a la religin. Cuatro de ellos
fueron puestos en el Index y se
produjeron algunos incidentes en ciertas
escuelas donde se utilizaban. Ferry se
neg a la vez a aplicar sanciones dema-
siado graves y a prohibir esos manuales.
En el piano de los principios, retirarlos
habra sido reconocerle de manera
indirecta un derecho de control a la
Iglesia, que la secularizacin aspiraba
precisamente a quitarle. En el piano de los
hechos, esos manuales no eran
verdaderamente sectarios. El de Paul Bert,
por ejemplo, deca a los nios que una vez
que fueran adultos serian libres de ir o no
a misa; era enunciar el principio mismo de
la libertad de conciencia y de culto, que la
Iglesia rechazaba, pero que cualquier
Estado moderno profesaba.
La reaccin catlica no dejo de tener una
consecuencia importante. Ferry -se lo
haba dicho a la Cmara- estaba
convencido de la necesidad de tratar con
tino las susceptibilidades religiosas. Nada,
en la ley, poda prescribirlo, ya que era
sobre todo una cuestin de tacto en la
aplicacin de los textos. Al menos era
preciso que los ejecutantes estuvieran
igualmente persuadidos de esta
necesidad. De ah la celebre circular a las
maestros del 27 de noviembre de 1883,
que, si bien expresa perfectamente el
pensamiento de Ferry, no deja de ser una
concesin (su fecha tarda lo prueba) a los
catlicos, un gesto de apaciguamiento, la
verdadera conclusin de la disputa de los
manuales. De un modo muy simple, Ferry
propone a los maestros una regla
practica:
Pregntense si un padre de familia, uno
solo, presente en su clase y que los
este oyendo, podra de buena fe negar su
consentimiento a lo que les escuchara
decir.
Si es as, abstnganse de decrselo; si no,
hblenle con decisin.
Por ms emprica que haya sido, y
precisamente porque lo era, esta regla era
la nica que poda fundar una laicidad
durable, desechando cualquier sectarismo.
La laicidad, no obstante, no se limita a los
programas. En primer lugar, llega a los
locales. Grave, por ser simblica, la
cuestin del crucifijo en las escuelas
recibe, por su parte, una solucin
completamente pragmtica: la circular del
2 de noviembre de 1882, dirigida a los
prefectos -y no a las autoridades
universitarias- pide no colocar emblemas
religiosos en los locales nuevos o
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
102
renovados, y, en los otros casos, respetar
el deseo de las poblaciones.
Enseguida llega a los maestros. No era
una consecuencia absolutamente
necesaria del principio de la
secularizacin. Buisson, por ejemplo,
distingua claramente las pretensiones de
las congregaciones, que rechazaba, del
derecho de los congregantes como
ciudadanos iguales a los dems, que
admita. Si ellos se sometan a las
autoridades universitarias y cumplan con
las condiciones legales de capacidad, la
ley hara una excepcin difcil de justificar
prohibindoles el acceso a la funcin
pblica de enseanza.
Sin embargo, precisamente los
congregantes que enseaban en las
escuelas publicas estaban sometidos "a la
obligacin del diploma", decretada por la
ley del 16 de junio de 1881. Ahora bien,
radicales y gambetistas queran
eliminarlos. La distincin de Buisson no les
pareca viable, por ser demasiado jurdica.
En la practica, como pedirles a los
religiosos que hicieran abstraccin de sus
convicciones? De este lado de la opinin,
la laicidad se haba hecho para "expulsar a
la religin de la escuela" (Lockroy,
Chambre, 171 12/ 80 J.O., p. 12 480),
mucho ms que para establecer buenas
fronteras entre el poder civil y el
magisterio eclesistico. No podan dejar a
sus adversarios en sus puestos. La ley del
30 octubre de 1886 obliga al gobierno
Jean Mace, en una enmienda, propona
otorgarle simplemente la facultad- a
remplazar a todos los maestros pblicos
congregantes por laicos en un plazo de
cinco aos, y a las institutrices en la
medida de que hubiera puestos vacantes.
En 1889, con el pago a los
maestros por el estado, la secularizacin
de la institucin escolar haba culminado.
Traduccin histrica de un principio
jurdico que es el mismo del Estado
moderno, esta obra lleva la marca de las
circunstancias. El clericalismo de los
representantes autorizados del
catolicismo, su filosofa, que los conduca
a concepciones polticas inconciliables con
la Republica, impedan realizarla de
manera serena. Fue pues el resultado de
un combate violento y apasionado, en el
cual tuvieron un peso decisivo los
radicales y los gambettistas, tan
antirreligiosos como anticlericales. Tal
como los textos que le dan forma, la
laicidad no esta exenta de intenciones
sectarias; ella aspira tambin a poner en
dificultades la enseanza de la religin. No
obstante, como verdadero hombre de
Estado, Ferry supo asumir todas las
dificultades de un combate inevitable sin
jams perder de vista los principios
liberales que lo justificaban. En el mismo
momento en que divida profundamente a
la opinin y se transformaba en jefe de
partido, resisti bien tanto a las falsas
conciliaciones como a las medidas
partidarias. El rigor del legislador, la
preocupacin positivista de asegurar la
unidad del espritu pblico, la voluntad de
conferir a la Universidad autnoma una
verdadera rectora intelectual y moral,
caracterizan la poltica de Ferry: ah radica
su grandeza y se asegura su permanencia.
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
103
DE LA COALICIN AL RGIMEN DE
LA SEPARACIN
COALICIN Y ESPRITU NUEVO
La poltica anticlerical hace una pausa
despus del voto de las leyes
fundamentales. Su paso al poder
convence a los gambetistas de las
ventajas del concordato, y aplazan la
separacin de las Iglesias y del Estado.
Entre muchos de los republicanos
prevalece el sentimiento de que se
requiere un largo tiempo para que la
escuela laica sea parte de las costumbres.
Evitar las disputas de detalles puede
contribuir a ello. Pronto, el boulangismo
*
les da otras preocupaciones. Finalmente a
partir de 1890 se da lo que se denomina
el nuevo espritu. En el poder, junto a los
republicanos moderados como Ribot, se
encuentran los ferrystas o gambettistas de
antao que, sorprendidos por la fuerza
relativa del catolicismo, en lo sucesivo
cuentan con el. En el mismo momento,
Len XIII estimula una poltica de
"coalicin" con las instituciones. Hay que
reconocer que levanta muchas protestas
entre los catlicos aun ms
"veuillotistas";
**
adems, ello no implica
ninguna aceptacin de las leyes laicas,
explcitamente condenadas. Cabe agregar
que los republicanos moderados creen
percibir los primeros signos de una
evolucin del catolicismo que permitira al
centro gobernar a media distancia del
socialismo creciente y de las monarquas
debilitadas.
Por su parte, los catlicos dieron
prueba de su relativa debilidad. Ninguna
eleccin les dio una mayora; de modo que
se impone la prudencia, para no reanimar
un fuego mal apagado. El justo
sentimiento de la fuerza de los laicos les
aconseja sabidura. Y el Vaticano estimula
esta poltica: la nunciatura, a partir de
monseor Ferrata, multiplica los consejos
en ese sentido. Los catlicos temen sobre
todo a la separacin del Estado, que hara
perder al clero los recursos que obtiene
del concordato.
***
Se establece entonces
una especie de statu quo, que resulta
menos de un acuerdo que del equilibrio de
las fuerzas.
La laicidad entra en /as
costumbres. Poco a poco se define una
especie de modus vivendi, muy diferente
segn las regiones. En Doubs, por
ejemplo, donde las escuelas libres son
raras, donde los maestros, a imagen de la
poblacin, son aun bastante catlicos -
numerosos curas son hijos de maestros,
como lo mostr en su tesis del abate
Huot-Pleuroux-, el crucifijo continua en el
muro, el maestro vive en buen
entendimiento con el cura y las leyes de
1881-82 cambian bastante poco las cosas.
En regiones ms descristianizadas, Loiret
por ejemplo, la laicizacin de la escuela
satisface a la poblacin y a los maestros, y
se completa rpidamente, sin que los
incidentes sean numerosos. En regiones
ms divididas, como el Oeste catlico o
Aveyron, los pueblos se dividen en dos: la
escuela laica y la escuela congregacinal
tienen cada una sus seguidores, sus
fiestas, sus ritos. Pero, entre los dos
campos, la guerra sigue siendo fra. Cada
uno sabe lo que puede y lo que debe
permitirse, el maestro responde en su
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
104
clase a las homilas del cura,
sin que se rebase el intercambio de
palabras. La laicizacin no siempre
progresa muy rpido. En 1900, en Maine-
et-Loire, los maestros pblicos a veces
aun hacen recitar el catecismo y no todos
los crucifijos desaparecen.
[...]
*
Intento conservador de golpe de Estado
militarista (N. del trad.).
**
Ala extrema del catolicismo (N. del trad.).
***
Pacto establecido entre el Estado y el Papa
durante el rgimen de Napolen I (N. del trad.).
... que la mujer pertenezca a la
ciencia o que pertenezca a la
Iglesia"
Jules Ferry, Discurso sobre la igualdad de
educacin
(Salle Moliere, 10 de abril de 1870).
...Reclamar la igualdad de educacin para
todas las clases, solo es cumplir con la
mitad de la obra (...); esta igualdad,(...)
la reivindico para ambos sexos (...). La
dificultad, el obstculo aqu no esta en los
recursos econmicos, esta en las
costumbres; esta ms que cualquier cosa
en un indebido sentimiento masculino. En
el mundo existen dos tipos de orgullo: el
orgullo de la clase y el orgullo del sexo;
este ultimo mucho ms malo, mucho ms
persistente que el otro; ese orgullo
masculino (...) esta oculto en los pliegues
ms profundos de nuestro corazn. Si,
seores, confesmonos; en el corazn de
los mejores de nosotros, hay un sultn
(muchas risas).(...) Se trata
verdaderamente de un rasgo del carcter
francs, es un no se que de fatuidad que
hasta los ms civilizados de nosotros
llevamos dentro: digmoslo con
franqueza, es el orgullo del macho (risas).
S que ms de alguna mujer me
responder, por su parte: pero de que
sirven todos esos conocimientos, todo ese
saber, todos esos estudios? Para que? Yo
podra responderle: para educar a sus
hijos, y seria una buena respuesta, pero
como es trivial, prefiero decir: para educar
a sus maridos (aplausos y risas).
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
105
La igualdad de educacin, es la unidad
reconstituida en la familia.
Hoy hay una barrera entre la mujer y el
hombre, entre la esposa y el marido, lo
cual provoca que muchos matrimonios,
armoniosos en apariencia, encubran las
ms profundas diferencias de opinin, de
gustos, de sentimientos; pero entonces,
ya no es un verdadero matrimonio, ya que
el verdadero matrimonio, seores, es el
de las almas. Y, bien, dganme si es
frecuente ese matrimonio de las almas?
Hoy hay una lucha sorda, pero
persistente, entre la sociedad de antao,
el Antiguo Rgimen con su edificio de
lamentos, de creencias, y de instituciones
contrarias a la democracia moderna, y la
sociedad que procede de la Revolucin
Francesa. Hay entre nosotros un antiguo
rgimen que siempre persiste y en esa
lucha -que es el fondo mismo de la
anarqua moderna- cuando el combate
intimo haya terminado, al mismo tiempo
habr terminado la lucha poltica. Ahora
bien, en este combate, la mujer no puede
ser neutra; los optimistas, que no quieren
ver el fondo de las cosas, pueden
figurarse que el papel de la mujer es nulo,
que ella no tiene parte en la batalla, pero
no se dan cuenta del secreto y persistente
apoyo que ella aporta a esta sociedad que
se va y que nosotros queremos expulsar
sin retorno (aplausos).
(...) los obispos lo saben bien:
aquel que domina a la mujer, lo tiene
todo; en primer lugar porque tiene al hijo,
enseguida porque tiene al marido, no
quizs al marido joven, llevado por la
tempestad de las pasiones, sino al marido
fatigado o decepcionado por la vida
(numerosos aplausos).
Por ello la Iglesia quiere retener a
la mujer, por eso tambin es preciso que
la democracia se la arrebate. Es preciso
que la democracia escoja, bajo pena de
muerte; es preciso escoger, ciudadanos:
que la mujer pertenezca a la ciencia o que
pertenezca a la Iglesia (repetidos
aplausos). Fin del discurso. []
LAS CONCEPCIONES Y LAS
PRACTICAS PEDAGGICAS
[]
La autonoma de la enseanza
primaria justifica la ambicin de sus
programas. En relacin con las pequeas
escuelas de principios del siglo XIX, que se
asignaban modestamente como meta
ensear a leer, escribir y contar, la
escuela primaria de los Greard y de los
Buisson, sin renunciar a este objetivo
esencial, se propone ensear "todo el
saber practico" del que un hombre tiene
necesidad durante su vida. Con un
enfoque enciclopdico, tiene mucha
historia, geografa, ciencias prcticas, para
hacer un campesino sagaz y un buen
ciudadano. Desde luego Greard,
retomando las instrucciones de 1887 y
1923, precisa al mismo tiempo que no se
trata de aprender todo lo que es posible
saber sino solamente "lo que no esta
permitido ignorar". La ambicin no deja de
ser desmesurada, y encuentra su origen
en una sobreestimacin del papel de la
escuela y en la conviccin implcita de que
ms tarde no se aprende lo que ella no
enseo. De pronto los dos objetivos de la
enseanza primaria,"utilitaria y
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
106
educativa", para citar a P. Lapie, aunque
en teora conciliables, en la practica corren
el riesgo de incomodarse mutuamente.
Para satisfacer a la funcin practica, los
programas se vuelven ms pesados y los
maestros pierden en parte la libertad y la
iniciativa que requiere la educacin.
En el siglo XX, sin embargo, se
perfila una evolucin. Aumenta el nmero
de nios que prosiguen sus estudios en la
enseanza primaria superior o secundaria.
El "curso superior" se vuelve as una
"clase de fin de estudios", especializada en
los nios que alcanzan los trece aos para
hacer cualquier cosa. Se concibe que esta
clase plantea problemas, y hacia ella se
dirigen las instrucciones de 1938 y 1947,
para acentuar su carcter practico. Pero
todava ningn texto ha logrado quitar de
los programas del curso elemental y
medio los elementos que la prolongacin
de la escolaridad vuelve superfluos en ese
nivel.
En los mtodos, en fin, la
continuidad es aun ms asombrosa. La
doctrina de la enseanza primaria es, en
efecto, de una perfecta claridad. En un
principio se trata de un proceder intuitivo;
debe partir de objetos sensibles, hacer
que los nios los vean y los toquen, des-
prendan evidencias y se remonten poco a
poco a los principios, comparando y
generalizando. Desde este punto de vista,
la leccin de las cosas, ejercicio de
observacin, incluso de
experimentacin cientfica, recibe un
estatuto ejemplar; aunque la enseanza
de todo lo dems debe limitar su mtodo.
Para que los nios capten los nmeros,
por ejemplo, es preciso en primer lugar
presentar colecciones concretas de
objetos.
En segundo lugar, se trata de un
mtodo activo, "que hace un llamado
constante al esfuerzo del alumno que lo
liga al maestro en la bsqueda de la
verdad". mtodo "tan clsico","tan
arraigado en nuestras costumbres", dice
Paul Lapie, que no lo reconocemos cuando
nos viene del extranjero; se nos ha vuelto
"tan natural", que lo practicamos sin
saberlo. Estas afirmaciones de las
instrucciones oficiales sorprenden, pues la
imagen tradicional que de si misma da la
enseanza primaria es muy diferente; los
mtodos activos aparecen como una
novedad, defendida y propagada por una
minora de partidarios, convencidos, claro
esta. todava con frecuencia, esos
maestros son expulsados de la escuela
publica que los persigue: as desplazan al
futuro diputado Raffin Dugens y lo envan
a 100 Km. del lugar donde habita su
mujer; e inmediatamente despus de la
primera guerra, Celestin Freinet deja la
enseanza publica para poder aplicar en
libertad mtodos que son precisamente
los que recomiendan las instrucciones
oficiales. Como entonces explicar esa
aparente contradiccin de lo doctrina
pedaggica y de la practica?
LA PRCTICA PEDAGGICA
Verifiquemos en primer lugar la realidad
de esta contradiccin. Si bien la doctrina
es clara, en efecto, la practica lo es
menos, demasiado multiforme como para
dejarse reducir a esquemas absolutos.
Claro esta que hay maestros fieles a la
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
107
pedagoga de las instrucciones. Sin
embargo, parece que la gran mayora de
los maestros practica bastante poco ese
mtodo intuitivo y activo. El caso de la
leccin de las cosas, cuyo valor ejemplar
es conocido, resulta significativo: las
instrucciones vuelven a la carga sin cesar.
"Con mucha frecuencia, las lecciones de
cosas se reducen al estudio de un manual
o de un resumen; los alumnos solo
retienen palabras vacas de sentido para
ellos. De modo que ejercicios que podran
contribuir fuertemente a la formacin
intelectual de los nios, no tienen valor e
incluso son perjudiciales" (instrucciones de
1945). Esta firme advertencia no tendra
ningn sentido si la pedagoga de las
instrucciones hubiera penetrado en la
prctica; no cabe duda que la leccin de
las cosas ha permanecido generalmente,
como nos la describe un libro de lectura
de 1880, como un ejercicio de atencin y
de memoria ms que de observacin. La
prctica contradice la doctrina.
Por lo dems, la propia doctrina no
deja de tener contradicciones. Por un lado
presenta al nio como un espritu
naturalmente dotado de buen sentido y de
inteligencia, al cual basta despertar.
Dentro de esta tradicin optimista, que es
la del siglo XVIII y de la Revolucin, se
debe tener confianza en los nios. No
obstante, las instrucciones titubean
inmediatamente: los nios olvidan tan
rpido! Son tierras vrgenes a las que hay
que desbrozar con gran esfuerzo. Algunas
lneas despus de haber solicitado evitar a
los nios el disgusto de lo ya visto, Paul
Lapie usa el vocabulario militar: "solo se
harn nuevas conquistas si estamos
seguros de tener seguro el terreno ya
conquistado". La desconfianza sucede aqu
al optimismo, y la prctica pedaggica
refleja estas contradicciones: ella
yuxtapone la intuicin de los nmeros con
las tablas de sumar la observacin
efectiva de una cosa con el aprendizaje de
memoria del resumen de la leccin de
cosas, el anlisis gramatical con
memorizacin de listas de excepciones o
de reglas de convencin.
Por otra parte, varias causas
favorecen la pedagoga de la
desconfianza. En primer lugar, los Buisson
y los Ferry entregaron a instituciones
tradicionales y jerrquicas -las escuelas
normales y la inspeccin- la tarea de
difundir una pedagoga innovadora. As la
tradicin del magster con palmeta para
castigar se haba prolongado, aun cuando
la palmeta hubiera desaparecido.
Solamente se poda reclutar a los
inspectores entre maestros
experimentados; inevitablemente, ellos
erigieron su prctica en regla para los
principiantes, y se necesitaron dcadas
para que los brazos se descruzaran y los
rangos se flexibilizaran. Ciertamente que
se trataba de laicos. Sin embargo, y L.
Legrand lo noto de manera muy
penetrante, el positivismo les permite
conservar los mismos mtodos que las
congregaciones, conformndose con
cambiar el objetivo explicito. Como en la
pedagoga de los religiosos, la enseanza
se define en funcin del adulto por formar,
no del nio por desarrollar. Ese adulto es
en lo sucesivo ciudadano libre de una
democracia, pero es un adulto, y la
escuela se define a partir de esas
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
108
exigencias sociales. Mientras que la nueva
pedagoga-cuyos partidarios son al mismo
tiempo opositores declarados del sistema
social- da confianza al impulso vital, a la
espontaneidad infantil y se preocupa por
la felicidad de los alumnos, la pedagoga
positivista se preocupa por elevar al nio
mediante una pedagoga del esfuerzo,
cuya nica motivacin es el deseo de
crecer hasta el nivel del positivismo
adulto. De ah la relevancia de la lengua
escrita sobre la lengua hablada, del texto
de autor sobre el texto libre, del anlisis
racional sobre el sondeo experimental. Al
exaltar la cultura formal y el esfuerzo,
esta pedagoga "prolonga a fondo la
tradicin clerical" (L. Legrand). Por su
laicismo y su amor a la razn, los cuadros
encargados de la enseanza primaria
innovaban; sin embargo, la pedagoga a la
que estaban habituados sobreviva. Los
republicanos consideran como meta de la
escuela al adulto positivo, no ya al adulto
creyente. Pero no consideran al nio.
La pedagoga de la desconfianza
es por otra parte la que ms tranquiliza a
los maestros. Hay que asumir que una
clase es una reunin de nios difcil de
conducir. El maestro debuta con
frecuencia en una escuela de pueblo
donde ve que le confan varias genera-
ciones. Mientras se ocupa de un grupo de
alumnos, que hacer con los otros? O bien
acepta el riesgo mayor del tumulto,
constituyendo grupos de trabajo, con
necesidades animadas por un adulto, o
bien tiene tranquilos a los alumnos
dndoles deberes y lecciones, ejercicios
silenciosos y correccin rpida. En el
primer caso, uno escapa rpidamente de
la pedagoga autoritaria, es por ello que
excelentes pedagogos se niegan a irse a
las ciudades, donde la presin de sus
colegas y la autoridad del director les
prohibira tales mtodos. Pero la segunda
solucin, ms segura, es la ms frecuente
y corresponde al dogmatismo natural del
adulto docente. Por otra parte, el marco
escotar difcil de adaptar y ruidoso, como
la ausencia de materiales accesibles a los
nios, casi no favorecen una pedagoga de
la confianza, que contraria a los padres.
En cambio, que se le puede reprochar a
una leccin que sigue el manual o se
inspira en los Consejos de tal o cual
inspector? Ahora bien, la emulacin que
reina entre los autores infla los manuales
de detalles intiles pero que pesan y los
programas de por si enciclopdicos
reciben una interpretacin agobiante: la
nica salida es la mnemotcnica.
Lo pesado de los programas y de
los manuales no es lo nico en tela de
juicio: su soberbia ignorancia de la edad
de los nios impone a los maestros
"machacar". Una encuesta con 10 000
alumnos de los cursos elementales mostr
que un problema en apariencia tan simple
como: "Jacques tiene 7 estampas, Paul,
12. Cuantas ms tiene Paul que
Jacques?", no lo resuelve la mitad de los
alumnos de 7-8 aos, y que incluso ms
de un cuarto de 8-9 aos tampoco lo
logran. Es que a esta edad el
razonamiento de la sustraccin aun no se
puede asimilar. De ah que sea imposible
tener confianza en la inteligencia de los
nios, puesto que se les pregunta
precisamente algo que los rebasa. No hay
ms que recurrir a mecanizaciones, es
DE LAS LEYES FUNDAMENTALES A LA GUERRA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
109
decir automatizaciones, pero a que
precio? Casi todas las nociones de clculo
figuran en los programas franceses uno o
dos aos antes que en los programas
extranjeros, lo mismo sucede con la
gramtica. El arquetipo de esta pedagoga
podra ser la escuela maternal de 1880,
que se esforzaba por ensear a leer a
nios que todava no saban hablar! Donde
la inteligencia no ha madurado, no se
puede contar ms que con el hbito y la
memoria. Al exigir demasiado y
demasiado temprano, la enseanza
elemental se condenaba a transformar la
educacin en adiestramiento.
En consecuencia, la evolucin
pedaggica es muy limitada. Sobre la
trama de programas inmutables, cambian
detalles. La imagen, por ejemplo, invade
los libros escolares comenzando por los de
gegrafa, y los de lecciones de cosas -
manuales de cosas! Al negro lo sucede el
color, hacia 1920. La observacin de las
imgenes del libro se vuelve una de las
recetas pedaggicas eficaces, pero no se
trata de una revolucin.
No obstante, existe una excepcin
donde triunfan las ideas modernas: los
libros de lectura. Hacia 1870, la lectura
moralizante se haba transformado en
lectura instructiva-laicizacin de una
tradicin orientada hacia el adulto por
"educar". Esta concepcin no desaparece,
sino que regresa y se acantona en el curso
medio y superior. En el curso elemental,
se descubre que los nios leen mejor lo
que les interesa: los cuentos por ejemplo.
Pero como hablar de las hadas, mientras
se proscribe lo maravilloso cristiano? Al
trmino de un amplio debate, el
racionalismo positivista triunfa. Perrault
"laicizado", los cuentos sin hadas invaden
las clases: La pequea vendedora de
fsforos, La cobra del seor Seguin y La
caperucita roja adquieren as derecho de
ciudadana a principios del siglo XX.
Pese a esta concesin parcial a la
psicologa infantil, la escuela elemental
sigue estando dominada por la
preocupacin de formar adultos para una
sociedad rural, comerciante, ahorradora -
oh problemas de intereses compuestos!-
y democrtica. Por ah, aparenta ser una
escuela "seria", mientras que la escuela
maternal renuncia a esas preocupaciones
y adopta del todo otros mtodos.
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
110
En realidad la enseanza secundaria del
siglo XIX yuxtapona dos formaciones muy
diferentes, aunque ambas adaptadas; por
una parte, las humanidades clsicas s
bastaban a s mismas o conducan a los
estudios jurdicos; por otra, las clases
preparatorias acogan a los aspirantes en
las escuelas de gobierno. Al margen, en
un tiempo ms corto, la enseanza
especial preparaba para las profesiones
industriales y comerciales.
Aproximadamente a partir de 1880
este sistema sufre una crisis por causas
mltiples. La enseanza clsica es la ms
afectada; desde entonces ya no existe el
trmino de estudios literarios, porque
existe una enseanza superior y su misin
es preparar para obtenerla. Adems, se
pone en duda su valor intrnseco: sigue
siendo conveniente para la formacin de
las clases dirigentes? Puede alguien
llamarse culto e ignorar todo lo que se
refiere a las ciencias en pleno desarrollo, a
las instituciones y a las lenguas
extranjeras? Al mismo tiempo se
complican su funcin universitaria y su
funcin social; los horizontes del hombre
integro -que tiene una visin clara y a
quien nada de lo humano le es ajeno- se
amplan. De ah la crisis de las
humanidades clsicas.
As, entre 1880 y 1902 se entabla una
larga discusin, que ya habla comenzado
en 1872 con J. Simn y M.
Bral, sobre las humanidades clsicas y la
enseanza secundaria. Esta se alimenta
de una abundante y, con frecuencia,
notable literatura pedaggica; los poderes
pblicos contribuyen a ello con estudios
muy serios, como la encuesta de 1885 en
las escuelas; otra en 1888 entre los
rectores; los trabajos de la comisin
nombrada en 1888, presidida por J.
Simn; y los trabajos de la comisin de
investigacin parlamentaria presidida por
A. Ribot en 1899. Todos estos
documentos, por su amplitud y calidad,
dan testimonio de la importancia de esa
discusin. Por ultimo, la enseanza
superior que ahora forma a los profesores
de secundaria y por esto influye en su
evolucin pedaggica, interviene con
autoridad en la controversia.
En consecuencia, es comprensible que se
elabore una nueva pedagoga que defina
la enseanza secundaria como tal. Su
profunda unidad tiene fundamentos, sin
que ello excluya su diversidad interna. La
enseanza cientfica y la enseanza
especial, ya modernizada, se integran
estrechamente a la secundaria y en 1902
constituyen su estructura casi definitiva.
*
En Historia de la enseanza en Francia 1800-
1967 (Histoire de I'enseignement en France
1800-1967), Tatiana Sule (trad.), Paris,
Armand Colin, 1968, pp. 245-257 y 261-271.
[Traduccin de la SEP con fines acadmicos, no
de lucro, para los alumnos de las escuelas
UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA ENSEANZA SECUNDARIA
*
Antoine Prost
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
111
normales]
Lejos de desaparecer, las humanidades
clsicas, centro del debate, conservan su
primaca tradicional gracias a nuevas
justificaciones. Finalmente, la enseanza
femenina, tras una base de desarrollo
original y autnomo, para 1925 se basa
totalmente en la unidad del ciclo
secundario. Para quebrantar este edificio
coherente, pero no monoltico, se
precisara un crecimiento masivo del
nmero de alumnos, consecuencia de la
gratuidad (1930). Entonces los problemas
cambian de naturaleza, pero son los mis-
mos a los que nos enfrentamos hoy.
NUEVA PEDAGOGA Y
ESTRUCTURA DE LA ENSEANZA
CLSICA
LA NUEVA PEDAGOGA
Lo esencial de la reforma de la enseanza
de 1880 a 1902 lo constituye la
elaboracin de una nueva pedagoga; pero
no se puede tomar ninguna medida
importante, si no va acompaada por un
texto que la precise. Despus de la vana
circular de 1872, lo que define el espritu
de los nuevos programas es una nota de
1880, bastante breve, redactada por E.
Zevort y E. Manuel. En 1890, copiosos
sealamientos provenientes de los
informes de la Comisin J. Simn
desarrollan la filosofa de la nueva
pedagoga. Finalmente, despus de la
reforma de 1902, la inspeccin general
redacta sealamientos oficiales "ms
escolares" desde el punto de vista tcnico.
Sin embargo, todos estos textos se
inscriben en la misma direccin evolutiva.
Mientras que los ejercicios de la antigua
pedagoga se van quedando atrs, la
nueva va tomando cuerpo.
Los reformadores hacan
fundamentalmente dos reproches a la
antigua pedagoga; por una parte, la
excesiva importancia concedida a la
memoria sobre la inteligencia y, por otra,
su enorme apego al manejo de las
palabras y no al anlisis de los hechos o a
la reflexin. El tema "de las reglas" y el
discurso, mecnicos o verbales, en Las
lenguas latn o francs, ocupaban en la
memoria un lugar caracterstico, y sus
defensores los justificaban precisamente
como ejercicios de memoria que no
requeran un esfuerzo de inteligencia.
La reforma de 1880, sin duda ms
importante por otros aspectos, marca un
sensible retroceso a la antigua pedagoga.
La composicin en latn desaparece del
bachillerato y el discurso en esa misma
lengua se suprime del examen general.
Los versos latinos se vuelven optativos, y
se pone mayor acento en la traduccin
directa en detrimento de la traduccin
inversa. Segn precisa la nota del 12 de
agosto, se trata de ir del ejemplo a la
regla, de la lengua a la gramtica y no a la
inversa. La traduccin directa tambin se
puede volver un ejercicio mecnico, para
evitarlo se advierte contra el abuso del
procedimiento de "palabra por palabra" y
el use inmoderado del diccionario. La
composicin en francs, que reemplaza a
la composicin en latn en el bachillerato,
se separa del discurso:"se evitara el abuso
de las materias (dictadas) que favorecen
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
112
las ampliaciones estriles y se habituara al
alumno a encontrar las ideas principales
en sus composiciones".
Los sealamientos de 1890 y de
1902 a 1911 retoman los mismos
consejos. En 1902 la composicin en latn
desaparece del programa; el propio
trmino de retrica se borra de las
denominaciones oficiales. Comienza el
reinado de la disertacin. Al principio, la
introduccin de "una composicin en
francs" en el bachillerato tenia a los
profesores perplejos, porque no saban
que tema impartir. Poco a poco se van
imponiendo los temas de historia literaria,
incluso cuando la historia literaria ni
siquiera era aceptada; los programas de
1890 le otorgan 15 horas en segunda y en
primera
1
; las instrucciones de 1902
condenan el curso dogmtico y continuo
de literatura y el compendio que permite
hablar de autores que se desconocen;
proscriben los temas ambiciosos, que
representan una oportunidad para la
"mentira" intelectual. El propio G. Lanson
afirma que la historia literaria,"asunto de
la enseanza superior", es "un azote" en
la enseanza secundaria. Sin embargo,
desde 1895 en el examen de bachillerato
se piden temas tales como -y no estamos
tomando ejemplos caricaturescos-
"comparar a Pascal, La Bruyere y La
Rochefoucauld","mostrar la superioridad
de la prosa sobre la poesa en literatura
francesa del siglo XIX y explicar las
razones","el Renacimiento fue nocivo para
el desarrollo espontneo de la literatura
francesa?". El gran nmero de autores del
programa multiplica los temas posibles del
examen de bachillerato y condena a los
profesores a ser superficiales. As, la
retrica no desaparece por completo y con
frecuencia la composicin en francs sigue
siendo el arte de estructurar las ideas
recibidas. No obstante su ideal es muy
diferente, y su prctica se da en las
clases, cuando se utiliza una disertacin
para concluir el estudio serio de una obra.
Se trata de reflexionar sobre un tema
literario, extraer y organizar sus ideas
generales. Es una mutacin pedaggica,
del discurso a la disertacin, el plan
prevalece sobre el estilo, la crtica
reemplaza a la retrica.
De esta manera se afirma uno de
los rasgos fundamentales de la nueva
pedagoga, una voluntad de sumisin a lo
real. C. Falcucci, en su tesis de 1939 a la
que tanto le debemos, lo subraya al
repetir la formula de J. Ferry a propsito
de la reforma de 1880:"La leccin de las
cosas como base de todo". Se pretende
una trayectoria ms emprica que racional
-en estos trminos se formula en 1890 la
oposicin en relacin con las lenguas
muertas.
Es preciso ejercitar la mente en
contacto con las realidades. De ah la
importancia ejemplar del mtodo
experimental, al cual Durkheim otorga un
lugar privilegiado en su curso de 1904.
Por lo dems, las instrucciones de 1902
insisten en el aspecto experimental de la
fsica y de la geometra, y la misma
preocupacin explica la considerable
importancia que se les otorga a las
ciencias naturales en la primaria, en
detrimento del calculo.
Esta pedagoga emprica conduce
a privilegiar la explicacin de los textos en
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
113
la enseanza literaria, preliminar lgico de
cualquier disertacin. "Lo que nos
corresponde propiamente, dicen los
sealamientos de 1890, es la lectura y la
explicacin de los textos: Ah esta el fondo
y la vida misma de la enseanza
secundaria". Y aun ms:"el centro de
gravedad de la enseanza secundaria esta
en la explicacin". No nos sorprendamos,
la explicacin da la espalda al comentario
puramente gramatical o de admiracin. Se
vincula ms con las ideas y los
sentimientos que con las palabras y los
giros. Aspira a que se reflexione sobre la
naturaleza moral del hombre; es una
"verdadera leccin de cosas morales
profesada por escritores geniales".
En este nivel ya aparece un nuevo
formalismo. Claro esta que la explicacin
vuelve la espalda al formalismo retrico y
no aspira a constituir una coleccin de
giros... Pero poco importa que sea sobre
Platn, Goethe o Corneille, el objetivo no
es conocer a esos autores, sino aprender a
leer y a reflexionar sobre el hombre. El
contenido de los estudios cuenta menos
que el anlisis profundo que de ellos
deriva y los ejercicios escolares deben
considerarse solo como tales,
independientemente de los conocimientos
que parecen querer transmitir.
1
Actualmente, la enseanza en Francia esta
dividida de la siguiente manera: enseanza
preescolar (de los 3 a los 6 aos); enseanza
primaria (curso preparatorio, curso elemental I,
curso elemental II, curso medio I, curso medio
II); enseanza secundaria, 1
er
ciclo, colegio (6
a
, 5
a
, 4
a
, 3
a
); enseanza secundaria, 2 ciclo,
liceo (segunda, primera, terminal); titulo de
bachiller (examen de bachillerato). N. de la
trad.
Este razonamiento permite
justificar la enseanza de las lenguas
antiguas. Las instrucciones de 1890 son
claras:"no se trata de crear latinistas o
helenistas profesionales. Simplemente, lo
que se pide es que el latn y el griego, por
su parte, contribuyan a la formacin
general del intelecto" (Falcucci, p.415). Lo
que interesa no es saber silos bachilleres
son muy buenos en latn, sino si
ejercitaron su inteligencia y aprovecharon
el manejo de un mtodo. Es indudable que
una buena formacin de la inteligencia
resulta de la prctica de la traduccin
directa del latn, aun cuando no conduzca
a un entendimiento real del mismo; lo que
cuenta no es el resultado, es el proceso.
De igual manera, no se preguntan si el ra-
zonamiento que la traduccin del latn
puede convertir en hbito, es claramente
aquel que necesitaran los comerciantes y
los industriales; la inteligencia es
fundamentalmente una y ciertos ejercicios
no tienen rivales. Sea cual fuere el juicio
sobre su contenido, las lenguas antiguas
se encuentran destinadas a constituir un
ejercicio irremplazable.
Esta pedagoga, que era entonces
nueva, que definen tanto el mtodo
experimental como la explicacin de
textos, la disertacin y la traduccin
directa, no ha dejado de inspirar a nuestra
enseanza secundaria, y ms de un
discurso de entrega de premios desarrolla
aun hoy sus temas fundamentales. En
1939, C. Falcucci encuentra acentos
simpticos para comentar los
sealamientos de 1890; le parecen
profundamente justos. En la primera
mitad del siglo, se establece un consenso
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
114
pedaggico que prueba el inmenso xito
de la ocurrencia de Edouard Herriot "la
cultura es la que queda cuando se ha
olvidado todo". En efecto, por su
indiferencia a los contenidos de la
enseanza, este mtodo vaci defina una
cultura verdaderamente general.
Adems, esta pedagoga explica la
evolucin de la enseanza secundaria. En
primer lugar, salva a las humanidades
clsicas que logran conservar su antigua
primaca. Permite una diversificacin
interna de la enseanza mediante los
contenidos, respetando la unidad
fundamental de los mtodos. Por ultimo,
amplia la empresa de la enseanza
secundaria; la cultura que pretende
dispensar es en efecto lo suficientemente
general a partir de ahora como para
exigrsela a todos los alumnos, incluso a
los candidatos a las escuelas especiales.
Estas tres consecuencias son claramente
visibles en la sucesin de las reformas que
modifican la estructura de la enseanza
secundaria, al mismo tiempo que precisan
su pedagoga.
LA ESTRUCTURA DE LA
ENSEANZA SECUNDARIA (1880-
1902)
En 1880, adems de la enseanza especial
de la cual hablaremos ms adelante,
existan de hecho dos enseanzas
secundarias; por una parte, una
enseanza literaria cuya sancin normal
era el bachillerato en letras dividido en
dos partes a partir de 1874; por otra,
clases "preparatorias" para las grandes
escuelas, adonde se entraba despus de
3
a
o 2
a
y que conducan o no al
bachillerato en ciencias, fundado en 1852
por Fortoul. De modo que la bifurcacin no
haba desaparecido y, as como hemos
intentado mostrarlo, la cultura general no
era ms que la cultura especial de los
notables.
Con un curioso silencio, los
reformadores dejan de lado la enseanza
cientfica, para tomarla contra las
humanidades tradicionales. Se les hacen
dos reproches muy diferentes. Por un
lado, los partidarios de un humanismo
moderno discuten radicalmente su
adaptacin a las necesidades de la poca.
Como decirse culto e ignorar todo acerca
de los progresos recientes de la erudicin
y de la ciencia? Es preciso recortar los
programas y dar lugar a disciplinas
modernas. Otras criticas, ms moderadas,
las formula "un partido joven, ardiente,
decidido que demanda que se desechen
las antiguas rutinas y que se inauguren
resueltamente mtodos modernos" (G.
Boissier). Son partidarios de humanidades
grecolatinas, pero rechazan la antigua
pedagoga. En la disputa de los "antiguos"
y los "modernos", ocupan una posicin
intermedia: son "antiguos", pero
reformistas. Denunciados por todo un
partido conservador, salvan a las
humanidades clsicas porque realizan
reformas necesarias a tiempo.
La reforma de 1880 (disposicin
del 2 de agosto) es el resultado de un
compromiso entre esas dos tendencias
desigualmente innovadoras. A los
modernos les aporta nuevos programas y
horarios. El latn y el griego pierden dos
aos, comenzando respectivamente en 6
a
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
115
y 4
a
. El francs, las lenguas vivas, la
historia y las ciencias adquieren mayor
importancia. De hecho esta victoria de los
modernos sigue siendo limitada, las
lenguas antiguas aun ocupan la tercera
parte del horario de clases propiamente
secundarias, por lo cual J. Ferry, en su
discurso para el examen general, puede
afirmar con razn que: "las lenguas
antiguas conservan aun su antigua
primaca. Pero... su estudio se ha podido
diferir y concentrar a la vez" (C. Falcucci,
p. 347).
A los partidarios de una nueva
pedagoga, la reforma les aportaba
satisfacciones ms sustanciales. En su
nota del 12 de agosto, E. Zevort y E.
Manuel retomaban las principales ideas de
los innovadores y postulaban
precisamente su pedagoga. J. Ferry no se
equivoco cuando ms tarde declaro que lo
esencial en la reforma de 1880 no haban
sido los programas sino los mtodos.
Sin embargo, los programas eran
demasiado pesados. Como signo
inequvoco de esa sobrecarga, por primera
vez aparecan los cuadros que precisaban
exactamente el horario de cada disciplina.
Esa aritmtica laboriosa no satisfaca a
nadie y muy pronto se asumi que deba
revisarse el compromiso de 1880. Esto se
llevo a cabo por primera vez en 1884
(circular del 13 de septiembre sobre los
horarios, plan de estudios del 22 de enero
de 1885) y luego en 1890 (disposiciones
del 28 de enero sobre los programas y del
12 de junio sobre el empleo del tiempo).
En cada ocasin las reducciones tienen
que ver con las materias que se haban
beneficiado con la reforma de 1880. En
1884, la enseanza del griego recupera
lugar en 5
a
, las ciencias, las lenguas vivas,
la historia y el francs pierden 18 horas.
En 1890, desaparecen las mismas
disciplinas, con excepcin del francs. El
cuadro siguiente, tornado de la tesis de C.
Falcucci (p. 411), resume esa relativa
restauracin de las lenguas antiguas:
COMPARACIN DE LOS HORARIOS
DE LA ENSEANZA CLSICA
Aqu se aprecia con claridad que el
latn y el griego fueron los principales
beneficiarios de las reformas de 1884 y
1890.
No obstante, en 1890 la idea de
una cultura general es ya lo
suficientemente precisa para intentar un
paso hacia la unificacin de la enseanza
secundaria. El decreto y la disposicin del
8 de agosto modifican el bachillerato.
Adems de algunas medidas de detalle
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
116
que denotan la evolucin pedaggica,
tales como la notacin de 0 a 20 y la
aparicin del libro escolar aun optativo,
esta reforma suprime la distincin de los
dos bachilleratos, en letras y en ciencias.
Ya no hay ms que un solo bachillerato en
la enseanza secundaria. La primera parte
es comn para todos los alumnos, la
segunda se divide en dos secciones: la
filosfica y la matemtica. La bifurcacin
de las secciones literarias y cientficas se
traslada al final de la primera parte,
imponiendo a estas ltimas las huma-
nidades, que con frecuencia se
descuidaban, si no se hubieran dejado
subsistir paralelamente las clases
"preparatorias". M. Berthelot no deja de
subrayar este hecho, en los famosos
artculos de la Revue des Deux Mondes,
donde aboga por la necesidad de una
seccin cientfica, seccin que en realidad
ya exista. En 1890, en los liceos de
provincia, 1 265 alumnos entran a las
clases "preparatorias" de matemticas
elementales, en comparacin con 118 que
salen de retrica y 189 de filosofa. En
Saint Cyr, en clase de preparacin se
aprecia el mismo fenmeno;479 alumnos
vienen de las clases "preparatorias", 52 de
retrica y 207 de filosofa. Y para concluir:
"la gran mayora de los alumnos que
quieren concursar para las escuelas de
gobierno, hacia el final de sus estudios
escapan de los cuadros de la enseanza
clsica" (La Revue des deux Mondes, 15
de marzo de 1891, p. 362).
En 1902 la unidad de la enseanza
secundaria encuentra su forma
contempornea.
2
En efecto, ya era obvio
que las letras antiguas, en su integridad,
no eran compatibles con las exigencias de
los exmenes de admisin de los centros
universitarios. Se les poda pedir a los
candidatos ms cultura general, pero no
precisamente la cultura general de las
secciones literarias. De ah la idea de una
seccin latn-ciencias. Para la unidad de la
enseanza secundaria, el sacrificio
necesario se le peda al griego, lo cual era
natural dentro de la lgica de una
pedagoga indiferente a los contenidos de
enseanza y preocupada ante todo por
encontrar ejercicios formales de
inteligencia. Al griego tal vez lo habra
podido salvar su literatura, pero al latn lo
salvo su sintaxis.
A partir de ese momento, se
pueden definir las tres grandes secciones
de la enseanza secundaria. despus de
un primer ciclo clsico, donde el griego se
introduce en forma optativa en 4
a
y 3
a
, se
distinguen tres secciones en 2
a
; una
seccin latn-griego (A), una seccin latn-
lenguas B) y una seccin latn-ciencias
(C). Se agrega una cuarta, moderna o
lenguas-ciencias (D), que sigue a un
primer ciclo sin latn. Sin embargo, la
enseanza secundaria proviene de una
larga evolucin, la de la enseanza
especial.
DE LA ENSEANZA ESPECIAL A LA
ENSEANZA MODERNA.
LA ENSEANZA ESPECIAL EN
1880
Las humanidades clsicas no eran muy
convenientes para aquellos nios cuyos
padres los destinaban a la agricultura, al
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
117
comercio o a la industria. La observacin
no era nueva y desde hacia ya mucho
tiempo en los colegios y liceos se haban
creado cursos especiales para satisfacer a
esta clientela particular. V. Duruy haba
dado un nuevo impulso a ese tipo de
enseanza, fundando lo que se llamo la
enseanza secundaria especial.
Quince aos ms tarde, la
enseanza especial era un xito. Se haba
desarrollado ms rpidamente que la
enseanza clsica pasando de 16 882
alumnos a 22 708 de 1865 a 1876, es
decir un crecimiento del 35% contra un
23% del numero de alumnos en la
enseanza secundaria publica. Adems
habla permanecido fiel a su vocacin:
como prueba tenemos un informe de
Greard para la Academia de Paris (1881).
Dos terceras partes de los alumnos de
origen familiar conocido provenan de los
medios agrcola, comercial o industrial;
72% de ellos se dirigan hacia esas ramas
de actividad, solo el 11% prosegua sus
estudios o ingresaba a escuelas de
gobierno. As, la enseanza especial
efectivamente desembocaba en la vida
activa.
Sin embargo, este cuadro
optimista comportaba algunas sombras.
La organizacin de los estudios no pareca
muy buena. V Duruy la haba concebido
en forma concntrica, los cuatro aos de
escolaridad retomaban el mismo programa
profundizndolo. El sistema favoreca la
desercin, slo el 54% de los alumnos
segua los cursos por ms de dos aos y
una cuarta parte, toda la escolaridad.
2
La reforma de 1902 es el resultado de las
conclusiones de la Comisin Ribot. Una carta
del ministro G. Leygues a Ribot fija los
principios de la reforma en enero. En febrero
interviene un voto en la Cmara. El texto
decisivo es la disposicin del 31 de mayo (plan
de estudios, horarios y examen de
bachillerato).
De manera que se poda pensar en
reforzar esos estudios sin cambiar su
orientacin, y se encargo a una comisin
la preparacin de una reforma. Como
testigo de la continuidad de la empresa se
le confi la presidencia a Vctor Duruy
(1881). Veinte aos ms tarde, la
enseanza especial haba desaparecido
para dejar su lugar a la seccin moderna
de la enseanza secundaria.
LAS ETAPAS DE LA EVOLUCIN
Cuatro fechas marcan la integracin
progresiva de la enseanza especial a la
enseanza secundaria: 1881, 1886, 1891
y 1902.
En apariencia, la primera reforma
(decretos del 4 de agosto de 1881 y del
28 de julio de 1882) no modifica la
orientacin practica de la enseanza
especial. Los estudios duran cinco aos, es
decir uno ms que en el pasado; pero se
distingue un ciclo medio de tres aos y
uno superior de dos; as los alumnos ms
ansiosos por entrar a la vida activa
pueden dejar la enseanza especial al
terminar el ciclo medio, con un certificado
de estudios.
De hecho, las modificaciones son
ms importantes. En primer lugar, los
programas se vuelven progresivos, un ao
ya no puede aislarse del ciclo del que
forma parte, con lo cual se espera evitar
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
118
la desercin durante la escolaridad. De
repente, la pedagoga cambia, hay ms
tiempo, se vislumbra una formacin del
entendimiento por si misma. Dos signos
dan prueba de ello: el abandono de los
ejercicios prcticos, que tenan un lugar
importante en el sistema de V. Duruy; y la
creacin de un titulo de bachiller de la
enseanza secundaria especial, sancin
normal de los estudios, que permite el
acceso a las facultades de ciencias y de
medicina; se percibe la atraccin del
modelo clsico.
En 1886, se da un paso ms en
esta direccin (disposicin del 10 de
agosto). Los estudios se alargan un ao
ms y desaparece la distincin de los dos
ciclos; como su modelo clsico, la
enseanza especial se vuelve continua y
progresiva. Por lo dems, numerosas
administraciones reconocen en el
bachillerato de la enseanza especial los
mismos derechos que en el de la
enseanza clsica.
En 1891, comienza una nueva
etapa (decreto del 4 de junio, disposicin
del 25 de junio). Las clases de la
enseanza especial reciben
denominaciones tradicionales: 6
a
, 5
a
, 4
a
,
etctera. El bachillerato deja de llamarse
"especial" para tomar el titulo de "moder-
no", porque el consejo superior se neg
obstinadamente a llamarlo "clsico
francs". No obstante conserva su
inferioridad jurdica en relacin con el
bachillerato de la enseanza clsica. Sin
embargo, la distincin de dos clases de la,
una literaria (6 horas de filosofa) y otra
cientfica, acenta el parecido de esta
clase terminal con las de la enseanza
clsica.
La reforma de 1902 acaba la
evolucin; la enseanza especial
desaparece como tal, ya no hay ms que
un seccin moderna de la enseanza
secundaria. Aun no lleva esta etiqueta; en
la organizacin en ciclos sucesivos que
entonces prevalece, la seccin B del
primer ciclo, sin latn y la seccin D del
segundo (lenguas-ciencias) recogen la
herencia de la enseanza moderna. Este
bachillerato ya no se distingue de los otros
bachilleratos de la enseanza secundaria y
pierde la inferioridad jurdica que lo
caracterizaba en 1891. A la enseanza
especial la suceda una enseanza clsica
sin latn.
En consecuencia, estamos en presencia de
una evolucin muy rpida, que lo hubiera
sido aun ms sin la oposicin que los
partidarios de lo clsico establecieron para
acabar con ella: la igualdad de sanciones.
Como explicar semejante mutacin?
LAS RAZONES DE LA EVOLUCIN
La transformacin de la enseanza
especial en enseanza moderna no
obedece a una lgica interna. Es preciso
buscar razones del advenimiento de lo
moderno sobre todo en su relacin con la
enseanza clsica, en el seno de un solo y
mismo sistema educativo, ms que en la
propia enseanza especial. En primer
lugar, porque los defensores de las
humanidades clsicas favorecieron esta
transformacin. Efectivamente, la creacin
de una secundaria moderna era la nica
salida a las contradicciones dentro de las
cuales se debata la enseanza clsica.
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
119
Cierto es que, si hubiese sido
perfectamente lgica, debera haber
rechazado de manera categrica la
constitucin de humanidades modernas.
Toda su ideologa se basa en la afirmacin
de la unicidad de la cultura: ya que hay un
hombre eterno y las antiguos lo
expresaron de manera ejemplar, cualquier
formacin humanista pasa por las
humanidades grecolatinas. La propia idea
de una pluralidad de culturas es para ella
escandalosa, ya que pone directamente en
duda la afirmacin central del humanismo
tradicional. Hablar de humanidades
modernas no es completar las
humanidades clsicas sino negarlas.
Sin embargo, los defensores de las
humanidades tradicionales fomentan la
fundacin de una enseanza moderna,
porque ah ven el medio de escapar de la
revisin desgarradora que querran
imponerles los modernos. Estos sostienen
que el humanismo grecolatino ya no
responde a las necesidades del momento.
Si bien la enseanza clsica sigue siendo
fiel a su pretensin de ser la nica
enseanza de cultura, no puede eludir la
intimidacin. Tiene que revisar sus
programas, ampliar sus horizontes, y no
solamente amputar el horario de las
lenguas antiguas, sino tambin cambiar de
perspectivas. La reforma de 1880 se
internaba en esta senda; a los alumnos se
les impuso una sobrecarga, en tanto que
las lenguas antiguas fueron reducidas a su
mnima expresin, con el pesar de sus
defensores. Por el contrario, admitir que
no son necesarias para todos y que
algunos alumnos pueden recibir una
cultura verdadera mediante otra
enseanza, permita mantener una fuerte
seccin grecolatina reservada para los
mejores. As el asunto se ve desplazado,
las humanidades tradicionales siguen
siendo la forma superior de la cultura,
pero de hecho no tienen a los alumnos
que merecen. En 1887 el ministro E.
Spuler elaborara explcitamente el
siguiente razonamiento: hay que
desarrollar la enseanza moderna para los
alumnos rezagados en clsica. El proceso
de los alumnos sustituye al de las
humanidades. As, el fortalecimiento del
latn y del griego en la seccin clsica
camina a la par de la transformacin de la
enseanza especial en moderna.
La posicin de los defensores de lo
clsico es contradictoria. Sostienen que las
humanidades tradicionales son las nicas
validas o, por el contrario, admiten que
constituyen otro tipo ms de
humanidades. De hecho la contradiccin
solo es aparente y se resuelve en la
afirmacin de una superioridad. Los
defensores de las humanidades clsicas
expresamente quieren que otras sean
posibles, con tal de que no sean iguales a
ellas. Por lo tanto, estimulan la
transformacin de la enseanza especial
en enseanza moderna, al tiempo que se
esfuerzan por mantenerla en un rango
inferior. As en 1886, mientras la reforma
de 1884 acaba de reforzar el latn y el
griego en las secciones clsicas, el consejo
superior constituye la enseanza especial
en enseanza continua de seis aos pero
se niega a llamarla "clsica francesa".
Su Comisin rechaza formalmente la idea
de una asimilacin de la enseanza en
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
120
cuestin con la enseanza clsica. Para
ella solo hay una enseanza clsica, la
enseanza cuya base es el estudio de las
lenguas antiguas.
Cualquier otra enseanza que tuviera el
mismo objetivo a travs de otros medios,
en su opinin no puede ser ms que un
simulacro de enseanza clsica no
necesaria (Revue internationale de
l'enseignement, 1886, II, p. 353).
En 1890 encontramos la misma actitud
que une tres series de medidas: el fortale-
cimiento de las lenguas antiguas en la
seccin clsica; la acentuacin del
carcter clsico moderno de la enseanza
especial que pierde este nombre; y el
mantenimiento de un status de segunda
categora de esa enseanza moderna,
cuyo titulo de bachillerato sigue siendo
jurdicamente inferior al de la enseanza
clsica.
La reforma de 1902 parece poner
trmino a esta desigualdad. La enseanza
moderna desaparece como tal para dar
lugar a secciones sin latn de una Bola
enseanza secundaria, a la vez clsica y
moderna en todas sus secciones. Pero el
hecho no concuerda con la teora; las
secciones sin latn siguen siendo
inferiores. En primer lugar, debido al
reclutamiento; los mejores alumnos son
orientados de manera sistemtica hacia
las secciones clsicas, practica inevitable
puesto que el desarrollo de la enseanza
moderna se haba fomentado
precisamente para permitir que las
secciones ms nobles se aligeraran y no
tuvieran que recibir a los alumnos menos
dotados. Pero adems, por su
organizacin pedaggica, la enseanza
moderna reconoca implcitamente la
superioridad de las humanidades
tradicionales; haba fracasado al querer
crear un humanismo en verdad moderno y
ese fracaso estaba inscrito en las propias
causas de su evolucin.
En efecto, para conservar una
originalidad pedaggica, la nueva
enseanza debi haberse defendido de la
atraccin que ejerca la enseanza clsica.
Tanto era el prestigio de esta ultima que
el asunto habra sido difcil aun cuando las
escuelas modernas hubiesen sido distintas
de las clsicas, como lo deseaba Bral,
casi solo inspirndose en la distincin de
las realschulen y los gymnasium de
Alemania. En la estructura francesa tener
varias secciones en una misma escuela,
con seguridad era imposible. Los profeso-
res se sentan menospreciados; en los
patios de recreo los alumnos se hacan
tratar de "francs" o de "no latino" por sus
camaradas de las secciones clsicas.
Como la enseanza especial no iba a
desear obtener reconocimiento y
consideracin imitando a su prestigiado
superior?
Por lo dems, acaso se le ofreca
otra va que no fuera esa imitacin para
volverse una enseanza de cultura
general? Aqu nos topamos con una
dificultad mayor del pensamiento
pedaggico, que aun no se ha resuelto. V.
Duruy haba intuido la posibilidad de una
enseanza prctica y cultural al mismo
tiempo. Aquel hijo de un obrero de los
Gobelinos
3
senta, aunque de manera
algo confusa, que de una enseanza
practica e incluso de los trabajos del taller
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
121
poda resultar una formacin general del
entendimiento. De ah su insistencia por
igual para ambos calificativos de la nueva
enseanza,"secundaria" y "especial".
No obstante, sus sucesores no
llegan a entender esa intuicin, que V.
Duruy jams desarrollo suficientemente.
Ms aun, denuncian una contradiccin en
ella. Por ejemplo, para Len Bourgeois, lo
practico y utilitario se opone a lo cultural y
desinteresado. A falta de una pedagoga
que buscara deliberadamente cultivar el
espritu en la ejecucin de ejercicios
prcticos y tiles, la enseanza especial
solo poda realizar su ambicin cultural
agregando a sus ejercicios prcticos otros
ejercicios reconocidos como culturales, es
decir copiados de la enseanza clsica:
disertaciones, explicaciones de textos,
traducciones directas. Como en los hechos
no pudo superar la oposicin entre lo
cultural y lo prctico, abandono lo que
haba sido su razn de ser. Al no poder ser
secundaria por ser especial, se volvi
secundaria aunque especial y pronto,
simplemente secundaria.
La imposibilidad de concebir
ejercicios de cultura diferentes a los de la
educacin literaria tradicional fue fatal
para la enseanza especial. En primer
lugar, dado que. cualquier horario es
limitado, inevitablemente los ejercicios
culturales eliminan a los ejercicios
prcticos. La enseanza especial pudo
convertirse en el ncleo de una enseanza
tcnica larga -lo que en el fondo defenda
Bral al querer separarla, pero se volvi
una enseanza clsica de segunda
categora. El fracaso es grave, tanto para
la formacin profesional que tiene medio
siglo de retraso, como para el humanismo
moderno que ya solo se define como un
reflejo del humanismo clsico. Bral lo
seala con severidad en 1898: "se la ha
convertido (a la enseanza moderna) en
un doble de la enseanza clsica, al poner
alemn donde la otra pona latn, o ingles
donde la otra deca griego".
3
Celebre manufactura de tapices francesa
fundada en Paris por Luis XIV en 1667, a suge-
rencia de su ministro Colbert. (N. de la trad.)
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
122
Esa misma imitacin era la confesin
inapelable de una inferioridad congnita.
[]
LA ENSEANZA FEMENINA DE LA
AUTONOMA A LA UNIDAD
Por mucho tiempo el Estado no haba
sentido la necesidad de organizar una
enseanza femenina. Efectivamente, la
enseanza secundaria del siglo XIX no
aspiraba a dispensar una cultura general
sino a preparar para las funciones pblicas
o para las escuelas especiales. Estas no
estaban hechas para las mujeres, cuya
"vocacin" estaba en el hogar; el poder
publico no tenia por que ocuparse de un
asunto eminentemente privado.
Sin embargo, a la mujer no se le
privaba de educacin. Algunas pensiones,
principalmente de religiosas, pero tambin
instituciones laicas de la primera mitad del
siglo, acogan a jovencitas a partir de los 8
aos. Por lo general, permanecan ah
unos cinco o seis aos, la mayora de la
veces como internas. Lo primero que
hacan era desarrollar su devocin y su
piedad, pero tambin trataban de
convertirlas en buenas amas de casa. Les
enseaban a recibir, a mantener una
conversacin, a redactar cartas
correctamente, a llevar las cuentas, lo que
suponla bastante buena ortografa y
calculo, as como gramtica y francs.
Para ello tenan la necesidad de llamar a
docentes externos, incluso hombres; a
finales del Segundo Imperio las
instituciones religiosas contaban con 614
profesores. Finalmente, las artes
decorativas ocupaban un lugar importante
en esta pedagoga.
Esta educacin se basaba en una
concepcin de la especificidad femenina
propia de las clases dirigentes. La prueba
esta en que no se les ocurri en absoluto
inspirarse en ella cuando se trato de
fundar la instruccin primaria de las nias
del pueblo, que se desarrollo ms tarde
que la de los nios, pero siguiendo las
mismas normas pedaggicas. La
campesina esta sometida a su marido y
casi no tiene tiempo de pensar a en su
"feminidad". En la unidad familiar de
produccin, el aporte de su rueca, de su
oficio como tejedora, su trabajo en el
jardn y el corral sobre los que reina, no
es despreciable; con frecuencia ella es la
que lleva al hogar el dinero lquido del
mercado vecino.
La burguesa, por el contrario, no
se ocupa de su casa, la dirige; el personal
domestico -al menos una empleada muy
eficiente- hace el trabajo. As ella puede
dedicarse a las obras de caridad y a la
vida mundana, recibir en su saln el da
correspondiente, hacer visitas el resto de
las tardes. Hay pocos intercambios con los
hombres, en la tarde ellos trabajan; en la
noche, una vez terminada la cena,
platican entre ellos fumando y se
considerara "femenino" interrumpir esta
costumbre.
El drama es que esta separacin
de sexos perturba enormemente sus
relaciones. La galantera puede divertir un
tiempo; es preciso que pase la juventud.
Pero el matrimonio es un final, un
"entierro". Como se relacionan seres tan
diferentes? En su gran discurso de la Sala
Moliere (1870), J. Ferry desarrolla
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
123
ampliamente este tema: la unin de las
almas es imposible, y se sabe que la
seora de Ferry fue un ser excepcional.
Joseph Caillaux, en sus memorias, expone
sin rodeos que no quiso romper una
relacin halagea para casarse con una
"pequea oca blanca" que lo habra
llevado a misa. Por un lado las cosas
serias, los negocios, la poltica, la sociedad
moderna, y la incredulidad; por otro, la
devocin y la frivolidad.
Del mismo modo se planteaba el
problema de la enseanza secundaria de
las jvenes, aunque de manera ambigua.
Por una parte, se quera para ellas una
enseanza diferente a la de los jvenes,
ya que se intenta respetar su "feminidad".
Pero por otra, se pretenda llenar el hueco
que separaba intelectualmente a ambos
sexos. En consecuencia, se conceba una
enseanza abiertamente cultural -en el
sentido desinteresado- ya que no se
trataba en absoluto de preparar a las
jvenes para ejercer una profesin; pero
al mismo tiempo se quera desarrollar el
hbito de razonar de manera positiva,
para que hombres y mujeres hablaran un
lenguaje comn. As, la enseanza
femenina aparece como un medio para
luchar contra la supersticin, el misticismo
y la influencia clerical. "Es preciso escoger,
ciudadanos, conclua J. Ferry: es preciso
que la mujer pertenezca a la ciencia o que
pertenezca a la Iglesia."
No nos debe sorprender que el
primer intento por fundar una enseanza
secundaria para seoritas lo realizara un
libre pensador como V. Duruy, y que
suscitara la oposicin salvaje de la Iglesia
catlica. La iniciativa, sin embargo, era
modesta; V. Duruy no deseaba en
absoluto crear escuelas especiales para los
cuales no habra crditos. Solamente
peda a las municipalidades instituir en
locales dependientes de ellas cursos
pblicos pagados, donde las madres
podran conducir a sus hijas y donde los
profesores de los liceos de hombres
dictaran conferencias ms que
propiamente lecciones. La respuesta fue
entusiasta. Monseor Dupanloup opuso el
sexo de los profesores al de los alumnos,
y el carcter publico de los cursos a la
vocacin privada de las mujeres. Su
reaccin fue tan torpe que, segn una
obra reciente, el fogoso obispo denuncio la
cultura insuficiente de las mujeres. Era
obvio que la hostilidad del episcopado,
sostenido por monseor Dupanloup se
explicaba por el temor a una competencia
que podra amenazar el monopolio de las
instituciones religiosas.
Por lo dems, la empresa de V
Duruy solo tuvo un xito limitado. Se
abrieron unos cuarenta cursos pblicos;
en 1881 se cuentan 101 con 4 206
alumnos. Adems fue imposible organizar
un ciclo regular de estudios, en tres o
cuatro aos, como lo haba pensado V
Duruy. El curso publico tenia ms de
asociacin cultural que de enseanza
regular.
No obstante, la enseanza
secundaria femenina progresaba. En los
cursos privados, prsperos, el nivel de
estudios se elevaba. A falta de un diploma
particular que sancionara estos estudios,
el certificado superior era muy solicitado
por las jvenes que no se destinaban en
absoluto a las funciones de institutriz. En
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
124
la Academia de Paris, 356 candidatas
obtuvieron ese certificado en 1855, 570
en 1865,1 356 en 1875 y 3 164 en 1881.
Con respecto a esta ultimas cifra, Greard
piensa que al menos 1900 no responden a
ningn deseo utilitario. Al mismo tiempo,
en toda Francia, 6000 jvenes eran
recibidos en ambos bachilleratos. Bajo el
casi monopolio de los cursos privados, la
enseanza femenina alcanzaba as un
desarrollo comparable con la de los
jvenes. Por lo dems, algunas jvenes ya
empezaban a solicitar el bachillerato: de
1866 a 1881,49 terminaron en letras y 39
en ciencias. Incluso 20 seoritas ya haban
obtenido la licenciatura en medicina. De
Duruy a Ferry, la situacin haba cambiado
singularmente; se senta con claridad la
necesidad de organizar y estructurar la
enseanza femenina y, sobre todo, de no
dejarla por completo en manos de la
iniciativa privada, puesto que ahora
responda a una necesidad social.
As pues, los republicanos en el
poder retomaron la idea de una enseanza
secundaria pblica para las seoritas.
Camille Se propona fundar internados,
Jules Ferry y Paul Bert pensaban que las
escuelas externas eran menos onerosas y
ms fciles de crear. Sin duda tambin
conscientes de las resistencias que la
iniciativa suscitara: el temor de que se les
arrebataran sus hijas, casi no se
preocupaban por reforzarlos. La ley del 21
de diciembre de 1880 instituyo escuelas
para seoritas, dejando a las
municipalidades la posibilidad de
anexarles internados. Rpidamente se
organizaron liceos y colegios de seoritas;
en 1883 contaban con 23
establecimientos, 71 en 1901 y 138 en
1913.
La enseanza femenina se pareca
mucho a la enseanza especial. El decreto
del 14 de enero de 1882 que organiza sus
estudios, les da una estructura idntica:
dos ciclos sucesivos, uno de tres aos,
que terminaba con un certificado de
estudios, otro de dos, sancionado por un
diploma de estudios secundarios. Los
programas, que define una disposicin del
mismo da, dejan de lado el latn y el
griego, y se basan en el francs, las
ciencias, una lengua viva y un poco de
historia y geografa. En pocas palabras,
era una enseanza secundaria moderna.
Para esa nueva enseanza se
requeran profesores. Con el fin de
reclutarlos y formarlos se creo en primer
lugar la Escuela Normal Superior de
Svres (26 de julio de 1819) y dos plazas
femeninas, una para Tetras y otra para
ciencias (decreto del 5 de enero de 1884).
Desde 1894 (disposicin del 31 de Julio),
las profesoras empiezan a especializarse;
entonces existan cuatro ctedras: letras,
historia, matemticas, ciencias fsicas y
naturales. Por lo dems, la situacin de
esas profesoras es delicada; son
muchachas que llegan a las ciudades de la
provincia donde nadie las recibe pero todo
el mundo las vigila, emancipadas por su
cultura, pero encerradas por esa misma
cultura en una soledad sin remedio. Esta
situacin merecera un estudio profundo.
Pedaggicamente, la nueva
enseanza se va constituyendo poco a
poco en una tradicin. La Escuela Normal
de Svres es su laboratorio. La enseanza
del francs, en particular, bajo la
UNI DAD Y DI VERSI DAD DE LA ENSEANZA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
125
influencia de profesores como F Brunot, G.
Kanson o P Desjardin encuentra ah, sin el
latn, un equilibrio cuyos buenos
resultados destaca C. Falcucci.
La enseanza libre domina
rpidamente. A principios del siglo XIX, se
percata de que su clientela tiene ciertas
reservas sobre su fuerza. El xito de los
liceos conlleva una evolucin de la opinin
sobre la instruccin de las jvenes. A
partir de ese momento se piden estudios
slidos. Y, con la competencia en juego,
toda la enseanza femenina se eleva en
forma veloz.
Esta evolucin la transforma. Poco
antes de la guerra de 1914, se introducen
clandestinamente algunos cursos optativos
de latn y ms tarde, de griego. El diploma
terminal jams se haba apreciado; en
lugar del certificado superior, la gente
empieza a pensar en el titulo de bachiller.
La guerra de 1914, por la mutacin de la
condicin femenina que provoca, acelera
la transformacin de la enseanza de este
tipo. De 1922 a 1924, en seis liceos de la
regin parisina, 583 alumnas obtienen la
primera parte del bachillerato y 232 solo
el diploma. Una vez ms, la legislacin
acompaa a las costumbres; Len Brard
asimila la enseanza femenina a la
enseanza masculina (decreto del 25 de
marzo de 1924). Las clases toman las
mismas denominaciones; los programas y
los horarios se vuelven idnticos
(disposicin del 10 de julio de 1925); la
seccin de preparacin para el diploma
constituye una va marginal; incluso
pronto se ajusta con las otras, y la esco-
laridad se extiende a siete aos (decreto
del 15 de marzo de 1928). En 1927 se
reforman las plazas para profesoras, as
aparecen las de filosofa y ciencias
naturales, cuyos concursos son comunes
para profesores de ambos sexos. Por
ultimo, en 1930 se abre el concurso
general para las alumnas de los liceos de
seoritas. A partir de ese momento, nada,
excepto algunas horas de costura,
distingue ya la enseanza femenina de la
enseanza masculina.
Esta asimilacin estaba inscrita en
las costumbres. La sociedad ya no se
consideraba amenazada por la igualdad de
sexos. Durante la guerra, las mujeres
haba asumido responsabilidades que
hasta ese momento se consideraban
tpicamente masculinas; varias ejercan
profesiones nobles -liberales- sin que su
hogar se viera arruinado por ello. Sobre
todo, la inflacin desvalorizaba dotes y
rentas: si no se casaban, ms vala poder
ejercer un oficio. La identidad de las
enseanzas masculina y femenina expresa
esa nueva situacin, y habra sido en vano
pretender oponerse para defender las
humanidades modernas que haban
elaborado los liceos de seoritas. Sin
embargo, abandonar una pedagoga
original y que sin duda equivala
ampliamente a la de las secciones mo-
dernas masculinas fue un ultimo acto de
sumisin femenina.
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
126
LA PEDAGOGA DESDE EL SIGLO
XVII HASTA NUESTROS DAS
Mayeur, Frangoise, "La enseanza secundaria y
superior", en Guy Avanzini (comp.), La
pedagoga desde el siglo XVII hasta nuestros
das, Mxico, Fondo de Cultura Econmica
(Obras de educacin), 1997, pp. 177-193.
I. INSTITUCIONES DE LA EDAD
MODERNA
LA EDAD Media llego al Renacimiento y a
la Edad Moderna una serie de instituciones
probadas, lentamente modificadas al paso
de los siglos. No pocos trminos para
designarla duran aun, hasta el punto de
que E. Durkheim, al comienzo de nuestro
siglo, puede escribir que la vida escolar
"continua corriendo el lecho que la Edad
Media le haba excavado".
1
Pero, si aun
hablamos de universidad, de bachillerato,
de doctorado, son otras tantas realidades
que se han transformado. El ri se ha
dividido en corrientes, unas de las cuales
se han secado mientras que otras han
ocupado bruscamente un lugar esencial.
As puede decirse de la enseanza
superior a partir del siglo XVII en la
Europa occidental y central. Las
universidades pierden poco a poco su
prestigio y su clientela; por lo contrario,
"las instituciones de investigacin
paralelas se multiplican en todos los
dominios, salvo la teologa, a travs de
toda la Europa que sigue siendo catlica"
2
"La enseanza, correspondiente a nuestra
enseanza secundaria y superior, se daba,
en un principio, en los colegios de las
universidades"
3
Pero, como lo observa
Roland Mousnier, aunque los futuros
polticos y administradores frecuentan los
colegios universitarios o, antes bien, los
colegios de jesuitas, fundados en el siglo
XVI y prsperos hasta la expulsin de la
Compaa (en 1762, en Francia), los
colegios de los oratorianos o los de los
doctrinarios, la estructura de la enseanza
es casi la misma. El alumno, de la sexta a
la tercera, sigue las clases de gramtica,
hace sus "humanidades" en segunda.
Entra despus en "retrica" (primera); las
dos ultimas clases son las de filosofa:
lgica, moral, despus fsica y metafsica,
despus de las cuales se adquiere la
maestra en artes. Tal es la "manera
parisiense" en la que aun se inspiran los
establecimientos secundarios del siglo XIX
francs.
Cualquiera que sea la institucin a
la que es confiado el nio, depende directa
o indirectamente de la Iglesia. Los
estudios de filosofa conducen a la
teologa: "La religin catlica, apostlica y
romana constituye un fondo comn que da
las vistas de conjunto necesarias sobre el
universo, el destino del hombre, su
IX. LA ENSEANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR
*
Guy Avanzini (compilador)
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
127
conducta en este mundo."
4
El papel de la
religin no es menor en los pases
protestantes. El monopolio de la
enseanza detentado por la Iglesia oficial,
en Inglaterra, condena a disidentes y a
catlicos a la clandestinidad o al exilio
hasta fines del siglo XVIII. Sin embargo,
los protestantes no tienen el equivalente
de la red de los colegios jesuitas que
cubre toda la Europa catlica, salvo en
Wurtemberg y en Sajonia. En cambio, la
adaptacin de las universidades al mundo
que las rodeaba se ha logrado mejor en
los pases de fe protestante y mercantiles,
como Inglaterra y las Provincias Unidas
que en las comarcas catlicas. Las
necesidades del viaje, del comercio, los
menesteres de la clientela burguesa,
fundadora de escuelas, cambian, sino las
estructuras, al menos la naturaleza de la
estructura de una parte de la enseanza,
'con la introduccin de la cartografa, de la
geografa, de las lenguas vivas. Pero las
facultades de teologa apenas cambian:
siguen siendo guardianas de la ortodoxia,
en Alemania y en Suecia como en Francia.
Su energa se agota en luchas y
controversias.
*
Por Francoise Mayeur, profesora de la
Universidad de Lille III.
1
L'evotution pidagogique en France, PUF, Paris,
1969, p. 189.
2
R. Mandrou, "L'enseignement en Europe aux
xvrre et xvrue siecles, perspectives generales",
en Roczniki Humanistyczne, t. XXV 2, 1977, p.
10.
3
R. Mousnier, Les institutions de la France sous
la Monarchic absolue, PUF, Paris, t. I, 1974, p.
552.
4
Ibd.
Por ms que las Meditaciones metafsicas
de Descartes fuesen dedicadas al decano y
a los doctores de la Sorbona, esta
polemiza contra los cartesianos, ataca a
los jansenistas y solo vence al quietismo
para entrar en una lucha por lo dems
incierta, en el siglo XVIII, contra los
philosophes.
No existe, en las instituciones
universitarias y escolares legadas por el
siglo XVI, conque formar los ingenieros,
los oficiales de los ejrcitos de sabios, los
dirigentes de la economa. Las
universidades se contentan con dispensar
diplomas a "estudiantes" que a menudo
no siguen ningn curso. Ante tales
lagunas se desarrollan iniciativas e
instituciones. En Inglaterra, donde
dormitan Oxford y Cambridge, aparecen
las Inns of Court en que se aprenden el
derecho, las lenguas y las bellas artes,
academias de tipos diversos que se
convierten en verdaderos focos de la vida
intelectual a partir del siglo XVII. El viaje
es, a menudo, una necesidad para el
estudiante. As, jvenes nobles acuden a
instituciones privadas que tuvieron una
gran reputacin, sobre todo en el siglo
XVII en Francia: las academias.
Inicialmente escuelas de esgrima y de
equitacin donde se acuda a aprender lo
que no enseaba el colegio, las academias
inician en las artes mundanas, como las
del barrio de Saint-Germain : "prncipes
de las casas ms ilustres de Alemania,
condes y barones extranjeros (hubo ms
de 300 en un solo invierno) o simples
gentiles hombres acuden all para
completar su formacin".
5
O bien, los
estudiantes van a seguir cursos privados
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
128
que suplementan la notoria insuficiencia
de la enseanza universitaria: As ocurre a
los futuros mdicos que, en vsperas de la
Revolucin, abandonan la escuela de
medicina para seguir los cursor de tal
cirujano campesino o los cursos de
anatoma del Jardn du Roi.
Nacidas en fechas y por razones
diversas, las universidades francesas
forman sin embargo al trmino del
Antiguo Rgimen un conjunto bastante
equilibrado. Les queda, en efecto, una
finalidad precisa: llenar los cargos reales y
las togas es la gran funcin de las
facultades de derecho. Su existencia
coincide en sus lineamientos principales
con la de un Parlamento: Tambin se
encuentran, naturalmente y a travs de
una tradicin de independencia, ya
olvidada, bajo la sujecin de la autoridad
civil. La intervencin ulterior del Estado en
ese dominio tiene, pues, races antiguas.
Si la enseanza universitaria no tiene la
imagen de una institucin verdaderamente
en armona con la sociedad en que se
desarrolla y las necesidades que aqu se
dejan sentir, la enseanza secundaria esta
en apariencia bien organizada y no sufre
de una desafeccin de su clientela. Sin
embargo, un fenmeno nuevo se
manifiesta poco despus de 1760.
Coincide con la expulsin de los jesuitas
que han dado precisamente a los colegios
su forma, su rgimen y su contenido de
estudio. El debate sobre la educacin se
vuelve entonces general.
5
R. Chartier, M. M. Compere, D. Julia,
L'Education en France du XVI au XVIII
e
siecle,
sEDES, 1976, p. 181.
Es cuestin poltica. En efecto, cada quien
desarrolla criticas y proposiciones para
estructuras nuevas, para la reforma de las
lagunas que se han sentido. Lo que
caracteriza los planes entonces elaborados
es su ambicin de "uniformidad". Ya ha
surgido la idea de Condorcet: "Hacer de
una constelacin de individuos una
comunidad nacional." La tutela de la
Iglesia no se pone en duda: tanto as
parece en el orden de las cosas; en
cambio, si se cuestiona la manera en que
se ejerce. En Francia el debate principal
opone, a menudo con pasin, la
enseanza de los jesuitas a la de los
oratorianos
6
En la Europa central, la
congregacin que mejor se enfrenta a la
de los jesuitas es la de los piaristas, sin
llegar, sin embargo, a poner en peligro el
aplastante predominio de los colegios
jesuitas. La enseanza de los oratorianos
habra sido ms conforme al espritu
"moderno" que la de los jesuitas y habra
estado menos exclusivamente consagrada
a las lenguas antiguas y a la retrica. Pero
la importancia de las transformaciones
posibles fue reducida por la debilidad del
reclutamiento entre los oratorianos,
agravada por una demanda creciente de
parte de los padres y de las autoridades
locales. Prueba de ello es que la expulsin
de los jesuitas y su reemplazo por otras
congregaciones o por curas seculares no
entraa un trastorno sensible en las
estructuras educativas.
No es un movimiento de la
opinin, sino una necesidad tcnica la que
se encuentra en el origen de una
institucin que ha ocupado en Francia un
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
129
lugar preponderante: las grandes
escuelas. Desde el siglo XVII, ciertos
colegios dan cursos de hidrografa. Colbert
provoca la creacin de ctedras de
hidrografa que confa a jesuitas y que se
encuentran en el origen de la Academia
Real de Marina (1752). Una serie de
medidas hace surgir la jerarqua de los
"diseadores" de puentes y calzadas
desde el comienzo del siglo XVIII. La
escuela de Puentes y calzadas se inaugura
en 1747. Bajo el reinado de Luis XV, se
inauguran escuelas militares especiales
para el cuerpo de ingenieros y la artillera.
Como en la Escuela Real Militar (1751), la
enseanza es ante todo practica, dirigida
a la aplicacin, aunque de alto nivel. En
1778, se crea la Escuela de Minas; la
administracin tiene el deseo de disponer
de funcionarios y oficiales "uniformes" (F.
Aries): se trata, pues, del espritu del
tiempo. Paralelamente se instaura el
sistema de concurso, ajeno por completo
a las antiguas universidades a inaugurado
por la institucin del Concurso general a
comienzos del siglo XVIII. Se paliaba as la
ineficacia de los exmenes y la
desigualdad de las otras formas de
seleccin. "Era una verdadera enseanza
superior que se edificaba as... y que
presenta la particularidad de ser la nica
en Europa que recurriera al concurso del
ingreso y de egreso."
7
Asimismo, con la
creacin de la agregacin en 1766, se
escoge el procedimiento del concurso para
reclutar a los profesores de colegio.
6
Con motivo de la creacin de un colegio, las
autoridades municipales sopesan a veces,
largamente, la eleccin del orden al cual confiar
la direccin.
Las instituciones tradicionales, aun las
dotadas de vida y de prestigio, se
encuentran pues en competencia con
creaciones nacidas al azar de las necesi-
dades, pero cada vez ms inspiradas por
un espritu comn de uniformidad y de
adaptacin a las nuevas necesidades de
las ciencias y de las tcnicas. Desde el
siglo XVII, las universidades van dejado
de ser el foco principal de la vida
cientfica. Sus verdaderos rivales son
sociedades informales del tipo de los
Lincei. En Paris, en Londres, en Berln, se
constituyen Academias. El siglo XVIII
presencia el nacimiento de varias de ellas
en la provincia francesa, en la Europa
mediterrnea como en los pequeos
Estados alemanes.
En vsperas de las reformas o
evoluciones que aparecern en este
dominio en el siglo XIX, los sistemas
educativos europeos aparecen pues, a
menudo, victimas de una crisis, debida al
peso de una larga herencia: crisis de las
estructuras envejecidas o demasiado
rgidas, crisis de los contenidos y de las fi-
nalidades, impotencia de renovarse. Un
malestar no menos profundo plantea la
cuestin de las autoridades que pasta
entonces tuvieron la posibilidad de
organizar y de dispensar la enseanza.
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
130
II. TRASTORNOS Y A J USTES DEL
SIGLO XIX
1. DESTINO DE LA ENSEANZA
SECUNDARIA
Segn los pases, la enseanza secundaria
ha sufrido -tanto como en Francia-
mutaciones brutales a comienzos del siglo,
ligadas a la vez al esfuerzo de renovacin
anterior a la Revolucin y a la Revolucin
misma, o reformas seguidas de retrocesos
parciales, por razones polticas, como en
Alemania. Se ha podido asistir a una lenta
transformacin de instituciones venerables
y ya anquilosadas: tal es el caso de las
public schools en Inglaterra. En ninguna
parte la enseanza secundaria surge
verdaderamente del cuadro que haba sido
suyo en el siglo XVIII. Sigue destinada a
las elites. Pero se ve obligada a adaptarse
y modificarse en el curso del siglo. Al
mismo tiempo, su clientela se ensancha y
se modifica un poco, en parcial armona
con la evolucin social.
El siglo XVIII francs haba sentido
la necesidad de una enseanza "mo-
derna", en oposicin a la enseanza de las
humanidades y del discurso como las que
se prodigaba en los colegios de jesuitas.
Los colegios mismos se haban abierto a
nuevas disciplinas. La escolaridad
comprenda cada vez ms la practica del
internado.
7
Ph. Aries, Problemes de l'cducation, en La
France et les Franrais, La Pleiade, 1972, p. 933.
A este respecto, la nica institucin de
enseanza secundaria puesta en pie en el
ao m, por la Revolucin, las Escuelas
centrales, constituye una clara retirada.
Son externados puros. La nocin de clase
desaparecepara dejar lugar a cursos
autnomos y facultativos, para cada uno
de los cuales el alumno toma una
inscripcin diferente segn su nivel. Sobre
todo, no son ya las humanidades las que
constituyen la base de la formacin, sino
las ciencias matemticas y fsicas, y
tambin las ciencias morales. Por ese
cambio de las disciplinas de la enseanza,
por la mayor flexibilidad de la escolaridad,
las Escuelas centrales aparecen como la
realizacin de los sueos pedaggicos del
siglo. Su estructura uniforme, aunque
descentralizada en extremo, su carcter
"laico" en principio en los cuadros, en la
enseanza y en quienes la dispensan,
hacen un elemento de la educacin
"nacional" dada por tantos reformadores
ilustrados. Pero es difcil improvisar un
nuevo cuerpo docente: muchos profesores
de las Escuelas centrales eran ex
profesores de colegios, sacerdotes o
laicos, que retomaban sus funciones en
otra estructura, pero con una disposicin
de espritu que no necesariamente pona
en duda su prctica anterior. Por lo
dems, la institucin no vivir ms de seis
aos. Pereci, victima menos de sus
lagunas o insuficiencias que de la voluntad
superior, que se haba dejado ganar por
otras ideas.
Del Consulado y del Imperio, la
universidad ha recibido una constitucin lo
bastante slida para cruzar el siglo sin ser
verdaderamente alterada en sus rasgos
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
131
principales. "Tres caractersticas definen la
organizacin de la enseanza secundaria:
la coexistencia de la enseanza privada y
de una enseanza publica; la constitucin
de la enseanza publica en una
corporacin laica, la universidad; la
sujecin bajo formas variables, ms o
menos rigurosas, de la enseanza privada
en la universidad."
8
La primera
caracterstica ha subsistido hasta nuestros
das. Bajo la Convencin, fue breve la
tentacin de suprimir la libertad de
enseanza. De hecho, y por razones tanto
practicas como tericas, la enseanza
privada nunca ha dejado de existir, tanto
as responda a una necesidad. Pero las
congregaciones que haban desempeado
un papel esencial antes de 1789,
dispersas y diezmadas, carentes de
recursos, no bastaban a su tarea. El
Estado se mostraba, adems, celoso de
sus prerrogativas. La ley de Floreal ao X
(Fourcroy) reemplaza las escuelas
centrales por un nuevo tipo de
establecimiento: los liceos. Provistos de
internados, son de paga, pero reciben una
importante proporcin de becarios. Estn
dotados de una administracin uniforme, y
el nmero de sus principales funcionarios
-provisor, censor, profesores- ha llegado
hasta nosotros. La creacin de tres inspec-
tores generales indica el afn de controlar
y coordinar sobre todo el territorio la
actividad de los nuevos establecimientos.
El sector privado que subsiste esta
constituido por las escuelas secundarias
comunales o particulares. No se pueden
inaugurar sin autorizacin y estn bajo el
control de los prefectos, ya no es la
libertad del periodo precedente. Hacia
ellas va la preferencia de la familia, a
juzgar por la dificultad de crear los liceos y
llenarlos. La necesidad en que se
encontraba el rgimen de formar en un
molde comn a los futuros
administradores y oficiales, el deseo de
provocar la unidad de los espritus, de
arrojar sobre el suelo blando del indivi-
dualismo nacido de la Revolucin algunas
"masas de granito" condujeron a la
fundacin de la Universidad Imperial (ley
del 10 de mayo de 1806). Dos aos
despus, un decreto organiza al "cuerpo
exclusivamente encargado de la
enseanza y de la educacin publica en
todo el Imperio". En la nueva institucin
pueden reconocerse no pocos rasgos del
pasado. Para empezar, el hecho de que
constituye una corporacin, renovando as
las costumbres del Antiguo rgimen. Los
miembros de la Universidad como monjes
sin voto, se ven obligados a llevar vida
comn. Deben permanecer clibes; en
cierta medida, el cuerpo se administra a si
mismo, mediante una serie de consejos
que comparten los poderes con el rector
en cada academia, con el Gran Maestro,
nombrado por el emperador, en la cspide
de la pirmide. Forman parte de la Univer-
sidad los profesores de los liceos, pero
tambin los de los colegios comunales,
establecimientos abiertos a la iniciativa de
las municipalidades pero cuyos profesores
y director son nombrados y pagados por el
Estado.
8
A. Prost, L'enseignement en France, 1800-
1967, Colin, Col. u. Paris, 1968, p. 24.
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
132
La Universidad gozaba del "monopolio", el
del cotejo de los grados y de la
enseanza, si bien es cierto que todo
establecimiento, as fuese privado, estaba
incorporado a la Universidad. La verdad
del monopolio son sobre todo las
vejaciones fiscales: la enseanza privada
debe pagar directamente a la Universidad
una cantidad por cada alumno y no puede
retener a sus alumnos durante los dos
aos que preceden al bachillerato. La
competencia no es menos fastidiosa por la
Universidad. La existencia de pequeos
seminarios constituye, por cierto, una
brecha permanece en el "monopolio", sin
embargo reforzado en 1811. Es
caracterstica, que despus ser
constante, del sistema educativo francs,
de comportar dos sistemas paralelos que
no colaboran y no llegan a aniquilarse uno
al otro.
La Universidad estuvo a punto de
perecer en la primera Restauracin. Fue
privada de su Gran Maestro, antes de
restablecerla y de constituir poco despus
un Ministerio de Asuntos Eclesisticos y de
la Instruccin Publica (1825). El cuerpo
parece aparato til para supervisar el
conjunto de la educacin y dirigir los
espritus. as se afirmaba, con una
intencin muy distinta de la de Napolen,
la tutela del Estado sobre la educacin. Se
cerraron los ojos ante la apertura de
colegios jesuitas y, hasta 1828, ante la
proliferacin de pequeos seminarios,
frecuentados por los nios que no eran
confiados a los liceos, ahora llamados
colegios reales. Pero se mantuvo el
principio del monopolio.
Este se desplomo bajo la
Monarqua de Julio, al mismo tiempo que
la Universidad, aunque vivamente atacada
por los catlicos que reclamaban su liber-
tad, se consolidaba. El rey y la burguesa
envan a sus hijos al colegio real. Se
abandona el impuesto universitario y el
certificado de estudios en un
establecimiento publico antes del
bachillerato (1849). Los miembros de la
Universidad, hasta entonces obligados al
celibato, se casan, vacilan menos en
mantener doctrinas que no cuenten con la
aprobacin de la Iglesia. El ejemplo viene
de arriba, de los cursos de Michelet o de
Quinet en el Colegio de Francia. Por ello,
el mundo catlico se encarniza contra la
Universidad. Su profunda desconfianza se
expresa en la ley Falloux (15 de marzo de
1850). El xito de la campana de
denigracin, condiciones econmicas
rpidamente desfavorables a la enseanza
por los laicos, sea pblica o privada, una
serie de disposiciones favorables a las
congregaciones, explican el crecimiento de
la enseanza congregacionista a partir de
la ley Falloux. Hasta el nombre de
Universidad desapareci del texto
legislativo. El nombre, ms no lo que
recubre: las academias departamentales
imaginadas para reducirla durante sola-
mente cuatro aos. Bajo el Imperio, la
administracin universitaria se refuerza,
con ministros de primer orden, Fortoul,
Rouland, Duruy, que permanecen largo
tiempo en su lugar beneficindose de la
autonoma negada a los propios
universitarios.
La ley Falloux haba previsto un
Consejo Superior de Instruccin Publica
dominada por los notables y dotado por
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
133
una verdadera autoridad. Esto pasa a los
administradores. La Universidad ve surgir
el desquite con Vctor Duruy, uno de los
suyos que llega a ministro en 1863 por
seis aos. Pero la Universidad aun tiene
poca parte en su propio gobierno: es Jules
Ferry quien se la da constituyendo un
nuevo Consejo Superior, elegido por los
interesados (1880).
Si sus adversarios no han podido
destruir la Universidad, si han obtenido
para la enseanza secundaria privada la
libertad completa, lo que no acalla la
rivalidad con los liceos. En la enseanza
privada, cada vez ms confesional, sobre
todo despus de 1830, se instaura una
atmsfera de lucha entre las "dos
Francias" que cada cual forma sobre
pupitres separados. Sin embargo, no hay
dos enseanzas secundarias. En ambos
casos, mismos objetivos y mismos pro-
gramas, fundados esencialmente sobre las
humanidades, y ordenados por la misma
preparacin al bachillerato y a los
concursos del Estado. En ambas
enseanzas, los alumnos salen de la
burguesa, pues una y otra son costosas y
largas, y el nmero de becarios es escaso.
La rivalidad es, por tanto, enteramente
ideolgica. No por ello deja de parecer una
amenaza para la enseanza de los liceos
que ve reducirse ligeramente su clientela
al fin del siglo.
Sin duda esta supremaca del
debate de ideas tiene cierta
responsabilidad en el fracaso de lo que
haba podido ser una de las vas de
evolucin de la enseanza secundaria,
hacia resultados ms prcticos.
Recuperada de la enseanza primaria
superior de Guizot, afirmada por Duruy
como resueltamente secundaria, la
enseanza "especial", desprovista de
humanidades, en general, quedaba
destinada de manera expresa a los
jvenes que no deban entrar en las
carreras liberales sino que serian
industriales, comerciantes o agricultores
responda indiscutiblemente a una
necesidad de las clases medias y activas
que a menudo miraron con malos ojos al
liceo en el siglo XX, como no adaptado a
sus fines. Su xito fue patente desde el
segundo Imperio; sus efectivos simularon
imitar los de la' enseanza clsica. No
duro ms de 30 aos. La generacin de
los reformadores de 1880, imbuida de las
virtudes de la enseanza propiamente
secundaria, temi ver que el recin
llegado apartaba de los estudios de largo
alcance a una parte de los alumnos, ya
enconadamente disputada a la enseanza
religiosa, y degradarse en enseanza
profesional. Se le alargo, se le modifico,
de tal manera que fue asimilada en 1902,
con un bachillerato igual en dignidad, pero
sin latn, de la enseanza clsica.
Tambin fue la reforma de 1902 la
que aporto una solucin a la cuestin de
los concursos para las grandes escuelas
cientficas. Hasta el segundo Imperio, los
alumnos deban, en principio, seguir todos
los cursos de las humanidades antes de
entrar en las clases de preparacin de
carcter cientfico organizadas en los
liceos y en los grandes colegios privados.
En cuestin de hechos, la evasin haba
ocurrido antes del bachillerato, til
solamente para las carreras jurdicas,
mdicas o aun el profesorado. Los futuros
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
134
ingenieros podan prescindir de ellos y a
veces evitaban el liceo por entregarse a la
"industria de Los preparadores" privados
en las grandes escuelas. O bien, a
menudo bajo la presin de la familia y por
recomendacin de la Facultad de Ciencias,
seguan los cursos de clases especiales
paralelos a la enseanza clsica. Fortoul
crey encontrar la solucin en una
situacin que suprima las altas clases en
Los liceos, instituyendo la "bifurcacin" ya
proyectada en 1847. despus de dos aos
de estudios comunes, los alumnos podan
escoger entre una seccin cientfica y una
seccin literaria, pero con un fondo de
estudios comunes de carcter literario.
La bifurcacin inmediatamente fue
impopular, por razones polticas -era obra
del ministro autoritario de un rgimen
autoritario- y pedaggicas. Se la
abandono no sin volver a la desercin de
los futuros cientficos al fin de la
escolaridad.
A partir de 1902, los alumnos
prosiguieron sus estudios clsicos o
modernos hasta el bachillerato de su
eleccin, antes de entrar en una
preparacin especializada. La
preeminencia de las humanidades clsicas
cede un poco el paso a un sistema que
reconoce el papel verdaderamente
"secundario" de los estudios de base
cientfica: tarda e imperfecta
consecuencia del prodigioso auge de las
ciencias en Francia desde el principio del
siglo XIX. El espritu de asimilacin triunfo
de nuevo, pero mucho ms tarde, para la
enseanza secundaria de las muchachas,
creada inicialmente en 1880 distinta de la
enseanza masculina en general,
desprovista del latn y sin acceso al bachi-
llerato. En 1924, una serie de factores,
esencialmente la concurrencia de
enseanza privada que preparaba a las
muchachas al bachillerato, condujeron a
una asimilacin de hecho.
La enseanza secundaria francesa
ha atravesado, pues, el siglo XIX, sin
verdadera revolucin. Las instituciones
que la rigen, una vez fijas, cambian
apenas. Sea cual fuere la agudeza del
conflicto con la enseanza privada, esta se
modela, en lo esencial, por las estructuras
de la enseanza de Estado, subordinadas
ellas mismas al examen, ese bachillerato
que es a la vez el desemboque y la va de
acceso a la universidad. Es su presencia
que impone su ritmo y su carcter al
estudio en Las clases superiores de los
liceos. Es ella la que hace en gran parte
difcil e ilusorio el cambio. El bachillerato y
el monopolio en beneficio del Estado del
cotejo de los grados sirven para garantizar
cierta unidad de formacin de las elites en
el piano nacional. Ms si la sustancia de la
enseanza es forzosamente la misma, el
espritu puede ser distinto, y el ultimo
cuarto del siglo vera surgir una situacin
que puede volverse peligrosa, a la postre,
para la paz civil.
2. DE LAS FACULTADES A LAS
UNIVERSIDADES
De la vieja enseanza superior tal como
haba existido en el Antiguo rgimen,
subsista en apariencia muy poco despus
de la crisis revolucionaria. De hecho, la
revolucin que ha cerrado las antiguas
universidades se coloca en la lgica del
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
135
periodo que lo ha precedido creando, para
responder a las necesidades ms
evidentes, escuelas de medicina y sobre
todo una escuela que estaba destinada a
servir, en su origen, de antesala a las
grandes escuelas de aplicacin heredadas
del periodo de las Luces. Naci as la
Escuela Politcnica. All, como en las otras
grandes escuelas y en la Escuela Central,
este es un establecimiento privado que se
funda bajo la Restauracin, donde hay que
ver al verdadero foco de la enseanza
superior. El movimiento no se interrumpe:
en 1848, la Republica, con Hyppolyte
Carnot, trata de realizar todo lo que
proyectaba la Monarqua de Julio, una
Escuela de Administracin, que seria para
la administracin del Estado lo que el
Politcnico representa para Los ingenieros.
La escuela solo vivi algunos meses, pero
en 1871, persuadido como tantos otros de
Las causas morales de la derrota, un
joven profesor, E. Boutmy, fundaba la
Escuela Libre de Ciencias Polticas
destinada a "organizar en Francia la
instruccin liberal superior".
El Consulado y el Imperio no se
preocupan por las "escuelas especiales"
pronto rebautizadas como facultades, ms
que desde el punto de vista de los
exmenes. En medicina, en derecho, en
farmacia, Los grados se abren a Las
profesiones. Por tanto, estn severamente
reglamentados. Las facultades de tetras y
de ciencias, creadas en 1808, al mismo
tiempo que la Universidad, sirven casi
nicamente para enviar examinadores a
los bachilleratos. As, la enseanza
superior y la enseanza secundaria se
confunden fcilmente en la primera mitad
del siglo XIX; a menudo, las imparten las
mismas personas. Los profesores, sin
estudiantes, dispensan los grados y el
resto del tiempo se dedican a dar
conferencias ante un pblico muy diverso,
cuando no prefieren la inaccin. La
enseanza superior francesa ofrece, pues,
el espectculo de un "largo
estancamiento".
9
Sin embargo, existen
zonas de mayor brillo: el Colegio de
Francia, institucin cuyos cursos renen
una multitud cuando el profesor se
apellida Michelet o Renan, la Sorbona,
ilustrada por Guizot, Cousin o Villemain.
Por ultimo, la Escuela Normal, instituida
para formar a los profesores de los liceos,
con una enseanza propia confiada a
universitarios prestigiosos, representa un
verdadero foco intelectual. Pero, con
ayuda de las vicisitudes polticas, las
ctedras de la Sorbona, del Colegio o de la
Escuela Normal se transforman
frecuentemente en tribuna. La ciencia no
parece una esfera intangible: los estudios
de filosofa y de historia lo resienten en los
periodos de reaccin autoritaria. La
enseanza superior sufre, pues, dos
males: un compromiso en los conflictos
del siglo que casi no sale de algunos
crculos, sobre todo parisienses, y una
somnolencia que obstaculiza los progresos
de la investigacin cientfica.
Es el segundo Imperio el que toma
conciencia de esta ultima carencia. Se
denuncia la miseria o la inexistencia de los
laboratorios, la ausencia de crditos para
la ciencia, que es mas escandalosa aun
debido al entusiasmo que este encuentra
en el espritu publico. Sadowa aparece
como la sancin de la impericia francesa:
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
136
"la que ha vencido en Sadowa, escribe
Renan en 1867, es la ciencia germnica".
Y este despertar es anterior a 1870.
9
A. Prost, op. cit., p. 223.
Vctor Duruy trata de encontrar soluciones
que no sean incompatibles con la ausencia
de los medios puestos a su disposicin y la
resistencia al cambio de facultades. No
puede crear las ctedras que habra que
multiplicar para asegurar una enseanza a
la vez especializada y de nivel superior;
sugiere apelar a profesores libres, y
buscar estudiantes reales: esos profesores
repetidores y profesores de colegio que se
inscriben a tiempo para los exmenes y
que, por un empleo del tiempo apropiado
pudieran asistir a los cursor, justificando
as una organizacin progresiva. Pero,
desconfiando un poco de la capacidad de
los profesores de facultades para
consagrarse a la investigacin, por estar
acostumbrados a su rutina, crea la Escuela
Prctica de Altos Estudios, en 1868. No es
necesario haber subido todos los
escalones de la carrera universitaria para
ensear all: "para formar parte, basta
tener un nombre en la ciencia" (L. Liard)
Desprovista de locales propios, la escuela
esta destinada a fecundar las otras
instituciones de enseanza superior. Los
laboratorios que le son asignados se
benefician de un financiamiento propio.
As, a mis de tres siglos de distancia,
Vctor Duruy, a ejemplo de Francisco I con
el Colegio de Francia, concibe la
renovacin de las instituciones por una
creacin exterior a estas.
Paralelamente, se desarrolla la
campana de los catlicos por la libertad de
la enseanza superior, que desemboca en
la aprobacin de la ley de 1875. Habr en
adelante facultades catlicas y, durante un
ao, el Estado se encuentra desposedo
del monopolio de cotejar los grados. Esta
nueva situacin de competencia invita de
manera imperiosa a la reforma de las
instituciones de Estado. Como Sadowa, el
desastre de 1870 suele interpretarse como
resultado de las insuficiencias del sistema
educativo francs. La victoria de los
republicanos inaugura la poca de las
grandes reformas.
Estas van afectado todos los
captulos a la vez: estudiantes, cuerpo
docente, instalacin, rgimen jurdico de
la institucin, inspirado el mismo por
cierta filosofa de la "ciencia". Desde 1877,
se crean las betas de licencia que pronto
seguirn a las betas de agregacin. Los
cursos tradicionales sobreviven bajo el
nombre de cursos pblicos, mientras que
el verdadero trabajo de formacin de los
estudiantes se hace en el seno de grupos
restringidos, las conferencias, para las
cuales pronto se crean puestos de
"maestros de conferencias", antepasados
de nuestros modernos ayudantes, al
tiempo que aparecen los jefes de trabajos
en las facultades de ciencias. Partiendo de
cero, el efectivo de los estudiantes de
Tetras y de ciencias se eleva en algunos
aos; son mis de 6000 en cada una de
esas disciplinas en 1914, pero el numero
de estudiantes de derecho y de medicina
es casi doble y triple. Los profesores, mis
numerosos, reciben salaries mis elevados.
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
137
A los retricos capaces de seducir a un
auditorio profano suceden hombres de
ciencia, especialistas. Asimismo, los
exmenes, empezando por la licencia, se
diversifican cada vez mis. En adelante,
hay varias licencias literarias como hay
varias licencias en ciencias. Esta bsqueda
de especializacin se inscribe en los
edificios: en Paris, donde se reconstruye la
Sorbona, en las grandes ciudades de
provincia donde las municipalidades
rivalizan con el Estado en la construccin
de "palacios universitarios". Las diversas
disciplinas tienen all sus sectores, casi
diriase sus institutos separados.
Al gigantismo parisiense se oponla
la atona de la provincia. Era comn
comparar a Francia con Alemania, donde
las universidades eran otros tantos focos
de intelectuales diseminados por el pas.
Por razones de eficacia y porque "la"
ciencia era considerada como una en su
multiplicidad, los reformadores como E.
Lavisse o L. Liard estimaban que Francia
deba dotarse de "universidades" en
numero pequeo, pero agrupando cada
una todas las facultades. Estas recibieron
desde 1885 la personalidad civil. A cierta
independencia administrativa iba ligada la
preocupacin por una coordinacin,
asegurada por el consejo general de
facultades. Esta organizacin preparatoria
a la constitucin de las universidades no
desemboco, sin embargo, en lo que
haban soado Liard y sus amigos. Sin
duda, las universidades fueron creadas en
1896, pero no eran sino el cambio de
nombre de los "cuerpos de facultades", tal
como existan anteriormente. Las 15
universidades, una por academia, eran
demasiado numerosas y a menudo
demasiado incompletas para convertirse
en los centros de estudio "a la alemana"
que se haban proyectado. A menudo se
contentaron con proyectar, asegurando
sobre todo la preparacin para las licen-
cias y los discursos de reclutamiento para
el profesorado de la enseanza secun-
daria. Sin embargo, tenan estudiantes. Se
reforz el rgimen de estudios. La
institucin, a instancias de Lavisse, del
diploma de estudios superiores, primer
trabajo de investigacin que los
estudiantes redactaban despus de la
licencia, quito su carcter demasiado
escolar a los estudios superiores literarias.
Por fin existan en Paris los recursos que
faltaban en provincia: los normalistas
seguiran en adelante los cursos de la gran
universidad de Paris; las instituciones
paralelas a esta las completaban en lugar
de hacerles sombra, mientras que las
facultades catlicas experimentaban un
desarrollo moderado. Es notable que no
haya durado nada que se asemejara a una
universidad privada y laica en el espritu
de la Universidad Libre de Bruselas. La
inauguracin de los nuevos edificios de la
Sorbona, con el cambio de siglo, parece
marcar el triunfo de la Universidad y, con
ella, del Estado.
III. UN SISTEMA EN CRISIS
El ritmo del cambio, hasta el decenio de
1950, sigue siendo moderado. La primera
mitad del siglo se caracteriza por una
extensin de la enseanza secundaria que
trata de volverse mis democrtica. Las
universidades tratan de asumir mis que en
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
138
el pasado sus funciones de investigacin y
ven triplicarse (de cerca de 30000 a
100000) el nmero de sus estudiantes.
Pero pasados los primeros aos despus
de la Liberacin, el ritmo a menudo se
embala, con la llegada de pletricas clases
de edad: es la "explosin escolar",
acrecentada por un desarrollo cada vez
mayor de la demanda de educacin. Se
hace entonces el esfuerzo hacia una
democratizacin de la escuela por la
instauracin al menos en principio de la
Escuela nica, luego, por la creacin de
una escuela media destinada a recibir en
condiciones democrticas el conjunto de la
poblacin escolar al salir de la escuela
primaria. La escolaridad se prolonga. Pero
la nocin misma de enseanza secundaria,
reservada a una elite, se encuentra en
peligro. Por ltimo, ms all de la
obligacin escolar, la mares llega a las
universidades. Helas aqu hundidas en una
crisis profunda, de causas mltiples, que
entraa en 1968 una reestructuracin. Del
sexto grado a las universidades se plantea
una serie de preguntas sin respuestas.
Ms all de todos los intentos de reformar
la enseanza secundaria aparece, contra
el optimismo de periodos precedentes, la
impotencia de la institucin escolar para
transformar la sociedad, como tanto se
haba esperado.
1. LA ENSEANZA SECUNDARIA
EN BUSCA DE UNIDAD
La guerra de 1914 fue, en materia de
educacin, la oportunidad para una toma
de conciencia de carcter antidemocrtico
de las barreras que hasta all protegan la
enseanza secundaria. No era ilgico ver
coexistir dos escuelas, una para el pueblo,
organizada por la enseanza primaria que,
al terminar la enseanza elemental
desembocara en la enseanza primaria
superior y hasta una enseanza
"superior". La escuelas de Saint-Cloud y
de Fontenay; la otra para los hijos de las
clases prosperas, escolarizados desde su
tierna edad en las clases preparatorias de
los liceos y seguros de un casi monopolio
de acceso a las universidades? El paso de
un sistema de enseanza al otro era
sumamente difcil, despus de haber sido
imposible. No se corra el riesgo de
formar una divisin tan grave como la que
separaba a la Francia clerical de la Francia
laica? Tal fue el tema desarrollado
frecuentemente por un grupo de univer-
sitarios combatientes persuadidos, desde
antes de que terminase la guerra, de la
necesidad de una reforma. Los
Compaeros de la Universidad nueva
rpidamente hicieron popular el tema de
la Escuela nica. Asociaciones de profe-
sores, sindicatos o grupos corporativos,
bastante recin llegados al debate escolar,
formaciones polticas que se apoderan del
tema, no sin someterle a interpretaciones
diversas. Unos vean en la Escuela nica,
con los Compaeros, la fusin de las
clases preparatorias y de la escuela
primaria, lo que asegurara a todos los
jvenes franceses una formacin inicial
comn. Los otros, en el clan de los laicos
extremistas como en el de los clericales,
simulaban confundir la Escuela nica con
el monopolio de la enseanza en beneficio
del Estado. En un clima de prevenciones
reciprocas y de resistencia de los medios
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
139
docentes en cuestin, que tenan una
perdida de identidad a la vez de sus
estructuras y sus mtodos, hubo que
aguardar casi 20 aos para llegar a la
realizacin de la Escuela nica. Su
principio fue adquirido bajo Jean Zay en
1937 con un retoque de las estructuras de
la enseanza en "primer grado" y
"segundo grado". En adelante, la
enseanza secundaria no era ya un
"orden", ajeno al orden vecino y, en
suma, competidor de la primaria, sino un
simple grado. Sin embargo, los diversos
elementos del sistema de enseanza se
volvan complementarios y necesarios los
unos a los otros. Una estructura horizontal
reemplazaba a la vertical constituida hasta
entonces. Administradores y ministros
pensaban haber dado as un gran paso por
el camino de la democratizacin.
Al mismo tiempo, un movimiento
profundo, cuyo comienzo ocurri durante
los veintes, aunque a veces quedara
oculto por los azares de la coyuntura
demogrfica, llevaba un numero cada vez
mayor de adultos hacia la enseanza
secundaria. Las razones son mltiples:
afn de ascenso social de la pequea
burguesa, y despus deseo de dar ms
oportunidades a los hijos en una sociedad
minada por la crisis y el desempleo, y
aumento de la poblacin femenina. El
crecimiento de la enseanza secundaria
es, por tanto, regular, sin interrupciones
hasta el decenio de 1950. Pero el cambio
cuantitativo, sin obligar aun a una gran
poltica de construcciones escolares, invita
a interrogarse sobre su calidad. Los 500
000 alumnos de 1945 no representan aun
ms que una dcima parte de la poblacin
de los establecimientos de enseanza
primaria. Son demasiados para que no
estalle la contradiccin entre la tradicin
de una formacin en humanidades clsicas
y el carcter cada vez ms heterclito de
la clientela y de su destino. Tanto ms
necesario es tomar en cuenta que el "se-
gundo grado" supuestamente comprende
no solo la enseanza secundaria
tradicional, sino tambin la enseanza
primaria superior. Las resistencias y los
lastres son tales que la mayor parte de las
reformas terminan en medidas a medias.
Todos conocen la suerte que haba estado
reservada a la enseanza especifica. La
enseanza moderna comporta aun gran
parte de estudios literarios, a semejanza
de la enseanza clsica. La reforma de la
enseanza secundaria de 1902 prev dos
ciclos y toda una gama de secciones en
que el latn sigue preponderando. Todas
desembocan en el bachillerato, puerta de
la enseanza superior. As, no tarda en
plantearse la cuestin de un examen que
presenta una utilidad sobre todo para
quienes desean proseguir sus estudios.
Se la debe imponer a todo el mundo, y
en esta forma? La imposibilidad de una
supresin en beneficio de un simple
certificado de estudios se revela en el
hecho de que la cuestin aun no se ha
resuelto. La existencia de un sector
privado y el apego a un diploma de
carcter nacional tienen mucho que ver
sin duda en la supervivencia del
bachillerato.
Para acercarse a la Escuela nica,
Jean Zay, a falta de la reforma general
que el proyectaba, ha procedido a
armonizar los programas de enseanza
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
140
primaria superior con los del primer ciclo
en los liceos y colegios. El ministerio de
Carcopino, bajo el rgimen de Vichy, da
otro paso ms, procediendo a la fusin de
los EPS con los colegios. Conserva
igualmente este embrin de "tronco
comn" de la enseanza del segundo
grado que haba concebido Jean Zay con
la creacin de las clases de orientacin al
nivel de sexto ao. Pero mucho despus
de la segunda Guerra Mundial, las
diferencias, pese a las reformas de
estructura, siguen intactas. Cada orden,
difunta en principio, en realidad se aferra
a sus posiciones. Y es que hubiera sido
necesario improvisar para la aplicacin de
las reformas, un personal nuevo reclutado
segn un nuevo sistema, para promover
nuevos mtodos, abolir las prevenciones
alimentadas de un bastin contra otro
desde hacia muchas generaciones. Otros
tantos elementos que no pueden reunirse
y que obstaculizan una modificacin en
profundidad. Los lastres eran tales que se
necesitaba un trastorno poltico para "ba-
rajar" un tiempo los naipes y permitir una
nueva partida que deseaban tantos
buenos espritus. La Liberacin, en
Francia, pareci ese momento favorable.
Un comit constituido por el gobierno de
Argelia haba elaborado el plan de una
reforma en conjunto. En 1945, el trabajo
de preparar esta fue encargado a una
comisin presidida por Paul Langevin, y
despus por Henry Wallon. La coyuntura
era extraordinaria, y casi unnime el
deseo de una transformacin democrtica
de la enseanza. Pero la comisin
Langevin-Wallon se aferraba ms al
pasado de lo que se hubiese credo al
principio. Animada por ideas
verdaderamente progresistas, no por ello
dejo de seguir el procedimiento habitual
en las condiciones precedentes. Las
audiciones de personalidades, de
expertos, de diversos grupos y categoras
interesadas se sucedieron largo tiempo,
tanto as que la comisin solo entrego su
informe en junio de 1947. Era entonces
demasiado tarde para una accin global,
por razones menos materiales que
polticas, y porque se haban retomado los
hbitos.
La comisin Langevin-Wallon no
por ello dejo de desempear un papel
proftico. Jams aplicado, su plan quedo,
bajo toda la IV Republica y una parte de la
V, como punto de referencia obligatorio.
Las organizaciones de izquierda se sentan
obligadas a referirse a el. A este respecto,
el plan talvez contribuyo a esterilizar la
reflexin en el dominio educativo. Por otra
parte, concebido por universitarios
dotados de una gran visin, no prevea las
condiciones exactas y los detalles de
aplicacin, de donde tal vez brotaron
conflictos o dificultades de aplicacin. Sin
embargo, sigue siendo la expresin ms
clara de las ideas en boga durante la
Liberacin, sobre la democratizacin de la
educacin, ideal hacia el cual las reformas
efectivas parecan encaminarse, sin llegar
a ellas jams. Por ultimo, aun si la
expresin de sistema educativo, empleada
en un sistema riguroso, es posterior, el
plan manifiesta que no podra tratarse,
para una reforma, de limitarse a un simple
cantn de la educacin. En adelante -
no era ya la ambicin de Jean Zay?- se
impone una visin de conjunto y cada vez
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
141
ms intensa, en la medida en que la
intencin se fija en lo periescolar y lo
posescolar, hacia las actividades que no
afectan directamente la instruccin.
Los partidarios de la Escuela nica
haban puesto gran fe en el papel de la
escuela para reducir las desigualdades.
As, haban credo llegar bastante
fcilmente a una enseanza secundaria
democrtica, mediante la instalacin de un
tronco de estudios comunes a partir del
ingreso en sexto ao. Instruidas por la
experiencia, las generaciones ms
cercanas a nosotros prefieren hablar de
democratizacin del sistema y son ms
sensibles a lo que, en el medio
sociocultural, impide en las desventajas
acumuladas en el curso de los primeros
aos, que una enseanza de tipo
secundario sea en verdad accesible a
todos, y no solo a una fraccin
indefinidamente extensible o reductible de
"alumnos meritorios". En estas
condiciones, es obvio que la enseanza
secundaria abierta a todos no puede ser la
misma que la de las generaciones
precedentes.
2. HACIA LA ESCUELA MEDIA
A medida que nos acercamos a nuestros
das, la enseanza secundaria va apa-
reciendo bajo otra luz. Sigue siendo la
clave del sistema educativo, ms por otras
razones. En adelante su misin ya no es
formar una elite, sino el conjunto de la
nacin: al menos tal es la ambicin que
ostenta la reforma de 1975, llamada
reforma Haby, cuya aplicacin comenz
con el ingreso de sexto ao en 1977.
El primer elemento de una
enseanza comn fue, tanto en los pianos
como en la realidad de las reformas, la
puesta en vigor de un "tronco comn" de
estudios a partir de sexto, cualquiera que
fuese el tipo de establecimiento de
segundo grado. El plan Langevin-Wallon
prevea un tronco comn de cuatro aos:
se reconoce aqu lo que haba sido
solamente esbozado por Jean Zay. Al
termino de este tronco comn ocurre la
orientacin hacia los diferentes tipos de
formacin, estudios largos o preparacin
profesional. Las diferencias solo afectan la
duracin de ese ciclo comn y su
extensin efectiva, tomando en cuenta las
dificultades practicas del encuadre. As, a
travs de muchos fracasos, puesto que la
IV Republica no pudo imponer ningn
proyecto de reforma de la enseanza,
pasa a ocupar su lugar, al menos de
manera imperfecta, esta escuela media
que todos los pases desarrollados se han
dado desde el fin de la segunda Guerra
Mundial.
La reforma Berthoin (1959) y la reforma
Fouchet (1963) que ponen en su lugar,
respectivamente, los CEG, colegios de
enseanza general (antiguos cursos
complementarios de la escuela elemental)
y los CES, colegios de enseanza
secundaria destinados a reemplazar el
primer ciclo de la enseanza secundaria
de los liceos, de sexto a tercero, pueden
ser consideradas como etapas hacia la
escuela media. Su carcter incompleto les
ha valido acusaciones de timidez, casi de
hipocresa, pues no lograban hacer una
mezcla de la poblacin escolar que
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
142
desembocara en una escuela
verdaderamente comn. Lo magro de los
resultados obtenidos era, sin embargo,
previsible, dados los obstculos. Las
reformas se realizaron, en realidad, en
una coyuntura de "explosin escolar"
(Roger Cros) debida, a la vez, al aumento
de la masa escolarizable que resultaba del
aumento de la natalidad a partir de la
guerra (800 000 nios por ao, en lugar
de escasos 500 000), alargamiento de la
escuela obligatoria, as como la
prolongacin de la demanda de una
escolaridad larga, en la prolongacin de
una tendencia ya observada antes.
Se necesitaban a la vez locales, medios y
maestros. Los primeros fueron lentos de
construir al principio, no por efecto de
alguna particular escasez presupuestaria,
sino, sobre todo, porque las exigencias
superaban la capacidad de los
constructores en el momento. Hubo que
recurrir a todos los locales disponibles, a
clases prefabricadas. A finales de los
sesentas se instalo por fin el ritmo de un
"CES por da", obtenido gracias a un
esfuerzo de racionalizacin y al empleo de
tcnicas de prefabricacin. Pero la
cuestin fundamental era la del encuadre.
El personal llamado a ensear en el primer
ciclo era diverso: aparte de los profesores
certificados y agregados que no podan
bastar, hubo que reclutar
apresuradamente maestros auxiliares,
licenciados en el mejor de los casos. Los
institutores de primaria que haban
enseado en las EPS o los cursos
complementarios constituyeron el cuerpo
docente de los CEG. No tardaron en brotar
conflictos entre las diversas categoras
que estimaban tener vocacin para
ensear el primer ciclo. De hecho, la
identidad de la enseanza secundaria
estaba en juego: los antiguos profesores
del liceo queran salvaguardar una
enseanza "de calidad", mientras que los
institutores elogiaban los mtodos de su
pedagoga para una escuela media. La
creacin de cuerpos de PEGC no resolvi
la cuestin. A falta de un medio nico de
reclutamiento, perduraba la pluralidad de
las categoras de profesores y de sus
opiniones sobre los mtodos convenientes.
3. UNA CRISIS UNIVERSITARIA
INDEFINIDAMENTE PROLONGADA
A falta de una voluntad en definitiva
poltica, las universidades, desde su
creacin, siguen siendo yuxtaposiciones
de facultades fieles a la no-injerencia en
los asuntos de la vecina, y a la autonoma
concebida en un cuadro estrechamente
corporativo. Semejante situacin no era
favorable a la expansin como se la poda
observar en los Estados Unidos. Despus
de la guerra, las facultades de ciencias
desarrollan sus relaciones con el CNRS
(Centro Nacional de la Investigacin
Cientfica) creado en 1938. Las facultades
de derecho se anexan las ciencias
econmicas, mientras que las facultades
de letras tmidamente al principio, reciben
a las ciencias humanas. Son universitarios
los que hacen campana con la Asociacin
por el Desarrollo de la Investigacin
Cientfica, al borde de los coloquios
sostenidos en Caen y en Grenoble, para
una renovacin en profundidad. El
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
143
segundo coloquio de Caen (1966)
propone, ante P. Mendes-France y V.
Giscard d'Estaing, la creacin de
universidades experimentales, autnomas,
competitivas, desprovistas del
enclaustramiento tradicional en las
facultades, para permitir un libre
reagrupamiento de las disciplinas.
Recomienda, para el establecimiento de la
enseanza superior y de investigacin,
una categora de establecimiento publico
tal que les asegure flexibilidad de
funcionamiento.
Nada de todo ello se aplico. Sin
embargo, se crearon los IUT (Institutos
Universitarios de Tecnologa) en 1966,
destinados a dar una formacin breve (dos
aos) en ciencias aplicadas. Para
descongestionar la enorme Universidad de
Paris, se abrieron las facultades de
ciencias de Orsay y de letras de Nanterre.
Fue all donde ocurri la explosin que
deba destruir todo el edificio. Sin duda,
los acontecimientos de 1968 desbordan
largamente el cuadro de las universidades,
y tambin el cuadro nacional: Berkeley
precedi a Nanterre. Pero el malestar que
se iba incubando en la enseanza superior
francesa proviene tambin de lo
inadecuado de esto a los servicios que de
ella poda esperar una sociedad en pleno
desarrollo econmico y sedienta de
democratizacin. Sin olvidar el crecimiento
ahora muy rpido de los efectivos. El total
de los estudiantes de la universidad, cerca
de 50 000 en 1920, casi alcanza los 140
000 en 1950. Pasa de 211000 en 1960 a
440 000 en 1967. Supera los 850 000 en
1978.
As pues, las universidades han
podido responder a una demanda masiva,
sobre todo fuerte en el primer ciclo. La
licencia (tercer ao) y la maestra (cuarto
ao) de letras y de ciencias van
precedidas, en efecto, por un ciclo cada
vez ms precisamente organizado. Desde
el ao de propedutica (1948) hasta los
dos aos del DUES o DUEL (1966),
reemplazados boy por los DEUG. Los
estudios de derecho y de ciencias
econmicas son igualmente
reorganizados, como los estudios de
medicina con la creacin de los CHU.
Como regla general, los estudios prevn
un mejor encuadre, con sesiones de
trabajo practicas que exigen la asiduidad y
hasta la instauracin del control continuo.
La ley Edgar Faure (12 de
noviembre de 1968), obra de
circunstancia, aprobada en la secuela de
una crisis aguda, se encuentra en el
principio de toda clase de reformas
parciales y ajustes. Se funda sobre los
tres principios de autonoma de las
universidades, de pluridisciplinariedad y
de participacin. En virtud de esta ltima,
el gobierno de las universidades se
compromete con la polisinodia, falseada,
por lo dems, por el ausentismo o la
politizacin de ciertas partes contratantes.
Las universidades son dotadas, por fin,
por presidentes elegidos, tal como lo
deseaba el segundo coloquio de Caen.
Esto tiene ms poderes e iniciativas de los
que tuvieron los decanos. Sin embargo, su
posicin es frgil y los conflictos estallan
entre ellos y su mayora o una fraccin de
esta hacen aparecer en las decisiones la
funcin que pueden desempear los
rectores, hasta entonces apartados. Por lo
I X LA ENSEANZA SECUNDARI A Y SUPERI OR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
144
dems, la autonoma, a la vez
administrativa, financiera y pedaggica,
queda limitada por el peso de los gastos
irreductibles, por la necesidad de entregar
diplomas nacionales. Las otras
instituciones de enseanza superior, el
CNRS, no estn sometidos a la ley de
orientacin; perdura as esta separacin
entre las universidades y las grandes
escuelas, especifica de Francia.
La ley no ha logrado definir la
categora de los maestros, cuyo numero
alcanza 40 000. El centro de gravedad, al
menos en la cuestin numrica, no esta ya
en la categora de los profesores, sino en
la de asistentes y maestros asistentes.
Pronto se plantea la cuestin de las
carreras que habra que diversificar. El
desarrollo de la tesis de tercer ciclo y la
modificacin de los procedimientos de
reclutamiento no la resuelve totalmente.
Mucho ms terrible es el problema del
acceso a una verdadera autonoma que
permitira una integracin de las
actividades de formacin permanente,
hasta aqu "enquistadas" en el cuerpo
universitario, una mejor articulacin de las
universidades con la investigacin
cientfica y el sector de las grandes
escuelas. Por ultimo, salvo en medicina y
en institutos de universidad como el
Instituto de Estudios Polticos, el acceso
indiferenciado de los estudiantes
encuentra su solucin nica en la
seleccin por el fracaso. Las
transformaciones sufridas por la
enseanza secundaria en estos ltimos
aos debieran encontrar, por lo dems, un
eco de la enseanza superior dentro de
pocos aos.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
145
BLOQUE III
LA EDUCACIN
SECUNDARIA EN
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA.
LA EVOLUCIN DE LA
HIGH SCHOOL
David Tyack
Larry Cuban
LA HIGH SCHOOL
Las estadsticas sobre las high schools
durante el ltimo siglo revelan tendencias
sorprendentes. La ms notable de ellas -y
la que ms agudamente diferencia la
educacin secundaria en los Estados
Unidos de la de otras naciones
industrializadas- es el rpido aumento de
estudiantes que se inscriben y se gradan.
19
Kaestle, "Public Schools", pp. 78-80; Arthur
G. Powell, Eleanor
Farrar y David K. Cohen, The Shopping Mall
High School: Winners and Losers in the
Educational Marketplace, Boston, Houghton
Mifflin, 1985, pp. 281-283; David K. Cohen,
"Educational Technology and School Or-
ganization", en R. Nickerson y P. Zodhiates
(eds.), Technology and educacin in the Year
2020, Hillsdale, N. J., Lawrence Erlbaum
Associates, 1988. cap. 1 1.
EN BUSCA DE LA UTOPA UN SIGLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
146
En 1900, uno de cada 10 muchachos de
14 a 17 aos se inscriba en las high
schools; en 1940, siete de cada 10; en
1980, nueve de cada 10. tambin hubo un
marcado aumento de la proporcin de
jvenes que se graduaban de la high
school: en 1900 solo 8%; en 1920, 17%;
en 1940,51%; en 1960,69%, yen 1980,71
por ciento.
20
Al multiplicarse los nmeros de
estudiantes, las high schools se han vuelto
cada vez ms grandes y ms elaboradas
en su estructura y su programa escolar;
en 1900, fuera de las grandes ciudades,
las high schools eran generalmente
pequeas; una tercera parte de los
estudiantes de high school solo tenia de
uno a tres maestros, y dos terceras partes
tenan de uno a 10 maestros. Tan
reducido personal solo poda ofrecer un
pequeo conjunto de cursos. A veces, se
llamaba "high school" a otra aula aadida
a una escuela primaria graduada. Al llegar
1950, tan modestas instituciones nos
habran parecido tan antiguas como la
vieja escuela rural de una sola aula. En el
transcurso de los aos, al aparecer nuevas
funciones y quedar institucionalizadas, las
high schools se volvieron mucho ms
grandes y ms diferenciadas. Se les dieron
oficinas administrativas y secretarias,
talleres y cocinas, salas para enfermeras,
gimnasios, cafs, auditorios, oficinas para
los maestros y campos deportivos (donde,
a los ojos de muchos estudiantes, se
efectuaba la labor ms importante de, la,
escuela).
21
Esas agrandadas escuelas-
secundarias ofrecan una gama, en
constante expansin, de cursos dirigidos a
distintos grupos de estudiantes. Estos
cursos caractersticamente se agrupaban
en estudios, comnmente llamados de
college, comerciales, vocacionales y
generales. El porcentaje de estudiantes
que segua las materias acadmicas se
redujo en algunos campos, como el latn,
el alemn, otras lenguas extranjeras, el
lgebra y la fsica. Asimismo, a los
estudiantes de carreras "no colegiales" a
menudo se les ofrecan unas diluidas
"matemticas generales" y "ciencia
general" en lugar de los tradicionales
cursos acadmicos. Las escuelas
aadieron nuevas disciplinas, en especial
la educacin fsica, requerida para todos
los estudiantes. Las inscripciones
aumentaron marcadamente en las nuevas
materias prcticas, como mecanografa,
artes industriales y economa del hogar.
En especial durante la dcada de 1960, las
escuelas crearon un gran numero de
materias opcionales para sustituir a las
secuencias regulares de disciplinas como
ingles y estudios sociales. En la mayor
parte de las estadsticas sobre
inscripciones en realidad se subestima el
grado de diferenciacin, pues los nombres
utilizados, son un tanto arbitrarios y no
incluyen toda una vasta gama de temas.
20
NCES, 120 Years, p. 55; esta seccin fue
adaptada de James y Tyack, "Learning from
Past Efforts".
21
Edward L. Thorndike, "A Neglected Aspect of
the American High School, en Educational
Review 33, 1907, pp. 254 Robert Harnpel, The
Last Little Citadel: American High Schools since
1940, Boston, Houghton
Mifflin, 1986.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
147
En 1890, el gobierno federal recabo
estadsticas sobre inscripciones en cursos
de secundaria bajo solo nueve rubros,
pero en 1928 enumero 47. En 1973, los
directores de high school informaron de
ms de 2 100 nombres de cursos,
incluyendo materias tan tentadoras como
"matemticas terminales".
22
Por que llegaron las high schools
estadounidenses a enrolar tan elevada
proporcin del grupo de edad corres-
pondiente? Parte de la respuesta es el
nmero de tendencias sociales en general:
econmicas, demogrficas y de actitud.
Las high schools cuestan mucho, y el
producto nacional bruto, que iba en rpido
crecimiento, creo los recursos necesarios
para extenderlas. Las crecientes urba
nizacion y consolidacin de los distritos
rurales produjeron la concentracin
demogrfica requerida para unas high
schools ms grandes y ms diferenciadas.
Y tambin las ayudaron los cambios
demogrficos: un decreciente ndice de
nacimientos (hasta el "baby boom" que
sigui a la segunda Guerra Mundial)
facilito a los padres mantener a sus hijos
ms aos en la escuela, difiriendo su
ingreso en la fuerza laboral. Una alta
proporcin de adultos a nios alivio la
carga fiscal en general.
22
NCES, 120 Years, p. 50; Logan C. Osterndorf
y Paul J. Horn, Course Offerings, Enrollments
and Curriculum practicas in Public Secondary
Schools, 1972-73, Washington, D. C., GPO,
1976, pp. 5, 6, 11, 13,4-2 1; NCES, 120 Years,
p. 50.
Se redujo la demanda de adolescentes
como empleados de tiempo completo en el
mercado laboral, y la combinacin de
leyes sobre la mano de obra infantil y la
legislacin que impona asistencia
obligatoria a las escuelas llevaron a
muchos-jvenes de clase obrera a las
aulas. Cada vez ms padres y adolescen-
tes llegaron a creer que la escuela
secundaria era importante para obtener
un buen empleo. En 1972, George Gallup
hizo a los padres una pregunta abierta
acerca de por que deseaban que sus hijos
se educaran. La respuesta ms comn
fue: "para que obtengan mejores
empleos", y la que ocupo el tercer lugar
fue: "para que ganen ms dinero".
23
Dentro del marco de estos lineamientos
generales de las tendencias institucionales
y sociales, toda una variedad de polticos
y de reformadores discuti sobre las
funciones y el carcter de la high school. A
las personas que han trabajado en high
school, tanto los expertos profesionales
como los legos nunca han dejado de
darles consejos sobre como realizar mejor
su trabajo. Aunque los principales
impulsos del
23
Stanley M. Elam (ed.), A Decade ol'Gallup
Polls ol'Attitudes toward educacin, 1969-1978,
Bloomington, en Phi Delta Kappa, 1978, p. 121;
Edward A. Krug, The Shaping ofthe American
High School, 1920-1941,
Madison, University of Wisconsin Press, 1972;
Charles Burgess y Merle L. Borrowman, What
Doctrines to Embrace: Studies in the History of
American Education, Glenview, Ill., Scott,
Foresman, 1969, Cp. 5; Harvey Kantor y
David Tyack (eds.), Work, Youth and Schooling:
Historical Perspectives on Vocationalisin in
American Education, Stanford, Stanford
University Press, 1982.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
148
cada vez mayor acceso de estudiantes y la
creciente diferenciacin de programas y
cursos continuaran a su mismo nivel, las
palabras de los polticos sobre lo que
significaban estos desarrollos variaron
marcadamente de un periodo a otro. Y
cuando los estadounidenses se volvieron
repetidamente hacia la educacin
secundaria para resolver profundos
problemas econmicos, sociales y
polticos, difirieron en sus diagnsticos y
en sus soluciones.
24
En el decenio de 1890, las
escuelas tenan un nuevo mundo en el
umbral. Los Estados Unidos estaban
convirtiendose en la nacin industrial ms
poderosa de la Tierra, y estaban muy
conscientes de su rivalidad con la
creciente economa de Alemania. Grandes
empresas iban cobrando un poder con el
que no habran podido siquiera sonar una
o dos dcadas antes. Estallaban violentas
huelgas. Las ciudades estaban atrayendo
a millones de nuevos reclutas de las
granjas e inmigrantes del extranjero. Los
filsofos sociales se preguntaban si
instituciones como la familia podran
continuar con sus tradicionales funciones
de socializar a los jvenes.
25
En 1893 los autores del primer gran
informe nacional sobre la high school, el
Comite de Diez, encabezado por el
presidente de Harvard, Charles William
Eliot, escribieron como si estas
transformaciones casi no afectaran su
tarea. En su mayor parte, los miembros
del Comit de Diez eran presidentes y
profesores de college que deseaban poner
algn orden en el caos del programa
escolar de la high school y estandarizar la
preparacin para la educacin superior.
Durante ese mismo decenio, observa
David K. Cohen, "el programa de la high
school haba empezado a parecer una
especie de plantea trepadora silvestre
acadmica, extendindose violenta y
rpidamente en muchas direcciones a la
vez".
26
Los colleges carecan de
estudiantes, en especial de estudiantes
bien preparados. Por su parte, los
funcionarios de high school se sintieron
confundidos y airados por los muy
diversos requerimientos de admisin en
los colleges.
24
Herbert M. Kliebard identifica cuatro
filosofas, en competencia, de la escuela
secundaria, que dominaron el discurso
profesional durante los aos de 1890 a 1958:
un grupo humanista, el cual subrayaba unas
altas normas acadmicas y culturales basadas
en las materias tradicionales; un grupo por el
desarrollo del nio, el cual propona un
programa centrado en el nio y basado en los
intereses y capacidades en desarrollo de los
jvenes; un grupo de ciencia social, el cual
deseaba seleccionar y preparar a los
estudiantes para los diferentes papeles de los
adultos, y los reconstruccioncitas sociales,
quienes esperaban aprovechar las escuelas
para alcanzar un orden social ms
equitativo y
justo, vase The Struggleslor the American
Curriculum, 1890-1958, Boston, Roucledge &
Kegan Paul, 1986.
25
Para las ideas de los educadores que sacaron
diferentes lecciones de tales cambios, vase
John Dewey, The School and Society, Chicago,
University of Chicago Press, 1899 y Ellwood P.
Cubberley, Changing Conceptions of Education,
Boston, Houghton Mifflin, 1909.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
149
El problema, pues, consista en inventar
secuencias de cursos en temas
acadmicos que ofrecieran una
preparacin intelectual coherente. Los
miembros no dudaban acerca de estar
capacitados para la tarea, pues eran
expertos en educacin, lo que significa
que impartan conocimiento y desarrollo
de las capacidades intelectuales.
27
Eliot considero que las high
schools eran un no-sistema catico, que
enseaban un verdadero popurr de
disciplina: acadmicas y materias
vocacionales como la contabilidad. La
mayor parte de las high schools pblicas
estaban en as ciudades, lo que significa-
que las tres cuartas partes de la poblacin
rural estudiantil tenan poca oportunidad
de asistir a ellas. Incluso las high schools
urbanas atendan tan solo una minscula
fraccin de los adolescentes; solo 3.5% de
los muchachos de 17 aos se graduaba.
Las ciudades, vidas por atraer a la
educacin publica a los hijos de
los ms prsperos, construyeron high
schools que a menudo parecan palacios o
fortalezas renacentistas. Mezzotintas de la
Va Appia y personajes de las novelas de
Sir Walter Scott cubran las paredes, como
recordatorios de que los colleges del
pueblo estaban muy apartados de la vida
cotidiana.
28
26
Powell, Farrar y Cohen, Shopping Mail High
Sdhool, p. 240.
27
Theodore R. Sizer, Secondary
-
Schools at the
Turn of the Century, New Haven, Yale
University Press, 1964.
Eliot y sus colegas reconocieron que las
high schools estaban atendiendo, ante
todo, a estudiantes con talento acadmico
cuyos padres pudieran subsidiar su
educacin secundaria. Aun as, solo una
minora de los graduados pasaba a
estudiar al college, pero Eliot y sus
colegas crean que la mejor manera de
servir a todos los estudiantes de
secundaria seria, mediante una, rigurosa
preparacin acadmica, que les ofreciera
algunas opciones de temas clsicos o
modernos. El Comit de Diez vea la high
school como un lugar para afinar la
inteligencia por la inteligencia misma, pero
tambin como una institucin destinada a
preparar a los estudiantes para seguir
carreras en una sociedad compleja e
interdependiente. Sin embargo, en la
generacin siguiente, la educacin
secundaria empezara a convertirse en
institucin de masas con una misin
considerablemente ms general.
29
Un
cuarto de siglo despus, en 1917, otro
grupo de reformadores ante todo,
especialistas en el nuevo mbito de la
educacin escribi una declaracin de
principios notablemente distinta acerca de
la high school intitulada Principios
cardinales de la educacin. Aun en el
decenio de 1890 haban surgido distintas
concepciones de la high school, desafiando
al Comit de Diez.
28
Charles W. Eliot, "The Gap between the
Elementary Schools and
th Colleges", en NEA, Addresses and
Proceedings, 1890, pp. 22-33, Edward A. Krug,
The Shaping of the American High School,
Nueva York, Harper Row, 1964, Caps. 1-3.
29
NEA, ReportofCommitteeof Ten on Secondary
School Studies, Nueva York, American Book
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
150
Co., 1894, pp. 41, 46-47.
En 1895, John Dewey haba observado
que la high school "debe servir, por una
parte, como eslabn que conecte los
grados inferiores con el college y, por otra
parte, no solo como etapa: Intermedia,
sino como objetivo final" para quienes
entraran directamente, en la vida de la
sociedad. Este segundo grupo de
estudiantes era el que ms interesaba a
los autores de los Principios cardinales de
la educacin. De hecho, entre 1910 y
1950, las declaraciones de poltica acerca
de las high schools se enfocaron en la
cuestin, de como ensear al creciente
numero de estudiantes; muchos estaban
cansados de la escuela y otros, segn se
deca, eran incapaces de aprender el tra-
dicional currculo acadmico.
30
Muchos educadores recibieron con
jbilo los principios cardinales de la
educacin, como entusiasta declaracin y
plan para la "eficiencia social", la
socializacin general de los jvenes para
el trabajo, la vida familiar, la buena salud,
la ciudadana, el carcter tico y el buen
use del tiempo libre. Crean que las
escuelas podan y deban
escoger
y
preparar a los estudiantes de distintas
maneras para sus variados destinos en la
vida de adultos. Esto condujo, na-
turalmente, al empleo de pruebas de
inteligencia y de seguimiento como forma
de ingeniera social. Como Dewey, los
partidarios de la eficiencia social se
preocupaban por los efectos del industrial
o sobre la democracia, pero en general
carecan de la profunda y sutil
comprensin que si haba tenido Dewey de
los procesos que hacia una autentica la
democracia, tanto en la escuela como en
la sociedad en general."
Los Principios cardinales de la educacin
reflejaron tanto las ansiedades
generalizadas de la poca progresista de
comienzos del siglo XX, como la
extraordinaria fe de los reformadores en
que la escuela podra paliar los males
sociales. Sealaron ciertos cambios
generales ocurridos en la sociedad: el
desarrollo del sistema de fabricas, que
subdivida el trabajo y socavaba el sistema
de aprendices; la supuesta atrofia de la
tradicional socializacin de los hijos por
sus padres en los medios urbanos, donde
las familias ya no vivan y trabajaban
en el
mismo lugar, y la llegada de masas de
inmigrantes desconocedores de las
instituciones estadounidenses.
Pero las schools solo podran,
resolver estos problemas silos alumnos
permanecan en la escuela. Preocupados
por la alta tasa de estudiantes que la
abandonaban, los educadores creyeron
que la high school debera ofrecer di-
ferente preparacin para los alumnos que
mostraran "muy variadas capacidades,
aptitudes y herencia social y destinos en la
vida".
30
John Dewey, "The Influence of the High
School upon Educational Methods", en The Early
Works of John Dewey, 1882-1898, Carbondale,
University of Illinois Press, 1972, pp. 270-271.
31
Commission on the Reorganization of
Secondary Education, Cardinal Principles of
Secondani Edueation, en U. S. Bureau of
Education,
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
151
Bulletin nm. 35, 1918, Washington, D. C.,
GPO, 1918, Krug, Shaping, caps. 13-15,
En el informe se subrayaban las
"actividades", la "democracia" y la
"eficiencia" y al parecer se relegaban las
materias acadmicas y la pedagoga
tradicionales al bote de basura. Se ofreca
una razn influyente para ofrecer un
currculo ms extenso y diferenciado, que
supuestamente haba sido adaptado a los
"estudiantes nuevos" del momento.
32
El punto de partida de, los
reformadores no fueron, las disciplinas
acadmicas -en realidad, en su primer
borrador ni siquiera mencionaron las
capacidades y los conocimientos
acadmicos-, sino antes bien su anlisis
de la transformacin de la sociedad, el
carcter cambiante del acrecentado
cuerpo estudiantil, las teoras cientficas
de la educacin y una nueva funcin social
para la escuela. Subyacente en gran parte
de su programa para el cambio, como la
ha sealado David K. Cohen, se
encontraba la suposicin de que la
mayora de los estudiantes de nuevo
ingreso en las high schools no se
interesaba en materias acadmicas. Y tal
vez seria incapaz de aprovechar el plan de
estudios tradicional. Los reformadores
multiplicaron los cursos y los mtodos,
tratando de ofrecer algo lo bastante
practico y atractivo que persuadiera a los
adolescentes de que de Wan continuar en
la escuela.
32
Commission on the Reorganization of
Secondary Education, Cardinal Principles, pp. 7-
8.
Esta entusiasta "dilucin" del currculo
culmino en el similar, programa de "ajuste
a la villa" de la dcada de los cuarenta y
se convirti, como dice Cohen, en "una
democracia del antintelectualismo".
33
En toda esta planeacin de una
nueva sociedad socialmente adaptada, los
lideres de la educacin mostraron muy
poca comprensin de las diferencias
tnicas, pues estaban convencidos de lo
apropiado de sus valores "estadouniden-
ses" de clase media, e ignoraban las
tendencias que haba en su ciencia de la
educacin; supuestamente universal. Su
confianza en esa ciencia, su optimismo
ante la fuerza de la educacin para
corregir los males sociales, y su bsqueda
de autonoma profesional los llevaron a
intervenir, con una arrogancia tpicamente
inconsciente, en las vidas de quienes eran
distintos de ellos. Los hechos de racismo,
pobreza, tendencias contra un genero,
relaciones alienantes en las nuevas
industrias de produccin en masa: estas
realidades socavaron la aspiracin de
hacer que la high school "fuese una
eficiente maquina de progreso social.
34
Durante la dcada de los cincuenta
un nuevo grupo de reformadores hizo eco
al llamado del Comit de Diez por un
currculo acadmico difcil. Este grupo de
crticos -entre sus principales portavoces
haba acadmicos, ejecutivos de empresas
y hasta un almirante- censuro lo que le
parecio el carcter gris y antiacadmico de
las high schools de esa dcada.
33
Powell, Farrar y Cohen, Shopping Mall High
School, pp. 260-273 y 275.
34
Michael B. Katz, ReconsiruotingAmerican
Education, Cambridge, Harvard University
Press, 1987; Tyack, "Constructing Difference".
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
152
Culparon a la filosofa progresista y a las
practicas de los Principios cardinales de la
educacin con su afn de erosionar el
intelecto y de trivializar la cultura, que les
parecieron endmicas en las high schools.
Estos crticos fustigaron el plan de
estudios "diluido", la poca disciplina, los
maestros incompetentes, el descuido de
los alumnos talentosos y la toma de las
escuelas por educadores que no tenan
nada que hacer all, pues no estaban
enseando nada.
35
El ataque se hizo ms virulento al
avanzar la Guerra Fra, cuando los
temores de seguridad externa en un
mundo inestable se intensificaron con el
lanzamiento del Sputnik por los soviticos
en 1957. La solucin, afirmaron estos
reformadores, era hacer mucho mayor
nfasis en la ciencia, las matemticas, las
lenguas extranjeras y las otras artes
liberales tradicionales. Pedan rigor, un
exigente mundo adulto de disciplina y
altas expectativas de conocimiento para
los jvenes de la nacin, los cuales
eran,
en su mayora, mediocres y desordenados.
Volviendo atrs del "ajuste a la vida" hacia
el anterior objetivo de preparacin mental,
estos crticos exigieron una modificacin
de los programas escolares, una ms
severa seleccin y preparacin de los
maestros, mayor regimentacin en las
aulas, atencin al patriotismo y menos
"caprichos". Este ataque puso a la
defensiva a los educadores progresistas y
desato una preocupacin por las cosas
acadmicas bsicas, pero la high school
sigui siendo una institucin que ofreca
un curso de estudios sumamente
diferenciado a su cuerpo de estudiantes,
que segua en rpido crecimiento.
36
En la dcada de los sesenta y comienzos
de la de los setenta las reformas llegaron
pronta y furiosamente de muchos rumbos,
cuando la high school se convirti en la
arena para lograr nuevas formas de
igualdad, participacin, autodeterminacin
tnica y liberacin de todo control
burocrtico. Esta fue una poca de
enormes cambios tanto en la sociedad
como en la educacin. Negros, hispanos,
mujeres y minusvlidos, as como otros
grupos durante mucho tiempo olvidados
por la poltica educativa, exigieron tener
voz al forjar la educacin secundaria. Los
activistas recurrieron a los tribunales y las
legislaturas para lograr cambios en las
finanzas escolares, los derechos de los
estudiantes, la escolarizacin segregada,
los derechos para las minoras lingsticas,
exigencias en nombre de los minusvlidos
y otra veintena de cuestiones que antes se
hablan dejado en manos de los
profesionales y sus aliados de la elite.
37
El programa escolar de la high
school, al responder a las nuevas
demandas de los activistas y a las
necesidades de estudiantes que antes
haban estado al margen, se volvi mucho
ms heterogneo.
35
Arthur Bestor, Educational Wastelands: The
Retreat froan Learning
in OurSchools, Urbana, University of Illinois
Press, 1953; Diane Ravitch, The Troubled
Crusade: American Education, 1945-1980,
Nueva York, Basic Books, 1983, cap. 3, pp.
228-232,
36
Albert Lynd, Quackery in the Public Schools,
Boston, Little, Brown,
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
153
Nuevos cursos de estudios tnicos,
programas bilinges con el ingles como
segundo idioma para estudiantes
inmigrantes, cursos de regularizacin para
los que se encontraban en "desventaja",
escuelas frente a las tiendas y otras
innovaciones florecieron durante un
tiempo. Al entrar en la liza de la poltica
escolar ms actores, con opiniones
diferentes, pareci anacrnica la antigua
idea del gobierno por los expertos; todos,
no uno, se encargaran del asunto.
1953; Hyman-G. Rickover, Education and
Freedom, Nueva York, E. P. Dutton, 1959.
A finales de la dcada de los setenta y
durante la de los ochenta la mayor parte
de la charla y la accin polticas en la
educacin procedi, una vez ms, como
reaccin consciente al periodo anterior.
Como en la dcada de 1950, los
reformadores atacaron la "mediocridad"
del aprendizaje acadmico, la proliferacin
de cursos optativos, la mala disciplina y
los profesores condescendientes. Docenas
de comisiones (la ms influyente de las
cuales produjo Una nacin en peligro)
enfocaron las cuestiones "bsicas", el
trabajo arduo y la competencia.
3
37
Ira Katznelson y Margaret Weir, Schooling for
All. Class, Race and the Decline of the
Democratic Ideal, Nueva York, Bssic Books,
1985, Cps. 7-8; David Tyack y Elisabeth
Hansot, Managers of Virtue: Public School
Leadership in America, 1820-1980, Nueva York,
Basic Books, 1982, parte 3.
En el ltimo siglo han ocurrido enormes
cambios en la economa poltica
estadounidense, en el alcance y los
propsitos de la high school en la
clientela
a la que atiende,
en la complejidad de su
estructura burocrtica y en su relacin con
las oportunidades en la vida del adulto. En
ese periodo, incontables reformadores han
intentado interpretar las implicaciones
educativas de tales cambios en la so-
ciedad y en las escuelas A veces, tanta
palabrera poltica ha parecido cerrar
ciclos, pero el contexto institucional y
social fue diferente en cada caso, como
resultado de graduales pero poderosas
tendencias institucionales, macho ms
firmes y continuas que el discurso que
vino a puntuar los periodos de reforma.
Pese al aparente reciclaje del
discurso acerca de la high school,
subyacente en las disputas de cada
periodo, como lo ha sugerido David
Labaree, hubo una continua tensin entre
dos elementos en competencia en la
ideologa estadounidense: uno que "eleva
la libertad y promueve los libres
mercados" y el otro que "eleva la igualdad
y promueve la poltica de participacin".
Esta dialctica entre mercados capitalistas
y poltica democrtica genero dos
fundamentales prescripciones alternativas
en la poltica, una de las cuales subrayaba
el acceso abierto y la adaptacin a la
escolaridad para los estudiantes y otra
destacaba la competencia por un lugar
mejor y la seleccin para los papeles de
los adultos.
38
Joseph Murphy, The Educalional Reform
Movement of the 1980s:
Perspectives and Cases, Berkeley, McCutchan
Publishing Co., 1990.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
154
El acuerdo, duradero pero insatisfactorio,
representado en las tendencias escolares,
escribe Labaree, fue "un simple
intercambio: libre acceso a cambio de
instruccin diferenciada."
39
LA JNIOR HIGH SCHOOL
Como los pioneros del kindergarten, los
fundadores de las jnior high schools
criticaron con saa el sistema de escuela
publica. Los partidarios de las jnior high
schools consideraron que los adolescentes
eran un grupo en peligro. La educacin en
los grados superiores de las escuelas pri-
marias urbanas era tan defectuosa que
haba que crear una nueva institucin para
ese grupo de edad.
En 1900, la mayor parte de los
grandes centros escolares tenia cuatro
grados de primaria y cuatro grados de
high school. El nmero de alumnos que
desertaba era enorme. En 1909, un
investigador informo que "la tendencia
general de las ciudades estadounidenses
es llevar a todos sus nios hasta el quinto
grado, reducir la mitad de ellos hasta el
octavo grado y llevar uno de cada 10
hasta el fin de la high school". Algo deba
estar terriblemente mal, pensaban los
reformadores, si la mitad de los alumnos
ni siquiera llegaba al octavo grado y si la
high school segua siendo una institucin
elitista.
29
La rigidez y el estrecho nfasis
acadmico de la estructura educacional
era una de las principales causas de este
problema, afirmaron los reformadores. Se
esperaba que todos los nios ascendieran
por la escala de las aulas graduadas,
estudiando las mismas materias del
mismo modo y pasando exmenes para
subir de un peldao a otro. Cada ao,
muchos se quedaban atrs.
28
Vandewalker, Kindergarten; Beatty, "Child
Gardening", p.86; Lawrence A. Cremin, The
Transformation of the School, Nueva York,
Vintage Books, 1961; Cuban, "Kindergarten",
p.188; Grace Langdon, A Study of the
Similarities and Differences in Teaching in
Nursery School, Kindergarten and First Grade,
Nueva York, Day, 1933.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
155
Los alumnos "retrasados" (de 10 a 15
aos, muchos de ellos pobres y de familias
inmigrantes) atestaban los grados
superiores de las escuelas primarias,
avergonzados y aburridos en lo personal,
y produciendo colectivamente lo que los
educadores llamaban "desperdicio": este
era un pecado social en una poca que
glorificaba la "eficiencia social". Cuando
los alumnos abandonaban la escuela o
eran echados de ella, los que encontraban
empleo solan terminar en trabajos
repetitivos, embrutecedores y definitivos.
Los estudiantes con talento acadmico
experimentaban otro tipo de "desperdicio"
al perder el tiempo acadmicamente al
ritmo habitual de los grados hasta que
podan ingresar en la high school.
30
Los reformadores de la educacin
-apoyados por investigadores sociales,
psiclogos del desarrollo y enemigos del
trabajo infantil- designaron la jnior high
school como una solucin estructural y
pedaggica a los problemas de desgaste y
"desperdicio".
29
Leonard P. Ayres, Laggards in Our Schools: A
Study of Retardation and Elimination in City
School Systems, Nueva York, Charities Publica-
tion Committee, 1909, p.4.
30
William F. Book, "Why Pupils Drop Out of
School", en Pedagogical Seminary 12, junio de
1904, pp.209-231; Joseph King van Denburg,
Causes o f the Elimination of Students in Public
Secondary Schools of New York, Nueva York,
Teachers Collegue, 1911; Selwyn K. Troen,
"The Discovery of the Adolescent by American
Educational Reformers, 1900-
Solo deba haber seis grados de primaria,
afirmaron, y se deba insertar un nuevo
tipo de escuela, la jnior high school, en
lugar de los grados sptimo a octavo o
noveno. En algunos casos, la jnior high
school fue alojada en un edificio separado.
En otros casos, se le anexo a una
reorganizada escuela secundaria que
comprenda los grados sptimos a
duodcimo. Semejante institucin darla
nuevas esperanzas y opciones curriculares
apropiadas en un nuevo medio para
jvenes desalentados. Les animara a no
abandonar la escuela y les ofrecera
oportunidades de explorar sus
oportunidades vocacionales en un medio
adaptado a las necesidades particulares de
los adolescentes. Adems, seria todo un
desafo acadmico para los estudiantes
ms capaces. Sus partidarios afirmaron
que la jnior high school ,poda llegar a
ser un modelo para la regeneracin de
todo el sistema escolar, una especie de
palanca de una generalizada
-
reforma
curricular.
31
La jnior high school atrajo a quienes
analizaban los problemas de la educacin
desde tres diferentes perspectivas. Un
conjunto de reformadores estaba sobre
todo preocupado por los "desertores" y
por preparar directamente a los jvenes
para el trabajo. Algunos de ellos deseaban
capacitar a los potenciales "desertores"
para trabajos especficos, pero en su
mayor parte deseaban que la jnior high
school ofreciera a los estudiantes unas
oportunidades atractivas para descubrir
sus aptitudes e intereses vocacionales. Un
segundo: grupo estaba interesado en
transformar el plan de estudios de todo el
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
156
sistema educativo, a partir de la jnior
high school.
Estos reformadores deseaban suprimir las
rigideces del aula graduada e introducir
nuevas materias y formas de pedagoga.
Charles H. Judd, verdadero lder entre los
progresistas de la administracin, afirmo
que "la reorganizacin de los tres grados
intermedios... en realidad significa una
reorganizacin de todo el sistema de
escuelas publicas".
Un tercer grupo, influido por el
"descubrimiento de la adolescencia" por
psiclogos como G. Stanley Hall, deseaba
adaptar el trabajo de la escuela a la etapa
de desarrollo particular de cada
adolescente.
1920: An Economic Perspective", en Lawrence
Stone,(ed.), Schooling and Society: Studies in
the History of Education, Baltimore, Johns Hop-
kins University Press, 1976, cap.10; Harvey
Kantor, Learning to Earn: School, Work and
Vocational Reform in California, 1880-1930,
Madison, University of Wisconsin Press, 1988.
31
Aubrey Douglass, The jnior High
School, Fifteenth Yearbook of the National
Society for the Study of Education,
Bloomington, Ind., The Public School Publishing
Co., 1916; Carole Ford, "The Origins of the
jnior High School, 1890-1920", tesis Teachers
College, Columbia University, 1982; Daniel
Perlstein y William Tobin, "The History of the
High School: A Study of Conflicting Aims and
Institutional Patterns", ensayo comisionado por
la Carnegie Corporation of New York, 1988;
Marvin Lazerson y Norton Grubb, American
Education and Vocationalism: A Doculnentary
History, 1870-1970, Nueva York, Teachers
College Press, 1974, introduccin; Sol Cohen,
"The Industrial Education Movement, 1906-
1917", en American Quarterly 20, primavera de
1968, pp. 95-110.
Los estudiantes de esa edad eran
distintos de los jvenes de la escuela gra-
duada y de los estudiantes de high school,
afirmaron estos reformadores. Desarrollos
intelectuales, emocionales y fsicos hacan
que esos aos fuesen impredecibles; las
diferencias individuales se multiplicaban al
acelerarse el crecimiento fsico;
aumentaban las tensiones entre jvenes y
adultos, y se extenda el inters en la vida
y el trabajo de los adultos. Un plan
cientficamente valido para la escuela
deba tomar nota de estos cambios
psicolgicos.
32
La ambigedad misma del propsito y la
generalidad de estas metas hizo que la
jnior high school fuese una reforma que
haba que conjurar durante el segundo
decenio del siglo XX. Cada organizacin,
grupo y reformador individual pudo ver en
la jnior high school un reflejo de diferen-
tes preocupaciones y esperanzas. Un
vocero de la Asociacin Nacional de
educacin (NEA) declaro en 1916 que "el
movimiento por la jnior high school estn
recorriendo todo el pas".
32
Charles H. Judd, "Recent Articles and Books
on the jnior High School", The Elementan
,
School Journal 17, 1917, pp.679-680; David
Snedden, "Reorganization of Education for
Children from Twelve to Fourteen Years of
Age", en Educational Administration and
Supervisin 2, septiembre de 1916, pp.425-
432; Edward V. Robinson, "The Reorga-
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
157
La gente, por doquier, afirmo,
estaba subindose al mismo carro: el
Departamento de Superintendencia de la
NEA, la Oficina de educacin de los
Estados Unidos, los departamentos
estatales de educacin, grandes ciudades
y expertos en las universidades. "Las
editoriales de libros de texto, con muy
previsible dinamismo, estn anunciando
una nueva serie de libros de texto para
jnior high school... hay una bibliografa,
una terminologa, una jerga y un culto."
33
nization of the Grades and the High School", en
The School Review 20, enero de 1912, pp. 665-
687; Herbert Weet, "A jnior High School", en
The School Review 24, 1916, pp. 142-151;
Commission on the Reorganization of
Secondary Education, Cardinal Principles of
Secondary Education, U. S. Bureau of Education
Bulletin nom. 35, 1918, Washington, D. C.,
GPO, 1918; Lawrence A. Cremin, American
Education: The Metropolitan Experience, Nueva
York, Harper & Row, 1988, pp. 305-307.
33
Charles Johnson, "The jnior High School",
NEA, Addresses and Proceedings, 1916, pp.
145-146; Leonard Koos, "The Peculiar Functions
of the jnior High School: Their Relative
Importance", en School Review 28, noviembre
de 1920, pp. 673-681; H. N. McClellan, "The
Origins of the jnior High School", en California
Journal of Secondary Education 10, febrero de
1935, pp. 165-170; sin embargo, hubo
oposicin poltica a las jnior high schools,
especialmente de los sindicatos, los cuales
teman que a los hijos de los trabajadores se les
negara una educacin acadmica adecuada,
esta era una preocupacin legitima, puesto que
las jnior high schools a menudo se
convirtieron en agencias de empleos. Mary E.
Finn, "Democratic Reform, Progressivism and
the jnior High Controversy in Buffalo (1918-
1923)", en Urban Education 18, enero de 1984,
pp. 477-489.
Al terminar el segundo decenio del siglo
XX, los educadores hablaban mucho de las
jnior high schools, pero el numero de
jnior high schools en verdadera
operacin era muy pequeo. En 1920,
94% de las escuelas secundarias aun
segua la pauta tradicional de cuatro aos
sobre ocho aos de escuela primaria, solo
0.4% corresponda a jnior high schools
autnomas, y el resto era de jnior high
schools combinadas. Casi dos dcadas
despus, cerca de dos terceras partes de
las escuelas secundarias aun eran
instituciones tradicionales de cuatro aos,
una cuarta parte era de jnior-senior high
schools combinadas, y menos de una de
cada 10 era una jnior high schools
separada. Solo despus de la segunda
Guerra Mundial -poca de rpida
expansin de la inscripcin en secundaria
y construccin de nuevas escuelas, incluso
de jnior higos-, las tradicionales high
schools de cuatro aos pasaron a ser una
minora de las escuelas secundarias. Para
entonces, casi 80% de los alumnos que
ingresaba en quinto ao pasaba hasta el
dcimo ao en high schools; esto
ocasionaba que los "desertores" fuesen un
problema principalmente en las seor high
schools, ms que en las primarias o en las
jnior high schools.
34
Los aumentos ms rpidos de
ndices de continuacin en la escuela y
bajas de la mano de obra infantil ocurrie-
ron en las dcadas de 1920 y 1930, en las
que la jnior high school iba echando
races lentamente y cuando la forma
predominante de organizacin de las
escuela secundaria aun segua la
tradicional pauta de ocho y cuatro aos.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
158
Por ello es dudoso que la jnior high
school fuese un factor importante al
reducir la tasa de abandonos de escuela,
especialmente dada la poderosa influencia
de las leyes de asistencia obligatoria, la
legislacin sobre trabajo infantil, la
tecnologa que redujo la necesidad de la
mano de obra juvenil y la escasez de
empleos durante la Gran Depresin.
Adems, a finales de la dcada de los
veinte y durante la de los treinta, cada vez
ms distritos cambiaron hacia una poltica
de "promocin social" de estudiantes por
edad y no promocin por examen o
evaluacin por los maestros, reduciendo
ms aun el porcentaje de alumnos de
excesiva edad para sus grados. Cuando
ms adolescentes ingresaron en la senior
high school, la preocupacin por los "de-
sertores" y la educacin vocacional cambio
a ese nivel (durante todo el tiempo, de
acuerdo con la Ley Smith Hughes de
1917, los fondos federales para la
educacin vocacional fueron
exclusivamente para las senior high
schools).
35
Como un reflejo de estos acontecimientos,
la palabrera poltica acerca de la jnior
high school dejo atrs el anterior nfasis
en la retencin de estudiantes y la
exploracin vocacional, para enfocar
,
los
otros dos principales argumentos: que la
escuela deba satisfacer las necesidades
psicolgicas especiales del grupo de la
temprana adolescencia; y que deba ser
un semillero.
34
NCES, 120 Years, pp. 36-37; NCES, Digest,
1975, p. 54.
para desarrollar nuevas formas de
currculo y de instruccin que algn da
podran transformar todo el
-
sistema
educativo.
Entre el coro de elogios a la jnior
high school en los primeros aos, algunos
educadores expresaron el temor de que la
nueva institucin pudiese ser una bonita
fachada curricular y psicolgica, sin
ningn contenido. En 1922, Thomas
Briggs, profesor del Teachers College,
Columbia, dijo que: "desafortunadamente;
debe quedar constancia de que hay
algunos que [...] a voz en cuello
proclaman el establecimiento de jnior
high schools cuando, en realidad, poco
han cambiado la organizacin y el trabajo
tradicionales de la escuela". Y advirti: "La
jnior high school es una oportunidad, no
un [remedio] especifico, y a menos que
tengan ustedes un programa definido para
la reforma de los currculos, de los cursos
de estudio, de los mtodos de enseanza
y de la administracin social de sus grados
intermedios, les apremio urgentemente a
dejar la organizacin de las jnior high
schools a sus sucesores."
36
35
David L. Angus, Jeffrey E. Mirel y Mans A.
Vinovskis, "Historical Development of Age
Stratification in Schooling", en Teachers College
Record 90, invierno de 1988, pp. 211-236;
NCES, 120 Years, pp. 26-27; Harvey Kantor y
David B. Tyack (eds.), Work, Youth, and
Schooling: Historical Pei;speclives on Vocal
ionalis)ii in American Education, Stan ford,
Stanford University Press, 1982.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
159
Las advertencias de Briggs fueron
profticas. La jnior high school no resulto
una panacea. De hecho, repetidos
estudios, efectuados cada tras dcada,
detallaron criticas similares. Aubrey
Douglass, uno de los primeros partidarios
de la innovacin, escribi en 1945 que los
"problemas persistentes" eran: la excesiva
departamentalizacin en un currculo
acadmico basado en el modelo de la high
school; los maestros que estaban
inadecuadamente preparados para
comprender o para guiar a los
adolescentes, y el seguimiento de los
estudiantes segn su capacidad.
37
En otras palabras, para los
progresistas, las jnior high schools
reflejaron los defectos de las senior high
schools. En 1977, un estudio comprensivo
efectuado por Kenneth Tye, de 12 jnior
high schools en comunidades muy distin-
tas revelo pautas muy similares a las
descritas por Douglass. En 1989, una
fuerza de trabajo del Consejo Carnegie
sobre el desarrollo de los adolescentes
advirti que:
Existe una constante disparidad entre la
organizacin y el currculo de las
escuelas intermedias graduadas y las
necesidades intelectuales, emocionales e
interpersonales de los adolescentes.
36
Thomas Briggs, The jnior High School,
Boston, Houghton Mifflin, 1922, pp. v-vi;
Briggs, "Possibilities of the jnior High School",
en Education 37, enero de 1917, p. 289.
37
Aubrey Douglass, "The Persistent Problems of
the jnior High School", en California Journal of
Secondary Education 20, febrero de
1945,p.117.
Para la mayora de los adolescentes, el
paso de la primaria a la jnior high school
significa pasar de una pequea escuela de
barrio y la estabilidad de un aula de
primaria a una institucin mucho ms
grande e impersonal, casi siempre a
mayor distancia de su casa. En este nuevo
ambiente, maestros y compaeros de
escuela cambiaran hasta seis o siete veces
por da. Este constante cambio
crea formidables barreras a la formacin
de grupos estables de compaeros y de
relaciones intimas de apoyo con adultos
que se interesen or ello. Las posibilidades
de que los jvenes se sientan extraviados
son enormes. Hoy, cuando los
adolescentes pasan de la primaria a las
middle o jnior high schools, su inters en
el aprendizaje disminuye y sus ndices de
alineacin, consumo de drogas,
ausentismo y abandono de la escuela
empiezan a elevarse. All estn las seales
de advertencia.
38
Pese al consejo de pioneros como
Briggs, en el sentido de que los
educadores deban planear completas las
jnior high schools como instituciones
nicas antes de construirlas, pocos lo
'hicieron. En lugar de aportar un nuevo
modelo para el resto del sistema, las
jnior high schools parecen haber seguido
la pauta de las high schools. Por que?
Es ms fcil copiar otra institucin
que inventar una de la nada. Las escuelas
supuestamente innovadoras llegan a
menudo a asemejarse alas tradicionales.
Las metas iniciales de las jnior high
schools eran ambiguas y los medios para
alcanzarlas, inciertos. Dado que el pblico
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
160
aportaba los dlares -en impuestos- y los
nios, los educadores estaban
comprensiblemente preocupados
pensando que el publico -los padres, las
juntas escolares y los estudiantes, as
como los educadores- concibieran las
jnior high schools como instituciones
legitimas. Y, cual era el modelo de
legitimidad, la joya de la corona de la
educacin publica estadounidense? La
high school.
39
Dados sus objetivos pedaggicos,
los educadores de jnior high school acaso
siguieran en sus reformas a los maestros
progresistas de escuelas primarias,
quienes se enorgullecan de correlacionar
diferentes materias, de guiar
sensitivamente a sus alumnos y de
adaptar la instruccin a las etapas del
desarrollo psicolgico.
38
Task Force on the Education of Young
Adolescents, Turning Points: Preparing
American Youth of the Twenty-First Century,
Washington, D. C., Carnegie Corporation of
New York, 1989, p. 32; Kenneth Tye, The
Junior High School in Search of a Mision,
Lanham, Md., University Press of America,
1985, pp, 8-10, 320-325, 338-339; John
Lounsbury y Harlan Douglass, "Recent Trends
inJuniorHigh School Practices", en M. Brough y
R. Hamm (eds.), The American Intermediate
School, Danville, Ill., The Interstate Printers
and Publishers, 1974, pp. 171-175; Larry
Cuban, "Why Reforms Last: The Case of the
Junior High School", en American Educational
Research Journal 29, verano de 1992, pp. 227-
251.
Sin embargo, rara vez los polticos han
emulado a modelos menos prestigiosos, y
los maestros de las primarias
caractersticamente tenan menos
educacin y ms baja posicin social que
los maestros de high school. Y las
tendencias entre gneros acaso hayan
desempeado tambin su parte. La
escuela primaria urbana era un mundo de
la mujer: tanto as, pensaban muchos
educadores varones, que un currculo
feminizado alienaba a los nios varones.
Para los hombres que dominaban la
administracin de los distritos escolares,
la high school, con su director varn y su
cuerpo docente de hombres y mujeres,
era un modelo mejor para la jnior high
school de lo que era la escuela
graduada.
40
39
John Meyer, "Organizational Structure as
Signalling", en Pacific Sociological Review 22,
1980, pp. 481-500; Mary Hayward_Metz, "Real
School: A Universal Drama amid Disparate
Experience ea D.ouglas E. Mitchell y Margaret
E. Goertz (eds.), en Education Politics of the
new Century, Nueva York, FalmerPress, 1990,
pp. 75-91; Paul J. DiMaggio y Walter W. Powell,
"The Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in
Organizational Fields", en American Socio
logical Review 48, abril de 1983, pp. 147-160.
40
Geraldine Joncich Clifford,
"Man/Woman/Teacher: Gender, Family, and
Career in American Educational History", en
Donald R. Warren (ed.), American Teachers:
Histories of a Profession at Work, Nueva York,
Macmillan, 1989, pp. 293-343; David Tyack y
Elisabeth Hansot, Learning Together: A History
of Coeducation in American Public Schools, New
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
161
Haven, Yale University Press, 1990, cap. 7.
Consideraciones practicas de organizacin
tambin ayudan a explicar por que las
jnior high schools llegaron a asemejarse
a las high schools. Hasta 1970, la mayor
parte de las jnior high schools comparti
su edificio y sus maestros con la senior
high school. Habra sido costoso e
impractico dar currculo y mtodos de
enseanza, programas marcadamente
distintos, programas de gua y actividades
extracurriculares para los estudiantes de
senior y jnior high. Casi todas las high
school jnior-senoir pequeas, aun
despus de que estudiantes de los ltimos
grados de primaria invadieron la divisin
inferior de la jnior-senior high school.
Aunque las jnior high schools
hayan podido tener algunas caractersticas
distintivas, como cursos que ofrecan gua
vocacional y personal, en su mayor parte
seguan los procedimientos comunes de
las high schools: La experiencia de un
muchacho en sptimo ao en la jnior-
senior high school de Hamilton,
Massachusetts en 1942 muestra las
practicas comunes en la poca. Se le pidi
seguir
un curso de "ocupaciones" y,
obediente, escribi un informe sobre hacer
carrera en la marina. Pero los cursos
acadmicos eran versiones ms sencillas
de lo que estudiaban los muchachos de
high school. Puesto que la escuela era pe-
quea -cerca de 180 estudiantes- todos
sus maestros tambin impartan cursos de
jnior high en las materias que seguan
los de sptimo grado: ingles, ciencias,
estudios sociales, matemticas,
preparacin manual y gimnasia. La vida
extracurricular tambin mezclaba a los
estudiantes de jnior con los de senior
high. Ese muchacho y sus compaeros de
sptimo grado fueron, con estudiantes de
high school, a encuentros de bisbol y
bsquetbol universitario, asistieron a
reuniones y bailes y participaron en
clubes. Despus de haber sido los
gigantes de la escuela primaria en sexto
ao, se vieron degradados a la condicin
de enanos en la high school, pero al
menos formaron parte de la cultura
adolescente de la high school. La gente
del lugar convino en que una "autentica
escuela" para adolescentes era la que
tenia los emblemas, las ceremonias y las
pautas de instruccin de una high
school.
41
La mayora de las junior high
schools no resulto bsicamente distinta de
las high schools, como originalmente
haban esperado sus partidarios. Los
reformadores si identificaron, empero,
algunos problemas con los que los edu-
cadores aun estn luchando. Uno de ellos
es como facilitar la transicin educativa
para los alumnos conforme se desplazan
entre dos ambientes institucionales
totalmente distintos: del aula
autocontenida de la primaria en una
escuela pequea a una multitud de
diferentes clases y maestros en una high
school relativamente grande. Otro el como
adoptar un enfoque de desarrollo al
aprendizaje y la enseanza de materias
acadmicas, y como adaptar la escuela a
las necesidades sociales, vocacionales,
ticas y de salud de los adolescentes.
Aunque los reformadores han lamentado
la brecha creada entre los objetivos y las
practicas de las junior high schools (y sus
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
162
primas cercanas, hoy llamadas middle
schools), sin embargo han centrado su
atencin en estos problemas y pedido a
los educadores que encuentren
soluciones.
42
Algunos de los cambios
introducidos en las junior high schools
progresistas pasaron a otras middle
schools graduadas y la difundieron hacia
arriba y hacia abajo del sistema. Una
razn de esta difusin fue que muchos
maestros iniciaron sus carreras
secundarias en las junior high schools e
importaron practicas como la enseanza
en grupo y el plan de estudios
interdisciplinario, llevndolas a la high
school. La idea de que los maestros
deban ofrecer mayor gua para ayudar a
los adolescentes en estos tiempos de caos
-lema clave de la junior high school- paso,
asimismo, a las high schools por todo el
pas. Los cambios tambin fueron bajando
por el sistema: muchas escuelas primarias
llegaron a emplear ms maestros
especializados para los alumnos de los
grados superiores.
Aunque la junior high school no
llego a ser claramente distinta de la high
school, y aunque fue vista como una parte
particularmente complicada del sistema
educativo estadounidense, si patrocino
unos cambios que llegaron a hibridizarse
de diversas maneras.
41
Por entonces,David Tyack asistio a esta,
junior-senior high school.
42
A. K. Loomis, Edwin Johnson y B. Lamar, The
Program of Studies, Washington, D. C., U. S.
Office of Education, 1932, pp. 7-8,51-54,58-60,
266-271; Warren Coxe, "When Is a School a
Junior High School?", Junior-Senior High School
Clearing House 5, octubre de 1930, pp. 72-79.
En la actualidad, las junior highs y las
middle schools son la sede de numerosas
reformas que acaso lleguen a encontrar
ms amplia difusin: el intento de crear
"pequeas comunidades para aprender",
la instruccin correlacionada en diferentes
materias, el delegar mayor capacidad de
decisin a equipos de maestros, y el
prestar mayor atencin a la salud
emocional y fsica de los estudiantes.
43
Los lideres y pioneros del
kindergarten y los fundadores de la junior
high school compartan, como
reformadores, algunas convicciones.
Criticaban aguda y hasta apasiona-
damente la rigidez del sistema existente
de escuelas publicas y afirmaron que este
arruinaba las vidas de los jvenes.
Enfocaron un grupo especifico de edad.
Crean que las escuelas regulares eran tan
pobres, y los dos grupos de edad tan
necesitados de atencin especial, que era
imperativo crear nuevas instituciones
educativas y no simplemente remodelar el
antiguo sistema. Al mismo tiempo no eran
aislacionistas; esperaban que, con el
tiempo, sus reformas transformaran al
resto de la escuela. Mediante un proceso
de asimilacin institucional, el
kindergarten y la jnior high school
terminaron asemejndose a la primaria y
a los grados de high school que haba
encima de ellos.
EN BUSCA DE LA UTOPI A UN SI GLO DE REFORMAS EN LAS ESCUELAS PUBLI CAS _ _ _
163
43
Fred M. Hechinger, "Schools for Teenagers: A
Historic Dilemma", Teachers College Record 94,
primavera de 1993, pp. 522-539; Task Force on
the Education of Young Adolescents, Turning
Points, pp. 9-10.
Los partidarios de kindergartens y de
jnior high schools no transformaron el
sistema, pero si llamaron la atencin hacia
problemas graves y experimentaron con
prcticas que llegaran a los rincones de la
pauta tradicional de la escuela.
INTERACCIONES DE REFORMAS
CON REFORMAS
Los reformadores de la educacin acaso
desearan hacer tabla rasa institucional y
volver a empezar, pero ello ha ocurrido
raras veces. En cambio, las reformas han
tendido a ser como estratos, uno sobre
otro. La evolucin de las escuelas es, en
parte, la historia de las interacciones entre
estas capas de cambio, ya sea
depositadas en extensos intervalos o
acumuladas en rpida sucesin. Preguntar
que hacen las reformas anteriores a las
reformas nuevas nos sugiere otro modo
de pensar en lo que las escuelas hacen a
las reformas. A veces, las nuevas
reformas se han mezclado bien con
reformas pasadas, a veces han sido
incompatibles. Para analizar las
interacciones entre las reformas, veamos
dos casos: la prolongada historia de los
intentos de transformar el gobierno de las
escuelas en la ciudad de Nueva York y, en
la ultima dcada, el ritmo staccato de las
reformas tendientes a mejorar el
rendimiento acadmico.
44
EL GOBIERNO DE LAS ESCUELAS
DE NUEVA YORK
Los neoyorquinos tienen un largo historial
de tratar de reformar sus escuelas
modificando su sistema de gobernarlas.
Algunos han estado convencidos de que la
centrali-
44
David L. Kirp Donald N. Jensen (eds.), School
Days, Rule Days: The Legalizationnaan
Regudaciion of Education, FiladeHia, Falmer
Press,, 1986; Cohen y Spillane, "Governance
and Instruction".
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
164
HISTORIA DE LA EDUCACIN
NORTEAMERICANA
Good, Harry G., "Huge de la escuela
secundaria" y "Las escuelas secundarias del
ultimo modelo", en Historia de la educacin
norteamericana, Mxico, UTEHA, 1966, pp.
251-257, 271-281, 470-485 y 492-503.
Aunque la escuela secundaria
norteamericana es bastante ms reciente
que la inglesa, la francesa u otras de la
Europa occidental, ha sufrido mayores
cambios que ellas. Empez como escuela
para muchachos, pero pronto admiti
jovencitas tambin. Empez como escuela
especializada y se ha convertido en una
institucin polifactica. Empez como
escuela terminal, parecida a la academia
realista; pronto asumi las funciones
preparatorias para los colegios clsicos; a
medio, camino tomo a su cargo la
educacin profesional y hoy, segn la
opinin de algunas personas, debera ser
una escuela general para toda la juventud
norteamericana.
La mayor parte de esta revolucin
ocurri a partir de las ultimas dcadas del
siglo pasado, cuando fue transformada en
una escuela comn de tipo superior cuya
tarea principal ya no consiste en
preparar a los jvenes selectos para los
estudios del colegio sino en preparar a la
juventud "para la vida real". Es
significativo que esta cita pertenezca a un
viejo documento de una de las primeras
academias, la Phillips Andover. Pero la
vida real y los medios de prepararse para
ella han cambiado mucho desde 1787 y la
escuela secundaria ha limitado sus
estudios clsicos y al tiempo que ampliaba
los de carcter realista aada a su
programa vocaciones y actividades. Se ha
convertido en el centro de la actividad de
las comunidades y en orgullo de las
mismas. En muchas ciudades es posible
afirmar que el edificio de la escuela
secundaria es el mejor de todos. Esta
institucin se ha propagado desde las
ciudades a los distritos rurales y pronto
estar #1 alcance de todos los nios.
1. EL SIGNIFICADO DE LA
EDUCACIN SECUNDARIA
La escuela secundaria pblica no es la
nica institucin de este tipo en los
Estados Unidos. La educacin secundaria
es un trmino de vasto alcance que abarca
las escuelas particulares y publicas para la
enseanza de los adolescentes. Entre ellas
hay academias militares, escuelas
preparatorias caras y selectas y
numerosas academias y secundarias
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARIA
h. g. good
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
165
controladas por la Iglesia. Antiguamente,
y todava hoy en muchos pases, solo se
llamaban escuelas secundarias aquellas
secundarias generalmente dedicadas a un
sector selecto de las clases superiores
nicamente. Por ejemplo, en Francia la
escuela secundaria norteamericana seria
considerada como una mezcla de
secundaria y primaria superior: secundaria
por lo que tiene de preparatoria y primaria
superior porque continua la labor de la
escuela elemental.
Un pasaje informativo del Report
(1839, Pg. 450) escrito por Alexander
Dallas Bache revela su propio criterio
liberal norteamericano a propsito de esta
definicin y el desacuerdo existente entre
los principales educadores franceses.
Bache escribi lo siguiente: "Es habitual
limitar el titulo de escuelas secundarias a
aquellas que preparan para aprender una
profesin y desde este punto de vista la
nica instruccin secundaria en Prusia es
la que imparte el gymnasia en donde se
hacia gran hincapi en los antiguos
clsicos." Pero Bache, contrario a esta
opinin, afirmaba que las "escuelas Reales
(Realschulen), tenan igual derecho a ser
llamadas secundarias porque la edad de
sus alumnos y el nivel de conocimientos
que tenan eran los mismos que los de los
alumnos de aquellas instituciones". La
objecin de algunos educadores respecto
a las Realschulen se basaba en que
excluan a los clsicos y hacan hincapi
en los idiomas modernos, en las
matemticas y en las ciencias. Estas
escuelas surgieron en Alemania el siglo
XVIII y las academias inglesas y
norteamericanas tuvieron mucho en
comn con ellas.
Bache deca que los graduados de
la Realschulen ingresaban en escuelas de
arquitectura, ingeniera o industriales y
que esas escuelas profesionales
mantenan un nivel tan elevado como el
de las universidades. Por esta razn Bache
consideraba a la Realschulen como
escuela secundaria aun cuando muchos de
sus alumnos no asistieran luego a
instituciones superiores sino que entraran
directamente en "la vida real". Bache
incluyo tambin en la categora de
secundarias a las escuelas superiores de
artes y oficios porque tenan un nivel
comparable al del gymnasium clsico.
Bache dijo que F. P. G. Guizot, historiador
y educador francs, estaba de acuerdo
con el pero no as Vctor Cousin. Es
indudable que tampoco estaran de
acuerdo los funcionarios y administradores
franceses. Quiz Bache llego a tan
liberales conclusiones porque haba sido
educado en West Point, no en un colegio
clsico a la antigua usanza. La escuela
secundaria norteamericana, cabalmente
desarrollada, encaja en el concepto que
Bache tuvo de esta institucin.
La secundaria norteamericana
tuvo muchas caractersticas que la
distinguieron de las escuelas europeas de
este tipo. La principal de ellas consista en
su relacin con la escuela comn. Las
escuelas comunes, las normales y las
secundarias se desarrollaron al mismo
tiempo y estuvieron estrechamente
relacionadas; pero la escuela comn fue
bsica para las otras dos porque les
proporcionaba alumnos. Desde un
principio la escuela secundaria
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
166
norteamericana fue una escuela comn
superior, pero a medida que transcurri el
tiempo fue quedando bajo el control de los
colegios en gran medida. Algunas veces
solamente aquellas secundarias que tenan
la aprobacin de los colegios eran
consideradas dignas de ostentar ese titulo.
La resistencia a esta tendencia, la
expansin de su programa y el
restablecimiento de su antigua alianza con
la escuela elemental es lo que ha hecho
de ella una institucin nica.
Hacia 1890, que podemos tomar
como fecha que separa el periodo antiguo
del posterior, la inscripcin de alumnos
era, en promedio, inferior a un centenar
por cada escuela y nicamente el tres por
mil de la poblacin total asista a ellas. El
movimiento para consolidar las escuelas
rurales se vigorizo al finalizar el siglo y se
establecieron muchos planteles de este
tipo, Esto tendi a mantener bajo el
promedio de inscripciones debido a que
las escuelas rurales solan ser pequeas.
Pero en las ciudades el nmero de
alumnos aumento en forma creciente y
frecuentemente fue necesario crear varias
escuelas en una sola ciudad; hacia 1930
no solamente tres, sino ms de cuarenta
por mil de la poblacin total asista a las
escuelas. Este aumento prodigioso,
cabalmente indicado en el cuadro que
damos ms adelante, ha sido una sorpresa
para las personas legas y profesionales
por igual. Seguramente se ha debido a las
poderosas fuerzas educativas y
econmicas.
2. OTRA PUERTA ABIERTA
En muchas partes del mundo civilizado y
hasta tiempos recientes, las escuelas
secundarias eran para muchachos
solamente y aun para los que pertenecan
a las clases acomodadas, nobles,
profesionales u oficiales. Estos nios
privilegiados quedaban separados de los
hijos de los trabajadores y campesinos y
esta separacin, continuaba durante el
resto de sus estudios y tambin durante
toda su vida. De este modo las escuelas
secundarias, en la vieja acepcin de la
palabra, cerraban las puertas a la gente
comn y contribuan a mantener la
estructura de clases de la sociedad de la
que eran exponentes.
La sociedad norteamericana
tambin tuvo y tiene sus clases pero han
sido menos permanentes y separadas
entre si que las de los pases ms. Fue
fcil adquirir riquezas pero como no exista
la antigua ley de transmisin al
mayorazgo, las familias podan
conservarlas a duras penas. Las corrientes
econmicas cambiantes han creado
muchas fortunas nuevas y disipado las
viejas. Y, por otra parte, ha habido
muchas oportunidades para adquirir
competencial. Ese ha sido el resultado de
las invenciones, de la explotacin de los
recursos naturales en los campos, el
carbn, el petrleo y otros, as como de la
competencia en la ampliacin del mercado
nacional. En el siglo XIX aumento el
numero de familias que podan
arreglrselas sin el trabajo de sus nios y
muchos de ellos asistieron a las nuevas
escuelas secundarias.
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
167
Hubo otras razones para la
ampliacin de la educacin, como, por
ejemplo, el sufragio universal y la difusin
de las escuelas elementales. Las
secundarias entrenaron maestros y a
medida que se fueron articulando mejor
con las primarias, abrieron nuevas
posibilidades a los alumnos de los grados
superiores. En muchos casos, pero no
siempre, la prensa favoreci a las
secundarias. Hay una razn obvia de que
los peridicos favorecieron la difusin de
la educacin. Las organizaciones obreras
tambin tenan buenas razones para
apoyar no solo a las escuelas comunes
sino tambin a las secundarias. La idea de
la igualdad de los sexos y el hincapi
cristiano y democrtico en la dignidad del
ser humano favorecieron las
oportunidades de educacin general.
El ao 1890, citado por algunos
como el que inicio la gran expansin de
las secundarias, no puede tomarse como
fecha exacta. La escuela siempre ha
estado en transicin, pero ese ao marca
casi la mitad de su historia y en la ltima
parte los cambios fueron mayores y se
sucedieron con ms rapidez que en los
primeros tiempos. Veamos cifras al
respecto: actualmente hay diez veces ms
secundarias que entonces y treinta veces
ms alumnos. Las puertas de la escuela
secundaria se han abierto de par en par.
El ao 1890 fue tambin cuando el
pas estableci sus fronteras. Pero
entonces ya era dueo de las tierras ms
ricas. La maquinaria y la qumica agrcola
empezaban a emplearse. La revolucin de
la agricultura haba comenzado. Los
agricultores producan una sucesin de
cosechas cada vez mayores, mientras la
mano de obra era menos necesaria. Las
escuelas secundarias rurales empezaron a
preparar a los jvenes del campo para la
tarea de mejorar las cosechas y la vida
rural misma, pero tambin prepararon al
excedente de la juventud campesina para
hacer carrera en la ciudad. Pero en las
urbes escaseaban los trabajos para los
muchachos menores de veinte aos. As,
durante la depresin de 1930, cuando
apenas se poda hallar trabajo, tuvo lugar
una asistencia extraordinaria a las
escuelas secundarias. Para conseguir que
los muchachos dejaran de vagar por las
calles durante aquella poca, las
legislaturas aprobaron leyes ms rigurosas
de asistencia obligatoria a las escuelas y
aumentaron la edad a este respecto.
De todo esto podra deducirse que
el aumento del nmero de alumnos se
debi a condiciones poco comunes, pero
seria una conclusin errnea.
A partir de 1890, el nmero de
estudiantes ha ido en aumento y ha
seguido siendo muy elevado exceptuando
el periodo de la guerra. Hay razones
sociales fundamentales de esto y ya
hemos mencionado algunas. Una de estas
razones debe tenerse en cuenta de
manera especial y es que la escuela
secundaria es la continuacin de la
primaria. Su tarea principal consiste en
educar en forma ms cabal a los
ciudadanos de una sociedad libre. Acepta
el reto que Lincoln lanzo en Gettysburg
para demostrar que los norteamericanos
son capaces de vivir como hombres libres
y esperan educar a su juventud en tal
forma que desdee convertirse en esclava.
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
168
En este capitulo trataremos de los
orgenes y comienzos de la escuela
secundaria. Para ello ser necesario tener
presente que desde un principio la
secundaria dependi de la escuela comn.
En muchos casos derivo directamente de
ella y, en todos, las secundarias pudieron
madurar solamente en la medida en que
se nutrieron de las escuelas comunes.
3. ORIGENES DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS
Las primeras escuelas secundarias
surgieron de tres maneras o ms:
mediante su establecimiento segn un
plan definido; mediante la transformacin
de una academia en una secundaria
publica y mediante el desarrollo paulatino
del trabajo superior en las escuelas
primarias hasta que llego a formarse una
organizacin aparte. Este ltimo proceso
evolutivo parece comn y natural. El
maestro empeoso que tuviera alumnos
capaces debi sentirse dispuesto a
introducir clases avanzadas en el
programa de su escuela. Esto sucedi
frecuentemente, incluso en las escuelas
carentes de grados en donde tal vez las
cocas no pasaron de ah. En las escuelas
ms grandes esos esfuerzos fueron,
posiblemente, el origen de la escuela
secundaria. Las materias favoritas eran el
lgebra, la filosofa natural y el latn. Estas
materias eran ensenadas en la mayora de
las academias y muchos maestros las
haban estudiado. Otras pudieron aadirse
hasta que se estuvo en condiciones de
ofrecer un ao completo de estudios
superiores. Luego se propusieron dos aos
en un aula separada y que empleaban el
tiempo completo de un maestro.
Finalmente se creo el curso completo de
estudios.
Los informes especiales a cargo de
los superintendentes de las escuelas
muestran que este proceso se llevaba al
cabo pero en muchos casos el movimiento
empez antes de que se establecieran los
ministerios estatales. Dos de los
superintendentes que presentaron
informes de este tipo fueron Henry
Barnard en Connecticut y Thomas
Burrowes en Pensilvania. Ambos,
escribieron la enseanza de materias
secundarias en las escuelas comunes. Lo
mismo fue observado en Iowa y en
California y esas condiciones debieron
existir tambin en muchos otros estados.
Un ejemplo del proceso que tuvo lugar en
San Bernardino, California, ha sido
descrito por Porter Sargent (1872-1951)
en su obra Handbook of Private Schools.
Tal como se cita en la edicin de 1951-
1952 dice as:
Mis nicos estudios secundarios
consistieron en siete meses, en unin de
otros seis alumnos, en una aula de una
escuela primaria que constaba de ocho, en
una pequea ciudad de California, en
1887. Fue el primer ao de una
secundaria nueva, innovacin debida al
director de la escuela primaria, que no fue
muy bien acogida. Este hombre era
oriundo de Kansas, algo rudo y haba
estudiado en una normal; era vivo,
delgado, parecido a Lincoln y tenia la
mirada brillante y una, energa tremenda.
Leamos a Shakespeare en voz
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
169
alta, lo que para el constitua una novedad
y la produca enorme placer "Caramba!
Esto si que es bueno!" Si se trataba de
geometra, siempre iba dos lecciones
adelantado. Como era terreno virgen para
el, nos transmita su inters. Ignoraba las
ciencias pero tenia un gran deseo de saber
al respecto y con entusiasmo leamos las
"Catorce semanas de Geologa", "de
Zoologa" o de "qumica", de Steele, con
una caja de aparatos, en un pequeo
cuarto adyacente. Habra sido capaz de
patalear de gozo y alegra. Era algo
contagioso. Era el mejor maestro porque
se instrua a si mismo y nos contagiaba su
propio entusiasmo.
En Pensilvania y Ohio se aprobaron leyes
especiales que permitan establecer
secundarias en ciudades particulares.
Hacia 1850 gran numero de estados
promulgaron leyes para permitir la
formacin de uniones de distritos o de
escuelas o la enseanza de materias
avanzadas. A menudo carecemos de
informacin precisa sobre el particular
pero en algunos casos la, labor de las
escuelas secundarias comenz antes de
que se adoptaran las leyes permisivas. En
Ohio tenemos pruebas de que una serie
de escuelas secundarias ya funcionaban
antes de que fuera aprobada la ley Akron
de 1847. En 1827, Massachusetts dio el
Paso inslito de exigir que las ciudades de
ciertas proporciones impartieran
enseanza en estudios secundarios. Esta
lev no menciona la escuela secundaria
Pero su intencin era proporcionar esta
instruccin e incluso los estudios
preparatorios para ingresar en los colegios
si se trataba de ciudades importantes.
Las secundarias ms completas y
mejor equipadas fueron formadas de
acuerdo con planes elaborados con
anticipacin. Los mejores ejemplos se
hallan en Boston (1821), Filadelfia (1838)
y Chicago (1856). A medida que el
movimiento se desarrollo y que las
escuelas secundarias adquirieron
uniformidad, su establecimiento sin
reservas fue comn.
11. EL VALOR DE LA ESCUELA
SECUNDARIA
El caso de Kalamazoo, ya
mencionado, fue un litigio amistoso para
determinar si la ciudad tenia el derecho
legal de establecer una escuela
secundaria, de emplear un
superintendente de escuelas y recabar
impuestos para mantener estos servicios.
En otros estados hubo pleitos parecidos
que se llevaron ante la Suprema Corte
para que dictara su fallo. Si el caso de
Kalamazoo ha sido histrico se debe, tal
vez principalmente, al elocuente fallo
pronunciado, en 1874 por el Presidente de
la Corte Suprema, Thomas M. Cooley. Este
fallo (30 Mich. 69) concordaba con el de
Pensilvania de 1851 y con los de todos los
estados en que se dirimi esta cuestin.
Era con el fin de que al establecer un
sistema de escuelas publicas o comunes,
los legisladores no fijaran lmites al
nmero de aos que abarcaran ni
restringieran los cargos y funcionarios que
pudieran ser necesarios para su debido
funcionamiento. Pero Cooley se enfrasco
en un relato de la historia de la educacin
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
170
pblica y arguyo que al establecer las
escuelas comunes y una universidad
estatal, la legislatura debi tener la
intencin de crear un sistema completo de
escuelas, de lo que se deduca la ne-
cesidad de crear una escuela secundaria
para allanar el camino a la universidad.
Este argumento siempre ha sido del gusto
de los historiadores de la educacin. En
Illinois y, al menos son siete estados ms,
se fallaron casos similares del mismo
modo pero quiz en ninguno de ellos hubo
un jurista tan elocuente.
Sin duda no fue por accidente que
el caso de Kalamazoo sucediera en una
poca de escndalos financieros y de
escasez. Poca gente se preocupo de la
secundaria mientras fue pequea y estuvo
confinada a las ciudades ricas y, tal como
dijimos antes, durante mucho tiempo fue
principalmente una escuela urbana. Los
malos caminos y la poblacin escasa
fueron factores que contribuyeron a
mantenerla al margen de las zonas
rurales. Misur, el vigsimo cuarto Estado
de la unin, y la primera secundaria
norteamericana nacieron en el mismo ao
de 1821. La mitad de los Estados Unidos
estaba aun en mano de los indios. Los
exmenes de admisin, los estudios
acadmicos y los niveles altos hicieron que
muchos nios no ingresaran en las
escuelas existentes. El sistema de distrito
impidi el establecimiento de la escuela
secundaria. Tal como se deca, era verdad
que toda la gente pagaba por la
enseanza secundaria pblica de unos
cuantos. El valor de la secundaria
corresponda a su costo? Quin reciba
sus beneficios? Estas preguntas suelen
hacerse en pocas de recesin econmica
cuando escasea el dinero. La dcada de
1890 fue una de ellas y coincidi con la
afluencia de alumnos a las escuelas.
Durante esos aos se duplico el nmero
de alumnos y el profesorado tuvo que
aumentar en un periodo en que las juntas
de educacin se hallaban en aprietos.
Varias juntas de ciudades importantes
despidieron a sus directores y propusieron
un ao escolar ms corto y el abandono
de los estudios que resultaban ms
costosos. Se renovaron las viejas
acusaciones: la escuela secundaria no es
necesaria, no es democrtica y, sobre
todo, es demasiado cara. Europa empez
a decir que el pblico norteamericano ya
no poda hacer frente al costo creciente de
su amplio programa de enseanza
secundaria.
La dcada de 1930, durante la
gran depresin, fue tambin una de estas
pocas. Entre 1910 y 1930 el ingreso en
las secundarias se duplico y luego volvi a
duplicarse. Y durante la gran depresin
aumento en el cincuenta por ciento ms.
La irona de la situacin era que, desde el
punto de vista econmico, las escuelas
fueron una carga mayor en los tiempos
malos, cuando ms necesarias eran. En
eras pocas, los jvenes que no podan
encontrar trabajo permanecan en la
escuela adems de los que deba haber
normalmente.
En los libros de historia, la gran
depresin ha hecho palidecer a las crisis
de 1890 pero no debemos olvidar que
entonces fue cuando el desarrapado
ejercito de Coxey, constituido por gente
sin empleo, marcho sobre Washington, y
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
171
cuando Bryan lucho por la libre acuacin
de la plata. La escuela secundaria fue
atacada entonces como en la dcada
anterior bajo el partido populista. Una vez
ms se afirmo que esta institucin no
forma parte del plan original de la
educacin pblica y ello a pesar del hecho
de que nunca existi tal plan. La
secundaria resultaba cara porque llegaba
cara vez a mayor numero de alumnos;
pero incluso entonces se arguyo que el
publico no tenia por que pagar por una
escuela que nicamente servia a una
minora. En algunas ciudades, los
peridicos contribuyeron a proteger a las
escuelas de economas injustificadas.
Fue en ese periodo cuando el
Estado de Massachusetts planteo sus
exigencias respecto a las escuelas
secundarias. El disgusto ante tal poltica
hizo que en 1898 el secretario de la junta
estatal Frank A. Hill expresara su
conviccin de que estas instituciones
devolvan con creces cuanto costaban. En
1891, el Estado haba dado ciertos pasos
legales importantes. La nueva ley de ese
ao hizo que todas las escuelas
secundarias fueran gratuitas para los
nios del mismo municipio en donde
estaban asentadas y exigi que cada
municipio que careciera de secundaria
pagara las cuotas correspondientes a los
nios que acudieran a la de otro municipio
Aboli la categora de segunda clase o
escuelas secundarias incompletas. Otra
ley, aprobada en 1896, exigi la
graduacin en una escuela secundaria o
un plantel equivalente como requisito para
poder ser admitido en una normal del
Estado. Estas leyes colocaron a las
secundarias de Massachusetts en un lugar
ms avanzado del que ocuparon bajo la
ley de 1827.
Historia de la educacin norteamericana.
El Secretario Hill hizo hincapi en
el estimulo que la escuela secundaria da a
la primaria y a sus alumnos. Dijo que por
el solo hecho de existir escuelas
superiores, los alumnos de primaria tenan
un concepto ms elevado de la educacin
y empezaban a trabajar considerando tan
altos ideales. En 1896, la secundaria fue
un factor en la preparacin de los
maestros de primaria. Hasta entonces
llegaban a la escuela profesional con una
preparacin elemental y solo saban lo que
haban aprendido en las escuelas en las
que ensearan. El Secretario estaba
convencido de que las escuelas
elementales se beneficiaran de la
preparacin avanzada, al igual que los
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
172
alumnos. Henry Barnard haba expresado
esta misma opinin.
A quienes asistan a la escuela
secundaria Hill ofreci una variedad de
estudios. Sealo que de este modo cada
estudiante podra obtener una mejor
comprensin de sus capacidades as como
cierto entrenamiento especializado.
Declaro que la escuela secundaria ofreca
una preparacin para la vida mejor que la
que se dio hasta entonces. No obstante,
propuso otras mejoras. Dijo que el valor
de esta institucin poda acrecentarse si
se colmaba la laguna existente entre ella y
la escuela elemental. La mejor
preparacin para la vida y la mayor con-
tinuidad entre las fases primaria y
secundaria de esa preparacin serian
temas primordiales durante los aos
siguientes. El Secretario Hill escogi
hbilmente dos problemas crticos para
exponerlos al pblico.
La mejor preparacin para la vida
se fomentara mediante las nuevas
materias de estudio que se empezaron a
introducir. La enseanza de artes y oficios
fue puesta de manifiesto por la muestra
rusa en la Exposicin del Centenario que
tuvo lugar en Filadelfia en 1876; escuelas
de artes y oficios se crearon en Baltimore
(1883) y en un centenar de ciudades hacia
el ao 1900. Una escuela de agronoma
fue creada en 1888, vinculada a la
Universidad de Minnesota. Otras se
establecieron en el Norte pero se
difundieron con mayor rapidez en los
estados sureos. En muchos lugares se
aadieron cursos de dibujo y otras artes
plsticas, msica y economa domestica.
Los cursos comerciales de las escuelas
secundarias deban enfrentarse a la dura
competencia de los colegios mercantiles
particulares que a menudo estaban mejor
equipados y tenan el estimulo de sus
grandes utilidades para seguir adelante.
Fue en el periodo que sigui a la guerra
civil cuando la cadena de colegios
mercantiles de Bryant y Stratton quiso
obtener el monopolio de este tipo de
educacin. La guerra con Espaa, la
resultante introduccin de la lengua
espaola en las secundarias,
ostensiblemente para preparar a los
jvenes Para futuras transacciones
comerciales con Hispanoamrica, y la
introduccin de departamentos de
administracin de negocios en las
universidades, todo ello fomento el
desarrollo de los cursor de comercio en las
secundarias. Para 1900 la escuela pblica
secundaria empezaba a llevar la delantera
a las instituciones particulares. Todo esto
es ejemplo del esfuerzo Para desarrollar lo
que puede considerarse como una
preparacin mejor para distintas
ocupaciones. Estos cambios y la
secundaria llamada "junior" (escuela
intermedia entre la primaria y la
preparatoria), cuyo propsito era el de
lograr la segunda de las mejoras
propuestas, sern tratados en el Capitulo
XV.
12. LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
UNIFORMES
Ningn pas tiene tantas escuelas
secundarias como los Estados Unidos.
Para ser valida la comparacin debe
tenerse en, cuenta que las escuelas
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
173
europeas estn uniformadas por
funcionarios que obligan a cumplir las
leyes nacionales. En los Estados Unidos,
los requerimientos del Estado han sido
indulgentes y se han establecido muchas
secundarias incompletas o con niveles
inferiores. Estas instituciones pueden
ofrecer gran variedad de cursos, muchos
de ellos elementales o profesionales en
comercio, agronoma, conocimientos
industriales, msica, bellas artes,
artesanas, etc. Es posible que estos
cursos tengan valor real para los nios de
una comunidad, pero los colegios, al
finalizar el siglo pasado y comenzar el
actual, no queran dar crditos de
admisin por tales conceptos.
En la mayora de las comunidades
los jvenes desean prepararse para
ingresar en el colegio y la gente espera
que la secundaria local este en
condiciones de impartir los cursos
requeridos. Esto es precisamente lo que
no poda cumplir la secundaria de nivel
inferior, en muchos casos. En tales
circunstancias surgi en todas partes la
demanda de secundarias uniformes, cuyos
graduados serian aceptados por los
colegios sin necesidad de exmenes o, si
estos eran requisito indispensable,
estuvieran preparados para pasarlos con
buenas calificaciones. La gente deseaba
una respuesta a la pregunta: Que es una
escuela secundaria modelo? La
contestacin solo se hallara en la historia
de la institucin.
Los colegios han procurado
contestarla subrayando las funciones
preparatorias de la escuela secundaria.
Pero los requerimientos de los colegios
siempre han pesado ms en las pequeas
secundarias que solo podan ofrecer unos
cuantos cursos y tal vez un solo plan de
estudios. La opinin publica obligo a estas
pequeas escuelas a tomar las medidas
necesarias para la labor preparatoria y no
pudo hacer mucho al respecto. Como
resultado, las pequeas escuelas
secundarias no pudieron servir a todos los
jvenes de su comunidad, en muchos
casos. Teman que preparar a unos
cuantos jvenes de ambos sexos para su
ingreso en el colegio, aunque,
consecuentemente, la gran mayora se
quedara sin enseanza secundaria.
Uno de los primeros medios que
los colegios utilizaron para determinar el
verdadero sentido de la palabra "escuela
secundaria" fue el sistema acreditativo. En
1871, la Universidad de Michigan empez
a enviar comisiones de profesores de
visita por las distintas secundarias y los
graduados de las instituciones aprobadas
eran admitidos en la universidad sin
necesidad de pasar examen. Otras
universidades comenzaron a aceptar la
acreditacin de departamentos de
educacin del Estado. Este plan se
difundi rpidamente porque liberaba al
profesorado de la carga que
representaban los exmenes de admisin
y el colegio no arriesgaba mucho ya que
les estudiantes eran admitidos a prueba.
Las buenas secundarias consideraron un
honor figurar en la lista de escuelas
acreditadas. Al mismo tiempo, la
acreditacin sola estar reconocida
solamente en un Estado y no eliminaba la
necesidad de preparar a los alumnos en
los estudios particulares requeridos por los
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
174
colegios que escogan. En la School
Review del mes de octubre de 1898 se
afirmaba que la tabla de los
requerimientos de unos 500 colegios
demostraba que no haba dos idnticos.
Las asociaciones regionales
uniformadoras realizaron un gran esfuerzo
para fomentar mayor uniformidad y
mejorar la enseanza secundaria en
general. Estas asociaciones son uniones
voluntarias de colegios y secundarias que
se renen para considerar los problemas
comunes y establecer las normas que
guiaran a sus miembros. La Asociacin de
la Nueva Inglaterra fue fundada en 1885;
la de los Estados Centrales y la de
Maryland en 1892; la del Norte Central en
1894; la de los estados del Sur en 1895;
la del Noroeste en 1918 y la del Oeste en
1930. Las escuelas que, una vez
inspeccionadas, satisfacan las normas de
sus propias asociaciones regionales,
quedaban acreditadas y los colegios de la
asociacin aceptaban a sus graduados.
Las normas varan segn la regin y
todava no hay cooperacin total entre las
asociaciones. Adems, una gran mayora
de las secundarias de la nacin no estn
acreditadas por ninguna asociacin.
Un tercer sistema para determinar
la eficacia de las secundarias en la labor
de preparar a sus alumnos para el colegio
fue desarrollado por la junta de exmenes
de admisin del Colegio fundada en 1899
por la Asociacin de los Estados del
Centro. Una sugerencia parecida fue
indicada en 1842 por George B. Emerson
y ms recientemente por el rector
Barnard, de la Universidad de Columbia y
otros. Esta Junta fue muy pronto una
organizacin independiente y desde hace
mucho tiempo dirige los exmenes de
admisin de los colegios de codos los
Estados Unidos y tambin en pases
extranjeros. Estos exmenes son pasados
por los alumnos de las escuelas
secundarias pblicas o independientes.
La Asociacin Nacional de la educacin
tambin se intereso en la relacin que
deba existir entre las secundarias- y los
colegios y en 1892 nombro el Comit de
Diez, presidido por el rector de Harvard,
Charles William Eliot. Puesto que la
comisin y las distintas subcomisiones
estaban constituidas por rectores,
profesores universitarios, maestros
particulares y no incluan ninguna mujer,
es sorprendente que llegaran a la
conclusin de que la tarea primordial de la
escuela secundaria no es la de preparar a
sus alumnos para el colegio sino para la
vida, tanto si pensaban ingresar o no en el
colegio. Convinieron en esto porque
creyeron en la disciplina formal y en la
transferencia general del aprendizaje.
Crean que las mismas materias
enseadas en la misma forma
proporcionaran la mejor preparacin para
el colegio y para la vida. Por ello no
asombra que estos acadmicos hicieran
hincapi en las materias acadmicas. El
informe fue de miras estrechas, a juicio de
algunos miembros de la comisin, y el
rector James H. Baker, de la Universidad
de Colorado, escribi otro que expresaba
el disentimiento de la minora. El informe
principal recibi gran acogida y fue objeto
de muchos debates, pero sus efectos
prcticos fueron escasos. Las escuelas
siguieron ampliando sus programas,
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
175
aumentando sus cursos facultativos y
estableciendo diferencias marcadas en su
modo de tratar a los jvenes destinados a
los colegios y a los que no pensaban
seguir cursos superiores.
13. AMPLIACION DE LA ESCUELA
SECUNDARIA
El movimiento para reorganizar
grandes reas del sistema educativo dio
una nueva respuesta a la pregunta sobre
el carcter de la escuela secundaria.
El movimiento iniciado para dar
carcter de uniforme a las preparatorias
fue un paso en esta reorganizacin y el
siguiente fue el empeo en definir las
relaciones entre las escuetas elementales,
las secundarias y las de estudios
superiores y para estrechar los lazos entre
estas instituciones. El deseo de lograr esta
vinculacin fue una de las razones que
dieron lugar a la "junior high" (o
intermedia entre la primaria y la
secundaria) y al colegio llamado tambin
"junior" o escuela semisuperior en que se
cursan solamente los dos primeros aos
de estudios superiores.
Unos cuantos ejemplos indicaran
en que consista el problema. En tiempos
ms antiguos, muchas academias
impartan enseanza elemental, muchas
escuelas elementales tenan algunos
alumnos capaces que estudiaban lgebra,
geologa o latn. Muchas secundarias eran
incompetentes para impartir la
preparacin necesaria para el colegio o los
estudios profesionales y ni siquiera podan
proporcionar una buena educacin
secundaria; otras podan rivalizar con los
colegios de su poca. Al mismo tiempo,
algunos colegios no eran ms que
academias o escuelas secundarias con
distinto nombre mientras que otros
mantenan niveles elevados. Tales
condiciones existieron hasta 1900 y aun
despus.
Cuando las ciudades desarrollaron
escuelas elementales uniformes, cuando
las asociaciones de escuelas secundarias y
colegios definieron la naturaleza de la
secundaria y cuando la Asociacin de
Universidades Norteamericanas, despus
de 1900, elaboro una lista de colegios
aprobados, las cartas quedaron boca
arriba. Ya no pudo decirse que los
trminos bsicos de la educacin
norteamericana fuesen indefinidos. El
sentido de las palabras "escuela
secundaria" y "educacin secundaria" se
hizo ms claro.
Las definiciones pusieron de
manifiesto las diferencias entre la
educacin de los nios, de los jvenes y
de los hombres y mujeres maduros.
Evidentemente las serie de los tres tipos
de escuelas dejaba ver las lagunas
existentes en la educacin por debajo y
por encima de la institucin intermedia. Se
necesitaba tender un puente entre la
escuela primaria y la secundaria que
hiciera la transicin ms fcil. Para este fin
fue creada la "junior high school". Por
entonces (en 1910 o 1920) el pblico
habla llegado a la conviccin de que el
mayor nmero posible de nios deba
cursar estudios secundarios y por ello se
precisaba ese puente.
En el extremo superior de la
escuela secundaria se propuso una
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
176
solucin diferente. Se crea que muchos
graduados de secundaria no deban cursar
los cuatro aos de estudios de colegio
pero que podran beneficiarse de un curso
de dos alias de estudios superiores. Era en
ese punto cuando se requera una
enseanza que preparase a los jvenes
para una ocupacin o completaran dos
aos de estudios liberales. Esto indicaba la
necesidad del colegio "junior".
Muchos dirigentes universitarios
consideraban el final del segundo ao
coma el punto de mayor diferencia en los
estudios superiores. A su juicio, los dos
primeros aos de colegio correspondan a
estudios propios de la escuela secundaria.
nicamente los jvenes de ambos sexos
capaces de seguir adelante por si mismos
sin necesidad de vigilancia, deberan ser
estimulados a proseguir los estudios
ulteriores de colegio. As, el colegio
"jnior", como la secundaria del mismo
nombre, tendera tambin un puente
necesario y, al igual que esta, constituira
una unidad de enseanza secundaria. En
tal caso la educacin secundaria
proseguira desde los doce a los veinte
aos de edad. En el Capitulo XV, al tratar
de las "escuelas secundarias de ultimo
modelo", volveremos a hablar de los
movimientos que hicieron posible la
creacin de secundarias y colegios de tipo
"jnior".
La escuela secundaria
norteamericana, a diferencia de la
europea, es tambin una escuela
secundaria, es decir: no esta destinada
solamente a las clases privilegiadas. Su
historia puede dividirse en dos periodos
tomando al ao 1890 como el punto de
divisin. Durante el primer periodo, las
escuelas que posean los medios
necesarios hicieron gran hincapi en la
labor preparatoria para el colegio o bien
intentaron convertirse en colegios del
pueblo.
La secundaria norteamericana ha
podido conservarse como escuela comn
gracias al apoyo de la numerosa clase
media y no hay clase privilegiada lo sufi-
cientemente poderosa para hacerla suya.
La escuela, como Anteo, ha renovado sus
fuerzas mediante el contacto con la gente
comn. Las primeras secundarias fueron
frecuentemente excrecencias de las
escuelas comunes, academias reformadas
o, incluso en algunos casos raros,
estuvieron planeadas deliberadamente. En
1827, Massachusetts aprob una ley que
obligaba a ciertos municipios a impartir
enseanza secundaria y hacia 1850
muchos estados promulgaron otras que
podan aplicarse en favor de la creacin de
estas instituciones.
El estudio de la formacin de
varias de las secundarias primitivas ilustra
lo que hemos dicho anteriormente y revela
la gran diversidad de nivel y medios que
tuvieron. Casi en todas partes se
reconocieron dos propsitos: la
preparacin para el colegio y para la vida
y se incluyo uno ms: la preparacin de
maestros. El estudio de diversos casos
muestra tambin que las primeras
escuelas de este tipo fueron improvisadas
y que la uniformidad solo se logro
paulatinamente y todava no es completa
en la actualidad. La revolucin urbana e
industrial tuvo efectos poderosos en el
movimiento, as coma en el carcter de
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
177
estas escuelas. Las escuelas secundarias
posteriores siguieron el modelo de las
primeras.
Hacia 1890 o tal vez antes empez
un nuevo periodo. El programa de
estudios comenz a ampliarse, se
rompieron las viejas barreras acadmicas
as coma todas las marcas de
matriculacin de alumnos. Cada uno de
estos factores es a la vez causa y efecto.
La enseanza profesional empez a ser
comn pero es curioso que en una nacin
agrcola el estudio de la agronoma
tardara en aparecer.
La escuela secundaria tuvo que
enfrentarse a una gran oposicin y
conquisto a sus enemigos al satisfacer las
necesidades de sus hijos. Se puede decir
que este fue un gran cambia. La oposicin
aun existe, especialmente en pocas
malas.
La uniformidad de las secundarias
fue intentada par los colegios en la dcada
de 1870. Luego, los colegios y las
secundarias se combinaron para crear
pautas regionales que han tenido cierto
xito aunque es cierto que, todava hay,
sol una minora de secundarias pueden
satisfacer esas normas. Las comisiones de
V asociacin Nacional de educacin
quisieron definir el propsito y la funcin
de la escuela secundaria. La Comisin de
la reorganizacin de la enseanza
secundaria (1918) tuvo gran influencia.
Pero la verdadera reorganizacin a base
de dividir la enseanza secundaria en
"jnior" y "senior" (escuela secundaria
inferior y superior) y el colegio "jnior"
secundaria ha tenido los mayores
resultados al definir de nuevo la
enseanza secundaria en aqullas partes
del pas en donde estas instituciones se
han establecido. El resultado total no ha
consistido en hacer ms uniforme la
educacin secundaria. Ms bien ha
acentuado las diferencias que desde un
principio fueron inherentes al proceso de
libre desarrollo.
CUESTIONARIO
1. Por qu la primitiva educacin
secundaria tuvo ms prestigio que la
educacin elemental o comn? Estaba
esto justificado total o parcialmente?
2. Que pruebas demuestran que
la formacin de la secundaria fue la
expresin libre e impremeditada del deseo
popular?
3. Por qu el movimiento de la
secundaria empez sbitamente en la
segunda dcada del siglo XIX? Explican
esos mismos factores la rpida expansin
ulterior a 1890?
4. Por qu las material
acadmicas tienen ms prestigio que las
profesionales? Compare usted el antiguo
hincapi que se hacia en el latn, el griego
y las matemticas con la demanda comn
de una educacin ms general y hu-
manista.
5. Por qu las muchachas
asistieron (y asisten) a las escuelas
secundarias en tan gran numero?
Compare la cantidad de muchachos y
jovencitas matriculados y el numero de
muchachos y jovencitas que se gradan
en algunas secundarias que usted
conozca.
6. Se opuso la gente durante
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
178
mucho tiempo a la educacin pblica, a la
asistencia obligatoria o a las escuelas
secundarias? Por qu ha menguado esta
oposicin? Debido a la costumbre, a la
propaganda, a la experiencia y conviccin
o a otras razones?
7. Por qu seria bueno (o malo)
que las secundarias se uniformaran
rigurosamente mediante las asociaciones
regionales (o mediante el Estado) y al
cabo de algunos aos se clausuraran
todas las secundarias que no siguieran las
mismas normas?
8. Por que favorecera usted (o se
opondra) a la extensin del colegio
"jnior" publico?
9. Qu es una escuela
secundaria?
BIBLIOGRAFIA
La historia de la escuela
secundaria no ha sido escrita todava. La
obra de Brown Making of Our Middle
Schools no abarca hasta la fecha de su
publicacin, hace cincuenta aos. Kandel
escribi un libro sobre un tema muy
amplio, History of Secundary educacin,
pero solo dedico un centenar de paginas a
la escuela secundaria. Hay algunas buenas
monografas y narraciones sobre los es-
tados, escritas por Gifford, Grizell,
Hertzler, Inglis y Mulhern. El American
Journal of educatin, de Barnard, histories
de la educacin en algunos estados o de
algunas secundarias, disertaciones de
doctores y artculos en revistas como la
School Review forman un material que
debera ser reunido y examinado rigu-
rosamente. La Bibliografa del Capitulo X
contiene dos referencias ms sobre las
escuelas secundarias.
Aurner, C. R., History of educatin in
Iowa, Iowa City, 1920.
Boynton, F. D., "Asistencia a las escuelas
secundarias", School Review, septiembre
de 1922.
Briggs, Thomas H., Junior High School,
Boston, 1920; Curriculum Problems,
Nueva York, 1926; The Great Investment,
Cambridge, Mass., 1930.
Broome, E. C., Historical and Critical
Discussion of College Admission Requi-
rements, Nueva York, 1902.
Brown, E. E., Making of Our Middle
Schools, Nueva York, 1902.
Burrell, B. Jeannette y R. H. Eckelberry,
"El problema de la escuela secundaria
norteamericana ante los tribunales en el
periodo de la postguerra civil", School
Review, abril y mayo, 1934; "La escuela
secundaria pblica y gratuita en el periodo
de la postguerra civil", School Review,
octubre y noviembre de 1934, con
bibliografa para cada tema.
Cornog, William H., Schoolf of the
Republic, 1893-1943, A Half Century of
the Central High School of Philadelphia,
Filadelfia, 1952.
Dexter, E. G., "Diez aos de influencia del
Informe del Comit de Diez", School
Review, abril de 1906.
Editorial, "La junta de exmenes de
admisin a los colegios", School Review,
noviembre de 1902, sobre los primeros
dos aos de esta junta.
Edmonds, F. S., History of the Central
High School of Philadelphia, Filadelfia, silo
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
179
1902.
Gifford, W. J., Historical Development of
the New York State High School System,
Albany, 1922.
Griffin, O. B., Evolution of the Connecticut
State School System with Special
Reference to the High School, Nueva York,
Teachers College, Columbia Univ., 1928.
Grizzell, E. D., Origin and Development of
the High School in New England before
1865, Nueva York, 1923.
Hertzler, Silas, Rise of the Public High
School in Connecticut, Baltimore, 1930.
Hill, Frank A., "Hasta que punto la escuela
secundaria es una carga justa para la
Hacienda Publica", School Review,
diciembre de 1898.
Inglis, Alexander, Rise of the High School
in Massachusetts, Nueva York, Teachers
College, Columbia Univ., 1911.
Kandel, I. L., History of Secondary
Education, A Study in the Development of
Liberal Education, Boston, 1930.
Mulhern, James, History of Secondary
Education in Pennsylvania, Filadelfia,
1933.
Sargent, Porter, Editor, A Handbook of
Private Schools, an Annual Survey, Boston
1942, contiene el prrafo citado en la
seccin 3, Pg. 82, mediante autorizacin
del seor F. Porter Sargent. El nmero,
publicado en 1952, contiene un retrato y
otro material biogrfico de su fundador y
director.
(Scheffy, C. C.), One Hundred Years of the
English High School of Boston, Boston,
1924.
Spaulding, F. T., y otros, Reorganization
of Secondary Education, Washington, U.
S. Government Printing Office, Monografia
Num. 5 del "National Survey of Secondary
Education" y Boletn Num. 17 del
Ministerio de Educacin, ao 1932.
Staut, J. E., High School Curricula in the
North Central States, 1860-1918,
University of Chicago Press, 1921.
Stuart, Milo H., Organization of a
Comprehensive High School, Nueva York,
1926.
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE
LTIMO MODELO
La revolucin industrial, que cambi
muchos modos de obtener bienes
materiales y de vivir, tambin cambi las
escuelas. Destruyo las viejas profesiones y
creo otras nuevas. Los hombres viajaron
con mayor rapidez, pudieron transportar
cargas. Mayores a puntos ms distantes y
comunicarse instantneamente salvando
grandes extensiones. Los nuevos
conocimientos y destrezas de carcter
eran tan tcnicos que enseados en
escuelas y laboratorios desplazaron a los
antiguos oficios. En un nivel superior la
educacin preparo a los cientficos
investigadores. Los inventores coma
Morse, que ideo el telgrafo, o como
Edison, fueron aficionados sin preparacin
sistemtica. Pero ahora la ciencia Aura fue
la base de la invencin y la preparacin de
los investigadores se ha convertido en la
tarea de las universidades.
En un nivel intermedio las escuelas
pueden ensear apropiadamente a
trabajadores expertos como los que
fabrican herramientas, mecnicos,
proyectistas, dibujantes y diseadotes de
modelos. La maquinaria instalada debe
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
180
seguir funcionando y ello requiere
mecnicos especializados en su
reparacin. Hay tambin el factor
humanitario, que atrae a mdicos,
enfermeras, trabajadores sociales, etc.
Los trabajadores con poca o
ninguna especializacin que hacen fun-
cionar las maquinas o transportan
artculos precisan, como todo el mundo,
una educacin que incluya conocimientos
de moral, civismo e instruccin elemental.
Todo el mundo precisa la educacin
necesaria para la salud, la economa, la
cooperacin social, la vida familiar y todas
aquellas cualidades personales que
procuran una vida plena y feliz.
Y, en un sentido ms amplio, a
medida que la industria lo ha desarrollado,
la educacin se ha encargado de tratar los
nuevos problemas sociales de la
ciudadana, la salud publica, la
organizacin del trabajo y las diversiones.
En una pequea comunidad el individuo
conoca poca gente, pero la conoca a
fondo durante toda su vida. En la gran
urbe uno se cruza con cientos de
personas, pero raramente las conoce bien.
Las relaciones en la iglesia y en la escuela
han tendido tambin a despersonalizarse.
La vida familiar esta cambiando y a
menudo se desmorona. El gobierno local
es cada vez ms complejo y esta en
manos de expertos servidores pblicos. La
vida moderna tiende a uniformar al
individuo, asignndole un nmero y
emplendole en una tarea rutinaria. A
menudo, fuera de las horas de clase, la
juventud debe valerse por si sola y el
ndice de la delincuencia juvenil es elevado
y creciente. Todo esto indica que la
escuela tiene una labor que realizar, pero
no es justo esperar que la realice por si
sola.
1. CAMBIOS EN LA EDUCACIN
En la educacin secundaria, coma en la
industria, los cambios que fueron
observados en seguida y mencionados a
menudo fueron los de carcter fsico y
cuantitativo. Las leyes de asistencia
obligatoria que durante mucho tiempo
fueron letra muerta, empezaron a entrar
en vigor al comenzar la dcada de 1900.
El periodo de asistencia a clases se amplio
hasta los quince o diecisis aos de edad.
Una creciente clase media adquira ya los
medios para enviar a sus hijos a las
escuelas secundarias y a las instituciones
particulares.
Despus de 1890 el numero de
secundarias y el de inscripciones en las
ms grandes ha aumentado en proporcin
geomtrica. En vez de las 2,800
secundarias publicas que haba en 1890
ahora hay 25,000 y varios miles de
secundarias particulares, 2,500 catlicas.
Esta gran cantidad de escuelas se debe a
su difusin por las pequeas ciudades y
por todo el pas y el gran aumento de
tamao de algunas de ellas obedece a que
se encuentran en ciudades muy grandes.
Una preparatoria metropolitana puede
tener varios miles de alumnos. La
matriculacin total de la nacin se
aproxima a los diez millones de alumnos,
sigue aumentando, y seguramente seguir
hacindolo durante aos. Al mismo
tiempo, el promedio de alumnos por
escuela es bastante inferior a 300 y mu-
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
181
chas cuentan con menos de treinta
discpulos.
Tanto las pequeas escuelas del
campo, como las grandes de las ciudades,
son necesarias para que toda la juventud
norteamericana tenga oportunidad de
asistir a la secundaria. La consolidacin de
las escuelas y el transporte de alumnos,
que empez hacia 1900, han hecho
posible la secundaria en las zonas rurales.
Aunque actualmente esta educacin es
accesible a todos, solamente del 65 al 75
por ciento de la juventud de edad
apropiada asiste a estas escuelas. Y
algunos educadores no estarn satisfechos
hasta que todos los jvenes completen
este tipo de estudios. Estos educadores
abogan por lo que califican de "educacin
para la adaptacin a la vida".
Las dos dcadas que siguieron a
1900 produjeron grandes cambios en la
educacin secundaria. El movimiento de
orientacin profesional empez antes de
1910, los colegios de tipo "jnior" se
multiplicaron y la secundaria "jnior" data
de esa poca tambin. Antes de 1920 la
Comisin sobre la reorganizacin de la
educacin secundaria rindi su informe y
fue aprobada la ley Smith-Hughes. Por esa
poca fue organizada la Progressive
educacin Association (Asociacin de
educacin Progresiva). Pocos periodos han
sido tan fecundos en mejoras muy im-
portantes para la educacin secundaria.
El cambio del plan de estudios
complement el rpido aumento de
escuelas y alumnos y, en parte, se debi a
el. Durante los primeros aos de este siglo
la secundaria cambio de una escuela que
era principalmente acadmica y
preparatoria a una que es
primordialmente orientadora en distintas
ocupaciones y terminal. El Grupo de Diez
fue formado para resistir a este cambio y
lo hizo, pero sin xito. Los planes de
estudio y las actividades se multiplicaron y
los mtodos y pautas se adaptaron a las
capacidades de los alumnos que colmaban
las aulas.
Es posible que los escolares de los
tiempos antiguos sufrieran por falta de
actividad fsica y una falta absoluta de
vida social. Estos defectos fueron
remediados. Actualmente los clubes
sociales celebran fiestas y bailes. Otros
clubes sirven intereses especiales de los
alumnos, como la fotografa o la radio. Los
deportes, debates y publicaciones
escolares se introdujeron en las primeras
preparatorias. La vasta proliferacin de
actividades nuevas dio a los maestros
nuevas obligaciones u oportunidades como
asesores, patrocinadores y acompaantes.
2. COMO SE SALTO EL OBSTACULO
La continuidad entre la escuela
primaria y la secundaria fue interrumpida
por diferencias de carcter administrativo
y docente. Los nios tenan que dominar
materias nuevas, lgebra y ciencias, y
reciban muy poca ayuda para preparar
sus lecciones. Deban satisfacer a cuatro o
cinco maestros diferentes y prepararse en
una sala de estudios o en su hogar. Las
nuevas asignaturas, los rostros
desconocidos y el sistema departamental
les atemorizaban.
Los profesores de secundaria no se
esforzaron bastante en salvar el obstculo
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
182
que separaba a las escuelas. Eran
hombres educados en colegios e
inclinados a ensear en la forma que les
haban enseado. Se quejaron de que los
alumnos no tenan la preparacin
necesaria. Un actor que escriba en el
peridico School Review, en 1902, atribula
los defectos de la enseanza secundaria a
la falta de preparacin de los maestros "en
pedagoga y psicologa, que hoy son
esenciales". Otro aconsejaba a estos
maestros que renunciaran a la idea de que
la enseanza de seis declinaciones y
cuatro conjugaciones es una ocupacin
mis noble que la del maestro de primaria.
Bajo el plan organizado en
departamentos el alumno de secundaria
trataba a distintos maestros diariamente,
pero no llegaba a conocerlos bien ni
tampoco ellos le conocan. Echaba de
menos la intimidad del octavo grado de
primaria en donde haba tenido su
importancia, pero como estudiante de
secundaria recin ingresado volva a
hallarse en lo ms bajo de la escala. En
muchos estados el periodo de asistencia
obligatoria finalizaba a los catorce aos y
a muchos jvenes esto les pareca una
invitacin a abandonar los estudios. Haba
que salvar el obstculo, no mediante
evasivas, sino logrando que las escuelas
ofrecieran una preparacin mejor para la
vida. Cuando esto se hizo, la matriculacin
de alumnos empez a aumentar. En el
siglo XX el pas ha enfocado una nueva
poltica al ofrecer educacin secundaria a
todos los jvenes hasta la edad de
dieciocho aos. Otros partes han tendido
tambin a alcanzar los mismos objetivos.
3. AUGE DE LA ESCUELA
SECUNDARIA "JUNIOR"
La escuela secundaria "jnior"
empez a propagarse rpidamente
despus de la primera Guerra Mundial. Los
datos compilados por diversos autores no
concuerdan, pero es posible que en 1940
hubiera unas 2,500 escuelas de este tipo
en los Estados Unidos. Vemos, pues, que
no es un tipo de escuela generalizado.
Todava quedan muchos sistemas basados
en 8 aos de primaria y 4 de secundaria,
as como otras combinaciones de estos
tipos de enseanza. En los lugares en
donde ha habido una reorganizacin suele
encontrarse el sistema basado en 6-3-3.
Existe otra combinacin, la de 6-6, que
cumple la funcin de la secundaria
"jnior", pero sin considerarla una unidad
separada.
Las funciones propuestas para la
secundaria "jnior" son declaraciones
abstractas pero notifican al lector que la
escuela seria algo ms que una
reorganizacin administrativa de la
primaria. La secundaria "jnior" llenara el
vaci existente entre la escuela primaria y
la secundaria facilitara la transicin de
una a otra. Esto significaba economa de
tiempo. Retendra a los jvenes en la
escuela 1) ofrecindoles una labor ms
interesante y til que la de los ltimos
grados de primaria y 2) admitiendo a los
alumnos en una nueva escuela antes del
trmino del periodo de asistencia
obligatoria, a los catorce aos. Ofrecera
cierta variedad de estudios, cursos de
orientacin, instruccin individual y
direccin ms experta. Algunos creyeron
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
183
que el nuevo tipo de institucin debera
organizarse en departamentos, contar con
aulas para el estudio independiente de los
alumnos y agruparlos en forma
homognea.
Al igual que la escuela normal, que
fue propuesta en 1789, cincuenta aos
antes de que se inaugurara la primera
institucin estatal en 1839, la secundaria
"jnior" fue anticipada varios aos antes
de que constituyera una realidad. El Grupo
de Diez sugiri la enseanza del lgebra,
lenguas y ciencias a una edad ms tierna
de lo que era habitual. Buen numero de
comisiones de la Nacional educacin
Association (Asociacin Nacional de
educacin), especialmente la que se ocupo
de la economa de tiempo, apoyaron esta
propuesta. Pero no era una idea nueva.
Springfield, Massachusetts, tena un plan
de estudios que ofreca, en realidad,
algunos de los principios de la secundaria
"jnior" en fecha tan temprana como
1867, pero el periodo correspondiente a
tales estudios no estaba organizado
separadamente.
La organizacin separada de este
tipo de escuela no fue planeada
originalmente. Algunas ciudades
establecieron nuevas escuelas para los
ltimos grados de primaria para reducir el
exceso de alumnos en los edificios
existentes; pero esto no justificaba el
nombre de secundaria "jnior".
En 1896 y en Richmond (Indiana),
se aproximaron ms a esta idea al crear
una escuela organizada en
departamentos, en la que se separaron los
grados sptimo y octavo de la primaria,
con algunos materias optativas y estudio
independiente. La necesidad de la
organizacin en departamentos no es
evidente. Sin embargo, era usual en las
escuelas de primaria que la haban
copiado de la secundaria y esta, a su vez,
la imito de los colegios. Incluso en los
primeros tiempos se desconoca en los
colegios, en donde cualquier maestro
poda ponerse al corriente de todo el
programa de estudios.
La idea central de la secundaria
"jnior" era la de que a los doce aos,
aproximadamente, el nio se convierte en
un adolescente, individualista e
independiente y ya no debe ser tratado
como una criatura. De ah la introduccin
de cursos exploratorios, servicios de
orientacin e instruccin individual. Esta
idea fue estimulada por el desarrollo de
una nueva rama de la psicologa: la que
trata de la adolescencia. En 1904 G.
Stanley Hall publico una obra en dos
volmenes titulada Adolescente e intento
esbozar las aplicaciones de este nuevo
estudio en la educacin, en un libro
publicado en 1911 con el titulo de
Educational Problems. Actualmente se han
publicado muchos libros sobre el particular
y la psicologa de los adolescentes se
estudia en las universidades. Este estudio
ha marcado la ruta a una de las
principales funciones de la escuela
secundaria jnior: ayudar a la familia, a la
iglesia y a la comunidad en la orientacin
de los nios durante el periodo de la ado-
lescencia.
Medir los logros de esta institucin
es difcil. El programa escolar es ms rico
y diverso que el de los grados superiores
de la mayora de primarias y esto es muy
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
184
importante. Los alumnos tienen
oportunidades de probar ciertos estudios
y, reciben asesoramiento. Hay cursos
optativos y en cierto grado la labor escolar
se adapta a las necesidades individuales
de los alumnos. Como aspecto negativo se
ha afirmado que los alumnos de la
secundaria "jnior" no adquieren las
destrezas fundamentales tan bien como
los del ltimo grado de primaria. Pero mu-
chos estudios demuestran que casi no hay
diferencia entre estos grupos en lo que se
refiere a su domino de la lectura, la
escritura, la ortografa y la aritmtica. Una
comparacin entre las calificaciones obte-
nidas en el colegio por alumnos graduados
de las secundarias "junior""senior" y las
obtenidas por los que procedan de las
escuelas secundarias de cuatro aos
tampoco mostr diferencias merecedoras
de consideracin.
Debido a que las secundarias
"jnior" se encuentran en muchos ms
barrios de las ciudades y, por ello, ms
cerca, de los hogares de los alumnos,
obtienen ms discpulos y logran
retenerlos mejor que las escuelas que
siguen el plan de 8-4. No parece que los
nuevos estudios y los mtodos mejores de
enseanza influyan en la permanencia de
los nios en las escuelas. Las razones por
las que los nios abandonan los estudios a
temprana edad son tan complejas como la
sociedad misma e incluyen factores que la
escuela no puede controlar, tales como la
salud, la situacin econmica, las
condiciones familiares, las oportunidades
de empleo y muchas otras.
La secundaria "jnior" atrae ms
maestros varones que la primaria. Esto
tiene probablemente bastante importancia
en la educacin de los muchachos. Los
salarios tienen un nivel intermedio entre
los que pagan las primarias y los de las
secundarias. La secundaria "jnior" cuesta
un poco ms que los ltimos grados de
primaria, pero no mucho. Las esperanzas
de quienes creyeron que esta nueva
institucin reducira los castor han sido
defraudadas. La escuela tampoco ha
abreviado el periodo requerido para
completar el curso cabal. Los jvenes
siguen gradundose de secundaria a la
misma edad que lo han estado haciendo
durante tres cuartos de siglo.
4. EL COLEGIO
"
JUNIOR
"
Tal como indicamos en un capitulo
anterior, el colegio "jnior" es un tipo de
escuela en donde suelen cursarse los dos
primeros aos de estudios superiores o
universitarios, pero hay variantes. Algunos
colegios "jnior" abarcan cuatro aos, de
los cuales los dos primeros corresponden
a los dos ltimos de secundaria. Algunas
de estas instituciones fueron "jnior"
desde un principio, otras adoptaron el plan
ms tarde y otras fueron el resultado de la
divisin de los colegios de cuatro aos.
Algunos colegios de este tipo prefirieron
permanecer tal cual son, pero hay otros
que esperan el momento oportuno para
convertirse en colegios de cuatro aos. El
rpido aumento de la cantidad de jvenes
que desean seguir estudios superiores
puede proporcionar esta oportunidad a
muchos de ellos.
Los orgenes de este tipo de
escuelas no son muy claros. Unas cua-
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
185
renta instituciones afirman contar cien
aos o ms. Algunas de ellas son
resultados de la particin de colegios de
cuatro aos. La guerra civil interrumpi el
movimiento, pero unos sesenta colegios
"jnior" fueron fundados entre 1870 y
1900 y por lo menos cuatrocientos ms en
nuestro siglo. Cuantos colegios de este
tipo hay en la actualidad? No es fcil
contestar esta pregunta. Una buena lista
publicada hace poco tiempo enumeraba
581. Trescientos setenta se hallan en los
estados cercanos al ri Misisipi y en otros
al oeste de estos. En dicha lista California
tiene sesenta y nueve, Texas cincuenta, y
diez estados tienen ms de veinte colegios
"jnior". No parece haber razn que
explique su distribucin. Actualmente hay
dos estados que no tienen colegios de esta
clase y algunos de los estados ms
poblados solo tienen muy pocos.
Algunas de estas escuelas son
independientes pero tambin las hay
pblicas. California tiene casi setenta, la
mayora publicas y controladas por juntas
elegidas por la escuela. Actualmente
muchos favorecen el desarrollo de colegios
"jnior" o "senior" en las comunidades.
Es posible que esto acabe con los
colegios independientes que hoy existen,
del mismo modo que la secundaria acabo
con las academias? No lo creemos, a
juzgar por las condiciones presentes en
California, que posee un complemento
cabal de instituciones estatales "senior",
(correspondientes a los dos ltimos aos
de estudios de colegio), aproximadamente
veinticinco colegios independientes, entre
ellos algunos muy grandes como los de la
Universidad de Stanford y la Universidad
Southern California, colegios para
maestros y colegios "jnior". Es muy
probable que en las prximas dcadas
estas instituciones atraern gran nmero
de estudiantes.
Los crecientes niveles de la
educacin que proporciona el colegio y el
aumento de la edad usual de graduacin,
de los dieciocho a los veintids aos, es
una de las razones de existencia del
colegio "jnior". Tantos aos dedicados a
la preparacin para la vida, en los que
muchos hombres siguen estudiando a una
edad en que podran ser productivos, ha
hecho que mucha gente piense que hay
"demasiado colegio". Se han propuesto
varios paliativos. Un colegio de tres aos
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
186
es una idea vieja; otra es la introduccin
de labor preprofesional y profesional en
los cursos de colegio y una tercera
consiste en la admisin de los estudiantes
ms capaces, previo examen, antes de
que hayan completado la secundaria.
Ninguna de estas ideas ha servido para la
gran masa de estudiantes.
El colegio "jnior" es la solucin
para aquellos jvenes que no piensan
dedicados a una profesin, pero que
requieren estudios superiores a los que
imparte la secundaria. El medio milln de
estudiantes que los frecuenta es prueba
de ello. Muchos de estos alumnos se pre-
paran para una ocupacin. Al asistir a una
institucin local se ahorra mucho dinero.
Si se desea, el joven que haya cursado los
dos aos de estudios del colegio "jnior"
podr asistir, despus, a un colegia nor-
mal. La labor que se lleva al cabo en este
tipo de instituciones debe diferir de la de
los cursos superiores de colegio. Las
universidades no quieren cargar con el
peso de la enseanza de los dos primeros
aos de estudios superiores que, en
realidad, debe formar parte de la
instruccin secundaria.'
Este ultimo argumento fue
utilizado por William Rainey Harper (1856-
1906), primer rector de la Universidad de
Chicago, que ha sido llamado "el padre del
colegio 'jnior"'. Deseo hacer de la
universidad una institucin realmente
superior, al estilo de las universidades
europeas. Pero otros promotores del
colegio "jnior" fueron de igual opinin.
Mencionaremos entre ellos a Henry P.
Tappan, de la Universidad de Michigan, y
a W. W. Folwell, de la Universidad de
Minnesota. Si este criterio fuera aceptado,
los estudios cursados hasta la edad de
veinte aos serian considerados de
secundaria; la universidad comenzara en
ese punto y el colegio subgraduado de
artes y ciencias, que abarca cuatro aos
de estudios, desaparecera de la escena
norteamericana. Por ahora no hay
probabilidades de que esto suceda.
5. METODOS DE ORIENTACION
Los nios y jvenes siempre han
recibido consejo. La orientacin y
asesoramiento pueden ser de carcter
negativo, o disciplinario o pueden ser la
expresin de un capricho ms que de un
criterio razonado. Es posible que se de
solamente cuando el estudiante ha
cometido algn error. La orientacin y
asesoramiento acertados han de ver ms
lejos, con el objetivo de mejorar la
conducta, lo que puede lograrse, en parte,
si se evita la mala. Este asesoramiento
procurara originar cambios que darn
resultados ms tarde.
La orientacin es educacin como
preparacin y se opone a la idea de la
educacin como una vida cabal en lo
presente. En su libro Democracy and
educacin (Pg. 63) John Dewey dice:
"Estar dispuesto para algo, aunque uno
ignore el que o el porque, significa
desechar las influencias existentes y
buscar motivacin en una vaga
posibilidad." "Aunque uno ignore el que o
el porque" es propio de un testaferro. La
preparacin para una ocupacin futura es
una de las palancas educativas ms
poderosas y la orientacin ayudara al
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
187
alumno a determinar par si mismo "el que
y el porque". El movimiento de orientacin
estudiantil, inclusive el asesoramiento,
parece oponerse a la doctrina de que la
educacin no debe ser preparatoria.
El reglamento y el plan de estudios
de una escuela sirven de gua para la
educacin ulterior y para la vida misma.
En un pas tan dedicado al trabajo como
los Estados Unidos, toda educacin
conduce en ltimo trmino al objetivo de
una ocupacin en la vida. La informacin
sobre distintos trabajos es de inters
general. Hace algunos aos la seccin de
Estadsticas de la Oficina del Trabajo
publico 2,500 ejemplares de un manual
titulado Occupational Outlook Handbook.
La edicin se agoto en una semana y en
dos aos se vendieron 40,000 ejemplares.
Luego fue revisada y sigue vendindose a
tres dlares cada ejemplar.
En los Estados Unidos, la
orientacin profesional suele darse en
secundarias y colegios. Esto es adecuado
ya que este tipo de direccin implica
educacin en los estudios que el alumno
haya elegido. Durante los ltimos
cincuenta aos la orientacin se ha dado
sistemticamente. El desarrollo y
especializacin de la industria y las nuevas
ocupaciones tcnicas han acrecentado, sin
lugar a duda, la necesidad de
asesoramiento.
El espritu de la orientacin
profesional es una de sus caractersticas
principales. El asesor no ordena al alumno
ni decide por el. No determina su futura
ocupacin; ni siquiera el plan de estudios
que habr de prepararle. El joven y su
familia son quienes deben decidir y asumir
la responsabilidad al respecto. En gran
parte de Europa se sigue un sistema
opuesto. En muchos pases europeos el
Gobierno establece oficinas de empleos en
el departamento de Trabajo o del Interior.
El propsito no estriba en ayudar al
individuo sino a la nacin, para que utilice
sus recursos humanos del mejor modo
posible. Bajo los gobiernos de dictadura
nadie puede abandonar su trabajo para
dedicarse a otro. Es en las democracias en
donde la educacin profesional y la
orientacin y asesoramiento al respecto
han sido vinculadas para fomentar el
bienestar individual y nacional al mismo
tiempo.
Todos concuerdan en que el
principio del movimiento asesorador se
halla en la labor de Frank Parsons (1854-
1908), quien durante el ltimo ao de su
vida abri el Boston Vocation Bureau.
Otros hablaron del asunto, pero fue
Parsons quien puso manos a la obra.
William Penn ya haba hecho notar la
necesidad de cuidado y cordura en la
eleccin de una ocupacin y lo mismo
hicieron otros durante el siglo XVII. Entre
ellos cuentan Comenio y Sir William Petty.
Pero fue la obra de Parsons, realizada tres
siglos despus, y la ayuda econmica
dada por la seora Quincy A. Shaw, lo que
puso en marcha el citado Bureau.
Los sucesos se precipitaron luego,
lo que indica que el paso dado por Parsons
fue oportuno. A su muerte, la direccin del
Bureau fue asumida par Meyer Bloomfield
a quien sigui John M. Brewer, el que
escribi una breve resea titulada The
Vocational Guidance Movement (1909). La
orientacin profesional fue introducida en
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
188
las escuelas de Boston (1909) y de
,
Cincinnati (1911).
Grand Rapids, en 1912 y Des
Moines, en 1914, crearon servicios de
orientacin y asesoramiento en las
escuelas urbanas. Hellen T. Woolley y
Jesse B. Davis contaron entre los primeros
dirigentes del movimiento en el
Mediooeste.
La primera Guerra Mundial tuvo
considerable influencia en los esfuerzos
realizados al respecto. Las pruebas de
inteligencia empleadas por el ejrcito y
sus sistemas estimularon
extraordinariamente el inters y la
investigacin de los siclogos del pas.
Desarrollaron dos nuevos tipos de pruebas
individuales y de grupo. El ejercito elaboro
tambin especificaciones en materia de
ocupacin y escalas de calificacin.
Estos instrumentos fueron
utilizados por el American Council of
educacin en experimentos de
cooperacin realizados en estudiantes. La
llamada prueba de marcado inters
profesional y el registro acumulativo
siguieron poco despus y en la dcada de
1920 se organizo la Vocational Guidance
Association.
El conocimiento del individuo y de
las ocupaciones y el buen criterio para
aplicarlo a los distintos casos son los
principales requisitos de un asesoramiento
eficaz. A menudo este conocimiento es de
difcil adquisicin y aplicacin. Los
elementos en que el asesor puede basarse
son: 1) el registro acumulativo de los
intereses, actitudes y logros del alumno
en la vida escolar, domestica y social; 2)
una serie de pruebas de cualidades y
aptitudes; 3) experiencias practicas en el
trabajo o en los talleres de la escuela; 4)
informacin sobre ocupaciones u oficios y
muy especialmente 5) entrevista con el
alumno. Los profesores que participan en
actividades ajenas al aula conocen mejor
a los alumnos de su grupo, pero los
estudios realizados demuestran que, a
menudo, los maestros de preparatoria solo
poseen una pequea parte de los
conocimientos necesarios para un
asesoramiento eficaz. No obstante, los
mejores sistemas de orientacin de las
escuelas utilizan al profesorado y una de
las tareas del asesor de la escuela es la de
orientar a los maestros para que sepan
como obtener la informacin necesaria y
desarrollar la habilidad que requiere la
orientacin de los alumnos a este
respecto.
Todo esto puede considerarse
como una critica del sistema de cursos
facultativos.
6. LA ESCUELA SECUNDARIA
GENERAL
Este tipo de institucin es un
producto norteamericano. Abarca varios
planes de estudio diferentes, liberal y
profesional, preparatorio o terminal. Es
una escuela que tiene varios propsitos.
En Inglaterra las escuelas de este tipo
reciben el nombre de polifacticas, o de
mltiples aspectos, que tal vez deriva del
nombre "aspecto moderno" que se dio al
plan de estudios no clsicos en las
escuelas de humanidades inglesas durante
el siglo XIX.
La secundaria especial tiene un
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
189
campo ms limitado, que puede ser
comercial, tcnico o incluso clsico, coma
en la secundaria ms antigua del pas. La
primera escuela secundaria tuvo un solo
plan de estudios que hacia hincapi en la
lengua inglesa y en las matemticas. Los
promotores de esta escuela consideraron
una finalidad prctica: la preparacin de
muchachos para los negocios. En este
sentido general fue una escuela de oficios
aunque no imparta una preparacin
definida para ninguno de ellos. Algunas
ciudades empezaron a construir escuelas
especiales en lo primeros aos del
movimiento en pro de las secundarias,
pero luego se convirtieron en escuelas
generales. Cuando los planes de estudios
comerciales, de trabajos manuales y de
agricultura fueron implantados, se crearon
escuelas de artes y oficios y otras de nivel
algo inferior pero con el tiempo todas ellas
fueron secundarias generales.
Evidentemente "hay algo que se opone al
muro" en la educacin norteamericana y
que particularmente desaprueba la
separacin entre la educacin general y
especial.
La frase "educacin en artes y
oficios" ha sido definida en la ley Smith-
Hughes como aquella "inferior a los
estudios de colegio" que se imparte a los
alumnos que no son menores de catorce
aos, con el fin de capacitarlos para un
"empleo til" o para hacerlos ms ex-
pertos al respecto. Estas frases no son
totalmente precisas pero fijan limites y
por ende excluyen varios tipos de
educacin que podran confundirse con
esta, como la educacin profesional o la
de las artes industriales. Excluyen tambin
la educacin general, que solo tiene apli-
caciones ocasionales en los oficios, as
como tambin todos los cursos
exploratorios. Por otra parte, el lenguaje
empleado en dicha ley podra abarcar la
educacin comercial de secundaria que
capacita a los alumnos para empleos
tiles, pero la ley no la nombra ni seala
sumas para esta rama educativa.
La ley Smith-Hughes y las leyes
federales que fueron aprobadas para
reforzarla proporcionan ayuda a la
enseanza de la agricultura, construccin
de casas, oficios e industrias, as como a
los oficios distribuidos. Estos, en unin del
comercio, pueden calificarse como los "5
Grandes" oficios para los que las
secundarias preparan a sus discpulos.
Pero hay muchas otras ocupaciones,
incluyendo el periodismo y las artes
comerciales, que no reciben ayuda
federal. Muchos oficios se ensean en
escuelas nocturnas, escuelas asociadas,
cursos por correspondencia y otras
instituciones pblicas y privadas, de
tiempo completo o incompleto. Todas ellas
quedan excluidas en esta seccin.
La secundaria general es la tpica
escuela norteamericana de estudios
secundarios, pero hay otras excepciones,
adems de las escuelas de oficios. Una de
ellas suele omitirse porque no se reconoce
como excepcin en la escuela muy
pequea. Hay muchas escuelas que solo
pueden ofrecer un plan de estudios y
pocos cursos optativos. Estas instituciones
son, de hecho, especiales aunque tienen el
propsito de impartir una educacin
general.
Gran parte del resto de este
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
190
capitulo trata de las innovaciones no
acadmicas de las secundarias publicas y,
muy brevemente, de las secundarias
independientes. El capitulo termina con
una parte que trata de la menor
proporcin de alumnos de secundaria que
hoy se dedica a estudios acadmicos coma
lenguas, matemticas y ciencias. Los que
siguen este tipo de cursos progresan bien,
lo que se demuestra por la comparacin
de las calificaciones logradas por alumnos
de secundarias publicas y particulares en
pruebas otorgadas por la junta de Exami-
nadores para la admisin en los colegios,
ya que "las diferencias entre ambos
grupos son nimias", como demuestran los
cuadros estadsticos y los informes de
dicha junta. Pero es posible, como algunos
aseguran, que por cada estudiante que
esta en el colegio haya otro, igualmente
capaz, que no sigue esos estudios. Uno de
los motivos es la falta de recursos
econmicos; otro puede ser el hincapi
que hoy se da a los cursos preparatorios
para oficios u otras de carcter prctico.
7. EL COMIENZO DE LA
EDUCACIN EN LOS OFICIOS
Antes de la revolucin industrial
los trabajadores especializados se
preparaban mediante el aprendizaje, pero
a medida que aumento la especializacin
este sistema fue declinando: La
inmigracin, que aporto gran cantidad de
artesanos y trabajadores muy
especializados, fue un golpe para el
sistema de aprendizaje. Actualmente la
inmigracin ha quedado reducida a una
pequea proporcin y la industria
norteamericana ya no puede depender de
Europa para preparar sus trabajadores
expertos. Todava se necesitan muchos
hombres de este tipo. Los mecnicos de
los talleres de los ferrocarriles y los
ajustadores de los telares en las fbricas
textiles son ejemplo de la infinidad de
obreros especializados que reciben muy
buen salario. El punto ms bajo en el
aprendizaje se alcanzo en 1900 pero
actualmente muchas industrias vuelven al
sistema de aprendizaje para entrenar a
sus futuros obreros especializados.
Las normas de aprendizaje estn
determinadas conjuntamente por la
industria y las organizaciones obreras,
pero tambin hay otras que determina la
ley y existe la Nacional Association of
State Approving Agencies compuesta en
gran parte de representantes de los
departamentos estatales de educacin.
Hay una antigua pugna entre ambas.
Como es lgico, los sindicatos desean
proteger los intereses de los obreros,
evitar un exceso de trabajadores
especializados y mantener los salarios
altos. Los departamentos estatales de
educacin procuran introducir requisitos
acadmicos en el entrenamiento y reducir
la duracin del aprendizaje. As,
recientemente han intentado exigir que
quienes supervisan el aprendizaje tengan
titulo de bachiller.
Durante un siglo los hombres han
discutido sobre la educacin en artes y
oficios en las escuelas pblicas y en
general se han pronunciado en contra. Los
dirigentes de las escuelas comunes que se
ocupan de la educacin en artes y oficios
tuvieron que andar con pies de plomo
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
191
para lograr apoyo para su causa. Y la
educacin gratuita al respecto poda
parecer un privilegio especial que se
ofreca a unos cuantos.
Hubo dificultades de carcter
practico: el elevado costo de esta
educacin, la dificultad de conseguir
maestros que fueran a la vez expertos en
la docencia y en un oficio, aparte de la
cuestin de que era lo que hacia que
ensear y como hacerlo.
Hubo tambin obstculos tericos.
Uno de ellos fue el concepto de la
disciplina formal. Deca que el hombre
bien educado acadmicamente podra
solucionar fcilmente cualquier problema.
En tal caso, el que poseyera una buena
educacin general podra ser un maestro
eficaz en la enseanza de oficios; pero
aunque era evidente que estos hombres
no eran capaces en ese campo, no se
observo con frecuencia que esto se opona
a la teora. Otro problema fue la idea de
muchos profesores de que los
conocimientos y destrezas tiles y
prcticos se oponan, en cierto modo, a los
elevados ideales de verdad, bondad y
belleza: Los profesores, lo mismo que
todos los que se haban educado entre
libros y se ocupaban en tareas de
comunicacin, tengan pocos conoci-
mientos de primera mano sobre la
industria y sentan cierta aversin hacia
ella. Hasta 1870 existi la conviccin de
que los conocimientos tiles para oficios
no deban impartirse en las escuelas.
En 1878 Emerson E. White llamo
la atencin sobre la creciente demanda de
educacin industrial. Toma una actitud
muy liberal para la poca y propuso que
los elementos de la educacin en artes y
oficios fueran enseados en las escuelas
publicas. Aadi que las industries
deberan levantar sobre esas bases sus
propias escuelas especializadas. Fue un
criterio sensato que no mereci las
crticas, con que fue acogido.
Actualmente se ha aceptado la
solucin propuesta por White. Las
escuelas ensean las caractersticas de
conocimientos y destrezas en distintas
ocupaciones que son de aplicacin y
utilidad generales. El patrn se encarga
del alumno en ese punto y completa su
entrenamiento bajo las condiciones
ordinarias. Poco despus de la declaracin
de White la enseanza del trabajo manual
fue introducida en las escuelas y a
menudo fue considerada como una
especie de enseanza de antes y oficios.
John D. Runkle, del Instituto de
Tecnologa de Massachusetts, no incurri
en este error puesto que no se propona
preparar artesanos sino ingenieros. El
trabajo manual dio a sus alumnos una
comprensin de las herramientas y de los
materiales, que era todo cuanto intentaba
procurarles. Pero la fe infundada que
muchos tuvieron en la enseanza del
trabajo manual retardo la verdadera
enseanza de artes y oficios en las
escuelas.
La educacin practica, general, tal
como se supona que era la enseanza del
trabajo manual, tenia solamente una
esfera limitada de aplicaciones. Los oficios
son muy distintos y deben ser aprendidos
separadamente, lo mismo que los idiomas.
Y, lo mismo que estos, hay elementos
comunes como, por ejemplo,
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
192
matemticas, dibujo y ciencias. Todas
estas materias son tiles al mecnico, al
electricista y a otros, aunque tienen
menos importancia para el que se dedica a
las artes comerciales. Se observo tambin
que las escuelas no pueden dar
preparacin cabal para muchas oficios. La
maestra se adquiere sobre el terreno.
Los educadores titubearon tanto
antes de organizar las escuelas de oficios
que los industriales se impacientaron. El
estado de Massachusetts es buen ejemplo
de esto: el gobernador Douglas nombro
una comisin para que investigara la
necesidad de este tipo de educacin. La
comisin rindi su informe en 1905. Por
entonces, afortunadamente, el profesor
Paul H. Hanus regreso de Alemania, en
donde paso su ao sabtico estudiando el
sistema de educacin en artes y oficios
que Georg Kerschensteiner practicaba en
Munich.
Cuando, por recomendacin de la
citada comisin, la legislatura creo una
nueva comisin estatal sobre el particular,
Hanus fue nombrado presidente. En 1906
esta comisin se encargo de explicar las
medidas que tomo la legislatura para que
esta enseanza fuera impartida en
escuelas publicas separadas de artes y
oficios o bien en departamentos especiales
de las secundarias regulares. Pero tanto
los patronos como los empleados tuvieron
que ser persuadidos, los unos de que esta
educacin seria practica, y los otros de
que los alumnos de esas escuelas no
serian empleados con sueldos ms bajos
ni serviran como esquiroles. La junta
estatal de educacin no solo no se dejo
convencer sino que se opuso activamente
a la labor de la comisin. George H.
Martn, que era el secretario y ocupaba el
cargo que en un tiempo tuvo Horace
Mann, sigui una poltica parecida a la del
perro del hortelano, segn se ha dicho,
pues crea que la junta estatal deba tener
el control. En 1909 fueron suprimidas la
comisin y la junta, y se estableci un
departamento estatal de educacin para
supervisar la educacin general y la de
artes y oficios, todo ello bajo el auspicio
del pblico.
El creciente inters en la
enseanza de artes y oficios que se
manifest al comenzar nuestro siglo se
evidencia por la infinidad de estudios al
respecto que se llevaron al cabo por
entonces. El Departamento de Trabajo del
Estado de Nueva York hizo un informe de
las necesidades sobre este particular. La
Nacional educacin Association (Asociacin
Nacional de educacin) tuvo una comisin
para estudiar el lugar de la industria en la
educacin pblica. Bajo la direccin de
Charles R. Richards y de David Snedden,
se creo en el ao 1906 la Nacional Society
for the Promotion of Industrial educacin.
Seis aos despus esta sociedad abogo
por un sistema de escuelas pblicas de
artes y oficios separadas de las
secundarias regulares. Wisconsin ya haba
aprobado una ley al respecto (1911) y
creo una junta estatal y otras locales para
la educacin industrial y un sistema de
escuelas de artes y oficios similar a las
escuelas secundarias.
En Illinois progresaba un
movimiento parecido y la legislatura
solicito al Congreso la ayuda federal para
este tipo de instruccin. El rector Samuel
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
193
Avery, de la Universidad de Nebraska, el
rector James H. Baker, de la Universidad
de Colorado, John Dewey y otros educa-
dores eminentes se pronunciaron en
contra de los sistemas separados. El autor
del plan de Illinois fue Edwin S. Cooley,
antiguo superintendente de las escuelas
de Chicago. Replico a los acalorados argu-
mentos de Dewey que su plan no
interferira con el sistema regular sino que
lo completara creando una escuela de
artes y oficios para la juventud que, de no
existir, abandonara los estudios. El plan
Cooley fracaso pero los que elaboraron la
ley Smith-Hughes no pusieron el sistema
de enseanza de oficios en manes de las
escuelas secundarias sin cierto control de
su administracin. Con el tiempo los
educadores y el publico se han interesado
ms en esta educacin, bien sea subsi-
diada por el Gobierno federal o no y se
han establecido muchas escuelas para la
enseanza de artes y oficios.
11. LA EDUCACIN PARA LA
ADAPTACION A LA VIDA
La escuela secundaria ha hecho un
gran esfuerzo para satisfacer las
necesidades de la juventud. En cualquier
caso, han enfrentado problemas de salud,
moral, vida familiar, ciudadana, educacin
del consumidor, citas entre muchachos de
ambos sexos, modo de vestir, modales de
mesa y diversiones y al mismo tiempo
ofrecen servicios de orientacin
excelentes; sin embargo, una gran
proporcin de la juventud no entra en
estas escuelas o las abandona durante el
curso. Esto ha hecho surgir la demanda de
que la escuela preparatoria proporcione un
programa compuesto totalmente de este
tipo de conocimientos aplicados. A
excepcin de "los instrumentos del saber",
todas las materias acadmicas deberan
ser omitidas de esta "educacin para la
adaptacin a la vida".
El termino "educacin para la
adaptacin a la vida" ha comenzado a
emplearse despus de la segunda Guerra
Mundial y particularmente desde que se
adopto la resolucin Prosser en una
conferencia sobre educacin que tuvo
lugar en Chicago en el mes de mayo de
1947. La resolucin, propuesta por
Charles Allen Prosser (1871-1952), afir-
maba que 60 por ciento de la juventud
norteamericana no esta servida
adecuadamente por las secundarias
actuales porque estas instituciones no la
atraen, no la retienen o porque muchos de
los jvenes que ingresan se ven obligados
a participar en actividades educativas que
tienen tan poca relacin con las
necesidades cotidianas de la vida que
cuando se gradan no estn bien
adaptados para esta. La resolucin
declaraba que esta gran masa de jvenes
de ambos sexos tiene derecho a un
entrenamiento adecuado para esa
adaptacin como ciudadanos, y exiga a
los dirigentes de la educacin y a los
administradores de escuelas que
formularan un plan para la educacin de
los jvenes norteamericanos hasta los
dieciocho aos de edad.
Diversos grupos de educadores
han abogado repetidamente por este plan
como poltica general. Pero los estados
que han aumentado el periodo de
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
194
asistencia obligatoria a las escuelas
conceden permisos para trabajar a los
diecisis aos. Aun as hay quejas sobre
los alumnos que asisten a la escuela de
mala gana. Es posible que el programa
de Prosser cambiara esta actitud?
Realmente hay dos proposiciones:
ampliar la edad de asistencia obligatoria e
introducir la educacin para la adaptacin
a la vida. No existen conclusiones
cientficas sobre ninguna de ellas. Las
cifras del cuadro que damas a
continuacin no son exactas pero si son
ilustrativas.
Nota: El cuadro demuestra que los
alumnos abandonan la escuela ya en el
sexto grado de primaria. Si se admitieran
alumnas ajenas al sistema, el abandono
seria ms rpido de lo que se indica en el
cuadro. No todos los alumnos en un grado
particular y un ao dado cuentan en los
originales. Por ultimo, carecemos de datos
sobre las leyes de asistencia obligatoria y
su cumplimiento en estos sistemas.
Demuestran que el abandono de los
estudios no se limita a las secundarias.
Los Estados Unidos no proporcionan
oportunidades de educacin secundaria a
aquellos muchachos que no han
completado el curso de primaria. Algunos
abandonan los estudios antes de llegar a
la secundaria o durante ella. La educacin
para la adaptacin a la vida no solo
servir a los nios que abandonan sus
estudios a edad temprana sino tambin a
aquellos que estn obligados a estudiar
materias que, segn dice la resolucin
Prosser, "no tienen relacin con las
necesidades cotidianas de la vida".
Algunos profesores de escuelas
particulares han censurado duramente el
tipo de estudios y normas que implica la
educacin para la adaptacin a la vida. En
la vigsima octava conferencia anual de la
junta de educacin Secundaria, mil
doscientos profesores que representaban
varios centenares de escuelas particulares
escucharon, sin referencia explicita a este
tipo de educacin, que estos cursos son
"fraudulentos" y que en muchas escuelas
discriminan los cursos de materias funda-
mentales en favor de "sustitutos fciles".
Tal como informo la revista Times de
Nueva York, el 7 de marzo de 1954, el
orador lanzo la acusacin do que los
asesores desaniman a los alumnos
capaces en los estudios de matemticas o
idiomas dicindoles que "jams
necesitaran esas cosas".
Otro de los oradores, director de
un colegio y graduado de una escuela
particular muy conocida, deploro la
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
195
enorme carga que llevan los maestros de
secundaria que les impide realizar la labor
intelectual necesaria a la enseanza
eficaz. Muchos profesores de secundaria
estarn de acuerdo con este criterio.
En el extremo opuesto existe el
criterio de que la escuela secundaria no es
una institucin para impartir instruccin
principalmente sino que es "un smbolo de
la democracia" y debe "admitir en
trminos de igualdad a todos,
exceptuando los rigurosamente
ineducables". No indican la forma de
seleccionar a estos ltimos ni la de
dejarlos al margen de la escuela.
Sin embargo, sigue en pie la
cuestin de si la secundaria debera
distinguir claramente entre los alumnos de
gran talento y empeo y aquellos que
estn en el termino medio o por debajo de
el. Estimular a los alumnos ms capaces
para rendir el mxima puede ser un medio
de higiene social en la actualidad y un
medio para lograr la supervivencia
nacional el da de maana. Surge el
interrogante de si este estimulo puede
darse en la escuela secundaria general.
Plantear la pregunta y no significa juzgar
de antemano, pero diremos al respecto
que las escuelas especiales con niveles
muy altos no siempre han sido
consideradas poco democrticas.
12. LA MENOR POPULARIDAD DE
LOS ESTUDIOS ACADEMICOS
Cuando muchos miles de alumnos
ingresaron en las escuelas secundarias fue
necesario adaptar el programa a las
diferentes capacidades y necesidades o,
quiz, los alumnos aumentaron a medida
que aparecieron nuevos temas de estudio.
Incluso las primeras secundarias pro-
porcionaron una manera de huir del plan
de estudios clsico. Ofrecieron cursos de
matemticas, composicin y retrica,
historia, un idioma moderno o dos y
ciencias que se enseaban mediante
textos en cursos breves. Adems, hubo
muchos cursos adicionales en gobierno
civil, literatura inglesa, anatoma y
fisiologa, tenedura de libros, dibujo,
caligrafa y msica. Estos cursos variaban
segn la escuela pero todos ellos
formaban solamente una parte del plan de
estudios. Muchas escuelas antiguas
ofrecan dos o ms planes de estudio, pero
todos eran acadmicos, es decir:
constituidos primordialmente por materias
intelectuales. Este estado duro hasta 1860
o 1870.
Despus de la guerra civil fueron
introducidos los cursos de enseanza de
oficios y ocupaciones. La enseanza del
trabajo manual se convirti en la
educacin en artes industriales. La
expansin de los negocios y la invencin
de la maquina de escribir hacia 1868 y de
otras maquinas ms tarde contribuyeron a
la expansin de los cursos comerciales.
Haba otros de agricultura, economa
domestica, bellas artes y msica y toda
una serie de estudios y actividades
diversas. Estos cursos atrajeron gran
nmero de alumnos que quiz carecan de
la capacidad o el deseo de seguir estudios
acadmicos.
A consecuencia del cambio de
carcter de la poblacin escolar, las
inscripciones en los cursor acadmicos no
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
196
siguieron el ritmo marcado por el aumento
de estudiantes. Algunas materias
acadmicas atraan al mismo nmero de
jvenes que en otros tiempos, pero ahora
eran una porcin muy pequea de la
matriculacin total. Algunas material
acadmicas tuvieron menor numero de
alumnos que antes e incluso hubo otras
que fueron excluidas de los programas.
Esta mengua, relativa o absoluta, de la
popularidad de las materias acadmicas se
ha debido a la creciente oferta de cursos
variados de las escuelas secundarias y a la
asistencia de gran nmero de estudiantes.
Cuando el programa de secundaria era
casi totalmente acadmico no haba modo
de evitar las matemticas, las ciencias y
los idiomas extranjeros. Cuando la
secundaria introdujo la enseanza de
oficios y actividades diversas y abri sus
puertas a la gran masa de jvenes del
pas, muchos prefirieron los estudios
nuevos. La cuestin de saber si este
abandono de los estudios acadmicos
hubiera podido evitarse y si la tendencia
puede reducirse en cierto modo es una de
las que actualmente enfrenta la educacin
norteamericana.
Algunos datos son los siguientes:
los alumnos del grado noveno que no
escogen lgebra suelen inscribirse en las
matemticas generales, materia ms
concreta y ms til para la mayora de
estudiantes. Su estudio es ms fcil
tambin. Aproximadamente el 40 por
ciento de los alumnos de noveno grado
cursan matemticas generales y nueve
dcimas partes de estos jvenes ya no
prosiguen los estudios al respecto, aunque
algunos se encuentran luego faltos de
crditos y tienen que tomar cursos
especiales en el colegio. Ms o menos la
mitad de alumnos que cursan lgebra
elemental, que constituyen menos de la
mitad de los que cursan el dcimo grado,
siguen tambin cursos de geometra.
Cuatro quintas partes de estos jvenes,
despus de completar lgebra y geometra
elementales, no cursan matemticas
despus del dcimo grado. Pocos se
dedican al estudio de la geometra del
espacio o a la trigonometra y el anlisis
elemental o calculo raramente se ensea
en las secundarias. No es desatinado decir
que el estudio de las matemticas, aunque
es necesario en gran parte de las ciencias
y en la ingeniera, pertenece ms bien a
los dos primeros aos de la secundaria.
En estas instituciones las ciencias,
como las matemticas, han desarrollado
una pauta uniforme de cursos, pero estn
mejor distribuidos durante los cuatro aos
que los estudios de matemticas. Algunas
ciencias que se ensearon hace cincuenta
aos tienen pocos o ningn alumno en la
actualidad. Otras han sido absorbidas en
nuevos estudios y hoy se imparten con
distinto nombre. En las secundarias las
ciencias comprenden actualmente ciencias
generales en la secundaria "jnior",
biologa en el dcimo grado y qumica y
fsica en el undcimo y decimosegundo. La
geologa, astronoma, botnica, zoologa,
geografa fsica y el estudio de la
naturaleza han desaparecido en gran
parte aunque algunos temas de estos
viejos cursos estn incluidos en las
ciencias generales y en la biologa.
nicamente dos tercios de los
alumnos de dcimo grado estudian
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
197
biologa. La botnica, la zoologa y la
fisiologa se ofrecen separadamente en
ciertas escuelas pero no en muchas. Poco
menos de un tercio de los alumnos de los
grados superiores estudian qumica y
fsica. El nmero de estudiantes que cursa
estas materias ha aumentado constante
pero lentamente desde 1890 hasta 1949,
mientras que la proporcin de alumnos
que ingresaba en las secundarias
aumentaba en proporciones geomtricas.
Los idiomas han corrido peor suerte.
A pesar de que en 1949 las secundarias
ofrecan el estudio de trece lenguas,
solamente cuatro: el espaol, el latn, el
francs y el alemn fueron elegidas con
cierta frecuencia y en ese orden. En los
cuatro ltimos aos de secundaria menos
de uno de cada cuatro alumnos estudia un
idioma. La popularidad comparada de
estas cuatro lenguas en lo pasado y en la
actualidad se observa en este cuadro. La
popularidad del estudio de idiomas ha
declinado con el transcurso del tiempo,
aunque ha habido ligeros cambios. En
1900, el latn era estudiado por el 50 por
ciento de los estudiantes de secundaria,
pero ahora ocupa el segundo lugar y tiene
un porcentaje de 8 por ciento. Hasta
1914, el alemn contendi con el latn por
el primer lugar entre los idiomas, pero la
segunda Guerra Mundial casi lo elimino
por completo. En el periodo de entre dos
guerras volvi a ganar popularidad para
perderla nuevamente en 1941. Se ha
dicho que, despus de la segunda guerra,
los norteamericanos "se han esforzado en
establecer relaciones cordiales con
Alemania, dos veces derrotada, pero
mediante interpretes". Sin embargo hoy
se observa un resurgir de la popularidad
de los estudios de idiomas modernos en
las escuelas primarias. Varios centenares
de escuelas de este tipo ensean idiomas
directamente, es decir, mediante la
conversacin, y cuentan con alumnas
entusiastas.
El cuadro que ofrecemos-
demuestra que las materias acadmicas
han perdido popularidad en comparacin
con otras menos acadmicas. Las materias
industriales y la economa domestica
atraen ms o menos el mismo numero de
alumnos que el lgebra, ms que todos los
idiomas extranjeros juntos y el doble que
la qumica y la fsica. Para establecer la
debida comparacin hay que tomar en
cuenta que las materias industriales
suelen ser cursadas por los jvenes
mientras que las nias se dedican a la
economa del hogar y ambos estudios
atraen al 50 por ciento de los alumnos.
La relativa mengua de la
popularidad de los estudios acadmicos es
cuestin pasajera y ello por diversos
motivos. El mantenimiento de un sistema
econmico complejo esta directamente
involucrado. La agricultura, la industria, la
ingeniera, los negocios y toda la
economa norteamericana dependen de los
idiomas, inclusive el ingles, las
matemticas y las ciencias. Tanto los
cientficos prcticos como los
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
198
investigadores son necesarios para
procurar a una poblacin creciente los
medios para mantener un nivel adecuado
y, si es posible, superior. Toda la
economa es asimismo la base en que
debe descansar el sistema de defensa
nacional. adems, los Estados Unidos
estn dedicados a la poltica de seguridad
colectiva. Necesitan materiales
estratgicos y mercados internacionales.
Sea tiempos de paz o de guerra,
en el comercio y en las artes es preciso
que con prenda a sus aliados y a sus
enemigos actuales o potenciales. Si alguna
vez pudo vivir en la ignorancia de los
idiomas,
la historia, la filosofa y los recursos de los
dems pases, hoy esa ignorancia le esta
vedada. En el mundo actual el
aislacionismo es a un tiempo deseable e
imposible. Los estudiantes de
preparatorias y colegios deben estudiar
matemticas, ciencias e idiomas con ms
diligencia que en tiempos pasados y
mucha ms de la que emplean en la
actualidad.
El Capitulo V del Biennial Suwey,
del que hemos tornado las cifras y datos
anteriores, no ahonda en esta cuestin.
Sus autores parecen estar satisfechos
aunque la mengua en estos estudios es
notable. Pero esto es un error. Carecemos
de suficientes diplomticos que conozcan
Rusia y sepan hablar su idioma y
lo mismo nos sucede con otros pases.
Tambin hay escasez de ingenieros y de
fsicos de primera clase. A menos que las
secundarias y colegios puedan
proporcionar ms personas bien
capacitadas en estos campos, el pas
sufrir grandes perjuicios. En el Capitulo
XVIII haremos hincapi al respecto.
Los siclogos afirman que las
capacidades estn distribuidas en la
poblacin general segn una curva
normal. Si esto es verdad, actualmente
debe haber muchos alumnos que piensan
dedicarse a ocupaciones menores pero
que podran prosperar en los estudios
acadmicos. Si
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
199
no lo hacen, ello se debe a varias causas,
como la falta de recursos econmicos para
completar cursos de secundaria y de
colegio, a la atmsfera escolar que no
propicia el trabajo formal y a actitudes
equivocadas de educadores y asesores en
la educacin de oficios. La gran escasez de
maestros bien preparados en estas ramas
es otro obstculo cuya gravedad aumenta.
Si en 1960 el nmero de alumnos de
secundaria llega a los nueve millones, el
profesorado deber aumentar pro-
porcionalmente, es decir, en un 50 por
ciento. Actualmente es posible que haya
unos 300,000 profesores de secundaria en
activo; muchos estn mal preparados y
entrenados y tampoco tienen el espacio,
tiempo y material que necesitan.
La escuela secundaria ha hecho
poco por, los jvenes de mediana
inteligencia o que estn por debajo del
promedio. Sin embargo, estos estudiantes
deberan tener todas las oportunidades
que puedan aprovechar y que haran su
vida fructfera. En este punto hay que
considerar un argumento de carcter
urgente: la necesidad de mayor numero
de hombres bien capacitados que existe
en la nacin.
El siglo XX, dominado por el xito
absoluto de la revolucin industrial, ha
hecho grandes cambios en las escuelas y
en la educacin secundaria. Mayores
recursos econmicos, mayor poblacin y
una creciente demanda de servicios
capacitados y profesionales han dado
lugar al desarrollo de secundarias cada
vez mayores. Los primeros veinte aos del
siglo vieron surgir media docena de
movimientos que fueron importantes para
la educacin secundaria.
La gente se percato de que
resultaba difcil el acceso a las secundaria,
municipales y que una vez que el nio
lograba llegar le era difcil seguir los
cursos. Se realizaron esfuerzos tendientes
a salvar el obstculo entre las escuelas
primaria y secundaria y con tal fin fue
creada la secundaria "jnior". Gran
numero de funciones le fueron asignadas,
pero quiz las mis importantes fueron los
cursor exploratorios y de orientacin, la
atencin individual y el asesoramiento de
los estudiantes. Las estudios del desarrollo
de los adolescentes contribuyeron a lograr
estos objetivos. No parece que la
secundaria "jnior" fuera un logro tan
importante como se predijo en la poca de
su creacin, pero ha arraigado en donde
ha sido establecida.
La orientacin en las artes y
oficios y en la educacin en general se ha
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
200
desarrollado rpidamente desde 1908.
Muchas universidades preparan asesores
de secundaria, y las escuelas mayores
estn equipadas para proporcionar el tipo
de educacin adecuada a los alumnos en
las distintas carreras.
La escuela secundaria general
proporciona cursos preparatorios y termi-
nales a un tiempo y tambin curses
liberales y de artes y oficios, empacando
una clasificacin diferente. Esta es la
escuela secundaria tpica, pero no puede
ser mantenida en las comunidades
pequeas.
La educacin en los oficios sigue
impartindose mediante el mtodo de
aprendizaje. Los educadores se esfuerzan
en elevar los niveles acadmicos del
aprendiz de maestro o de supervisor, pero
al respecto se enfrentan a la oposicin de
los sindicatos obreros. Los argumentos de
ambos bandos tienen su parte de razn.
Los hombres encargados de la
educacin publica no se interesaron en las
artes y oficios o se mostraron hostiles a
este tipo de educacin. Esto se debi en
parte al concepto de la disciplina formal y
al movimiento fue retardado por muchos
aos. La ley federal de Smith-Hughes
evito el establecimiento de un sistema
separado de escuelas de artes y oficios.
Hay muchas secundarias que imparten
esta instruccin y algunas son escuelas
"de doble propsito" que pueden
convertirse en instituciones generales.
Muchas de estas grandes escuelas han
derivado de pequeas instituciones
comerciales y constituyen un hecho
notable de los ltimos treinta aos.
Las escuelas independientes, con
gran variedad de formal, recursos y fun.
Clones son un complemento de las
escuelas publicas en muchos puntos, pero
las altas cuotas que cobran ponen sus
servicios fuera del alcance de la gente de
medianos recursos. Muchas de estas
escuelas, como las catlicas, tienen
tendencia a ser conservadoras en su plan
de estudios y mantienen niveles elevados.
En el extremo opuesto esta la educacin
para la adaptacin a la vida que propuso
la resolucin Prosser de 1947, Ni los
educadores ni la opinin pblica estn de
acuerdo sobre el plan de estudios o las
normas de la educacin secundaria.
Desde la primera guerra mundial
las material acadmicas han ido perdiendo
popularidad y tal vez debido a esto el pas
se enfrenta hoy a una grave escasez de
hombres bien capacitados.
CUESTIONARIO
1. Por qu las secundarias
pequeas son relativamente ineficaces,
comparadas con las de mayor tamao?
Existen proporciones ideales al respecto?
Pueden llevarse a la prctica?
2. Por que de 1900 a 1920 hubo
tantos nuevos puntos de partida en la
educacin secundaria?
3. Que conclusiones podramos
sacar si consideramos el movimiento en
pro de la secundaria "jnior" como un
experimento educativo?
4. Por que es necesario que el
asesor posea conocimientos en diversos
campos y cuales deben ser, aparte de su
especialidad?
5. Por que carece de precisin la
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
201
definicin de la educacin en los oficios
que da la ley Smith-Hughes?
6. Por que discrepan los
departamentos estatales y los sindicatos
obreros en lo que respecta al aprendizaje?
Cuales son los factores fundamentales al
respecto? Compare esto con la
discrepancia que hubo en Massachusetts,
en 1909, entre la Comisin sobre
educacin industrial y la junta estatal.
7. Extienda la comparacin
solicitada en la pregunta anterior a la
lucha entre los dirigentes conservadores
de las escuelas publicas y los promotores
de la educacin en artes y oficios, Qu
conclusiones saca usted de los estudios
sugeridos en los nms, 6 y 7?
8. Considere las ventajas e
inconvenientes de la ayuda pblica a las
escuelas religiosas e independientes. Al
tratar este tema hay que tener presente
que esta ayuda fue tradicional en tiempos
pasados y que Inglaterra no ha hallado
obstculos insuperables para realizarla.
9. No es conveniente que todas
las escuelas sean inspeccionadas por
agencias pblicas, tanto si reciben ayuda
como si no la obtienen?
10. La educacin para la
adaptacin a la vida incluye "los
instrumentos del saber". Cuales son y en
que forma se relacionan con lo que en el
texto calificamos de "Conocimientos
aplicados"?
11. Si se han de hacer ms
esfuerzos para proporcionar instruccin a
los jvenes menos intelectuales o no seria
lgico proporcionar ms incentivos y
direccin a los alumnos mis capaces?
Cmo podra realizarlo esto?
BIBLIOGRAFIA
La School Review fue fundada en
1893 por Jacob Gould Schurman y C. H.
Turber, rector universitario y director de
una secundaria particular respectiva-
mente. Hay otras revistas de enseanza
secundaria y algunas de inters especial
como School Science and Mathematics
que tratan extensamente de sus
problemas. Los artculos y bibliografas
sobre educacin secundaria que aparecen
en la Encyclopedia of Educational
Research abarcan cincuenta pginas y el
ndice seala mucho material adicional. En
la lista de publicaciones utilizada por
educacin Index se dan los nombres de
muchos peridicos y series. Pocos de
estos artculos tienen un propsito
histrico, pero lo adquieren en cuanto se
publican.
Bereday, George Z. F., y L. Volpicelli,
editores, Public educacin in America,
Nueva York, 1958.
Blauch, Lloyd E., Federal cooperacin in
Agricultural Extension Work, Vocational
educacin, y Vocational Rehabilitation,
Washington, U. S. Government
Printing Office, Office of educacin
Bulletin, 1935, Num. 15, con bibliografa.
Buck, Paul H., y otros, General educacin
in a Free Society, Harvard University
Press, 1945, conocido comnmente como
"Informe Harvard".
Burns, J. A., y otros, History of Catholic
Education in the United States,
Nueva York, 1937.
Conant, James Bryant, The American High
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
202
School Today, Nueva York, 1959.
Incluye una lista para ayudar a evaluar las
escuelas preparatorias.
Donahue, J. L., "El vacio entre la escuela
secundaria y primaria", School
Review, noviembre de 1902; y un
informe contemporneo de criterio
profesional sobre el mismo tema
en E. L. C. Morse "De la escuela
primaria a la secundaria", School
Review, octubre de 1902.
Everett, Samuel, editor, Programs for the
Gifted, A' Case Book in Secondary
Education, Nueva York, 1961. Dcimo
quinto yearbook de la Sociedad
John Dewey, con bases nuevas.
Hanus, Paul H., Adventuring in Education,
Harvard University Press, 1937. Trata
de la educacin industrial en el Captulo
XI.
Hull, J. Dan, y otros, Offerings and
Enrollments in High School Subjects,
es el Capitulo V del Biennial Survey of
Education, 1948-1950, Washington,
U. S. Government Printing Office, 1951.
La seccin 12 de este Captulo
esta basada en esta publicacin.
Ingalla, Albert, El cientifico aficionado,
Scientific American, Julio de 1954, trata
del entrenamiento de los cientficos
jvenes en la escuela Millbrook del
Estado de Nueva York.
Jones, Galen, Extra-Curricular Activities in
Relation to the Curriculum, Nueva
York, Teachers College, Columbia
University, 1935.
Keller, Franklin J., The Double-Purpose
High School: Closing the Cap between
Vocational and Academic Preparation,
Nueva York, 1953.
Mays, A. B., Concept of Vocational
Education, 1845-1945, Bureau of
Education Research Bulletin, Num.
62, University of Illinois, n. d.;
Essentials of Industrial Education,
Nueva York, 1952.
Michels, Walter C., "La enseanza de la
fsica elemental", Scientific American,
abril de 1958.
Parker, W. R. "Idiomas extranjeros y
estudio graduado", articulo ledo en
la junta de la Association of American
Universities, Journal of
Proceedings, Nueva York, 1953.
Rosenbaum, E. P., "La enseanza de las
matemticas elementales", Scientific
American, mayo de 1958.
Sargent, F. Porter, editor, Handbook of
Private Schools, Boston, 1961,
publicacin anual.
Simon: Lady Simon of Wythenshawe,
Three Schools or One? Secondary
Education in England, Scotland
and the United States, folleto.
Spiers, E. F., The Central Catholic High
School, Catholic University rica,
1951, disertacin.
Tompkins, Ellsworth, The Activity Period in
Public Schools, Washington, U. S.
Government Printing Office, Office of
Education, Bulletin, 1951, N. 19.
United States Office of Education, Life
Adjustment Education for Every
Washington, U. S. Government Printing
Office, Office of Education, Bulletin,
1951, Num. 22.
Watson, Fletcher G., "Crisis en la
enseanza de las ciencias". Scientific
American, febrero de 1954; y con
otros, Critical Years Ahead in Science
AUGE DE LA ESCUELA SECUNDARI A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
203
Teaching, resea de una conferencia
reunida en la Universidad de Harvard en
1953.
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
204
Nancy Atwell, una talentosa maestra,
describe el problema inherente y
persistente de las escuelas para
adolescentes de esta manera:
En general, lo que nuestros adolescentes
reciben de nosotros por medio de la
enseanza no es muy bueno. Nuestro
principal inters como maestros
parece ser evitar todo el desorden -y la
exuberancia- de esos aos, sobre todo
mediante el ordenamiento estricto de
la conducta de nuestros alumnos: la
constitucin de grupos
supervisados, el trabajo asiduo, el
permanecer sentados y las pocas
oportunidades para los alumnos de iniciar
actividades o trabajar juntos...
Nuestras polticas transmitan a los
alumnos de secundaria
1
el mensaje de
que su participacin activa es una
empresa demasiado arriesgada.
2
El invento de la escuela
secundaria
3
durante la primera dcada del
siglo XX fue tal vez el reconocimiento ms
temprano por parte del sistema educativo
norteamericano de que la adolescencia
requiere una respuesta educativa especial.
Hasta entonces, la primaria (elementary
school) haba atendido a quienes se
consideraba como nios, regularmente
entre los cinco o seis aos de edad y los
catorce. A los estudios de primaria
proseguan los cuatro aos de
preparatoria (high school) que atendan a
un pequeo numero de adolescentes que
continuaban su educacin.
A medida que los educadores y psiclogos
empezaron a prestar mayor atencin al
desarrollo de los nios y adolescentes,
descubrieron lo que desde hacia ya tiempo
la mayora de los padres saba: los
adolescentes jvenes, ms o menos de
entre diez y quince aos de edad, son
diferentes de los nios. Entre otros
cambios, la pubertad afecta sus cuerpos y
sus mentes, la manera en que piensan y
se comportan. Sus intereses y reacciones
sufren fuertes modificaciones. Buscan una
mayor independencia de los adultos;
ponen a prueba los lmites de la autoridad
adulta, exploran, discuten y desafan las
reglas.
* En Teachers College Record, Vol. 94, num. 3,
Eliane Cazenave (trad.). Maria del Refugio
Guevara (rev. tcnica), pp. 522-539.
[Traduccin de la SEP realizada con fines
acadmicos, no de lucro, para los alumnos de
las escuelas normales]
1
En este articulo se usara el termino escuela
secundaria o simplemente secundaria como
traduccin de junior high school, para facilitar
la identificacin de los aos que ella atiende.
2
Nancie Atwell, In the Middle: Writing, Reading,
and Learning with Adolescents (Nueva York:
Boynton/Cook, 1987), p. 25.
3
De acuerdo con el texto original y con la
organizacin del sistema educativo norteame-
ricano elementary school, junior high school,
senior high school o high school corresponden
de manera aproximada a las escuelas primaria,
secundaria y preparatoria, respectivamente, del
sistema educativo mexicano.
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DILEMA HISTRICO*
Fred M. Hechinger. Carnegi e Corporati on of New York
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
205
Si los adultos no entienden esos cambios,
se produce un antagonismo con los ado-
lescentes. En la escuela, estos cambios
pueden provocar una hostilidad abierta o
pasiva entre los estudiantes y sus
maestros. En lugar de aprovechar las
nuevas oportunidades para canalizar la
curiosidad y la energa de los inquietos
adolescentes, los maestros acostumbrados
a trabajar con nios ms dciles pueden
reaccionar al desafi de los jvenes con
frustracin e ira.
Una respuesta sensata pareci ser
la creacin de un nuevo segmento dentro
de la escolarizacin estadounidense, a
tono con las necesidades y la conducta de
los adolescentes. En teora, por lo menos,
la secundaria pareci dar esa respuesta.
Los estadounidenses se jactan de
creer en el progreso, pero a menudo sus
instituciones oponen resistencia al cambio,
las escuelas no son diferentes. Cuando
llega el cambio a la educacin
norteamericana, suele imponerse ms por
fuerzas exteriores que por una planeacin
experimentada. Las reformas a la
educacin tienden a ser introducidas como
respuesta a problemas que solo se
relacionan indirectamente con la escuela y
que apenas se comprenden: las
necesidades cambiantes en el mercado
laboral, el movimiento a favor de los
derechos civiles, el lanzamiento de una
nave espacial como el Sputnik, la
competencia econmica internacional.
Cuando se enfrentan a esas presiones
externas, es comprensible que los lideres
de la educacin intenten justificar su
respuesta disfrazando las reformas en
trminos educativos, y a menudo
psicolgicos. Fue de este modo como se
creo la secundaria.
La presin por encontrar una
nueva forma de atender la educacin de
los adolescentes no provino
exclusivamente del sistema educativo. Un
gran numero de jvenes estaba
abandonando la escuela por diversas
razones. En el pasado, no se haba
considerado que esto constituyera un
asunto de preocupacin nacional: haba
muchos trabajos que requeran poca
educacin. De hecho, ni siquiera se haba
inventado el termino abandono. Pero la
economa estaba cambiando, y a
principios del siglo XX el hecho de que
hubiera demasiados jvenes sin una
escolaridad adecuada empez a
constituirse en una preocupacin
econmica. En esas condiciones, tenia
sentido buscar una reorganizacin escolar
que prometiera evitar que los
adolescentes abandonaran sus estudios.
El pragmatismo ha sido el principal
motor en la forma de operacin de las
escuelas estadounidenses y en ocasiones
para su reorganizacin. Es el excepcional
creador de polticas, o el filosofo, quien
vera a la escuela como algo ms que una
organizacin que pretende satisfacer las
necesidades de la sociedad adulta.
Benjamn Franklin, quien no tenia una
educacin formal, escribi que la escuela
poda ser "placentera"
4
John Dewey
describa las escuelas como el instrumento
que creara una sociedad "ms digna,
amable y armoniosa".
4
John H. Best, ed., Benjamn Franklin on
Education (Nueva York: Teachers College Press,
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
206
1962).
La reforma escolar, para Dewey, no
significaba una actualizacin o
reorganizacin ocasional sino una
dedicacin al cambio continuo, no para
adecuarse a la sociedad sino para
mejorarla.
5
Por ello no ha de sorprender que
la enseanza secundaria haya nacido de
una mezcla de pragmatismo, idealismo y
nuevas teoras del desarrollo. Fue una
respuesta a diversas presiones: a las
opiniones progresistas de una nueva Base
de filsofos de la educacin, a una
poblacin estudiantil cambiante originada
en la inmigracin, a las necesidades de la
moderna sociedad industrial. Tambin fue
una respuesta a la opinin critica de la
elite dominante, lideres de la educacin
superior, sobre de la escuela comn
existente.
RECLAMOS DE CAMBIO
En 1893, el Comit de los Diez, bajo la
direccin de Charles W. Eliot, al revisar el
estado de las escuelas secundarias decidi
que el sistema existente era inadecuado
para preparar a la elite destinada a la
universidad.
6
El comit exigi reducir el
numero de aos de primaria y propuso en
su lugar un sistema de seis aos de
primaria y seis aos de secundaria.
Indicaba contundentemente: "Es imposible
elaborar un satisfactorio programa escolar
de secundaria limitado a un periodo de
cuatro aos y basado en los temas y
mtodos de la primaria actual".
7
Recomendaba una primaria ms corta
pero acadmicamente ms estricta, con la
inclusin de latn y lgebra, y una
secundaria ms larga, lo que constituyo
un impulso inicial a la primera gran
reorganizacin educativa.
El Comit de los Diez, con su mira
puesta hacia la educacin superior, no fue
el nico en pugnar por un cambio en la
estructura escolar existente. Al inicio del
siglo se haba vuelto evidente que Horace
Mann haba sido demasiado optimista al
creer fervientemente que, cuando las
escuelas fueran abiertas a todos, los nios
no desearan dedicarse nada ms que al
aprendizaje. La historia pronto demostr
lo errneo de esas expectativas idealistas.
Grandes cantidades de alumnos
abandonaron la primaria sin concluir los
ocho aos. El psiclogo E. L. Thorndike
estudian la tendencia y concluyo que "no
ms de la mitad de quienes entraban a la
escuela comn concluan el octavo gra-
do".
8
Los aos cruciales durante los cuales
los jvenes abandonaban sus estudios
eran el sptimo y octavo grados.
5
John Dewey, "The School and Society", in
John Dewey: The Middle Works, ed. Jo Ann
Boydston (Carbondale: Southern Illinois
University Press, 1980), pp. 19-20.
6
Fred M. Hechinger y Grace Hechinger, Growing
Lip in America (Nueva York: McGrawHill, 1975),
p. 119 y bibliografa comentada, p. 427.
7
Ibid., p. 107; y National Education Association
Committee of Ten on Secondary School Studies,
Report of the Committee of Ten (Washington,
D.C.: U.S. Bureau of Education, Government
Printing Office, 1893), p. 45.
8
Edward L. Thorndike, "Elimination of Pupils
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
207
from School," in U.S. Bureau of Educational
Annual Report, 1908 (Washington, D.C.:
Government Printing Office, 1909), p. 9.
Al mismo tiempo, haba empezado a
cambiar el mercado laboral. Estudios
expertos, como el de la Comisin de
Massachusetts sobre educacin Industrial
y Tcnica, descubrieron el comn acuerdo
entre los educadores y los investigadores
de que los adolescentes, entre los dote y
los diecisis aos de edad, pertenecen
ms a la escuela que a la fuerza laboral.
9
Con una mala educacin esos jvenes se
volveran victimas de patrones
explotadores. podran verse obligados a
desempear labores indeseables, no
calificadas, que les cerraran toda
perspectiva de un avance futuro.
Mientras algunos de esos jvenes,
sobre todo los hijos de inmigrantes
pobres, abandonaban la escuela para
aportar sus magros salarios al ingreso
familiar, la mayora de quienes dejaban la
escuela lo hacan no porque tuvieran que
trabajar sino porque la escuela les
desagradaba. Los cambios propuestos por
el Comit de los Diez pudieron haber
ayudado a la pequea elite destinada a la
universidad, pero no mejoraron la
educacin de la gran mayora, cuyo futuro
era demasiado complicado e impredecible
como para que un programa claramente
delineado de educacin superior pudiera
servirles.
La escuela secundaria, una nueva
institucin con posibilidades amplias para
un programa de estudios diferente y una
pedagoga todava indefinida, seria la
respuesta. En 19 10, Frank Bunker, el
superintendente de las escuelas de
Berkeley, California, abri la primera
secundaria, la Escuela McKinley, conocida
en realidad como Secundaria
introductoria. Ubicada en sus propias
instalaciones, transformo el sptimo,
octavo y noveno grados en una entidad
institucional separada (debe sealarse que
muchas otras comunidades tambin
pretenden haber sido las primeras en
establecer una secundaria hacia la misma
poca, y que el modelo se copio en
muchos lugares).
Los directores de escuela de
Berkeley, en particular Bunker y C. L.
Biedenbach, director de la Escuela de
Gramtica McKinley, merecen mucho
crdito por este audaz paso. De hecho, ya
haban experimentado con cierto numero
de ideas originales, incluso con la
introduccin de departamentos
acadmicos en los grados superiores de
primaria; pero su deseo de crear una
organizacin escolar completamente
nueva podra haber cado en el vaci si no
hubiera habido muchas personas deseosas
de ingresar al noveno grado de la
secundaria local. Para Bunker, la falta de
espacio fue lo que hizo posible adaptar
una escuela primaria para hacer de ella
una escuela reorganizada de sptimo,
octavo y noveno grados. Por lo menos en
parte, la primera secundaria de
Norteamrica se origino mediante una
solucin que implicaba un gasto mnimo.
El plan 6-3-3
10
llego a ser el preferido por
los reformadores.
11
9
Massachusetts Commission on industrial
and Technical Education, "Report of the Sub-
Committee on the Relation of Children to the
Industries" (Quincy, Mass.: Autor, 1909, act of
1906), pp. 47-54,57-69.
10
El plan 6-3-3 se refiere a seis aos de
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
208
primaria (elementary school), tres aos de
secundaria (junior high school) y tres de
preparatoria (senior high school o high school).
11
H. N. McClellan, "The Origins of the Junior
High School", California Journal of Secondary
Education, febrero de 1935, pp. 168-69.
En 1913, el Comit sobre la Economa de
Tiempo en Educacin,
12
retoma algunas de
las propuestas hechas por la Asociacin
Nacional de Educacin y adopto el plan 6-
3-3, considerando que desde los doce
aos los jvenes ya se interesan en su
preparacin para trabajos futuros. Cinco
aos despus, el Comit fundamenta con
ms fuerza el concepto de secundaria,
exhortando a los educadores a responder
a los cambios en la sociedad, a los
cambios en la composicin de la matricula
en la educacin secundaria, y a los
avances en la comprensin del crecimiento
y el desarrollo del adolescente.
El informe, conocido como
Principios cardinales de la educacin
secundaria,
13
criticaba la escuela primaria
de ocho aos: "Los ltimos dos aos... en
particular no han sido bien adaptados a
las necesidades del adolescente". Por
consiguiente, prosegua el informe,
muchos alumnos pierden inters y
abandonan la escuela. Recomendaba que
la secundaria introdujera gradualmente
instruccin por departamentos, ofreciera
algunas asignaturas electivas y cursos
prevocacionales, y subrayaba el desarrollo
de un "sentido de responsabilidad
personal en los estudiantes".
14
El modelo de fabrica
Desde su inicio, la idea de la nueva
secundaria estuvo en desacuerdo con el
concepto anterior de la escuela comn
americana, cuyo ideal democrtico se
reflejara en un sistema que ofreca la
misma educacin a todos los nios. De
hecho, los lideres de la escuela publica de
finales del siglo XIX y principios del XX
estaban obsesionados con la bsqueda de
"la escuela nica". El remedio al caos en la
poltica pareca ser, para la nueva clase de
funcionarios de la educacin, un enfoque
"cientfico" a las escuelas, sometiendo
todo a prueba con el fin de llegar a una
forma estndar que se ajustara a todos.
En lo que era casi una parodia de ese
enfoque, John Philbrick, quien fuera
inspector de la escuela de Boston de 1856
a 1878, expreso en trminos simples: "Lo
mejor es lo mejor en todas partes. Si
Estados Unidos ideara el mejor pupitre,
debera llegar a los confines del mundo
civilizado".
15
En esa poca, el ideal
estadounidense era la fabrica, que
garantizaba el mejor producto diseado
del modo ms econmico, por que no
aplicarlo a la escuela? En 1874, WilliamT
Harris, inspector de escuelas en St. Louis
y posteriormente comisionado para la
educacin en Estados Unidos, explico el
propsito y el atractivo del nuevo sistema:
"Se da una gran importancia a: la
puntualidad, la regularidad, la atencin y
el silencio, como hbitos necesarios en
una civilizacin industrial y comercial".
16
12
U.S. Bureau of Education, "Special Reports:
'Principles Involved"', Bulletin No. 38, Report of
the Committee of the National Council of
Education and Secondary of Time in Education
(Washington, D.C.: Government Printing Office,
1913), p.
13
National Education Association, "Cardinal
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
209
Principles of Secondary Education", Report of
the Commission on the Reorganization of
Secondary Education (Washington, D.C.: U. S.
Bureau of Education, Government Printing
Office, 1918), p. 18.
14
Ibid.
15
Citado en Hechinger y Hechinger, Growing up
in America, p. 99.
Era poco sorprendente que los jvenes
adolescentes inquietos abandonaran tales
escuelas. Los creadores de la nueva
secundaria percibieron que las cambiantes
condiciones sociales y econmicas y una
poblacin cada vez ms diversa hacan
que el concepto de escuela nica fuera
sumamente antidemocrtico. Los nios
eran diferentes entre si. La idea de la
educacin correcta para cada nio se
opone al esfuerzo de crear una educacin
estndar en la que la escuela nica se
ajusta a todos. Adems, los cambios
econmicos tambin exigan lo que se
llegara a conocer como "diferenciacin";
es decir, separar a los nios conforme a
sus talentos y, tal vez ms importante
aun, segn su futuro lugar en la
economa.
Elwood P. Cubberley, profesor de
educacin en la Universidad de Stanford,
explico racionalmente esas condiciones
econmicas cambiantes solicitando a las
escuelas que "abandonaran la idea
demasiado democrtica de que todos son
iguales, y de que nuestra sociedad carece
de clases". En una secundaria
diferenciada, los futuros trabajadores
estaran preparados para la vida social e
industrial moderna y para la creciente
especializacin del trabajo, al mismo
tiempo que se les habra inculcado la
"conciencia social y poltica que llevara a
la unidad en medio de la diversidad".
Cubberley perciba a las escuelas como
"fabricas en las que las materias primas,
los nios, deben ser moldeados en
productos que se enfrentaran a diversas
demandas de la vida".
17
Los nuevos filsofos de la
educacin aportaron a las escuelas una
visin diferente de la niez y del
aprendizaje. John Dewey se interesaba
menos en las teoras cientficas de la
enseanza que en los desarrollos polticos
y sociales de la sociedad. Si las
condiciones de vida han cambiado, deca,
entonces debe modificarse tambin la
respuesta educativa.
Sera errneo sugerir que las
nuevas secundarias estaban dedicadas a
las ideas progresistas de la niez que
expreso Dewey, pero su abandono de "la
escuela nica" ayudo a liberarlas de las
rgidas reglas existentes de organizacin y
programas de estudio. Leonard Koos,
profesor de educacin en Minnesota,
escribi en The Junior High School, en
1927, "hoy es un axioma que la igualdad
de oportunidades educativas no puede
lograrse sin una adaptacin a las
diferencias individuales"."
En cierta manera, la secundaria se
volvi una especie de agencia de
distribucin, preparando a la elite
acadmica para las universidades y a los
dems para las oportunidades en el
mundo mercantil, creando as trayectorias
acadmicas y vocacionales o comerciales.
Gran parte de esta creacin de
trayectorias se basaba en fundamentos y
mtodos cuestionables. Haban empezado
a circular teoras entre los educadores
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
210
acerca de las diferencias innatas entre
ciertos grupos tnicos y acerca del
significado de algunas caractersticas
fsicas. A menudo se pensaba que las
formas de la cabeza eran indicativas de la
habilidad mental, y esas teoras
seudocientficas solan favorecer a los
jvenes de descendencia anglosajona o
europea del norte. Se consideraba que los
europeos del sur y los judos de Europa
del Este tenan un intelecto inferior. Los
nios con dicha herencia solan ser
tratados por los maestros en forma
condescendiente o con un desdn
manifiesto. Sin duda alguna, este
estereotipo desempeo una funcin
importante en la elaboracin inicial de las
trayectorias.
19
Preocupados por esa
clasificacin sesgada de los jvenes, los
educadores buscaron formas menos
subjetivas para juzgar el potencial de los
estudiantes y los asignaron a programas
especficos sobre la base de datos ms
cientficos. Buscaron la respuesta en un
instrumento novedoso sobre las pruebas
estandarizadas de inteligencia. El enfoque
tenia un fuerte encanto, en parte debido
al terrible abuso al que haban conducido
los criterios subjetivos y en parte debido a
la fe simplista de los estadounidenses en
cualquier cosa que pareciera cientfica.
Como sucede tan a menudo en la
elaboracin de las polticas
estadounidenses, el pndulo oscila de un
extremo al otro.
16
Ibid., p. 100.
17
Elwood P Cubberley, Changing Conceptions of
Education (Boston: Houghton Mifflin, 1909), pp.
50-51.
18
Leonard Koos, The Junior High School
(Boston: Ginn and Co., 1927), p. 62.
En lugar de dejar al maestro la evaluacin
de los talentos y de las capacidades de los
jvenes, se asigna esa tarea a las pruebas
estandarizadas. Aunque era cierto que los
maestros a menudo haban juzgado y
clasificado mal a los alumnos, en general
con la creencia de que estaban sirviendo a
la causa de la americanizacin
instantnea, la dependencia excesiva en
las pruebas dio origen a nuevos abusos. El
inters de Dewey en los nios individuales
se perdi en trayectorias impuestas por
las pruebas. Los nios quedaron atrapados
en esas trayectorias sin la esperanza de
seguir sendas ms adecuadas a sus
talentos. Como se consideraba que las
secundarias eran el lugar ideal para dicha
clasificacin, las escuelas asignaron a los
estudiantes conforme a lo que era visto
como instrumentos cientficos de
enseanza en manos de burocracias
escolares.
A principios de la dcada de 1930, se
desvaneci el apoyo dado a la escuela
secundaria separada. Aunque los
reformadores progresistas originalmente
buscaron que las nuevas escuelas
respondieran a las necesidades de
desarrollo de los jvenes adolescentes,
que los alentaran a explorar, y a
desarrollar sus talentos especiales, las
escuelas secundarias se hablan vuelto
esencialmente escuelas propeduticas
para la preparatoria (high school). Muchos
distritos rurales volvieron a la
organizacin 6-6.
20
En 1933, Chicago se volvi la primera
ciudad importante en eliminar sus
secundarias, en gran medida con el
argumento de ahorrar dinero de los
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
211
contribuyentes. Como sucede tan a
menudo en la historia de la educacin
publica estadounidense, la eficiencia con
respecto al costo se volvi la fuerza
motora
21
(la eficiencia respecto del costo
sirvi tambin de excusa para la creacin
de muy grandes escuelas de segunda
enseanza urbanas y suburbanas,
inapropiadas desde el punto de vista
pedaggico).
19
Hechinger y Hechinger, Growing Up in
America, pp. 66, 67.
20
La organizacin 6-6 se refiere a seis aos de
primaria (elementary school) y seis aos de la
segunda enseanza, es decir la secundaria
(junior high school) y la preparatoria (senior
high school) juntas.
21
Samuel Popper, The American Middle School
(Boston: Houghton Mifflin, 1962), p. 212.
Durante un periodo breve,
despus de la Segunda Guerra Mundial, el
enfoque ms progresista gozo de una
renovacin. Una vez ms, los educadores
y los psiclogos infantiles emplearon el
periodo de transicin para responder a las
necesidades especiales de desarrollo de
los adolescentes. El porcentaje de
secundarias autnomas, que se haba ido
reduciendo durante la dcada de 1930,
aumento rpidamente, de 13.6% a 31.4%
para todas las escuelas secundarias y
preparatorias entre los aos de 1952 y
1971.
22
LA ADVERTENCIA DE CONANT
James Bryant Conant, antiguo presidente
de Harvard, sigui las huellas de su
predecesor, Charles W. Eliot, como
reformador de las escuelas. En 1959, con
una subvencin de la Corporacin
Carnegie de NuevaYork, publico The
American High School Today.
23
Propona a
los educadores y a los padres una lista
detallada de los temas que consideraba
que deban estudiarse y la manera en que
deban organizarse las escuelas.
Un ao despus, en 1960, volc su
atencin a las escuelas secundarias. Junto
con un pequeo equipo de colaboradores y
con el apoyo de la Corporacin Carnegie,
paso el ao escolar de 1959-1960
visitando 237 secundarias en noventa
distritos de veintitrs estados. Tomo
conciencia de que "algunas personas han
abordado el tema de la educacin de los
nios de doce a quince aos de edad
desde un punto de vista que enfatiza los
recientes estudios en fisiologa y psicologa
del adolescente. Otros han abordado los
mismos aspectos desde un enfoque
diferente, que recalca fuertemente el
concepto acadmico".
24
Debido a esos
diferentes puntos de vista, dijo, trato de
basarse sobre todo en lo que observo
personalmente durante sus visitas.
Al valorar el papel y el desempeo
real de las escuelas secundarias, Conant
escribi en Education in the Junior High
School Years que: "en primer lugar, los
padres y maestros estn muy conscientes
de que la adolescencia temprana es un
periodo muy especial desde el punto de
vista fsico, emocional y social. Es una
edad crucial en la transicin de la niez a
la edad adulta y a menudo presenta
muchos problemas
"
.
25
Parte de lo que vio lo alarmo. En
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
212
un comunicado a la Asociacin Americana
de Administradores de Escuela en Atlantic
City, indico que en lugar de gozar de su
independencia, esas escuelas tendan cada
vez ms a imitar a las escuelas de
enseanza superior, sobre todo en sus
rasgos ms dbiles.
22
Daniel Perlstein y William Tobin, "The History
of the Junior High School: A Study of Conflicts
Aims and Institutional Patterns" (A paper
commissioned by the Carnegie Corporation of
New York, 1988).
23
James Bryant Conant, The American High
School Today (Nueva York: McGraw-Hill, 1959).
24 Ibid., p. 9.
25
James Bryant Conant, Education in the Junior
High Schools Years (Princeton, N. J.: Education
Testing Service, 1960), pp. 16ff.
Las acuso de un nfasis excesivo,"casi
vicioso", en el atletismo competitivo y en
las extremas presiones acadmicas con
vistas al ingreso a la universidad, Las
universidades, dijo,"son en conjunto los
peores pecadores a este respecto", pero el
hecho de que "la enfermedad" de la
rivalidad atltica se haya difundido de las
universidades hacia las secundarias le
pareci una "revelacin nueva y
espantosa"
26
Especficamente advirti
acerca del peligro de que "los tres aos de
secundaria puedan volverse una replica de
la preparatoria". escribi: "Las
competencias atlticas interescolares y los
desfiles deben ser eliminadas en las
secundarias: no tienen una slida razn
educativa y muy a menudo solo sirven de
entretenimiento publico.
27
tambin
desaprobaba las ceremonias de
graduacin con diplomas, birrete y toga.
Conant predijo "muchos problemas
por venir", como las presiones de los
padres para adecuar los temas de la
enseanza secundaria en funcin de las
necesidades impuestas por el curriculum
de las preparatorias. Recomendaba que el
sptimo grado sirviera de transicin entre
el saln de clases autnomo de la escuela
elemental, con un solo maestro, y la
divisin en departamentos de las
secundarias y las preparatorias.
A Conant le sorprendieron las
diferencias que tenan los educadores
acerca de lo que debera ser la secundaria,
pero descubri cierta concordancia general
sobre la naturaleza de los jvenes que se
atendan en las escuelas, en que el nivel
de madurez alcanzado por ellos requera
ms ayuda para lograr la transicin a
partir de la primaria. Sin embargo,
Conant, en cierto modo critico de las
teoras de la dcada de 1920 centradas en
el nio y de los primeros partidarios de la
escuela secundaria, recalco la importancia
de los temas acadmicos: ingles, estudios
sociales, lgebra, ciencia, arte, msica,
educacin fsica y artes industriales para
los varones y economa domestica para las
nias (en consonancia con la orientacin
retrograda, orientada al genero, de su
poca). Conant tambin solicitaba una
biblioteca central bien surtida y un
bibliotecario de tiempo completo en cada
secundaria.
Fue durante los debates sobre la
educacin a principios de la dcada de
1960 cuando uno de los problemas
endmicos de las secundarias sali por
primera vez a la superficie: la falta de
suficientes maestros que entendieran a los
adolescentes y que percibieran a la
secundaria como una institucin con sus
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
213
propias ideas y metas. El simple nombre
de junior high school o escuela secundaria
inferior puede haber sido un error, quien
deseaba ser inferior o subordinado a la
escuela preparatoria (high school)? Los
maestros a quienes realmente les
gustaban los nios preferiran la primaria;
quienes tenan aspiraciones acadmicas a
menudo se frustraban y actuaban como
maestros de preparatoria. Como sucede
todava, muy pocos tenan la preparacin
profesional y psicolgica para
comprometerse en esa tarea tan especial
de tratar con los adolescentes y para dar
forma a un programa de estudios
adecuado a su edad e intereses.
26
The New York Times, febrero 21, marzo 2,
marzo 4 de 1960.
27
Ibid.
Debido a la naturaleza de transicin de
estos grados -escribi Conant- se necesi-
tan maestros con una combinacin inusual
de calificaciones. La instruccin
satisfactoria en los grados siete y ocho
requiere de maestros maduros que
comprendan a los nios, caracterstica
importante de los maestros de primaria, y
que adems tengan un considerable
conocimiento por lo menos de una
materia, caracterstica importante de los
maestros de secundaria y preparatoria".
Ya que es difcil encontrar esos maestros
especialmente calificados, Conant exhorto
a las instituciones dedicadas a formar
maestros a tomar estas necesidades en
cuenta, y advirti del peligro de considerar
a la secundaria "como campo de
entrenamiento para los maestros de
preparatoria".
28
Solicito a las juntas de
educacin que hicieran todo lo que
estuviera a su alcance para elevar la
condicin y el prestigio de los maestros de
la secundaria. Su llamado llego en gran
medida a odos sordos, pocos de los
miembros de esas juntas tenan una
comprensin profunda sobre la misin de
las secundarias.
Las criticas y recomendaciones de
Conant sobre la escuela secundaria no
tuvieron resultados fructferos, debido a
que haba invertido demasiado tiempo en
su intento por reformar las escuelas
preparatorias.
EL PUNTO DE VISTA DE UN
MAESTRO
NancieAtwell, maestra de ingles de octavo
grado (atiende una escuela experimental
K-3), escribi en su libro In the Middle:
Cuando escucho atentamente a mis
alumnos de secundaria, el mensaje que
me transmiten es: "Estamos dispuestos a
aprender. Nos gusta descubrir cosas
que no sabamos antes. Pero haz que
tenga sentido. Aprendamos juntos.
Participa y entusismate para que
podamos participar y entusiasmarnos".
Cuando escucho a los educadores
hablar de la secundaria, recibo un
mensaje diferente. Dicen que mi papel es
mantener el control... y preparar a mis
alumnos para la preparatoria.
29
Atwell comprende el problema subyacente
que enfrentan los alumnos de los grados
intermedios para tener xito. Escribe:
Sobrevivir a la adolescencia no es tarea
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
214
fcil, como tampoco lo es sobrevivir a los
adolescentes. Es difcil ser joven y es
difcil ensear a los jvenes. Lo peor que
le puede suceder a alguien, sucede todos
los das. Pero pueden ocurrir algunas de
las cosas ms bellas, y es ms probable
que ocurran cuando los maestros de la
secundaria comprenden la naturaleza de
sus alumnos y les enserian de una manera
que los ayuda a crecer.
30
Algunos de los alumnos ms
brillantes y atentos perciben el nivel
inferior que el sistema atribuye a la
secundaria, Al final del ao, uno de los
alumnos de Atwell, despus de decirle que
la extraara, aadi: "Tal vez algn da
tengas la capacidad de dar clases en
preparatoria".
La reflexin crtica de Conant
puede haber sido el primer anlisis
profundo sobre la secundaria, pero no fue
el ltimo.
La creciente insatisfaccin con la escuela
secundaria provoco que en la dcada de
1960 hubiera una nueva demanda por
constituirla en una escuela media o
intermedia, como en el caso de la ciudad
de Nueva York.
28
Conant, The American High School Today, pp.
12-13.
29
Atwell, "In the Middle," p. 36.
30
Ibid., p. 25.
La nueva denominacin sugera
que los jvenes adolescentes requeran
una escuela que respondiera a su etapa de
desarrollo, en lugar de una copia
anticipada de la escuela preparatoria.
En la dcada de 1980, la
Fundacin Lilly, en Indianpolis, estudio
los grados medios -terminologa cada vez
ms preferida- porque observo que, sobre
todo entre los jvenes pobres o
pertenecientes a minoras de los suburbios
de las ciudades,"el nmero de alumnos
que fracasan en la escuela parece
aumentar de manera casi incontrolable del
cuarto grado al octavo o noveno. Como
resultado, estos alumnos se retrasan cada
vez ms en casi todas las actividades
esenciales, hasta que abandonan la
escuela o bien se ven obligados a batallar
en programas de recuperacin". La
Fundacin concluyo que algo deba
hacerse para evitar una desviacin
irremediable durante esos "aos crticos
de su formacin". Solicito dar claridad a
los propsitos de los grados medios y
"formar una comisin encargada de crear
experiencias significativas para los
adolescentes".
31
Las escuelas de grados medios,
advirti la Fundacin, a menudo son
consideradas como "escuelas afluentes" a
las preparatorias, en lugar de ser un
terreno de prueba y de verificacin "para
combinar lo que sabemos acerca de la
enseanza y del desarrollo de la
adolescencia temprana".
32
La Fundacin Edna McConnell Clark
tambin dirigi su atencin al potencial de
las escuelas de grados intermedios para el
manejo constructivo de los adolescentes
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
215
de condicin econmica o social muy baja
y declaro: "Aun silos nios con dichas
carencias han demostrado logros
acadmicos en la primaria, su rendimiento
tiende a disminuir durante los grados
intermedios. Para algunos alumnos, esta
disminucin es dramtica. En los aos
escolares que les quedan, nunca logran
vivir de acuerdo con la expectativa
acadmica de la escuela primaria".
33
Los problemas, subrayo la
Fundacin, se agravan por los cambios
que experimentan los jvenes en su
desarrollo y su conducta a principios de la
adolescencia.
31
Lilly Endowment, Inc., Middle Grades
Improvement Program: A Prospectus for
Indiana Major Urban School Corporations
(Indianpolis: Lilly Endowment, 1986), p. 48.
32
Ibid.
33
The Edna McConnell Clark Foundation,
"Program for Disadvantaged Youth: Program
Statement", informe de trabajo (The Edna
McConnell Clark Foundation, Nueva York, junio
de 1988).
La aceptacin por parte de los
compaeros se vuelve ms importante y
puede conducir a un desinters en el
estudio; asumir actitudes arriesgadas
influye mucho en su comportamiento; el
fracaso escolar resultante de esos cambios
en la conducta puede, a su vez, disminuir
la confianza en s mismos.
La Fundacin considero que
cuando los adolescentes en desventaja
necesitan apoyo, se les ubica en escuelas
que no tienen buenas condiciones para
satisfacer sus necesidades. Las escuelas
intermedias son ms grandes y por ende
ms impersonales, los maestros son ms
inaccesibles, los grados son ms difciles
desde el punto de vista acadmico y, a
menudo, menos estimulantes que las
primarias. As como la sociedad,
incluyendo la opinin de muchos padres, a
menudo consideran que la adolescencia es
una fase por la que deben pasar los
jvenes, los aos intermedios de la
educacin son manejados con demasiada
frecuencia como algo por lo que los
alumnos "deben pasar". Como resultado
de ello, concluyo la Fundacin,"los grados
intermedios se vuelven el terreno de
cultivo de conductas y actitudes que
provocan que muchos estudiantes
abandonen la escuela en el noveno o
dcimo grados".
34
Sin embargo, es justamente
durante esos aos cuando se puede evitar
el dao. Al igual que los primeros tres
aos de la infancia -cuando el nuevo ser
humano aprende a caminar, a escuchar y
a comprender, y tambin a hablar-, los
aos de la adolescencia temprana son el
momento ms difcil del desarrollo. Por
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
216
consiguiente, los grados intermedios
deben ser considerados como una etapa
para ofrecer una oportunidad especial de
intervencin positiva, dando forma a los
valores de los adolescentes, ayudndolos
a proponerse metas y apoyando su sano
desarrollo. La secundaria, o los grados
intermedios, deben responder a las
necesidades especiales de los
adolescentes y prestar atencin a su
desarrollo corporal y mental.
Mientras las escuelas secundarias
dependan mucho de expertos en
eficiencia para su organizacin y para
determinar el mejor use y
aprovechamiento del espacio y de las
instalaciones, la escuela intermedia tomo
sus bases de la psicologa del desarrollo y
de la filosofa orientada al nio, expresada
por Dewey y por otros progresistas. El
saln de clases, donde un maestro llega a
conocer a un nmero limitado de alumnos
y acta como asesor, adquiri nueva
importancia. Se fomentaron actividades
para experimentar y descubrir con los
estudiantes. Hasta la idea de la enseanza
en equipo, con varios maestros de distinta
especialidad trabajando juntos, empez a
ser recomendada por los expertos. Sin
embargo, la enseanza en equipo no se
consolido, en parte, debido a que los
maestros se haban formado de una
manera tradicional para dirigir individual-
mente a un grupo y no para colaborar con
otros profesores.
Una vez ms, los esfuerzos por
reformar la manera en que aprenden los
adolescentes y los maestros ensean
dependieron de las presiones externas.
Debido al efecto que produjo el
Lanzamiento del Sputnik sovitico, en el
noveno grado de muchas escuelas se
impuso un programa de estudios menos
flexible y ms enfocado al curriculum de la
escuelas preparatoria, fortaleciendo sobre
todo el estudio de las matemticas y las
ciencias.
34
Ibid.
Hacia 1980, ms de ochenta aos
despus de la fundacin de la primera
escuela de secundaria en Berkeley, el
propsito de la enseanza de los grados
intermedios aun segua indefinido. Muchas
de las escuelas continuaban siendo una
simple adaptacin de la primaria o de la
preparatoria. Esta indefinicin se deba, en
parte, a la falta de claridad de los
educadores en lo tocante a lo que deben
ser y hacer estos grados intermedios, y a
la incertidumbre de la mayora de los
adultos sobre como tratar a los
adolescentes jvenes, que y como
ensearles, como ayudarles a modificar su
conducta, y que preparar para ellos.
La atemorizante realidad es que
los grados intermedios admiten a un
grupo heterogneo de jvenes, que ya no
son nios que aceptan el papel esencial
del maestro y pueden confiar en el y
ocasionalmente apreciarlo. Los
adolescentes son menos dciles, desean
saber por que deben respetar al maestro,
por que estn en la escuela, y que puede
ofrecerles esta adems de la compaa de
los otros alumnos.
Con su experiencia como maestra
de secundaria y su sensibilidad hacia las
necesidades especiales de los
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
217
adolescentes, Atwell escribi en 1987:
"Las secundarias estadounidenses
presentan un panorama desolador,
revelando poca evidencia de colaboracin,
de participacin y de entusiasmo por
adquirir el conocimiento que ansan
nuestros alumnos, que ansan todos los
seres humanos". Expreso su preocupacin
ante "la naturaleza de la instruccin que
suelen recibir los adolescentes en las
escuelas secundarias de Estados Unidos,
la manera en que el ambiente de nuestros
salones, los enfoques de la enseanza, y
las agrupaciones por habilidad no
satisfacen las necesidades de los ado-
lescentes; y adems, que eso no sea
accidental. Nuestras secundarias estn
estructuradas para negar o, por lo menos,
retrasar la satisfaccin de las necesidades
fsicas, intelectuales y sociales de nuestros
alumnos".
35
Hacia mediados de la dcada de
1980, factores como la deteccin de
problemas graves de salud fsica y mental
en los adolescentes -incluyendo depresin
y suicidio-, el creciente numero de
embarazos de jvenes menores de edad,
as como los actos de conducta violenta,
atrajeron la atencin y preocupacin de
los educadores hacia este grupo de edad.
Para ellos, ya no era aceptable aquella
idea de la adolescencia como una fase
pasajera, coincidan en que las escuelas
secundarias deban ser examinadas puesto
que trataban en forma equivocada a los
adolescentes.
Mientras se supona que la
secundaria y subsecuentemente la escuela
media o intermedia deban facilitar la
transicin de la primaria a la preparatoria,
se desconocan las dificultades y el
tratamiento especial para dicha transicin.
En lugar de hacer una combinacin entre
la forma de trabajar en la escuela primaria
con un solo maestro y los grados medios
constituidos por departamentos, la
estructura bsica se convirti en una
sucesin diaria de clases de distintos
temas, que eran impartidos por diferentes
maestros. Los alumnos se movan de una
clase a otra y cada maestro manejaba un
promedio diario de cinco a seis grupos. En
general, los maestros reconocan a los
alumnos por la ubicacin de su asiento en
el saln de clases y no como individuos.
Con la idea de sustituir la falta de
comunicacin y gua por parte de los
profesores, hubo intentos para que los
alumnos tuvieran asesores, sin embargo,
cada asesor tenia que atender a tantos
jvenes, que las reuniones se limitaron al
tratamiento de problemas graves ms que
a una asesoria continua.
Por otro lado, el concepto de la
gran escuela, la herencia del modelo de
fbrica supuestamente eficiente con
respecto a su costo, agravo el problema
del carcter annimo del estudiante
dentro de la escuela. Bajo cualquier
circunstancia y a cualquier edad, el
carcter annimo agrava los problemas
potenciales de conducta: cuando la gente
esta sumergida en la condicin impersonal
de las grandes instituciones, suele
comportarse peor. En el caso de los
adolescentes, con sus inseguridades
normales y su tendencia natural a
explorar y a someter a prueba las reglas
de la sociedad, ser absorbido por una gran
institucin impersonal resulta
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
218
particularmente perjudicial. Dicha
organizacin difiere del concepto que
expreso Dewey de la escuela como
comunidad.
En el centro de los principales
problemas que debe considerar una
escuela eficaz para los grados intermedios
se encuentra la naturaleza de la
adolescencia temprana: los riesgos a que
estn expuestos los adolescentes, las
tentaciones que enfrentan, las decisiones
trascendentales que toman para moldear
sus valores y su conducta. Los peligros
potenciales incluyen el alcohol y el abuso
de otras sustancias adictivas, as como la
nicotina; la actividad sexual prematura,
irresponsable y sin proteccin, una mala
alimentacin y, cada vez ms, la
participacin en actos violentos. La
incertidumbre de los jvenes puede
conducir a la depresin y a otros
trastornos mentales y, en los casos ms
graves, al suicidio. Todos los adolescentes
requieren de una atencin eficaz a su
salud.
Al mismo tiempo, estos primeros
aos pueden ser el medio de acceso a
xitos duraderos. Si son apoyados para
tomar decisiones correctas y para
canalizar sus energas hacia actividades
productivas, estos jvenes se encuentran
en el umbral de lo que puede ser toda una
vida de fortaleza y xito personal.
LOS MOMENTOS CRUCIALES
A finales de la dcada de 1980, el Consejo
Carnegie sobre Desarrollo del Adolescente
estableci un grupo de trabajo sobre la
educacin de los adolescentes jvenes. En
su informe final, Momentos cruciales:
preparando a la juventud norteamericana
para el siglo XXI, publicado en junio de
1989 por la Corporacin Carnegie de
Nueva York, el grupo planteo que:
Las escuelas de grados intermedios -
escuela secundaria, intermedia y media-,
son potencialmente la fuerza ms
poderosa de la sociedad para recuperar a
millones de jvenes desorientados, y
ayudar a todo joven a prosperar durante
la adolescencia temprana. Sin embargo,
muy a menudo, esas escuelas exacerban
los problemas de los adolescentes.
Existe un desajuste entre la organizacin y
el programa de estudios de las escuelas
de grados intermedios y las necesidades
intelectuales y emocionales de los
adolescentes jvenes.
36
Tal vez el correctivo bsico al fracaso sea
reducir el dao provocado por las escuelas
de grados intermedios grandes y con un
estilo de fabrica. Ya que los grandes
edificios no pueden ser remplazados por
ms pequeos, la solucin sugerida por
Momentos cruciales y otros informes
recientes es reorganizar los grandes
edificios en unidades ms pequeas,
escuelas dentro de escuelas, cada una con
no ms de 120 jvenes.
Al mismo tiempo, el personal de
enseanza debe ser organizado en
equipos compuestos por expertos en
varios temas y coordinar la enseanza por
medio de una plantacin en colaboracin.
Esto difiere del concepto anterior, muy
poco exitoso, sobre la enseanza en
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
219
equipo, en el que varios maestros
actuaban como equipo en el saln de
clase. En esta disposicin, cada
adolescente ser conocido por un adulto
que le servir de asesor y confidente en
problemas tanto acadmicos como
personales. Segn el informe de
Momentos cruciales, el objetivo es "crear
pequeas comunidades de aprendizaje en
las que se consideran fundamentales las
relaciones estables, cercanas y de mutuo
respeto entre adultos y alumnos para el
desarrollo intelectual y el crecimiento
personal".
37
Para recalcar la importancia de esos lazos,
Momentos cruciales recomienda que cada
equipo de maestros permanezca con el
mismo grupo de alumnos por lo menos
dos aos, y si es posible tres. La falta de
continuidad es uno de los errores bsicos
de la enseanza estadounidense; la falta
de continuidad en las relaciones
personales es particularmente daina para
el desarrollo de los adolescentes.
Igual de importante es la creacin de un
vinculo entre la escuela y el hogar.
Algunas escuelas de grados medios
eficaces se han dado cuenta de su
importancia y han tratado de
institucionalizarlo. James P Comer,
profesor de psiquiatra infantil en Maurice
Falk, Escuela de Medicina de la
Universidad de Yale, creo un modelo
exitoso que enfatiza la comunicacin con
los padres y la participacin continua de
los padres en la definicin de los
programas escolares para adolescentes
jvenes. Deborah Meier, directora de la
Escuela Secundaria de Central Park East
en East Harlem, enva a los padres un
boletn interno regular acerca de las
actividades de la escuela y de otras
relacionadas con la comunidad. Al
subrayar la importancia de la participacin
de los padres, sobre todo de los de
adolescentes pobres, la Fundacin Edna
McConnell Clark sealo que "no es
necesario que los padres tengan una
buena educacin para que puedan ayudar
en la educacin de sus hijos".
38
Momentos
cruciales lo recalca exhortando: "Vuelvan
a implicar a las familias en la educacin de
los adolescentes dando a estas funciones
importantes en el manejo de la escuela,
comunicndoles el programa escolar y el
progreso del alumno, y ofrecindoles
oportunidades para apoyar el proceso de
aprendizaje en el hogar y en la escuela".
39
Las escuelas deben hacer
esfuerzos especiales para forjar lazos en la
comunidad. Esto puede incluir la
participacin de los alumnos en el servicio
comunitario y la creacin de practicas
como internos en negocios locales,
hospitales, parques y otras empresas.
Aunque esencial para todos los jvenes,
es crucial en el caso de los que son
pobres, porque requieren
desesperadamente de un nexo entre su
entorno a menudo empobrecedor y el
mundo laboral.
36
Task Force on Education of Young
Adolescents, Turning Points: Preparing
American Youth for the 21
st
Century
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
220
(Washington, D. C.: Carnegie Council on
Adolescent Development, 1989).
31
Ibid. p. 9.
38
The Edna McConnell Clark Foundation,
Program for Disadvantaged Youth, p. 11.
ESCUELA Y SALUD
La indiferencia ante la salud y la buena
condicin fsica de los adolescentes hoy
da se encuentra en un estado critico.
Hacia los quince aos, alrededor de la
cuarta parte de los adolescentes jvenes
han iniciado conductas perjudiciales para
s mismos y para los dems. La pobreza
agrava la crisis. En 1988, alrededor del
27% de los adolescentes norteamericanos
de entre diez y dieciocho aos viva en
familias pobres o cercanas a la lnea de la
pobreza. En el caso de las minoras no
blancas, la cifra era superior al 50%. La
mitad de todos los negros y 30% de los
adolescentes hispanos viven en familias
con solo uno de los dos padres. Hasta
cinco millones de adolescentes carecen de
seguro de salud y por consiguiente se les
niega el acceso a una atencin adecuada,
sobre todo de salud preventiva. La mala
salud y las difciles condiciones de vida
dificultan que estos adolescentes tengan
xito en la escuela. Por consiguiente, sus
problemas deben ser atendidos por los
educadores de los grados intermedios as
como por la comunidad en general.
Los problemas de los adolescentes
actualmente inscritos en las escuelas de
grados intermedios difieren
dramticamente de los del pasado. Hacia
los 16 aos de edad, 17% de las mujeres
y 29% de los varones han tenido
relaciones sexuales. Entre 1960 y 1988, la
gonorrea aumento en un 400% en el
grupo de diez a 14 aos. Los ndices de
suicidio se triplicaron entre 1968 y 1988
en el mismo grupo de edad. Las escuelas
de grados intermedios no pueden ignorar
esos problemas.
Una recomendacin importante de
Decisiones trascendentales: juventud sana
para el siglo XXI, un libro patrocinado por
el Consejo Carnegie sobre el Desarrollo
del Adolescente, es la creacin de centros
de salud estrechamente relacionados con
la escuela.
40
Esos centros proporcionaran
a los adolescentes servicios de salud
completos, desde cuidado dental hasta
tratamiento de lesiones y de
enfermedades crnicas. Tambin
abordaran temas de reproduccin,
incluyendo asesorias sobre cuestiones
sexuales que van desde promover la
posposicin de la actividad sexual, a la
planeacin familiar y la prevencin de
enfermedades de transmisin sexual.
Los centros de salud relacionados
con las escuelas atienden, sobre todo a los
jvenes preparatorianos, demasiado tarde
para muchos de los problemas crticos de
salud que enfrentan los adolescentes.
Adems, las clnicas atienden en la
actualidad a menos del 1 % de ese grupo
de edad. Sin embargo, la experiencia de
los centros existentes muestra que
pueden mejorar sustancialmente la salud
de los jvenes y prevenir actividades
perjudiciales para la salud.
39
Task Force on Education of Young
Adolescents, Turning Points, p. 9.
40
Fred M. Hechinger, Fateful Choices: Healthy
Youth for the 21
st
Century (New York: Hill and
Wang, 1992).
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
221
Sin embargo, a la larga, se debe
proporcionar a los jvenes la informacin
y las habilidades para salvaguardar su
propia salud. A ello se debe que
Decisiones trascendentales exhorte a las
escuelas de grados medios, y tal vez hasta
en los grados superiores de primaria, a
incluir en sus programas de estudios
biologa humana y ciencias de la vida,
para dar a los jvenes una comprensin
del perjuicio potencial para sus cuerpos y
mentes por el abuso del alcohol y el
consumo de drogas y nicotina. El objetivo
de esos cursos es tambin prevenir la
actividad sexual prematura y disminuir el
alto riesgo de enfermedades de contagio
sexual, incluyendo el SIDA.
En un ambiente de creciente
violencia, con una intensificacin en las
lesiones y muertes de jvenes, tambin se
exhorta a las escuelas a contribuir
enseando los beneficios de la resolucin
de conflictos en forma no violenta.
CONCLUSIN
Por que centrarnos en la adolescencia
temprana? Solo porque puede ser la etapa
del desarrollo humano ms mal
comprendida y, por consiguiente, ms
ignorada. Los padres esperan que pase.
Los mdicos no desean invertir el tiempo y
esfuerzo necesarios para comprender a, y
ser comprendidos por, los adolescentes.
Los maestros consideran, en el mejor de
los casos, su asignacin a los grados
intermedios como una prueba no deseada.
Los educadores han tardado en descubrir
las razones por las que hasta los jvenes
que obtienen buenos resultados en
primaria a menudo fracasan en la
secundaria.
Las instituciones que atienden a
los adolescentes todava constituyen lazos
dbiles en la cadena del desarrollo
humano, solo son un segmento de lo que
debe reconocerse y abordarse como un
continuo. La historia humana se inicia
antes del nacimiento y continua de la
infancia a los aos preescolares y de
primaria, luego a la adolescencia
temprana y tarda, y por ultimo a la edad
adulta.
El problema proviene de nuestra
tendencia a separar en fragmentos casi
autnomos lo que debera ser un
continuo: cuidado infantil, educacin
preescolar, primaria, grados medios y
preparatoria. Cada segmento depende del
que lo precede, y sin embargo la
comunicacin entre ellos, hacia arriba y
hacia abajo, es inadecuada. La
responsabilidad del fracaso suele dirigirse
hacia abajo. En ese proceso deficiente, la
adolescencia es una de las ms afectadas.
Ms all de la segregacin por grupos de
edad, existe la divisin ms amplia entre
los pobres y los ricos.
David A. Hamburg, presidente de
la Corporacin Carnegie, en "La crisis de la
pobreza urbana: una agenda de accin
para nios y jvenes", escribe:
Hay mucho que puede lograrse si
pensamos en nuestra poblacin total como
una extensa familia vinculada por una
historia de destino compartido y por con-
siguiente necesitada de una fuerte tica
de ayuda mutua.
Sugiero que la pregunta central sea:
podemos hacer las cosas mejor de lo
ESCUELAS PARA ADOLESCENTES: UN DI LEMA HI STORI CO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
222
que las estamos haciendo ahora? Despus
de todo, los danos al principio de la
vida son ahora tan serios que estn
empezando a hundir a toda la nacin.
Los costos sociales y econmicos de las
condiciones gravemente perjudiciales, que
afectan al crecimiento y al desarrollo,
son enormes -no solo por los efectos ne-
gativos que tienen en la vida de los
adolescentes, sino tambin por los efectos
que tienen en toda la sociedad, en los
ricos y en los pobres de igual modo-,
altos son los costos de la enfermedad e
invalidez, de la ignorancia e
incompetencia, del crimen y la violencia,
de la enajenacin y el odio. Son daos
que no conocen fronteras. Sin duda
alguna el conocimiento, la
evidencia y la experiencia actuales ponen
de manifiesto que podemos hacer las
cosas mejor de lo que las estamos
haciendo.
41
En su historia de ochenta aos, las
secundarias y sus sucesoras han estado
oscilando, entre los esfuerzos sinceros de
los expertos, en dar respuesta a las
necesidades especiales de los
adolescentes, y una variedad de asuntos
sociales y econmicos; desde competir
eficazmente con adversarios en el
comercio internacional, hasta preparar a
los adolescentes para su admisin en las
universidades.
Recientemente, la Corporacin
Carnegie ha estado aprobando iniciativas
de seguimiento para implementar las
recomendaciones de Momentos cruciales.
Despus de dcadas de una relativa falta
de planificacin, existe finalmente cierta
esperanza de que los grados intermedios
encontraran un fundamento ms firme
dentro del esquema total de la educacin
norteamericana, no como barrera de
contencin, no como aparato para la
prevencin del abandono, no como
vocacional utilitaria o preparatoria al
servicio ya sea de negocios o de
universidades, sino como una base
acadmica y de desarrollo para los
jvenes en el proceso de transicin de la
niez a la edad adulta.
Estoy muy agradecido a Daniel Peristein y
a William Tobin de la Universidad de
Stanford por su investigacin referida en
"The History of the Junior High
School: A Study o f Conflicting Aims and
Institutional
Patterns", comisionados en 1988 por el
Grupo de Trabajo sobre educacin de
Adolescentes jvenes, en el proceso de
produccin de Momentos Cruciales.
47
Adaptado de David A. Hamburg, "The Urban
Poverty Crisis: An Action Agenda for Children
and Youth", de Today's Children: Creating a
Future for a Generation in Crisis (New York:
Times Books/Random House, 1992).
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
223
BLOQUE IV
MOISS SENZ Y LA
ESCUELA DE LOS
ADOLESCENTES. EL
NACIMIENTO DE LA
EDUCACIN
SECUNDARIA EN
MXICO
Mejia Ziga, Ral, "Escuela de los
adolescentes", en Moiss Senz. Educador de
Mxico, Mxico, Federacin Editorial Mexicana
(Pensamiento actual, 28), 1976, pp. 107-138.
DESAJUSTE 1. En el advenimiento de la
escuela secundaria mexicana, en todas y
cada una de sus fases y en todos los
momentos del proceso que las lleva al
cabo, se encuentra siempre la presencia
de Moiss Senz. Su pensamiento y su
accin, su trabajo personal y sus ideales
impregnan la estructura de ellas, por lo
que bien puede afirmarse que son obra
suya y que en cada uno de sus contornos
se halla parte de su vida.
Durante el primer cuarto del
presente siglo, casi todos los pases del
mundo sufren un desajuste en sus
diversos niveles educativos, producidos
por la gran conflagracin mundial
iniciada en 1914. Natural es que en
Mxico ese desajuste se vea acentuado
considerablemente debido a que, sobre la
conmocin mundial, opera tambin la
accin de la Revolucin de 1910 al
desorganizar las estructuras sociales en
que, por treinta aos, descansa la
dictadura despus de una reforma
inacabada.
111
Las instituciones educativas
emanadas de aquel parntesis reformista
que abre Gomes Farias en 1833 y cierra
Jurez en el Cerro de las Campanas en
1867, no responden ya a las nuevas
estructuras sociales creadas por la
Revolucin y que jurdicamente expresa el
Cdigo de 1917.
Mxico sufre doble desajuste: uno
interno y otro externo. El primero, el ms
importante, provocado por la Revolucin,
y el segundo por la Primera Guerra
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
224
Mundial.
2. Nuestra Revolucin, la primera en el
siglo dentro del escenario mundial que
alcanza expresin jurdica, al entrar a la
etapa constructiva una vez disipadas las
sombras y precisados sus ideales, necesita
perpetuar estos y traducirlos en realidades
para no caer en la anarqua o en el
estancamiento. En el ultimo cuarto del
siglo XIX la escuela primaria se moder
niza, al menos en doctrina, mtodos y
fines, debido a la accin de eminentes
educadores que la colocan en consonancia
con las corrientes pedaggicas europeas
pero lejos, muy lejos de las estructuras
sociales de Mxico. Se internacionaliza en
teora, pero a costa de una concepcin
nacionalista capaz de unir en accin y en
espritu al pueblo mexicano, ya que la
escuela de la dictadura, esencialmente
urbana, mantiene marginada a la gran
masa de la poblacin fundamentalmente
indgena y rural.
111
Los liberales mexicanos de la primera mitad
del siglo XIX, logran llevar al cabo un mnimo
de reformas que, apuntadas a iniciadas en
1833, quedan consumadas en el Cdigo Poltico
de 1857 y se ahogan durante la Dictadura. La
Revolucin de 1910 las consume, pues la
simple separacin del Estado y de la Iglesia y la
constitucin jurdica y poltica del pas como
estado moderno, no satisface las necesidades
econmicas, sociales y culturales del pueblo.
Una conformacin social, completa, solo puede
concebirla la Revolucin: bastara sealar los
aspectos sociales de los artculos 27 y 123
Constitucionales, para confirmarlo.
En cuanto a la educacin del
adolescente y la juventud, la escuela se
conserva inmvil en un mundo de intensas
transformaciones sociales. Y su desajuste
es mayor, porque abandona la postura
revolucionaria del aula que inicia la
reforma en 1833 y arrastra, ahora, las
viejas tradiciones de corte colonial que le
impiden enfrentarse a los grandes
problemas nacionales. Permanece, pues,
ajena a los progresos de la ciencia
pedaggica e indiferente a las necesidades
creadas por la Revolucin y a una
sociedad que se transforma.
3. La escuela tradicional de la
enseanza media en Mxico, como en casi
todo el mundo un siglo antes, es una
institucin destinada a seleccionar
elementos de la aristocracia por el rango
que ocupan en la sociedad, y no
precisamente por sus capacidades. Ya no
exige el requisito de "limpieza de sangre"
ni el examen de "cristiano viejo", es
cierto, pero las universidades atienden
solo a la instruccin de los privilegiados.
Su programa tradicional, aunque ya no se
halla bajo el predominio y control de la
iglesia, esta apenas tenido por el bronco
racionalismo del siglo XVIII que lo
conduce al positivismo francs de una
burguesa adocenada.
Rgido y uniforme su plan de
estudios, y destinado a alcanzar una
disciplina mental fundada en el orden
lgico de las ciencias o materias de
enseanza y ajeno a las diferencias
individuales, habilidades y capacidades de
los educandos, se aparta en absoluto de la
psicologa y de los progresos de la
pedagoga. Prepara hombres "cultos" para
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
225
brillar en las universidades y en las
reuniones palaciegas, pero carece de la
preocupacin para incorporar eficazmente
a los adolescentes y jvenes a la vida
social. Subordinados los educandos a una
lista rgida de materias dispersas e
inconexas; apreciada la cultura como
simple habilidad para reproducir y no para
usar, y menos para crear conocimientos,
no existe de hecho un proceso educativo
de enseanza media.
Por otra parte, las escuelas
destinadas a este nivel son tan pocas, que
su accin fundada en los privilegios de
clase ofrece muchos flancos vulnerables.
INQUIETUDES DE REFORMA 1. La escuela
de enseanza media,
integrada en lo que hoy son los niveles
bsico y superior, forma parte de las
instituciones de corte puramente
universitario (universidades, institutos,
liceos y colegios) y, aunque su estructura
rebasa a los seminarios de la Nueva
Espaa por lo menos en sus objetivos,
continua inmvil con acentuados matices
de decadencia. El patrn que sirve de
modelo es el implantado por Gabino
Barreda a partir de 1867, como parte de
un programa de reformas que no llega a
consumar la generacin liberal de 1857.
El positivismo de la Escuela
Nacional Preparatoria, subordinado a las
materias de enseanza en si y sin la
menor preocupacin e inters por los
alumnos que son, en realidad, los
personajes vivientes del proceso educativo
en el momento crucial de su integracin
personal, se separa diametralmente del
proceso establecido en la escuela
primaria; pues entre esta y aquella media
un abismo en el cual miles de
adolescentes se hunden en los complejos
de la derrota y la frustracin.
En la Escuela Nacional
Preparatoria, por ejemplo, solo el 14.5 por
ciento de los alumnos inscritos en 1905
termina sus estudios en 1909; el 5.7 por
ciento de los inscritos en 1907 alcanza su
grado de bachiller en 1911, y solo el 8.8
por ciento de los que ingresan en 1909
logra en 1913, dar ese salto mortal que
los separa de la primaria para salvar, tan
solo, el foso que los conduce a una
escuela profesional dentro de los claustros
universitarios.
112
Ms del 90 por ciento de los
jvenes se pierden durante tres genera-
ciones en ese ciclo de cinco aos, sendero
unto, para las carreras llamadas liberales!
2. Los datos anteriores explican
por que es la Escuela Nacional Pre-
paratoria donde brotan las primeras
inquietudes de reforma, pues los aos
1896, 1901, 1907, 1914 y 1916 durante
los gobiernos de Porfirio Daz los tres
primeros, de Victoriano Huerta y
Venustiano Carranza respectivamente los
siguientes, patentizan claramente esas
inquietudes que, aunque empricas y
adornadas con lirismos, intentan
modificar, no reformar, los planes y los
programas de estudio de la enseanza
media.
Pero en el escenario educativo no
surge entonces el cerebro receptor que
capte los anhelos populares, ni antes ni
despus de la Revolucin, para disear y
perpetuar las reformas requeridas. Estas,
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
226
balbuceantes y tmidas, no pasan de ser
un simple barajamiento de materias y una
redistribucin del tiempo destinado al
desarrollo de un programa acadmico y
nada ms. La esencia, los propsitos y los
fines, y sobre todo la sincronizacin de
estos a las demandas de la sociedad y del
sujeto activo de la educacin, conservan
el corte positivista y selectivo de la
dictadura.
3. Pero el mismo ao en que se
promulga la Constitucin, salta a la escena
de nuestro drama el hombre que ha de
ser, que es ya, el mejor intrprete de la
Revolucin en su aspecto educativo. El
hombre es Moiss Senz quien, en 1917,
se hace cargo de la Direccin de la Escuela
Nacional Preparatoria en cuyo seno impera
ese positivismo lnguido y decadente que
apuntala al porfirismo, y permanece
indiferente a la reforma pedaggica de la
escuela primaria iniciada al finalizar el
siglo. En cambio, afuera, un pueblo que
empua aun el arma entre sus manos,
espera la objetivacin del triunfo
revolucionario.
112
Ral Meja Ziga. Notas de clase del curso
Poltica Educativa de Mxico, impartido en la
Escuela Normal Superior de Mxico.
Sin embargo, dentro de esos
recintos universitarios que la Revolucin
no ha franqueado, con un equipo de
educadores normalistas de slida
preparacin que les permite fijar metas
precisas y objetivos concretos, Moiss
Senz emprende la ms apasionante lucha
en el campo silencioso de las aulas. Pronto
se desata sobre el una retrograda e
impdica oposicin que suele prolongarse
hasta nuestros das y en la que, a falta de
argumentos cientficamente validos, la
obra educativa y social que emprende con
tcnicas universales y alma de gigante
dentro de las estructuras educativas en
donde las revoluciones tienden a
perpetuarse, es calificada de yanquizante.
En torno a siete principios de
carcter universal que conforman la es-
cuela secundaria, Senz inicia la tarea.
Dichos principios son: 1) Logro y
conservacin consciente de buena salud.
2) Dominio de los procesos fundamentales
para la vida culta. 3) Exploracin,
despertamiento y cultivo de la vocacin.
4) Formacin del ciudadano. 5) Uso
adecuado del tiempo libre. 6) Hacer del
educando un miembro digno del hogar y
7) Formacin del carcter tico.
PREPARACION 1. En este punto es
necesario aportar algunos datos histricos
a fin de que los interesados en asuntos
educativos, as como los jvenes y los
adolescentes que concurren a nuestras
escuelas, valoricen la obra y juzguen de
los cargos que vienen arrastrando, desde
entonces, esos egregios reformadores.
"Senz, hombre fuerte, adopta como
propsito de su vida prepararse y preparar
a otros maestros para realizar a fondo, y
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
227
por todos los caminos, aquella importante
obra de transformacin educativa"
113
que
Mxico demanda y el emprende. Para ello,
el ao mismo en que nace la Constitucin,
Senz inicia la creacin de una escuela
para adolescentes dentro de los propios
recintos universitarios.
Y sin detenerse, pero sin descuidar
tampoco ninguno de sus flancos, con el
propsito de consumar la obra y no de
hacer simples inversiones polticas, Senz
empieza por la formacin tcnica y
cientfica de los profesionales de la
enseanza. Claro que el camino es de los
ms largos pero quin puede negar que
es de los ms firmes? "El plan de estudios
de Gabino Barreda tiene una larga vida -
de 1867 a 1913- y, durante sus 46 aos
conforma a la juventud y el ambiente
cultural de Mxico, pero a partir de 1914
empieza a ser enjuiciado al calor de las
inquietudes revolucionarias."
114
2. "Senz tiene 27 aos de edad
cuando en 1915, tal vez bajo la inspiracin
agraria del decreto del 6 de enero de ese
mismo ao y con el que la Revolucin
empieza a pagar su deuda con los grandes
ncleos campesinos, organiza en calidad
de Director de Educacin del Estado de
Guanajuato el Primer Congreso
Pedaggico de esa entidad."
115
113
Soledad Anaya Solrzano. Discurso citado.
Mxico, 1951.
En 1916 se intenta modificar
nuevamente el plan de estudios de la
Escuela Nacional Preparatoria para
establecer una mejor articulacin entre
esta y la escuela primaria, pero al ao
siguiente, por ley del 13 de abril de 1917,
la Secretaria de Instruccin Publica y
Bellas Artes queda suprimida; las escuelas
primarias pasan a depender de los
Ayuntamientos, y la Escuela Nacional
Preparatoria del gobierno del Distrito
Federal.
Es entonces cuando Senz se hace
cargo de la Direccin de esta ultima, la
cual, "libre por un instante de las barreras
granticas que opona la Universidad a
toda reforma democrtica y popular, y
sustrada momentneamente a la tradicin
continua en la que se refugiaba la elite
privilegiada de la dictadura para formar la
clase dirigente, Senz actu como un
verdadero profesional de la educacin."
116
Y, como tal, procede desde luego a
organizar un ciclo de conferencias de
carcter eminentemente pedaggico que
lleva al cabo del 13 de junio al 16 de
agosto de 1917.
3. En ellas se aprecia ya la
madurez intelectual de Senz el educador,
la nitidez de su pensamiento social y
pedaggico y, sobre todo, el enorme
poder de convencimiento que ejerce en
torno suyo. A la distancia de ms de
medio siglo y en medio de un mundo
social que se renueva, las mencionadas
conferencias dedicadas al profesorado de
las escuelas secundarias del Distrito
Federal, mantienen su actualidad.
El programa del citado ciclo es
revelador con solo mencionar los temas
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
228
que estudian: "Como ensear a estudiar a
los alumnos", "El Mtodo de enseanza en
las Escuelas Secundarias", "La
Metodologa de la Lengua Castellana en
las Escuelas Superiores", "La enseanza
de las Matemticas", "La enseanza de las
Ciencias Experimentales", "La enseanza
de la Geografa en lo Pasado y en lo
Presente", "La enseanza Colectiva e
Individual en las Escuelas Secundarias",
"El Estudio de la Educacin del Carcter",
"La Disciplina en las Escuelas Secundarias"
y "La Educacin Esttica."
117
El contenido cientfico y la calidad
pedaggica de dichas conferencias
constituye aun hoy, abrevadero valioso en
donde los maestros pueden encontrar
experiencias y conocimientos tiles.
114
Ral Mejia Ziga. Boletn citado. Mxico,
1960.
115
Ral Meja Ziga. Boletn citado. Mxico,
1960.
115
Ral Meja Ziga. Boletn citado. Mxico,
1960.
116
Ral Meja Ziga. Boletn citado. Mxico,
1960.
117
Los ponentes son Andrs Osuna, Federico
lvarez, Ismael Cabrera, Jos Romano Muoz,
Moiss Senz, Galacin Gmez, Arturo
Pichardo, Emilio Bustamante, Andrs Osuna y
Jos Romano Muoz, respectivamente.
OPOSICION 1. Durante el tiempo que
ocupa la Direccin de la Escuela la
Nacional Preparatoria -de 1917 a 1920--
Moiss Senz se dedica ardientemente a
orientar y preparar a los elementos
humanos que habrn de proseguir, con el,
la obra hasta consumarla y perpetuarla.
Pero hacia 1920 el grupo de profesionales
universitarios que consideran
"Deprimentes los procedimientos que
llamaban de normalistas,
118
que tienen
una visin permanente y prefieren lo
cientfico y puro sobre lo necesario y
funcional, logran que la Escuela
Preparatoria vuelva al seno del Consejo
Universitario y que Senz abandone la
Direccin de la misma.
Dentro del campo universitario la
tarea no es sencilla, Senz la inicia casi
solo pero pronto, a su lado, colaboran con
el los ms destacados maestros
normalistas y los ms avanzados
educadores universitarios. En torno a
Senz, se agrupan los reformadores que
por nueve de aos trabajan por el
advenimiento de la Escuela Secundaria
Mexicana. Los componentes den grupo no
buscan empleos o prebendas, posiciones
polticas ni gloria personal; sus
procedimientos son el estudio metdico y
constante de los problemas del
adolescente, y no las antesalas
burocrticas como campo de accin, las
loas desorbitadas a los hombres del poder
o la murmuracin y la calumnia en los
odos de los funcionarios pblicos, como
frecuentemente sucede. Luchan por una
escuela slida y cientfica estructurada con
tcnicas universales en su organizacin y
fines, pero con acentuados rasgos
nacionales por cuanto a filosofa y accin.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
229
Su doctrina pedaggica,
semejante tal vez a la de las escuelas
secundarias alemanas que nacen a partir
de 1922, se complementa en Senz con
los fines democrticos y populares de las
escuelas norteamericanas, Pero de
ninguna manera se conciben para
establecer o alimentar lazos imperialistas
sino para colocar a Mxico, con una
nacionalidad democrtica y popularmente
estructurada, dentro del concierto de la
naciones del mundo.
Una escuela mexicana, en fin, que
acorde con los principios y los ideales de
la Revolucin, afirme estos y conduzca
pedaggicamente la obra por los senderos
del futuro.
2. Pero la atmsfera dentro de los
claustros universitarios es irrespirable, el
clima esta cargado de tradicin, y los
aristocrticos hombres de ciencia que
durante lustros alimentan al partido
"cientfico" de la dictadura se resisten a
pensar, siquiera, que la antigua, Real y
Pontificia "Universidad permita, en su
propia base de sustentacin -la Escuela
Nacional Preparatoria- el menor contacto
con el pueblo revolucionario, y se ponga
en manos de normalistas desorbitados.
"Fue esta la poca en quo un
grupo de profesionales universitarios
amenazo presentar su renuncia el da en
quo a las aulas de la Escuela Nacional
Preparatoria lo presentara el primer
muchacho vestido de overol... "
119,
118
Moiss Senz. Conferencia citada. Mxico,
1917.
Esa es, en sntesis, la atmsfera
social dentro de la cual lucha Moiss
Senz en el periodo de 1917 a 1920!
Pero el ambiente pedaggico es
peor, los planes de estudio y los
programas mantienen rgidamente el
orden lgico de las ciencias conforme a la
doctrina del positivismo y, por tanto, el
conocimiento humano so halla organizado
conforme al gradual desenvolvimiento
histrico y no do acuerdo con el orden
psicolgico del proceso educativo. Las
aulas universitarias, concebidas para que
un eminente profesional con ms o menos
xito en la vida poltica o de los negocios
dicte una serie de conferencias
acadmicas ante un auditorio pasivo y
expectante es, entonces, y sigue en parte
sindolo hoy, nuestra lacra educativa en
las escuelas para adolescentes.
Es ms, en la actualidad casi el
total de las aulas acadmicas en las
instituciones de carcter profesional
(UNAM e IPN), y aun en la educacin
media bsica y superior, so hallan en
manos de los llamados profesionistas
liberales (abogados, ingenieros, mdicos,
etc.). Sin el mnimo de preparacin
pedaggica y que, marginados de su
profesin, se refugian en el presupuesto
de la docencia improvisndose
educadores.
120
3. "Los hombres de ciencia en
Mxico -dice Moiss Senz en 1917- son
plantar exticas, aun se les tilda de
chiflados y poco prcticos, y respecto a
nuestra juventud, a las legiones de
jvenes que salieron ao tras ao de las
aulas, no sienten ni inclinacin siquiera
por la practica tecnolgica o cientfica, y
mientras el extranjero viene y saca el oro
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
230
de nuestras rocas el petrleo de nuestro
subsuelo y los frutos y maderas de
nuestros bosques, ellos, impvidos, se
declinan a escribir versos, a decir
discursos, a hacer especulaciones
filosficas y los menos afortunados a
ocupar los escritorios de las oficinas
publicas.
Senz no ve obligado a salir de la
Direccin de la Escuela Nacional
Preparatoria, la institucin vuelve a su
tradicional cauce universitario y a servir
de puente nico para que, algunos
adolescentes y jvenes privilegiados,
coronen su vida con una carrera
profesional.
119
Ral Meja Ziga. Boletn citado. Mxico,
1960.
120
Carlos A. Carrillo, el maestro que
nacionaliza y adapta parte Mxico los conceptos
universales de la pedagoga, al finalizar el siglo
pasado, dice: "Vosotros, seores ingenieros y
abogados y mdicos y periodistas, que tomis
asientos en las juntas de instruccin publica,
permitidme que os dirija muy respetuosa y
humildemente esta suplica: Dejad esos
asientos, porque no sabis lo que trais entre
manos, porque estis haciendo machos
desaciertos que daran mucho que rer, si no
dieran mucho que llorar: dejadlos, creedme, si
amis sinceramente la instruccin publica, y
queris sus progresos". Artculos Pedaggicos.
Mxico, 1907.
120
Moiss Senz. La Enseanza de las Ciencias
Experimentales. Conferencia dictada en el
Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria.
Mxico, 2 de julio de 1917.
Sin embargo la huella de Senz queda
impresa y pronto, el mismo ao en que
este deja la Direccin de la escuela, un
nuevo plan de estudios sonre a la reforma
educativa al introducir, en su estructura,
"una flexibilidad desconocida hasta
entonces en las Escuelas de Mxico."
122
Dos aos despus el Cdigo Universitario
asienta: "... con el fin de equipar al
estudiante con un medio de ganarse la
vida y convertirse en un miembro til a la
sociedad, tambin para formar un lazo de
unin entre los estudiantes y los
trabajadores, hacindoles sentir que el
trabajo es noble y permite el desarrollo de
una coordinacin social, los planes de
estudio deben contener una materia de
oficios...
Es este un triunfo reformista o un xito
imperialista de Norteamrica como
algunos lo calificaran hoy?
SECUNDARIAS EUROPEAS 1. "La
transformacin de la escuela secundaria
no es solo un fenmeno norteamericano,
sino adems europeo y americano, porque
obedece a una corriente inevitable en la
mayora de los pases,"
123
sobre todo
despus de la Primera Guerra Mundial y
en Mxico, adems, como consecuencia de
la Revolucin iniciada en 1910.
Senz considera esto sin hacer
caso a las diatribas que se enfocan en su
contra y, convencido de que su obra es
demasiado valiosa para atender
asperezas, y con el fri mtodo del
investigador que como maestro de
ciencias experimentales lo conforma, pero
tambin con la delicadeza del artfice
genial, "realiza un prolongado viaje por
Europa y se aplica a conocer directamente
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
231
el problema de la Educacin Postelemental
y el movimiento de reforma que en
Francia, Inglaterra y Alemania se venia
realizando despus de la primera guerra,
movimiento que en cada pas imprima a
la Educacin Secundaria ciertos caracteres
para poner remedio a las deficiencias que
en cada uno presentaba la escuela
tradicional."
124
Y en Europa, con la amplia y slida
base de sus conocimientos, con la mente
fija en las necesidades de su patria y con
la ms grande y noble calidad de
educador, Senz estudia la escuela
secundaria francesa, la inglesa y la
alemana.
2. En todas ellas encuentra como
preocupacin constante la tendencia a
imprimir a la escuela secundaria una vida
propia e independiente de las
universidades, a darles un contenido ms
educativo y menos instructivo para
"educar en la reflexin ms bien que llenar
la inteligencia de informaciones cientficas,
humanistas o clsicas."
125
122
Conferencia Nacional de Segunda enseanza.
Tema IV. Mxico, 1951.
123
Ramn Beteta. Dinmica de la Revolucin
Mexicana. Mxico, 1951.
123
Soledad Anaya Solrzano. Discurso citado.
Mxico, 1951.
Pero sobre todo Senz ratifica, en el Viejo
Mundo, su propio pensamiento de escuela
democrtica y nica para todos -ricos y
pobres- de escuela eminentemente
educativa destinada a formar hombres
ms que profesionales, seres felices ms
que intelectuales y ciudadanos ms que
entes adocenados ajenos a las inquietudes
y necesidades nacionales.
Esa diferenciacin es apenas
perceptible en la Francia de la postguerra,
en donde el plan de estudios de la
educacin secundaria de las universida-
des, aunque titubeante, ofrece al
educando mltiples caminos para incor-
porarlo eficazmente a la sociedad, y
presenta ya tres derivaciones funda-
mentales: para el trabajo social, para las
carreras profesionales y para la formacin
de la personalidad.
En Inglaterra, a pesar de que
conforme a su tradicin la escuela secun-
daria conserva el rango de perpetuadota
de abolengos comerciales e industriales,
tiene ya como propsito fundamental el de
atender a la formacin del carcter por
encima de todo, esto es, se le asigna la
tarea de educar.
3. Pero en la Alemania vencida de
1918, clara y fulgurante la escuela
secundaria, fundiendo en uno solo los tres
tipos de escuelas que existen -Gimnasio,
Gimnasio Real y Real Escuela Superior- los
declara equivalentes tanto en su contenido
cientfico como en su valor pedaggico,
imprimindoles una finalidad comn como
se aprecia en el decreto que el Ministerio
de Instruccin Publica alemn expide
entonces y que dice: ...
el fin esencial que
persiguen los institutos de segunda
enseanza, no es facilitar a los alumnos
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
232
cierto caudal de conocimientos, sino
desarrollar en ellos todas las facultades,
tanto de la voluntad y el sentimiento como
del intelecto para que las apliquen en su
profesin futura en servicio de la patria y
en bien de la cultura de la humanidad. Se
debe acentuar ms que antes, la
educacin en lugar de la instruccin de los
alumnos. La enseanza secundaria dar a
sus alumnos una cultura general y no
especialista ni preparatoria para ciertas
carreras o determinados estudios
universitarios."
Y aunque este tipo de escuela se
establece hasta 1922 con el nombre del
Colegio Alemn Superior, Moiss Senz
asiste a las inquietudes que lo preceden.
La organizacin tcnica conforme a las
ciencias pedaggicas que Senz encuentra
en Europa al iniciarse la tercera dcada
del presente siglo, le sirve para afirmar los
conceptos y los propsitos que lo animan
para crear la escuela secundaria en
Mxico.
SECUNDARIA NORTEAMERICANA 1. En las
Colonias del Imperio
Britnico que dan origen a los Estados
Unidos, la educacin de la juventud tiene
como modelo el aristocratico
tradicionalismo ingles, pues el plan de
estudios imperante, dice un ingenioso
autor, "se empea en desarrollar la
destreza de arrojar tizones para ahuyentar
cierta clase de tigres que eran abundantes
y peligrosos.
125
Soledad Anaya Solrzano. Discurso citado.
Mxico, 1951.
Poco despus los tigres fueron
exterminados, pero el adiestramiento in-
tensivo en arrojar tizones continuo.
Aunque tal destreza no era ya necesaria,
se alegaba que vala la pena seguir
adquirindola, aduciendo que desarrollaba
la inteligencia.
"
126
La alegora marca el sentido de las
escuelas destinadas a la juventud, cuyos
modelos son las establecidas en
Massachusetts y en Nueva Inglaterra en el
siglo XVII. Y, como las colonias tendidas a
lo largo del Atlntico no tienen mucho
tiempo para dedicarlo a la educacin
escolar propiamente dicha, la tradicin se
perpetua con pocos cambios durante cien
aos.
Pero a mediados del siglo XVIII -
en 1749-, y bajo la inspiracin de
Benjamn Franklin, se abre en Filadelfia
una academia destinada a "estimular el
desarrollo de sus alumnos a fin de que al
egresar puedan cumplir los deberes de la
vida corriente."
127
Esto implica la
transformacin de los planes de estudio
tradicionales, para estimular el estudio de
la agricultura y de la ciencia.
La nueva escuela se propone
atender todo lo til y lo decorativo a la
vez; la enseanza del ingles en sus
diversas ramas -gramtica, composicin,
lectura oral, literatura, etc.-; el dibujo con
los principios elementales de la
perspectiva, y las ciencias modernas como
ejercicios prcticos en agricultura y
horticultura, comercio, industria y
mecnica. He aqu el esbozo de un plan de
estudios, para una sociedad que marcha
por la ruta de su integracin y desarrollo.
Adems, en ese plan de estudios
adoptado poco antes de la independencia
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
233
de las trece Colonias norteamericanas, se
incluye un curso de historia general que
comprende geografa, cronologa,
costumbres antiguas y moral acerca de la
madre patria -Inglaterra-, y desemboca en
la historia de las colonias para impulsar su
prosperidad y preparar su independencia.
Y no obstante que este plan tiene una
acogida entusiasta y popular, en ocasiones
lo vence la tradicin, pues hasta la
enseanza del ingles se ve reducida por la
del latn.
2. Pero pronto la madurez social exige un
nuevo tipo de escuela secundaria, y las
clsicas "academias" adoptan
gradualmente programas ms liberales.
As, la Andover Academy de 1778, declara
que su objetivo es "instruir a la juventud
no solamente en el ingles y la gramtica
latina, la escritura, la aritmtica y las
ciencias sociales que se ensean
correctamente, sino especialmente el de
ensearles el objetivo principal y la
naturaleza de la vida."
128
126
Thomas H. Briggs. La Educacin Secundaria
en los Estados Unidos. Memoria del Seminario
Interamericano de Educacin Secundaria.
Santiago de Chile, 1954-1955.
127
Benjamn Franklin, a mediados del siglo
XVIII. Citado por Thomas Al. Briggs Memoria
citada. Santiago de Chile, 1954-1955.
La independencia convierte a las
colonias en Estados, los cuales se
rehabilitan econmicamente; las clases
medias compuestas fundamentalmente
por comerciantes y artesanos se
fortalecen; la democracia se desarrolla y,
con todo eso, surge la necesidad de crear
un sistema de escuelas acorde con la
nueva estructura econmica, poltica y
social. De ello se desprende el
establecimiento de las escuelas
elementales y libres, en oposicin a las
"academias" tradicionales que "no
satisfacen ya las necesidades apremiantes
de la juventud."
De esta inquietud pace en Boston,
en 1821, la primera escuela secundaria
como un instituto de educacin avanzada
sostenido con fondos pblicos, que
constituye el origen de los primeros High
Schools concebidos, primordialmente,
como escuelas terminales en tanto que las
"academias" se transforman cada vez ms
en preparatorias para las universidades.
En consecuencia, aparecen dos tipos de
escuelas secundarias: las que excluyen las
lenguas clsicas en sus planes de estudio
y buscan una educacin democrtica
formadora de hbitos, y las que conducen
al educando a la Universidad. Sin
embargo, unas y otras tratan de preparar
para la vida activa."
129
Al finalizar el siglo XIX, el
desarrollo industrial y comercial de los
Estados Unidos repercute inevitablemente
en los planes de estudio de las escuelas
secundarias, y las viejas estructuras
educativas, con sus materias filosficas,
declinan ante la enseanza del idioma
ingles y de los estudios sociales; las
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
234
ciencias naturales abandonan el sentido
religioso y adoptan el higinico, y lo
mismo sucede con las materias de fsica,
qumica, civismo, historia y literatura.
3. Es cuando la Asociacin
Nacional de Educacin, en 1892, declara:
"las escuelas secundarias de los Estados
Unidos no tienen por objeto preparar a los
jvenes para la universidad. Su funcin
principal es preparar para los deberes de
la vida a aquella pequea porcin de todos
los nios del pas, que demuestren
capacidad para sacar provecho de una
educacin que se prolongue hasta los
dieciocho aos de edad y cuyos padres
estn en condiciones de mantenerlos
mientras permanezcan por tan largo
tiempo en la escuela."
130
El programa de estudios adopta entonces
carcter nacional para aquellos cuya
educacin no puede rebasar la escuela
secundaria, porque "la preparacin que es
buena para la vida -se afirma-, es buena
tambin para la universidad." El viejo
concepto de que el objetivo de la escuela
secundaria es desarrollar las facultades
mentales y las asignaturas tienen
finalidades propias, cae ante el que exalta
los valores eminentemente formativos de
la educacin y otorga, a las asignaturas, el
papel de instrumentos dentro de ese
proceso.
128
Thomas H. Briggs. Memoria citada. Santiago
de Chile, 1954-1955.
129
Aunque los planes de estudio varan en los
diferentes Estados de la Unin, registran todos
un denominador comn: la tendencia a fundir
en una misma institucin las dos finalidades
sealadas.
130
Thomas H. Briggs. Memoria citada. Santiago
de Chile, 1954.1955.
El mismo Comit subraya, como
imperiosa, la necesidad de "relacionar
entre si las materias, aunque sin prever la
posibilidad de un plan de estudios a base
de materias fusionadas"; insiste en
reemplazar por cursos de dos o tres aos,
las materias inconexas de corta duracin,
y propone un plan de estudios bsico y
general con cuatro modalidades para
cuatro desembocaduras vocacionales.
131
Hacia 1910 las material
industriales y comerciales adquieren
preferencia en el Junior High School y en
el Senior High School. En el primero para
continuar la educacin comn e integral
de la primaria de manera gradual y
decreciente, y en el segundo para
diferenciarla cada vez ms y poner, a los
educandos, en la posibilidad de elegir
oportuna e inteligentemente sus
derroteros futuros.
Hacia 1918, la Comisin para la
Reorganizacin de la educacin Se-
cundaria declara categricamente: "el
propsito de la democracia es organizar a
la sociedad de tal modo que cada
miembro pueda desarrollar su
personalidad, esencialmente a travs de
actividades que tiendan al bienestar
general de sus prjimos y de la sociedad
como un todo... La educacin en una
democracia debe desarrollar en cada
individuo el conocimiento, los intereses,
los ideales, los hbitos y las capacidades
que sirvan para alcanzar su puesto en la
sociedad y utilizarlo para perfilar su perso-
nalidad y ayudar a la sociedad a realizar
fines cada vez ms nobles
"
.
132
Por fin, al terminar la Primera
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
235
Guerra Mundial, Estados Unidos sintetiza
en siete principios los anhelos universales
de la educacin secundaria.
133
SECUNDARIAS SUDAMERICANAS 1. En
1927, a un ao de establecidas las
escuelas secundarias, Moiss Senz
promueve un ciclo de conferencias en la
Universidad Nacional de Mxico, en las
cuales se analiza la educacin secundaria
en los pases sudamericanos.
131
En la actualidad -1975-, Mxico ha logrado
tentativamente esa aspiracin; pues la
educacin media bsica, en sus cuatro
desembocaduras o derivaciones -secundarias
generales, tcnicas industriales, agropecuarias
y de ciencias y tecnologas del mar-, tiene un
mismo plan de estudios y programas comunes
por cuanto a objetivos, contenidos y
procedimientos, a travs de dos modalidades:
reas de aprendizaje y asignaturas.
132
Esta aspiracin, en el Mxico de 1925, es
admirablemente concebida por Moiss Senz y
Rafael Ramrez, al amparo de la doctrina de la
Revolucin Mexicana. Por eso la Escuela Rural
supera, en accin, a las de todo el mundo; y la
Escuela Secundaria mexicana se concibe con un
sentido democrtico que, por sus dimensiones y
claridad, alcanza proporciones mayores al de
las que existen hasta entonces.
133
Esos principios son: 1) La salud, 2) Los
conocimientos bsicos, 3) La capacidad para
una adecuada vida familiar, 4) La preparacin
vocacional, 3) El civismo, 6) El buen empleo de
las horas de ocio y 7) La educacin del
carcter.
En ellas resalta el problema de que
la educacin secundaria es, en la poca,
uno de los de mayor importancia que
presenta el mundo de la postguerra. De la
educacin primaria se dice que, "en el
transcurso de casi un siglo de practica y
experimentacin, han llegado a conocerse
las principales necesidades; que, de
hecho, ha estado menos sujeta a la
tradicin y ha sido, en general, ms
flexible que la educacin secundaria pues,
en esta ultima, la tradicin ha sido ms
fuerte, y aunque no han dejado de orse
protestas y criticas, poco se ha
modificado; y el concepto general de la
educacin secundaria ha permanecido
virtualmente el mismo desde que se inicio
la enseanza moderna en el siglo XVI
hasta fines del XIX.
134
En la actualidad, "el problema ya
no se estudia desde el punto de vista de
los valores de las materias de enseanza,
sino que esta influenciado ms bien por
consideraciones y exigencias de orden
nacional, social, econmico y poltico".
135
En Sudamrica la educacin secundaria es
semejante desde el punto de vista
administrativo y de su organizacin, y
aunque existe vinculacin entre la escuela
primaria y la secundaria, se hallan bajo
administraciones distintas, y
estrechamente ligada a la Universidad, la
secundaria. Falta continuidad entre esos
dos ciclos, y a menudo existe una laguna
entre ambos.
Los planes de estudio comprenden
las materias tradicionales -matemticas,
idiomas, historia, geografa y ciencias- y
sus programas, fijos y uniformes,
constituyen la base de los reconocimientos
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
236
y de la promocin. "Las escuelas
secundarias de hoy son el resultado de
dos tradiciones: la practica de las antiguas
Ordenes Enseantes y la influencia del
Positivismo. De la una deriva la
importancia que se concede a la
instruccin y la disciplina mental
nicamente, y de la otra, la organizacin
lgica de las materias de enseanza,
descuidando completamente las
necesidades individuales de los alumnos,
de habilidades y capacidades diversas y de
las exigencias de la sociedad moderna
"136
Las materias se ensean, pero "no
desde el punto de vista de su use y su
significado para la vida diaria, ni en su
valor para robustecer la experiencia, sino
como un hacinamiento de conocimientos,
hechos e informaciones".
137
Nadie puede
negar que el conocimiento es importante,
pero lo es ms si puede aplicarse y
usarse, pues si la ciencia pura es de
importancia vital para el desarrollo, la
escuela secundaria no es el campo pro-
picio para ella. Con esta finalidad, las
materias se alejan del carcter formativo
que en la escuela deben tener, para
orientarse hacia el campo prematuro de la
especializacin.
134
J. L. Kandell. Educador norteamericano.
Conferencias sobre la Educacin Secundaria
dictadas en la Universidad nacional de Mxico,
organizadas par Moiss Senz. Mxico, 1927.
135
J. L. Kandell. Conferencias citadas. Mxico,
1927.
136
J. L. Kandell. Conferencias citadas. Mxico,
1927.
137
J. L. Kandell. Conferencias citadas. Mxico,
1927.
Se ignora que el adolescente no esta en
aptitud ni tiene la madurez necesaria para
la especializacin pues, por el solo hecho
de serlo, su estructura psquica es
cambiante e inestable y no ofrece el
campo propicio para ello. Su formacin y
desarrollo debe guiarse, por tanto,
pedaggicamente de acuerdo con los
procesos psicolgicos que lo rigen.
Pero la educacin secundaria
"resulta dominada por las exigencias de
los exmenes y de las facultades
universitarias, y la cultura sobre la cual
basa su plan de estudios tiende a ser
artificial y muerta, y da nfasis muy
marcado a las materias mismas ms bien
que a las cualidades dinmicas que la
cultura implica, en su significado de algo
que puede cultivarse y crecer".
138
En los
pases sudamericanos pesa tanto la
tradicin -mixtura de escolstica y
positivismo-, que en ultimo anlisis el
alumno queda, a tal grado subordinado a
las materias, que llega hasta su
despersonificacin total. Es ms,
barajadas estas dentro del plan de
estudios con criterio esttico y
enajenante, acaban por ser instrumentos
intiles para la integracin y el desarrollo
del educando.
La cultura se mide en trminos de
habilidad para reproducir patrones
estticos -conferencias y libros-, y no por
lo que el individuo pueda hacer y logre
progresar. Tal es el esquema de la
educacin secundaria sudamericana en
1927, el cual puede servir para medir el
valor pedaggico de la escuela secundaria
actual, de acuerdo con la proporcin en
que su estructura permanezca viva. El
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
237
patrn, aunque negativo, abarcara los
aspectos fundamentales de la educacin
secundaria tales como doctrina,
organizacin, tcnicas y mtodos del
hacer pedaggico, preparacin y
formacin de los maestros, libros de texto,
etc., as como los planes y programas de
estudio en su conjunto.
2. Ahora bien, si el sistema
francs es selectivo con el fin de formar
elites intelectuales y el alemn aspira a la
creacin de una nueva cultura nacional; si
el ingles se esfuerza por conciliar las
tradiciones nobiliarias con la formacin del
carcter de acuerdo a las necesidades y
capacidades del educando, y el
norteamericano pretende desarrollar las
exigencias de una sociedad democrtica
moderna, el sistema sudamericano tiene,
como el francs, el fin primordial de la
seleccin.
En Uruguay y Chile la escuela
secundaria, aunque articulada con la
escuela primaria, se encauza directamente
hacia la Universidad; en Argentina se all
bajo el control del Ministerio de
Educacin; en Brasil sujeta a un Concilio
Especial y, en todos ellos, entre la
educacin elemental y la secundaria,
existe un abismo infranqueable. Por
cuanto a su duracin, comprende
generalmente seis aos y los alumnos
ingresan a l de doce;
138
J. L. Kandell. Conferencias citadas. Mxico,
1927.
en Argentina es de cinco aos a excepcin
de tres escuelas especiales, y en Uruguay
se divide en cuatro de educacin
secundaria general y dos de preparatoria,
que varan de acuerdo con la facultad a
que se va a ingresar.
En su mayora, los maestros son
profesionales universitarios que des-
embocan en la docencia, pero en Chile
existe un sistema de perfeccionamiento y
en Argentina oportunidades para
prepararse profesionalmente. "La
psicologa de las diferencias individuales
no se ha tornado en consideracin y los
intentos para introducir cursos
diferenciados, aun dentro del concepto
tradicional de cultura, han sido calificados
de poco democrticos. En cierto grado, la
uniformidad de programas ha sido la
causa del gran porcentaje de reprobados,
de la preparacin para los exmenes, del
aprendizaje de memoria y del apego a los
libros ms que a las ideas y a las
situaciones practicas".
139
Por eso los
alumnos que sobreviven, con un limitado
margen de intereses y habilidades, van a
formar parte de esa elite social que
selecciona la escuela secundaria.
Para el maestro los discpulos son
unidades aisladas; las tcnicas del trabajo
colectivo, no existen; la aplicacin de los
conocimientos adquiridos a problemas
nuevos, se desconocen, el "catedrtico"
aborda el tema con una conferencia que
sigue el orden lgico del libro de texto, y
los alumnos solo escuchan pasivamente
para despus repetir su contenido; no se
usan procedimientos que estimulen el
estudio y la investigacin; tampoco se
propicia el intercambio de ideas ni provoca
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
238
la curiosidad, el gusto y el deseo de
investigar... y ni siquiera el de interrogar.
Este mtodo es el que sanciona el sistema
de promociones mediante el cual la
conducta y el comportamiento del
educando durante todo un ao escolar,
pueden ser anulados por un examen de
media hora.
El maestro se interesa ms por la
materia que por el alumno, y este se
concibe como numero de una serie y no
como ser viviente en proceso de
desarrollo; la accin del profesorado se
reduce a preparar alumnos para las
universidades, sin preocuparse por
mejorar la capacidad de los mismos; los
exmenes son simples actos de seleccin
de profesionales y no de evaluacin de los
progresos del educando, de la capacidad
del maestro o de la eficacia de los
mtodos y factores que intervienen en el
proceso educativo.
Las escuelas secundarias son
instituciones que sirven para evadir las
actividades manuales, industriales y
comerciales, y aunque hay escuelas
industriales y tcnicas, a ellas solo asisten
los alumnos de las clases inferiores. La
educacin cvica y moral, terica y
prctica, no existe de hecho, y los juegos
y deportes no se fomentan a pesar de su
eficacia para la formacin del carcter y
hbitos de cooperacin, as como para
atender problemas de la salud y la
ocupacin sana del tiempo libre.
139
J. L. Kandell. Conferencias citadas. Mxico,
1927.
Sin embargo, en casi todos esos
pases existen marcados anhelos de
reforma entre destacados educadores. En
Argentina, por ejemplo, Ernesto Nelson
dice: "Un instituto de educacin general
que no logra educar sino a la minora de la
masa estudiantil que lo frecuenta,
evidencia por ello mismo defectos graves
y compromete la funcin especifica a que
esta llamado". Juan Ramos, en 1926,
asienta: "El trabajo preparatorio es malo,
como puede verse por los exmenes de
admisin universitaria y por las
estadsticas anuales de fracasados en las
facultades... Que no es cultural, es una
verdad elemental reconocida por
cualquiera que lea los extensos programas
en los que, de buena fe, se ha
amontonado cuanto pudiera incluirse en
las pretensiones enciclopdicas de sus
autores". Carlos Saavedra Lamas, seala
los defectos siguientes: "Falta de
integracin entre los diferentes mtodos
educativos; demasiada preparacin para
los exmenes e ignorancia del valor real
de los conocimientos adquiridos; falta de
entrenamiento para la aplicacin de
conocimientos, y carencia de educacin
moral y esttica".
3. En Brasil, Afranio Peixotto,
escribe: "La educacin secundaria que
trata de impartir los conocimientos
generales a todos aquellos que van a
seguir una vida activa o a especializarse
en alguna vocacin, debiera tener un
contenido moderno consistente en:
lenguas vivas, ciencias naturales y
sociales, literatura antigua y moderna,
bellas artes y ejercicios atlticos,
contenidos que preparan a los alumnos
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
239
para alcanzar triunfos ms difciles en los
ramos de las ciencias. El estimulo para
adquirir estos conocimientos no debe
convertirse en ese tormento inquisitorial
que hasta ahora ha producido efectos
negativos en la enseanza; por el
contrario, deben estimularse la belleza, la
curiosidad, el inters y el valor de las
materias".
Carneiro Leao, seala: "... dos
problemas deben ser resueltos ur-
gentemente: el de la organizacin y el del
mtodo. Con la primera reforma se hace
un esfuerzo para seleccionar y distribuir
las materias, teniendo por mica el
desarrollo del espritu de nuestros
alumnos ms bien que el ingreso a las
Universidades, pues nuestra juventud vive
en su propia poca y para su propia
civilizacin. En la segunda, los mtodos
educativos no deben descuidarse, a fin de
reducir el esfuerzo del discpulo, haciendo
que todos sus estudios resulten
interesantes y prcticos."
En Chile, Encina, autor del libro
"Nuestra Inferioridad econmica", asienta
que la falta de progreso industrial y
comercial en su pas, se debe a las
escuelas secundarias. "La enseaza -
agrega- no les desarrollo el deseo y la
voluntad firme de no dejarse supeditar, ni
les ennobleci la finalidad del esfuerzo
industrial, base del podero y de la
grandeza de los pueblos en la hora actual.
Falta a nuestros jvenes la ambicin
intensa e ilimitada, el estimulo que mueve
al hombre a consumir la existencia en una
actividad devoradora, en la cual el
individuo puede destrozarse, pero la
colectividad se engrandece". Otro
educador, Luis Galdams, "pide una
intimidad mayor entre la educacin
general y la vida econmica del pas, as
como mayor empeo en la educacin,
anteponindola a la enseanza por
materias". Y la Asociacin de Educacin
nacional, recomienda la simplificacin de
los cursos, la intensificacin de la
educacin cvica, la introduccin de
mtodos activos y una articulacin ms
estrecha entre los cursos de las escuelas
elementales, las secundarias y las
especiales.
En Uruguay, se presenta la misma
alternativa: o la escuela secundaria
prepara para entrar a la Universidad, o
prepara para entrar a la vida. Y el doctor
Lapeyre, dice: "Se crey que la
multiplicacin de los Liceos seria el
antecedente obligatorio para aumentar el
numero de los que se inician en las
profesiones liberales. Error profundo! Los
Liceos Departamentales tienen una misin
ms grande: difundir la cultura general y
preparar al hombre y al ciudadano para el
ejercicio y desarrollo de sus actividades".
Juan Monteverde, afirma: "La enseanza
secundaria de los pases americanos debe
tener como fin primordial la preparacin
de ciudadanos aptos para el ejercicio
consciente de la democracia, y suficien-
temente instruidos para contribuir al
progreso de la sociedad en que viven. La
instruccin de los alumnos para abordar
los estudios superiores, debe considerarse
como fin accesorio de la enseanza
secundaria". Vaz Ferreira, escribe: "El
sistema de exmenes es el espantoso
horror de lo actual, y nuestra enseanza
secundaria es un matadero de nios".
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
240
Por ultimo, el doctor Kandell,
afirma: "Mxico es, a mi juicio, el primero
de los pases latinoamericanos que se ha
enfrentado abiertamente con el problema,
y que aun cuando no ignora del todo la
voz de la tradicin, ha intentado ceder a
los reclamos de esa gran parte del pueblo
que no esta destinada a pertenecer a las
profesiones liberales. Mxico se ha
colocado, por esto, en un piano desde el
cual puede servir de ejemplo a sus
hermanas Republicas de Latino Amrica...
Lo que estis haciendo aqu queda
confirmado y sancionado por la teora y
por la prctica, tanto en Europa como en
los Estados Unidos
"
.
140
LA SECUNDARIA MEXICANA 1.
Entre vaivenes de reformas y
contrarreformas en sus planes y progra-
mas de estudio, la Escuela nacional
Preparatoria conserva su trayectoria
elitista, la cual no responde ya a las
estructuras sociales y a la doctrina de la
Revolucin Mexicana. De ah la necesidad
de encauzar el movimiento social, poltico
y econmico de la evolucin al travs de
la escuela secundaria, de la misma
manera que el positivismo lo hace frente a
la-
140
No valdra la pena revisar y
estudiar cuidadosamente con sentido
estrictamente profesional, a Cincuenta Aos de
la Fundacin del Sistema nacional de Escuelas
Secundarias Mexicanas, los conceptos
contenidos en este rubro para hilvanarlos a las
estructuras y necesidades actuales y no
"empezar a vivir de nuevo"?
escolstica al triunfo de la Reforma. "Pero
como estas instituciones no podan ni
deban funcionar con absoluta
independencia, porque tal cosa hubiera
significado anarqua, desorientacin y
perdida de los puntos de vista que
inspiraron su establecimiento, se impuso
la necesidad de colocarlas bajo la
vigilancia y gobierno de un centro
coordinador y tcnico: la Direccin -de
enseanza Secundaria, bajo la inmediata
dependencia de la Secretaria de Educacin
Publica".
141
Por otra parte, consideradas las
escuelas secundarias como una especie de
puente entre las primarias y las
propiamente universitarias, requieren de
un orden especial por lo que toca a su
organizacin y mtodos, ya que se
refieren normalmente a. los adolescentes
que presentan problemas especiales
relacionados con el periodo por el cual
atraviesan. "Una escuela secundaria
universal significa una escuela
diferenciada, esto es, variada en sus
posibilidades educativas, flexible en sus
sistemas y con diversas salidas hacia
diferentes campos de la actividad futura...
que ni el Departamento de enseanza
Primaria y Normal ni la Universidad
nacional, estaban ampliamente
capacitados para controlar y dirigir, ya
que bajo la influencia del primero la
Escuela Secundaria se infantiliza y bajo la
de la Universidad se encauza por
finalidades unilaterales.. .
"Adems, la Secretaria de
educacin Publica debe extender la
educacin Secundaria a todas las
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
241
entidades federativas, como lo ha venido
haciendo en la Educacin Primaria y Rural,
porque es indispensable elevar la cultura
media del pas, y estimular y controlar la
iniciativa privada en lo que toca al
establecimiento y funcionamiento de las
Escuelas Secundarias particulares".
142
Por cuanto al concepto filosfico,
de acuerdo con el ms puro criterio
democrtico del cual la educacin no es, ni
puede ser, sino un reflejo de los anhelos
colectivos en consonancia con la
organizacin que el pueblo mexicano
acepta como norma de vida, la naciente
escuela secundaria adopta la doctrina
democrtica como principio fundamental,
precisamente para servir de fuente de
inspiracin para la vida del pas.
2. "Y que debe ser una educacin
democrtica y cual la filosofa quo le sirve
de normal Desde luego, ofrecer igual
oportunidad para todos, puesto que en las
funciones democrticas el ciudadano debe
estar en igualdad de circunstancias para el
desempeo de ellas, so pena de que el
sufragio universal y todas las actividades
que de el derivan resulten completamente
nugatorias y aun perjudiciales para los
fines democrticos".
143
Y como corolario
de este postulado,
141
Moiss Senz. Memorandum para el seor
Presidente. ASUNTO: Sobre las Escuelas
Secundarias. Mxico, 6 de junio de 1929.
142 Moiss Senz. Memoria de los trabajos
realizados par el Departamento de enseanza
Secundaria, durante la administracin del C.
Presidente Plutarco Elas Calles (1924-1928).
S.E.P., Tomo XX, num. 2. Mxico, D. F., 1928
La escuela secundaria inicial
persigue la unidad de los sistemas
educativos, pues la democracia exige que
todos los ciudadanos recorran el mismo
camino en materia de educacin, que
todos tengan acceso a las mismas aulas, y
esto no solo en las grandes ciudades o
grandes centros de poblacin, sino hasta
en los campos".
144
La misma universalidad
que debe tener la educacin en un
rgimen democrtico, impone la necesidad
de que dicha educacin sea flexible en
cuanto a sus programas, y de aqu resulta
un segundo problema: dar oportunidad
para que todos se eduquen; pero no
pretender que la educacin sea la misma
para todos, puesto que no todos los
hombres traen la misma capacidad
biolgica, ni todos pueden ser sometidos a
sistemas iguales. La enseanza
secundaria, debe ofrecer un campo de
atenciones variadas o variables, con toda
la flexibilidad necesaria para poder
amoldarse a las exigencias de todos y
cada uno de los futuros ciudadanos, pues
que todos tienen, dentro del rgimen,
igual derecho de ser atendidos con la
eficacia no cesara".
145
Esto no quiere decir que la escuela
secundaria pretenda impedir la formacin
de una aristocracia intelectual constituida
por especialistas, tanto en las ciencias
como en las artes y por investigadores
profesionales, pues cuanto ms se difunda
la cultura y su nivel medio este ms alto,
habr mayores contingentes de hombres
capacitados para las altar especulaciones;
"pero esto no ser por cierto -dice Senz-
la creacin artificiosa de un grupo
seleccionado intencionalmente a expenses
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
242
de las necesidades de la mayora sino que
ser una manifestacin espontnea, del
progreso y la civilizacin". Por eso
considera, punto muy importante, que las
escuelas secundarias adopten normas
especiales que garanticen su
desenvolvimiento, de la misma manera
que una nacin necesita leyes que estn
en consonancia con su modo de ser.
"Por otra parte -agrega-, la
escuela no debe ser un organismo esta-
cionario, por lo mismo que es el reflejo de
la sociedad; tiene que ser esencialmente
variable para responder constantemente a
las palpitaciones sociales del momento;
debe ser un centro de experimentacin,
un laboratorio en que siempre se tengan
en pequea escala los fermentos que han
de infundir en la sociedad nueva savia
para su desenvolvimiento".
146
3. Claro que el problema es
netamente econmico; pero la escuela
secundaria mexicana, desde que nace,
pretende rebasar los niveles de la
educacin primaria para alcanzar, por su
conducto, la cultura superior;
y procura extenderse con el fin de abrir
sus puertas, tanto a los hijos de los
obreros y de los campesinos, como a los
del profesional o el rico para hacerse
universal, democrtica y cosmopolita. Este
es, en trminos generales, el marco
filosfico dentro del cual se organizan las
actividades de las escuelas secundarias
mexicanas como unidades docentes, y que
Moiss Senz prepara durante nueve aos
con acentuados matices nacionalistas.
Ahora bien, para responder a los
postulados filosficos que inspiran a las
escuelas secundarias, Moiss Senz
precisa, dentro del marco universal, como
finalidades u objetivos, los siguientes: "a)
Ampliar y perfeccionar la educacin
primaria superior. b) Vigorizar
sentimientos de solidaridad en Los
alumnos, cultivando hbitos de
cooperacin. c) Presentar un cuadro, tan
completo como sea posible, de las
actividades del hombre en sociedad y de
las artes y conocimientos humanos, para
que, mediante la iniciacin en la practica
de esas actividades y de la de los
conocimientos adquiridos por los alumnos,
la escuela pueda contribuir a que cada
quien descubra su propia vocacin y siga
la que ms se acomode a sus necesi-
dades, aptitudes y gustos".
147
Las susodichas finalidades
generales aclara- han sido determinadas
mediante el anlisis de las diversas
actividades de la vida, comunes a todos
143
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
144
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
145
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
146
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
243
Los individuos de la sociedad, y
teniendo en cuenta, adems, el carcter y
la idiosincrasia de los educandos, as como
el conocimiento de la teora y la practica
de la moderna ciencia de educacin".
148
Es
ms, Senz concreta y agrupa los
objetivos de la escuela secundaria, en tres
grandes categoras: "I. preparacin para
el cumplimiento de los deberes de
ciudadana. II. Participacin en la
produccin y participacin de las riquezas.
III. Cultivo de la personalidad
independiente y libre".
He aqu, condensados
admirablemente con vigor y dinamismo
pedaggico y social, los siete principios
universales a que aspiran, hacia 1925, las
escuelas secundarias del mundo y que
permanecen, hasta hoy, en esencia
inalterables! ;Con esta doctrina nace, hace
cincuenta aos, la escuela secundaria
mexicana bajo los auspicios del Maestro
Moiss Senz
SIGNIFICADO 1. Dos decretos
presidenciales firmados por Plutarco Elas
Calles, e inspirados por Moiss Senz, dan
lugar a la creacin del sistema nacional de
las secundarias en Mxico: uno del 29 de
agosto de 1925 y otro del 22 de diciembre
del mismo ao. Por el primero "Se
autoriza a la Secretaria de Educacin
Publica para crear escuelas secundarias,
dndoles la organizacin que, dentro de
las leyes establecidas y los postulados
democrticos educativos, estime
conveniente";
y, el segundo, "para que a partir de 1926,
no admita en la Escuela Nacional
Preparatoria alumnos para el primer ao y
ordene a la Universidad Nacional la
separacin de los cursos secundarios que
le queden, poniendo dichos curses
secundarios bajo la jurisdiccin tcnica y
administrativa de la Direccin de
Educacin Secundaria que se crea en la
Secretaria de Educacin Publica, a partir
del primero de enero de 1926
"149
La naciente Direccin de Enseanza
Secundaria se inicia, pues, con cuatro
escuelas: dos de nueva creacin y las dos
existentes en los ciclos secundarios de la
Escuela Nacional Preparatoria y de la
Escuela Nacional de Maestros. A mediados
del mes de marzo de 1926 abren sus
puertas, oficialmente, estas cuatro
escuelas secundarias separadas ya de los
recintos universitarios: con ello se da cima
a la ms trascendental reforma educativa
de la escuela del adolescente, preparada y
modelada por Moiss Senz.
147
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
148
Moiss Senz. Memoria citada. Mxico, D. F.,
1928.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
244
Y como el fin principal de esta
nueva escuela es extender su accin a
todas las capas de la sociedad mexicana
de acuerdo con "las leyes establecidas y
los postulados democrticos educativos",
en el mes de junio de ese mismo ao se
crea la primera escuela secundaria
nocturna, mediante la transformacin del
ciclo nocturno de la Escuela Nacional
Preparatoria.
150
Los fundamentos y los ideales de
estas escuelas, se sintetizan poticamente
en las palabras que el Secretario de
Educacin Publica pronuncia en aquella
ocasin: "ojos muy abiertos para la
observacin, y fijacin en la retina de los
jvenes mexicanos, del vasto y
complicado panorama nacional, y corazn
muy sensible y palpitante al unsono del
corazn de Las grandes colectividades de
Mxico para sentir sus ansias, orientar sus
anhelos y realizar Las actividades
necesarias para el mejoramiento y el pro-
greso individual y nacional, es lo que
hemos deseado y pedido do nuestras
escuelas secundarias. Si eso se consigue,
nos sentiremos siempre satisfechos y
orgullosos de haber contribuido en algo a
dar vida a esta reforma.
151
2. Ahora bien, si Mxico hubiera adoptado
una escuela secundaria del tipo
norteamericano como los detractores de
Moiss Senz afirman, seguramente
habra sido conducida al fracaso; pues el
Mxico de 1917 en que Senz inicia la
tarea, como el de 1926 en que la
consuma, apenas empieza el
desbrozamiento de las fuerzas sociales
desatadas por la Revolucin y esta lejos,
muy lejos, de una etapa industrializadora
y comercial aunque distante tambin, es
cierto, de la dictadura que se proyecta
semifeudal para adentro y semindustrial
hacia afuera.
Con sentido nacionalista, en el
Mxico que durante la Colonia, la Reforma
y la Dictadura vive bajo el peso del
latifundismo y analfabetismo interiores;
que refleja un falso brillo cultural hacia el
exterior, y sale apenas de una oligarqua
elogiada como democracia en las
cancilleras extranjeras por mera gratitud
imperialista, solo se concibe una escuela
rural como la que inicia Vasconcelos y
organizan tcnicamente Moiss Senz y
Rafael Ramrez.
149
Estos decretos son los nmeros 1848 y
1850, dados en el Palacio del Poder Ejecutivo
Federal en las fechas citadas; los cuales firman
Plutarco Elas Calles como Presidente Cons-
titucional de Mxico y J. Manuel Puig Casauranc
en calidad de Secretario de Educacin,
conforme a la fraccin I del articulo 89 de la
Constitucin General de la Republica, y cuya
copia del original certifica el Oficial Mayor,
Alfredo E. Uruchurtu.
150
Como algunas personas pretenden ahora ser
los fundadores de este sistema, es necesario
aclarar que, si bien algunos estudiantes luchan
entonces por los cursos nocturnos dentro de los
canales universitarios, como en la actualidad
por las "preparatorias populares", las escuelas
secundarias nocturnal nacen como una parte
del plan general de trabajo trazado por Moiss
Senz.
151
J. Manuel Puig Casauranc. Secretario de
Educacin Publica, en el acto inaugural del
Sistema Nacional de Escuelas Secundarias
Mexicanas. Mxico, 16 de marzo de 1926.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
245
Un pas atado a la voluntad de un
dictador y que vive culturalmente bajo el
peso de un positivismo importado; un
pueblo que inicia con retraso de siglos la
destruccin del latifundio fanatizado, la
educacin elitista y el militarismo
tradicionales manipulados todos por las
matrices de empresas transnacionales;
que vive los momentos en que todo eso
parece destruido pero que no substituye
aun la accin revolucionaria de un pueblo
en armas, y cuando los estratos culturales
de la dictadura continan vigentes dentro
de los recintos universitarios y en los
crculos de intelectuales engredos con el
pasado, la nica escuela secundaria que
puede implantarse en Mxico es la que
Moiss Senz crea inspirado, ms que en
la norteamericana, francesa, inglesa,
alemana o sudamericana de la poca, en
las necesidades populares y en las
aspiraciones democrticas del Mxico sur-
gido de la Revolucin de 1910.
3. De no ser esa, cual hubiera
podido ser? La respuesta a esta
interrogante no la hall apuntado nunca los
opositores a Moiss Senz, ni de entonces
ni de ahora. La escuela secundaria que
nace con los decretos de 1925 y empieza
a funcionar en 1926, no llega aun a su
plenitud por mltiples circunstancias
adversas, pero es autnticamente
mexicana e intensamente nacional por su
doctrina y su estructura.
Nace al travs de una coyuntura
histrica sin precedente para com-
plementar, en su nivel medio, a la
luminosa escuela rural que extiende su
accin a todos los campos mexicanos para
vertebrar el sistema educativo nacional
que Mxico necesita, y con el cual se
termina la obra de secularizacin iniciada
por Valentn Gomes Farias y Jos Maria
Luis Mora en 1833. Con la escuela
primaria rural actual y con la escuela
secundaria tambin de hoy, en las que
Moiss Senz exterioriza su vida de
educador, se levantan las barreras que ya
no pueden franquear ni minar las fuerzas
retardatarias del pasado.
La escuela rural por su estructura
y su extensin, su doctrina y sus maestros
tiene capacidad para defender, ella sola, la
tradicin liberal de Mxico. Y la escuela
secundaria, independizada ya de los
recintos universitarios hoy autnomos;
despojada del falso brillo del positivismo;
democrtica y popular por su estructura;
universal, nica y formativa por
excelencia, y cientfica por su organizacin
y fines, tampoco permitir retrocesos ni
estancamientos, pues ha llegado a formar
a la clase social que dirige los destinos
nacionales.
Con ellas Mxico no puede
marchar ms que por un solo camino: el
del progreso.
ESTUDIO Y AFIRMACION 1. Al llegar a su
termino la administracin del general
Calles, Moiss Senz realiza actividades
tendientes a consolidar y perpetuar la
obra educativa. A ese fin responde la
organizacin do la Asamblea General de
Estudio de Problemas de Educacin
Secundaria y Preparatoria, Nevada al cabo
en la ciudad do Mxico del 12 al 19 de
noviembre de 1928.
La revisin del trabajo realizado;
la afirmacin y consolidacin de los
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
246
valores positivos del mismo, y la
aclaracin y unificacin do los conceptos,
constituyen los objetivos de esa Asamblea
a la que asisten representaciones de los
sistemas educativos federales, estatales y
particulares
,
de todo el pas. Aumenta su
importancia el hecho de que, tanto el
nacimiento como el desenvolvimiento de
las escuelas secundarias, coincide con el
desarrollo del conflicto religioso que
aqueja al pas y en el que Moiss Senz,
como destacado dirigente de la poltica
educativa, constituye el punto central do
los ataques.
Sin embargo, se advierte en todas
y cada una de las fases y aspectos de esa
reunin de estudio, el vigoroso
pensamiento y la doctrina pedaggica y
social quo Moiss Senz sostiene
personalmente, y en ocasiones por
quienes se forman profesionalmente a su
lado. La asamblea gira pues,
substancialmente, en torno a Moiss
Senz a pesar de que el mismo la
conforma -segn dice- "para que tenga el
trabajo el carcter de conjunto cientfico e
impersonal quo le corresponde". Los
conceptos, las conclusiones y las
recomendaciones a que llega dicha
Asamblea, constituyen todava hoy
caudales de experiencias y aportan
sugestiones para nuevas rutas. Unas
cuantas notas, entresacadas
desordenadamente de la Memoria de la
misma, prueban estas aseveraciones.
2. Veamos algunas: a) La misin
de los talleres (en las escuelas) no es
simplemente la de orientar vocaciones
pues esta, con ser valiosa en alto grado
no es todo... la. misin fundamental debe
ser la de moralizante y acercadora y
fundidora de clases... b) La del
enriquecimiento del plan de estudios con
actividades colectivas
y
optativas
orientadas a actividades agrcolas,
comerciales, bancarias, industriales,
artsticas que realizara como se realizan
todas las obras de penetracin social:
cuando llegue su hora...
c) Se sugiere que por va de ensayo se
fusionen las materias de Geografa,
Historia y Civismo "de modo que se
desarrollen de manera coordinada y
constituyan las tres una solo asignatura,
que podra abarcar los tres aos del ciclo
secundario..."
Con este fin, "urge establecer los
cursos necesarios en la Facultad de
Filosofa y Letras y Normal Superior, para
formar los maestros que se requieren..."
d) "La escuela secundaria debe
constituirse con los ciclos que actualmente
se hallan separados; las tres de
secundaria y los dos de preparatoria.
Integrada as la escuela secundaria nica -
de cinco aos debe fundar su estructura
en la psicologa del adolescente y ser
eminentemente democrtica y popular..."
e) La escuela secundaria debe introducir
en sus programas contenidos vocacionales
"a fin de establecer conexiones entre ella
y la escuela tcnica. La escuela tcnica
agregar por su parte en sus programas
contenidos culturales a efecto de atender
el mismo propsito.. f)Las actividades
periescolares son ms importantes que los
planes y programas de estudio en el punto
de vista educacional. Son las
canalizadoras de las energas sobrantes,
las iniciadoras de la vida practica y
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
247
constituyen, adems, un sano
esparcimiento de la juventud... g) La
observacin cientfica es la observacin
organizada que tiende a inquirir las
relaciones entre Las causas y los efectos...
y, para educar esta, la enseanza de las
Ciencias Biolgicas constituye un medio
poderoso..."
3. h) "Los cuestionarios para los
exmenes deben ser objetivos, y la escala
de calificaciones debe tender a determinar
de manera clara la situacin de cada
alumno dentro de su grupo en funcin del
aprovechamiento medio del mismo... " i)
"Un programa es una norma de
enseanza, pero no una garanta de xito.
Interpretar un programa es adaptarlo a
las necesidades del momento psicolgico
que se vive, a las necesidades del medio
escolar en que acta (la enseanza para
ser fructfera debe ser oportuna), sin
desvirtuar la idea fundamental, bsica
(finalidades) que norma la formacin del
programa..." j) "Las finalidades del
programa de castellano son tres: ensear
a hablar, ensear a escribir y ensear a
leer... ".
152
A Moiss Senz corresponde
sealar, en brillante conferencia, las
caractersticas y finalidades de la
educacin secundaria en Mxico. De ellas
sealamos solo cuatro: Primera. "La
enseanza Secundaria no debe ser una
mera continuacin de la primaria ni una
antesala do la universidad... tiene
finalidades y caractersticas suyas propias;
ni es una primaria hinchada ni una
universidad deprimida... La escuela
secundaria tradicional de Mxico, en su
afn de ser distinta a la primaria, se hizo
instructiva dejando de ser equitativa;
mucha cerebracin, poca habituacin;
mucha informacin, poca accin;
demasiada absorcin poca expresin...
152
Algunas conclusiones, como la (b) que se
refiere al enriquecimiento del plan de estudios
con actividades agrcolas, comerciales,
bancarias, industriales, artsticas, etc.; la (c)
que recomienda el rea de ciencias sociales
como una sola asignatura, y la formacin de
maestros para ello; la (e) relativa a las
conexiones vocacionales entre las escuelas
secundarias y las tcnicas; la (f) que define las
actividades periescolares como ms
importantes desde el punto de vista educativo,
y la (i) que habla de la adaptacin del programa
a las necesidades psicolgicas y a las del medio
escolar, entraran conceptos que no puede
escamotear ninguna modalidad educativa que
se pretenda.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
248
Segunda. "La escuela secundaria
no debe ser una escuela para seortos; ni
para la pequea burguesa, ni para la
burocracia citadina... por lo que ser
necesario un aumento en el ni mero de
escuelas secundarias; una mayor riqueza
en el programa de la misma; una
diversidad de desembocaduras; un escape
al concluir el primer ciclo (tres aos) par
donde el alumno pueda salir sin derrota y
con un bagaje de hbitos, conocimientos y
habilidades capaces de funcionamiento
eficaz..."
Si se atendiera hoy al
pensamiento de Moiss Senz con las
adaptaciones naturales que exigen los
cincuenta aos transcurridos,
seguramente podran corregirse muchas
deficiencias que lesionan a la juventud y
se encauzara, por mejores senderos, la
educacin de los adolescentes!
PROFESIONALIZACION DE LA ENSEANZA
1. Tercera. "El ejercicio de la enseanza
secundaria debe considerarse como una
carrera en si misma y, por tanto, se deben
sentar normas para esta carrera, mejorar
el profesorado, y consolidar las funciones
del maestro".
153
Con estas cuantas
palabras bosqueja Moiss Senz todo un
programa y toda una inversin de los
conceptos imperantes que consideran a
cualquier profesional, con ms o menos
xito en la vida de los negocios o en el
campo de las especulaciones polticas,
como eficiente para atender la educacin
de los adolescentes. Ser medico,
licenciado o ingeniero; si no es que poeta,
periodista o poltico, basta entonces para
"tener derecho" a impartir clases en las
escuelas secundarias o dirigir la
educacin.
154
A este respecto el mismo Moiss Senz
dice: Cuarta: "La escuela preparatoria
lleg a considerar deficientes los
procedimientos que llamaban de
normalistas; a tener por indigno del
renombre de los profesores
preparatorianos, vrselas con nios y
recordar que tenan nios frente a ellos,
junto con los que haba que trabajar un
poco y se inventa entonces un mtodo
que dieron en llamar universitario y que
yo llamo preparatoriano, que consiste en
el desconocimiento del proceso mental de
los alumnos; en el olvido absoluto del
alumno como alumno, en la exposicin de
las disciplinas desde el punto do vista de
las materias y no desde el punto do vista
del alumno.
153
La Secretaria de Instruccin Publica y Bellas
Artes, por Ley del 7 de abril de 1910, crea la
Escuela nacional de Altos Estudios dentro de la
Universidad nacional, con el fin de "formar
profesores de las escuelas secundarias y
profesionales" (Articulo segundo). En ella
Moiss Senz, desde 1917, organiza cursos
pedaggicos para preparar la reforma educativa
de 1925. En 1936 se establece el Instituto de
Preparacin para Profesores de enseanza Se-
cundaria el cual, en 1941, se denomina Centro
de Perfeccionamiento para Profesores de
enseanza Secundaria. Ese mismo ao, con
base en la Ley Orgnica de la Educacin
Publica, se crea la Escuela Normal Superior. Y
en la actualidad, a ms de esta existen 32
Escuelas Normales Superiores en el pas, con
cursos anuales e intensivos; a ms de la
Direccin General de Mejoramiento Profesional
del Magisterio, que comprende los tipos
educativo, elemental, medio y superior.
154
Hoy todava, de manera que parece
institucionalizada. los egresados de la Univer-
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
249
sidad nacional Autnoma de Mxico, as como
los del Instituto Politcnico nacional, ingresan a
la docencia en las Escuelas Preparatorias y en
las Profesionales, los primeros: y en la Secre-
Este mtodo preparatoriano ni es
mtodo universitario, y ni siquiera es
mtodo.
155
Maestro de Ciencia de la Educacin
desde 1917, con la disciplina mental y el
rigor cientfico que le da su especialidad
de Ciencias Qumicas y Naturales, su
doctorado en Ciencias y en Filosofa y el
apasionado fervor con que se adentra en
los problemas de la educacin, imprime a
esta en todo momento la categora de
ciencia y al maestro la de un profesional.
156
Sobre las ciencias que integran la
sociologa, la biologa y la psicologa Senz
pretende levantar el edificio de la ciencia
de la educacin, mirando siempre a
aquellas como fuente de su tcnica y su
estructuracin. Cunto bien hara en la
actualidad profundizar esos conceptos
antes de ensayar "reformas" en los niveles
primarios, medios o superiores, pues
podra encauzarse la educacin por los
senderos que le traza Moiss Senz en el
corto lapso de su vida!
2. Los estudios que preceden a sus
planes educativos; las investigaciones
tanto de la sociedad como del hombre en
sus manifestaciones espirituales que
realiza, ofrecen material de primera mano
para resolver o atender muchos de los
problemas latentes. Cuando piensa en una
Ley Orgnica para la enseanza
Secundaria que favorezca la formacin de
un cuerpo docente adecuado; al
conformar las Misiones Culturales para
preparar maestros rurales en su propio
ambiente y actividad; en el instante en
que establece normas para la estimacin
del aprovechamiento de los escolares;
cuando concibe la orientacin vocacional
como un trabajo cientfico, e introduce las
mediciones mentales y la clasificacin de
los alumnos en las escuelas secundarias,
Moiss Senz trabaja en la edificacin de
una ciencia de la educacin con las
ingredientes de nuestra nacionalidad, para
elevar a rango profesional la educacin
escolarizada.
taria de Educacin Publica, los segundos. Por su
parte las Escuelas Normales Superiores del pas
raquticas, pobres y las ms funcionando como
empresas particulares o de participacin
estatal, producen profesionales de la educacin
en trminos de subdesarrollo,
155
Ulises Senz. Conferencia citada. Escuela
Nacional Preparatoria, Mxico, 2 de julio de 191
156
Abraham Castellanos, con las mismas
aspiraciones profesionales y al referirse a la
reforma educativa iniciada en 1873 por Jos
Daz Covarrubias. Ministro de Instruccin Pu-
blican dir: "Siendo las acciones de enseanza
Objetiva sobre Ciencias, instituidas como ramo
especial, s confiaron a Mdicos e Ingenieros
para dar las clases. La Reforma, en este Ramo,
por lo mismo naci con descrdito, y ms se
acentu este, porque los doctores e ingenieros,
lejos de la educacin y la enseanza, no saban
ni el objeto do la materia, ni los procedimientos
de la confianza".
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
250
"Si en todos los niveles se impone
la obligacin -dice- de estimar el talento
de los nios para agruparlos de acuerdo
con el mismo, en la escuela secundaria,
donde han de seleccionarse los alumnos
de conformidad con sus capacidades y de
orientarse hacia diversos campos de la
actividad, ya hacia las escuelas
universitarias o planteles de otra ndole,
ya para entrar en la corriente do la accin
extraescolar, en esta institucin, repito,
una justa medicin es todava ms
urgente... Diferenciados los individuos,
conocidas sus capacidades y analizadas,
por otra parte, las necesidades del grupo
social, se procura que cada uno reciba
aquella educacin que mejor desarrolle
sus peculiares 11 habilidades para el logro
del bien
Moiss Senz da los primeros
pasos en Mxico para la realizacin de
este ideal que tendr que desembocar,
algn da, en una organizacin que ponga
"a cada ser humano en el lugar preciso
que le corresponde por sus capacidades y
por la necesidad que de ellas tiene su
patria".
158
3. Clasificar mediante pruebas de
inteligencia para dar a conocer a los
maestros "la naturaleza de sus grupos y
los hechos fundamentales concernientes al
desarrollo mental de sus alumnos";
159
estudiar estadsticamente los resultados;
presentar estos mediante cuadros y
graficas que permitan la fcil visualizacin,
as como dar las sugestiones para el apro-
vechamiento de los mismos, son los
procesos de los trabajos cientficos que
Moiss Senz inicia desde 1926.
Algunos resultados obtenidos
entonces en la ciudad de Mxico, permiten
confirmar estos conceptos: "Los alumnos
del grupo de menores no han alcanzado la
madurez fsica... sus intereses sociales
difieren mucho del grupo de mayores;
muy pocos de ellos han encauzado su
vocacin y no se interesan por
determinada profesin o industria. Los
alumnos mayores estn ms cerca de la
madurez en todos sentidos; algunos de
ellos tienen ms perversin que cualquiera
de los alumnos jvenes; muchos tienen
que afrontar problemas econmicos y
tienen, por consiguiente, especial inters
por los resultados prcticos de sus
estudios; hay tendencia en ellos a
desertar de la escuela, y los problemas
disciplinarios entre ellos suelen ser ms
complejos y de mayor trascendencia para
la escuela...".
160
En esas consideraciones se basa la
Direccin de Enseanza Secundaria en
1928 para separar, en escuelas distintas,
a esos dos grupos de alumnos.
157
Moiss Senz. Medicin mental de los
Alumnos de las Escuelas Secundarias de la
Ciudad de Mxico. S.E.P. Mxico, 1926.
158
Elvira Morones. Manual de Psicotcnica, por
el Profesor Dr. W. Moede. Prologo. Mxico,
1938.
159
Montana Lucia Hastings. Medicin mental de
los alumnos... S.E.P. Mxico, 1926.
160
Montana Lucia Hastings. Obra citada. Mxico,
1926.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
251
"En conclusin, un buen examen
mental de los alumnos seguido de un
adecuado estudio estadstico, revela
muchos problemas cuya futura resolucin
traer consigo ms amplias y mejores
oportunidades, para que cada alumno
desarrolle a su mximo sus aptitudes y
llegue a ser un ciudadano til por haber
encontrado en la escuela una educacin
adaptada a sus necesidades"
161
La escuela es la que debe
adaptarse a las caractersticas psquicas, a
las diferencias individuales y a las
necesidades de los alumnos pues estos no
son, ni han sido nunca, monedas o
timbres fiscales hechos con el mismo
troquel que puedan manejarse,
pedaggicamente, con patrones
electrnicos. De ah la flexibilidad que los
planes y programas de estudio, las
tcnicas de trabajo y los procedimientos
de la evaluacin, deben adoptar!
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1. Sabido
es que crecer no es desarrollarse, pues si
lo primero implica aumento en la cantidad,
lo segundo significa enriquecimiento de la
cualidad; y silo primero requiere solo la
accin de sumar para realizarse, lo
segundo exige la integracin armnica y
dinmica de los contenidos. Esto puede
aplicarse a cualquier organismo o sistema
poltico y social, cientfico o tecnolgico ya
que, si en ellos los engranes cuantitativos
no corresponden a los cualitativos, o solo
uno de esos aspectos se realiza, se pierde
el equilibrio que debe existir como
suprema aspiracin en todo sistema. En
cambio, si el crecimiento y el desarrollo se
efectan de manera coordinada y
armnica, se evitan deformaciones.
Desde el punto de vista
cuantitativo, en el sistema nacional de
escuelas secundarias sucede
esquemticamente lo siguiente: antes de
su fundacin cuenta solamente con el
Ciclo Secundario de la Escuela Nacional
Preparatoria, con 839 alumnos. En 1926
funcionan en el Distrito Federal 5 escuelas
secundarias -cuatro diurnas y una
nocturna-, ms 13 escuelas de enseanza
especiales las cuales, por sus
caractersticas, pueden ser consideradas
como escuelas secundarias, con un total
de 3 mil 860 alumnos. Existen, adems,
12 escuelas forneas de enseanzas
especiales -cuatro con internado y ocho
sin el-, con 21 mil 518 alumnos. El punto
de partida queda expresado as, con la
austeridad de la cifra: 30 escuelas
secundarias en sus dos modalidades -
secundarias propiamente dichas y de
enseanzas especiales-, con 25 mil 378
alumnos.
Cualitativamente, y a fin de
dinamizar sus propsitos, se crea en la
escuela secundaria la plaza de Maestro de
Planta, "para constituir el grupo de
maestros destinados a asesorar al director
y compartir con el la autoridad y
responsabilidad de la escuela, y a realizar
la gua personal de los alumnos tanto en
el campo cientfico como en el artstico, el
moral y el social de los educando".
162
161
Montana Lucia Hastings. Obra citada. Mxico,
1926.
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
252
A dos aos de su creacin, y por iniciativa
tambin de Moiss Senz, se efecta en la
ciudad de Mxico la Asamblea General de
Estudio de Problemas de educacin
Secundaria y Preparatoria, la cual
constituye el primer balance colectivo de
estudio y afirmacin, como se aprecia en
pginas atrs. En 1929, Moiss Senz crea
en la Universidad de Mxico los cursos
para maestros en servicio, con el
propsito de dar a conocer a fondo la
filosofa de la reforma en la educacin
secundaria, y preparar a los maestros
para difundirla y balizarla.
2. En 1930, "para defender a los
adolescentes contra la emigracin al
vecino pas -Estados Unidos de
Norteamrica- en busca de escuelas, con
riesgo inminente de sufrir una
trascendental deformacin espiritual
daosa para la Patria",
163
se crean las
primeras escuelas secundarias forneas en
la frontera norte del pas, con las cuales
se atan hoy los nudos de la acerada malla
que constituye el ms compacto lienzo de
nacionalidad. Nadie, por tonito o perverso
que se le suponga, puede negar que el
sistema de escuelas secundarias mexicano
tiene, al menos en estado latente, la
doctrina y los perfiles universales, los
contornos nacionales y la madurez
profesional que se requiere, para ofrecer
la ms adecuada educacin del
adolescente.
164
En ese mismo ao, consumada ya
la autonoma universitaria, la Secretaria
de educacin Publica organiza en la ciudad
de Mxico los cursos intensivos para los
maestros de escuelas fronterizas, "cursos
que permitan una convivencia de aquellos
maestros con los de la capital, y una
asimilacin fructfera de toda idea que
pudiera mejorar el trabajo escolar de
aquellos apartados lugares".
165
Este
formidable intercambio de experiencias
tcnicamente organizado, muestra uno de
los procedimientos ms eficaces para
llevar al cabo el mejoramiento profesional
de los maestros en servicio. Veinticinco
aos despus, en 1950, el sistema
nacional de segunda enseanza cuenta
con 801 escuelas en toda la Republica,
con las modalidades siguientes:
secundarias propiamente dichas, de
enseanzas especiales, tecnolgicas o
prevocacionales y tcnicas comerciales.
Algunas dependientes de la Direccin
General de Segunda enseanza, otras del
Instituto Politecnico Nacional o de la
Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, y otras ms de las Escuelas
Normales o de las Escuelas Practicas de
Agricultura.
166
3. En 1950 y 1951, la Conferencia
Nacional de Segunda enseanza que
prolonga su tercera etapa hasta 1953,
proyecta una reforma de la escuela
secundaria que no se logra llevar al cabo,
en virtud de que sus conclusiones y
recomendaciones coinciden con el final del
sexenio gubernamental.
162
Moiss Senz. Memorandum citado. Mxico 6
de junio de 1929.
163
Soledad Anaya Solorzano. Discurso citado.
Mxico, 1951.
164
Claro que es perfectible pero, ms por
descuido que por falta de energa inicial,
necesita reajustes y modificaciones en su
estructura, organizacin y mtodos pero, la
doctrina y el enfoque que le dan vida en 1925,
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
253
son todava operantes y no han sido superados
165
Soledad Anaya Solorzano. Discurso citado.
Mxico, 1951.
Es, sin embargo, l ms serio esfuerzo de
evaluacin cuantitativa y cualitativa del
sistema en el curso de su historia. Para
dar una idea ms completa del
crecimiento del sistema, en el Capitulo VI
de este ensayo se incluyen dos cuadros
que se refieren a el.
Y como la educacin organizada
descansa fundamentalmente en los planes
y programas de estudio, por ser estos los
instrumentos ms comunes para la
realizacin de sus fines, ellos han sido
siempre el punto de convergencia de las
inquietudes educativas. As, a partir de
1926, el sistema de escuelas secundarias
registra diez cambios en los planes de
estudio y, como consecuencia, en sus
programas.
Esto no quiere decir que haya
habido ese numero de reformas, pues los
cambios han consistido en una nueva
distribucin de las material y del tiempo a
ellas destinado, pero sin variar la esencia,
el contenido y los fines de la escuela
secundaria inicial, como puede apreciarse
en el estudio de ellos al travs de los
cincuenta aos transcurridos que se
incluye, tambin, en l capitulo siguiente.
166
Tan solo las 156 escuelas secundarias del
Distrito Federal, entre diurnas, nocturnas, de
enseanzas especiales y particulares
incorporadas, ms las 293 forneas con los
mismos tipos, hacen un total de 449 escuelas
con 69 mil 226 alumnos.
PLANTEAMIENTOS DEL MAESTRO
MOISS SENZ EN TORNO A LA
ESCUELA SECUNDARIA*
PROGRAMAS
En lo tocante a programas, las escuelas
secundarias de Mxico pueden ser
agrupadas en dos categoras: las del tipo
tradicional, todava la mayora, que
comprenden un curso de cinco aos
intermedios entre la primaria y las
escuelas profesionales universitarias, y las
de tipo de reforma, que hacen la distincin
entre ciclo secundario y ciclo de
preparatoria especializada. En estas
escuelas el ciclo secundario comprende
tres aos de estudios y el otro dos o tres.
Dentro de las escuelas del primer grupo
podran establecerse en trminos ge-
nerales dos clases: las continuadoras,
hasta cierto punto, de la tradicin
positivista, y las que procuran ya
conscientemente una reforma dentro del
sistema establecido.
EL TIPO TRADICIONAL Y EL TIPO
NUEVO
En los establecimientos del tipo antiguo la
materia de enseanza y no el alumno es lo
importante. El plan de estudios recibe
atencin preferente y las reformas
escolares se re dieren generalmente a
modificacin en la cantidad a en el orden
de las materias. Los profesores son por lo
comn profesionistas que han mostrado
cierta especializacin en la asignatura que
se les encomienda. El mtodo de
presentacin de la materia es casi siempre
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
254
el expositivo, mediante conferencias ms
a menos brillantes, salpicadas con
preguntas e interrumpidas de cuando en
cuando pare "tomar la clase". Los
exmenes vienen a fin de ao, son orales
y ante un jurado (sin embargo, se observa
ya la tendencia hacia pruebas escritas
dadas con mayor frecuencia). La teora
positivista ha obligado a estas escuelas a
dar preponderante atencin a las ciencias
en el plan de estudios y al mtodo
experimental para estudiarlas.
Esto no obstante, el estudio
cientfico en estas escuelas es por lo
comn terico y verbalista; hay gabinetes
de fsica y de qumica, pero estos son ms
bien para demostracin por el profesor o
repeticin de alguna manipulacin
importante por los alumnos que pare
experimentacin y manipulaciones
colectivas. La enseanza del dibujo es
formalista. La educacin fsica se procura
a base de gimnasia o de calistnica [sic],
aunque el movimiento moderno de juegos
y deportes organizados va invadiendo ya
aun estas escuelas.
Los planteles de este grupo son
instructivos ms bien que educativos. La
desercin escolar es muy grande, no
solamente por el alto porcentaje de
reprobados en los diferentes cursos, sino
por la gran desproporcin entre los
alumnos que se inscriben al primer ao y
los que terminan a tiempo los cinco aos o
los que al fin y al cabo no terminan.
* En Boletn numero 3, material de estudio:
antecedentes sobre las reformas en la escuela
secundaria, Mxico, SEP, 1975, pp. 95-98.
[Formulados en el ao de 1927.
Las escuelas del otro tipo, el de reforma,
son bien diferentes. Algunas de ellas estn
divididas en dos ciclos, el primero de los
cuales (tres aos) tiene por fin la
adquisicin de una cultura general
superior a la que se obtiene en la primaria
y accesible, mediante muchas escuelas de
esta clase, para un gran numero de nios.
Estas escuelas se caracterizan igualmente
por la diversidad de desembocaduras que
corresponden a otras tantas finalidades,
dando as ocasin para que los alumnos
que lo deseen y que puedan, lleguen a la
universidad, para que otros ingresen a las
escuelas vocacionales a las normales y
para que otros ms que no quieran a que
no puedan continuar sus estudios reciban,
no obstante, un conjunto de
conocimientos y de habilidades
inmediatamente aprovechables. A estas
diferencias de concepto van
correspondiendo diferencias en el plan de
estudios, en el mtodo y en la
organizacin de escuelas.
Por lo que toca a las escuelas
dependientes de la Secretaria de
educacin Publica, se ha determinado que
el ciclo secundario constituya planteles
separados, dependientes de un
departamento creado especialmente para
el objeto, que se llama Direccin de
enseanza Secundaria. El ciclo
especializado sigue dependiendo de la
Universidad Nacional. Se ha establecido el
punto de que el ciclo secundario debe ser
independiente de la Universidad y, por
otra parte, que no quede incorporado a la
Direccin de la enseanza Primaria. Se le
ha creado, pues, una personalidad aparte.
El profesorado para el ciclo
ESCUELAS DE LOS ADOLESCENTES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
255
secundario va siendo reclutado entre los
mejores maestros de las escuelas
primarias y de la antigua Escuela
Preparatoria. La nueva reglamentacin les
exige cursos especiales sobre educacin,
tcnica de la enseanza y sobre la materia
que ensean. Hay una marcada tendencia
hacia la consolidacin del trabajo de estos
maestros. Mientras que en el sistema
antiguo se pagaba un profesor para que
viniera dar una clase, hay se procura que
un maestro de todo su tiempo a la escuela
(profesores de planta), o, coma arreglo
intermedia, que profese varias clases en el
mismo establecimiento. De los 357
profesores que sirvieron las cinco escuelas
secundarias oficiales de la Ciudad de
Mxico en 1927,38 eran de planta,
dedicando todo su tiempo a una escuela,
13 daban la mitad de su tiempo y el resto
una fraccin menor. Estas escuelas estn
procurando atender las diferencias
individuales de los alumnos. En 1927 se
administro a todos los alumnos del ciclo
secundario en las escuelas oficiales de la
Ciudad de Mxico la prueba Beta del
ejercito americano, la prueba Otis de
razonamiento aritmtico y de habilidad
mecnica de Stenquist. Adems, todos los
casos de frontera o dudosos, fueron
aprobados con la traduccin mexicana
(Senz, 1923), de la prueba Terman de
habilidad mental (Stanford Revisin). Los
datos que estos exmenes arrojan fueron
utilizados para la clasificacin de alumnos,
para adaptaciones pedaggicas y para la
gua educativa. Estas escuelas muestran
tambin una clara tendencia hacia la
socializacin.
EL PLAN DE ESTUDIOS
En lo tocante al plan de estudios, el
sistema establece tres grupos de
materias: las obligatorias, las optativas y
las electivas, y seala que para las
materias obligatorias el alumno no puede
dedicar un tiempo mayor de 20 a 21 horas
semanarias en el primer ao, de 19 en el
segundo y de 11 en el tercero. Determina
tambin que en ningn caso podrn
dedicarse ms de seis horas semanarias a
las materias de carcter electivo. Seala
como obligatorias, en el tiempo total que
en cada caso se indica y que se refiere a
los tres aos de estudios, las siguientes:
216 clase-horas de lengua castellana; 216
clase-horas de matemticas; 324 de
ciencias sociales; 216 de una lengua viva
extranjera; 572 de ciencias fsicas y
naturales, de las cuales 216 debern ser
de trabajos de laboratorio; 216 clase-
horas de educacin fsica y 108 de dibujo
a mano libre.
Las materias optativas tambin
son especificadas, debiendo el alumno o
la
-
escuela optar por una o por otras. Se
deja un margen para las materias de
eleccin libre, pero se sealan algunas
reglas para la eleccin.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
256
Definicin: en trminos generales, la
enseanza secundaria en Mxico
comprende los estudios que deben
hacerse para ingresar a alguna de las
facultades universitarias. Estos estudios,
cuya duracin media es de cinco aos,
requieren, como base, seis aos de
educacin primaria superior.
Como se ve, la enseanza
secundaria ha sido una verdadera
preparacin para la Universidad. Las
escuelas que la imparten se designan con
los nombres de escuelas preparatorias,
colegios o institutos. En la poca actual se
va abriendo paso en el pas la tendencia a
dividir este grado de la educacin en dos
ciclos: el primero, designado con el
nombre de ciclo secundario, comprende
los tres primeros aos de estudios; el
segundo, de dos o tres aos segn el
caso, constituye el ciclo preparatorio
propiamente dicho.
Dentro de estas ideas y esta
clasificacin se va esclareciendo tambin
el concepto de que las escuelas tcnicas y
comerciales, es decir, las llamadas
escuelas vocacionales, que tambin
reconocen como base los seis aos de
estudios de la escuela primaria superior,
deben incluirse en la designacin general
de enseanza secundaria, aunque hasta la
fecha hayan funcionado como un sistema
aparte.
Como es fcil comprender, estos nuevos
conceptos representan tendencias de
reforma que se han venido realizando
poco a poco en el campo de la educacin
mexicana.
El rgano coordinador y tcnico de los
estudios secundarios comprendidos en el
ciclo de este nombre es la Direccin de
enseanza Secundaria, cuyas funciones,
causas que motivaron su creacin y la de
las escuelas secundarias, se especifican
enseguida:
I. CAUSAS QUE MOTIVARON LA
CREACIN DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS Y DE LA
DIRECCIN DE LAS MISMAS
Hasta 1925 se haban seguido en el
Distrito Federal, en materia de enseanza
secundaria, las viejas tradiciones
representadas genuinamente por la
Escuela Nacional Preparatoria, tal como
esta quedo organizada por el filosofo don
Gabino Barreda, a raz del triunfo de la
Republica en 1867.
Las reformas y contrarreformas que al
LA DIRECCIN DE ENSEANZA SECUNDARIA. SU ORGANIZACIN Y SUS
FUNCIONES*
Moiss Senz
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
257
travs de ms de 50 aos se hicieron en
los planes de estudios y programas de
aquella institucin, no fueron nunca de tal
naturaleza que implicaran cambios
notables de orientacin, pues en el fondo
todo se mantuvo siempre fiel a las
doctrinas filosficas y a los conceptos
educativos que privaron en aquella apoca.
Sobrevino la Revolucin de 1910 y
con ella nuevas ideas sobre la educacin
del pueblo mexicano, ideas que
evolucionaron rpidamente durante los
aos de lucha, hasta llegar a cristalizar en
postulados definitivos que exigen iguales
oportunidades para todos en el orden
educativo, difusin de la cultura y rpida
elevacin del nivel medio de esta cultura.
La antigua Escuela nacional
Preparatoria no responda ya a la nueva
situacin ni al nuevo concepto de
equilibrio social emanados de la
Revolucin, pues el simple hecho de tener
en un solo local, mal agrupados, millares
de alumnos de ideales y de disciplina muy
discutibles, demuestra que histricamente
habla terminado su misin como centro
instaurador de aspiraciones sociales y
cuya actuacin fuese, a la vez, reflejo del
pensamiento colectivo contemporneo.
* Este texto forma parte del documento El
esfuerzo educativo en Mxico, Memoria de la
labor realizada durante el periodo presidencial
de Plutarco Elas Calles en 1928. La seccin de
la cual fue tornado el texto fue elaborada bajo
la coordinacin del profesor Moiss Senz en su
calidad de Subsecretario de educacin Publica,
"quien tuvo a su cargo directo el dictado o
revisin del material...".
La poblacin escolar, tanto
primaria como secundaria, del Distrito
Federal, haba aumentado
considerablemente y, por lo tanto, el
antiguo local de la Escuela Nacional
Preparatoria era ya insuficiente para
atender las demandas de inscripcin de
los alumnos que ao tras ao pretendan
ingresar al ciclo secundario, lo que
justificaba desde luego la organizacin de
un amplio sistema de escuelas
secundarias en el Distrito Federal. Esta
misma aglomeracin de alumnos ocasiona
constantemente dificultades y problemas
muy serios de control y de gobierno, no
menos que falta de eficiencia en los
servicios educativos. A todo esto hay que
agregar la necesidad de conceder a la
Universidad campo suficiente para dar a
los cursos preparatorios especiales, del
actual plan de estudios, toda la amplitud e
importancia que ameritan: la necesidad
momentnea, por las condiciones del
medio, de separar a los alumnos que
ingresan a los cursos secundarios de los
que siguen los cursos preparatorios
especiales; la necesidad de poner a las
secundarias en edificios ms adecuados en
lo que toca a salones, bibliotecas,
laboratorios y campos de juego, con
objeto de proporcionar a los jvenes de
corta edad, que forman la poblacin de los
cursos secundarios, una oportunidad ms
amplia para su educacin; la necesidad de
evitar que la aglomeracin de los alumnos
de la Escuela nacional Preparatoria,
debida a la excesiva inscripcin y a las
condiciones de material del edificio,
ocasionara falta de atencin educativa
personal y produjera, como haba
producido con harta frecuencia, muy
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
258
graves problemas disciplinarios; y,
finalmente, la necesidad fundamental
basada en la aceptacin de la doctrina
democrtica en materia educativa, de
posponer un poco la eleccin de carrera,
nico fin que haba venido persiguiendo la
Escuela nacional Preparatoria, al
desarrollo de las capacidades potenciales
del individuo y a la presentacin de todas
las perspectivas posibles para su accin
futura en la sociedad. Tales fueron,
fundamentalmente, las causas materiales
y tcnicas que motivaron la creacin de
las escuelas secundarias. Esta novsima
institucin es, pues, una consecuencia del
movimiento social, poltico y econmico de
la Revolucin iniciada en 1910, de la
misma manera que la de Barreda fue
producto natural de la Guerra de Reforma.
Pero como estas instituciones no
podan ni deban funcionar con absoluta
independencia, porque tal cosa hubiera
significado anarqua, desorientacin y
perdida de los puntos de vista que
inspiraron la reforma, se impuso la
necesidad de colocarlas bajo la vigilancia y
gobierno de un centro coordinador y
tcnico: la Direccin de enseanza
Secundaria, bajo la inmediata
dependencia de la Secretaria de educacin
Publica.
Teniendo en cuenta, por otra
parte, que las escuelas secundarias
deberan constituir una especie de puente
entre las primarias y las propiamente
universitarias; que la creacin de este
puente, es decir, de la escuela secundaria,
implicaba la creacin de una institucin
educativa de orden especial, por lo que
toca a su organizacin y mtodos, ya que
se refiere normalmente a jvenes de 13 a
16 aos que presentan problemas espe-
ciales relacionados con el periodo de la
adolescencia por el cual atraviesan; que
una escuela secundaria universal significa
una escuela diferenciada, esto es, variada
en sus posibilidades educativas, flexible en
sus sistemas y con diversas salidas hacia
diferentes campos de la actividad futura;
teniendo en cuenta que ni el
Departamento de enseanza Primaria y
Normal ni la Universidad Nacional estaban
ampliamente capacitados para controlar y
dirigir el sistema de escuelas secundarias,
en vista de que la experiencia haba
demostrado que bajo la influencia de la
primera la escuela secundaria se
infantilizaba, y bajo la influencia de la
Universidad se le haban dado finalidades
unilaterales; considerando que era
necesario que la Secretaria de educacin
Publica extendiera su influencia
estimulante a todas las entidades
federativas, en lo relativo a la educacin
secundaria, como lo haba venido
haciendo en lo referente a la educacin
primaria y rural; y, finalmente, que era
indispensable para la elevacin de la
cultura media del pas estimular y
controlar la iniciativa privada en lo que
toca al establecimiento y funcionamiento
de las escuelas secundarias particulares,
la administracin actual decreto la
creacin de ese centro coordinador y
tcnico de que se ha hecho merito y que
se designa con el nombre de Direccin de
educacin Secundaria.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
259
II. CONCEPTO FILOSFICO DE LA
ENSEANZA SECUNDARIA
Es incuestionable que el pueblo mexicano,
a travs de sus vicisitudes histricas, ha
demostrado elocuentemente su deseo de
vivir bajo una organizacin social
democrtica. Por alcanzar este ideal, el
pas ha atravesado por hondas
conmociones y ha sufrido grandes
conflictos. Nuestro pueblo ha venido
luchado constantemente por adquirir una
verdadera personalidad con un concepto
cada vez ms claro de su dignidad y, por
tanto, de sus derechos y de sus
responsabilidades.
Dentro del ms puro criterio
democrtico, la educacin no es, no puede
ser, sino un reflejo de los anhelos
colectivos: la educacin debe ser a las
aspiraciones sociales, lo que las leyes son
a las costumbres y a la idiosincrasia de los
hombres: una satisfaccin amplia y bien
intencionada de los anhelos de la mayora.
De ah que la educacin debe estar en
absoluta consonancia con la organizacin
democrtica que el pueblo mexicano ha
aceptado como norma de vida. En otros
trminos, la educacin debe ser
democrtica, precisamente, para que
pueda servir de fuente de inspiracin para
la vida democrtica del pas.
Que debe ser una educacin
democrtica y cual la filosofa que le sirve
de norma?
He aqu una serie de cuestiones
que constituyen las tareas ms arduas en
educacin. Desde luego hay que
considerar el problema de ofrecer igual
oportunidad para todos, puesto que en las
funciones democrticas el ciudadano debe
estar en igualdad de circunstancias para el
desempeo de ellas, so pena de que el
sufragio universal y todas las actividades
que de el deriven resulten completamente
nugatorias y aun perjudiciales para los
fines democrticos. Un corolario de este
postulado es la unidad de los sistemas
educativos. La democracia exige que
todos los ciudadanos recorran el mismo
camino en materia de educacin, que
todos tengan acceso a las mismas aulas, y
esto no solo en las grandes ciudades o
grandes centros de poblacin, sino hasta
en los campos.
Empero la misma universalidad
que debe tener la educacin en un
rgimen burocrtico, impone la necesidad
de que dicha educacin sea flexible en
cuanto a sus programas, y de aqu resulta
un segundo problema: dar oportunidad
para que todos se eduquen; pero no
pretender que la educacin sea la misma
para todos, puesto que no todos los
hombres traen la misma capacidad
biolgica, ni todos pueden ser sometidos a
sistemas iguales.
La enseanza moderna debe
ofrecer, pues, un campo de atenciones
variadas o variables, con toda la
flexibilidad necesaria para poder
amoldarse a las exigencias de todos y
cada uno de los futuros ciudadanos, pues
que todos tienen, dentro del rgimen,
igual derecho de ser atendidos con la
eficacia necesaria. En otras palabras, la
cultura que en pocas remotas fue
exclusiva de las clases aristocrticas de la
sociedad, debe ser hoy patrimonio del
habitante de las ciudades y de habitantes
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
260
del campo. La civilizacin contempornea
as lo exige desde el momento en que,
salvando el tiempo y la distancia, pone al
alcance de todas las fortunas y todas las
inteligencias un gran numero de opor-
tunidades educativas.
Las anteriores consideraciones no
impiden en manera alguna que se forme
una aristocracia intelectual constituida por
especialistas en las ciencias y en las artes,
por investigadores profesionales que
puedan hacer progresar los conocimientos
humanos: al contrario, cuanto ms
difundida este la cultura y su nivel medio
sea ms alto, mayor contingente habr de
hombres capacitados para las altas
especulaciones. Pero esto no ser por
cierto la creacin artificiosa de un grupo
seleccionado intencionalmente a expensas
de las necesidades de la mayora, sino que
ser una manifestacin espontnea del
progreso y de la civilizacin.
Punto muy importante de vista es
el de que las escuelas modernas deben
regirse por normas especiales que
garanticen su desenvolvimiento, de la
misma manera que una nacin necesita
leyes que estn en consonancia con su
modo de ser. Para lograr esto, una
escuela debe considerarse como una
pequea sociedad, y por consiguiente
debe tener funciones perfectamente
determinadas, de acuerdo con las
exigencias de la mayora de los
educandos. Por otra parte, la escuela no
puede ser un organismo estacionario, por
lo mismo que es el reflejo de la sociedad;
tiene que ser esencialmente variable para
responder constantemente a las
palpitaciones sociales del momento; debe
ser un centro de experimentacin, un
laboratorio en que siempre se tengan en
pequea escala los fermentos que han de
infundir en la sociedad nueva savia para
su desenvolvimiento.
El principal problema de orden
administrativo que se presenta en relacin
con el rgimen democrtico estriba en la
extensin de la oportunidad educativa,
porque ella significa que el Estado tiene
que ofrecer a cada ciudadano esa
oportunidad, lo cual es asunto de carcter
netamente econmico. Con este criterio,
se pretende ir ms all de los niveles
mnimos de educacin que representa la
escuela primaria, a fin de lograr la cultura
superior mediante las escuelas
secundarias. Por otra parte, se ha
generalizado por dondequiera, durante los
ltimos tiempos, la tendencia de ofrecer la
educacin secundaria a todos los jvenes
del pas, instituyendo un sistema que haga
posible y deseable que la mayor parte de
los nios que terminan el sexto ao de la
escuela primaria adquieran con
aprovechamiento la cultura que ofrece la
escuela secundaria.
Sin embargo, este problema,
quizs el ms serio de todos los que se
refieren a la educacin, el gobierno
revolucionario mexicano lo ha venido
resolviendo victoriosamente a pesar de las
dificultades existentes, estableciendo cada
ao nuevas escuelas de todos los tipos en
todo el territorio de la Republica. Claro
esta que en este terreno no se ha
caminado tanto como se deseara, porque
antes del cambio de rgimen poltico
actual nada se haba hecho en realidad
para responder a esta necesidad ingente
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
261
de dar a todos la oportunidad educativa
que es indispensable en las instituciones
democrticas.
En estos ltimos aos la poblacin
de las escuelas secundarias (nos referimos
a este grado de la educacin porque es un
tpico producto de la etapa revolucionaria
iniciada en 1910) ha venido aumentando
notablemente porque sus puertas estn
abiertas, tanto para los hijos de los
obreros como para los del profesional o
del rico, es decir, se ha hecho universal,
democrtica, cosmopolita. Esta poblacin
de jvenes procedentes de distintas clases
sociales, con intereses y capacidades
naturales diferentes, con diversidad de
perspectivas para las actividades futuras,
con muy variados hbitos sociales, al
convivir diariamente y al estar sujetos a
las mismas normas educativas, gana
constantemente en la formacin de su
carcter, en su conocimiento reciproco y
hay un positivo acercamiento de unas
clases a otras, lo que constituye una de
las grandes ventajas de la enseanza
secundaria actual, porque prepara
prcticamente a los ciudadanos de maa-
na a una vida de respeto mutuo y de
consideraciones reciprocas.
Estas son, en trminos generales y
sintticos, las tendencias filosficas que
han inspirado las actividades y la
organizacin de las escuelas secundarias
como unidades docentes.
III. FINALIDADES DE LAS
ESCUELAS SECUNDARIAS
Para responder a las necesidades y a los
postulados filosficos que dieron origen a
las escuelas secundarias, se ha procurado
establecer de manera precisa sus
finalidades u objetivos. Estas finalidades
son, en trminos generales, ampliar y
perfeccionar la educacin primaria
superior; vigorizar los sentimientos de
solidaridad en los alumnos, cultivando en
ellos hbitos de cooperacin; presentar un
cuadro, tan completo como sea posible, de
las actividades del hombre en sociedad y
de las artes y conocimientos humanos,
para que, mediante la iniciacin en la
practica de esas actividades y de la
aplicacin de los conocimientos adquiridos
por los alumnos, la escuela pueda contri-
buir a que cada quien descubra su propia
vocacin y siga la que ms se acomode a
sus necesidades, aptitudes y gustos.
Las susodichas finalidades
generales han sido determinadas
mediante el anlisis de las diversas
actividades de la vida, comunes a todos
los individuos de la sociedad, y teniendo
en cuenta, adems, el carcter y la
idiosincrasia de los educandos, as como el
conocimiento de la teora y la practica de
la moderna Ciencia de la educacin. Una
consideracin ms concreta permite
agrupar estos objetivos en las tres
grandes categoras siguientes:
l. Preparacin para el cumplimiento de los
deberes de ciudadana.
ll. Participacin en la produccin y
distribucin de las riquezas.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
262
lll. Cultivo de la personalidad
independiente y libre.
En consecuencia, la escuela secundaria
debe atender a la preparacin del
individuo como futuro ciudadano y como
miembro cooperador de la sociedad; a su
preparacin para aquellas actividades de
desarrollo personal directo y que, sin
embargo, benefician indirectamente al
cuerpo social.
Estos tres fines, designados
comnmente con los nombres de fin cvico
social, fin econmico vocacional y fin
individualista vocacional, comprenden,
sucesivamente, la preparacin del
individuo para que participe eficazmente
en aquellas actividades sociales cuyo
principal objeto es la adquisicin de
ciertas formas de cooperacin colectiva; la
preparacin para una intervencin
eficiente en las actividades econmicas del
pas; y, por ultimo, la preparacin para
que asegure, mediante el buen use del
tiempo libre, el descanso y la recreacin
espirituales y fsicos, tan necesarios para
el ennoblecimiento de la personalidad.
Par otra parte, el individuo no
puede vivir independientemente de la
familia, ni realizar las finalidades que se
mencionan sin gozar de salud satisfactoria
que lo capacite para la accin, ni tampoco
puede prescindir de ciertos instrumentos
de trabajo y de intercambio con los
hombres, instrumentos que constituyan
algunos procesos educativos muy
importantes, tales como el calculo y la
expresin oral y escrita. De ah que la
escuela secundaria tenga que preocuparse
muy seriamente por los siguientes
aspectos
de la educacin:
a) Por la salud de los educandos.
b) Por el dominio de los procesos
fundamentales.
c) Por la preparacin de los
individuos como miembros dignos de la
familia.
d) Por el diagnostico y
encauzamiento de la vocacin. e) Por la
preparacin del individuo para los deberes
de ciudadana.
f) Por el use adecuado del tiempo
libre, y
g) Por la formacin del carcter
tico, que es la fuerza que convierte en
accin todos los bellos ideales que el
hombre sustenta.
[...]
VI. Caracteres y critica de
funciones, instituciones y programas de
accin
Plan de estudios
El plan de estudios vigente en las escuelas
secundarias es, con leves diferencias, el
mismo que estuvo en vigor en el antiguo
ciclo secundario de la Escuela Nacional
Preparatoria, a saber:
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
263
PRIMER AO
Numeros
de horas a
la semana
Aritmtico.. 3
Castellano primer curso. 3
Botnica 3
Geografa Fsica. 3
Ingles o francs, primer curso. 3
Dibujo constructivo 3
Modelado. 1
Orfeon 1
Oficio (carpintera,
encuadernacin)
3
Juegos y deportes.. 2
Total.. 25
SEGUNDO AO
Numeros
de horas a
la semana
lgebra y geometra plana. 5
Fsica primer curso inc.
Laboratorio..
4
Anatoma, fisiologa e higiene. 3
Historia general.. 3
Historia de mxico 3
Civismo.. 3
Literatura castellana 3
Orfeon. 1
Juegos y deportes. 2
Total. 27
TERCER AO
Numeros
de horas a
la semana
Geografa en el espacio y
trigonometra.
5
Qumica primer curso inc.
Laboratorio..
4
Anatoma, fisiologa e higiene. 3
Historia general.. 3
Historia de mxico 3
Civismo.. 3
Literatura. 3
Orfeon. 1
Juegos y deportes. 2
Total. 27
En general la graduacin de las materias
esta bien determinada en orden de menor
a mayor dificultad y de precedencia lgica
de una materia respecto de otra.
Suministra una serie de estudios, no
solamente preparatorios para todas las
carreras facultativas, sino tambin para
todas las actividades ordinarias de la vida,
y una educacin y cultura armnicas e
integrales que contribuyen a la formacin
de buenos ciudadanos. El tiempo dedicado
a las materias esta bien proporcionado. El
que se destina a civismo aumentara, el
ao prximo, a dos veces por semana en
todos los grados. El emplazamiento de la
fsica en el segundo ao, juntamente con
el del lgebra, ha sido objeto de criticas
porque se estima que los conocimientos
de esta materia son necesarios para el use
de las formulas de fsica, especialmente
en los captulos de mecnica; pero las
nociones de lgebra elemental que se
requieren pueden darse, y de hecho se
dan, simultneamente con las clases de
fsica, las cuales, por esta sola
circunstancia, encuentran una motivacin
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
264
oportuna.
La promocin en juegos y
Deportes debe hacerse, no solo teniendo
en cuenta la asistencia, sino tambin las
medidas cientficas sobre el aumento de
capacidades fsicas de los educandos.
La enseanza de los oficios,
exclusiva del primer ao, es, en general,
deficiente, por ser muy reducido el
numero de talleres en cada escuela
secundaria y no haber, por lo mismo,
campo de observacin suficiente para que
los alumnos escojan la actividad que este
ms en consonancia con sus inclinaciones.
Adems, el tiempo disponible para su
estudio apenas da en el oficio una
iniciacin que no puede bastar para
descubrir y afirmar la vocacin de los que
abandonan las aulas antes de terminar sus
estudios. Esta consideracin es importante
porque en la actualidad resulta muy
escaso el numero de alumnos que
emprenden el estudio de una profesin
liberal. Tal vez fuera necesario dar a las
escuelas secundarias mayores
oportunidades vocacionales de esta ndole,
aligerando los horarios de las clases
acadmicas, de suerte que los alumnos
solo se dedicaran a estas en las maanas
y emplearan las tardes, durante tres o
cuatro horas, en trabajos de taller o de
cualquier otra ndole vocacional. De este
modo, al terminar los educandos su
secundaria, estaran mejor encarrilados en
una actividad practica que les permitiese
afrontar la lucha por la vida y se evitara,
por tanto, la formacin de un grupo de
individuos alejados de las actividades
productoras de la nacin, con tendencia a
la empleomana. De lo expuesto se infiere
que es conveniente aumentar y variar los
talleres de las escuelas secundarias.
Programas: desde que se crearon
las escuelas secundarias, y con el doble
propsito de articular el sistema con el de
las escuelas primarias, por una parte, y
por la otra, de hacer que cada materia
presente el programa ms adecuado en
consonancia con el medio y con las
posibilidades de los alumnos, se
emprendi una revisin cuidadosa de los
programas de las escuelas secundarias,
orientada por la Direccin del ramo y con
la colaboracin de los profesores ms
distinguidos de las diversas asignaturas.
Los programas antiguos solo sugeran al
maestro, en forma de ndice o de lista de
puntos, organizados ms o menos
lgicamente, la cantidad de materia que
debera ensear, as como una que otra
leve indicacin sobre el espritu de la
materia: pero no haba en dichos
programas nada que pudiera indicar ni las
tendencias ni las finalidades, ni el limite
de interpretacin; de tal modo que
maestros hubo que, obedeciendo al
imperativo de su especialidad, dedicaran
la mayor parte del curso a los puntos del
programa conexo con dicha especialidad,
pretendiendo hacer de cada alumno
tambin un especialista y descuidando el
material restante. Otros, por el contrario,
se cean a un libro de texto y, de acuerdo
con el, impartan nociones que no estaban
en el programa o trataban de manera
superficial aquellas que hubiera sido de
desearse se profundizaran. La enseanza,
en consecuencia, caminaba como nave sin
brjula, haciase formalista, libresca, a
veces brillantemente expositiva, pero con
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
265
ms frecuencia verbalista, incompleta,
incoherente y pasiva.
Con el propsito de reducir al
mnimo estos inconvenientes, los nuevos
programas contienen:
a) La expresin clara y precisa de
finalidades.
b) Puntos salientes del programa
de acuerdo con la naturaleza
psicolgica del alumno y con el tiempo y
duracin de las clases.
c) Cuantificacin del mismo y
subdivisin de los diversos captulos que
abarca conforme a las sugestiones de la
experiencia.
d) Direcciones especificas sobre
interpretacin y aplicacin en cada
uno de los aspectos.
e) Bibliografa amplia y asequible,
frecuentemente con indicaciones sobre
captulos o puntos especiales de la
materia.
La labor se ha completado
mediante una serie de juntas parciales en
las que los maestros de mayor experiencia
han explicado el espritu de los
programas, la interpretacin, aplicacin y
coordinacin de los mismos, y aun los
mtodos ms apropiados en cada aspecto
de la enseanza. Estas juntas, en las que
se renen los profesores de una sola
materia o de materias afines, han
mejorado mucho el contenido de la
informacin que s ministra a los
escolares, los ejercicios ligados con ella,
los trabajos de laboratorio, etctera,
dando cierta unidad al trabajo. Sin
embargo, no podemos decir que hemos
triunfado. Hay todava resistencias que
vencer, rutinas que arrasar, prejuicios que
demoler y muchas enseanzas que
impartir: nuestros maestros no son aun lo
que quisiramos que fuesen.
A la fecha estn terminados todos
los programas y algunos de ellos se han
publicado en el Boletn de la Secretaria:
en el tomo VI, numero 9, de septiembre
de 1927, aparecen los programas de
Botnica, los de primero y segundo cursos
de Geografa y de primero y segundo
cursos de Castellano; en el tomo VI,
numero 11, de noviembre de 1927, los de
primero y segundo cursos de
matemticas, los de fsica, qumica,
Descripcin de Hechos econmicos e
Historia Patria; en el tomo VII, numero 3,
de marzo del corriente ao, el de
educacin Cvica; en el tomo VII, numero
4, de abril de este mismo ao, los de
Dibujo de Imitacin, Dibujo Constructivo,
Modelado, tercer curso de matemticas y
primero y segundo cursos de Ingles; y
finalmente, en el tomo VII, numero 7, del
mes de julio, el de Zoologa.
Los programas que faltan
aparecern en los boletines del presente
ao, en un tiro especial que sobre el
asunto prepare la Secretaria.
De las distintas empresas
acometidas por la Direccin de enseanza
Secundaria, quizs esta ultima ha sido la
de ms trascendencia para las escuelas
secundarias oficiales de los estados.
Ligadas por necesidades de
revalidacin y de estudios posteriores con
las instituciones federales, aquellas
escuelas se ven constantemente
compelidas a adaptarse a los programas
federales de segunda enseanza para
satisfacer las exigencias de la Universidad.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
266
Este hecho, por si solo, ha
obligado a las escuelas secundarias de los
estados a aceptar, aplicar e interpretar los
programas de la federacin, con lo que sin
duda se ha ganado mucho, a causa de los
nuevos puntos de vista que se han
sugerido, de los problemas que se han
planteado y del esfuerzo que ha sido
necesario realizar para resolverlos. As se
explica la demanda constante que de esta
clase de documentos recibe la Direccin
de enseanza Secundaria, demanda que
ha sido satisfecha con eficacia y con
espritu de cooperacin.
Higiene y Cultura fsica:
ciertamente no podemos lisonjearnos de
haber logrado de una manera absoluta
todos los propsitos perseguidos por las
escuelas secundarias. Esta institucin,
nueva en nuestro medio, ha tenido que
tropezar, naturalmente, con dificultades e
diversa ndole, entre las que descuellan
las cuestiones de organizacin, de
administracin y de carcter tcnico, casi
nuevas en nuestro medio, y que ha sido
necesario infiltrar paso a paso en el
espritu de los maestros, y la falta de
personal suficientemente preparado para
sentir la reforma y para identificarse con
ella. Sin embargo, si podemos
congratularnos de la franca acogida que
los padres han dado a nuestras escuelas,
al grado que, como lo demuestra la
estadstica, la escuela secundaria se ha
convertido en una ingente necesidad
social, pues de 3 860 alumnos que
ingresaron a las aulas en 1926, la cifra
ascendi a 7 613 durante el presente ao,
esto es, casi se ha duplicado en menos de
tres aos de labor.
De muy variada naturaleza han
sido las medidas adoptadas para lograr los
objetivos de las escuelas, pero casi todas
aquellas en consonancia con nuestras
posibilidades y siempre encaminadas a
sortear, de la mejor manera posible, los
escollos que se han venido presentando a
causa de las dificultades apuntadas. En
esta memoria aparece un breve resumen
de las providencias ms importantes que
sobre el particular se han tornado.
Para atender a la salud de los
educandos, nuestras escuelas cuentan con
un programa de higiene esencialmente
dinmico y de aplicacin. Este programa,
que forma parte del curso de estudios, se
ha vigorizado con una discreta enseanza
de higiene sexual que se imparte, ya en la
ctedra, ya por medio de conferencias a
las que asisten voluntariamente los
alumnos. Empero, la higiene misma debe
aparecer, y de hecho ha aparecido en
todos los actos de la escuela, mejorando
constantemente los hbitos de los
alumnos y las condiciones de las aulas y
del mobiliario, y procurando obtener,
hasta donde ha sido dable, los campos
ms apropiados para cultura fsica y
deportes. Nuestros programas, en este
ultimo aspecto, han sido intensos y bien
estudiados, ya que por ventura hemos
podido adquirir, para la direccin de estas
actividades, los mejores elementos
deportivos que hay en Mxico.
Desde que se establecieron las
escuelas secundarias se procura clasificar
a los alumnos, para los efectos de la
Cultura fsica, teniendo en cuenta, como
factores dominantes, la estatura, el peso y
el estado de salud. De acuerdo con el
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
267
programa establecido y con las
condiciones climticas de Mxico, se
fijaron horarios que permiten a los alum-
nos recibir las clases de Cultura fsica en
tiempo oportuno para que puedan tomar
el bao que es de rigor despus de los
ejercicios. Conjuntamente con las clases
de calistenia y de deportes ordinarios, y
previa una reglamentacin adecuada, se
formaron los equipos que deberan
competir en los encuentros de bsquetbol
y voleibol, saltos, lanzamientos, box,
natacin y ftbol, etctera.
En voleibol cada una de las
escuelas secundarias inscribi un equipo
de las tres categoras, y obtuvo el
campeonato en la categora de menores la
Escuela Secundaria numero 4; en la de
medianos, la Escuela Secundaria numero
2; y en la de mayores, la Escuela
Secundaria numero 4.
En play-ground, bisbol, se
organizo un campeonato para menores y
obtuvo el primer lugar la Escuela
Secundaria numero 2.
En el mes de mayo se inicio el
campeonato de bisbol oficial para la
categora de medianos y mayores, pero
despus de los primeros juegos hubo que
suspenderlo a causa de las lluvias. Esta
experiencia servir para que el ao
venidero, al organizar el programa, se
prevea el mayor numero de contingencias.
Durante los das 19 y 20 de mayo
se efectu en el estadio el tercer
encuentro atltico intersecundario, con el
contingente de cuatro escuelas que
enviaron equipos completos de cada una
de las categoras. La Escuela Secundaria
numero 2 gano el encuentro en las
categoras de menores y medianos, y la
Escuela Secundaria numero 3 en la
categora de mayores. El 27 de junio se
organizo el concurso de natacin en tres
categoras, y ocupo el primer lugar la
Escuela Secundaria numero (como era de
esperarse, ya que dicha escuela cuenta
con una amplia alberca, en tanto que las
otras apenas si tienen una pequea
piscina mal acondicionada e impropia para
lograr un buen entrenamiento.
A mediados de septiembre se
llevara a cabo el campeonato de ftbol
para tres categoras; a fines del mismo, el
de box para doce categoras; y a fines de
octubre el de bsquetbol, para tres
categoras.
El campeonato de box de 1927 se
disputo durante los meses de agosto y
septiembre, y compartieron no solamente
las escuelas secundarias oficiales, sino
tambin las particulares incorporadas
correspondi el primer premio a la Escuela
Secundaria numero 2, y el segundo a la
numero 4.
La practica de este viril deporte en
las escuelas encontr, al principio, por
parte de algunos padres de familia,
resistencias ms o menos exageradas,
debidas a prejuicios y malas
interpretaciones. Lo cierto es que la ndole
excesivamente quisquillosa de los
mexicanos en general (aun de los que
parecen poseer espritu pacato), que los
impele a la imprudencia y la agresividad, a
las veces por ftiles motivos, puede
perfectamente modificarse y atemperarse
mediante el conocimiento del arte de la
defensa personal, sobre todo si este se
practica con fines educativos, metdica y
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
268
cuidadosamente, como se hace en las
escuelas. Por fortuna, a estas fechas casi
todos los alumnos de las escuelas en que
se imparte esta enseanza asisten, por lo
menos, a veinte clases en el curso y
toman un entrenamiento que varia de
veinte veces por ao, en los que carecen
de aficin, hasta casi diariamente en los
muy aficionados.
A pesar del aspecto relativamente
halagador que presenta la educacin fsica
en las escuelas secundarias, en todas ellas
se tropieza con la falta de campos
apropiados, albercas y baos; pero esta
necesidad es ms apremiante en las
escuelas secundarias 3 y 6, y actualmente
tambin en la numero I, a causa de haber
cambiado de local, pues el antiguo
amenazaba ruina.
Auxiliar muy importante de la
cultura fsica es el reconocimiento medico
que se practica a los alumnos al principiar
los cursos, pues conociendo el estado de
salud de los escolares, puede
determinarse no solo la cantidad y calidad
de trabajo que deben desempear y aquel
que debe prohibrseles o dosificrseles
convenientemente, sino tambin encontrar
los medios ms eficaces de colaboracin
en el hogar. Tal vez ms, puede llamarse
la atencin de la familia (ya que por
desgracia en nuestro medio estos asuntos
se encuentran completamente
abandonados) sobre las condiciones
orgnicas o fisiolgicas de los jvenes, los
cuidados que requieren en cuanto a
alimentacin, habitacin, aseo personal,
ejercicios fsicos, rgimen de vida; en
suma, sobre todo lo que es
fundamentalmente indispensable para la
conservacin de la salud.
Los reconocimientos mdicos se
practican al principio del ao con ayuda de
los mdicos del Departamento de
Psicopedagoga e Higiene en todas las
nuevas escuelas secundarias, y se hacen
no solo a los alumnos de nuevo ingreso,
sino tambin a los inscritos el ao
anterior. Pasados estos reconocimientos
generales, en algunas de nuestras
escuelas se siguen practicando
peridicamente para determinar el estado
de salud de los escolares. Importa, sin
embargo, hacer notar que en este
importante servicio existen algunas
lamentables deficiencias, porque ni los
mdicos del Departamento de
Psicopedagoga e Higiene, ni los
profesores mdicos de las escuelas bastan
para las necesidades de estas; los
primeros, porque solo dedican a este
trabajo de una a dos horas diarias,
durante unos cuantos das, y como lo
hacen con suma precipitacin, los
reconocimientos resultan superficiales y a
menudo ineficaces sobre todo por la falta
de control en los datos obtenidos y por la
falta de aplicacin ulterior de los mismos a
las condiciones de salud de los educados;
los profesores mdicos, por su parte, dan
un servicio gratuito, ms bien de graciosa
cooperacin, por lo que su labor se mide
por el tiempo libre que sus ocupaciones
profesionales les dejan. De ah que los
reconocimientos peridicos solo se lleven
a cabo cada dos o tres meses, de manera
incidental, con los alumnos que van a
tomar parte en competencias atlticas,
con los que asisten con frecuencia a las
clases de natacin, o con aquellos que por
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
269
cualquiera circunstancia acusan un estado
de salud poco satisfactorio. No ha sido,
pues, posible hasta ahora sistematizar los
reconocimientos peridicos. Durante el
presente ao se revisaron en el primer
reconocimiento medico 5 289 alumnos.
Como se ve, la deficiencia ms saliente
aparece del lado de los reconocimientos
peridicos. Serla de desearse, por lo
mismo, que se aumentara el personal
medico del Departamento de
Psicopedagoga con un servicio especial
para las escuelas secundarias, o que se
nombraran para este objeto mdicos
adscritos a la Direccin de enseanza
Secundaria. Finalmente, es honrado decir
que una de nuestras deficiencias ms
salientes, en materia de higiene y
educacin fsica, estriba en las psimas
condiciones del local de algunas escuelas.
En este sentido la Secundaria numero 3 es
la peor.
A las actividades especficamente
deportivas y de cultura fsica realizadas
dentro de las escuelas, deben agregarse
las cvicas y atlticas que se efectan en
pocas determinadas y en campos
especiales, as como las excursiones de
carcter didctico, pero en las que
predomina casi siempre una finalidad
deportiva.
Actividades extraescolares: estas
actividades, a las que algunos educadores
conceden una importancia tal que los ha
hecho pensar que en un futuro no remoto
sern tan intraescolares como las dems,
se han venido desenvolviendo en las
escuelas secundarias, con los siguientes
fines concretos:
I. Dotar a los jvenes de una cultura
completa.
II. Ensearlos a hacer use adecuado del
tiempo libre.
III. Encarrilarlos hacia actividades sociales
que beneficien a la escuela y a la comu-
nidad.
IV. Cultivar las actividades que tienden a
mejorar la salud.
V. Despertar y encauzar la vocacin.
Organizacin Social: para la consecucin
de los fines apuntados, los alumnos de las
escuelas secundarias estn organizados,
por regla general, en tantas corporaciones
cuantos grupos existen en cada uno de los
establecimientos. Al frente de cada grupo
hay una mesa directiva compuesta de
cinco o ms miembros designados en
eleccin directa por los alumnos del grupo
correspondiente. En algunas escuelas
estas sociedades parciales se agrupan a
su vez y constituyen una sola que tiene
ms amplio funcionamiento y que a las
veces coopera para resolver algunos de
los problemas interiores de la respectiva
institucin. En otros establecimientos, por
razones especiales, la organizacin social
no ha pasado de cada grupo; pero en uno
y otro caso se realizan intensamente las
actividades a que antes se hizo mencin.
Dentro de cada una de estas
sociedades estudiantiles existen diversas
comisiones que espontneamente forman
los alumnos, movidos por intereses
comunes o por afinidades en sus
tendencias; de suerte que los trabajos a
que se dedican responden ampliamente a
sus necesidades individuales. El numero
de comisiones varia en cada grupo, lo cual
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
270
se debe a que su formacin es el resultado
de la iniciativa propia de los educandos.
Independientemente de las sociedades y
sus comisiones, existen en las escuelas
varios clubes con diferentes finalidades, a
saber: literarias, dramticas, filarmnicas,
deorfeones clsicos, deportivas, cvicas,
de accin escolar y social, etctera. Estos
ltimos clubes se preocupan
especialmente por las mejoras materiales
de la escuela y por todo genero de
iniciativas que tiendan al servicio de la
sociedad en general.
La unidad social por excelencia es
el grupo, y ningn alumno queda al
margen de tales organizaciones, ni aun los
irregulares, a quienes siempre ha sido
difcil agrupar.
Funcionamiento de las sociedades:
discreta o francamente asesorados, segn
el caso, por un maestro de planta
encargado de la direccin de cada grupo,
los alumnos celebran sesiones semanarias
en alguna hora de las que en la
distribucin de tiempo destinan a estudio.
Los trabajos de asamblea se sujetan a un
programa que se da a conocer con ocho
das de anticipacin y cuyo desarrollo no
dura ms de una hora. El director del
grupo presencia estas reuniones y tiene el
derecho de intervenir, cuando es necesa-
rio, para encauzar los debates, para
rectificar conceptos y para orientar el
criterio de los alumnos cuando va por
derroteros equivocados. Por lo dems, se
pone especial cuidado en hacer que los
educandos tengan la impresin de que
funcionan con absoluta independencia; y
de hecho es as, por lo menos en lo que se
refiere a iniciativas, deliberaciones,
acuerdos y dems providencias por medio
de las cuales buscan su propio
mejoramiento y dignificacin.
Tendencias de las sociedades: el
objeto fundamental de estas agrupaciones
es buscar el mejoramiento integral de los
alumnos dentro de sus caractersticas de
adolescentes, y teniendo en cuenta su
nivel intelectual y sus buenas cualidades
de orden moral y social. Desde un punto
de vista ms amplio se procura canalizar
la superabundancia de energas de los
jvenes, sin perjuicio de encauzar
debidamente las que consagran al estudio
dentro y fuera de las clases; trtese de
orientar dichas energas hacia ideales de
noble compaerismo, de cooperacin
entre si, de apoyo y de sostn para la
institucin; y, finalmente, se lucha por
conseguir que ms adelante, a medida
que se desenvuelva en los educandos el
altruismo, en su sentido ms amplio,
puedan llegar a ejercer fuera de la escuela
positivas funciones cvicas y de servicio
social.
Para la realizacin de las
tendencias apuntadas, los alumnos
desarrollan las siguientes actividades
extraclase.
a) cientficas. Por medio de
disertaciones, monografas, problemas,
etctera, en relacin con las materias que
cursan.
b) Artsticas. Aplicaciones de sus
conocimientos en dibujo y modelado,
interpretaciones musicales relacionadas
con la clase de Orfen.
c) Literarias. Recitaciones,
composiciones originales, imitaciones,
dramatizaciones.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
271
d) Deportivas. Juegos libres y
reglamentados, luchas, carreras, natacin,
etctera, en algunas de las cuales se
entablan competencias peridicamente.
e) cvicas y de cooperacin social.
Formacin de comisiones para la
resolucin de propsitos definidos en
beneficio del grupo, de la escuela y de la
sociedad en general.
La Federacin de Estudiantes:
como las escuelas secundarias actuales
siguen derroteros completamente nuevos;
como sus orientaciones son de carcter
netamente progresista y de cooperacin
social; y teniendo en cuenta, adems, que
han sorteado ya la mayor parte de los
escollos disciplinarios, es de esperarse que
esta novsimas instituciones sean las
llamadas a resolver, en un futuro prximo,
el serio problema de la organizacin de las
sociedades estudiantiles. En este asunto
puede asegurarse que se va procediendo
gradualmente y con paso firme. Las
pequeas corporaciones de grupo que
actualmente existen en este tipo de
escuelas -en algunas de las cuales, como
se ha dicho, funcionan ya sociedades
mayores, formadas por todos los alumnos-
, llegaran a ser los ncleos de las futuras
agrupaciones estudiantiles, conscientes de
sus altas responsabilidades. Toca, pues, a
las escuelas secundarias, tal como
actualmente funcionan, influir de manera
decisiva en las que les siguen en orden
ascendente, para que estas lleguen a
modificar su criterio y sus tendencias, en
lo que se refiere a su actuacin colectiva y
que por hoy deja mucho que desear.
Puede entrar muy bien en este
plan, cuyo desarrollo no es por cierto obra
de un momento, el que los alumnos de las
escuelas secundarias lleguen a constituir
una federacin entre si, sea para velar por
sus intereses comunes, sea para que
despus, si llegan a sentir la necesidad de
ello, puedan hacerse representar en la
federacin de estudiantes universitarios;
pero a condicin de que en otro caso sean
capaces de conservar su independencia y
personalidad.
Parece, en efecto, que no es
posible conciliar de un modo absoluto los
intereses, las tendencias y aspiraciones de
jvenes de distintas edades, de distinto
nivel intelectual y de diversa cultura,
como son los estudiantes de secundaria,
los de preparatoria, los de las facultades
universitarias y los de escuelas
vocacionales; pues si bien es verdad que
hay intereses comunes a todos los
jvenes, cualquiera que sea la ndole
particular de sus estudios, tambin es
cierto que esos intereses ofrecen diversas
modalidades que dependen de la edad, de
las posibilidades econmicas, de la
procedencia social y, sobre todo, de las
finalidades y puntos de vista especiales de
cada tipo de escuela y aun de cada una en
particular.
Cuando se tengan en cuenta,
amplia y concienzudamente todas estas
circunstancias, las federaciones de
estudiantes, o la confederacin de las
mismas, llegaran a ser el mejor elemento
que coadyuve al desenvolvimiento de la
educacin, y sin duda alguna uno de los
factores ms grandes de cooperacin,
orden y eficiencia de que podamos
disponer para resolver los futuros
problemas nacionales.
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
272
Disciplina: desde la fundacin de
las escuelas secundarias, el ao de 1926,
hasta el presente, ha sido objeto de
particular atencin todo lo concerniente a
disciplina; y esto no solo par conviccin de
las autoridades y de los profesores de las
nuevas instituciones, sino tambin porque
al crear estas escuelas se tuvo como
finalidad principal desterrar los graves
vicios disciplinarios en que haban cado
precisamente los alumnos del ciclo
secundario cuando este formaba parte de
la Escuela Nacional Preparatoria. En
efecto, notorios son los frecuentes
desmanes que aquellos alumnos cometan,
tanto dentro de la escuela como fuera de
ella, y seria largo enumerar la serie de
choques, algunos de ellos sumamente
graves, que los antiguos preparatorianos
tuvieron con las autoridades escolares y
aun con las civiles y militares.
Naturalmente que una vida estudiantil tan
desordenada y llena de incidentes
desagradables no era lo ms a propsito
para desarrollar las labores escolares que
requieren actividades coordinadas y
metdicas; mucho menos lo era para las
funciones elevadas del espritu ni para las
de orden moral y social.
Por eso, al iniciarse la reforma
escolar, desde luego fue motivo de seria
preocupacin hallar formulas disciplinarias
capaces de canalizar las energas juveniles
y de encauzarlas definitivamente por
senderos de orden y trabajo. De ah que
se procediera a tomar las medidas que a
continuacin se especifican y que
reconocen como base general el siguiente
postulado: ningn joven ingresa en las
escuelas secundarias si antes no contrae
el compromiso, aceptado expresamente
por los padres o tutores, de cumplir
estrictamente con sus deberes, toda vez
que, dadas nuestras actuales posibilidades
econmicas, la admisin de un alumno
representa, de hecho, la perdida de una
oportunidad igual para otro aspirante que
tiene, legal y socialmente, el mismo
derecho.
Medidas disciplinarias: siendo,
como se ha dicho, asunto de vital
importancia para la direccin de las
escuelas secundarias la creacin de una
buena disciplina, sentida y apreciada
primordialmente por los mismos alumnos,
es natural que se hayan empleado muchas
medidas, ya de carcter transitorio, para
resolver problemas de momento, ya per-
manentes, cuando se ha tratado de fijar
normas de conducta para fines mediatos;
pero en uno u otro caso siempre se ha
procurado que los procedimientos
disciplinarios tengan como base la
persuasin y el convencimiento. He aqu,
sintticamente expuestas, las principales
medidas adoptadas en los diversos
establecimientos:
a) cooperacin de todos los
maestros y coordinacin de los
procedimientos empleados por los
mismos, para presentar a los alumnos,
por decirlo as, un frente nico en todo lo
referente a normas de conducta.
b) clasificacin de los alumnos en
grupos organizados socialmente para que
puedan disponer de cierta libertad en
cuanto a su rgimen interior y asumir,
correlativamente, cierto numero de
responsabilidades.
c) Practica supresin de los
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
273
alumnos irregulares, que por su situacin
especial antao se encontraban aislados
dentro del cuerpo social de la escuela, y,
por consiguiente, sin control por parte de
los maestros. En las nuevas escuelas
dichos alumnos han quedado, por la
fuerza de la organizacin adoptada,
adscritos a determinado grupo en el cual
realizan, al igual que los alumnos
regulares. Todas las actividades de
carcter colectivo.
d) Adopcin, en la secretaria de
cada escuela, de mtodos administrativos
y de control, que permiten localizar rpida
y seguramente a todos los alumnos en
cualquier momento dado, con el objeto de
puntualizar responsabilidades y sealar,
en caso necesario, las sanciones
correspondientes.
e) Perfeccionamiento de los
mtodos de trabajo de oficina para tener
al da el registro de notas de conducta,
puntualidad y aplicacin de todos los
alumnos, lo que permite informar, con
mayor eficacia posible a los padres de
familia.
f) Constante comunicacin entre la
escuela y el hogar para proveer, conjunta
y eficazmente, a todas las necesidades de
los educandos en lo que se refiere a su
comportamiento escolar.
g) organizacin de los profesores
de planta para el desempeo de servicios
directivos y consultivos con relacin a los
alumnos. Esta organizacin permite que a
cada profesor de planta se le confiera la
direccin de uno o dos grupos de alumnos
cuyas actividades siguen de cerca en
todos los momentos de la vida
intraescolar, y en muchos casos aun fuera
de ella, por cuanto dichos directores de
grupo tienen facilidades para entenderse
directamente con los padres de familia,
aun yendo a buscarlos, si es preciso, a sus
propios domicilios. Adems, los profesores
de planta son los encargados de guiar a
los alumnos en las actividades extraclase
a que se hizo referencia en el capitulo
respectivo.
h) Intensificacin del trabajo
escolar por medio de la designacin de
tareas que los alumnos deben ejecutar
fuera de las horas lectivas y que los
maestros revisan sistemticamente cada
da. Esta practica, seguida habitualmente,
se traduce en la formacin de buenos
hbitos para aprovechar el tiempo libre y,
por tanto, disminuye de modo
considerable los motivos de desorden y de
contravencin a los reglamentos
escolares.
i) Fomento de las actividades
extraescolares realizadas colectivamente
por los alumnos, entre las cuales
desempean papel muy importante las
excursiones de carcter cientfico o
deportivo, las visitas a lugares histricos o
que encierran bellezas naturales, las
reuniones de carcter social que con
distintos motivos celebran los alumnos y a
las cuales concurren sus familiares y
maestros, las fiestas deportivas y
literatorio-musicales en que los alumnos,
por medios de sus clubes, son en parte
actores y en parte espectadores, etctera.
j) En algunas escuelas, aparte de
la computacin exacta que se lleva de las
notas del alumno, s esta empleando un
sistema de contabilidad especial, por
medio de puntos positivos o negativos que
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
274
representan, respectivamente, valores
escolares buenos o malos, y que
constituyen para el alumno una especie de
capital moral cuyo acrecentamiento le
interesa y es, por tanto, un aliciente para
que abandone sus malos hbitos.
k) Finalmente y como ultimo
recurso, suelen emplearse medidas
drsticas, que pueden llegar hasta la
expulsin definitiva de un alumno, cuando
por deficiencias muy especiales, o por
falta absoluta de cooperacin del hogar, la
escuela se ve imposibilitada para ejercer
influencia decisiva sobre el educando, y la
continuacin de este en la escuela
significara detrimento para los intereses
de los dems.
l) Debe considerarse como factor
disciplinario muy importante, la biblioteca
de la escuela, a cuyo frente se encuentra
un profesor bibliotecario, y en la cual los
alumnos, por turnos establecidos en los
horarios respectivos, van a preparar sus
clases o a recrearse con la lectura de
obras convenientemente seleccionadas.
Resultados: dentro del criterio
expuesto, que representa un poco lo que
en las escuelas secundarias debe
entenderse por una disciplina orgnica y
racional; dentro del sistema de
procedimientos seguidos y que
constantemente son objeto de reformas y
modificaciones que va sugiriendo la
experiencia, harto es ya lo que se ha
adelantado en materia disciplinaria, como
lo demuestra, desde luego, el hecho de
que en los tres aos de existencia que
prximamente cumplirn dichas escuelas,
no ha habido un solo desorden colectivo,
ni dentro ni fuera de las aulas; no se ha
presentado ningn incidente desagradable
que pudiera tener siquiera remota
semejanza con los que eran cosa comn y
corriente en el edificio de San lldefonso;
bien entendido que los alumnos actuales
estn precisamente dentro de los mismos
trminos de edad escolar que estaban los
de la extinta institucin. Digno de
mencionarse es, sin embargo, como
antecedente curioso y significativo, el
hecho ocurrido a principios de 1926, es
decir, a raz de la apertura de las nuevas
escuelas, y, por consiguiente, en
momentos de transicin entre el antiguo y
el entonces incipiente sistema de
enseanza secundaria: los alumnos de la
escuela secundaria numero I, en su mayor
parte atados a tradiciones de indisciplina e
irresponsabilidad, trataron de soliviantar a
sus compaeros de otras escuelas para
que se declararan en huelga, tomando
como pretexto precisamente la reciente
creacin de los nuevos establecimientos
de segunda enseanza. Como era de
esperarse, estos intentos fracasaron por
completo ante las medidas dictadas
oportunamente por las autoridades
escolares, pero principalmente ante la
actitud serena y juiciosa asumida por los
alumnos de las nuevas escuelas. Este
incidente marca el fin de una larga etapa
de trastornos disciplinarios que, partiendo
de la antigua Escuela de San lldefonso, se
propagaban rpidamente a las dems
escuelas, y que en ocasiones, como
sucedi en 1923, llegaron a asumir
proporciones alarmantes.
Al presente, por fortuna para la
nueva generacin estudiosa, se han
podido organizar dentro de cada escuela,
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
275
como ya se explico en otro lugar, esas
sociedades de cooperacin, de orden y
trabajo, que son, sin duda alguna, la ms
bella conquista en el orden disciplinario y
la caracterstica ms saliente de las
nuevas y progresistas instituciones; se ha
despertado y fomentado en cada grupo de
alumnos, en cada escuela y en el conjunto
de las escuelas secundarias, el llamado
espritu de cuerpo que tan importante
papel desempea en la vida de las
colectividades; finalmente, se ha
conseguido que las relaciones
interescolares se mantengan en un
ambiente de absoluta cordialidad y de
sano compaerismo. No estara completa,
sin embargo, esta serie de laudables
apreciaciones si se omitiese un hecho que
honra y rehabilita a la juventud escolar
ante las autoridades y ante la sociedad, y
es a saber: que los alumnos mismos han
hecho posible su reivindicacin al or los
consejos de sus maestros; de tal suerte
que, al volver a camino de la cordura y de
la circunspeccin, han demostrado su
capacidad para conducirse bien por
conviccin, por la conciencia de su propia
dignidad, no por la influencia negativa de
ninguna presin exterior ciegamente
autoritaria.
Critica: reseado ya someramente
los resultados que hasta este momento se
han obtenido en materia disciplinaria,
conviene analizar con sereno espritu
critico la naturaleza y la magnitud de
dichos resultados, no menos que los
obstculos que se han tenido que vencer
para alcanzarlos y los que aun quedan en
pie y que urge ir removiendo. Porque si
bien es cierto que el buen xito hasta
ahora logrado debe ser motivo de legitima
satisfaccin para maestros y autoridades y
para la sociedad en general, no por eso
debe negarse que aun no se ha alcanzado
el mximo de lo deseable dentro de los
ideales que la escuela moderna persigue
con todo ahnco. Por eso se desea
consignar sinceramente lo que falta por
hacer y aquello que ha estorbado la
consecucin definitiva de los fines
propuestos desde el principio de la
reforma escolar o que, por lo menos, la ha
retardado. Todo ello puede quedar
resumido en los siguientes puntos:
a) Precisa afirmar los buenos
hbitos que la escuela crea y destruir los
malos que los jvenes traen del medio en
que viven.
b) Urge contar con la cooperacin
franca y sincera del hogar, pues a menudo
este presenta tal numero de dificultades
que frustra los esfuerzos de la escuela en
muchos aspectos de la educacin.
c) Para obtener la mejor
colaboracin de la familia, se impone la
necesidad de organizar con fines
educativos a los padres o tutores para que
puedan realizar, dentro de normas
precisas y bien dirigidas, un gran numero
de actividades en beneficio de los
establecimientos en que se educan sus
hijos.
d) Por lo que atae a la escuela
misma, existe una enorme deficiencia: la
falta de personal docente que destine todo
su tiempo a las labores escolares. El
profesor, comnmente llamado de clases
sueltas, no constituye un factor digno de
tomarse en cuenta, cuando se habla de la
disciplina general y orgnica de una
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
276
escuela. Solo el profesor llamado de
planta, que permanece constantemente en
el establecimiento, puede ser -
naturalmente que si tiene buena
preparacin- un factor importantsimo de
orden, de progreso y de verdadera accin
educativa. El da que todo el personal
docente de estas escuelas sea de planta,
como lo es ya en todas las escuelas
similares de los pases extranjeros,
entonces si podr afirmarse que se esta
haciendo una labor intensa y definitiva en
materia de educacin integral; pero
mientras la mayor parte de los maestros
realicen su trabajo como simples
catedrticos que van de una escuela a
otra, permaneciendo en cada una tan solo
el cortisimo tiempo de una hora de clase,
y todo el peso de la vida escolar de
centenares de alumnos gravite sobre unos
cuantos maestros que permanecen
constantemente en el establecimiento;
mientras subsista una distribucin de
trabajo y de responsabilidad tan desigual
y tan contraria a las modernas orientacio-
nes sealadas por la ciencia de la
educacin, no ser posible, por grandes
que Sean los esfuerzos y la buena
voluntad de los educadores, que nuestras
escuelas lleguen a equipararse, ni en
intensidad de labores, ni en la formacin
de buenos hbitos, ni en resultados
definitivos, con las escuelas similares de
otros pases.
e) Desgraciadamente la deficiencia
apuntada, cuya gravedad salta a la vista,
no esta ni ha estado en la mano de la
Secretaria de Educacin Publica poder
remediar. La dificultad ha sido siempre
cuestin de presupuesto, es decir, que
han faltado los medios materiales para
establecer una organizacin compatible
con los nuevos ideales que en el ramo de
la educacin, especialmente, surgieron
como consecuencia lgica de las
conmociones libertarias que ha venido
teniendo la nacin mexicana. En otros
trminos, se ha necesitado una ms
amplia visin de los problemas educativos
actuales, por parte de las personas a
quienes la Secretaria de Hacienda confa
la distribucin de las partidas de
educacin Publica.
f) Convendra, pues, como en otro
lugar se ha dicho, dar al ramo de
educacin amplia libertad para distribuir el
dinero que al mismo se destina, o cuando
menos permitirle hacer toda clase de
sugestiones a fin de que al formularse las
partidas no se pretendiera equiparar el
trabajo de los maestros con el de un
oficinista, por el prurito de buscar una
estandarizacin incompatible con las
necesidades especiales que cada ramo
tiene y muy particularmente el de la
educacin publica.
Exmenes y reconocimientos: de
muy variada ndole han sido los problemas
tcnicos que la Direccin de enseanza
Secundaria ha tenido que resolver en
relacin con las escuelas de su
dependencia; pero entre ellos, uno de los
ms serios, por la falta de preparacin
general de los maestros, es el que se
refiere a la manera de practicar los
exmenes y reconocimientos, de modo
que las calificaciones no sean el resultado
de una apreciacin subjetiva-apreciacin
que las ms veces depende del grado y
calidad del humor de quienes califican-
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
277
sino ms bien una medida tan exacta,
como sea posible, de los conocimientos,
habilidades y objetivos realizados
mediante cada una de las materias del
programa. Hasta principios de 1926, no
obstante los esfuerzos de algunos
maestros por modificar el sistema, los
exmenes y reconocimientos se
practicaban, o bien en forma oral ante un
jurado formado de tres personas, o bien
en forma escrita, mediante el desarrollo
de una serie de temas que las ms veces
eran parte del ndice de un libro. En el
primer caso, el alumno sorteaba de uno a
tres temas, y aunque las disposiciones
reglamentarias fijaban tiempo para cada
examinando, lo cierto es que a menudo
las pruebas tenan duracin diversa,
acortndose o alargndose segn placa a
los examinadores. De ah que, en igualdad
de circunstancias, las calificaciones no
fuesen, ni con mucho, parecidas, y que las
decisiones del jurado se prestaran a
injusticias y arbitrariedades que con
frecuencia provocaban resquemores y aun
protestas de parte de los alumnos. Casos
haba en que, despus de haber
examinado con acuciosidad y en detalle a
quince o veinte muchachos, y de haberlos
obligado a exprimir hasta l ms abstruso
de sus conocimientos, sobrevena la fatiga
en el jurado que, por estar funcionando en
estas condiciones hasta muy avanzadas
horas de la noche, no vela otro camino
para libertarse de su propia tarea
inquisitorial que el de acabar cuanto antes
y de mala manera. Entonces comenzaba el
desfile de muchachos, de cinco en cinco
minutos, y comenzaba tambin los
dictmenes aprobatorios globales, sin ms
tiempo para la meditacin ni para la
reconsideracin de los casos y respuestas
de los alumnos, que el que permita el
deseo de clausurar el acta
correspondiente.
En el segundo caso, cuando se
empleaba la forma escrita, los
cuestionarios se presentaban de manera
ms o menos concreta, pero siempre en
condiciones tales, que un tema lo mismo
se prestaba para desarrollarlo en dos
paginas que para la redaccin de un
folleto segn los puntos de vista del
alumno, su informacin colateral, su grado
de cultura, la constitucin de su
inteligencia y hasta sus facultades y
posibilidades literarias.
El maestro recoga los trabajos, los
examinaba a su sabor, sin otra
oportunidad de interpretacin, de
aclaracin y de juicio que lo que el papel
mismo expresaba, y Baba su fallo
aprobatorio o reprobatorio, segn el caso,
conforme a la escala en uso. Pero como es
natural, lo que hoy se empezaba a calificar
con bro y con rigor, maana era objeto de
desfallecimiento y blandura; y aqu, como
en la forma oral, las calificaciones tenan
un marcado carcter subjetivo y se
encontraban bajo la influencia de las
condiciones psicolgicas del maestro,
incluso en ellas hasta la simpata personal
por el alumno, por la forma de su letra y
por la eufona de su nombre individual.
En resumen, los cuestionarios de
tipo antiguo presentaban el muy serio
inconveniente de no excluir la ecuacin
personal del maestro, lo que hacia que las
calificaciones nada dijeran ni nada
significaran con relacin al
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
278
aprovechamiento, o en punto a suges-
tiones de carcter general en el orden
administrativo, de organizacin o tcnico.
Todos estos inconvenientes han
desaparecido con la adopcin de
cuestionarios de nuevo tipo, cuyos
asuntos se dividen en una serie de
cuestiones bsicas y criticas que pueden
resolverse rpidamente en una hora, y
que dan como resultado una revisin
general del material tratada en un tiempo
dado. Por otra parte, la fijacin de
finalidades que de cada materia se hace
en los nuevos programas, viene a resolver
una parte del problema, pues permite a
los maestros formular cuestionarios que
midan debidamente lo que cada alumno
ha podido lograr de los objetivos en
cuestin. A falta de finalidades o de la
comprensin clara de estas, se ha
procurado que las pruebas midan la
informacin de la materia y una serie de
habilidades conexas con ella, ya que la
informacin de la materia y una serie de
habilidades conexas con ella, ya que la
informacin no es lo nico que se persigue
en la enseanza, aunque por desgracia si
es lo nico que trata de inquirirse en los
exmenes de tipo antiguo.
Hasta donde ha sido posible, se ha
conseguido que los maestros hagan sus
pruebas objetivas, comprensivas y
concretas. Con estas caractersticas, las
pruebas han podido convertirse en una
serie de escalas de medida, susceptibles
de ser aplicadas y calificadas por distintas
personas, con idnticos resultados,
eliminndose as, en gran parte, la
ecuacin personal del maestro que tantos
inconvenientes presenta. Se ha logrado,
asimismo, que las pruebas abarquen la
totalidad de los conocimientos en sus
puntos fundamentales y crticos, con lo
que se entra en un terreno definido de
ideas, de habilidades y de objetivos de
todo genero, de tal modo que del
resultado total puede inferirse el grado de
educacin del alumno y obtenerse
sugestiones valiosas con respecto a los
puntos dbiles que hay que reforzar, los
objetivos que hay que recalcar, los
mtodos que hay que modificar y las
disposiciones administrativas y de
organizacin que hay que revisar. Se ha
logrado tambin que las pruebas midan
precisamente aquello que se proponen
medir y no ninguna otra cosa. En las
formas antiguas de examen, el maestro
preguntaba lo que quera y el alumno
contestaba lo que poda y pocas veces lo
que el maestro esperaba. Con las formas
modernas, el alumno no puede decir ms
que lo que debe decir o lo que el maestro
quiere que diga.
A pesar de todas las ventajas que
los nuevos tipos de examen presentan, ha
sido necesaria toda una campana de
propaganda y de persuasin entre el
profesorado de las escuelas secundarias,
campaa que empez en la Universidad,
en 1926, en las clases de "Principios de
enseanza Secundaria" y que ha
continuado en el seno de las propias
escuelas, mediante juntas organizadas
bajo la presidencia directa de la Direccin
del ramo, de la direccin particular de
cada escuela o de los jefes de clases.
A la fecha, las resistencias se van
venciendo y los maestros empiezan a
entender el problema y a tratar de
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
279
resolverlo. Algunos han logrado ya
verdadero xito en estos trabajos, no
obstante las dificultades que presentan,
por la paciencia que hay que tener y la
meditacin y tiempo que debe
consagrrseles. No escasean, por
desgracia, los elementos remisos y de
poca voluntad y aun rebeldes a la
reforma. Pero estos sujetos, pocos por
fortuna, tradicionalistas y reacios por
pereza intelectual o por incapacidad de
renovacin, van perdiendo terreno y, por
la fuerza de las circunstancias, se han ido
incorporando a la reforma, ms o menos
lentamente.
En el segundo reconocimiento del
presente ao casi el 90% de los
cuestionarios se formula conforme a los
principios que rigen los de nuevo tipo. La
revisin fue mproba y hubo necesidad de
rechazar algunos y de reformar muchos,
pero esto no obstante, se ha avanzado
muy en firme en este terreno. El problema
ms serio para la Direccin de enseanza
Secundaria consiste en no desmayar en
este punto de vista, porque cualquier
flaqueza de parte de las autoridades
escolares ser suficiente para una
regresin instantnea al pasado y a la
rutina de las viejas formas.
[...]
IX. NECESIDADES DE
EMBOBAMIENTO Y COOPERACIN
En nuestro sentir, el hecho de que en la
Secretaria de Educacin Publica hayan
sido organizados dos departamentos
tcnicos y administrativos -el de las
Escuelas Primarias y el de enseanza
Secundaria-, representa un loable
esfuerzo para articular de la mejor manera
posible estos dos importantes sistemas de
enseanza. La circunstancia de que una
organizacin de esta especie no haya
existido siempre en Mxico y la de que los
sistemas educativos de otros pases
diferan radicalmente de los nuestros,
hacen comprender que la distincin actual
entre la escuela secundaria y la primaria,
as como las relaciones entre ambas
divisiones, pueden mejorar
considerablemente mediante un examen
acucioso de los factores determinantes de
sus respectivas peculiaridades.
Independientemente de la divisin
puramente administrativa, la escuela
elemental puede distinguirse de la
secundaria por la edad cronolgica de los
alumnos, por la edad fisiolgica y
psicolgica de los mismos, relacionadas
ntimamente con el fenmeno de la
pubertad, as como por los factores
sociales y el carcter de los estudios que
en cada sistema deben hacerse. Por lo que
respecta a las edades cronolgica y
fisiolgica, se ha tenido en cuenta que no
existe una lnea de demarcacin absoluta
entre la escuela primaria y la secundaria y
que, por lo tanto, en esta ultima el
tratamiento especial de los adolescentes
se refiere al grueso de la poblacin
escolar, sin dejar de tener en cuenta todos
aquellos casos de excepcin que reclaman
atenciones y cuidados especiales, desde
diversos puntos de vista. En cuanto a la
edad psicolgica profesando, como
profesamos, la doctrina del desarrollo
gradual, se ha procurado que programas,
mtodos, organizacin, administracin y
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
280
tratamiento de los alumnos, no difiera tan
considerablemente, como haba diferido
en las antiguas escuelas preparatorias, de
los objetivos que sobre el particular
persiguen las escuelas primarias.
Por lo que hace a programas de
estudios, se ha buscado la mejor
articulacin con los de las escuelas
primarias; y a este respecto el
Departamento de enseanza Primaria y
Normal ha realizado una serie de estudios
y de investigaciones en Aritmtica y Len-
gua Castellana, con la colaboracin de los
mejores maestros de las escuelas
secundarias, a fin de que estos puedan
presentar sus puntos de vista y aportar el
contingente de su excelencia. Es de
desearse que estos estudios continen con
la misma intensidad y buen espritu de
entendimiento con que se han iniciado,
pues siendo labor recientemente
emprendida, no se ha visto aun coronada
por xito definitivo.
Por lo que se refiere a los
programas propios de las escuelas
secundarias, se ha llevado a cabo, como
ya se dijo, una revisin cuidadosa para
cuantificarlos de la mejor manera posible,
para fijar con absoluta precisin y claridad
sus finalidades, para sugerir el material de
trabajo y la bibliografa ms apropiados, y
para dar las instrucciones pertinentes para
su inteligencia y aplicacin. En la
organizacin de estos programas ha
desaparecido el criterio lgico para dar
cabida al psicolgico, en consonancia con
la edad, intereses y habilidades de los
alumnos, y con las necesidades sociales
de la poca: se ha procurado, adems,
que et contenido salga al encuentro, por
decirlo as, de la preparacin que los
alumnos traen de la escuela primaria.
Sin embargo, para que este plan
de accin pueda considerarse como una
completa realidad, hacen falta todava
maestros suficientemente preparados para
entender y aplicar estas reformas, dinero
para reducir los grupos conforme a
clasificaciones ms convenientes y
material de enseanza adecuado y
suficiente.
Por lo pronto, y a reserva de que
el tiempo y las posibilidades econmicas
eleven nuestras escuelas al tipo ideal que
deseamos, las secundarias han estado
tomando a los alumnos de la primaria en
el grado de educacin en que
positivamente se encuentran, sin exagerar
la importancia de sus certificados y
boletas de calificaciones. Con este
propsito, en algunas escuelas, adems
de la medicin mental correspondiente, se
ha practicado reconocimientos sobre
Aritmtica, Lengua Castellana y Geografa,
para agrupar a los alumnos con sujecin a
normas cientficas. Tales conocimientos,
que completan la medicin mental,
debera generalizarse y sistematizarse
para que el trabajo de la escuela
secundaria se construya sobre el nivel
positivo de educacin que el alumno trae
de la primaria, y no sobre la supuesta
base de programas que en muchos casos
no ha sido posible desarrollar totalmente.
En trminos generales, todos los
departamentos de la Secretaria han
colaborado con la direccin de enseanza
Secundaria en la resolucin de los
problemas que por alguna circunstancia
ha sido necesario someter a su
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
281
consideracin.
Desgraciadamente esta afirmacin
no puede hacerse de una manera tan
amplia en lo que se refiere al
Departamento Administrativo, pues los
obstculos y dificultades que esta
dependencia ha puesto al despacho de los
negocios que le competen, en relacin con
la Direccin de enseanza Secundaria, han
sido con demasiada frecuencia a tal grado
estorbosos, que una buena parte de las
energas y de las actividades de la propia
Direccin se han perdido en la obtencin
de resultados en el expresado Depar-
tamento Administrativo.
Las dificultades anotadas se
refieren, sobre todo, al capitulo de
adquisiciones. En este sentido es penoso
decir que, con demasiada frecuencia la
Direccin de enseanza Secundaria se ve
empeada en fatigosas tareas de
tramitacin en las distintas dependencias
del Administrativo, y aun en la Contralora
misma, sin que esto, en muchos casos,
baste para el desahogo de los asuntos,
con perjuicio del trabajo de las escuelas,
que a menudo se ve paralizado por la falta
de tiles, de material y aun de los
documentos indispensables para la
expedicin de sus labores. Otra deficiencia
notable del Departamento Administrativo
es la que se refiere a la libertad e
independencia absoluta con que concede
licencias y aplica multas, siguiendo para
ello un criterio arrasarte, mecnico y
uniforme. Con efecto, no se tienen en
cuenta ni los antecedentes de los
maestros, ni la labor que desarrollan, ni
los merecimientos y consideraciones a que
muchos de ellos se han hecho acreedores,
no solo por la cualidad misma de su
trabajo y la cantidad a veces excesiva que
de el dan, sino par el amplio espritu de
cooperacin que revelan en todos sus
actos como educadores. En punto a
nombramientos, sobre todo en los que se
pagan con cargo a partidas
extraordinarias, la seccin de Personal se
encasilla en sus procedimientos, y por
falta de un oficio ms o de un oficio
menos, o por falta de una nota aclaratoria
que la Pagadura exige, con justificacin o
sin ella, a menudo se suspende el pago de
sueldos y pasan das y aun meses enteros,
sin que las personas nombradas puedan
cobrar lo que legtimamente les
corresponde.
De las tres deficiencias
mencionadas, la primera desaparecera
fcilmente -y su desapareci seria
fecundada en beneficios para el trabajo
escolar- con solo que el Departamento
Administrativo se resolviera a reconsiderar
su organizacin en el sentido de ahorrar
tramites intiles. La segunda se corregira
si las tramitaciones se hicieran por
conducto de la Direccin, o si cuando
menos se oyese en todos los casos la
opinin de esta oficina. Y en cuanto a la
tercera, seria de desearse que la seccin
respectiva mecanizara menos sus
procedimientos y procurase aplicar un
criterio ms amplio en el despacho de los
asuntos.
La Direccin de enseanza
Secundaria tiene tambin relaciones con la
Universidad Nacional, por cuanto muchos
alumnos que terminan la enseanza
secundaria ingresan en el ciclo
especializado de la Escuela Nacional
LA DI RECCI ON DE ENSEANZA SECUNDARI A SU ORGANI ZACI N Y SUS FUNCI ONES
282
Preparatoria. Tal ingreso se ha hecho
hasta ahora automticamente, puesto que
el ciclo secundario actual, si bien difiere
radicalmente del antiguo ciclo secundario
de la Escuela Nacional Preparatoria en
punto a mtodos y procedimientos, as
como en finalidades intrnsecas,
ampliamente especificas en el capitulo
correspondiente, sustancialmente la
antigua y la nueva institucin guardan la
misma equivalencia: y si alguna diferencia
de calidad y de cantidad existe, ella tiene
que ser a favor de la nueva institucin,
toda vez que esta ha sido objeto de
atenciones especiales y de reformas
concienzudamente realizadas. De ah que
los problemas incidentales, comunes a
ambas instituciones, que por diversos
motivos han surgido desde la creacin de
las escuelas secundarias, hayan sido
resueltos siempre de acuerdo con la
Universidad y en perfecta armona con
ella.
SOBRE LAS ESCUELAS SECUNDARI AS.
MEMORANDUM PARA EL SEOR PRESI DENTE ( EMI LI O PORTES GI L) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
283
1. Pocas reformas educativas en Mxico
han respondido de una manera ms clara
ms a un problema persistente y han sido
objeto de un estudio ,as concienzudo que
el de la Enseanza Secundaria. La reforma
culmino en 1925 con la creacin de un
sistema de escuelas secundarias que
correspondan en programa al Primer Ciclo
de la Escuela Nacional Preparatoria (3
aos) y que, por razones de peso y del
todo bien metidas, se puso bajo la
dependencia de un rgano [] de la
Secretaria de Educacin, la Direccin de
Enseanza Secundaria.
2. Es absurdo querer que en la
ciudad de Mxico haya solamente un
plantel oficial de enseanza secundaria
comprendido en la Escuela Nacional
Preparatoria. Actualmente son seis las
escuelas secundarias; tienen una
inscripcin de 6671 alumnos contraste
839 que haba en 1923, en el ciclo
secundario de la Escuela Nacional
Preparatoria. Hay que contar, adems, las
escuelas secundarias particulares (15)
incorporadas al sistema oficial. No se
trata, pues, de una Escuela Secundaria
que ha de incorporarse a la Escuela
Preparatoria, se trata de un sistema
escolar perfectamente organizado con sus
propias finalidades y con su propia
administracin.
3. Las escuelas secundarias no deben
depender ni de la Universidad Nacional ni
del Departamento de Enseanza Primaria
y Normal, sino de un organismo especial
que atiende a sus peculiares finalidades,
y este es la Direccin Enseanza
Secundaria.
4. Contrariamente a lo que unos
jvenes estudiantes han alegado, las
escuelas secundarias no se establecieron
con el intento pueril de dividir a los
estudiantes; razones de peso
determinaron la creacin de la escuelas.
5. Contrariamente a lo que se ha venido
diciendo, no hay en las escuelas
secundarias conflicto alguno de fondo.
Alumnos, padres y maestros han
trabajado durante los tres aos que llevan
establecidas en perfecta armona. No ha
haba antes de ahora ningn desorden de
los alumnos. El afn de los alumnos
universitarios para incorporar al sistema
de la Universidad las escuelas
secundarias, es sencillamente poder
contar, para efectos de movimiento como
el reciente, con un gran numero (7000
ahora) de jovencitos inconscientes (13 a
16 aos de edad) y fcilmente
impresionables.
* Documento indito, escrito el 6 de junio de
1929, localizado en el archivo histrico de la
Secretaria de Educacin Publica, Se reproduce
con modificaciones editoriales.
6. La reforma de la enseanza que
SOBRE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS.
MEMORANDUM PARA EL SEOR PRESIDENTE (EMILIO PORTES GIL)*
Moiss Senz
SOBRE LAS ESCUELAS SECUNDARI AS.
MEMORANDUM PARA EL SEOR PRESI DENTE ( EMI LI O PORTES GI L) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
284
nos ocupa, ha descansado en la
preparacin previa de maestros
especialistas en la educacin secundaria.
Tales progresos se han hecho en este
ramo, que un experto en educacin
comparada, el Doctor I. L. Kandel, de la
Universidad de Columbia, despus de
haber estudiado la reforma de la
educacin secundaria en Mxico declaro lo
siguiente:
Mxico es, a mi juicio, el primero
de los pases latinoamericanos que se
ha enfrentado abiertamente con el
problema, y que aun cuando no ignora del
todo la voz de la tradicin ha intentado
ceder a los reclamos de esta gran
parte del pueblo que no esta destinada a
pertenecer a las profesiones liberales.
Mxico se ha colocado, por esto, en
un plano desde el cual puede servir de
ejemplo a sus hermanas, las republicas
de Latinoamrica. Conforme avance en la
consideracin de las practicas de la
educacin secundaria, espero que os
daris cuenta de que lo que estis
haciendo aqu queda confirmado y
sancionado por la teora y por la
practica, tanto en Europa como en los
Estados Unidos.
I. L. Kandel, Conferencias sobre la
educacin secundaria.
7. En la opinin de cuantos han
estudiado el problema que nos ocupa,
inclusive los universitarios mismos, la
creacin de las escuelas secundarias ha
sido un gran acierto. La separacin de
ellas en un sistema especial debe persistir
y la Escuela Preparatoria debe referirse
nicamente al segundo ciclo de la
Enseanza Secundaria, esto es, al ciclo
que ms especialmente prepara a la
universidad.
8. El problema de la educacin
Secundaria y la resolucin que a este ha
dado la Secretarla de educacin Publica,
afecta no solamente a la Ciudad de Mxico
sino a todo el pas, y no nicamente a las
escuelas oficiales sino tambin a las
particulares. La organizacin de la
enseanza secundaria en sus dos ciclos,
que la reforma ha establecido, se ha
iniciado ya en los estados de
Aguascalientes, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Nuevo Len,
Quertaro, Sinaloa, San Luis Potos,
Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.
La Asamblea Nacional de
enseanza Secundaria, reunida en la
Ciudad de Mxico en noviembre de 1928,
discuti ampliamente el problema,
aprobando la resolucin que se le haba
dado por parte de la Secretaria de
educacin Publica. La Direccin de
enseanza Secundaria no solamente tiene
que ver con las escuelas secundarias
federales; tiene injerencia muy directa en
las escuelas secundarias particulares, y
menos directa, pero importante, en las del
mismo grado de las diversas entidades
federativas.
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
285
EL PROBLEMA DE LA ENSEANZA
SECUNDARIA EN MXICO
En materia de educacin secundaria,
Mxico haba vivido, desde el triunfo de la
Republica sobre el llamado Imperio, hasta
muy avanzado el periodo revolucionario
que se inicio en 19 10, en un estatismo
nocivo e injustificable; los principios
filosficos en que el sabio Gabino Barreda
se fundo para organizar la Escuela
Nacional Preparatoria en 1867, resultaban
anacrnicos en momentos en que nuevos
ideales surgan de las masas populares;
ya solo unos cuantos hombres, aferrados
a las tradiciones, empebanse en
mantener una situacin educativa que
estaba muy lejos de responder a las
recientes orientaciones sociales.
De sobra conocidos son los hechos
que apuntaban el mal ajuste y fracaso de
la Escuela Nacional Preparatoria: la
pequesima proporcin de alumnos que
terminaban su curso de cinco aos sobre
los que lo principiaban (aproximadamente
solo el 10% de los que entraban a primer
ao terminaban el quinto); la consecuente
enorme cantidad de "destripados" que se
retiraban al fin y al cabo de las aulas con
el estigma y la desilusin del fracaso; los
frecuentes escndalos indisciplinarios de
los alumnos, acusadores siempre de malos
ajustes internos; la poca eficiencia general
de la escuela; la falta de adaptacin a las
necesidades del adolescente; los mtodos
verbalistas y pasivos.
En la Ciudad de Mxico, con una
poblacin de tres cuartos de milln, exista
una sola Escuela Preparatoria; esto quera
decir que de los millares de nios que
anualmente terminaban la enseanza
primaria superior (aproximadamente), una
pequesima fraccin tan solo (800 en
1923) reciba el privilegio; no importaba
cuales fuesen sus capacidades,
necesidades o deseos reales, no tenan
otra posibilidad que la de una carrera
universitaria. La cultura superior quedaba
condenada de este modo a ser una mera
preparacin para alguna de las carreras
liberales.
* Documento indito, presentado el 6 de junio
de 1926 como estudio anexo al "Memorandum
para el Seor Presidente" que se incluye en
esta publicacin. Se reproduce con cambios
editoriales.
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS. RAZN DE SER DE ESTAS
INSTITUCIONES. SU CARCTER NACIONALISTA Y SU LEGITIMA
PROCEDENCIA REVOLUCIONARIA. EL POR QUE DE SU FILIACIN
NETAMENTE POPULAR. LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE
ELLAS*
Moiss Senz
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
286
La consecuencia es clara: por una parte,
pobreza y deficiencia en la cultura media
superior de Mxico, por otra, sobra de
candidatos para las profesiones liberales,
porque aunque limitada fuese la
oportunidad educativa superior, como de
hecho lo era por ser una Bola escuela la
que la imparta [...] no tenan los
graduados de la Escuela Nacional
Preparatoria otra salida que la de la Uni-
versidad.
Lo que pasaba en la Ciudad de
Mxico ocurra en menor grado en el resto
del pas; en la capital de cada estado una
sola escuela preparatoria, privilegio de
quienes disfrutaban de holgura
econmica, solo ocasionalmente
aprovechado por algn muchacho de
talento favorecido con la ayuda oficial. La
misma ineficacia en el sistema, la misma
salida nica para todos los graduados: las
carreras universitarias, la misma
deficiencia de oportunidad para una
cultura media superior.
Quien no entraba a la
Preparatoria, a menos que quisiese ser
maestro de escuela e ingresara a la
escuela normal, tenia que conformarse
con la cultura que haba recibido en las
escuelas primarias. Quien entraba a la
Preparatoria sin talento o sin aficin sufi-
cientes para llegar a la Universidad -y el
numero fue siempre muy crecido- caa por
el camino como "destripado": un
fracasado.
ESTADO DEL PROBLEMA DE LA
EDUCACIN SECUNDARIA AL
ADVENIMIENTO DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL
PRESIDENTE OBREGN
Con anterioridad a 1910 en algunos
estados de la Republica, con especialidad
en Veracruz, se hicieron intentos serios
para resolver el problema de la educacin
secundaria. Se crearon las llamadas
"escuelas secundarias" como instituciones
paralelas a las escuelas preparatorias.
Este fue justamente el error que las
condeno. A la terminacin de la escuela
primaria superior quedan en casi todos los
pases del mundo dos caminos al alumno:
el ingreso a una escuela secundaria, que
en Mxico era la Escuela Nacional
Preparatoria que lo llevaba a la
Universidad, o la entrada a alguna de las
escuelas vocacionales. El intento
veracruzano consisti en ofrecer un tercer
camino creando escuelas especiales a las
que se quiso dar el nombre especial de
secundarias, escuelas que ni eran el
primer ciclo de la Escuela Preparatoria, ni
pertenecan tampoco al sistema de
escuelas tcnicas vocacionales.
En la Secretaria de educacin
Publica, desde los das del presidente
Madero y posteriormente durante la
administracin del presidente Carranza,
con las reformas que se intentaban en los
distintos aspectos de la educacin, se
procuraba siempre resolver los problemas
relativos a la educacin secundaria. Pero
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
287
en realidad no fue sino hasta la
administracin del presidente Obregn
cuando el problema se abordo de un modo
ms franco. Fue entonces cuando el
licenciado Vasconcelos, a la sazn
Secretario de educacin Publica, dio el
primer paso para el establecimiento de las
nuevas escuelas, al dividir los estudios
que se hacan en cinco aos en la Escuela
Nacional Preparatoria en dos ciclos
llamados secundario y de preparatoria
especializada, y que respectivamente
tenan una duracin de tres y dos aos.
Dos aos ms tarde, en 1925,ya bajo la
presidencia del seor general Calles se dio
el segundo paso en la reforma,
consecuencia lgica del primero. Este
consisti en dividir materialmente la
Escuela Preparatoria creando escuelas
especiales que se denominaron
"secundarias", para atender al primer ciclo
prescrito en el plan de estudios de la
misma Escuela Nacional Preparatoria. Con
los decretos presidenciales del 29 de
agosto y 22 de diciembre del ao 1925, se
llego a la organizacin de un verdadero
sistema de escuelas secundarias y a la
creacin de los dos primeros planteles de
esta ndole. Se creo entonces la Direccin
de enseanza Secundaria, dentro de la
Secretaria de educacin Publica,
encargada de normar la vida de las
nacientes instituciones y de organizar y
fomentar el nuevo sistema educativo que
se habla creado. Nuevas escuelas
secundarias oficiales aparecieron en los
aos subsecuentes. A la fecha son seis:
cinco diurnas y una nocturna. La
incorporacin de las escuelas secundarias
particulares tuvo lugar al mismo tiempo.
Conviene llamar la atencin al
hecho de que la reforma del sistema de
educacin secundaria en la Ciudad de
Mxico obedeci a razones de orden
fundamental y a una vieja inquietud por
resolver un problema urgente; que la
reforma ha sido promovida no por una
persona, ni siquiera por un determinado
grupo de personas, sino que ha res-
pondido a una persistente necesidad,
siendo el fruto de la obra continuada de
muchos educadores en distintas pocas y
aun en distintas administraciones.
Importante es hacer resaltar el hecho de
que la reforma en su ultimo aspecto se
inicio en 1923 con la divisin en dos ciclos
de la Escuela Nacional Preparatoria y que
pulsado el terreno, preparada la opinin y
preparados tambin los maestros que
haban al fin y al cabo de ultimar la
reforma, esta culmino con la divisin
material de la Escuela Nacional Prepara-
toria y la creacin mltiple de escuelas
secundarias.
COMO SON Y POR QUE SON AS
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
Para evitar confusiones en el curso de este
estudio, llamaremos "escuelas
secundarias" a las seis de que hemos
venido tratando y enseanza secundaria a
la que en ellas se imparte, y Escuela
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
288
Preparatoria al plantel que lleva este
nombre dentro de la Universidad Nacional.
Las escuelas secundarias se
destinan a todos los nios que terminan la
instruccin primaria superior y que
quieran o puedan pasar tres aos ms
dentro de una escuela recibiendo una
cultura superior, as como entregndose a
aquellas actividades mediante las cuales
pueda descubrirse, encauzarse y
cultivarse en su grado inicial la vocacin
del alumno. La escuela secundaria es una
escuela para todos. Con el tiempo Mxico,
a semejanza de lo que pass en otros
pases, tendr que establecerlas en
suficiente numero para dar una
oportunidad de educacin superior a todos
los nios de la comunidad que hayan
terminado el curso en las escuelas
primarias.
Puesto que la escuela secundaria
es para todos, no puede ser una escuela
especializada preparatoria de la
Universidad, como era el caso cuando los
dos ciclos quedaban comprendidos en la
Escuela Preparatoria. Por el contrario, la
escuela secundaria ha de ofrecer al mismo
tiempo que aquellas disciplinas de cultura
superior universal, aquellas otras que
formen el alma del ciudadano mexicano,
todo ello independientemente de la
carrera, oficio u ocupacin que
posteriormente ha de seguir el educando.
Escuelas para todos, deben ofrecer un
vasto campo en el que el alumno pueda
encontrarse a si mismo, y en el que
padres y maestros puedan explorar las
aficiones y capacidades del mismo. Hacia
el final de su curso en la escuela
secundaria el educando podr haber
decidido si su aptitud o aficin lo llevan a
la Escuela Preparatoria, primer peldao de
la Universidad, o si ms bien lo encaminan
a otros campos de la actividad cvica, el
comercio, la industria, la actividad
profesional, etctera.
La escuela secundaria proporciona
al alumno la oportunidad de completar un
ciclo de estudios sin obligacin escolar
posterior, saliendo, al finalizar el tercer
ao, no con el estigma del fracaso, sino
con la satisfaccin de haber terminado
victoriosamente una unidad de su vida.
Quienes al terminar la escuela secundaria
entren a la preparatoria, lo harn no
porque nicamente se sientan impulsados
por el deseo de un poco ms de
instruccin, como suceda cuando la
preparatoria arrancaba de la escuela
primaria, sino porque verdaderamente se
sientan capaces e inclinados para una
carrera universitaria. Explorada y dirigida
la vocacin el alumno podr ir ya a un
lado, ya a otro, a la universidad, a una
escuela tecnolgica, directamente al
campo de la actividad adulta, etctera.
La escuela secundaria es una
escuela para adolescentes. Su periodo
coincide justamente con ese critico por
excelencia en la vida de los jvenes, el de
los trece a los quince aos, periodo de
transicin en que el nio ensaya sus alas
de joven, en que la vida se abre; periodo
delicadsimo que requiere, si ha de
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
289
resolverse favorablemente en la vida del
individuo, tratamiento por parte de
educadores expertos. En este punto
fracasaba lamentablemente la antigua
Escuela Preparatoria. Sala el nio de la
escuela primaria entre los doce y los trece
aos y sbitamente entraba a un mundo
de incomprensin e incuria. Los viejos
maestros de las cuatro clsicas
asignaturas del primer ao: el Castellano,
las matemticas, el Francs y la
Geografa, nada saban de los problemas
del tierno adolescente, poco de los
dictados del mtodo didctico para mente
tan joven. En su aspecto moral y
normativo fallaba la antigua Escuela
Preparatoria al mezclar a los nios de los
primeros aos con los muchachos ya
formados, de los ltimos.
PROGRESOS REALIZADOS POR
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
La mejor justificacin que ante propios y
extraos, amigos y enemigos, puede
darse de la imperiosa necesidad de que en
nuestro pas se llevara a efecto la reforma
escolar en el grado de la educacin
secundaria, reforma tanto ms plausible y
meritoria cuanto que para implantara fue
necesario enfrentarse con intereses
creados y con la fuerza prestigiosa de la
tradicin, es consignar los siguientes
hechos concretos:
a) Por lo que se refiere a poblacin
escolar. En 1926 (primer ao de
existencia de las escuelas secundarias
federales) se inscribieron 3 860 alumnos;
en 1927 se inscribieron 4 729 alumnos; en
1928 se inscribieron 5 889 alumnos; en
1929 se inscribieron 6 671 alumnos.
Si se comparan estas cifras con la
de 839 alumnos que admiti la Escuela
Nacional Preparatoria en 1923, resulta
que, mientras en aquel entonces un 27%
de los alumnos que terminaban la
educacin primaria superior poda
continuar los estudios secundarios,
actualmente es un 40% el que tiene tal
oportunidad.
A los datos anteriores, que
corresponden a las escuelas oficiales,
deben agregarse los relativos a las
escuelas secundarias particulares, que
estn bajo la vigilancia e intervencin de
la misma Direccin de Enseanza
Secundaria y que al terminar el ao
prximo pasado, fueron en numero de 15
con una inscripcin total de 1 533
alumnos.
b) Por lo que se refiere a trabajos
de control, revalidacin de estudios,
etctera. Durante el ao de 1928 se
revisaron 482 certificados expedidos por
escuelas secundarias de 28 estados, y se
revalidaron 9 189 asignaturas. Esto
significa labor de unificacin en lo que se
refiere a planes de estudios y a
justipreciacin y equivalencia de los
diferentes programas, todo lo cual
redunda en beneficio de los jvenes que,
procedentes de distintas partes de la
Republica, antao encontraban grandes
dificultades para concatenar sus estudios.
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
290
c) Por lo que se refiere a tcnica y
supervisin de la enseanza. Se han
formulado todos los programas de las
diversas asignaturas, con la colaboracin
de maestros especialistas y teniendo en
cuenta los dictados de la experiencia; se
han hecho pruebas mentales muy
acuciosas, con el objeto de clasificar a los
alumnos por sus aptitudes y garantizar de
esa manera la efectividad de la
enseanza; se han practicado exmenes y
reconocimientos peridicos, de acuerdo
con la tcnica moderna sobre la materia, a
fin de llegar a estimar casi
matemticamente el aprovechamiento de
los educandos; y por ultimo, se ha
seleccionado el personal de las escuelas
secundarias teniendo como base la
competencia acadmica y la competencia
docente, para lo cual se ha procurado que
los profesores sigan cursos especiales de
educacin secundaria en la Facultad de
filosofa y Letras de la Universidad
Nacional.
d) Por lo que se refiere a la
preparacin del profesorado. En 1923 se
inauguro dentro de la Universidad
Nacional la clase de "Principios de
educacin Secundaria" en la que se
preparaba a los maestros que fuesen a
dedicarse a esta rama escolar desde el
punto de vista tcnico. Otras clases han
seguido. Hoy en la Escuela Normal
Superior (Universidad Nacional) existe
todo un departamento destinado a la
preparacin de un profesorado
especializado para las escuelas
secundarias. La direccin respectiva, por
su parte, no ha omitido esfuerzo alguno
para lograr que todos los maestros que
atienden las escuelas secundarias formen
un cuerpo verdaderamente idneo y
profesionalmente preparado para ensear
en las escuelas secundarias. Puede decirse
que el tipo "profesor de planta" que
constituye uno de los ms grandes
progresos en el sistema docente
mexicano, ha surgido del profesorado de
las escuelas secundarias de Mxico.
[...]
El porvenir de las escuelas
secundarias dentro del rgimen
independiente que actualmente tienen. Si
se ha alcanzado un gran xito en materia
de educacin secundaria durante el breve
lapso de tres aos que las escuelas
respectivas tienen establecidas, no quiere
significarse con ello que no falte aun
mucho por realizar. Como toda obra
institucional de positivo aliento, necesita
ser sostenida con ahnco para que llegue a
su completo desarrollo.
Por una parte, el problema es de
orden econmico: requiranse buenos y
amplios edificios, profesorado suficiente y
retribuido en tal forma que pueda dar todo
su tiempo a un solo establecimiento, pues
cabe advertir que no tendremos
verdaderas escuelas mientras los
maestros concurran a ellas solo por horas;
se necesita adecuado material de
enseanza y todas las dependencias
complementarias que una escuela
moderna exige para el logro de sus fines.
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
291
Por otra parte, en el orden social y
subjetivo, es preciso luchar reciamente
contra arraigados prejuicios, contra
muchos y fuertes intereses creados,
contra la resistencia pasiva que opone la
tradicin, y no pocas veces contra la
insidia y la malevolencia que, especial-
mente en pocas de crisis polticas,
pretenden deslizar y aun sostener criterios
regresivos que serian antipatriticos y
criminales, si no fuesen simplemente a
manera de fondo sobre el que deben
destacarse las ms slidas conquistas del
progreso humano.
Lo expuesto en estas paginas
acerca del importante problema general
de las escuelas secundarias, puede
puntualizarse en las siguientes
CONCLUSIONES
1
a
. La educacin secundaria en Mxico
lleno una necesidad ingente del pas
porque la antigua Escuela Nacional
Preparatoria, que por razones histricas
haba desempeado importante papel en
otra poca, no responda ya a las
necesidades presentes, emanadas del
movimiento revolucionario que se inicio en
1910.
2
a
. La educacin secundaria, tal
como se encuentra ahora organizada, es
un producto genuino de la Revolucin y su
organizacin se debe sucesivamente a las
administraciones de los generales
Obregn y Elas Calles, siendo la de este
ultimo la que instituyo el sistema tal como
actualmente funciona.
3
a
. Las escuelas secundarias
resuelven un problema netamente
nacional, que es el de difundir la cultura y
elevar su nivel medio en todas las clases
sociales, para hacer posible un rgimen
institucional positivamente democrtico.
4
a
. La educacin secundaria es un
sistema perfectamente organizado, de
tendencias nacionalistas claramente
definidas, y si bien se han tornado como
base para su organizacin los principios
establecidos por la Psicologa y la Ciencia
de la educacin, universalmente
aceptados, nunca se han perdido de vista
ni la idiosincrasia ni las peculiaridades de
nuestro pueblo.
5
a
. Los progresos realizados por
las escuelas secundarias, tanto oficiales
como particulares, en el breve transcurso
de tres aos que llevan de establecidas,
justifican ampliamente la existencia de
esta institucin y constituyen la mejor
prueba del acierto que los gobiernos
revolucionarios tuvieron al concederle toda
la importancia que merece.
6
a
. Que la educacin secundaria es
un problema de inters nacional, prubalo
inconcusamente la Asamblea de
Representantes de todos los estados, que
se reuni en el mes de noviembre del ao
prximo pasado para deliberar sobre las
ms serias y trascendentales cuestiones
relacionadas con este grado de la
educacin; y, posteriormente, la junta
integrada por elementos conspicuos de las
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
292
principales instituciones educativas de la
capital de la Republica, al corroborar y
reafirmar el criterio establecido por la
Asamblea Nacional de Estudios de
educacin Secundaria, demostr que esta
rama de la educacin tiene problemas
propios e inconfundibles.
7
a
. Como a medida que se
especializan las funciones, as en las
sociedades como en los individuos,
requirase un rgano adecuado que
encauce, norme y realice esas funciones,
es a todas luces necesaria la existencia de
una oficina directora encargada, tcnica y
administrativamente, de garantizar los
resultados del sistema, que en el caso es
el de las escuelas secundarias; que
comprenda claramente sus problemas y
este identificada con sus finalidades; en
una palabra, que este especficamente
capacitada para llevar la obra hasta su
pleno desenvolvimiento. Ese rgano es la
Direccin de enseanza Secundaria,
dependiente directamente de la Secretaria
de educacin Publica, al igual que otros
departamentos que regentean otras
grandes divisiones y sistemas de la
educacin nacional.
8
a
. Finalmente, sin que se crea
que en materia de educacin Secundaria
se ha llegado a consecuencias mximas y
definitivas, sino precisamente porque esta
obra, aunque ya fructfera desde sus
comienzos, es de las llamadas a producir
incalculables resultados en un futuro no
lejano, es urgente sostenerla y
fortalecerla, salvaguardndola y
precavindola de insanas pasiones, porque
al par que las dems conquistas
revolucionarias, esta tiene que abrirse
paso a travs de todos los prejuicios y
resquemores con que a las veces el
pasado histrico nuestro ha pretendido
frustrar los ms legtimos anhelos
nacionales de mejoramiento individual y
colectivo.
RESUMEN DE LA REFORMA
ESCOLAR FEDERAL EN EL GRADO
DE EDUCACIN SECUNDARIA
Primero. Creacin de dos ciclos de
estudios, el secundario y el de
preparatoria especializada en la antigua
Escuela nacional Preparatoria (Plan de
Estudios de 1923), en vigor desde 1923
hasta 1926.
Segundo. Separacin de estos dos
ciclos, creando un sistema de escuelas
secundarias para impartir el primero, de
acuerdo con el mismo plan de 1923, ms
las modificaciones que en el se
introdujeron posteriormente.
Tercero. Creacin de la Direccin
de educacin Secundaria, como rgano
especial para dirigir y fomentar el sistema
de enseanza secundaria acabado de
crear. Las razones que se tuvieron para
crear este organismo fueron las
siguientes:
1
a
. Que la escuela secundaria
implica la creacin de una institucin
educativa de orden especial, por lo que
toca a organizacin y mtodos, ya que se
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
293
refiere normalmente a jvenes de 13 a 16
aos, que presentan problemas especiales
relacionados con la adolescencia.
2
a
. Que la educacin secundaria
implica escuelas diferenciadas, variadas
en sus posibilidades educativas, flexibles
en sus sistemas y con diversas salidas
hacia diferentes campos de actividad
futura.
3
a
. Que ni el Departamento de
enseanza Primaria y Normal, ni la
Universidad Nacional estn capacitados
para controlar y dirigir el sistema de
escuelas secundarias, ya que la practica
ha demostrado que con la primera
institucin la escuela secundaria se
infantiliza, y con la segunda se le clan
finalidades unilaterales.
4
a
. Que es necesario que la
Secretaria de educacin Publica extienda
su influencia estimulante a todas las
entidades federativas, en lo relativo a
educacin secundaria.
5
a
. Finalmente, que es necesario
estimular y controlar la iniciativa privada
por lo que toca al establecimiento y
funcionamiento de escuelas secundarias
particulares.
En consecuencia, la Direccin de
educacin Secundaria esta muy lejos de
ser una simple dependencia burocrtica;
es, por el contrario, una verdadera
institucin nacional, un rgano cuyas
funciones son tan importantes y
trascendentales como lo son, en sus
respectivas esferas de accin, el
Departamento de educacin Primaria y
Normal, el de Escuelas Rurales o la
Universidad Nacional, pues mientras las
fuerzas vivas del pas residan en las clases
medias de nuestra sociedad, siempre ser
motivo de la ms honda preocupacin
elevar el nivel cultural de ellas para
acrecentar la eficiencia en todas las
actividades de la vida nacional, y, por
consiguiente, para mejorar
constantemente nuestras condiciones
econmicas, polticas y sociales.
Cuarto. Incorporacin de las
escuelas secundarias particulares al
sistema oficial, previo cumplimiento de
determinados requisitos y con sujecin a
la inspeccin oficial.
Quinto. Sealamiento de normas a
las escuelas secundarias oficiales de los
estados como medio indirecto de mejora
y para facilitar la revalidacin de estudios.
Sexto. La celebracin de una
Asamblea Nacional de educacin Publica, a
la que asistieron representantes de los
gobiernos de los estados y de todos los
planteles de enseanza secundaria en el
pas.
Sptimo. Formacin de una
comisin mixta para estudiar el problema
de la Escuela Preparatoria, que celebro
sesiones durante los meses de enero y
febrero en la Secretaria de educacin
Publica. Esta comisin, integrada por
representantes de la Secretaria de
educacin, de la Universidad Nacional y de
la Direccin de educacin Secundaria, fue
presidida por el subsecretario de
educacin Publica y por el rector de la
LAS ESCUELAS SECUNDARI AS. RAZN DE SER DE ESTAS I NSTI TUCI ONES.
SU CARCTER NACI ONALI STA Y SU LEGI TI MA PROCEDENCI A
REVOLUCI ONARI A. EL POR QUE DE SU FI LI ACI N NETAMENTE POPULAR.
LO QUE HAN HECHO Y LO QUE SE ESPERA DE ELLAS*
294
Universidad Nacional. Tuvo por objeto el
estudio de los problemas relativos al
segundo ciclo de la enseanza secundaria,
esto es, al que hasta esa fecha se haba
llamado de "preparatoria especializada" y
que segua impartindose en dos aos en
la Escuela Nacional Preparatoria. Esta
comisin llego a las siguientes
conclusiones.
1
a
. Ampliar el concepto de
educacin secundaria como disciplina de
cultura general y mexicana que ha de
impartirse no tan solo en las escuelas
secundarias propiamente dichas, sino
tambin [...] en el ciclo de estudios
encomendado a la Escuela Nacional Pre-
paratoria.
2
a
. Aumento del programa de
estudios de dicha escuela, de dos a tres
aos para todos aquellos alumnos que
piensen seguir las carreras fundamentales
en la Universidad Nacional leyes,
Medicina, Ingeniera).
3
a
. Recomendacin para reformas
en la organizacin de la Escuela Nacional
Preparatoria en su administracin, en su
personal docente y en sus mtodos.
En estas juntas, cuyas sesiones
fueron muy importantes desde el punto de
vista cientfico y pedaggico, llego a
afirmarse el criterio, ya antes admitido
coma inconcuso, de que las escuelas
secundarias deben subsistir en la forma en
que se encuentran, desde el momento que
persiguen finalidades propias que no
deben confundirse con las finalidades de
una escuela preparatoria, ni mucho menos
con las de una facultad universitaria.
También podría gustarte
- Cuadro Comparativo PoliticaDocumento5 páginasCuadro Comparativo PoliticaFrancisco Espindola78% (50)
- Orientaciones metodológicas para el desarrollo del pensamiento críticoDe EverandOrientaciones metodológicas para el desarrollo del pensamiento críticoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (7)
- Lectura de ContextoDocumento31 páginasLectura de Contextomauro522742% (12)
- Proyecto Final de Enseñanza de Las Ciencias Sociales. FerDocumento26 páginasProyecto Final de Enseñanza de Las Ciencias Sociales. FerCARO CHAMORROAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación IDocumento37 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación IHilario Vazquez100% (1)
- Como Investigar La Práctica DocenteDocumento153 páginasComo Investigar La Práctica DocenteMagali Sua89% (9)
- Análisis De Una Práctica Docente: La Práctica Pedagógica Y La Visión De Una Docente NormalistaDe EverandAnálisis De Una Práctica Docente: La Práctica Pedagógica Y La Visión De Una Docente NormalistaAún no hay calificaciones
- Triangulo OblicoanguloDocumento4 páginasTriangulo OblicoanguloRoger Isaac Bocanegra VienaAún no hay calificaciones
- Sistema de EcuacionesDocumento27 páginasSistema de EcuacionesSergio huallpa limasccaAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogia y La Educacion IDocumento294 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogia y La Educacion ILidotec100% (2)
- Sem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La EdDocumento294 páginasSem de Temas Sel. de La Historia de La Ped y La EdJunior GongAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Pedagogia IIDocumento164 páginasSeminario de Temas Selectos de Pedagogia IINancy Siqueiros80% (5)
- Seminario de Temas Selectos de Pedagogia IIDocumento164 páginasSeminario de Temas Selectos de Pedagogia IIEduardo CastilloAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación LDocumento18 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación LTomas ArmasAún no hay calificaciones
- Seminario IDocumento20 páginasSeminario IHebert Velázquez CastilloAún no hay calificaciones
- Programa G507 - Grado Infantil - 2020-21Documento32 páginasPrograma G507 - Grado Infantil - 2020-21andreaAún no hay calificaciones
- Filosofía - 1º de Bachillerato 2017-2018Documento44 páginasFilosofía - 1º de Bachillerato 2017-2018Adrián Salido PlanellesAún no hay calificaciones
- Desarrollod de Los Adolescentes IV Procesos CognitivosDocumento371 páginasDesarrollod de Los Adolescentes IV Procesos CognitivosKatherine PerezAún no hay calificaciones
- Guia de Estudio Ciencias Politicas y Sociales I Gabriela Glez-Rogelio Rojas-Ernesto MartinezDocumento51 páginasGuia de Estudio Ciencias Politicas y Sociales I Gabriela Glez-Rogelio Rojas-Ernesto MartinezRogelio Aurelio RojasAún no hay calificaciones
- Seminario Temas Selectos de Historia de La PedagogiaDocumento21 páginasSeminario Temas Selectos de Historia de La Pedagogiaenees80% (5)
- D9 DIDA Manual para El Desarrollo Del Pensamiento Crítico PDFDocumento111 páginasD9 DIDA Manual para El Desarrollo Del Pensamiento Crítico PDFjoseAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación I, II y IIIDocumento40 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La Educación I, II y IIIscarrasco_250% (1)
- Seminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La EducaciónDocumento40 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de La Pedagogía y La EducaciónClarissa AntónAún no hay calificaciones
- Seminario de Temas Selectos de Historia de Las Ciencias 42Documento168 páginasSeminario de Temas Selectos de Historia de Las Ciencias 42Bonilla García DavidAún no hay calificaciones
- La Vida Moral y La Reflexion Etica J. AbadDocumento78 páginasLa Vida Moral y La Reflexion Etica J. AbadJoselyn Wrande Sanhueza100% (1)
- Plan de Area FilosofiaDocumento45 páginasPlan de Area FilosofiaiecelestinefreinetAún no hay calificaciones
- Como Investigamos Tomo II FCPyS UNAMDocumento277 páginasComo Investigamos Tomo II FCPyS UNAMFernando Rincon PerezAún no hay calificaciones
- Formacion Civica y Etica I PDFDocumento257 páginasFormacion Civica y Etica I PDFJuan K Villa SotoAún no hay calificaciones
- Introduccion A Las Ciencias Sociales I PDFDocumento40 páginasIntroduccion A Las Ciencias Sociales I PDFmauricioAún no hay calificaciones
- Reporte de La Sociología de La EducaciónDocumento5 páginasReporte de La Sociología de La EducaciónAurora Castañón MendozaAún no hay calificaciones
- Aportes para Orientar El Estudio y La Recuperacion D Saberes en La Escuela SecundariaDocumento26 páginasAportes para Orientar El Estudio y La Recuperacion D Saberes en La Escuela SecundariacristianAún no hay calificaciones
- 3 Desarrollo Personal Del Docente y AutoconocimientoDocumento93 páginas3 Desarrollo Personal Del Docente y AutoconocimientoGUILLERMO CERTADAún no hay calificaciones
- Claudiahernández 4.1Documento32 páginasClaudiahernández 4.1Claudia HernándezAún no hay calificaciones
- Proyecto de Cátedra - Psicología y Cultura Del Alumno de Educacion PolimodalDocumento17 páginasProyecto de Cátedra - Psicología y Cultura Del Alumno de Educacion PolimodalEzequiel CampoAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Redacción de Un Texto ArgumentativoDocumento9 páginasActividad 2 Redacción de Un Texto ArgumentativoSeirAún no hay calificaciones
- Proyecto Final de Enseñanza de Las Ciencias Sociales SsssssssssssssssDocumento27 páginasProyecto Final de Enseñanza de Las Ciencias Sociales SsssssssssssssssRICHAR MORENOAún no hay calificaciones
- Temas Selectos de La Reflexión Ética I PDFDocumento69 páginasTemas Selectos de La Reflexión Ética I PDFEdgarGarciaAún no hay calificaciones
- Proyecto Investigación CualitativaDocumento25 páginasProyecto Investigación CualitativaEdwin MartinAún no hay calificaciones
- Profesorado en Historia CARRERADocumento76 páginasProfesorado en Historia CARRERAEscaleraRealAún no hay calificaciones
- Perspectiva Filosofico Pedagogico II 2022Documento14 páginasPerspectiva Filosofico Pedagogico II 2022Alexis ReynosoAún no hay calificaciones
- 260-03 - Ciegos y Disminuidos VisualesDocumento91 páginas260-03 - Ciegos y Disminuidos VisualesmarcosferrarAún no hay calificaciones
- Material Pei MayoDocumento28 páginasMaterial Pei MayoMiguel PeraltaAún no hay calificaciones
- Wences TESIS FINAL 2011 PDFDocumento266 páginasWences TESIS FINAL 2011 PDFCristina HdzAlAún no hay calificaciones
- Paradigmas Ideologicos Inclusion EducativaDocumento123 páginasParadigmas Ideologicos Inclusion EducativaClara FeyenAún no hay calificaciones
- Enseñar y Aprender Ciencias Sociales en La Escuela PrimariaDocumento66 páginasEnseñar y Aprender Ciencias Sociales en La Escuela PrimariaSofia WardAún no hay calificaciones
- 11 Secundaria CF SyPC 18ene2022Documento126 páginas11 Secundaria CF SyPC 18ene2022EDGAR FEDERICO CARBALLO QUINTANA100% (1)
- 696-01 - Educacion FisicaDocumento61 páginas696-01 - Educacion FisicaMari EspiAún no hay calificaciones
- La Lectura Comprensiva en Escolares de Educadion Primaria (NIEVES MAMANI)Documento35 páginasLa Lectura Comprensiva en Escolares de Educadion Primaria (NIEVES MAMANI)GLADYS RAMOSAún no hay calificaciones
- Guia Pensamiento Crítico y AprendizajeDocumento64 páginasGuia Pensamiento Crítico y AprendizajeFermin Garcia FloresAún no hay calificaciones
- Introduccion A Las Ciencias Sociales IIDocumento44 páginasIntroduccion A Las Ciencias Sociales IIOmar RiosAún no hay calificaciones
- Temas Selectos de La Reflexion Etica 1Documento69 páginasTemas Selectos de La Reflexion Etica 1Yiyis VabuAún no hay calificaciones
- Programas de reenganche educativo y/o formativo: Condiciones organizativas, currículum y evaluaciónDe EverandProgramas de reenganche educativo y/o formativo: Condiciones organizativas, currículum y evaluaciónAún no hay calificaciones
- Dimensiones Del Proceso Enseñanza Aprendizaje En Educación SuperiorDe EverandDimensiones Del Proceso Enseñanza Aprendizaje En Educación SuperiorAún no hay calificaciones
- Dilemas morales: una estrategia pedagógica para el desarrollo de la conciencia moralDe EverandDilemas morales: una estrategia pedagógica para el desarrollo de la conciencia moralAún no hay calificaciones
- Problemas contemporáneos en psicología educativaDe EverandProblemas contemporáneos en psicología educativaAún no hay calificaciones
- Estudiar la política exterior comparativamente: Casos y análisisDe EverandEstudiar la política exterior comparativamente: Casos y análisisAún no hay calificaciones
- Incursionando en el mundo de la investigación: orientaciones básicasDe EverandIncursionando en el mundo de la investigación: orientaciones básicasAún no hay calificaciones
- Pensar en escuelas de pensamiento: Colectivos interdisciplinares en construcciónDe EverandPensar en escuelas de pensamiento: Colectivos interdisciplinares en construcciónAún no hay calificaciones
- Epistemología y pedagogía - 6ta edición: Ensayo histórico crítico sobre el objeto y método pedagógicosDe EverandEpistemología y pedagogía - 6ta edición: Ensayo histórico crítico sobre el objeto y método pedagógicosAún no hay calificaciones
- Innovar En El Desarrollo Curricular: Una Propuesta Metodológica Para La Educación SuperiorDe EverandInnovar En El Desarrollo Curricular: Una Propuesta Metodológica Para La Educación SuperiorAún no hay calificaciones
- InvitacionDocumento3 páginasInvitacionEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- Adolescentes y ModaDocumento5 páginasAdolescentes y ModaEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- DiagnosticoDocumento9 páginasDiagnosticoEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- El DominóDocumento2 páginasEl DominóEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativa... Grecia, Egipto y Babilonia...Documento3 páginasCuadro Comparativa... Grecia, Egipto y Babilonia...Edgar Garcia100% (1)
- Examen Formacion Civica y Etica IDocumento3 páginasExamen Formacion Civica y Etica IEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- Los Estudiantes en La Escuela Sec Und AriaDocumento15 páginasLos Estudiantes en La Escuela Sec Und AriaBECENE - CICYTAún no hay calificaciones
- Cuentos Breves Latino Americanos - Uruguay - El Pequeño Rey ZaparrastrosoDocumento1 páginaCuentos Breves Latino Americanos - Uruguay - El Pequeño Rey ZaparrastrosoEdgar GarciaAún no hay calificaciones
- Procedimiento Evaluaciones Medicas OcupacionalesDocumento6 páginasProcedimiento Evaluaciones Medicas OcupacionalesYadira GonzalezAún no hay calificaciones
- Lecturas 3 y 4 OratoriaDocumento74 páginasLecturas 3 y 4 OratoriaApa SándwichsAún no hay calificaciones
- Etnografías Como Libros PDFDocumento135 páginasEtnografías Como Libros PDFDiana Paola Guzmán MéndezAún no hay calificaciones
- Catálogo de Conceptos 2019Documento62 páginasCatálogo de Conceptos 2019CarlosParedesAún no hay calificaciones
- Monografia DibujoDocumento32 páginasMonografia DibujoUgo Velazco Flores100% (2)
- Reglas de Procedimiento Pucp Mun 2020Documento16 páginasReglas de Procedimiento Pucp Mun 2020ana camposAún no hay calificaciones
- 1.1 Contextualizacion Del Perfil de La Problematica en Funcion de Su Origen CORREGIDO - 1Documento2 páginas1.1 Contextualizacion Del Perfil de La Problematica en Funcion de Su Origen CORREGIDO - 1charles andres andrade zambranoAún no hay calificaciones
- Activida 2 Plan de Negocios Apra Un Contexto Especifico (Parte1)Documento13 páginasActivida 2 Plan de Negocios Apra Un Contexto Especifico (Parte1)Leidy LópezAún no hay calificaciones
- Teoremas de La Integral DefinidaDocumento3 páginasTeoremas de La Integral DefinidaDiego VásconezAún no hay calificaciones
- Cuadro Material de GuerraDocumento23 páginasCuadro Material de GuerraSteven GarciaAún no hay calificaciones
- Fisica IvDocumento29 páginasFisica IvLuis Angel Alvarez OjedaAún no hay calificaciones
- Formato IeeeDocumento3 páginasFormato IeeeAlexander Flores QuisbertAún no hay calificaciones
- Tarea Modulo 7Documento9 páginasTarea Modulo 7J.J GeraldinoAún no hay calificaciones
- Reloj Digital InformeDocumento12 páginasReloj Digital InformeWiilfredoo VargasAún no hay calificaciones
- Apartados ManualesDocumento8 páginasApartados ManualesAbril LigonioAún no hay calificaciones
- Esp. Tec. Herramientas ManualesDocumento4 páginasEsp. Tec. Herramientas ManualesMaria Del Rosario PLAún no hay calificaciones
- Recopilación Ica Unidad 2 - AseupDocumento41 páginasRecopilación Ica Unidad 2 - AseupCristian sinhAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo No. 1. CurriculoDocumento7 páginasMaterial de Apoyo No. 1. CurriculoHaydee AjquillAún no hay calificaciones
- Informe de TermoquimicaDocumento15 páginasInforme de TermoquimicapanachosaurioAún no hay calificaciones
- La Concepción Nightingale - NoeDocumento6 páginasLa Concepción Nightingale - NoeLu AguileraAún no hay calificaciones
- Ciclo PhvaDocumento2 páginasCiclo PhvahugoedrAún no hay calificaciones
- ANEXOSDocumento168 páginasANEXOSInesCocaCAún no hay calificaciones
- Formato de Mantenimiento Compresor de AireDocumento2 páginasFormato de Mantenimiento Compresor de AireCT AngelAún no hay calificaciones
- Movimiento Parabolico Ejercicios Propuestos PDFDocumento6 páginasMovimiento Parabolico Ejercicios Propuestos PDFCristina MelendezAún no hay calificaciones
- Limpio CarreterasDocumento87 páginasLimpio CarreterasCoCo DarrellAún no hay calificaciones
- Cómo Enseñarle A Un Perro A RastrearDocumento28 páginasCómo Enseñarle A Un Perro A RastrearGrevil AvelarAún no hay calificaciones
- Libro - Un Día Con Las Aves de GuáquiraDocumento80 páginasLibro - Un Día Con Las Aves de Guáquiralloyo1973Aún no hay calificaciones