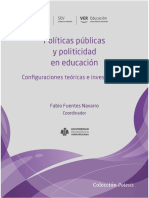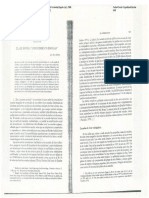Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ROMERO, HERNANDEZ (COMPILADORAS) - Concepcion y Metodologia de La Educacion Popular Tomo I
ROMERO, HERNANDEZ (COMPILADORAS) - Concepcion y Metodologia de La Educacion Popular Tomo I
Cargado por
Amélie LizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
ROMERO, HERNANDEZ (COMPILADORAS) - Concepcion y Metodologia de La Educacion Popular Tomo I
ROMERO, HERNANDEZ (COMPILADORAS) - Concepcion y Metodologia de La Educacion Popular Tomo I
Cargado por
Amélie LizCopyright:
Formatos disponibles
La Habana, 2004
Concepcin y metodologa
de la educacin popular
Seleccin de lecturas
Tomo I
Compilacin:
MARIA ISABEL ROMERO
Y CARMEN NORA HERNNDEZ
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 1
Concepcin y metodologa de la educacin popular :
Seleccin de lecturas / comp. Mara Isabel Romero y Carmen
Nora Hernndez. -- Ciudad de La Habana : Editorial Caminos,
2004.
2 t. ; 21 cm.
ISBN 959-7070-49-9
1. EDUCACIN POPULAR
2. PARTICIPACIN
3. PEDAGOGA
4. IDENTIDAD
5. CULTURA
6. PODER
7. TICA
I. Romero, Mara Isabel, 1964 -
II. Hernndez, Carmen Nora, 1952 -
370.193 1
Con
Edicin / Magaly Muguercia
Diseo / Ernesto Joan
Realizacin y composicin / Eduardo A. Gonzlez Hernndez
Colaboradores / Marla Muoz / Yohanka Len / Elena Socarrs / Eduardo
Torres / Flor Mara Fernndez / Hildelisa Leal / Lizet Snchez / Dennis
Prez / Ileana Garca
Agradecimientos a Nadia Alonso, Ivn Herrera y Mait Creo.
Editorial Caminos, 2004
ISBN 959-7070-47-2 Volumen 1
ISBN 959-7070-49-9 Obra completa
Impresin: Editorial Linotipia Bolvar y Ca., Bogot, Colombia
Estos textos son para su exclusiva utilizacin en actividades formativas
del Centro Memorial Martin Luther King, Jr.
Para pedidos e informacin, dirjase a:
Editorial CAMINOS
Ave. 53 nm. 9609 entre 96 y 98, Marianao,
Ciudad de La Habana, Cuba, CP 11400
Telf.: (537) 260 3940
Fax: (537) 267 2959
Correo electrnico: editorialcaminos@cmlk.co.cu
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 2
Leer un texto no es pasear en forma licenciosa
e indolente sobre las palabras.
Es aprender cmo se dan las relaciones
entre las palabras en la composicin del discurso.
Es tarea de sujeto crtico, humilde, decidido.
PAULO FREIRE
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 3
NDICE
ndice de autores / 11
Presentacin / 17
pedagoga tradicional/liberadora
Educacin, ciencias sociales y cambio social
JORGE LUIS ACANDA / 21
La conciencia oprimida
PAULO FREIRE / 35
Educacin y concienciacin
JULIO BARREIRO / 99
La educacin como prctica
de la libertad (fragmento)
PAULO FREIRE / 105
Pedagoga del oprimido (fragmento)
PAULO FREIRE / 109
La abuela
EDUARDO GALEANO / 139
Celebracin de las bodas de la razn
y el corazn
EDUARDO GALEANO / 140
El docente universitario desde una perspectiva
humanista de la educacin
VIVIANA GONZLEZ MAURA / 141
cultura, poder y hegemona
Sociedad civil y hegemona
JORGE LUIS ACANDA / 153
Ideologa, cultura y poder
NSTOR GARCA CANCLINI / 175
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 5
Estrategias de poder
MICHEL FOUCAULT / 193
Freire y el discurso del poder
HENRY A. GIROUX / 197
La comprensin del diferente
PAULO FREIRE / 205
Todos somos filsofos
ANTONIO GRAMSCI / 221
El gnero como estructura
de la prctica social
R. W. CONNELL / 226
La encrucijada de la tica
JOS LUIS REBELLATO / 243
dilogo y participacin
La esencia del dilogo
PAULO FREIRE / 251
Gramsci para principiantes
NSTOR KOHAN / 265
tica de la liberacin
JOS LUIS REBELLATO / 289
La participacin como territorio
de contradicciones ticas
JOS LUIS REBELLATO / 299
La educacin popular que estamos haciendo
MANUEL DE LA RA / 337
El enfoque participativo en ciencias sociales
BEATRIZ DAZ / 351
El rol de la educacin en la hegemona
del bloque popular
MARA GRACIA NEZ / 393
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 6
La participacin social: su definicin
y manifestacin como proceso
CECILIA LINARES / 401
tica y valores
Familia, tica y valores
en la realidad cubana actual
PATRICIA ARS / 419
Y vendrn tiempos mejores?
GEORGINA ALFONSO / 443
tica funcional y tica de la vida
GERMN GUTIRREZ / 489
algunos principios
Extensin o comunicacin?
PAULO FREIRE / 527
Pedagoga de la indignacin (fragmento)
PAULO FREIRE / 553
Denuncia, anuncio, profeca,
utopa y sueo
PAULO FREIRE / 569
Entrevista a Paulo Freire
por ROSA MARA TORRES / 593
La utopa, indeleble?
YOHANKA LEN DEL RO / 653
Un educador popular
que abraza la libertad
Wenceslao Moro / 667
De los autores / 687
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 7
orgenes e historia de la EP
La vieja y la nueva historia:
algunos trminos del debate
MARIO GARCS / 17
EP: acercamiento a una prctica libertaria
WENCESLAO MORO / 35
La promesa de la pedagoga del oprimido
ESTHER PREZ / 59
De los orgenes y hoy: la EP en Cuba
(entrevista por MARA LPEZ VIGIL) / 77
Races y plataformas de la educacin popular
MATTHIAS PREISWERK / 115
Educacin liberadora y educacin popular
ROSA MARA TORRES / 145
La EP en perspectiva histrica
VALERIA REZENDE, BENITO FERNNDEZ,
ESTHER PREZ, CARLOS NEZ / 223
identidad
Hechos y no palabras
BIBLIA / 269
La verdadera sabidura
ECLESISTICO / 271
El hombre ideal de tiempos pasados
BERTOLT BRECHT / 273
Los rasgos del hombre nuevo
PEDRO CASALDLIGA / 275
La construccin de la identidad
MANUEL CASTELLS / 279
El rol del trabajador social
en el proceso de cambio
PAULO FREIRE / 293
INDICE TOMO II
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 9
10
Preguntitas a m
EDUARDO GALEANO / 301
Ventana a la utopa
EDUARDO GALEANO / 301
metodologa y tcnicas
Principios fundamentales de la EP
INSTITUTO COOPERATIVO INTERAMERICANO / 303
Algunas herramientas en la EP
INSTITUTO COOPERATIVO INTERAMERICANO / 323
Sobre la metodologa de la EP
CARLOS NEZ / 351
Nuestra propuesta metodolgica
CARLOS NEZ / 375
Tcnicas de participacin
CENTRO MEMORIAL MARTIN LUTHER KING, JR. / 393
la evaluacin
La evaluacin en la animacin sociocultural
FERNANDO CEMBRANOS, D. H. MONTESINOS
Y M. BUSTELO / 563
Evaluacin y educacin popular
ELZA FALKEMBACH / 597
La evaluacin: un proceso permanente
INSTITUTO COOPERATIVO INTERAMERICANO / 611
La evaluacin como hecho educativo
OSCAR JARA / 617
Procesos evaluativos en educacin popular
LVARO PANTOJA / 621
De los autores / 627
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 10
11
NDICE DE AUTORES
A
Acanda, Jorge Luis
Educacin, ciencias sociales
y cambio social, t. I, p. 21
Sociedad civil y hegemona, t. I, p. 153
Alfonso, Georgina
Y vendrn tiempos mejores?, t. I, p. 443
Ars, Patricia
Familia, tica y valores
en la realidad cubana actual, t. I, p. 419
B
Barreiro, Julio
Educacin y concienciacin, t. I, p. 99
Biblia
Hechos y no palabras, t. II, p. 269
Brecht, Bertolt
El hombre ideal de tiempos pasados,
t. II, p. 273
Bustelo, M. , et al.
La evaluacin en la animacin
sociocultural, t. II, p. 563
C
Casaldliga, Pedro
Los rasgos del hombre nuevo, t. II, p. 275
Castells, Manuel
La construccin de la identidad,
t. II, p. 279
Cembranos, Fernando, et al.
La evaluacin en la animacin
sociocultural, t. II, p. 563
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 11
12
Centro memorial Martin Luther King, Jr.
Tcnicas de participacin,
t. II, p. 393
Connell, R. W.
El gnero como estructura
de la prctica social, t. I, p. 226
D
de la Ra, Manuel
La educacin popular
que estamos haciendo, t. I, p. 337
Daz, Beatriz
El enfoque participativo
en ciencias sociales, t. I, p. 351
E
Eclesistico
La verdadera sabidura, t. II, p. 271
F
Falkembach, Elza
Evaluacin y educacin popular,
t. II, p. 597
Fernndez, Benito
La EP en perspectiva histrica (panel),
t. II, p. 223
Foucault, Michel
Estrategias de poder, t. I, p. 193
Freire, Paulo
La conciencia oprimida, t. I, p. 35
La educacin como prctica
de la libertad (fragmento), t. I, p. 105
Pedagoga del oprimido (fragmento),
t. I, p. 109
La comprensin del diferente, t. I, p. 205
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 12
13
La esencia del dilogo, t. I, p. 251
Extensin o comunicacin?, t. I, p. 527
Pedagoga de la indignacin (fragmento),
t. I, p. 551
Denuncia, anuncio, profeca,
utopa y sueo, t. I, p. 569
El rol del trabajador social
en el proceso de cambio, t. II, p. 293
Entrevista A Paulo Freire
(por Rosa Mara Torres), t. I, p. 593
G
Galeano, Eduardo
La abuela, t. I, p. 139
Celebracin de las bodas de la razn
y el corazn, t. I, p. 140
Preguntitas a m, t. II, p. 301
Ventana a la utopa, t. II, p. 301
Garcs, Mario
La vieja y la nueva historia:
algunos trminos del debate, t. II, p. 17
Garca Canclini, Nstor
Ideologa, cultura y poder, t. I, p. 175
Giroux, Henry A.
Freire y el discurso del poder, t. I, p. 197
Gracia Nez, Mara
El rol de la educacin en la hegemona
del bloque popular, t. I, p. 393
Gonzlez Maura, Viviana
El docente universitario
desde una perspectiva humanista
de la educacin, t. I, p. 141
Gramsci, Antonio
Todos somos filsofos, t. I, p. 221
Gutirrez, Germn
tica funcional y tica de la vida, t. I, p. 489
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 13
14
I
Instituto cooperativo interamericano
Principios fundamentales de la EP,
t. II, p. 303
La evaluacin: un proceso permanente,
t. II, p. 611
J
Jara, Oscar
La evaluacin como hecho educativo,
t. II, p. 617
K
Kohan, Nstor
Gramsci para principiantes, t. I, p. 265
L
Len del Ro, Yohanka
La utopa, indeleble?, t. I, p. 653
Linares, Cecilia
La participacin social:
su definicin... t. I, p. 401
Lpez Vigil, Mara
Entrevista a Esther Prez
(De los orgenes y hoy: la EP en Cuba),
t. II, p. 77
M
Minujin, Alicia, t. II, p.
Prlogo a Tcnicas de participacin,
t. II, p. 401
Montesinos, D.H., et al.
La evaluacin
en la animacin sociocultural, t. II, p. 563
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 14
15
Moro, Wenceslao
Un educador popular que abraza
la libertad, t. I, p. 667
EP: acercamiento
a una prctica libertaria, t. II, p. 35
N
Nez, Carlos
Sobre la metodologa de la EP, t. II, p. 351
Nuestra propuesta metodolgica, t. II, p. 375
La EP en perspectiva histrica (panel),
t. II, p. 223
P
Pantoja, Alvaro
Procesos evaluativos en educacin popular,
t. II, p. 621
Prez, Esther
La promesa de la pedagoga del oprimido,
t. II, p. 59
De los orgenes y hoy: la EP en Cuba
(entrevista por M. Lpez Vigil),t. II, p. 77
La EP en perspectiva histrica (panel),
t. II, p. 223
Preiswerk, Matthias
Races y plataformas
de la educacin popular, t. II, p. 115
R
Rebellato, Jos Luis
La participacin como territorio
de contradicciones ticas, t. I, p. 299
La encrucijada de la tica, t. I, p. 243
tica de la liberacin, t. I, p. 289
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 15
16
Rezende, Valeria
La EP en perspectiva histrica (panel),
t. II, p. 223
T
Torres, Rosa Mara
Educacin liberadora y educacin popular, t. II,
p. 145
Entrevista a Paulo Freire, t. I, p. 593
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 16
17
UNA PRESENTACIN NECESARIA
La profundizacin en la teora y los conceptos ha
sido una de las demandas ms frecuentes expre-
sadas por los egresados y egresadas de los talle-
res de educacin popular del Centro Martin Luther
King Jr.
Hallar vas y formas diversas que dieran respues-
ta a ese reclamo est, pues, a la par con otros as-
pectos, en el centro de la idea de implementar esta
modalidad de formacin a distancia.
Por esa razn principal, y atendiendo a lo que nos
propone el mdulo sobre Concepcin y metodologa
de la educacin popular, hemos querido acompaarlo
con este grupo de textos. Unos, abordan principios y
fundamentos tericos que sostienen la visin de la
educacin popular; otros se acogen a un enfoque ms
metodolgico o instrumental.
As, aqu hallarn fragmentos y tambin textos
ntegros de educadores y educadoras populares, fi-
lsofos, autores y autoras de diversas especialida-
des en el campo de las ciencias sociales sobre
todo latinoamericanos y cubanos; tambin algunos
europeos. No faltan entre ellos varios clsicos de
aliento universal. Hemos incluido tambin trozos
de naturaleza ms literaria, y algunos provenientes
de la tradicin religiosa.
Por su significado en la educacin popular latinoa-
mericana y en el pensamiento pedaggico del siglo
XX, hemos concedido un lugar privilegiado a los tra-
bajos de Paulo Freire. Vern que sus elaboraciones
tericas, impregnadas de la intensidad de las situa-
ciones concretas de la vida all nacieron , estn
expresadas en un lenguaje particularmente huma-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 17
18
no, y resultan comprensibles y cautivadoras aun
para pblicos no acostumbrados a leer textos de
teora social.
Como toda seleccin, esta se ha fraguado en el
transcurso de una experiencia en la que participa-
ron personas diferentes, y por ello es tambin un
testimonio de la comprensin, las impresiones y,
desde luego, el gusto diversos de un grupo de com-
paeros y compaeras. No es entonces homognea
y compacta y mucho menos perfecta. Pero s est
vivida, y tiene el calor de lo que personas con com-
promiso han descubierto en sus prcticas de apre-
hensin del conocimiento. Dicho de otro modo: esta
seleccin est contaminada por la pasin de unos
cuantos. Y bueno que as sea no?
Desde esta perspectiva, nuestro propsito sera,
en primer lugar, desde luego, facilitar a ustedes el
acceso a lecturas que a uno, a otro o a todos los
miembros del equipo selector parecieron imprescin-
dibles. Pero tambin ir ms all y despertar, en to-
dos y todas los lectores, el apetito de seguir adelante
y buscar cuanta creacin del pensamiento terico
sirva, en un dilogo con nuestras prcticas socia-
les, para hacerlas mejores. Por eso, desde ahora,
tenemos la seguridad de la compilacin solo ha
empezado y seguir creciendo.
Por ltimo: aqu hay materiales muy accesibles y
otros ms difciles. Pero por complejos que algunos
puedan resultar a una primera ojeada, vern cmo
las preguntas que nos iremos haciendo en el trans-
curso de las lecturas, el modo de interpelar a los
textos desde nuestras prcticas, as como el apoyo
mutuo nos facilitarn la comprensin. De ese modo
pasaremos a travs de estos contenidos cada cual
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 18
19
a su modo, claro como quien ejerce una manera
buena de crecer y de creer. Al menos con ese pro-
psito se presenta a nuestro respetable pblico esta
compilacin.
EQUIPO DE EDUCACIN POPULAR
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 19
20
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 20
21
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES
Y CAMBIO SOCIAL
*
Jorge Luis Acanda
Por el ttulo de esta mesa, parece que se nos invita
a reflexionar sobre la relacin entre educacin,
ciencias sociales y cambio social. Comienzo en-
tonces con una idea que alguna vez expresara ese
gran maldito y heterodoxo que fuera Oscar Wilde:
Slo es digno de aprenderse aquello que no pue-
de ensearse. Esta sentencia tiene dos lecturas,
complementarias entre s. En la primera, se nos
da a entender que los conocimientos fundamenta-
les deben ser aprehendidos por el individuo por s
mismo, a travs de su relacin cognoscitiva de
enfrentamiento con la vida. En la segunda, se des-
califica como inadecuado al sistema tradicional de
educacin, que ms que un sistema de aprendiza-
je es un sistema de enseanza, apoyado en la po-
sicin pasivamente receptiva y repetitiva de la
persona colocada en la condicin de alumno.
Creo que es pertinente para el tema que nos
ocupa traer a colacin este aforismo del Gran
Oscar, por dos razones. La primera es que su con-
tenido nos introduce a la necesidad de reflexionar
* Intervencin en el panel Mediaciones entre educacin,
ciencias sociales y cambio social convocado por el
CMMLK; publicado originalmente en Educacin popular
y alternativas polticas en Amrica Latina, vol. II, Col. edu-
cacin popular-Del mundo, folleto nm. 9, La Habana,
Ed. Caminos, 1999, p. 71-79.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 21
22
JORGE LUIS ACANDA
sobre el proceso de educacin desde una perspec-
tiva amplia y profunda: qu quiere decir educar?,
cmo se relaciona el proceso de enseanza-apren-
dizaje con la educacin?, cmo se ensea y cmo
se aprende?, qu puede significar utilizar la edu-
cacin como instrumento auxiliar para el cambio
social? Y ms an: qu vamos a entender por
cambio social?
Es preciso entonces utilizar todo el acervo de
conocimientos que las as llamadas ciencias so-
ciales (y ms adelante explicar por qu utiliz ese
trmino aqu en forma peyorativa) pueden brindar
para responder al conjunto de interrogantes que
nos plantea este apotegma.
La segunda razn de la cita es que podemos di-
vidir la frase en dos problemas que me han de ser-
vir como hilo conductor de esta intervencin.
Primero: qu es lo verdaderamente digno de
aprenderse? Segundo: por qu se afirma que ello
no puede ser enseado? Comenzar por la segun-
da interrogante, lo que impone reflexionar sobre
cmo se ha entendido tradicionalmente el proceso
de ensear. El enfoque que proporcion la Ilustra-
cin es paradigmtico.
La Ilustracin fue expresin histrica de la ideo-
loga burguesa de la emancipacin. Abri paso a
la interpretacin de la realidad como algo racio-
nal, y por lo tanto explicable. Su objetivo era el de
liberar a los hombres del engao y la supersticin
mediante la luz del saber, y convertirlos as de
esclavos en seores y dueos de su vida. Su
intencin era por lo tanto teraputica: llevar a todo
fenmeno social ante el tribunal de la razn para
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 22
23
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
decidir sobre su eliminacin o transformacin. Su
programa era el de desencantar al mundo para
someterlo al dominio racional del hombre. Elimi-
nar para decirlo con un lenguaje actual las
patologas de la sociedad.
En contraposicin a la concepcin teolgica de
la iluminacin del hombre mediante la revelacin
divina, la Ilustracin haca hincapi en la capaci-
dad racional del individuo para lograr el conoci-
miento de la realidad y su autoconocimiento. La
respuesta que en su momento proporcion Kant a
la pregunta qu es la Ilustracin? destaca admi-
rablemente el nfasis en la capacidad de indepen-
dencia racional del sujeto:
Ilustracin es la liberacin del hombre de su cul-
pable incapacidad. La incapacidad significa la
imposibilidad de servirse de su propia inteligen-
cia sin la gua de otro. Esta incapacidad es cul-
pable porque su causa no reside en la falta de
inteligencia sino de decisin y valor para ser-
virse por s mismo de ella sin la tutela de otro.
Sapere aude! Ten el valor de servirte de tu pro-
pio entendimiento! Este es, pues, el lema de la
Ilustracin.
Esto tiene valor hoy en da. La esencia de la Ilus-
tracin era la voluntad de que el individuo alcan-
zara la madurez, la capacidad de autonoma y
responsabilidad en la direccin de su propia vida.
La intencin terica era la de concebir al hombre
como sujeto de su vida: sujeto en tanto convierte
en objetos de su actividad a los fenmenos que lo
rodean, no se subordina ya a ellos (sean fuerzas
naturales o instituciones sociales) sino que los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 23
24
JORGE LUIS ACANDA
objetualiza, para dominarlos y utilizarlos en la con-
formacin de una vida feliz. Y es aqu donde apa-
recen las contradicciones insalvables del proyecto
de cambio social que se plante la Ilustracin. El
objetivo era educar a los hombres, pero quin
introduce la luz en la mente de los hombres? Otros
hombres, los ya ilustrados; ellos convierten a los
dems individuos en objetos de su actividad edu-
cativa y son los que los conducen hacia la razn y
la felicidad. Es decir, en la actividad de la ilustra-
cin en la educacin entendida como ilustra-
cin se objetualiza al otro.
Las relaciones intersubjetivas (sujeto-sujeto) solo
pueden ser comprendidas en los marcos de la Ilus-
tracin clsica como relaciones objetuales (sujeto-
objeto). Con ello, la Ilustracin se traiciona a s
misma; divide a los hombres en dos grupos: los
educadores y los educados. La aspiracin a la au-
todeterminacin cabe tan solo para los sujetos
ilustradores, no para los individuos-objetos a ser
ilustrados. Su funcin emancipadora cae prisio-
nera de su tendencia objetualizante y cosificadora:
a la persona se la convierte en objetos-cosas sobre
los que se va a trabajar. La educacin, concebida
como ilustracin se configura bajo el signo de la
dominacin. La burguesa desarrolla su proceso
de cambio social conservando la dominacin, la
asimetra de las relaciones sociales intersubjetivas
y desarrollando hasta el paroxismo el proceso de
objetualizacin o cosificacin. El proceso de educa-
cin se estructura segn este esquema: ensear
supondr entonces la existencia de un sujeto que
sabe y un alumno-objeto al que se le proporciona
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 24
25
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
la luz del saber. Toda relacin interpersonal (la del
maestro con el alumno, el terapeuta con el enfer-
mo, el salvador con el salvado, el dirigente con el
dirigido) ser vista como la de un sujeto con un
objeto.
El cambio social que produjo la burguesa era
tan solo parcial. La aspiracin a la autoproduccin
de s mismo, a la madurez y la autodeterminacin
es algo encomiable y digno de ser conservado. Pero
la salida a las aporas de la Ilustracin clsica solo
es posible reinsertndolas en el contexto de rela-
ciones verdaderamente intersubjetivas.
Es a esta idea a la que apuntaba Marx cuando
redact la tercera de sus Tesis sobre Feuerbach.
En ella se somete a crtica (por primera vez en la
historia de las ideas) la interpretacin objetua-
lizante de las relaciones interpersonales. Discl-
peseme que la cite en extenso:
La teora materialista de que los hombres son
producto de las circunstancias y de la educa-
cin, y de que, por tanto, los hombres modifica-
dos son producto de circunstancias distintas y
de una educacin modificada, olvida que son
los hombres, precisamente, los que hacen que
cambien las circunstancias y que el propio edu-
cador necesita ser educado. Conduce, pues,
forzosamente, a la divisin de la sociedad en
dos partes, una de las cuales est por encima
de la sociedad
El enfoque tradicional, tpico de la Ilustracin,
del perfeccionamiento de la sociedad humana como
acto pedaggico, divide a los hombres en dos gru-
pos: los educadores y los educados. Marx com-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 25
26
JORGE LUIS ACANDA
prende que la deficiencia fundamental de este pun-
to de vista es que coloca a los educadores, a los
ilustrados fuera del proceso de la reflexin crti-
ca sobre la realidad, y los ubica por encima de los
dems hombres. Las masas populares son sim-
ples objetos.
Pero, para Marx, la revolucin es algo mucho
ms complejo que eso: La coincidencia de la mo-
dificacin de las circunstancias y la actividad hu-
mana solo puede concebirse y entenderse
racionalmente como prctica revolucionaria. La
revolucin comunista entendida por Marx como
cambio social radical tiene que romper el molde
de las relaciones interpersonales objetualizantes,
para convertirse en un proceso en el que los hom-
bres, interactuando entre ellos y con su
condicionamiento material, al transformar este se
transforman a s mismos.
El proceso de educacin tiene que ser concebi-
do de otra manera. Si queremos que contribuya a
un tipo de cambio social que implique un replan-
teamiento desobjetualizador de las relaciones
intersubjetivas, tiene que cambiar l mismo, y en
forma esencial. Tiene que ser parte del cambio so-
cial. En El manifiesto comunista se expresar una
idea concomitante:
Todas las clases que en el pasado lograron ha-
cerse dominantes trataron de consolidar la si-
tuacin adquirida sometiendo a toda la sociedad
a las condiciones de su modo de apropiacin.
Los proletarios no pueden conquistar las fuer-
zas productivas sociales sino aboliendo su pro-
pio modo de apropiacin en vigor, y, por tanto,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 26
27
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
todo modo de apropiacin existente hasta nues-
tros das.
Este pasaje ha sido objeto de una mala inter-
pretacin bsica por aquellos que no conocen el
contenido que el concepto de apropiacin tena en
la filosofa clsica alemana (en especial, en Hegel),
de la que Marx era heredero directo. Se confunde
con expropiacin, y se piensa que aqu simplemente
se nos dice que el proletariado tiene que destruir
el modo capitalista de expropiacin. Esa lectura
es a todas luces insuficiente, por cuanto en el frag-
mento citado se exhorta a la clase obrera a abolir
tambin su propio modo de apropiacin. Ya en
los Manuscritos econmico-filosficos de 1844 se
haba presentado al comunismo como superacin
positiva del modo de apropiacin enajenante de la
realidad.
El concepto apropiacin apunta al proceso com-
plejo en el que los seres humanos, al producir su
mundo, se producen a s mismos y producen su
subjetividad. El hombre se apropia de la realidad
porque la produce. La hace suya al crearla me-
diante su actividad prctica. Pero el modo en que
la hace suya, se apropia de ella, la interioriza y la
traduce en elementos de su subjetividad (sus ca-
pacidades, potencialidades, ideas, aspiraciones,
valores, etc.) est condicionado por el modo en que
la produce. Produccin y apropiacin, por lo tan-
to, forman un todo indivisible. Produccin remite
al proceso de objetivacin del hombre, que crea
los objetos de su realidad y en ellos expresa su
subjetividad. Apropiacin remite al proceso de pro-
duccin de la subjetividad humana, de su
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 27
28
JORGE LUIS ACANDA
autoproduccin; de su autoproduccin como su-
jeto. Todo modo social de produccin de la reali-
dad es, a la vez, un modo social de apropiacin de
esa realidad (y, por lo tanto, de auto-produccin
del hombre). Todas las clases sociales dominantes
hasta ahora han sometido al resto de la sociedad
a su modo especfico de apropiacin. Es decir, a
su modo de autoproduccin. Todas las clases do-
minantes existentes han logrado ese dominio por-
que se han autoproducido como los nicos sujetos
verdaderos del proceso histrico, creando a todas
las dems clases y grupos sociales como objetos
de su autoproduccin.
La burguesa, pese a su carcter histricamen-
te revolucionario, no rebas este patrn. Su modo
de apropiacin es enajenante y explotador porque
implica que para autoproducirse como clase do-
minante tiene que manteniendo a las clases
provenientes del viejo orden social crear al pro-
letariado como objeto de su dominio y desprovisto
de toda posibilidad de autodeterminacin. El resto
de la sociedad es tan solo un conjunto de objetos
de su autorreproduccin. Por eso en El manifies-
to se llama a abolir todo modo de apropiacin exis-
tente hasta nuestros das, y a crear uno nuevo, en
el que ninguna clase social pueda objetualizar o
cosificar a las dems.
La revolucin comunista significa, para Marx y
Engels, el surgimiento de una sociedad en la que
ninguna clase sea la dominante, y, por tanto, to-
dos los grupos sociales puedan asumir lo que hasta
ahora les ha sido negado: el papel de sujetos, la
facultad de autoproducirse. No es casual que el
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 28
29
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
captulo II de El manifiesto, titulado Proletarios
y comunistas, en el que se exponen las concep-
ciones de sus autores sobre el comunismo, termi-
ne con esta idea:
En sustitucin de la antigua sociedad burguesa,
con sus clases y sus antagonismos de clase, sur-
gir una asociacin, en la que el libre desenvol-
vimiento de cada uno ser la condicin del libre
desenvolvimiento de todos.
Lo que aqu se propone es una subversin total
de la lgica de estructuracin de las relaciones
intersubjetivas.
El hombre produce al mundo; al producirlo, se
produce a s mismo, produce su subjetividad. Qu
es la subjetividad? Es el conjunto de capacidades,
potencialidades, ideas, valores a travs de los cua-
les interioriza la realidad que lo rodea. Ahora se
nos hace ms clara la segunda parte de la afirma-
cin de Oscar Wilde: la educacin, entendida den-
tro de los moldes afincados por una tradicin de
ms de quince mil aos de objetualizacin de las
relaciones interpersonales, implica la imposicin
al educado de esquemas mentales, de estilos de
pensamiento, de normas y valores, por parte del
educador. Al individuo se le ensean respuestas.
Se le proporciona un saber meramente instrumen-
tal, un saber operar con instrumentos cognos-
citivos para encontrar las respuestas adecuadas
en cada situacin concreta a determinadas pre-
guntas fijadas de antemano. Las preguntas se le
presentan como demandas naturales e
inescrutables, emanadas de la vida misma. Pero
no se le ensea a interrogarse sobre esos instru-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 29
30
JORGE LUIS ACANDA
mentos que se le proporcionan, y mucho menos a
cuestionarse la racionalidad e intencionalidad de
las preguntas, de las demandas que supuestamente
debe resolver, los roles sociales que debe cumplir,
las exigencias que debe satisfacer. Histricamen-
te, a los individuos se les ha enseado a resolver
eficientemente los problemas derivados del fun-
cionamiento y reproduccin de relaciones sociales
asimtricas, de dominacin y explotacin.
Se nos ilumina as la primera parte del apoteg-
ma. Qu es lo verdaderamente digno de ser apren-
dido? Est claro: lo esencial es aprender a formular
las preguntas. Eso implica, en primer lugar, apren-
der a cuestionar la legitimidad de las preguntas,
de las demandas, de las exigencias y de los roles
que se le presentan al individuo con fuerza de re-
quisito histriconatural. En segundo lugar, impli-
ca aprender a interrogar a la realidad. El para
m indispensable Carlos Marx dijo un da que el
adecuado planteamiento del problema lleva impl-
cita en s la mitad de su solucin. Las preguntas
condicionan las respuestas. El monopolio del po-
der es, ante todo, el monopolio de poder formular,
legitimar y hacer circular determinadas pregun-
tas. Lo verdaderamente esencial lo digno, se-
gn Oscar Wilde es aprender a cuestionar,
tomando el concepto de cuestionar en una doble
acepcin de complementariedad: cuestionar las
preguntas socialmente establecidas, y traducir la
realidad circundante en cuestiones a enfrentar.
Para decirlo entonces en una terminologa filosfi-
ca de la que soy gozoso deudor, aprender a criticar.
Pero slo se logra a travs del ejercicio continuado
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 30
31
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
y libre del criterio propio. Tal vez por estas razo-
nes Ral Roa, el Canciller de la Dignidad, el padre
de la teora poltica marxista en Cuba, escribiera
en uno de sus inspirados y magistrales artculos
de la dcada del cuarenta que, ms que una de-
mocracia, a lo que l aspiraba era al establecimien-
to de una aristarqua, es decir, al poder de los que
saben criticar.
Concedmosle entonces la razn al autor de El
abanico de Lady Windermer: las grandes verdades
de la vida no pueden ser enseadas. Cada uno
tiene que descubrirlas por s mismo. Lo nico que
puede ensearse es un estilo de pensamiento que
permita alcanzar esas grandes verdades. Si acep-
tamos esa idea, entonces se me impone un segun-
do momento en esta intervencin. No me queda
ms remedio (abusando de la consideracin, la
deferencia y el cario que me tienen las compae-
ras y los compaeros del Centro memorial Dr.
Martin Luther King, Jr., como me lo han demos-
trado siempre los que han organizado este encuen-
tro) que pasar a cuestionarme en el doble sentido
complementario que ya apunt anteriormente
el ttulo mismo que aqu nos convoca. Qu puede
querer decir eso de educacin, ciencias sociales y
cambio social?
Primero, pedira que se cambiara la formulacin
de ciencias sociales. Evoca la posibilidad de divi-
dir a la realidad en sectores estancos, bien dife-
renciados entre s y con una relacin meramente
de exterioridad, y de crear saberes especficos, cada
uno con un objeto diferente y aparatos concep-
tuales propios y distintos. Evoca la intencin de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 31
32
JORGE LUIS ACANDA
convocar entonces a cientficos sociales inco-
municados unos de otros por la intraducibilidad
de sus lenguajes respectivos y de sus regiones ex-
clusivas de investigacin recurriendo a un con-
cepto de pretendida multidisciplinariedad que
parece llamar a una suma mecnica, o amontona-
miento, de pequeos saberes. Evoca, por ltimo,
al fetiche de la total objetividad y rigurosidad en
los saberes sobre el hombre y la sociedad, que tanto
dao ha hecho y seguir haciendo. Como la socie-
dad es una sola, un haz apretado de relaciones,
propongo sustituir el plural por el singular y cam-
biar el concepto por el de teora social crtica. Es
decir, hacer explcito que lo que buscamos es una
interpretacin sistmica y totalizadora sobre la
realidad social, que sea a su vez crtica, por
cuanto busca contribuir a la revolucin.
Despus de esto, lanzado ya sin escrpulos por
la pendiente del abuso de confianza, pedira
cuestionarme el lema de cambio social. Qu
cambio social es el que queremos producir? Ochen-
ta aos de experimentos anticapitalistas yo no
les llamo socialistas a todos desde el poder nos
han enseado que cualquier acumulacin de cam-
bios sociales no produce necesariamente el cam-
bio social. Estos ocho decenios nos ensean que
sabemos lo que queremos destruir, pero todava no
tenemos la claridad necesaria en lo que queremos
construir. Nos ensean que destruir el capitalismo
y crear una sociedad diferente, desenajenante y
liberadora, implica la difcil tarea de destruir todo
modo de apropiacin hasta ahora existente y crear
uno de tipo indito, que base su especificidad
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 32
33
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
revolucionadora en su incompatibilidad con la
objetualizacin y cosificacin de las relaciones
interpersonales. Cambio social aqu, entonces,
tendra que ser sustituible por transformacin re-
volucionaria del modo de apropiacin.
Por ltimo, el concepto que est en el centro de
las preocupaciones y ocupaciones de los organi-
zadores de este encuentro: alertar que educacin
es mucho ms que el proceso de enseanza-apren-
dizaje a que es sometido el individuo en las aulas.
Reflexionar sobre la educacin como elemento
esencial para la revolucin desenajenante de los
modos de apropiacin no nos puede llevar a re-
caer en las ilusiones tpicas del iluminismo
dieciochesco y del cartesianismo de izquierda
de sobrevalorar el papel de las escuelas y las uni-
versidades en la transformacin de la sociedad.
Por educacin tendramos que entender todo el
conjunto de procesos en los que son incardinadas
las personas, y en el contexto de los cuales y
bajo cuyo condicionamiento tienen lugar su so-
cializacin y su individuacin. Tendramos enton-
ces que precisar este concepto de educacin para
que nos permitiera apuntar a la reflexin sobre la
complejidad de estos procesos.
Despus de tanto atrevimiento y tanta descor-
tesa de mi parte, me apresuro a terminar pidien-
do perdn, y para invocar misericordia hacia mis
provocaciones traer a colacin un pasaje de la
Biblia que siempre me ha gustado particularmen-
te. Me refiero a aquel en que se nos dice: Conoce-
rs la verdad y ella te har libre. La cuestin es la
siguiente: cmo queremos que las personas co-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 33
34
JORGE LUIS ACANDA
nozcan la verdad? Mediante una revelacin pro-
veniente desde la altura de un Mesas individual o
colectivo que arrojar el fruto del saber a las bo-
cas abiertas de una multitud de individuos, nin-
guno de los cuales sabe buscarla por s mismo? O
por el contrario, aspiramos a que cada individuo
pueda alcanzar la verdad por s mismo, tejiendo
da a da con tesn y pericia, con el sudor de su
frente y de su mente, el edificio de su libertad?
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 34
35
EDUCACIN, CIENCIAS SOCIALES Y CAMBIO SOCIAL
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
*
Paulo Freire
[...]
No veo cmo puede ser legtimo que un estudiante
o una estudiante, un profesor o una profesora cie-
rre un libro cualquiera, no solo la Pedagoga del
oprimido, diciendo simplemente que su lectura no
es viable porque no entendi claramente el signifi-
cado de un perodo. Y, sobre todo, hacerlo sin ha-
ber hecho el menor esfuerzo, sin haber actuado
con la seriedad necesaria para quien estudia. Hay
muchas personas para quienes detener la lectura
de un texto en el momento en que surgen dificul-
tades para su comprensin, a fin de recurrir a ins-
trumentos de trabajo corrientes diccionarios,
incluyendo los de filosofa y ciencias sociales, los
etimolgicos, los de sinnimos, las enciclopedias,
etc. , es una prdida de tiempo. No. Por el con-
trario, el tiempo dedicado a la consulta de diccio-
narios y enciclopedias para elucidar lo que estamos
leyendo es tiempo de estudio, no tiempo perdido.
A veces las personas continan la lectura espe-
rando captar mgicamente, en la pgina siguien-
te, el significado de la palabra, si es que aparece
de nuevo.
Leer un texto es algo ms serio, que exige ms.
Leer un texto no es pasear en forma licenciosa e
indolente sobre las palabras. Es aprender cmo se
*
Tomado de Paulo Freire, Pedagoga de la esperanza, Mxi-
co, Siglo XXI, 1993, p. 72-114.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 35
36
PAULO FREIRE
dan las relaciones entre las palabras en la compo-
sicin del discurso. Es tarea de sujeto crtico, hu-
milde, decidido.
Leer, como estudio, es un proceso difcil, inclu-
so penoso a veces, pero siempre placentero tam-
bin. Implica que el lector o la lectora se adentren
en la intimidad del texto para aprehender su ms
profunda significacin. Cuanto ms hacemos este
ejercicio en forma disciplinada, tanto ms nos pre-
paramos para que las futuras lecturas sean me-
nos difciles.
Leer un texto exige de quien lo hace, sobre todo,
estar convencido de que las ideologas no han
muerto. Por eso mismo, la que permea el texto, o a
veces se oculta en l, no es necesariamente la de
quien lo lee. De ah la necesidad de que el lector
adopte una postura abierta y crtica, radical y no
sectaria, sin la cual cerrar el texto, prohibindo-
se aprender algo de l, porque es posible que de-
fienda posiciones antagnicas a las suyas. E,
irnicamente, a veces esas posiciones son apenas
diferentes.
En muchos casos ni siquiera hemos ledo a la
autora o al autor: hemos ledo acerca de ella o de
l y aceptamos las crticas que se les hacen sin ir
directamente a sus textos. Las asumimos como
nuestras.
El profesor Celso Beisiegel, prorrector de la Uni-
versidad de Sao Paulo y uno de los intelectuales
ms serios del pas, me dijo que cierta vez, partici-
pando en un grupo de discusin sobre la educa-
cin brasilea, oy decir a uno de los presentes
que mis trabajos ya no tenan importancia en el
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 36
37
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
debate nacional acerca de la educacin. Curioso,
Beisiegel le pregunt: Qu libros de Paulo Freire
estudi usted?
Sin casi un silencio despus de la pregunta, el
joven crtico respondi: Ninguno. Pero le sobre l.
Lo fundamental, sin embargo, es que no se cri-
tica a un autor o a una autora por lo que se dice
sobre l o ella, sino por la lectura seria, dedicada,
competente que hacemos de sus textos. Sin que
esto signifique que no debemos leer lo que se ha
dicho y se dice sobre l o ella, tambin.
Finalmente, la prctica de leer textos seriamen-
te termina por ayudarnos a aprender cmo la lec-
tura, como estudio, es un proceso amplio, que exige
tiempo, paciencia, sensibilidad, mtodo, rigor, de-
cisin y pasin por conocer.
Sin necesariamente referirme a los autores o a
las autoras de crticas ni tampoco a los captulos
de la Pedagoga a que se refieren las restricciones,
continuar el ejercicio de ir tomando aqu y all
algn juicio frente al cual debo pronunciarme, o
rehacer un pronunciamiento anterior.
Uno de esos juicios, que viene de los aos se-
tenta, es el que me toma precisamente por lo que
critico y combato, es decir, me toma por arrogan-
te, elitista, invasor cultural, es decir, alguien que
no respeta la identidad popular, de clase, de las
clases populares trabajadores rurales y urba-
nos. En el fondo, ese tipo de crtica, dirigido a m,
con base en una comprensin distorsionada de la
concientizacin y en una visin profundamente
ingenua de la prctica educativa vista como
prctica neutra, al servicio del bienestar de la hu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 37
38
PAULO FREIRE
manidad , no es capaz de percibir que una de
las bellezas de esta prctica es precisamente que
no es posible vivirla sin correr riesgo. El riesgo de
no ser coherentes, de decir una cosa y hacer otra,
por ejemplo. Y es precisamente su politicidad, su
imposibilidad de ser neutra, lo que exige del edu-
cador o de la educadora su eticidad. La tarea de la
educadora o del educador sera demasiado fcil si
se redujera a la enseanza de contenidos que ni
siquiera necesitaran ser manejados y trasmiti-
dos en forma asptica, porque en cuanto conte-
nidos de una ciencia neutra seran aspticos en
s. En ese caso el educador no tendra por qu pre-
ocuparse o esforzarse, por lo menos, por ser decen-
te, tico, a no ser con respecto a su capacitacin.
Sujeto de una prctica neutra, no tendra otra cosa
que hacer que transferir conocimiento igualmen-
te neutro.
No es eso lo que ocurre en la realidad. No hay ni
ha habido jams una prctica educativa, en nin-
gn espacio-tiempo, comprometida nicamente
con ideas preponderantemente abstractas e into-
cables. Insistir en eso y tratar de convencer a los
incautos de que esa es la verdad, es una prctica
poltica indiscutible con que se intenta suavizar
una posible rebelda de las vctimas de la injusti-
cia. Tan poltica como la otra, la que no esconde,
sino que por el contrario proclama su politicidad.
Lo que me mueve a ser tico por sobre todo es
saber que como la educacin es, por su propia
naturaleza, directiva y poltica, yo debo respetar a
los educandos, sin jams negarles mi sueo o mi
utopa. Defender una tesis, una posicin, una pre-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 38
39
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
ferencia, con seriedad y con rigor, pero tambin
con pasin, estimulando y respetando al mismo
tiempo el derecho al discurso contrario, es la me-
jor forma de ensear, por un lado, el derecho a
tener el deber de pelear por nuestras ideas, por
nuestros sueos, y no solo aprender la sintaxis
del verbo haber, y, por el otro, el respeto mutuo.
Respetar a los educandos, sin embargo, no sig-
nifica mentirles sobre mis sueos, decirles con pa-
labras o gestos o prcticas que el espacio de la
escuela es un lugar sagrado donde solamente se
estudia, y estudiar no tiene nada que ver con lo que
ocurre en el mundo de afuera; ocultarles mis op-
ciones, como si fuera pecado preferir, optar, rom-
per, decidir, soar. Respetarlos significa, por un
lado, darles testimonio de mi eleccin, defen-
dindola; por el otro, mostrarles otras posibilida-
des de opcin mientras les enseo, no importa qu...
Y que no se diga que si soy profesor de biologa
no puedo alargarme en otras consideraciones, que
debo ensear slo biologa, como si el fenmeno
vital pudiera comprenderse fuera de la trama
histricosocial, cultural y poltica. Como si la vida,
la pura vida, pudiera ser vivida igual en todas sus
dimensiones en la favela, en el cortico o en una
zona feliz de los Jardines de Sao Paulo. Si soy
profesor de biologa debo, obviamente, ensear
biologa, pero al hacerlo no puedo separarla de esa
trama.
Es la misma reflexin que nos imponemos con
relacin a la alfabetizacin. Quien busca un curso
de alfabetizacin de adultos quiere aprender a es-
cribir y a leer frases y palabras, quiere alfabetizarse.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 39
40
PAULO FREIRE
Pero la lectura y la escritura de las palabras pasa
por la lectura del mundo.
Leer el mundo es un acto anterior a la lectura
de la palabra. La enseanza de la lectura y de la
escritura de la palabra a la que falte el ejercicio
crtico de la lectura y la relectura del mundo es
cientfica, poltica y pedaggicamente manca.
Que existe el riesgo de influir en los alumnos?
No es posible vivir, mucho menos existir, sin ries-
gos. Lo fundamental es prepararnos para saber
correrlos bien.
Cualquiera que sea la calidad de la prctica edu-
cativa, autoritaria o democrtica, es siempre di-
rectiva.
Sin embargo, en el momento en que la
directividad del educador o de la educadora inter-
fiere con la capacidad creadora, formuladora,
indagadora del educando en forma restrictiva, en-
tonces la directividad necesaria se convierte en
manipulacin, en autoritarismo. Manipulacin y
autoritarismo practicados por muchos educado-
res que, dicindose progresistas, la pasan muy
bien.
Mi cuestin no es negar la politicidad y la
directividad de la educacin, tarea por lo dems
imposible de convertir en acto, sino, asumindo-
las, vivir plenamente la coherencia de mi opcin
democrtica con mi prctica educativa, igualmen-
te democrtica.
Mi deber tico, en cuanto uno de los sujetos de
una prctica imposiblemente neutra la educa-
tiva , es expresar mi respeto por las diferencias
de ideas y de posiciones. Mi respeto, incluso por
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 40
41
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
las posiciones antagnicas a las mas, que comba-
to con seriedad y pasin.
Sin embargo, decir cavilosamente que no exis-
ten no es cientfico ni tico.
Criticar la arrogancia, el autoritarismo de inte-
lectuales de izquierda o de derecha, en el fondo
igualmente reaccionarios, que se consideran pro-
pietarios, los primeros, del saber revolucionario, y
los segundos del saber conservador; criticar el com-
portamiento de universitarios que pretenden
concientizar a trabajadores rurales y urbanos sin
concientizarse tambin con ellos; criticar un
indisimulable aire de mesianismo, en el fondo in-
genuo, de intelectuales que en nombre de la libe-
racin de las clases trabajadoras imponen o buscan
imponer la superioridad de su saber acadmico
a las masas incultas, esto lo he hecho siempre, y
de esto habl casi exclusivamente en la Pedagoga
del oprimido. Y de esto hablo ahora, con la misma
fuerza, en la Pedagoga de la esperanza.
Una de las diferencias sustantivas, sin embar-
go, entre m y los autores de esas crticas que se
me hacen, es que para m el camino para la supe-
racin de esas prcticas est en la superacin de
la ideologa autoritariamente elitista; est en el ejerci-
cio difcil de las virtudes de la humildad, la cohe-
rencia, la tolerancia, por parte del o de la intelectual
progresista. De la coherencia que va reducien-
do la distancia entre lo que decimos y lo que
hacemos.
Para ellos y ellas, crticos y crticas, el camino
est en la imposible negacin de la politicidad de
la educacin, de la ciencia, de la tecnologa.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 41
42
PAULO FREIRE
La teora del aprendizaje de Freire se dijo
ms o menos en los aos setenta est subordi-
nada a propsitos sociales y polticos, y una teora
as se expone al riesgo de la manipulacin; como
si fuera posible una prctica educativa en que pro-
fesores y profesoras, alumnos y alumnas, pudie-
ran estar absolutamente exentos del riesgo de la
manipulacin y de sus consecuencias. Como si
fuera o hubiera sido alguna vez posible, en algn
tiempo-espacio, la existencia de una prctica edu-
cativa distante, fra, indiferente, en relacin con
propsitos sociales y polticos.
Lo que se exige ticamente a los educadores y
las educadoras es que, coherentes con su sueo
democrtico, respeten a los educandos, y por eso
mismo no los manipulen nunca.
De ah la cautela vigilante con que deben ac-
tuar, con que deben vivir intensamente su prcti-
ca educativa; de ah que sus ojos deban estar
siempre abiertos, sus odos tambin, su cuerpo
entero abierto a las trampas de que est lleno el
llamado currculo oculto. De ah la exigencia que
deben imponerse de ir tornndose cada vez ms
tolerantes, de ir ponindose cada vez ms trans-
parentes, de ir volvindose cada ves ms crticos,
de ir hacindose cada vez ms curiosos.
Cuanto ms tolerantes, cuanto ms transparen-
tes, cuanto ms crticos, cuanto ms curiosos y
humildes sean, tanto ms autnticamente estarn
asumiendo la prctica docente. En una perspectiva
as, indiscutiblemente progresista, mucho ms
posmoderna que moderna, segn entiendo la
posmodernidad, y nada modernizadora, ensear
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 42
43
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
no es simplemente trasmitir conocimientos en tor-
no al objeto o contenido trasmisin que se hace
en su mayor parte a travs de la pura descripcin
del concepto del objeto, que los alumnos deben
memorizar mecnicamente. Ensear, siempre des-
de el punto de vista posmodernamente progresista
de que hablo aqu, no puede reducirse a un mero
ensear a los alumnos a aprender a travs de una
operacin en que el objeto del conocimiento fuese
el acto mismo de aprender. Ensear a aprender slo
es vlido desde ese punto de vista, reptase
cuando los educandos aprenden a aprender al
aprender la razn de ser del objeto o del contenido.
Enseando biologa u otra disciplina cualquiera es
como el profesor ensea a los alumnos a aprender.
En la lnea progresista, por lo tanto, ensear
implica que los educandos, penetrando en cierto
sentido el discurso del profesor, se apropien de la
significacin profunda del contenido que se est
enseando. El acto de ensear vivido por el profe-
sor o la profesora va desdoblndose, por parte de
los educandos, en el acto de conocer lo enseado.
A su vez, el profesor o la profesora solo ensean
en trminos verdaderos en la medida en que cono-
cen el contenido de lo que ensean, es decir, en la
medida en que se lo apropian, en que lo aprehen-
den. En este caso, al ensear re-conocen el objeto
ya conocido. En otras palabras, rehacen su
cognoscitividad en la cognoscitividad de los
educandos. Ensear es as la forma que adopta el
acto de conocimiento que el profesor o la profeso-
ra necesariamente realizan a fin de saber lo que
ensean para provocar tambin en los alumnos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 43
44
PAULO FREIRE
su acto de conocimiento. Por eso ensear es un
acto creador, un acto crtico y no mecnico. La
curiosidad de profesores y alumnos, en accin, se
encuentra en la base del ensear-aprender.
Ensear un contenido por la apropiacin o la
aprehensin de este por parte de los educandos
exige la creacin y el ejercicio de una seria disci-
plina intelectual que debe ir forjndose desde el
nivel preescolar. Pretender la insercin crtica de
los educandos en la situacin educativa, en cuan-
to situacin de conocimiento, sin esa disciplina,
es una espera vana. Pero as como no es posible
ensear a aprender sin ensear cierto contenido a
travs de cuyo conocimiento se aprende a apren-
der, tampoco se ensea la disciplina de que hablo
a no ser en y por la prctica cognoscitiva de la que
los educandos van volvindose sujetos cada vez
ms crticos.
En la constitucin de esa necesaria disciplina
no hay lugar para la identificacin del acto de es-
tudiar, de aprender, de conocer, de ensear, como
un puro entretenimiento, una especie de juego con
reglas flojas o sin reglas, ni tampoco como un que-
hacer inspido, desagradable, fastidioso. El acto
de estudiar, de aprender, de conocer, es difcil,
sobre todo exigente, pero placentero, como siem-
pre nos advierte Georges Snyders. Es preciso, pues,
que los educandos descubran y sientan la alegra
que hay en l, que forma parte de l y que est
siempre dispuesta a invadir a cuantos se entre-
guen a l.
El papel testimonial del profesor en la gestacin
de esa disciplina es enorme. Aqu una vez ms su
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 44
45
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
autoridad, de la que su competencia es una parte,
desempea una funcin importante. Un profesor
que no toma en serio su prctica docente, que por
eso mismo no estudia y ensea mal lo que mal
sabe, que no lucha por disponer de las condicio-
nes materiales indispensables para su prctica
docente, no coadyuva a la formacin de la im-
prescindible disciplina intelectual de los estudian-
tes. Por consiguiente, se anula como profesor.
Pero por otro lado esa disciplina no puede ser
resultado de un trabajo que el profesor haga en
los alumnos. Si bien requiere la presencia deter-
minante del profesor o la profesora, su orientacin,
su estmulo, su autoridad, esa disciplina tiene que
ser construida y asumida por los alumnos.
Me siento obligado a repetir, para enfatizar mi
posicin, que la prctica democrtica en coheren-
cia con mi discurso democrtico, que habla de mi
opcin democrtica, no me obliga al silencio en
torno a mis sueos, as como tampoco la crtica
necesaria a lo que Amlcar Cabral
1
llama nega-
tividades de la cultura me convierte en un inva-
sor elitista de la cultura popular. La crtica y el
esfuerzo por superar esas negatividades son no
solo recomendables sino indispensables. En el fon-
do, esto tiene que ver con el pasaje del conoci-
miento del plano del saber de experiencia vivida,
del sentido comn, al conocimiento resultante de
procedimientos ms rigurosos de aproximacin a
los objetos cognoscibles; y realizar esa superacin
1
Amlcar Cabral, Obras escolhidas, t. 1, Lisboa, Seara Nova,
1976, p, 141.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 45
46
PAULO FREIRE
es un derecho que las clases populares tienen. De
ah que, por ejemplo, negar a los campesinos, en
nombre del respeto a su cultura, la posibilidad de
ir ms all de sus creencias en torno a s mismos
en el mundo y a s mismos con el mundo revele
una ideologa profundamente elitista. Es como si
descubrir la razn de ser de las cosas y tener de
ellas un conocimiento cabal, fuera o debiera ser
privilegio de las elites. A las clases populares les
bastara con el creo que es, en torno al mundo.
Lo que no es posible me repito ahora es la
falta de respeto al sentido comn; lo que no es
posible es tratar de superarlo sin, partiendo de l,
pasar por l.
Desafiar a los educandos en relacin con lo que
les parece su acierto es un deber de la educadora
o el educador progresistas. Qu clase de educa-
dor sera si no me sintiera movido por el impulso
que me hace buscar, sin mentir, argumentos con-
vincentes en defensa de los sueos por los que
lucho? En la defensa de la razn de ser de la espe-
ranza con que acto como educador.
Lo que no es lcito hacer es esconder verdades,
negar informaciones, imponer principios, castrar
la libertad del educando o castigarlo, no importa
cmo, si no acepta mi discurso, por las razones
que sea; si rechaza mi utopa. Eso s me hara caer,
incoherentemente, en el sectarismo destructor que
critiqu duramente ayer, en la Pedagoga del opri-
mido, y critico hoy al revisitarla en la Pedagoga de
la esperanza.
Estas consideraciones me traen a otro punto,
directamente ligado a ellas, en torno del cual he
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 46
47
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
sufrido igualmente reparos que me parece deben
ser reparados tambin. Me refiero a la insistencia
con que desde hace largo tiempo defiendo la nece-
sidad que tenemos, educadoras y educadores pro-
gresistas, de jams subestimar o negar los saberes
de experiencia vivida con que los educandos lle-
gan a la escuela o a los centros de educacin in-
formal. Es evidente que hay diferencias en la forma
de lidiar con esos saberes, si se trata de uno u
otro de los casos citados anteriormente. Sin em-
bargo, en cualquiera de ellos, subestimar la sabi-
dura que resulta necesariamente de la experiencia
sociocultural, es al mismo tiempo un error cient-
fico y expresin inequvoca de la presencia de una
ideologa elitista. Tal vez sea realmente un fondo
ideolgico escondido, oculto, que por un lado opa-
ca la realidad objetiva y por el otro hace miopes a
los negadores del saber popular al inducirlos al
error cientfico. En ltima instancia, es esa mio-
pa lo que, constituyndose en obstculo ideol-
gico, provoca el error epistemolgico.
Ha habido diferentes formas de comprensin
negativa, y en consecuencia de crtica, a esta de-
fensa del saber popular en la que hace tanto me
empeo. Negacin del saber popular tan discutible
como su mitificacin, como su exaltacin, de natura-
leza basista. Basismo y elitismo, tan sectarios
como prisioneros de su verdad y en su verdad, se
vuelven incapaces de ir ms all de s mismos.
Una de esas maneras de hacer la crtica de la
defensa que vengo haciendo de los saberes de ex-
periencia vivida, que con frecuencia se repite to-
dava hoy, para mi legtimo asombro, es la que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 47
48
PAULO FREIRE
sugiere o afirma que en el fondo propongo que el
educador debe quedar girando, junto con los
educandos, en torno a su saber de sentido comn,
cuya superacin no se intentara siquiera; y la cr-
tica de este tenor concluye victoriosa subrayando
el obvio fracaso de esa comprensin ingenua. Atri-
buida a m la de la defensa del giro incansable
en torno al saber de sentido comn.
Pero en verdad yo nunca he afirmado, ni siquie-
ra insinuado, tamaa inocencia.
Lo que he dicho y repetido sin cansarme es que
no podemos dejar de lado, despreciado como in-
servible, lo que los educandos ya sean nios
que llegan a la escuela o jvenes y adultos en cen-
tros de educacin popular traen consigo de com-
prensin del mundo, en las ms variadas
dimensiones de su prctica dentro de la prctica
social de que forman parte. Su habla, su manera
de contar, de calcular, sus saberes en torno al lla-
mado otro mundo, su religiosidad, sus saberes en
torno a la salud, el cuerpo, la sexualidad, la vida,
la muerte, la fuerza de los santos, los conjuros.
Ese es, por lo dems, uno de los temas funda-
mentales de la etnociencia hoy: cmo evitar la di-
cotoma entre esos saberes, el popular y el erudito,
o cmo comprender y experimentar la dialctica
entre lo que Snyders
2
llama cultura primera y
cultura elaborada.
Respetar esos saberes de los que tanto hablo,
para ir ms all de ellos, jams podra significar
en una lectura seria, radical, y por lo tanto cr-
2
Op. cit.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 48
49
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
tica, jams sectaria, rigurosa, bien hecha, com-
petente, de mis textos que el educador o la edu-
cadora deban seguir apegados a ellos, a esos
saberes de experiencia vivida.
El respeto a esos saberes se inserta en el hori-
zonte mayor en el que se generan el horizonte
del contexto cultural, que no se puede entender
fuera de su corte de clase, incluso en sociedades
tan complejas que la caracterizacin de ese corte
es menos fcil de captar.
As, pues, el respeto al saber popular implica
necesariamente el respeto al contexto cultural. La
localidad de los educandos es el punto de partida
para el conocimiento que se van creando del mun-
do. Su mundo, en ltima instancia, es el primer
e inevitable rostro del mundo mismo.
Mi preocupacin por el respeto debido al mundo
local de los educandos contina generando, para
mi asombro, de vez en cuando, nuevas crticas que
me ven sin rumbo, perdido y sin salida en los estre-
chos horizontes de la localidad. Una vez ms, esas
crticas son resultado de lecturas mal hechas de
mis textos o de lecturas de textos sobre mi trabajo,
escritos por quienes me leyeron igualmente mal,
en forma incompetente, o no me leyeron.
Yo merecera no solo esas, sino otras crticas
incluso contundentes, si en lugar de defender el
contexto local de los educandos como punto de
partida para el ensanchamiento de su compren-
sin del mundo, me pusiera a defender una posi-
cin focalista.
Una posicin en que, perdindose la inteligen-
cia dialctica de la realidad, no se fuera capaz de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 49
50
PAULO FREIRE
percibir las relaciones contradictorias entre las
partes y la totalidad. Habrase incurrido as en
aquel error criticado en cierto momento de este
texto por campesinos a travs de la relacin que
hacan entre la sal, como parte, como uno de los
ingredientes de la sazn, y esta como totalidad.
Jams fue eso lo que hice o propuse a lo largo
de mi prctica de educador, que me viene propor-
cionando la prctica de pensar en ella, y de la que
ha resultado todo lo que he escrito hasta ahora.
Para m viene siendo difcil, incluso imposible,
entender la interpretacin de mi respeto a lo local,
como negacin de lo universal. De lo local o de lo
regional. Por ejemplo, no entiendo cmo, cuando acer-
tadamente se critican las posiciones que ahogan o
suprimen la totalidad en la localidad focalismo
para m se da como ejemplo el universo voca-
bular mnimo, categora que uso en mi compren-
sin general de la alfabetizacin.
El universo vocabular mnimo emerge natu-
ralmente de la investigacin necesaria que se hace;
fundndonos en l elaboramos el programa de al-
fabetizacin. Pero yo nunca dije que el programa
que ha de elaborarse dentro de ese universo
vocabular tena que quedar absolutamente ads-
crito a la realidad local. Si lo hubiera dicho no ten-
dra del lenguaje la comprensin que tengo,
revelada no solo en trabajos anteriores, sino en
este ensayo tambin. Ms an, no tendra una for-
ma dialctica de pensar.
Sin muchos comentarios, remito al lector o a la
lectora a La educacin como prctica de la libertad,
en cualquiera de sus ediciones. Se trata de la lti-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 50
51
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
ma parte del libro, en que hago un anlisis de las
diecisiete palabras generadoras escogidas del uni-
verso vocabular investigado en el estado de Ro
de Janeiro y que se aplicaran tambin en Guana-
bara, como se llamaba en aquella poca Ro. La
simple lectura de las pginas, me parece, aclara el
equvoco de tal crtica.
Creo que lo fundamental es dejar claro o ir de-
jando claro para los educandos una cosa obvia: lo
regional surge de lo local igual que lo nacional surge
de lo regional, lo continental de lo nacional y lo
mundial de lo continental.
As como es un error permanecer adherido a lo
local, perdiendo la visin del todo, tambin es un
error flotar sobre el todo sin referencia a lo local
de origen.
Al volver de visita a Brasil en 1979, declar en
una entrevista que mi recifecidad explicaba mi
pernambucanidad, que esta aclaraba mi nordes-
tinidad, la que a su vez arrojaba luz sobre mi
brasilidad; mi brasilidad elucidaba mi latinoa-
mericanidad y esta por su parte me haca un hom-
bre del mundo.
Ariano Suassuna se convirti en un escritor
universal no a partir del universo sino a partir de
Taperu.
El anlisis crtico por parte de grupos popula-
res de su forma de estar siendo en el mundo de la
cotidianidad ms inmediata, la de su tabanca, digo
en Cartas a Guinea-Bissau, publicado en 1977,
pgina 59, y la percepcin de la razn de ser de
los hechos que se dan en ella nos lleva a sobrepa-
sar los horizontes estrechos de la tabanca, o inclu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 51
52
PAULO FREIRE
so de la zona, para alcanzar la visin global de la
realidad, indispensable para la comprensin de la
propia tarea de reconstruccin nacional.
Pero volviendo a la parte ms remota, mi pri-
mer libro, La educacin como prctica de la liber-
tad, concluido en 1965 y publicado en 1967, en la
pgina 114, comentando el proceso de creacin de
las codificaciones, digo:
Estas situaciones funcionan como un desafo a
los grupos. Son situaciones-problema codifica-
das, que guardan en s elementos que sern
descodificados por los grupos con la colabora-
cin del coordinador. El debate en torno a ellas,
como el que se hace con las que nos dan el con-
cepto antropolgico de cultura, ir llevando a
los grupos a concientizarse para que concomi-
tantemente se alfabeticen.
Son situaciones locales [el subrayado es actual]
que, sin embargo, abren perspectivas para el
anlisis de problemas nacionales y regionales.
La palabra escrita dice Platn no puede
defenderse cuando es mal entendida.
3
No pueden responsabilizarme, debo decir, por lo
que se diga o se haga en mi nombre contrariamen-
te a lo que yo hago y digo; no vale afirmar, como lo
hizo alguna vez alguien, con rabia: Quizs usted
no haya dicho esto, pero personas que se dicen dis-
cpulas suyas lo dijeron. Sin pretender, ni siquiera
3
Paul Shorey, What Plato Said. A Resume and Analysis of
Platos Writings with Synopses and Critical Comments,
Chicago, Phoenix Books, The University of Chicago Press,
1965, p.158.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 52
53
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
de lejos, parecerme a Marx no porque ahora de
vez en cuando digan que ya est superado. sino
por el contrario, precisamente porque para m no lo
est, y solo es preciso revisarlo , me siento incli-
nado a citar una de sus cartas, aquella en que, irri-
tado con inconsecuentes marxistas franceses,
dice: Lo nico que s es que yo no soy marxista.
4
Y ya que cit a Marx aprovecho para comentar
crticas que me hicieron en los aos setenta y que
se decan marxistas. Algunas de ellas, como la-
mentablemente no es raro que ocurra, pasaban
por alto dos puntos fundamentales: 1) que yo no
haba muerto; 2) que no haba escrito solamente
la Pedagoga del oprimido, y menos an solamente
La educacin como prctica de la libertad, y, por lo
tanto, era imposible generalizar a todo un pen-
samiento la crtica hecha a un momento de l. Al-
gunas de ellas eran vlidas si se centraban en el
texto a o b, pero incorrectas si se extendan a la
totalidad de mi obra.
Una de esas crticas, al menos aparentemente
ms formal, mecanicista, que dialctica, se sor-
prenda de que yo no hiciera referencia a las cla-
ses sociales, y, sobre todo, de que no afirmara que
la lucha de clases es el motor de la historia. Le
pareca raro que en lugar de las clases sociales yo
trabajara con el concepto vago del oprimido.
En primer lugar, me parece imposible que des-
pus de la lectura de la Pedagoga del oprimido,
empresarios y trabajadores, rurales y urbanos,
4
Carta de Engels a Schmidt, Londres, 5 de agosto de 1888,
en Obras escogidas, t. 11, Mosc, Editorial Progreso, p. 491.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 53
54
PAULO FREIRE
hayan llegado a la conclusin de que eran, los pri-
meros, trabajadores, y los segundos, empresarios.
Y esto porque la vaguedad del concepto de oprimi-
do los haba dejado tan confusos e indecisos que
los empresarios vacilaban sobre si deban o no
continuar disfrutando de la plusvala, y los traba-
jadores, del derecho de huelga como instrumento
fundamental para la defensa de sus intereses.
Recuerdo ahora un texto que le, en 1981, re-
cin llegado del exilio, de una joven obrera paulista
que preguntaba, y a continuacin responda:
Quin es el pueblo? El que no pregunta quin
es el pueblo.
Sin embargo, la primera vez que le una de esas
crticas me impuse algunas horas de relectura del
libro, contando las veces en que, en el texto ente-
ro, hablaba de clases sociales. Pas las dos doce-
nas. No era raro que en una pgina mencionara
dos o tres veces las clases sociales. Slo que ha-
blaba de clases sociales no como quien usa un
lugar comn o como temeroso de un posible ins-
pector o censor ideolgico que me vigilase y a quien
tuviera que rendir cuentas. Los autores o las au-
toras de tales crticas, en general, aunque no siem-
pre fuera explcito, se incomodaban principalmente
con algunos puntos: la ya referida vaguedad del
concepto de oprimido, como el de pueblo; la afir-
macin que hago en el libro de que el oprimido, al
liberarse, libera al opresor; el no haber declarado,
como ya seal, que la lucha de clases es el motor
de la historia; el tratamiento que daba al indivi-
duo, sin aceptar su reduccin a un puro reflejo de
las estructuras socioeconmicas; el tratamiento de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 54
55
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
la conciencia; la importancia acordada a la subje-
tividad; el papel de la concientizacin que en la
Pedagoga del oprimido supera, en trminos de
criticidad, la que se le haba atribuido en La edu-
cacin como prctica de la libertad; la afirmacin
de que la adherencia a la realidad en que se en-
cuentran las grandes masas campesinas de Am-
rica Latina exige que la conciencia de clase oprimida
pase, si no antes por lo menos concomitantemente,
por la conciencia de hombre oprimido.
Esos puntos nunca fueron abordados al mismo
tiempo, sino que eran sealados ya uno, ya otro,
en crticas escritas u orales, en seminarios y de-
bates, en Europa, en los Estados Unidos, en Aus-
tralia, en Amrica Latina.
Ayer hablaba de clases sociales con la misma
independencia y conciencia del acierto con que
hablo de ellas hoy. Es posible, sin embargo, que
muchas o muchos de los que en los aos setenta
me exigan la constante repeticin explcita del
concepto, quieran exigirme hoy lo contrario: que
elimine las dos docenas de veces que lo utilic,
porque ya no hay clases sociales, y sus conflictos
tambin desaparecieron con ellas. De ah que al
lenguaje de la posibilidad, que comporta la utopa
como sueo posible, prefieran el discurso
neoliberal, pragmtico, segn el cual debemos
adecuarnos a los hechos tal como se estn dando,
como si no pudieran darse de otra forma, como si
no debisemos luchar, precisamente por ser mu-
jeres y hombres, para que se den de otra manera.
Nunca entend que las clases sociales, la lucha
entre ellas, pudieran explicar todo, hasta el color
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 55
56
PAULO FREIRE
de las nubes un martes al atardecer, de ah que
jams haya dicho que la lucha de clases, en el
mundo moderno, era o es el motor de la historia.
Pero por otra parte an hoy, y posiblemente toda-
va por mucho tiempo, no es posible entender la
historia sin las clases sociales, sin sus intereses
en choque.
Como un hombre insatisfecho con el mundo de
injusticias que est ah, al que el discurso prag-
mtico me sugiere simplemente que me adapte,
es obvio que debo, hoy tanto como ayer, estar aten-
to a las relaciones entre tctica y estrategia. Una
cosa es llamar la atencin de los militantes que
continan luchando por un mundo menos feo
sobre la necesidad de que sus tcticas, primero,
no contradigan su estrategia, sus objetivos, su
sueo; segundo, de que esas tcticas, en cuanto
camino de realizacin del sueo estratgico, se dan,
se hacen, se realizan en la historia, y por eso cam-
bian y otra es decir simplemente que ya no hay
por qu soar. Soar no es solo un acto poltico
necesario, sino tambin una connotacin de la for-
ma histrico-social de estar siendo mujeres y hom-
bres. Forma parte de la naturaleza humana que,
dentro de la historia, se encuentra en permanente
proceso de devenir.
Hacindose y rehacindose en el proceso de
hacer la historia, como sujetos y objetos, mujeres
y hombres, convirtindose en seres de la inser-
cin en el mundo y no de la pura adaptacin al
mundo, terminaron por tener en el sueo tambin
un motor de la historia. No hay cambio sin sueo,
como no hay sueo sin esperanza.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 56
57
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
Por eso vengo insistiendo, desde la Pedagoga
del oprimido, en que no hay utopa verdadera fue-
ra de la tensin entre la denuncia de un presente
que se hace cada vez ms intolerable y el anuncio
de un futuro por crear, por construir poltica, es-
ttica y ticamente entre todos, mujeres y hom-
bres. La utopa implica esa denuncia y ese anuncio,
pero no permite que se agote la tensin entre am-
bos en torno a la produccin del futuro antes anun-
ciado y ahora un nuevo presente. La nueva
experiencia de sueo se instaura en la misma
medida en que la historia no se inmoviliza, no
muere. Por el contrario, contina.
La comprensin de la historia como posibilidad
y no determinismo a la que he hecho referencia en
este ensayo sera ininteligible sin el sueo, as como
la concepcin determinista se siente incompatible
con l, y por eso lo niega.
Es as que, en el primer caso, el papel histrico
de la subjetividad es relevante, mientras que, en
el segundo, est minimizado o negado. De ah que,
en el primero, se reconozca la importancia de la
educacin, que si bien no puede todo s puede algo,
mientras que en el segundo se subestima.
En realidad, siempre que se considere el futuro
como algo dado de antemano, ya sea considern-
dolo como una pura repeticin mecnica del pre-
sente, con cambios apenas adverbiales, ya porque
ser lo que tena que ser, no hay lugar para la
utopa, es decir para el sueo, para la opcin, para
la decisin, para la espera en la lucha, nica en
que existe la esperanza. No hay lugar para la edu-
cacin, solo para el adiestramiento.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 57
58
PAULO FREIRE
Como proyecto, como diseo del mundo dife-
rente, menos feo, el sueo es tan necesario para
los sujetos polticos, transformadores del mundo
y no adaptables a l, como fundamental es para el
trabajador permtaseme la repeticin proyec-
tar en su cerebro lo que va a hacer, antes de la
ejecucin.
Por eso, desde el punto de vista de los intereses
de las clases dominantes, cuanto menos las domi-
nadas sueen el sueo del que hablo en la forma
confiada en que hablo, cuanto menos ejerciten el
aprendizaje poltico de comprometerse con una
utopa, cuanto ms se abran a los discursos prag-
mticos, tanto mejor dormirn ellas, las clases
dominantes.
La modernidad de algunos sectores de las cla-
ses dominantes, cuya posicin supera de lejos la
postura de las viejas y retrgradas dirigencias de
los llamados capitanes de la industria de otrora,
no podra, pese a todo, modificar su naturaleza de
clase.
Pero eso no significa que las clases trabajado-
ras, en mi opinin, deban cerrarse sectariamente
a la ampliacin de espacios democrticos que pue-
de resultar de un nuevo tipo de relaciones entre
ellas y las clases dominantes. Lo importante, sin
embargo, es que las clases trabajadoras continen
aprendiendo en la prctica misma de su lucha a
establecer los lmites para sus concesiones, vale
decir, que enseen a las clases dominantes los l-
mites en que pueden moverse.
Por ltimo, las relaciones entre las clases son
un hecho poltico que genera un saber de clase,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 58
59
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
que exige una lucidez indispensable en el momen-
to de la eleccin de las mejores tcticas a utilizar y
que, variando histricamente, deben estar en
consonancia con los objetivos estratgicos.
Eso, en realidad, no se aprende en cursos de
especializacin. Eso se aprende y se ensea en el
momento histrico mismo en que la necesidad
impone a las clases sociales la bsqueda inelu-
dible de una relacin mejor en el tratamiento de
sus intereses antagnicos. En esos momentos his-
tricos, como el que vivimos hoy en el pas y fuera
de l, es la realidad misma la que grita, advirtien-
do a las clases sociales la urgencia de nuevas for-
mas de encuentro para la bsqueda de soluciones
impostergables.
La prctica de la bsqueda de esos nuevos en-
cuentros, o la historia de esa prctica, de esta ten-
tativa, puede convertirse en objeto o contenido de
estudio para dirigencias obreras, no solo en cur-
sos de historia de las luchas de los trabajadores
sino tambin en cursos terico-prcticos, poste-
riormente, de formacin de dirigencias obreras. Es
lo que estamos viviendo hoy, en el seno de la ate-
rradora crisis en que nos debatimos y en que ha
habido momentos de alto nivel en las discusiones
entre clases dominantes y clases trabajadoras. Por
eso, cuando dicen que estamos viviendo otra his-
toria, en la que las clases sociales estn desapare-
ciendo, y con ellas sus conflictos, y que el
socialismo se pulveriz en los escombros del muro
de Berln, yo por lo menos no lo creo.
Los discursos neoliberales, llenos de moderni-
dad no tienen la fuerza suficiente para acabar con
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 59
60
PAULO FREIRE
las clases sociales y decretar la inexistencia de
intereses antagnicos entre ellas, igual que no tie-
nen fuerza para acabar con los conflictos y la lu-
cha entre ellas. Lo que ocurre es que la lucha es
una categora histrica y por eso mismo tiene
historicidad. Cambia de espacio-tiempo a espacio-
tiempo. La lucha no niega la posibilidad de acuer-
dos, de arreglos entre las partes antagnicas. Los
acuerdos tambin forman parte de la lucha.
Hay momentos histricos en que la superviven-
cia del todo social plantea a las clases la necesi-
dad de entenderse, lo que no significa, repitamos,
que estemos viviendo un nuevo tiempo histrico
vaco de clases sociales y de sus conflictos. Un
nuevo tiempo histrico s, pero en el que las clases
sociales continan existiendo y luchando por in-
tereses propios.
En lugar de la simple acomodacin pragmti-
ca se impone a las dirigencias trabajadoras la crea-
cin de ciertas cualidades o virtudes sin las cuales
se les hace cada vez ms difcil luchar por sus de-
rechos.
La afirmacin de que el discurso ideolgico es
una especie de incompetencia natural de las iz-
quierdas, que insisten en hacerlo cuando ya no
hay ideologas y, adems, segn dicen, ya nadie
quiere orlo, es un discurso ideolgico y maoso
de las clases dominantes. Lo superado no es el
discurso ideolgico sino el discurso fantico, in-
consecuente, repeticin de lugares comunes, que
jams debi haber sido pronunciado. Lo que se va
volviendo cada vez menos viable, felizmente, es la
incontinencia verbal, el discurso que se pierde en
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 60
61
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
una retrica agotadora que ni siquiera tiene sono-
ridad y ritmo.
Cualquier progresista que, inflamado o inflama-
da, insista, a veces con voz trmula, en esa prcti-
ca, poco o nada estar contribuyendo al avance
poltico que necesitamos. Pero de ah a proclamar
la era del discurso neutro no! Me siento absoluta-
mente en paz al entender que el desmoronamiento
del llamado socialismo realista no significa, por
un lado, que el socialismo en s haya demostrado
ser inviable y, por el otro, que la excelencia del
capitalismo haya quedado demostrada.
Qu excelencia ser esa que puede convivir con
ms de mil millones de habitantes del mundo en
desarrollo que viven en la pobreza,
5
por no decir
en la miseria. Por no hablar tampoco de la casi
indiferencia con que convive, con bolsones de po-
breza y de miseria en su propio cuerpo, el mundo
desarrollado. Qu excelencia ser esa que duerme
en paz con la presencia de un sinnmero de hom-
bres y mujeres cuyo hogar es la calle, y todava
dice que es culpa de ellos y ellas estar en la calle.
Qu excelencia ser esa que poco o nada lucha
contra las discriminaciones de sexo, de clase, de
raza, como si negar lo diferente, humillarlo, ofen-
derlo, menospreciarlo, explotarlo, fuera un dere-
cho de los individuos o de las clases, de las razas o
de un sexo en posicin de poder sobre el otro. Qu
excelencia ser esa que registra tranquilamente
5
Vase Relatrio sobre o desenvolvimento mundial, 1990,
publicado para el Banco Mundial por la Fundacin Getlio
Vargas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 61
62
PAULO FREIRE
en las estadsticas los millones de nios que lle-
gan al mundo y no se quedan, y cuando se que-
dan se van temprano, en la infancia todava, y si
son ms resistentes y consiguen quedarse, pronto
se despiden del mundo.
Cerca de 30 millones de nios de menos de cin-
co mueren cada ao por causas que normalmente
no seran fatales en pases desarrollados. Cerca
de 110 millones de nios en el mundo entero (casi
20 por ciento del grupo de edad) no reciben edu-
cacin primaria. Ms del 90 por ciento de esos ni-
os vive en pases de ingreso bajo y bajo medio.
6
Por otro lado, la UNICEF afirma que si se man-
tienen las tendencias actuales, ms de 100 millo-
nes de nios morirn de enfermedades y
desnutricin en los noventa. Las causas de esas
muertes pueden contarse con los dedos. Casi to-
dos morirn de enfermedades que en otros tiem-
pos fueron bastante conocidas en las naciones
industrializadas. Morirn resecos por la deshidra-
tacin, sofocados por la neumona, infectados por
el ttanos o por el sarampin o asfixiados por la tos
ferina. Esas cinco enfermedades muy comunes, to-
das relativamente fciles y baratas de prevenir o
tratar, sern responsables de ms de dos tercios de
las muertes infantiles o ms de la mitad de toda la
desnutricin infantil de la prxima dcada.
Y afirma adems el informe de la UNICEF:
que para plantear el problema en una perspecti-
va global, los costos adicionales, incluyendo un
programa para evitar la gran mayora de las
6
World Development Report, 1990, p.76.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 62
63
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
muertes y la subnutricin infantil en los prxi-
mos aos, debern ascender aproximadamente
a 2 500 millones de dlares por ao, a fines de
los noventa. Es una cantidad similar [dice atni-
to el informe] a la que las compaas estaduni-
denses vienen gastando anualmente para
promover la venta de cigarros.
7
Qu excelencia ser esa que, en el nordeste bra-
sileo, convive con una exacerbacin tal de la mi-
seria que ms parece ficcin: nios, nias, mujeres,
hombres, disputndose las sobras con perros ham-
brientos, trgicamente, animalescamente, en los
grandes basureros de la periferia de las ciudades,
para poder comer. Y Sao Paulo no se libra de la
experiencia de esa miseria.
Qu excelencia ser esa que parece no ver a los
nios panzones, devorados por los parsitos, a las
mujeres desdentadas que a los treinta aos pare-
cen viejas encorvadas, a los hombres quebrados,
la disminucin del porte de poblaciones enteras.
Cincuenta y dos por ciento de la poblacin de Recife
vive en favelas, vctima fcil de la intemperie, de
las enfermedades que se abaten sin dificultad so-
bre los cuerpos debilitados. Qu excelencia ser
esa que viene sancionando el asesinato fro y co-
barde de campesinos y campesinas sin tierra, por-
que luchan por el derecho a su palabra y a su
trabajo ligado a la tierra y expoliado por las clases
dominantes de los campos.
7
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia),
Situao mundial da infancia, 1990, p. 16.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 63
64
PAULO FREIRE
Qu excelencia ser esa que no se conmueve
con el exterminio de nias y nios en los grandes
centros urbanos brasileos; que prohbe que ocho
millones de nios del pueblo asistan a la escuela;
que expulsa de las escuelas a gran parte de los
que consiguen entrar y llama a todo eso moderni-
dad capitalista.
Para m, por el contrario, lo que no serva en la
experiencia del llamado socialismo realista, en
trminos preponderantes, no era el sueo socia-
lista, sino el marco autoritario que lo contrade-
ca y del que Marx y Lenin tambin tienen su parte
de culpa, y no solo Stalin , as como lo positivo
de la experiencia capitalista no era y no es el siste-
ma capitalista, sino el marco democrtico en que
se encuentra.
En ese sentido tambin el desmoronamiento del
mundo socialista autoritario que en muchos
aspectos viene siendo una especie de oda a la li-
bertad y viene dejando estupefactas, atnitas, des-
concertadas y perdidas a muchas mentes antes
bien comportadas nos ofrece la posibilidad ex-
traordinaria, aunque difcil, de continuar soan-
do y luchando por el sueo socialista, depurndolo
de sus distorsiones autoritarias, de sus disgustos
totalitarios, de su ceguera sectaria. Para m, por
eso, dentro de algn tiempo la lucha democrtica
contra la malignidad del capitalismo se har in-
cluso ms fcil. Lo que se hace necesario es supe-
rar, entre muchas otras cosas, la certeza excesiva
con que muchos marxistas se declaraban moder-
nos y, asumiendo la humildad frente a las clases
populares, volvernos posmodernamente menos se-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 64
65
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
guros de nuestras certezas. Progresistamente pos-
modernos.
Veamos rpidamente otros puntos antes alu-
didos.
Mientras la violencia de los opresores hace de
los oprimidos hombres a quienes se les prohbe
ser, la respuesta de estos a la violencia de aque-
llos se encuentra infundida del anhelo de bsque-
da del derecho de ser.
Los opresores, violentando y prohibiendo que
los otros sean, no pueden a su vez ser; los opri-
midos, luchando por ser, al retirarles el poder
de oprimir y de aplastar, les restauran la hu-
manidad que haban perdido en el uso de la
opresin. Es por esto que solo los oprimidos, li-
berndose, pueden liberar a los opresores. Es-
tos, en tanto clase [el subrayado es actual] que
oprime, no pueden liberar, ni liberarse.
8
La primera observacin que hara respecto a esta
cita de un momento de la Pedagoga del oprimido
es que en ese momento dejo muy claro de quin
hablo cuando hablo de opresor y oprimido.
En el fondo, o tal vez podra decir alrededor, no
solo del trozo citado sino del libro entero, como no
podra dejar de ser, est oculta, e incluso no ocul-
ta sino clara, explcita, una antropologa, cierta
comprensin o visin del ser humano gestando su
naturaleza en la propia historia, de la que necesa-
riamente se torna sujeto y objeto. Es precisamen-
te una de las connotaciones de esa naturaleza,
constituyndose social e histricamente, lo que
8
Pedagoga del oprimido, p. 50.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 65
66
PAULO FREIRE
fundamenta no solo la afirmacin hecha en el tro-
zo citado, sino la base, estoy seguro de que cohe-
rente, de las posiciones de orden politicopedaggico
defendidas por m a lo largo de los aos.
No puedo comprender a los hombres y las mu-
jeres ms que simplemente viviendo, histrica,
cultural y socialmente existiendo, como seres que
hacen su camino y que, al hacerlo, se exponen y
se entregan a ese camino que estn haciendo y
que a la vez los rehace a ellos tambin.
A diferencia de los otros animales, que no llega-
ron a ser capaces de transformar la vida en exis-
tencia, nosotros, en cuanto existentes, nos volvimos
aptos para participar en la lucha en busca y en
defensa de la igualdad de posibilidades por el he-
cho mismo de ser, como seres vivos, radicalmente
diferentes unos de las otras y unas de los otros.
Nosotros somos todos diferentes y el modo como
se reproducen los seres vivos est programado para
que lo seamos. Por eso el hombre tuvo la necesidad,
un da, de fabricar el concepto de igualdad. Si fu-
ramos todos idnticos, como una poblacin de bac-
terias, la idea de igualdad sera perfectamente intil.
9
El gran salto que nos volvimos capaces de dar
fue trabajar no propiamente lo innato ni solamen-
te lo adquirido, sino la relacin entre ambos.
La fabricacin de un individuo dice Jacob en
el mismo artculo , desde el punto de vista fsico,
intelectual, moral, corresponde a una interaccin
permanente de lo innato con lo adquirido.
9
Franois Jacob, Nous sommes programms, mais pour
apprendre, Le Courier, UNESCO, febrero de 1991.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 66
67
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
Nos volvemos capaces de tomar distancia, ima-
ginativa y curiosamente, de nosotros mismos, de
la vida que llevamos, y de disponernos a saber
sobre ella. En cierto momento no solo vivamos,
sino que empezamos a saber que vivamos, de ah
que nos haya sido posible saber que sabamos y
por lo tanto saber que podramos saber ms. Lo
que no podemos, como seres imaginativos y curio-
sos, es dejar de aprender y de buscar, de investi-
gar la razn de ser de las cosas. No podemos existir
sin interrogarnos sobre el maana, sobre lo que
vendr, a favor de qu, en contra de qu, a favor
de quin, en contra de quin vendr; sin interro-
gamos sobre cmo hacer concreto lo indito via-
ble que nos exige que luchemos por l.
Es por ser este ser programado pero no de-
terminado cada programa, en efecto, no es to-
talmente rgido. Define las estructuras que no son
sino potencialidades, probabilidades, tendencias:
los genes determinan solamente la constitucin
del individuo por lo que las estructuras here-
ditarias y el aprendizaje se hallan totalmente li-
gados.
10
Es por estar siendo este ser en permanente bs-
queda, curioso, tomando distancia de s mismo
y de la vida que tiene; es por estar siendo este ser
dado a la aventura y a la pasin de conocer ,
para lo cual se hace indispensable la libertad que,
constituyndose en la lucha por ella, solo es posi-
ble porque, aunque programados, no estamos,
10
F. Jacob, Nous sommes programms, mais pour appren-
dre, op. cit.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 67
68
PAULO FREIRE
sin embargo, determinados; es por estar siendo
as por lo que hemos venido desarrollando la vo-
cacin por la humanizacin y que tenemos en la
deshumanizacin, hecho concreto en la historia,
la distorsin de la vocacin. Jams, sin embargo,
otra dimensin humana. Ni una ni otra, humaniza-
cin y deshumanizacin, son destino seguro, dato
dado, sino o hado. Por eso una es vocacin y la
otra distorsin de la vocacin.
Es importante insistir en que, al hablar del ser
ms o de la humanizacin como vocacin onto-
lgica del ser humano, no estoy cayendo en nin-
guna posicin fundamentalista, por lo de ms
siempre conservadora. De ah que insista tambin
en que esta vocacin , en lugar de ser algo a priori
de la historia, es por el contrario algo que viene
constituyndose en la historia.
Por otra parte la lucha por ella, los medios de
llevarla a cabo, histricos tambin, adems de va-
riar de un espacio-tiempo a otro, exigen, indiscu-
tiblemente, la asuncin de una utopa. Pero la
utopa no sera posible si le faltara el gusto por la
libertad, que es parte de la vocacin de huma-
nizacin, y tampoco si le faltara la esperanza, sin
la cual no luchamos.
El sueo de la humanizacin, cuya concrecin
es siempre proceso, siempre devenir, pasa por la
ruptura de las amarras reales, concretas, de or-
den econmico, poltico, social, ideolgico, etc., que
nos estn condenando a la deshumanizacin. El
sueo es as una exigencia o una condicin que
viene hacindose permanente en la historia que
hacemos y que nos hace y rehace.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 68
69
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
No siendo un a priori de la historia, la naturaleza
humana que viene constituyndose en ella tiene en
la referida vocacin una de sus connotaciones.
El opresor se deshumaniza al deshumanizar al
oprimido, no importa que coma bien, que vista
bien, que duerma bien. No sera posible deshu-
manizar sin deshumanizarse, tal es la radicalidad
social de la vocacin. No soy si t no eres y, sobre
todo, no soy si te prohbo ser.
Como individuo y como clase, el opresor no li-
bera ni se libera. Liberndose en y por la lucha
necesaria y justa, el oprimido, como individuo y
como clase, libera al opresor por el simple hecho
de impedirle continuar oprimiendo.
Liberacin y opresin, sin embargo, no estn
inscritas, una y otra, en la historia, como algo
inexorable. Del mismo modo la naturaleza huma-
na, que se genera en la historia, no tiene inscrito
en ella el ser ms, la humanizacin, a no ser como
vocacin de la que su contrario es la distorsin en
la historia.
La prctica poltica que se funda en una con-
cepcin mecanicista y determinista de la historia
jams contribuir a disminuir los riesgos de la
deshumanizacin de hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, a lo largo de la historia,
venimos convirtindonos en animales de veras es-
peciales: inventamos la posibilidad de liberarnos
en la medida en que nos hicimos capaces de
percibirnos como seres inconclusos, limitados,
condicionados, histricos, y, sobre todo, al perci-
bir que la pura percepcin de la inconclusin, de
la limitacin, de la posibilidad, no basta.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 69
70
PAULO FREIRE
Es preciso sumarle la lucha poltica por la trans-
formacin del mundo. La liberacin de los indivi-
duos solo adquiere profunda significacin cuando
se alcanza la transformacin de la sociedad.
El sueo se convierte en una necesidad indis-
pensable.
En torno a esto, otro punto generaba crticas,
precisamente el papel que yo le reconoca y conti-
no reconocindole a la subjetividad en el proceso
de transformacin de la realidad o a las relaciones
entre subjetividad y objetividad indicotomizables,
conciencia y mundo.
A partir de la publicacin de la Pedagoga del
oprimido no fueron pocas las veces que escrib o
habl sobre este tema, ya en entrevistas, sobre todo
a revistas, ya en ensayos o en seminarios. No est
de ms, sin embargo, que ahora lo retome y lo dis-
cuta nuevamente, por lo menos un poco.
Incluso no tengo duda de que este, que siempre
estuvo presente en la reflexin filosfica, contina
siendo un tema no solo actual sino decisivo, en
este final del siglo. Contina siendo objeto de re-
flexin filosfica, alargndose necesariamente, co-
mo objeto de consideraciones, al campo de la
epistemologa, de la poltica, de la ideologa, del
lenguaje, de la pedagoga, de la fsica moderna.
Tenemos que reconocer, en una primera aproxi-
macin al tema, cun difcil es para nosotros an-
dar por las calles de la historia no importa si
tomando distancia de la prctica para teorizarla
o comprometidos en ella sin caer en la tenta-
cin de sobrestimar la objetividad, reduciendo la
conciencia a ella, o ver y entender la conciencia
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 70
71
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
como la todopoderosa y arbitraria hacedora y
rehacedora del mundo.
Subjetivismo u objetivismo mecanicista, ambos
antidialcticos, incapaces por eso de aprehender la
permanente tensin entre la conciencia y el mundo.
En realidad, solo en una perspectiva dialctica
podemos entender el papel de la conciencia en la
historia, libre de toda distorsin que ya exagera
su importancia, ya la anula o la niega.
En ese sentido la visin dialctica nos indica la
necesidad de rechazar como falsa, por ejemplo, la
comprensin de la conciencia como puro reflejo de
la objetividad material; pero al mismo tiempo nos
indica tambin la necesidad de rechazar igualmen-
te la comprensin de la conciencia que le confiere
un poder determinante sobre la realidad concreta.
Del mismo modo, la visin dialctica nos indica
la incompatibilidad entre ella y la idea de un ma-
ana inexorable que ya he criticado antes, en la
Pedagoga y ahora en este ensayo. No importa que
el maana sea la pura repeticin del hoyo, que el
maana sea algo predeterminado o, como lo he lla-
mado, un dato dado. Esta visin domesticada del
futuro de la que participan reaccionarios y revo-
lucionarios, naturalmente cada uno y cada una a
su manera, plantea para los primeros el futuro
como una repeticin del presente que debe, sin
embargo, sufrir cambios adverbiales, y para los
segundos el futuro como progreso inexorable.
11
11
Erica Sherover Marcuse, Emancipation and Consciousness.
Dogmatic and Dialectical Perspectives in the Early Marx,
Nueva York, Basil Blackwell, 1986.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 71
72
PAULO FREIRE
Ambas visiones implican una visin fatalista de la
historia, donde no hay lugar para la autntica es-
peranza.
La idea de la inexorabilidad del futuro como algo
que vendr necesariamente, en cierto modo cons-
tituye lo que vengo llamando fatalismo liberador
o liberacin fatalista, vale decir, aquella que ven-
dr como una especie de regalo de la historia. Aque-
lla que vendr porque est dicho que vendr.
En la percepcin dialctica el futuro con el que
soamos no es inexorable. Tenemos que hacerlo, que
producirlo, o no vendr ms o menos en la forma
como lo queramos. Es muy cierto que no debemos
hacerlo en forma arbitraria y s con los materiales,
con lo concreto de que disponemos y, adems, con
el proyecto, con el sueo por el que luchamos.
Al tiempo que para las posiciones dogmticas,
mecanicistas, la conciencia que vengo llamando
crtica toma forma como una especie de epife-
nmeno, como resultado automtico y mecnico
de cambios estructurales, para la conciencia dia-
lctica la importancia de la conciencia est en que,
no siendo la fabricante de la realidad, tampoco es,
por otro lado y como ya he dicho, su puro reflejo.
Es exactamente en este punto donde reside la im-
portancia fundamental de la educacin como acto
de conocimiento, no solo de contenidos, sino de la
razn de ser de los hechos econmicos, sociales,
polticos, ideolgicos, histricos que explican el
mayor o menor grado de interdiccin del cuerpo
consciente a que estemos sometidos.
En los aos cincuenta, tal vez ms con la in-
tuicin del fenmeno que con una comprensin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 72
73
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
crtica del mismo, aunque ya llegando a ella, en
mi tesis universitaria ya aludida en este ensayo
afirm y ms tarde repet en La educacin como
prctica de la libertad que si el progreso de lo
que se llamaba conciencia semintransitiva a la
transitiva-ingenua se daba de modo automtico,
forzada por las transformaciones infraestructurales,
el cambio ms importante, de la transitividad in-
genua a la crtica, estaba asociado a un serio tra-
bajo de educacin orientado a ese fin.
12
Obviamente, las experiencias vividas en el SESI,
sumadas a los recuerdos de la infancia y la adoles-
cencia en Jaboatao, me ayudaban a comprender,
incluso antes de las lecturas tericas al respecto,
las relaciones conciencia-mundo de un modo
tendencialmente dinmico, jams mecanicista. No
poda escapar, naturalmente, al riesgo al cual ya
me he referido el del mecanicismo o el del
subjetivismo idealista al discutir aquellas rela-
ciones, y reconozco deslices en el sentido de privile-
giar la conciencia.
En 1974 particip en Ginebra, junto a Ivn Ilich,
en un encuentro patrocinado por el Departamen-
to de educacin del Consejo nacional de Iglesias
en el cual retomamos los conceptos de desesco-
larizacin l, y de concientizacin yo, para el
cual escrib un pequeo documento. Este texto del
que voy a citar buena parte, en vez de simplemen-
te remitir al lector o a la lectora a l, fue publicado
12
La educacin como prctica de la libertad, Mxico, Siglo
XXI.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 73
74
PAULO FREIRE
por primera vez por la revista RISK, del Consejo
mundial de Iglesias, en 1975.
13
Si no hay concientizacin sin revelacin de la
realidad objetiva, en cuanto objeto de conoci-
miento de los sujetos involucrados en su pro-
ceso, tal revelacin, aun cuando de ella derive
una nueva percepcin de la misma realidad
desnudndose, no es an suficiente para auten-
ticar la concientizacin. As como el ciclo
gnoseolgico no termina en la etapa de la ad-
quisicin del conocimiento ya existente, pues se
prolonga hasta la fase de creacin de un nuevo
conocimiento, la concientizacin no puede pa-
rar en la etapa de revelacin de la realidad. Su
autenticidad se da cuando la prctica de la re-
velacin de la realidad constituye una unidad
dinmica y dialctica con la prctica de trans-
formacin de la realidad.
Creo que es posible y necesario hacer algunas
observaciones a partir de estas reflexiones. Una
de ellas es la crtica que me hago a m mismo de
haber tomado el momento de revelacin de la rea-
lidad social como una especie de motivador psico-
lgico de su transformacin, al considerar el
proceso de concientizacin en La educacin como
prctica de la libertad. Mi error no estaba, obvia-
mente, en reconocer la importancia fundamental
del conocimiento de la realidad en el proceso de
13
En Brasil, aparece en Ao cultural para a liberdade e outros
escritos, Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1976 (Accin cultural
para la libertad, Mxico, Cupsa, 1983). En los Estados
Unidos, con el ttulo The Politics of Education,
Massachussets, Bergin and Garvey, 1986.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 74
75
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
su transformacin. Mi error consisti en no haber
tomado esos polos conocimiento de la realidad
y transformacin de la realidad en su dialec-
ticidad. Era como si revelar la realidad significase
su transformacin.
Si mi posicin en la poca hubiese sido la
mecanicista, yo no habra hablado siquiera de
concientizacin. Habl de concientizacin porque,
an habiendo tenido un deslizamiento en la direc-
cin idealista, tena tendencia a corregirme pron-
to y, as, asumiendo la coherencia con la prctica
que ya posea, percibir el movimiento dialctico
conciencia-mundo inherente a ella.
En una posicin antidialcticamente mecanicista
yo, como todos los mecanicistas, habra renegado
de la concientizacin, de la educacin, antes del
cambio radical de las condiciones materiales de la
sociedad.
La perspectiva dialctica no puede entender,
como antes afirm, la conciencia crtica a no ser
como epifenmeno, como resultado de cambios
sociales y no como factor de ellos, tambin (Erica
Marcuse, 1986).
Es interesante observar cmo para la compren-
sin idealista, no dialctica, de las relaciones con-
ciencia-mundo, podemos hablar de concientizacin
siempre que esta, en cuanto instrumento de cam-
bio del mundo, se realice en la intimidad de la con-
ciencia, dejando as intacto el mundo propiamente
dicho.
Desde el punto de vista del dogmatismo meca-
nicista ni siquiera tenemos cmo hablar de
concientizacin. Es por eso que las dirigencias dog-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 75
76
PAULO FREIRE
mticas, autoritarias, no tienen por qu dialogar
con las clases populares, y s decirles lo que tie-
nen que hacer.
En forma mecanicista e idealista es imposible
entender lo que sucede en las relaciones de opre-
sores u opresoras con oprimidos u oprimidas, como
individuos o como clases sociales.
Solamente en la comprensin dialctica, repita-
mos, de cmo se dan conciencia y mundo, es posi-
ble comprender el fenmeno de la introyeccin del
opresor (u opresora) por el oprimido (u oprimida),
la adherencia de este a aquel, la dificultad que
tiene el segundo para localizar al primero fuera de
s mismo, oprimido.
14
Otra vez me viene a la memoria el momento
en que hace veinticinco aos escuch de Erich
Fromm, en su casa de Cuernavaca, con la mirada
de sus ojos pequeos, azules, brillantes: Una prc-
tica educativa as es una especie de psicoanlisis
histrico-socio-cultural y poltico.
Es esto lo que los mecanicistas dogmticos, au-
toritarios, sectarios, no comprenden y rechazan
casi siempre como idealismo.
Si a las grandes mayoras populares les falta
una comprensin ms crtica del modo como fun-
ciona la sociedad, no es porque sean, digo yo, na-
turalmente incapaces, sino por causa de las
condiciones precarias en que viven y sobreviven,
porque hace mucho que se les prohbe saber; la
salida es la propaganda ideolgica, la eslogani-
zacin poltica y no el esfuerzo crtico a travs del
14
Vase Sartre, Fanon, Memmi, Freire, entre otros.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 76
77
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
cual hombres y mujeres van asumindose como
seres curiosos, indagadores, como sujetos en pro-
ceso permanente de bsqueda, de descubrimien-
to de la raison dtre de las cosas y de los hechos.
De ah que, en el horizonte de la alfabetizacin de
adultos, por ejemplo, yo venga desde hace mucho
tiempo insistiendo en lo que llamo lectura del
mundo y lectura de la palabra. Ni la lectura slo
de la palabra, ni la lectura solamente del mundo,
sino las dos dialcticamente solidarias.
Es precisamente la lectura del mundo la que
va permitiendo el desciframiento cada vez ms cr-
tico de la o de las situaciones lmite , ms all de
las cuales se encuentra lo indito viable.
Es necesario, sin embargo, dejar claro que en
coherencia con la posicin dialctica en que me
ubico, en que percibo las relaciones mundo-con-
ciencia- prctica -teora-lectura del mundo-lectu-
ra de la palabra-contexto-texto, la lectura del
mundo no puede ser la lectura de los acadmicos
impuesta a las clases populares.
Ni tampoco puede tal lectura reducirse a un ejer-
cicio complaciente de los educadores o educado-
ras en el cual, como prueba de respeto hacia la
cultura popular, callen frente al saber de expe-
riencia vivida y se adapten a l.
La posicin dialctica y democrtica implica, por
el contrario, la intervencin de lo intelectual como
condicin indispensable para la tarea. Y no hay
en esto ninguna traicin a la democracia, a la que
tan contrarias son las actitudes y las prcticas
autoritarias como las actitudes y prcticas
espontanestas e irresponsablemente licenciosas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 77
78
PAULO FREIRE
En este sentido, vuelvo a insistir en la necesidad
imperiosa que tienen el educador o la educadora
progresista de familiarizarse con la sintaxis, con
la semntica de los grupos populares, de entender
cmo hacen ellos su lectura del mundo, de perci-
bir sus maas indispensables para una cultura
de resistencia que se va constituyendo y sin la cual
no pueden defenderse de la violencia a que estn
sometidos.
Entender el sentido de sus fiestas en el cuerpo
de la cultura de resistencia, sentir su religiosidad
en forma respetuosa, en una perspectiva dialcti-
ca y no solo como si fuera expresin pura de su
alienacin. Es preciso respetarla como un dere-
cho suyo, no importa que personalmente la recha-
cemos en general, o que no aceptemos la forma
como es vivenciada por el grupo popular.
En una conversacin reciente con el socilogo y
profesor brasileo Otvio Ianni, de la UNICAMP,
le escuch relatar algunos de sus encuentros con
jvenes militantes de izquierda, uno de ellos ocu-
rrido en la prisin en Recife en 1963. Ianni no es-
conda la emocin ante lo que vio y oy ni su
adhesin a la forma en que aquellos militantes
respetaban la cultura popular y, en ella, la mani-
festacin de sus creencias religiosas.
Qu necesita usted? pregunta Ianni al
joven encarcelado.
Una Biblia respondi.
Pens que me pedira el Qu hacer? de Lenin
dijo Ianni.
No necesito a Lenin ahora. Necesito la Biblia
para entender mejor el universo mstico de los cam-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 78
79
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
pesinos. Sin esa comprensin, cmo puedo co-
municarme con ellos?
Adems del deber democrtico y tico de proce-
der en esa forma que tienen el educador o la edu-
cadora progresistas, tal procedimiento se impone
tambin por exigencias en el campo de la comuni-
cacin, como refera el joven de Recife.
Si el educador no se expone por entero a la cultu-
ra popular, difcilmente su discurso tendr ms
oyentes que l mismo. Ms que perderse inoperan-
te, su discurso puede llegar a reforzar la dependen-
cia popular, puede subrayar la conocida
superioridad lingstica de las clases dominantes.
Siempre en el horizonte de la comprensin dia-
lctica de las relaciones mundo-conciencia, pro-
duccin econmica-produccin cultural, me parece
valioso llamar la atencin de educadores y educa-
doras progresistas sobre el movimiento contradic-
torio entre negatividades y positividades de la
cultura. No hay duda, por ejemplo, de que nues-
tro pasado esclavcrata nos marca como un todo
an hoy. Corta las clases sociales, tanto las do-
minantes como las dominadas. Ambas revelan
comprensiones del mundo y tienen prcticas
significativamente indicadoras de aquel pasado que
se hace presente a cada instante. Pero el pasado
esclavcrata no se agota en la experiencia del se-
or todopoderoso que ordena y amenaza y del es-
clavo humillado que obedece para no morir, sino
en la relacin entre ellos. Y precisamente, obede-
ciendo para no morir, el esclavo acaba descubriendo
que obedecer , en su caso, es una forma de lucha
en la medida en que asumiendo tal comportamien-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 79
80
PAULO FREIRE
to sobrevive. De aprendizaje en aprendizaje, se va
fundando una cultura de resistencia, llena de
maas, pero de sueos tambin. De rebelda, en
la aparente acomodacin. Los quilombos fueron
un momento ejemplar de aquel aprendizaje de re-
belda, de reinvencin de la vida, de asuncin de
la existencia y de la historia por parte de esclavas
y esclavos que, de la obediencia necesaria, par-
tieron en bsqueda de la invencin de la libertad.
En un reciente debate pblico sobre la Presen-
cia del Pueblo en la Cultura Nacional, en el que
particip con el ya citado socilogo brasileo Otvio
Ianni, refirindose a ese pasado esclavcrata y a
las marcas por l dejadas en nuestra sociedad,
apuntaba tambin sus puntos positivos la re-
sistencia, la rebelda de esclavos y esclavas. Ha-
blaba de la lucha hoy de los sin tierra, los sin
casa, los sin escuela, los sin comida, los sin
empleo, como formas actuales de quilombos.
Aprovechar esta tradicin de lucha, de resisten-
cia, y trabajarla es una tarea nuestra, de educa-
dores y educadoras progresistas. Tarea que sin
duda se distorsiona en la perspectiva puramente
idealista as como en la mecanicista, dogmtica,
autoritaria, que transforma la educacin en pura
transmisin de comunicados.
Otra consideracin que no podra dejar de ha-
cer en este ensayo es la que se refiere a la cuestin
de los contenidos programticos de la educacin,
en cuya discusin, de vez en cuando, se me
malinterpreta.
Esto exige una reflexin sobre la prctica educa-
tiva misma, que vaya revelndola delante nuestro.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 80
81
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
Tomemos distancia de ella, como lo hago aho-
ra al escribir en el silencio no solo de mi escritorio
sino de mi barrio, para mejor aproximarnos a
ella, y as sorprender los elementos que la compo-
nen, en sus relaciones unos con otros.
En cuanto objeto de mi curiosidad, que ahora
opera epistemolgicamente, la prctica educativa a
la que tomando distancia me aproximo comien-
za a revelarse para m. La primera comprobacin
que hago es la de que toda prctica educativa im-
plica siempre la existencia de sujetos, aquel o aque-
lla que ensea y aprende y aquel o aquella que, en
situacin de aprendiz, ensea tambin; la existen-
cia del objeto que ha de ser enseado y aprendido
re-conocido y conocido , por ltimo, el conteni-
do. Los mtodos con que el sujeto enseante se
aproxima al contenido que media el educador o la
educadora del educando o educanda. En realidad
el contenido, por ser objeto cognoscible que ha de
ser reconocido por el educador o la educadora mien-
tras lo ensea al educando o educanda, que por su
lado solo lo aprenden si lo aprehenden, no puede,
por eso mismo, ser simplemente transferido del
educador al educando, simplemente depositado por
el educador en el educando.
La prctica educativa implica, adems, proce-
sos, tcnicas, fines, expectativas, deseos, frustra-
ciones, la tensin permanente entre la teora y la
prctica, entre la libertad y la autoridad, cuya exa-
cerbacin, no importa cul de ellas, no puede ser
aceptada dentro de una perspectiva democrtica,
contraria tanto al autoritarismo cuanto a la per-
misividad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 81
82
PAULO FREIRE
El educador o la educadora crticos, exigentes,
coherentes, en el ejercicio de su reflexin sobre la
prctica educativa o en el ejercicio de la propia
prctica, siempre la entienden en su totalidad.
No centran, por ejemplo, la prctica educativa
ni en el educando, ni en el educador, ni en el con-
tenido, ni en los mtodos, sino que la comprenden
en la relacin de sus varios componentes, en el
uso coherente de los materiales, los mtodos, las
tcnicas.
No hay, nunca hubo, ni puede haber educacin
sin contenido, a no ser que los seres humanos se
transformen de tal modo que los procesos que hoy
conocemos como procesos de conocer y de formar
pierdan su sentido actual.
El acto de ensear y de aprender, dimensiones
de un proceso mayor el de conocer , forman
parte de la naturaleza de la prctica educativa. No
hay educacin sin enseanza, sistemtica o no, de
algn contenido. Ensear es un verbo transitivo-
relativo. Quien ensea, ensea algo contenido
a alguien alumno.
La cuestin que se plantea no es la de si hay o no
educacin sin contenido, a la que se opondra la
otra, la de puro contenido, porque repitamos
jams existi prctica educativa sin contenido.
El problema fundamental, de naturaleza polti-
ca, est coloreado por tintes ideolgicos, a saber,
quin elige los contenidos, a favor de quin y de
qu estar su enseanza, contra quin, a favor de
qu, contra qu. Qu papel corresponde a los edu-
candos en la organizacin programtica de los con-
tenidos; cul es el papel, en otro nivel, de los y las
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 82
83
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
que en las bases cocineras, porteros, cuidadores
estn involucrados en la prctica educativa de
la escuela; cul es el papel de las familias, de las
organizaciones sociales, de la comunidad local.
Y que no se diga, con cierto tufillo aristocrtico
y elitista, que alumnos, padres de alumnos, ma-
dres de alumnos, cuidadores, porteros, cocineras,
nada tienen que ver con esto. Que el tema de los
contenidos programticos es de la pura compe-
tencia de especialistas que se graduaron para el
desarrollo de esta tarea. Este discurso es herma-
no gemelo del otro: el que proclama que el analfa-
beto no sabe votar.
En primer lugar, defender la presencia partici-
pativa de alumnos, de padres de alumnos, de ma-
dres de alumnos, de cuidadores, de cocineras, de
porteros, en los estudios de los cuales resulte la
programacin de los estudios de las escuelas lo
que la Secretara municipal de educacin de Sao
Paulo ensaya hoy en la administracin petista de
Luiza Erundina no significa negar la actuacin
indispensable de los especialistas. Significa simple-
mente no dejarlos como propietarios exclusivos de
un componente fundamental de la prctica educa-
tiva. Significa democratizar el poder de eleccin de
los contenidos a que se extiende, necesariamente,
el debate sobre el modo ms democrtico de tratar-
los, de proponerlos a la aprehensin de los edu-
candos, en lugar de su simple transferencia por el
educador a los educandos. Y esto es lo que tambin
viene sucediendo en la Secretara de educacin de
Sao Paulo.
No es posible democratizar la eleccin de
los contenidos sin democratizar su enseanza.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 83
84
PAULO FREIRE
No se diga que esta es una posicin popularista
o democratista. No. No lo es. Es democrtica. Es
progresista. Es de progresistas y demcratas que
ven la presencia crtica de las clases populares en
los debates sobre el destino de la ciudad, del que la
presencia en la escuela es un captulo, como seal
positiva y no como algo malo y desaconsejable. No
de los demcratas para quienes la presencia del
pueblo en los hechos, en los acontecimientos, del
pueblo organizndose, es seal de que la democra-
cia no anda bien.
Adems de lo que representa, en trminos de
aprendizaje democrtico, tal injerencia en los des-
tinos de la escuela, podemos aun imaginar lo que
podr aprender la escuela enseando y lo que po-
dr ensear a cocineras, porteros, cuidadores,
padres, madres, en la bsqueda de la necesaria
superacin del saber de experiencia vivida por
un saber ms crtico, ms exacto, al cual tienen
derecho. Este es un derecho de las clases popula-
res que los progresistas coherentes tienen que re-
conocer y defender el derecho a saber mejor lo
que ya saben, junto a otro derecho, el derecho a
participar, de algn modo, en la produccin del
saber que an no existe.
Lo que me parece igualmente importante desta-
car, en la discusin o en la comprensin de los
contenidos, en una perspectiva crtica y democr-
tica del currculum, es la necesidad de jams per-
mitirnos caer en la tentacin ingenua de creer que
son mgicos. Y es interesante observar cmo cuan-
to ms hacemos esto ms tendemos a considerar-
los neutros o a tratarlos en forma neutral. Ellos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 84
85
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
tienen entre s para quien los entiende mgica-
mente, una fuerza tal, una importancia tal que al
depositarlos en los educandos su fuerza opera
en ellos el cambio esperado. Y es por eso por lo
que magnificados, o as entendidos, con ese poder
en s mismos, no cabe al profesor otra tarea que
transmitirlos a los educandos. Cualquier discusin
en torno a la realidad social, poltica, econmica,
cultural, discusin crtica y nada dogmtica, es
considerada no solo innecesaria sino impertinente.
Yo no lo creo as. En cuanto objetos de conoci-
miento, los contenidos deben entregarse a la cu-
riosidad cognoscitiva de profesores y alumnos.
Unos ensean, y al hacerlo aprenden. Y otros
aprenden, y al hacerlo ensean.
En cuanto objetos de conocimiento no pueden
ser enseados, aprehendidos, aprendidos, cono-
cidos, de tal manera que se libren de las
implicaciones poltico-ideolgicas que han de
aprender tambin por los sujetos cognoscentes.
Una vez ms se impone la lectura del mundo en
relacin dinmica con el conocimiento de la pala-
bra-tema, del contenido, del objeto cognoscible.
Que cada lector o lectora, con prctica docente o
de alumno, se cuestione sobre su trabajo como pro-
fesor o como profesora, sobre su trabajo como alum-
no o como alumna, en las clases de matemtica, de
historia, de biologa, de gramtica, de sintaxis, en
realidad importa poco. Que cada uno o cada una se
pregunte y vea si participando como docente o como
alumno de la experiencia de la enseanza crtica
del contenido, la lectura del mundo, de naturale-
za poltica, no se plantea necesariamente.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 85
86
PAULO FREIRE
Lo que no es posible en la prctica democrtica
es que el profesor o la profesora, subrepticiamen-
te o no, imponga a sus alumnos su propia lectura
del mundo, en cuyo marco se sita la enseanza
del contenido. Luchar contra el autoritarismo de
izquierda o de derecha no me conduce, sin embar-
go, a una neutralidad imposible que no es otra
cosa sino el modo maoso con el cual se pretende
esconder la opcin.
El papel del educador o de la educadora progre-
sista que no puede ni debe omitirse, al proponer
su lectura del mundo, es sealar que existen
otras lecturas del mundo diferentes de la suya y
hasta antagnicas en ciertas ocasiones.
Repitamos que no hay prctica educativa sin
contenido. Lo que indiscutiblemente puede suce-
der, de acuerdo con la posicin ideolgica del edu-
cador o de la educadora es, por un lado, la
exacerbacin de la autoridad del educador que se
explaya en autoritarismo y, por el otro, la anula-
cin de la autoridad del profesor que se hunde
entonces en un clima licencioso y en una prctica
igualmente licenciosa. Las dos prcticas implican
formas diferentes de tratar el contenido.
En el primer caso, el de la exacerbacin de la
autoridad y de su explayamiento en autoritaris-
mo, ocurre la posesin del contenido por parte
del educador o de la educadora. De este modo,
poseyendo como cosa propia el contenido, no
importa ya que tenga o no participacin en su elec-
cin, poseyendo los mtodos con que manipula el
objeto, manipula tambin a los educandos. Aun
llamndose progresista y democrtico, el educador
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 86
87
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
autoritario de izquierda, incoherente por lo menos
en parte de su discurso, frente a sus educandos
crticos, indagadores, que no dicen amn a sus
discursos, se siente tan mal como el de derecha.
En el segundo caso tenemos la anulacin de la
autoridad del profesor o de la profesora que se
hunde en el ya referido clima permisivo y en una
prctica igualmente permisiva, en la que los
educandos, entregados a s mismos, hacen y des-
hacen a su gusto.
Sin lmites, la prctica espontanesta, que lace-
ra algo tan fundamental en la formacin de los
seres humanos la espontaneidad , no tenien-
do la suficiente fuerza para negar la necesaria exis-
tencia del contenido, lo lleva, sin embargo, a
perderse en un injustificable mundo pedaggico
de fantasa.
Por todo esto, no hay otra posicin para el edu-
cador o la educadora progresistas frente a la cues-
tin de los contenidos que empearse en la lucha
incesante en favor de la democratizacin de la so-
ciedad, que implica la democratizacin de la escue-
la como necesaria democratizacin, por un lado, de
la programacin de los contenidos y, por el otro, de
su enseanza. Pero, reafirmo, no debemos esperar
a que la sociedad se democratice, se transforme
radicalmente, para comenzar la democratizacin
de la eleccin y de la enseanza de los contenidos.
La democratizacin de la escuela, principalmente
cuando por la alternancia de gobiernos en las de-
mocracias tenemos cierto ascendiente sobre la
red o el subsistema del cual forma parte, es
parte de la democratizacin de la sociedad. En otras
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 87
88
PAULO FREIRE
palabras, la democratizacin de la escuela no es
puro epifenmeno, resultado mecnico de la trans-
formacin de la sociedad global, sino un factor de
cambio tambin.
Los educadores y las educadoras coherentes no
tienen que esperar a que la sociedad brasilea glo-
bal se democratice para comenzar tambin a te-
ner prcticas democrticas en relacin con los
contenidos. No pueden ser autoritarias hoy para
ser democrticas maana.
Lo que es imposible, en trminos crticos, es
esperar de los gobiernos municipales, estatales y
federales de gusto conservador, o de gobiernos
progresistas pero tocados por el dogmatismo que
siempre he criticado, que democraticen la organi-
zacin del currculo y la enseanza de los conteni-
dos. Ni autoritarismo ni licencia, sino ms
sustantividad democrtica es lo que necesitamos.
Data de 1960 un texto que escrib para el sim-
posio Educacin para Brasil, organizado por el
Centro regional de investigaciones educativas de
Recife, bajo el ttulo de Escola primria para o
Brasil y publicado por la Revista brasileira de
estudos pedaggicos de abril-junio de 1961.
Citar un fragmento de aquel texto pertinente
para la cuestin en discusin en esta parte del
ensayo.
[...] La escuela que necesitamos urgentemente
es una escuela en la que realmente se estudie y
se trabaje. Cuando criticamos, al lado de los
otros educadores, el intelectualismo de nuestras
escuelas, no pretendimos defender una posicin
para la escuela en la que se diluyesen discipli-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 88
89
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
nas de estudio y una disciplina para estudiar.
Tal vez nunca hayamos tenido en nuestra his-
toria una necesidad tan grande de estudiar, de
ensear, de aprender, como hoy. De aprender
a leer, a escribir, a contar. De estudiar historia,
geografa. De comprender la situacin o las si-
tuaciones del pas. El intelectualismo combati-
do es precisamente esa palabrera hueca, vaca,
sonora, sin relacin con la realidad circundan-
te, en la que nacemos, crecemos y de la que an
hoy da, en gran parte, nos nutrimos. Tenemos.
que cuidarnos de este tipo de intelectualismo, as
como de una posicin llamada antitradicionalista
que reduce el trabajo escolar a meras experien-
cias de esto o de aquello, y a la que le falta el
ejercicio duro, pesado, del estudio serio y hones-
to del cual resulta una disciplina intelectual.
Es precisamente la comprensin autoritaria y
mgica de los contenidos, que caracteriza a las
dirigencias vanguardistas para quienes la concien-
cia del hombre y de la mujer es un espacio vaco
a la espera de contenidos, la que critiqu severa-
mente en la Pedagoga del oprimido y vuelvo a cri-
ticar hoy como antagnica de una pedagoga de la
esperanza.
Pero es preciso dejar claro que no todo cuerpo
consciente o toda conciencia es ese espacio va-
co a la espera de contenidos para las dirigencias
vanguardsticamente autoritarias. Su conciencia,
por ejemplo, no lo es. Es que ellas se sienten parte
de un grupo especial de la sociedad (Erica Marcuse,
1986) que posee la conciencia crtica como algo
dado. En este sentido se sienten como si fuesen
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 89
90
PAULO FREIRE
personas ya liberadas o personas inalcanzables por
la dominacin, cuya tarea es ensear y liberar a
los otros. De ah deriva su preocupacin casi reli-
giosa, su empeo casi mstico, pero duro tambin,
en el trato de sus contenidos, su certeza respecto
de lo que debe ser enseado, trasmitido. Su con-
viccin de que la cuestin esencial es ensear, tras-
mitir lo que debe ser enseado y no perder el
tiempo en verborreas con los grupos populares
sobre su lectura del mundo.
Cualquier preocupacin concerniente a las ex-
pectativas de los educandos, sean ellos o ellas
alumnos de la escuela bsica o jvenes y adultos
en cursos de educacin popular, es puro
democratismo. Cualquier inquietud del educador
demcrata orientada en el sentido de no herir la
identidad cultural de los educandos, es tomada
como purismo perjudicial. Cualquier manifestacin
de respeto a la sabidura popular se toma por
populismo.
Esta concepcin es tan coherente, en la izquier-
da, con el pensamiento dogmtico de origen mar-
xista, segn el cual la conciencia crtica, histrica,
se encuentra, segn ya he referido, como algo casi
puesto ah (Erica Marcuse, 1986), como es cohe-
rente, en la derecha, con el elitismo segn el cual
las clases dominantes saben por naturaleza y las
dominadas son por naturaleza ignorantes. Por eso
las clases dominantes ensean si y cuando les ape-
tece, y las dominadas a costa de un gran esfuerzo.
Un militante dogmtico que trabaja en una es-
cuela como profesor no se distingue de su colega
que trabaja en un sindicato o en las favelas o la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 90
91
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
periferia de la ciudad, a no ser por lo que hay de
especfico en cada una de estas actividades. Para
el primero es imperioso llenar la conciencia va-
ca de los educandos con los contenidos cuyo
aprendizaje l como educador o ella sabe que
son importantes e indispensables para los edu-
candos. Para el segundo es igualmente imperioso
llenar la conciencia vaca de los grupos popu-
lares con la conciencia de clase trabajadora que
segn l, o ella, los trabajadores no tienen pero l,
clase media, juzga y afirma tener.
An tengo bien viva en la memoria la afirma-
cin de cuatro educadores alemanes, de la anti-
gua Alemania Oriental, en una noche de comienzos
de los aos setenta en la casa de uno de ellos.
Habl uno con el beneplcito de los dems:
Recientemente he ledo la edicin alemana de
su libro Pedagoga de oprimido. Me pareci muy
bueno el hecho de que usted critique la ausen-
cia de participacin de los estudiantes en las
discusiones en torno del contenido programtico.
En las sociedades burguesas continu cate-
grico es importante hablar sobre eso y agi-
tar a los estudiantes en torno del asunto. Aqu
no, nosotros sabemos muy bien lo que los estu-
diantes deben saber.
De ah en adelante, luego de lo que les dije a
modo de respuesta, fue difcil mantener la conver-
sacin en buen ritmo. La visita se acab y yo me
retir a la casa de mi amigo, que me hospedaba,
ms temprano de lo que esperaba.
Demor algn tiempo en dormirme. Pens no
solo en lo que acababa de or aquella noche en
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 91
92
PAULO FREIRE
Berln, sino en lo que oyera durante todo el da,
reunido con un grupo de jvenes cientficos, in-
vestigadores universitarios. El contraste era enor-
me. Los muchachos criticaban el autoritarismo del
rgimen, segn ellos retrgrado, antidemocrtico,
arrogante. Su crtica, sin embargo, era hecha des-
de dentro y no desde afuera de la opcin socialista.
Los educadores con los que acababa de estar
eran la expresin de aquello sobre y contra lo cual
me haban hablado los jvenes cientficos.
Demor en dormirme pensando en el exceso de
certeza con que aquellos educadores modernos
hacan su discurso, su declaracin de fe inconmo-
vible: Aqu no. Nosotros sabemos lo que los estu-
diantes deben saber.
Esa es siempre la certeza de los autoritarios, de
los dogmticos: que saben lo que las clases popula-
res saben y lo que necesitan, aun sin hablar con
ellas. Por otro lado, lo que las clases populares ya
saben en funcin de su prctica en la prctica so-
cial, es tan irrelevante y desarticulado, que no
tiene ningn sentido para los autoritarios y las au-
toritarias. Lo que tiene sentido para ellos y para ellas
es lo que viene de sus lecturas y lo que escriben en
sus textos. Lo que les parece fundamental e indis-
pensable es lo que ya saben sobre el saber y que, en
forma de contenidos, debe ser depositado en la
conciencia vaca de las clases populares.
Si alguien, por el contrario, asumiendo una po-
sicin democrtica, progresista, defiende tambin
la democratizacin de la organizacin programtica
de los contenidos, la democratizacin de su ense-
anza, la democratizacin, en suma, del curr-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 92
93
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
culum, los autoritarios lo consideran espontanesta
y permisivo, o poco serio.
Si, como ya he afirmado, el discurso neoliberal
no tiene fuerza para borrar de la historia la exis-
tencia de las clases sociales por un lado, y la lu-
cha entre ellas por el otro, las posiciones
dogmticas y autoritarias que caracterizan al lla-
mado socialismo realista y que se encuentran en
la base del discurso y de la prctica verticales de
la organizacin curricular no tienen cmo mante-
nerse hoy.
Los neoliberales se equivocan cuando los criti-
can y los niegan por ser ideolgicos, en una poca
en que, segn ellos, las ideologas han muerto.
Los discursos y las prcticas dogmticas de la iz-
quierda estn equivocados no porque son ideol-
gicos, sino porque la suya es una ideologa que
concurre a la interdiccin de la curiosidad de los
hombres y de las mujeres Y contribuye a su alie-
nacin.
No pienso autnticamente si los otros no pien-
san tambin. Simplemente no puedo pensar por
los otros ni para los otros ni sin los otros. Esta es
una afirmacin que incomoda a los autoritarios
por el carcter dialgico implcito en ella. Es por
eso tambin que son refractarios al dilogo, al in-
tercambio de ideas entre profesores y alumnos.
El dilogo entre profesoras o profesores y alum-
nos o alumnas no los convierte en iguales, pero
marca la posicin democrtica entre ellos o ellas.
Los profesores no son iguales a los alumnos por n
razones, entre ellas, porque la diferencia entre ellos
los hace ser como estn siendo. Si fuesen iguales,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 93
94
PAULO FREIRE
uno se convertira en el otro. El dilogo gana sig-
nificado precisamente porque los sujetos dialgicos
no solo conservan su identidad, sino que la de-
fienden y as crecen uno con el otro. Por lo mismo,
el dilogo no nivela, no reduce el uno al otro. Ni es
favor que el uno haga al otro. Ni es tctica maera,
envolvente, que el uno usa para confundir al otro.
Implica, por el contrario, un respeto fundamental
de los sujetos involucrados en l que el autorita-
rismo rompe o impide que se constituya. Tal como
la permisividad, de otro modo, pero igualmente
perjudicial.
No hay dilogo en el espontanesmo como en el
todopoderosismo del profesor o de la profesora. La
relacin dialgica no anula, como se piensa a ve-
ces, la posibilidad del acto de ensear. Por el con-
trario, funda ese acto, que se completa y se sella en
el otro, el de aprender,
15
y ambos solo se vuelven
verdaderamente posibles cuando el pensamiento
crtico, inquieto, del educador o de la educadora no
frena la capacidad del educando de pensar o co-
menzar a pensar crticamente tambin. Por el con-
trario, cuando el pensamiento crtico del educador
o de la educadora se entrega a la curiosidad del
educando, si el pensamiento del educador o de la
educadora anula, aplasta, dificulta el desarrollo del
pensamiento de los educandos, entonces el pensar
del educador, autoritario, tiende a generar en los
educandos sobre los cuales incide un pensar tmi-
do, inautntico, o a veces puramente rebelde.
15
Vase, a este respecto, Eduardo Nicol, Los principios de la
ciencia, Mxico, FCE, 1965.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 94
95
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
El dilogo, en realidad, no puede ser respon-
sabilizado por el uso distorsionado que se le d.
Por su simple imitacin o caricatura. El dilogo no
puede convertirse en un bate papo despreocu-
pado que marche al gusto y al acaso entre el pro-
fesor o la profesora y los educandos.
El dilogo pedaggico implica tanto el conteni-
do u objeto cognoscible alrededor del cual gira,
como la exposicin hecha por el educador o la edu-
cadora para los educandos sobre ese contenido.
A propsito de lo cual me gustara regresar aqu
a las reflexiones hechas por m, anteriormente,
sobre el aula expositiva.
16
El mal no est realmente en la clase expositiva,
en la explicacin que el profesor o la profesora den.
No es eso lo que caracteriza lo que critiqu como
prctica bancaria. Critiqu y contino criticando
aquel tipo de relacin educador-educando en que
el educador se considera el nico educador del
educando, en que el educador rompe o no acepta
la condicin fundamental del acto de conocer que
es la relacin dialgica (Nicol, 1965); la relacin
en que el educador transfiere el conocimiento so-
bre a o b o c objetos o contenidos al educando,
considerado simple recipiente.
Esta es la crtica que he hecho y contino ha-
ciendo. Lo que ahora se puede preguntar es lo si-
guiente: ser eso toda clase llamada expositiva?
Creo que no. Digo que no. Existen clases expo-
sitivas que realmente no son simples transferen-
16
Paulo Freire y Srgio Guimares, Sobre educao. Dilo-
gos, Ro de Janeiro, Paz e terra, 1984.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 95
96
PAULO FREIRE
cias de conocimiento acumulado del profesor hacia
los alumnos. Son clases verticales, en las cuales el
profesor o la profesora hacen autoritariamente lo
imposible, desde el punto de vista de la teora del
conocimiento, es decir, transfiere el conocimiento.
Hay otro tipo de clase en que el educador, no
haciendo en apariencia la transferencia de conte-
nido, tambin anula la capacidad de pensar
crticamente del educando, o por lo menos la obs-
taculiza, porque son clases que parecen ms can-
ciones de cuna que desafos. Son exposiciones que
domestican o hacen que los educandos duer-
man arrullados. Por un lado, los educandos dur-
miendo, arrullados por la sonoridad de la palabra
del profesor o de la profesora, por el otro, el profe-
sor arrullndose a s mismo. Pero hay una tercera
posicin que considero profundamente vlida, que
es aquella en la cual el profesor o la profesora hace
una pequea exposicin del tema y enseguida el
grupo de estudiantes participa con ellos en el an-
lisis de esa exposicin. De este modo, en la peque-
a exposicin introductoria el profesor o la profesora
desafan a los estudiantes que, preguntndose en-
tre ellos y preguntando al profesor, participan en la
profundizacin y de ningn modo puede conside-
rarse negativo o como escuela tradicional, en el mal
sentido.
Finalmente creo que existe todava otro tipo de
profesor al que tampoco considero bancario. Es
aquel profesor muy serio que frente a los estudian-
tes de un curso se pone en relacin con el tema,
con el contenido, que trata en una relacin de pro-
fundo respeto, incluso afectuosa, casi amorosa,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 96
97
LA CONCIENCIA OPRIMIDA
pudiendo ser el objeto de anlisis tanto un texto
suyo como un texto de otro autor. En el fondo,
testimonia a los estudiantes cmo estudia, cmo
se aproxima a un tema determinado, cmo pien-
sa crticamente. Cabe a los educandos tener o crear
y desarrollar la capacidad crtica de acompaar el
movimiento que el profesor haga en su aproxima-
cin al tema. En cierto aspecto, este tipo de profe-
sor tambin comete un error.
Es que la relacin de conocimiento no termina
en el objeto, esto es, la relacin de un sujeto cono-
cedor con un objeto cognoscible no es exclusiva.
Se prolonga hasta otro sujeto, transformndose,
en el fondo, en una relacin sujeto-objeto-sujeto.
En cuanto relacin democrtica, el dilogo es la
posibilidad de que dispongo para, abrindome al
pensar de los otros, no perecer en el aislamiento.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 97
98
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 98
99
EDUCACIN Y CONCIENCIACIN
*
Julio Barreiro
[...]
IV
En una poca como la que nos toca vivir, en que
se menosprecia de tantas formas el ministerio de
la palabra humana y se hace de ella mscara para
los opresores y trampa para los oprimidos, nos
sorprende a la manera socrtica el valor que
Paulo Freire da a la palabra.
No puede haber palabra verdadera que no sea
un conjunto solidario de dos dimensiones indi-
cotomizables: reflexin y accin. En este senti-
do, decir la palabra es transformar la realidad.
Y es por ello tambin por lo que, decir la pala-
bra, no es privilegio de algunos sino derecho
fundamental y bsico de todos los hombres.
1
Pero, a la vez, nadie dice la palabra solo. Decirla
significa decirla para otros. Decirla significa nece-
sariamente un encuentro de los hombres. Por eso,
la verdadera educacin es dilogo. Y este encuen-
tro no puede darse en el vaco, sino que se da en
situaciones concretas, de orden social, econmico
*
Prlogo a Paulo Freire, La educacin como prctica de la
libertad, Mxico, Siglo XXI, 1976, p. 15-19.
1
Paulo Freire, La alfabetizacin de adultos. Crtica de su
visin ingenua, comprensin de su visin crtica, en Cris-
tianismo y sociedad, nmero especial, septiembre 1968,
Montevideo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 99
100
JULIO BARREIRO
y poltico. Por la misma razn nadie es analfabeto,
inculto, iletrado, por eleccin personal, sino por
imposicin de los dems hombres, a consecuencia
de las condiciones objetivas en que se encuentra.
En este orden de consideraciones, Paulo Freire
encuentra los fundamentos para sostener que, en
las concepciones modernas de la educacin, en
medio de los profundos y radicales cambios que
estamos viviendo en Amrica Latina, ya no cabe
ms la distincin entre el educando y el educador.
No ms educando, no ms educador, sino educa-
dor-educando con educando-educador, como el
primer paso que debe dar el individuo para su in-
tegracin en la realidad nacional, tomando con-
ciencia de sus derechos.
La concepcin tradicional de la educacin, que no
ha logrado superar el estudio que acabamos de se-
alar, es denominada por Paulo Freire recogiendo
una expresin de Pierre Furter como la concepcin
bancaria, y la explica as: La concepcin bancaria,
al no superar la contradiccin educador-educando,
por el contrario, al acentuarla, no puede servir, a no
ser a la domesticacin del hombre.
De la no superacin de esta contradiccin resulta:
a) que el educador es siempre quien educa; el edu-
cando, el que es educado;
b) que el educador es quien disciplina; el educan-
do, el disciplinado;
c) que el educador es quien habla; el educando, el
que escucha;
d) que el educador prescribe; el educando, sigue
la prescripcin;
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 100
101
EDUCACIN Y CONCIENCIACIN
e) que el educador elige el contenido de los pro-
gramas; el educando lo recibe en forma de de-
psito;
f) que el educador es siempre quien sabe; el edu-
cando, el que no sabe;
g) que el educador es el sujeto del proceso; el edu-
cando, su objeto.
Una concepcin tal de la educacin hace del
educando un sujeto pasivo y de adaptacin. Pero
lo que es ms grave an: desfigura totalmente la
condicin humana del educando. Para la concep-
cin bancaria de la educacin, el hombre es una
cosa, un depsito, una olla. Su conciencia es algo
especializado, vaco, que va siendo llenado por
pedazos de mundo dirigidos por otro, con cuyos
residuos pretende crear contenidos de conciencia.
Realizada la superacin de esta concepcin de
la educacin, resulta otro esquema, a travs de la
liberacin que postula Paulo Freire:
a) no ms un educador del educando;
b) no ms un educando del educador;
c) sino un educador-educando con un educando
-educador.
Esto significa:
1) que nadie educa a nadie;
2) que tampoco nadie se educa solo;
3)
que los hombre se educan entre s, mediatizados
por el mundo.
2
2
Paulo Freire, La alfabetizacin de adultos..., op. cit.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 101
102
JULIO BARREIRO
La educacin que propone Freire, pues, es emi-
nentemente problematizadora, fundamentalmen-
te crtica, virtualmente liberadora. Al plantear al
educando o al plantearse con el educando el
hombre-mundo como problema, est exigiendo una
permanente postura reflexiva, crtica, transfor-
madora. Y, por encima de todo, una actitud que
no se detiene en el verbalismo, sino que exige la
accin.
Y esto es lo ms importante.
V
Hay una prctica de la libertad, as como hay una
prctica de la dominacin. Actualmente nos mo-
vemos, somos, vivimos, sufrimos, anhelamos y
morimos, en sociedades en las que se ejerce la
prctica de la dominacin. No perdemos nada si
intentamos una nueva pedagoga. Por el contra-
rio, podemos ganar una nueva sociedad, un nue-
vo hombre, un nuevo maana.
La pedagoga de Paulo Freire es, por excelencia,
una pedagoga del oprimido. No postula, por lo
tanto, modelos de adaptacin, de transicin ni de
modernidad de nuestras sociedades. Postula
modelos de rupturas, de cambios de transforma-
cin total. Si esta pedagoga de la libertad implica
el germen de la revuelta, a medida que se da el
pasaje de la conciencia mgica a la conciencia in-
genua, de esta a la conciencia crtica y de esta a la
conciencia poltica, no puede decirse que sea este
el objetivo oculto o declarado del educador. Es el
resultado natural de la toma de conciencia que se
opera en el hombre y que despierta a las mltiples
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 102
103
EDUCACIN Y CONCIENCIACIN
formas de contradiccin y de opresin que hay en
nuestras actuales sociedades. Esa toma de con-
ciencia hace evidentes esas situaciones. Concien-
ciar,
3
pues, no es sinnimo de ideologizar o de
proponer consignas, eslganes o nuevos esquemas
mentales, que haran pasar al educando de una
forma de conciencia oprimida a otra. Si la toma de
conciencia abre el camino a la crtica y a la expre-
sin de satisfacciones personales, primero, y co-
munitarias ms tarde, ello se debe a que estos son
los componentes reales de una situacin de opre-
sin. No es posible lleg a decir Paulo Freire en
una de sus conferencias dar clases de demo-
cracia y al mismo tiempo considerar como absur-
da e inmoral la participacin del pueblo en el
poder.
Y aqu est el quid de toda la cuestin. La pe-
dagoga del oprimido se convierte en la prctica
de la libertad.
[...]
3
En la mayor parte de las traducciones de Freire al espaol
se usa el trmino concientizar. Aqu hemos respetado el
criterio del traductor, que prefiere la palabra concienciar.
(Nota de la editora.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 103
104
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 104
105
LA EDUCACIN COMO PRCTICA
DE LA LIBERTAD
*
(fragmento)
Paulo Freire
No existe educacin sin sociedad humana y no
existe hombre fuera de ella. El esfuerzo educativo
desarrollado por el autor y que pretende exponer
en este ensayo fue realizado para las condiciones
especiales de la sociedad brasilea, aun cuando
pueda tener validez fuera de ella; sociedad que es
intensamente cambiante y dramticamente con-
tradictoria; sociedad en nacimiento que presen-
taba violentos encuentros con un tiempo que se
desvaneca con sus valores, con sus peculiares
formas de ser, y que pretenda continuarse en
otro que estaba por venir, buscando configurarse.
Por lo tanto, este esfuerzo no fue casual. Era
una tentativa de respuesta a los desafos que con-
tena este transformarse de la sociedad. Desde lue-
go, cualquier bsqueda de respuesta a estos
desafos implicara, necesariamente, una opcin:
opcin por una sociedad sin pueblo, dirigida por
una elite superpuesta, alienada, y en la cual el
hombre comn minimizado y sin conciencia de
serlo era ms cosa que hombre mismo; o bien la
opcin por el maana, por una nueva sociedad
que, siendo sujeto de s misma, considerase al
hombre y al pueblo sujetos de su historia. Opcin
*
Con el ttulo Aclaracin esta nota de Paulo Freire ante-
cede el texto de su libro La educacin como prctica de la
libertad (Mxico, Siglo XXI, 1976, p. 25-27).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 105
106
PAULO FREIRE
por una sociedad parcialmente independiente u
opcin por una sociedad que se descolonizase
cada vez ms, que se desprendiese de las corrien-
tes que la hacan y la hacen objeto de otras, que a
su vez son sujetos de ella.
Este es el dilema bsico que se presenta hoy, en
forma ineludible, a los pases subdesarrollados
al Tercer mundo. La educacin de las masas se
hace algo absolutamente fundamental entre no-
sotros. Educacin que, libre de alienacin, sea una
fuerza para el cambio y para la libertad. La op-
cin, por lo tanto, est entre la educacin para
la domesticacin, alienada, y una educacin para
la libertad. Educacin para el hombre-objeto o
educacin para el hombre-sujeto.
Todo el empeo del autor se bas en la bsque-
da de ese hombre-sujeto que necesariamente im-
plicara una sociedad tambin sujeto. Siempre
crey que dentro de las condiciones histricas era
indispensable una amplia concienciacin de las
masas brasileas, a travs de una educacin que
les hiciese posible la autorreflexin sobre su tiem-
po y su espacio. El autor estaba y est convencido
de que la elevacin del pensamiento de las ma-
sas que se suele llamar apresuradamente politi-
zacin, como refiere Fanon en Los condenados de
la tierra, y que constituy para ellos una forma de
ser responsables en los pases subdesarrollados,
comienza exactamente con esta autorreflexin que
las llevar a la consecuente profundizacin de su
toma de conciencia y de la cual resultar su inser-
cin en la historia, ya no como espectadores, sino
como actores y autores.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 106
107
LA EDUCACIN COMO PRCTICA DE LA LIBERTAD
Sin embargo, el autor nunca pens ingenuamen-
te que la prctica de tal educacin que respeta en
el hombre su vocacin ontolgica de ser sujeto,
pudiese ser aceptada por aquellas fuerzas cuyo
inters bsico es la alienacin del hombre y de la
sociedad brasilea y la mantencin de esta alie-
nacin. De ah que se utilizaran todas las armas
posibles contra cualquier tentativa de conciencia,
hecho que se consideraba una seria amenaza a
sus privilegios. Es verdad, tanto ayer como hoy
como maana, all o en cualquier parte, que estas
fuerzas distorsionan la realidad y tratan de ele-
varse como defensoras del hombre, de su digni-
dad, de su libertad, tildando todo esfuerzo de
verdadera liberacin de peligrosa subversin, de
masificacin, de lavado de cerebro todo eso
causado por demonios enemigos del hombre y de
la civilizacin occidental cristiana. En verdad, son
aquellas fuerzas las que masifican en la medida
en que domestican y endemoniadamente se apo-
deran de los estratos ms ingenuos de la socie-
dad, en la medida en que dejan en cada hombre la
sombra de la opresin que lo aplasta. Expulsar
esta sombra por la concienciacin es una de las
tareas fundamentales de una educacin realmen-
te liberadora y que como tal respete al hombre
como persona.
Este ensayo intenta hacer un poco de historia
de los fundamentos y de los resultados de esta
clase de empeo en el Brasil, que cost a su autor,
obviamente, el alejamiento de sus actividades uni-
versitarias, prisin y exilio. Empeo del que no se
arrepiente y que le vali tambin comprensin y
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 107
108
PAULO FREIRE
apoyo de estudiantes, de intelectuales, de hom-
bres simples del pueblo, comprometidos todos ellos
en el esfuerzo humanizador y liberador del hom-
bre y de la sociedad brasilea. A estos, muchos de
los cuales estn sufriendo prisin y exilio por el
valor de su rebelda y por la valenta de su amor,
ofrece el autor este ensayo.
Santiago de Chile, primavera de 1965
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 108
109
LA EDUCACIN COMO PRCTICA DE LA LIBERTAD
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
*
(fragmento)
Paulo Freire
[...]
Cuanto ms analizamos las relaciones educador-
educando dominantes en la escuela actual en cual-
quiera de sus niveles (o fuera de ella), ms nos
convencemos de que estas relaciones presentan
un carcter especial y determinante: el de ser re-
laciones de naturaleza fundamentalmente narrati-
va, discursiva y disertadora.
Narracin de contenidos que, por ello mismo,
tienden a petrificarse o a transformarse en algo
inerme, sean estos valores o dimensiones empri-
cas de la realidad. Narracin o disertacin que
implica un sujeto el que narra y objetos pa-
cientes, oyentes los educandos.
Existe una especie de enfermedad de la narra-
cin. La tnica de la educacin es preponderan-
temente esta: narrar, siempre narrar.
Referirse a la realidad como algo retenido, est-
tico, dividido y bien comportado o, en su defecto,
hablar o disertar sobre algo completamente ajeno
a la experiencia existencial de los educandos,
deviene, realmente, la suprema inquietud de esta
educacin. Su ansia irrefrenable. En ella, el edu-
cador aparece como su agente indiscutible, como
*
Tomado de Paulo Freire, Pedagoga del oprimido, Mxico
DF, Siglo XXI, 1977, p. 71-95.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 109
110
PAULO FREIRE
su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar
a los educandos con los contenidos de su narra-
cin. Contenidos que solo son retazos de la reali-
dad, desvinculados de la totalidad en que se
engendran y en cuyo contexto adquieren sentido.
En estas disertaciones, la palabra se vaca de la
dimensin concreta que debera poseer y se trans-
forma en una palabra hueca, en verbalismo aliena-
do y alienante. De ah que sea ms sonido que
significado y, como tal, sera mejor no decirla.
Por esto una de las caractersticas de esta educa-
cin-disertacin es la sonoridad de la palabra y no
su fuerza transformadora: cuatro veces cuatro, die-
cisis; Per, capital Lima; que el educando fija, me-
moriza, repite sin percibir lo que realmente significa
cuatro veces cuatro. Lo que verdaderamente signi-
fica capital, en la afirmacin: Per, capital Lima,
Lima para el Per y Per para Amrica Latina.
1
La narracin, cuyo sujeto es el educador, con-
duce a los educandos a la memorizacin mecni-
ca del contenido narrado. Ms an, la narracin
los transforma en vasijas, en recipientes que de-
ben ser llenados por el educador. Cuando ms
vaya llenando los recipientes con sus depsitos,
tanto mejor educador ser. Cuando ms se dejen
llenar dcilmente, tanto mejor educandos sern.
De este modo, la educacin se transforma en
un acto de depositar, en el cual los educandos son
los depositarios y el educador quien deposita.
1
Podr decirse que casos como estos ya no ocurren en las
escuelas actuales. Si bien estos realmente no ocurren,
contina el carcter preponderantemente narrativo que
estamos criticando.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 110
111
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
En vez de comunicarse, el educador hace co-
municados y depsitos que los educandos, meras
incidencias, reciben pacientemente, memorizan y
repiten. Tal es la concepcin bancaria de la edu-
cacin, en la que el nico margen de accin que se
ofrece a los educandos es el de recibir los depsi-
tos, guardarlos y archivarlos. Margen que solo les
permite ser coleccionistas o fichadores de cosas
que archivan.
En el fondo, los grandes archivados en esta prc-
tica equivocada de la educacin (en la mejor de las
hiptesis) son los propios hombres. Archivados ya
que, al margen de la bsqueda, al margen de la
praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y
educandos se archivan en la medida en que, en
esta visin distorsionada de la educacin, no exis-
te creatividad alguna, no existe transformacin ni
saber. Solo existe saber en la invencin, en la
reinvencin, en la bsqueda inquieta, impaciente,
permanente que los hombres realizan en el mun-
do, con el mundo y con los otros. Bsqueda que
es tambin esperanzada.
En la visin bancaria de la educacin, el sa-
ber, el conocimiento, es una donacin de aque-
llos que se juzgan sabios a los que juzgan
ignorantes. Donacin que se basa en una de las
manifestaciones instrumentales de la ideologa de
la opresin: la absolutizacin de la ignorancia; que
constituye lo que llamamos alienacin de la igno-
rancia, segn la cual esta se encuentra siempre
en el otro.
El educador que alienta la ignorancia se man-
tiene en posiciones fijas, invariables. Ser siem-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 111
112
PAULO FREIRE
pre el que sabe, en tanto los educandos sern siem-
pre los que no saben. La rigidez de estas posicio-
nes niega a la educacin y al conocimiento como
procesos de bsqueda.
El educador se enfrenta a los educandos con su
antinomia necesaria. Reconoce la razn de su exis-
tencia en la absolutizacin de la ignorancia de es-
tos ltimos. Los educandos, alienados a su vez, a
la manera del esclavo en la dialctica hegeliana,
reconocen en su ignorancia la razn de la existen-
cia del educador pero no llegan, ni siquiera en la
forma del esclavo en la dialctica mencionada, a
descubrirse como educadores del educador.
En verdad, como discutiremos ms adelante, la
razn de ser de la educacin libertadora radica en
su impulso inicial conciliador. La educacin debe
comenzar por la superacin de la contradiccin
educador-educando. Debe fundarse en la conci-
liacin de sus polos, de tal manera que ambos se
hagan, simultneamente, educadores y educandos.
En la concepcin bancaria que estamos criti-
cando, para la cual la educacin es el acto de de-
positar, de transferir valores y conocimientos, no
se verifica, ni puede verificarse esta superacin.
Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora,
siendo una dimensin de la cultura del silencio,
la educacin bancaria mantiene y estimula la
contradiccin.
De ah que ocurra en ella que:
a) El educador es siempre quien educa; el educan-
do es el que es educado.
b) El educador es quien sabe; los educandos quie-
nes no saben.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 112
113
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
c) El educador es quien piensa, el sujeto del pro-
ceso; los educandos son los objetos pensados.
d) El educador es quien habla; los educandos quie-
nes escuchan dcilmente.
e) El educador es quien disciplina; los educandos
los disciplinados.
f)
El educador es quien opta y prescribe su op-
cin; los educandos quienes siguen la prescrip-
cin.
g) El educador es quien acta; los educandos son
aquellos que tienen la ilusin de que actan, en
la actuacin del educador.
h)
El educador es quien escoge el contenido
programtico; los educandos, a quienes jams
se escucha, se acomodan a l.
i)
El educador identifica la autoridad del saber con
su autoridad funcional, la que opone antag-
nicamente a la libertad de los educandos; son
estos quienes deben adaptarse a las determina-
ciones de aquel.
j) Finalmente, el educador es el sujeto del proce-
so; los educandos, meros objetos.
Si el educador es quien sabe, y si los educandos
son los ignorantes, le cabe entonces al primero dar,
entregar, llevar, trasmitir su saber a los segun-
dos. Saber que deja de ser un saber de experien-
cia realizada para ser el saber de experiencia
narrada o trasmitida.
No es de extraar, pues, que en esta visin ban-
caria de la educacin, los hombres sean vistos
como seres de la adaptacin, del ajuste. Cuanto
ms se ejerciten los educandos en el archivo de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 113
114
PAULO FREIRE
los depsitos que les son hechos, tanto menos de-
sarrollarn en s la conciencia crtica de la que
resultara su insercin en el mundo, como trans-
formadores de l. Como sujetos del mismo.
Cuanto ms se les imponga pasividad, tanto ms
ingenuamente tendern a adaptarse al mundo en
lugar de transformarlo, tanto ms tienden a adap-
tarse a la realidad parcializada en los depsitos
recibidos.
En la medida en que esta visin bancaria anula
el poder creador de los educandos o lo minimiza,
estimulando as su ingenuidad y no su criticidad,
satisface los intereses de los opresores. Para es-
tos, lo fundamental no es el descubrimiento del
mundo, su transformacin. Su humanitarismo, y
no su humanismo, radica en la preservacin de la
situacin de que son beneficiarios y que les posi-
bilita el mantenimiento de la falsa generosidad a
que nos referamos en el captulo anterior. Es por
esta misma razn por lo que reaccionan, incluso
instintivamente, contra cualquier tentativa de una
educacin que estimule el pensamiento autntico,
pensamiento que no se deja confundir por las vi-
siones parciales de la realidad, buscando, por el
contrario, los nexos que conectan uno y otro pun-
to, uno y otro problema.
En verdad, lo que pretenden los opresores es
transformar la mentalidad de los oprimidos y no
la situacin que los oprime.
2
A fin de lograr una
2
Simone de Beauvoir, El pensamiento poltico de la derecha,
Buenos Aires, Siglo XX, 1963, p. 64.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 114
115
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
mejor adaptacin a la situacin que, a la vez, per-
mita una mejor forma de dominacin.
Para esto, utilizan la concepcin bancaria de
la educacin a la que vinculan todo el desarrollo
de una accin social de carcter paternalista, en
que los oprimidos reciben el simptico nombre de
asistidos. Son casos individuales, meros margi-
nados, que discrepan de la fisonoma general de
la sociedad. Esta es buena, organizada y justa. Los
oprimidos son la patologa de las sociedades sa-
nas, que precisan por eso mismo ajustarlos a ellas,
transformando sus mentalidades de hombres
ineptos y perezosos.
Como marginados, seres fuera de o al margen
de, la solucin para ellos sera que fuesen inte-
grados, incorporados a la sociedad sana de don-
de partirn un da, renunciando, como trnsfugas,
a una vida feliz...
Para ellos la solucin estara en dejar la condicin
de ser seres fuera de y asumir la de seres den-
tro de.
Sin embargo, los llamados marginados, que no
son otros que los oprimidos, jams estuvieron fuera
de. Siempre estuvieron dentro de. Dentro de la es-
tructura que los transforma en seres para otro.
Su solucin, pues, no est en integrarse, en in-
corporarse a esta estructura que los oprime, sino
transformarla para que puedan convertirse en se-
res para s.
Obviamente, no puede ser este el objetivo de los
opresores. De ah que la educacin bancaria, que
a ellos sirve, jams pueda orientarse en el sentido
de la concienciacin de los educandos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 115
116
PAULO FREIRE
En la educacin de adultos, por ejemplo, no in-
teresa a esta visin bancaria proponer a los
educandos el descubrimiento del mundo sino, por
el contrario, preguntarles si Ada dio el dedo al
cuervo, para despus decirles, enfticamente, que
no, que Ada le dio el dedo al ave.
El problema radica en que pensar autnti-
camente es peligroso. El extrao humanismo de
esta concepcin bancaria se reduce a la tentativa
de hacer de los hombres su contrario un aut-
mata, que es la negacin de su vocacin ontolgica
de ser ms.
Lo que no perciben aquellos que llevan a cabo
la educacin bancaria, sea o no en forma delibe-
rada (ya que existe un sinnmero de educadores
de buena voluntad que no se saben al servicio de
la deshumanizacin al practicar el bancarismo),
es que en los propios depsitos se encuentran
las contradicciones, revestidas por una exteriori-
dad que las oculta. Y que, tarde o temprano, los
propios depsitos pueden provocar un enfrenta-
miento con la realidad en movimiento y despertar
a los educandos, hasta entonces pasivos, contra
su domesticacin.
Su domesticacin y la de la realidad, de la cual
se les habla como algo esttico, puede despertarlos
como contradiccin de s mismos y de la realidad.
De s mismos, al descubrirse, por su experiencia
existencial, en un modo de ser irreconciliable con
su vocacin de humanizarse. De la realidad, al per-
cibirla en sus relaciones con ella, como constante
devenir.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 116
117
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
As, si los hombres son estos seres de la bsque-
da y si su vocacin ontolgica es humanizarse, pue-
den, tarde o temprano, percibir la contradiccin en
que la educacin bancaria pretende mantenerlos
y, percibindola, pueden comprometerse en la lu-
cha por su liberacin.
Un educador humanista, revolucionario, no
puede esperar esta posibilidad.
3
Su accin, al iden-
tificarse, desde luego, con la de los educandos, debe
orientarse en el sentido de la liberacin de ambos.
En el sentido del pensamiento autntico y no en el
de la donacin, el de la entrega de conocimientos.
Su accin debe estar empapada de una profunda
creencia en los hombres. Creencia en su poder
creador.
Todo esto exige que sea, en sus relaciones con
los educandos, un compaero de estos.
La educacin bancaria, en cuya prctica no
se concilian el educador y los educandos, rechaza
ese compaerismo. Y es lgico que as sea. En el
momento en que el educador bancario viviera la
superacin de la contradiccin ya no sera ban-
cario, ya no se efectuaran depsitos. Ya no in-
tentara domesticar. Ya no prescribira. Saber con
los educandos en tanto estos supieran con l, se-
ra su tarea. Ya no estara al servicio de la
3
No hacemos esta afirmacin ingenuamente. Ya hemos de-
clarado que la educacin refleja la estructura de poder y
de ah la dificultad que tiene el educador dialgico para
actuar coherentemente en una estructura que niega el
dilogo. Algo fundamental puede ser hecho, sin embargo:
dialogar sobre la negacin del propio dilogo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 117
118
PAULO FREIRE
deshumanizacin, al servicio de la opresin, sino
al servicio de la liberacin.
Esta concepcin bancaria, ms all de los inte-
reses referidos, implica otros aspectos que envuel-
ven su falsa visin de los hombres. Aspectos que
han sido ora explicitados, ora no explicitados, en
su prctica.
Sugiere una dicotoma inexistente, la de hom-
bres-mundo. Hombres que estn simplemente en
el mundo y no con el mundo y con los otros. Hom-
bres espectadores y no recreadores del mundo.
Concibe su conciencia como algo espacializado en
ellos y no a los hombres como cuerpos conscien-
tes. La conciencia como si fuera una seccin den-
tro de los hombres, mecanicistamente separada,
pasivamente abierta al mundo que la ir colman-
do de realidad. Una conciencia que recibe perma-
nentemente los depsitos que el mundo le hace y
que se van transformando en sus propios conteni-
dos. Como si los hombres fuesen una presa del
mundo y este un eterno cazador de aquellos a los
que, por distraccin, tuviera que henchirlos de
partes suyas.
Para esta concepcin equivocada de los hom-
bres, en el momento mismo en que escribo, esta-
ran dentro de m, como trozos del mundo que
me circunda, la mesa en que escribo, los libros, la
taza del caf, los objetos que estn aqu, tal como
estoy yo ahora dentro de este cuarto.
De este modo, no distingue entre hacer presen-
te a la conciencia y entrar en la conciencia. La
mesa en que escribo, los libros, la taza de caf, los
objetos que me cercan estn, simplemente, pre-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 118
119
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
sentes en mi conciencia y no dentro de ella. Tengo
conciencia de ellos pero no los tengo dentro de m.
Si embargo, si para la concepcin bancaria la
conciencia es, en su relacin con el mundo, esta
pieza pasivamente abierta a l, que espera que
ella entre, coherentemente concluir que al edu-
cador no le cabe otro papel sino el de disciplinar la
entrada del mundo en la conciencia. Su trabajo
ser tambin el de imitar al mundo. El de ordenar
lo que ya se hizo, espontneamente. El de llenar a
los educandos de contenidos. Su trabajo es el de
hacer depsitos de comunicados falso saber
que l considera como saber verdadero.
4
Dado que en esta visin los hombres son ya se-
res pasivos, al recibir el mundo que los penetra,
solo cabe a la educacin apaciguarlos ms an y
adaptarlos al mundo. Para la concepcin banca-
ria, cuanto ms adaptados estn los hombres tan-
to ms educados sern en tanto adecuados al
mundo.
Esta concepcin, que implica una prctica, solo
puede interesar a los opresores que estarn tanto
ms tranquilos cuanto ms adecuados sean los
hombres al mundo. Y tanto ms preocupados
cuanto ms cuestionen los hombres el mundo.
As, cuanto ms se adapten las grandes mayo-
ras a las finalidades que les sean prescritas por
4
La concepcin del saber propia de la concepcin banca-
ria es, en el fondo, lo que Sartre (El hombre y las cosas)
llamara concepcin digestiva o alimenticia del saber.
Este es como si fuese el alimento que el educador va
introduciendo en los educandos, en una especie de trata-
miento de engorda...
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 119
120
PAULO FREIRE
las minoras dominadoras, de tal manera que aque-
llas carezcan del derecho de tener finalidades pro-
pias, mayor ser el poder de prescripcin de estas
minoras.
La concepcin y la prctica de la educacin que
venimos criticando se instauran como instrumen-
tos eficientes para este fin. De ah que uno de sus
objetivos fundamentales, aunque no sea este ad-
vertido por muchos de los que la llevan a cabo,
sea dificultar al mximo el pensamiento autnti-
co. En las clases verbalistas, en los mtodos de
evaluacin de los conocimientos, en el denomi-
nado control de lectura, en la distancia que exis-
te ente educador y educando, en los criterios de
promocin, en la indicacin bibliogrfica,
5
y as
sucesivamente, existe siempre la connotacin di-
gestiva y la prohibicin de pensar.
Entre permanecer porque desaparece, en una
especie de morir para vivir, y desaparecer por y en
la imposicin de su presencia, el educador ban-
cario escoge la segunda hiptesis. No puede en-
tender que permanecer equivale al hecho de buscar
ser, con los otros. Equivale a convivir, a simpati-
zar. Nunca a sobreponerse ni siquiera yuxtaponerse
a los educandos y no simpatizar con ellos. No exis-
te permanencia alguna en la hipertrofia.
Sin embargo, el educador bancario no puede
creer en nada de esto. Convivir, simpatizar, impli-
5
Existen profesores que, al elaborar una bibliografa, deter-
minan la lectura de un libro sealando su desarrollo en-
tre pginas determinadas, pretendiendo con esto ayudar
a los alumnos...
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 120
121
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
can comunicarse, lo que la concepcin que infor-
ma su prctica rechaza y teme.
No puede percibir que la vida humana solo tie-
ne sentido en la comunicacin, ni que el pensa-
miento del educador solo gana autenticidad en la
autenticidad del pensar de los educandos, media-
tizados ambos por la realidad y, por ende, en la
intercomunicacin. Por esto mismo, el pensamien-
to de aquel no puede ser un pensamiento para
estos ltimos, ni puede ser impuesto a ellos. De
ah que no pueda ser un pensar en forma aislada,
en una torre de marfil, sino en y por la comunica-
cin en torno, repetimos, de una realidad.
Y si solo as tiene sentido el pensamiento, si solo
encuentra su fuente generadora en la accin so-
bre el mundo, el cual mediatiza las conciencias en
comunicacin, no ser posible la superposicin de
los hombres sobre los hombres.
Tal superposicin, que surge como uno de los
rasgos fundamentales de la concepcin educati-
va que estamos criticando, la sita una vez ms
como prctica de la dominacin.
Esta, que se basa en una falsa concepcin de
los hombres a los que reduce a meros objetos, no
puede esperarse que provoque el desarrollo de lo
que Fromm denomina biofilia, sino el desarrollo
de su contrario, la necrofilia.
Mientras la vida dice Fromm se caracteri-
za por el crecimiento de una manera estruc-turada,
funcional, el individuo necrfilo ama todo lo que
no crece, todo lo que es mecnico. La persona
necrfila se mueve por un deseo de convertir lo
orgnico, de mirar la vida mecnicamente como si
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 121
122
PAULO FREIRE
todas las personas vivientes fuera objetos. Todos
los procesos, sentimientos y pensamientos de vida
se transforman en cosas. La memoria y no la ex-
periencia; tener y no ser es lo que cuenta. El indi-
viduo necrfilo puede realizarse con un objeto
una flor o una persona nicamente si lo posee;
en consecuencia, una amenaza a su posesin es
una amenaza a l mismo; si pierde la posesin,
pierde el contacto con el mundo. Y contina, ms
adelante: ama el control y, en el acto de contro-
lar, mata la vida.
6
La opresin, que no es sino un control aplas-
tador, es necrfila. Se nutre del amor a la muerte
y no del amor a la vida.
La concepcin bancaria que a ella sirve, tam-
bin lo es. En el momento en que se fundamenta
sobre un concepto mecnico, esttico, espacializado
de la conciencia y en el cual, por esto mismo, trans-
forma a los educandos en recipientes, en objetos,
no puede esconder su marca necrfila. No se deja
mover por el nimo de liberar el pensar mediante la
accin de los hombres, los unos con los otros, en la
tarea comn de rehacer el mundo y transformarlo
en un mundo cada vez ms humano.
Su nimo es justamente lo contrario; el de con-
trolar el pensamiento y la accin conduciendo a
los hombres a la adaptacin al mundo. Equivale a
inhibir el poder de creacin y de accin. Y al hacer
esto, al obstruir la actuacin de los hombres como
sujetos de su accin, como seres capaces de op-
cin, los frustra.
6
Erich Fromm, p. 28-29.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 122
123
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
As, cuando por un motivo cualquiera los hom-
bres sienten la prohibicin de actuar, cuando des-
cubren su incapacidad para desarrollar el uso de
sus facultades, sufren.
Sufrimiento que proviene del hecho de haberse
perturbado el equilibrio humano (Fromm). El no
poder actuar, que provoca el sufrimiento, provoca
tambin en los hombres el sentimiento de rechazo
a su impotencia. Intenta, entonces, restablecer
su capacidad de accin (Fromm).
Sin embargo, puede hacerlo?, y cmo?, pre-
gunta Fromm. Y responde que un modo es el de
someterse a una persona o grupo que tenga poder
e identificarse con ellos. Por esa participacin sim-
blica en la vida de otra persona, el hombre tiene
la ilusin de que acta, cuando, en realidad, no
hace sino someterse a los que actan y convertir-
se en una parte de ellos.
7
Quizs podamos encontrar en los oprimidos este
tipo de reaccin en las manifestaciones populis-
tas. Su identificacin con lderes carismticos, a
travs de los cuales se puedan sentir actuando y,
por lo tanto, haciendo uso de sus potencialidades
y su rebelda. Que surge de la emersin en el pro-
ceso histrico, se encuentran envueltas, por este
mpetu, en la bsqueda de realizacin de sus po-
tencialidades de accin.
Para las elites dominadoras, esta rebelda que
las amenaza tiene solucin en una mayor domi-
nacin en la represin hecha, incluso, en nom-
bre de la libertad y del establecimiento del orden y
7
Erich Fromm, p. 28-29.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 123
124
PAULO FREIRE
de la paz social. Paz social que, en el fondo, no es
otra sino la paz privada de los dominadores.
Es por esto mismo por lo que pueden considerar
lgicamente, desde su punto de vista como un
absurdo la violencia propia de una huelga de tra-
bajadores y exigir simultneamente al estado que
utilice la violencia a fin de acabar con la huelga.
8
La educacin como prctica de la dominacin
que hemos venido criticando, al mantener la inge-
nuidad de los educandos, lo que pretende, dentro
de su marco ideolgico, es indoctrinarlos en el sen-
tido de su acomodacin al mundo de la opresin.
Al denunciarla, no esperamos que las elites
dominadoras renuncien a su prctica. Esperarlo
as sera una ingenuidad de nuestra parte.
Nuestro objetivo es llamar la atencin de los
verdaderos humanistas sobre el hecho de que ellos
no pueden, en la bsqueda de la liberacin, utili-
zar la concepcin bancaria so pena de contrade-
cirse en su bsqueda. Asimismo, no puede dicha
concepcin transformarse en el legado de la socie-
dad opresora a la sociedad revolucionaria.
La sociedad revolucionaria que mantenga la
prctica de la educacin bancaria se equivoc
en este mantener, o se dej tocar por la descon-
fianza y por la falta de fe en los hombres. En cual-
quiera de las hiptesis, estar amenazada por el
espectro de la reaccin.
Desgraciadamente, parece que no siempre es-
tn convencidos de esto aquellos que se inquietan
por la causa de la liberacin. Es que, envueltos
8
Niebuhr, El hombre moral en una sociedad inmoral, p.127.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 124
125
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
por el clima generador de la concepcin banca-
ria y sufriendo su influencia, no llegan a percibir
tanto su significado como su fuerza deshumani-
zadora. Paradjicamente, entonces usan el mismo
instrumento alienador, llaman ingenuos o soa-
dores si no reaccionarios a quienes difieren
de esta prctica.
Lo que nos parece indiscutible es que si preten-
demos la liberacin de los hombres, no podemos
empezar por alienarlos o mantenerlos en la ali-
neacin. La liberacin autntica, que es la
humanizacin en proceso, no es una cosa que se
deposita en los hombres. No es una palabra ms,
hueca, mitificante. Es praxis, que implica la ac-
cin y la reflexin de los hombres sobre el mundo
para transformarlo.
Dado que no podemos aceptar la concepcin
mecnica de la conciencia, que la ve como algo va-
co que debe ser llenado factor que aparece, ade-
ms, como uno de los fundamentos implcitos en la
visin bancaria criticada , tampoco podemos acep-
tar el hecho de que la accin liberadora utilice las
mismas armas de la dominacin, vale decir, las de
la propaganda, los marbetes, los depsitos.
La educacin que se impone a quienes verdade-
ramente se comprometen con la liberacin no pue-
de basarse en una comprensin de los hombres
como seres vacos a quienes el mundo llena con
contenidos; no puede basarse en una conciencia
espacializada, mecnicamente dividida, sino en los
hombres como cuerpos conscientes y en la con-
ciencia como conciencia intencionada al mundo.
No puede ser la del depsito de contenidos, sino la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 125
126
PAULO FREIRE
de la problematizacin de los hombres en sus re-
laciones con el mundo.
El contrario de la concepcin bancaria, la edu-
cacin problematizadora, que responde a la esen-
cia del ser de la conciencia, que es su
intencio-nalidad, niega los comunicados y da exis-
tencia a la comunicacin. Se identifica con lo pro-
pio de la conciencia que es ser, siempre, conciencia
de, no solo cuando se intenciona hacia objetos, sino
tambin cuando se vuelve sobre s misma, en lo
que Jaspers denomina escisin.
9
Escisin en la
que la conciencia es conciencia de la conciencia.
En este sentido, la educacin liberadora, proble-
matizadora, ya no puede ser el acto de depositar,
de narrar, de transferir o de transmitir conoci-
mientos y valores a los educandos, meros pacien-
tes, como lo hace la educacin bancaria, sino
ser un acto cognoscente. Como situacin gnoseo-
lgica, en la cual el objeto cognoscible, en vez de
ser el trmino del acto cognoscente de un sujeto,
es el mediatizador de sujetos cognoscentes edu-
cador, por un lado; educandos por otro , la edu-
cacin problematizadora antepone, desde luego,
la exigencia de la superacin de la contradiccin
educador-educandos. Sin esta no es posible la re-
lacin dialgica, indispensable a la cognoscibilidad
de los sujetos cognoscentes, en torno del mismo
objeto cognoscible.
9
La reflexin de la conciencia sobre s misma es algo tan
evidente y sorprendente como la intencionalidad. Yo me digo
a m mismo: soy uno y doble. No soy un ente que existe
como una cosa, sino que soy escisin, objeto para m mis-
mo. (Karl Jaspers, Filosofa, vol. I, Madrid, 1958, p. 6.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 126
127
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
El antagonismo entre las dos concepciones la
bancaria, que sirve a la dominacin, y la proble-
matizadora, que sirve a la liberacin surge preci-
samente ah. Mientras la primera, necesariamente,
mantiene la contradiccin educador-educandos, la
segunda realiza su superacin.
Con el fin de mantener la contradiccin, la concep-
cin bancaria niega la dialogicidad como esencia de
la educacin y se hace antidialgica; la educacin
problematizadora situacin gnoseolgica, a fin de
realizar la superacin, afirma la dialogicidad y se hace
dialgica.
En verdad, no sera posible llevar a cabo la edu-
cacin problematizadora, que rompe con los es-
quemas verticales caractersticos de la educacin
bancaria, ni realizarse como prctica de la liber-
tad sin superar la contradiccin entre el educador
y los educandos. Como tampoco sera posible rea-
lizarla al margen del dilogo.
A travs de este opera la superacin de la que
resulta un nuevo trmino: no ya educador del edu-
cando; no ya educando del educador, sino educa-
dor-educando como educando-educador.
De este modo, el educador ya no es solo el que
educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a
travs del dilogo con el educando, quien, al ser edu-
cado, tambin educa. As, ambos se transforman en
sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual
los argumentos de la autoridad ya no rigen. Proce-
so en el que ser funcionalmente autoridad requiere
el estar siendo con las libertades y no contra ellas.
Ahora ya nadie educa a nadie, as como tampoco
nadie se educa a s mismo, los hombres se educan
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 127
128
PAULO FREIRE
en comunin, y el mundo es el mediador. Mediado-
res son los objetos cognoscibles que, en la prctica
bancaria, pertenecen al educador, quien los des-
cribe o deposita en los pasivos educandos.
Dicha prctica, dicotomizando todo, distingue,
en la accin del educador, dos momentos. El pri-
mero es aquel en el cual este, en su biblioteca, en
su laboratorio, ejerce un acto cognoscente frente
al objeto cognoscible, en tanto se prepara para su
clase. El segundo es aquel en el cual, frente a los
educandos, narra o diserta con respecto al objeto
sobre el cual ejerce su acto cognoscente.
El papel que a los educandos les corresponde,
tal como sealamos en pginas anteriores, es solo
el de archivar la narracin o los depsitos que les
hace el educador. De este modo, en nombre de la
preservacin de la cultura y el conocimiento, no
existen ni conocimiento ni cultura verdaderos.
No puede haber conocimiento, pues los educan-
dos no son llamados a conocer sino a memorizar
el contenido narrado por el educador. No realizan
ningn acto cognoscitivo, una vez que el objeto
que debiera ser puesto como incidencia de su acto
cognoscente es posesin del educador y no media-
dor de la reflexin crtica de ambos.
Por el contrario, la prctica problematizadora
no distingue estos momentos en el quehacer del
educador-educando. No es sujeto cognoscente en
uno de sus momentos y sujeto narrador del con-
tenido conocido en otro. Es siempre un sujeto
cognoscente, tanto cuando se prepara como cuan-
do se encuentra dialgicamente con los edu-
candos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 128
129
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
El objeto cognoscible, del cual el educador ban-
cario se apropia, deja de ser para l una propie-
dad suya para transformarse en la incidencia de
su reflexin y de la de los educandos.
De este modo el educador problematizador re-
hace constantemente su acto cognoscente en la
cognoscibilidad de los educandos. Estos, en vez
de ser dciles receptores de los depsitos, se trans-
forman ahora en investigadores crticos en dilo-
go con el educador, quien a su vez es tambin un
investigador crtico.
En la medida en que el educador presenta a los
educandos el contenido, cualquiera que este sea,
como objeto de su ad-miracin, del estudio que debe
realizarse, readmira la admiracin que hiciera
con anterioridad en la admiracin que de l ha-
cen los educandos.
Por el mismo hecho de constituirse esta prcti-
ca educativa en una situacin gnoseolgica, el
papel del educador problematizador es el de pro-
porcionar, conjuntamente con los educandos, las
condiciones para que se d la superacin del co-
nocimiento al nivel de la doxa por el conocimien-
to verdadero, el que se da a nivel del logos.
Es as como, mientras la prctica bancaria,
como recalcamos, implica una especie de anest-
sico, inhibiendo el poder creador de los educandos,
la educacin problematizadora, de carcter
autnticamente reflexivo, implica un acto perma-
nente de descubrimiento de la realidad. La prime-
ra pretende mantener la inmersin; la segunda, por
el contrario, busca la emersin de las conciencias,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 129
130
PAULO FREIRE
de la que resulta la insercin crtica de estas en la
realidad.
Cuanto ms se problematizan los educandos,
como seres en el mundo y con el mundo, ms de-
safiados se sentirn. Tanto ms desafiados cuan-
to ms obligados se vean a responder al desafo.
Desafiados, comprenden el desafo en la propia
accin de captarlo. Sin embargo, precisamente
porque captan el desafo como un problema en sus
conexiones con otros, en un plano de totalidad y
no como algo petrificado, la comprensin resul-
tante tiende a tornarse crecientemente crtica y,
por esto, cada vez ms desalienada.
A travs de ella, que provoca nuevas compren-
siones de nuevos desafos, que van surgiendo en
el proceso de respuesta, se van reconociendo ms
y ms como compromiso; es as como se da el re-
conocimiento que compromete.
La educacin como prctica de la libertad, al
contrario de aquella que es prctica de la domina-
cin, implica la negacin del hombre abstracto,
aislado, suelto, desligado del mundo, as como la
negacin del mundo como una realidad ausente
de los hombres.
La reflexin que propone, por ser autntica, no
es sobre este hombre abstraccin, ni sobre este
mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus
relaciones con el mundo. Relaciones en las que con-
ciencia y mundo se dan simultneamente. No exis-
te conciencia antes y mundo despus, y viceversa.
10
Jean-Paul Sartre, El hombre y las cosas, Buenos Aires,
Ed. Losada, 1965, p. 25-26.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 130
131
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
La conciencia y el mundo seala Sartre se
dan al mismo tiempo: exterior, por esencia, a la con-
ciencia, el mundo es, por esencia, relativo a ella.
10
Por esto, en cierta oportunidad, en uno de los
crculos de cultura del trabajo que se realiza en
Chile, un campesino a quien la concepcin ban-
caria clasificara como ignorante absoluto ,
mientras discuta a travs de una codificacin el
concepto antropolgico de cultura, declar: Des-
cubro ahora que no hay mundo sin hombre. Y
cuando el educador le dijo: Admitamos, absurda-
mente, que murieran todos los hombres del mun-
do y solo quedasen sobre la tierra los rboles, los
pjaros, los animales, los ros, las estrellas, no
sera todo esto mundo? No respondi enfti-
co , faltara quien dijese: esto es mundo. El
campesino quiso decir, exactamente, que faltara
la conciencia del mundo que implica, necesaria-
mente, el mundo de la conciencia.
En verdad, no existe un yo que se constituye sin
un no yo. A su vez, el no yo constituyente del yo se
constituye en la constitucin del yo constituido. De
esta forma, el mundo constituyente de la concien-
cia se transforma en mundo de la conciencia, un
objetivo suyo percibido, el cual le da intencin. De
ah la afirmacin de Sartre, citada con anterioridad,
conciencia y mundo se dan al mismo tiempo.
En la medida en que los hombres van aumen-
tando el campo de su percepcin, y reflexionando
11
Edmund Husserl, Notas relativas a una fenomenologa pura
y una filosofa fenomenolgica, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 1962, p.79.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 131
132
PAULO FREIRE
simultneamente sobre s y sobre el mundo, van
dirigiendo, tambin, su mirada a percibidos que,
aunque presentes en lo que Husserl denominaba
visiones de fondo,
11
hasta entonces no se desta-
caban, no estaban puestos por s.
De este modo, en sus visiones de fondo, van
destacando percibidos y volcando sobre ellos su
reflexin.
Lo que antes exista como objetividad, pero no
era percibido en sus implicaciones ms profundas
y, a veces, ni siquiera era percibido, se destaca y
asume el carcter de problema y, por lo tanto, de
desafo.
A partir de este momento, el percibido desta-
cado ya es objeto de la admiracin de los hom-
bres y, como tal, de su accin y de su conocimiento.
Mientras en la concepcin bancaria permta-
senos la insistente repeticin el educador va lle-
nando a los educandos del falso saber de los
contenidos impuestos, en la prctica problemati-
zadora los educandos van desarrollando su poder
de captacin y de comprensin del mundo que, en
sus relaciones con l, se les presenta no ya como
una realidad en transformacin, en proceso.
La tendencia, entonces, tanto del educador-edu-
cando como de los educando-educadores es la de
establecer una forma autntica de pensamiento y
accin. Pensarse a s mismo y al mundo, simult-
neamente, sin dicotomizar este pensar de la accin.
La educacin problematizadora se hace, as, un
esfuerzo permanente a travs del cual los hom-
bres van percibiendo, crticamente, cmo estn
siendo en el mundo, en el que y con el que estn.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 132
133
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
Si, de hecho, no es posible entenderlos fuera de
sus relaciones dialcticas con el mundo, si estas
existen, independientemente de si las perciben o
no, o independientemente de cmo las perciben,
es verdadero tambin que su forma de actuar, cual-
quiera que esta sea, se orienta, en gran parte, en
funcin de la forma como se perciben en el mundo.
Una vez ms se vuelven antagnicas las dos con-
cepciones y las dos prcticas que estamos anali-
zando. La bancaria, por razones obvias, insiste
en mantener ocultas ciertas razones que explican
la manera como estn siendo los hombres en el
mundo y, para esto, mitifica la realidad. La
problematizadora, comprometida con la liberacin,
se empea en la desmitificacin. Por ello, la pri-
mera niega el dilogo en tanto que la segunda tie-
ne en l la relacin indispensable con el acto
cognoscente, descubridor de la realidad.
La primera es asistencial, la segunda es crti-
ca; la primera, en la medida en que sirve a la do-
minacin, inhibe el acto creador y, aunque no
puede matar la intencionalidad de la conciencia
como un desprenderse hacia el mundo, la domes-
tica, negando a los hombres en su vocacin ontol-
gica e histrica de humanizarse. La segunda, en
la medida en que sirve a la liberacin, se asienta
en el acto creador y estimula la reflexin y la ac-
cin verdaderas de los hombres sobre la realidad,
y responde a la vocacin de estos como seres que
no pueden autenticarse al margen de la bsqueda
y de la transformacin creadora.
La concepcin y la prctica bancarias terminan
por desconocer a los hombres como seres histri-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 133
134
PAULO FREIRE
cos, en tanto problematizadora parte, precisamen-
te, del carcter histrico y de la historicidad de los
hombres.
Es por esto por lo que los reconoce como seres
que estn siendo, como seres inacabados, incon-
clusos, en y con una realidad que, siendo histri-
ca, es tambin tan inacabada como ellos.
Los hombres, diferentes de los otros animales
que son solo inacabados mas no histricos ,
se saben inacabados. Tienen conciencia de su
inconclusin.
Ah se encuentra la raz de la educacin mni-
ma, como manifestacin exclusivamente humana.
Vale decir, en la inconclusin de los hombres y en
la conciencia que de ella tienen. De ah que sea la
educacin un quehacer permanente. Permanente,
en razn de la inconclusin de los hombres y del
devenir de la realidad.
De esta manera, la educacin se rehace cons-
tantemente en la praxis, Para ser, tiene que estar
siendo.
Su duracin como proceso, en el sentido
bergsoniano del trmino, radica en el juego de los
contrarios permanencia-cambio.
En tanto la concepcin bancaria recalca la
permanencia, la concepcin problematizadora
refuerza el cambio. De este modo, la prctica ban-
caria, al implicar la inmovilidad a que hicimos
referencia, se hace reaccionaria, en tanto que la
concepcin problematizadora, al no aceptar un
presente bien comportado, no acepta tampoco un
12
En un ensayo reciente, an no publicado, Cultural Acting
for Freedom, discutimos con mayor profundidad el sentido
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 134
135
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
futuro preestablecido y, enraizndose en el pre-
sente dinmico, se hace revolucionaria.
La educacin problematizadora no es una fija-
cin reaccionaria, es futuro revolucionario. De ah
que sea proftica y, como tal, esperanzada.
12
De
ah que corresponda a la condicin de los hombres
como seres histricos y a su historicidad. De ah
que se identifique con ellos como seres ms all de
s mismos; como proyectos; como seres que ca-
minan hacia adelante, que miran al frente; como
seres a quienes la inmovilidad amenaza de muerte;
para quienes el mirar hacia atrs no debe ser una
forma nostlgica de querer volver sino una mejor
manera de conocer lo que est siendo, para cons-
truir mejor el futuro. De ah que se identifique con
el movimiento permanente en que se encuentran
inscritos los hombres, como seres que se saben in-
conclusos; movimiento que es histrico y que tiene
su punto de partida, su sujeto y su objetivo.
El punto de partida de dicho movimiento radica
en los hombres mismos. Sin embargo, como no
hay hombres sin mundo, sin realidad, el movimien-
to parte de las relaciones hombre-mundo. De ah
que este punto de partida est siempre en los hom-
bres, en su aqu, en su ahora, que constituyen la
proftico y esperanzado de la educacin o accin cultural
problematizadora. Profeca y esperanza que resultan del
carcter utpico de tal forma de accin, tornndose la uto-
pa en la unidad inquebrantable entre la denuncia y el
anuncio. Denuncia de una realidad deshumanizante y
anuncio de una realidad en que los hombres pueden ser
ms. Anuncio y denuncia no son, sin embargo, palabras
vacas sino compromiso histrico.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 135
136
PAULO FREIRE
situacin en que se encuentran ora inmersos, ora
emersos, ora insertos.
Solamente a partir de esta situacin, que les
determina la propia percepcin que de ella estn
teniendo, pueden moverse los hombres.
Y para hacerlo, autnticamente incluso, es ne-
cesario que la situacin en que se encuentran no
aparezca como algo fatal e intrasponible sino como
una situacin desafiadora, que solo los limita.
En tanto la prctica bancaria, por todo lo que
de ella dijimos, subraya, directa o indirectamente,
la percepcin fatalista que estn teniendo los hom-
bres de su situacin, la prctica problematizadora,
al contrario, propone a los hombres su situacin
como problema. Les propone su situacin como
incidencia de su acto cognoscente, a travs del cual
ser posible la superacin de la percepcin mgi-
ca o ingenua que de ella tengan. La percepcin
ingenua o mgica de la realidad, de la cual resul-
taba la postura fatalista, cede paso a una percep-
cin capaz de percibirse. Y dado que es capaz de
percibirse, al tiempo que percibe la realidad que le
parecera en s inexorable, es capaz de objetivarla.
De esta manera, profundizando la toma de con-
ciencia de la situacin, los hombres se apropian
de ella como realidad histrica y, como tal, capaz
de ser transformada por ellos.
El fatalismo cede lugar, entonces, al mpetu de
transformacin y de bsqueda del cual los hom-
bres se sienten sujetos.
Violencia sera, como de hecho es, que los hom-
bres, seres histricos y necesariamente insertos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 136
137
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
en un movimiento de bsqueda con otros hom-
bres, no fuesen el sujeto de su propio movimiento.
Es por esto mismo que, cualquiera que sea la
situacin en la cual algunos hombres prohban a
otros ser sujetos de su bsqueda, se instaura como
una situacin violenta. No importan los medios
utilizados para esta prohibicin. Hacerlos objetos
es enajenarlos de sus decisiones, que son transfe-
ridas a otro u otros.
Sin embargo, este movimiento de bsqueda slo
se justifica en la medida en que se dirige al ser
ms, a la humanizacin de los hombres. Y esta,
como afirmamos en el primer captulo, es su voca-
cin histrica, contradicha por la deshumanizacin
que, al no ser vocacin, es viabilidad comprobable
en la historia. As, en tanto viabilidad, debe apare-
cer ante los hombres como desafo y no como fre-
no al acto de buscar.
Por otra parte, esta bsqueda del ser ms no
puede realizarse en el aislamiento, en el individua-
lismo, sino en la comunin, en la solidaridad de
los que existen, y de ah que sea imposible que se
d en las relaciones antagnicas entre opresores y
oprimidos.
Nadie puede ser autnticamente, prohibiendo
que los otros sean. Esta es una exigencia radical.
La bsqueda del ser ms a travs del individualis-
mo conduce al egosta tener ms, una forma de ser
menos. No es que no sea fundamental repeti-
mos tener para ser. Precisamente porque lo es,
no puede el tener de algunos convertirse en la obs-
taculizacin al tener de los dems, robusteciendo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 137
138
PAULO FREIRE
as el poder de los primeros, con el cual aplastan a
los segundos, dada la escasez de poder de estos.
Para la prctica bancaria lo fundamental es,
en la mejor de las hiptesis, suavizar esta situacin
manteniendo, sin embargo, las conciencias
inmersas en ella. Para la educacin problema-
tizadora, en tanto quehacer humanista y liberador,
la importancia radica en que los hombres someti-
dos a la dominacin luchen por su emancipacin.
Es por ello que esta educacin, en la que educa-
dores y educandos se hacen sujetos de su proceso,
superando el intelectualismo alienante, superando
el autoritarismo del educador bancario, supera
tambin la falsa conciencia del mundo.
El mundo, ahora, ya no es algo sobre lo que se
habla con falsas palabras, sino el mediatizador de
los sujetos de la educacin, la incidencia de la ac-
cin transformadora de los hombres, de la cual
resulta la humanizacin de estos.
Esta es la razn por la cual la concepcin
problematizadora de la educacin no puede servir
al opresor.
Ningn orden opresor soportara que los opri-
midos empezasen a decir: Por qu?
Si esta educacin solo puede ser realizada, en
trminos sistemticos, por la sociedad que hizo la
revolucin, esto no significa que el liderazgo revo-
lucionario espere llegar al poder para aplicarla.
En el proceso revolucionario el liderazgo no pue-
de ser bancario, para despus dejar de serlo.
13
13
En el captulo IV analizaremos detenidamente este aspec-
to, al discutir las teoras dialgicas y antidialgicas de la
accin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 138
139
PEDAGOGA DEL OPRIMIDO
LA ABUELA
*
Eduardo Galeano
La abuela Bertha Jensen muri maldiciendo.
Ella haba vivido toda su vida en puntas de pie,
como pidiendo perdn por molestar, consagrada
al servicio de su marido y de su prole de cinco
hijos, esposa ejemplar, madre abnegada, silencio-
so ejemplo de virtud: jams una queja haba sali-
do de sus labios, ni mucho menos una palabrota.
Cuando la enfermedad la derrib, llam al ma-
rido, lo sent ante la cama y empez. Nadie sospe-
chaba que ella conoca aquel vocabulario de
marinero borracho. La agona fue larga. Durante
ms de un mes, la abuela vomit desde la cama
un incesante chorro de insultos y blasfemias de
los bajos fondos. Hasta la voz le haba cambiado.
Ella, que nunca haba fumado ni bebido nada que
no fuera agua o leche, blasfemaba con voz ronquita.
Y as, blasfemando, muri; y hubo un alivio gene-
ral en la familia y en el vecindario.
Muri donde haba nacido, en el pueblo de
Dragor, frente a la mar, en Dinamarca. Se llama-
ba Inge. Tena una linda cara de gitana. Le gusta-
ba vestir de rojo y navegar al sol.
*
Tomado de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, La Ha-
bana, Casa de las Amricas, 1997, p. 220.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 139
140
CELEBRACIN DE LAS BODAS
DE LA RAZN Y EL CORAZN
*
Para qu escribe uno, si no es para juntar sus
pedazos? Desde que entramos en la escuela o la
iglesia la educacin nos descuartiza: nos ensea a
divorciar el alma del cuerpo y la razn del corazn.
Sabios doctores de tica y Moral han de ser los
pescadores de la costa colombiana, que inventa-
ron la palabra sentipensante para definir al len-
guaje que dice la verdad.
EDUARDO GALEANO
*
Tomado de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, La Ha-
bana, Casa de las Amricas, 1997, p. 107.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 140
141
EL DOCENTE UNIVERSITARIO
DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANISTA
DE LA EDUCACIN
*
Viviana Gonzlez Maura
La educacin superior en la actualidad tiene como
misin esencial la formacin de profesionales alta-
mente capacitados que acten como ciudadanos
responsables, competentes y comprometidos con
el desarrollo social, tema que constituy el centro
de atencin de la Conferencia mundial sobre edu-
cacin superior en el siglo XXI convocada por la
UNESCO y celebrada en Pars en octubre de 1998.
Qu significa formar un profesional competen-
te, responsable y comprometido con el desarrollo
social?
Significa trascender el estrecho esquema de que
un buen profesional es aquel que posee los cono-
cimientos y habilidades que le permiten desempe-
arse con xito en la profesin, y sustituirlo por
una concepcin ms amplia y humana. Esta sera
la del profesional entendido como un sujeto que
orienta su actuacin con independencia y creati-
vidad sobre la base de una slida motivacin pro-
fesional que le permite perseverar en la bsqueda
de soluciones a los problemas profesionales, auxi-
liado por sus conocimientos y habilidades, y en
una ptica tica y creativa. Ello implica que el pro-
*
Ponencia presentada en el Primer congreso iberoamerica-
no de formacin de profesores, Universidad Federal de
Santa Mara, Ro Grande del Sur, Brasil, abril del 2000.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 141
142
VIVIANA GONZLEZ MAURA
ceso de formacin profesional que tiene lugar en
las universidades debe desplazar el centro de aten-
cin, de la adquisicin de conocimientos y habili-
dades, a la formacin integral de la personalidad
del estudiante; de la concepcin del estudiante
como objeto de la formacin profesional a la de
sujeto de su formacin profesional.
Y nos preguntamos entonces: estn los docentes
universitarios preparados para enfrentar este reto?
Tienen nuestros docentes universitarios la for-
macin pedaggica necesaria para potenciar el de-
sarrollo pleno del estudiante como profesional
competente, responsable y comprometido con el de-
sarrollo social?
Un anlisis ms detallado del problema nos lle-
vara a formularnos otras preguntas:
Cmo concebir el proceso de enseanza-apren-
dizaje y el rol del profesor y el estudiante en el cen-
tro universitario de manera tal que tributen a la
formacin del profesional que esperamos?
Independientemente de que la comprensin de
la educacin como factor condicionante del desa-
rrollo humano est presente desde el pensamien-
to pedaggico precientfico, en el decursar de la
pedagoga como ciencia se observan distintos en-
foques o tendencias que abordan de manera dife-
rente la educacin del ser humano y, por tanto,
las concepciones acerca de los procesos de ense-
anza y aprendizaje y del rol del profesor y el es-
tudiante en la direccin de dichos procesos.
Para la pedagoga tradicional como tenden-
cia del pensamiento pedaggico que comienza a
gestarse en el siglo XVIII con el surgimiento de la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 142
143
EL DOCENTE UNIVERSITARIO...
escuela como institucin, y que alcanza su apogeo
con el advenimiento de la pedagoga como ciencia
en el siglo XIX , los contenidos de enseanza lo
constituyen los conocimientos y valores acumula-
dos por la humanidad y trasmitidos por el maestro
como verdades absolutas, desvinculadas del con-
texto social e histrico en el que vive el alumno. El
mtodo de enseanza es eminentemente expositivo,
la evaluacin del aprendizaje es reproductiva, cen-
trada en la calificacin del resultado, la relacin
profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en
la concepcin del alumno como receptor de infor-
macin, como objeto del conocimiento.
Independientemente de las virtudes de la peda-
goga tradicional que logra la institucionalizacin
de la enseanza en la escuela y en la figura del
maestro como conductor del aprendizaje de los
alumnos con orden, rigor y disciplina, es necesa-
rio preguntarse puede la escuela tradicional pro-
piciar la formacin del hombre que hoy demanda la
sociedad reflexivo, crtico, independiente, flexi-
ble, creativo y autnomo , que logre convertirse
en sujeto de su desarrollo personal y profesional?
Por supuesto que no.
Ante las insuficiencias de la pedagoga tradicio-
nal en su contribucin al desarrollo pleno del hom-
bre, surgen en el decursar del siglo XX alternativas
pedaggicas que, desde diferentes ngulos, abordan
con una ptica cientfica el fenmeno educativo.
La Escuela Nueva, que desplaza el centro de
atencin de la enseanza y el profesor al estudiante
y sus necesidades de aprendizaje; la pedagoga
operativa de J. Piaget, que dio origen a los enfo-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 143
144
VIVIANA GONZLEZ MAURA
ques constructivistas que centran la atencin en
los mecanismos psicolgicos del aprendizaje; la
pedagoga no directiva de C. Rogers que aboga por
el reconocimiento del estudiante como persona que
aprende; la pedagoga liberadora de P. Freire, que
aboga por la educacin dialgica, participativa y
el carcter problematizador y comprometido de la
enseanza con el contexto sociohistrico en que
tiene lugar; el enfoque histricocultural de L. S.
Vigotsky, que enfatiza el carcter desarrollador de
la enseanza y la funcin orientadora del profesor
en el diseo de situaciones sociales de aprendiza-
je que conducen al estudiante a su crecimiento
como ser humano.
Todas estas tendencias, entre otras, intentan,
desde diferentes ngulos, la bsqueda de una ex-
plicacin cientfica a la educacin del hombre que
permita comprender su formacin y desarrollo
como sujeto de la vida social.
El decursar del pensamiento pedaggico en el
siglo XX se caracteriza por la lucha contra el
dogmatismo en la enseanza y contra el aprendi-
zaje memorstico, y se dirige al rescate del alumno
como sujeto de aprendizaje y al reconocimiento de
las potencialidades creativas de este. Basa el pro-
ceso de enseanza-aprendizaje en la aceptacin,
el reconocimiento y el respeto mutuo en las rela-
ciones profesor-alumno.
El desarrollo pleno del hombre, objetivo esen-
cial de la educacin, no es posible en una ense-
anza que privilegia la estimulacin de las
capacidades intelectuales al margen y en detrimen-
to de la educacin de sentimientos y valores, que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 144
145
EL DOCENTE UNIVERSITARIO...
concibe la teora desvinculada de la prctica, que
otorga al profesor un papel hegemnico y absolu-
to en la direccin del proceso de enseanza y al
estudiante la condicin de objeto y receptor pasi-
vo en el proceso de aprendizaje.
Cmo entonces concebir el proceso de enseanza-
aprendizaje, el rol del profesor y el estudiante en una
escuela que propicie el desarrollo pleno del hombre?
El aprendizaje ha de concebirse como el proce-
so de construccin, por parte del sujeto que apren-
de, de conocimientos, habilidades y motivos de
actuacin, proceso que se produce en condiciones
de interaccin social, en un medio sociohistrico
concreto, sobre la base de la experiencia indivi-
dual y grupal, y que lo conduce a su desarrollo
personal.
Esta concepcin del aprendizaje plantea, ante
todo, el reconocimiento del carcter activo del es-
tudiante en el proceso de construccin del conoci-
miento, su desarrollo en condiciones de interaccin
social, as como el hecho de que se aprenden no
solo conocimientos y habilidades sino tambin
valores y sentimientos que se expresan en la con-
ducta del hombre como motivos de actuacin.
La enseanza ha de ser concebida como el pro-
ceso de orientacin del aprendizaje del estudiante
por parte del profesor, en el que este propicia las
condiciones y crea las situaciones de aprendizaje
en las que el estudiante se apropia de los conoci-
mientos y forma las habilidades y motivos que le
permiten una actuacin responsable y creadora.
Esta concepcin de enseanza reconoce al pro-
fesor como un orientador del estudiante en el pro-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 145
146
VIVIANA GONZLEZ MAURA
ceso de aprendizaje; no se trata del profesor auto-
ritario de la pedagoga tradicional que impone al
estudiante qu y cmo aprender; ni tampoco del
profesor no directivo que espera pacientemente a
que el estudiante sienta la necesidad de aprender
espontneamente para facilitar su expresin.
El profesor orientador del aprendizaje es un gua
que conduce al estudiante por el camino del saber
sin imposiciones, pero con la autoridad suficiente
que emana de su experiencia y, sobre todo, de la
confianza que en l han depositado sus alumnos,
a partir del establecimiento de relaciones afectivas
basadas en la aceptacin, el respeto mutuo y la
comprensin.
En un proceso de enseanza-aprendizaje dirigi-
do al desarrollo pleno del hombre los contenidos
de enseanza se relacionan tanto con la forma-
cin y desarrollo de conocimientos y habilidades
como de valores y motivos de actuacin. Se rompe
as la falsa dicotoma existente en la pedagoga tra-
dicional entre lo instructivo y lo educativo, entre
lo curricular y lo extracurricular. Los mtodos de
enseanza son eminentemente grupales y
participativos, problmicos, dirigidos al desarrollo
de la capacidad reflexiva del estudiante, de su ini-
ciativa, flexibilidad y creatividad en la bsqueda
de soluciones a los problemas de aprendizaje y,
sobre todo, de la responsabilidad e independencia
en su actuacin. La evaluacin cumple una fun-
cin educativa en tanto centra su atencin en el
decursar del proceso de aprendizaje y en las vas
para el desarrollo de las potencialidades del estu-
diante. Un papel importante corresponde en este
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 146
147
EL DOCENTE UNIVERSITARIO...
sentido a la autoevaluacin y a la coevaluacin en
el grupo de estudiantes.
En la Conferencia mundial sobre la educacin
superior en el siglo XXI referida anteriormente, en
relacin con la mejora de la calidad de la ensean-
za en los centros universitarios y la necesidad de
la capacitacin del personal docente se plantea:
Las instituciones de educacin superior deben
formar a los estudiantes para que se convier-
tan en ciudadanos bien informados y profun-
damente motivados, provistos de un sentido
crtico y capaces de analizar los problemas,
buscar soluciones para los que se planteen a la
sociedad, aplicar estas, y asumir responsabili-
dades sociales.
Un elemento esencial para las instituciones
de enseanza superior es una enrgica poltica
de formacin del personal. Se deberan estable-
cer directrices claras sobre los docentes de la
educacin superior, que deberan ocuparse, so-
bre todo hoy en da, de ensear a sus alumnos
a aprender y a tomar iniciativas y no a ser, ni-
camente, pozos de ciencia. Deberan tomarse
medidas adecuadas en materia de investiga-
cin, as como de actualizacin y mejora de sus
competencias pedaggicas mediante programas
adecuados de formacin del personal, que esti-
mulen la innovacin permanente en los planes
de estudio y los mtodos de enseanza y apren-
dizaje, y que aseguren condiciones profesiona-
les y financieras apropiadas a los docentes, a
fin de garantizar la excelencia de la investiga-
cin y la enseanza.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 147
148
VIVIANA GONZLEZ MAURA
Sobre la necesidad del reconocimiento del ca-
rcter activo del estudiante como sujeto de apren-
dizaje el documento refiere:
Los responsables de la adopcin de decisiones
en los planos nacional e institucional deberan
situar a los estudiantes y sus necesidades en
el centro de sus preocupaciones.
Una de las vas esenciales para la capacitacin
del docente universitario en su preparacin peda-
ggica para enfrentar los retos que impone a la
educacin superior el nuevo milenio, es la investi-
gacin-accin, en su modalidad de investigacin
colaborativa. Pine (1981), Blndez, J. (1996).
La investigacin-accin se desarrolla cada vez
con ms fuerza en el mbito de la educacin, toda
vez que constituye una va excelente para elimi-
nar la dicotoma teora-prctica y sujeto-objeto de
investigacin, caracterstica de la investigacin tra-
dicional en el campo de la educacin.
La investigacin-accin-colaborativa como mo-
dalidad de la investigacin-accin, surge como una
alternativa de desarrollo profesional de los docen-
tes a travs de la investigacin, y en la actualidad
se trabaja en diferentes niveles de enseanza.
La investigacin-accin-colaborativa posibilita
formar a los docentes en la metodologa de la in-
vestigacin-accin como una va para la mejora
de su prctica educativa a travs de la cual los
docentes, bajo la orientacin de un especialista o
docente de mayor experiencia en el trabajo con
esta metodologa, van transitando gradualmente
hacia mayores niveles de participacin y protago-
nismo en la planificacin, ejecucin y evaluacin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 148
149
EL DOCENTE UNIVERSITARIO...
de estrategias educativas en el proceso de ense-
anza-aprendizaje .
Segn Pine (1984):
Los profesores que participan en procesos de
investigacin-accin colaborativa se convierten
en agentes de su propio cambio. Los profesores
pueden utilizar la investigacin-accin para su
crecimiento personal y profesional desarrollan-
do habilidades y competencias con las que en-
riquecen su capacidad para resolver problemas
y mejorar la prctica docente.
Acerca de las posibilidades que ofrece la inves-
tigacin-accin para el desarrollo de un profesio-
nal crtico, reflexivo y comprometido con la mejora
de su prctica docente, J. Blndez, expresa:
A diferencia de otros mtodos de investigacin
en los que el camino ya est determinado, en
este hay que ir construyendo su trayectoria, y
la reflexin es la herramienta fundamental que
gua nuestras decisiones y actuaciones, a fin
de formar docentes ms crticos y reflexivos [...]
podemos decir que la investigacin-accin invi-
ta al profesorado a reflexionar sobre su propia
prctica, introduciendo una serie de cambios con
el fin de mejorarla. Blndez (1996: 26-27)
Ser un docente universitario competente desde
una concepcin humanista de la educacin signi-
fica, no solo ser un conocedor de la ciencia que
explica (fsica, matemticas), sino tambin de los
contenidos tericos y metodolgicos de la psicolo-
ga, la pedagoga y la investigacin educativa con-
temporneas. Esto lo capacitara para disear en
sus disciplinas un proceso de enseanza-apren-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 149
150
VIVIANA GONZLEZ MAURA
dizaje potenciador del desarrollo de la personali-
dad del estudiante.
Finalmente, quisiera realizar un breve comen-
tario acerca de los resultados obtenidos en las in-
vestigaciones que he desarrollado en este tema.
Nuestra experiencia en la aplicacin de progra-
mas de capacitacin de docentes universitarios ha
permitido comprobar la efectividad de dichos pro-
gramas no solo en el desarrollo profesional del
docente universitario, sino tambin en la forma-
cin profesional del estudiante, en la medida en
que propician la formacin de un profesional efi-
ciente, responsable y comprometido con su futura
profesin.
La formacin de profesionales competentes, res-
ponsables y comprometidos con el desarrollo so-
cial, misin esencial de la educacin superior
contempornea, precisa de una universidad que
prepare al hombre para la vida: ese es el reto de la
universidad de hoy.
Bibliografa
BLNDEZ, J., La investigacin-accin: un reto para el profeso-
rado, Barcelona, INDE publicaciones, 1996.
CEPES, Las tendencias pedaggicas en la realidad educativa
actual, Trija, Bolivia, Editora universitaria, 2000.
Declaracin de Mrida, VII Conferencia iberoamericana de
educacin, Mrida, Venezuela, 25 y 26 de septiembre de
1997.
DELORS, J., La educacin encierra un tesoro, informe a la
UNESCO de la Comisin internacional sobre la educacin
para el siglo XXI, Madrid, Ediciones UNESCO, 1996.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 150
151
EL DOCENTE UNIVERSITARIO...
GONZLEZ MAURA, V., Educacin de valores y desarrollo pro-
fesional en estudiantes universitarios, Revista cubana
de educacin superior, nm. 3., 2000.
____________ , Pedagoga no directiva: la enseanza centrada
en el estudiante, en Tendencias pedaggicas en la realidad
educativa actual, Tarija, Bolivia, Editora universitaria, 2000.
____________, La educacin de valores en el currculo uni-
versitario. Un enfoque psicopedaggico para su estu-
dio, Revista cubana de educacin superior, nm. 2, 1999.
____________, El profesor universitario, un facilitador o un
orientador en la educacin de valores?, Revista cubana
de educacin superior, nm. 3, 1999.
____________, Motivacin profesional y personalidad, Sucre,
Bolivia, Editora universitaria, 1994.
Imbernon, F., La formacin y el desarrollo profesional del
profesorado. Hacia una nueva cultura profesional, Bar-
celona, Editorial Grao, 1998.
MAGENDZO, A., Curriculum, educacin para la democracia y la
modernidad, Programa interdisciplinario de investigacin
en educacin, Colombia, 1996.
PINE, G., Colaborative Action Research. The Integration of
Research and Service, ponencia a la reunin anual del
American association of colleges for teaching education,
Detroit, 1981.
UNESCO, La educacin superior en el siglo XXI: visin y ac-
cin, Conferencia mundial sobre la educacin superior,
Pars, octubre de 1998.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 151
152
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 152
153
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
*
(fragmento)
Jorge Luis Acanda
[...]
La idea de la sociedad civil es una construccin de
la modernidad, un efecto de su imaginario social.
1
Apareci con el liberalismo. Fue pieza clave del
discurso liberal desde sus inicios, en el siglo XVII,
hasta mediados del XIX. Estas dos apreciaciones
nos proporcionan un importante punto de partida
para una reflexin crtica acerca de esta categora.
Por eso hay que comenzar por aclarar qu debe-
mos entender por modernidad y por liberalis-
mo. En este captulo me voy a ocupar del primer
trmino, y en el prximo tratar de expresar la
esencia de un fenmeno tan complejo como el li-
beralismo.
Desde el punto de vista histrico, el concepto
de modernidad designa un perodo de tiempo es-
pecfico en el que surgieron y se difundieron for-
mas de organizacin de la vida social radicalmente
diferentes de las pocas anteriores. Anthony
Giddens precisa: La modernidad refiere a los
modos de vida social o de organizacin que sur-
gieron en Europa alrededor del siglo XVII en ade-
*
Tomado de Jorge Luis Acanda, Sociedad civil y hegemona,
La Habana, Centro de investigacin y desarrollo de la cul-
tura cubana Juan Marinello, 2002, p. 65-85.
1
Helio Gallardo, Notas sobre la sociedad civil, revista Pasos,
San Jos de Costa Rica, nm. 57, enero-feb. 1995, p. 15.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 153
154
JORGE LUIS ACANDA
lante y que posteriormente se hicieron ms o me-
nos universales en su influencia.
2
La emergencia
y el desarrollo de la modernidad han sido el resul-
tado de un proceso de cambios sociales en la es-
tructura econmico-productiva, en la organizacin
poltico-institucional y en los paradigmas simbli-
co-legitimadores, y de la interaccin entre estos.
Piotr Stzompka seala un conjunto de princi-
pios que funcionan como rasgos generales de la
modernidad: el principio del individualismo (el in-
dividuo pasa a desempear el papel central en la
sociedad, en lugar de la comunidad, la tribu, el
grupo, la nacin); el principio de la diferenciacin
(el surgimiento de una gran variedad de posicio-
nes y opciones que se presentan ante el individuo
en la produccin, el consumo, la educacin, los
estilos de vida, etc.); el principio de la racionali-
dad (extensin de la calculabilidad a todas las es-
feras sociales, la despersonalizacin del trabajo,
burocratizacin); el principio del economicismo (la
dominacin de toda la vida social por todas las
actividades econmicas, por fines econmicos, por
criterios econmicos de consecucin); el principio
de la expansin (solo puede existir en la medida
en que se expande en el espacio, abarcando reas
geogrficas cada vez mayores, pero tambin en
profundidad, al alcanzar las esferas ms privadas
e ntimas de la vida cotidiana).
3
2
Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, Ma-
drid, Alianza Editorial, 1993, p.1.
3
Piotr Stztompka, Sociologa del cambio social, Madrid, Alian-
za Editorial, 1993, p. 97-98.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 154
155
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
Las formas de estructuracin de lo social y de
formas de vida creadas por la modernidad borra-
ron sin precedentes todas las modalidades ante-
riores del orden social. Tanto por su extensin como
por su intensidad, las transformaciones que ha
trado consigo han sido ms profundas que cual-
quier otro cambio social anterior.
Algunos autores han querido dar una visin
monocorde de la modernidad, que la identifica solo
con la racionalizacin y el desencantamiento del
mundo. Max Weber la entendi como un proceso
progresivo e irreversible de racionalizacin de to-
das las esferas de la vida social, proceso que com-
portara, a la vez, la progresiva funcionalizacin e
instrumentalizacin de la razn, con la consiguien-
te prdida de sentido y libertad. El final al que
conduca este proceso era visto por Weber como
negativo, como jaula de hierro que aprisionaba
al individuo, pero era asumido por l con resigna-
cin estoica y pesimismo, como un dato de la mis-
ma razn funcional. Alain Touraine ha invocado,
con razn, la necesidad de proporcionar una in-
terpretacin ms profunda de la poca moderna,
que la refleje en su complejidad y contradictoriedad
interna.
Durante demasiado tiempo la modernidad solo
ha sido definida por la eficacia de la racionali-
dad instrumental, el dominio del mundo vuelto
posible por la ciencia y la tcnica. Esa visin
racionalista [...] no da una idea completa de la
modernidad; oculta incluso la mitad: la emer-
gencia del sujeto humano como libertad y como
creacin. No hay una cara nica de la moderni-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 155
156
JORGE LUIS ACANDA
dad, sino dos caras, vueltas la una hacia la otra,
cuyo dilogo constituye la modernidad: la
racionalizacin y la subjetivacin.
4
De ah que Touraine proponga definir la moder-
nidad como la relacin, cargada de tensiones, de
la Razn y del Sujeto, la racionalizacin y la
subjetivacin, del espritu del Renacimiento y del
de la Reforma, de la ciencia y de la libertad.
5
Es
tarea de la teora social explicar los modos y el
porqu de esa relacin contradictoria, que expre-
sa la esencia de la modernidad.
Su aparicin signific la liberacin del indivi-
duo de los vnculos de dependencia personal de
las jerarquas y de los pobres absolutos mediante
la construccin de un ordenamiento jurdico ba-
sado en la primaca de la ley, en la igualdad for-
mal y en la generalizacin de las relaciones
dinerarias de mercado. La coaccin poltica sobre
las personas se transform esencialmente en coac-
cin econmica: era necesario conseguir dinero con
el objetivo de adquirir bienes indispensables para
sobrevivir.
6
La modernidad se abri paso a travs de gran-
des revoluciones. Las revoluciones burguesas (la
inglesa, la norteamericana y la francesa) crearon
el entramado poltico de la modernidad. Pero su
fundamento econmico se vena tejiendo desde
4
Alain Touraine, Crtica de la modernidad, Madrid, Edicio-
nes Temas de Hoy, 1993, p. 264-265.
5
Ibidem, p.18.
6
Pietro Barcellona, Posmodernidad y comunidad, Madrid,
1992, Trotta, p.122-123.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 156
157
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
algn tiempo antes, con el surgimiento de las re-
laciones capitalistas de produccin, que alcanza-
ron una etapa clave de su desarrollo con la
aparicin de la revolucin industrial a finales del
siglo XVIII. El capitalismo constituy el contenido
econmico de la modernidad.
La economa capitalista es radicalmente diferen-
te a las anteriores. Una de las principales tesis
expuestas por Karl Polanyi en su libro La gran
transformacin, se refiere a este hecho. Aunque es
verdad que todas las sociedades tienen que satis-
facer sus necesidades biolgicas para continuar
existiendo, slo en las sociedades modernas ocu-
rre que la satisfaccin de algunas de estas necesi-
dades, en cantidades que estn en aumento
continuo, se convierte en un motivo central de ac-
cin. Este autor identifica esta transformacin con
el establecimiento de una economa centrada en
torno a un mercado en expansin ininterrumpida.
Reconoce que, en perodos histricos anteriores,
el mercado desempeaba cierto papel en el fun-
cionamiento de la economa, pero destaca que, en
las pocas premodernas, el comercio (tanto exte-
rior como local) era complementario a la economa
en que exista, implicando tan solo la transferen-
cia de ciertos recursos (alimentos, materias pri-
mas, etc.).
7
Las sociedades tradicionales estaban
determinadas, sobre todo, por la necesidad de pro-
ducir una serie de bienes destinados a satisfacer
las necesidades ms elementales de la poblacin;
7
Karl Polanyi, La gran transformacin, Madrid, La Piqueta,
1989.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 157
158
JORGE LUIS ACANDA
el consumo ocupaba un lugar perifrico, pues lo
que bsicamente condicionaba la vida cotidiana
de las personas y la construccin de su identidad
psquicosocial era la relativa limitada capacidad
productiva de las economas existentes; en la mo-
dernidad, el mercado se convierte en el objetivo de
la economa. La economa capitalista, ms que una
economa de mercado, es una economa para el
mercado.
Acorde con su visin relacional de la realidad
social, Carlos Marx explic que el capital no es
una cosa determinada (el dinero, una maquinaria
o una fbrica), sino una relacin social. Caracteri-
z al capitalismo no por la existencia de elementos
de la economa mercantil (pues entonces tendra-
mos que calificar a las sociedades de la antigua
Grecia o la Roma imperial como capitalistas), sino
como un sistema de relaciones sociales, un modo
especfico de vinculacin de lo econmico con el
resto de la realidad social; el tipo de organizacin
social en la que el mercado ocupa el lugar central
y determinante en la estructuracin de las rela-
ciones sociales, erigindose en el elemento media-
dor en toda relacin intersubjetiva (es decir, de las
personas entre s) y objetual (de las personas con
los objetos de su actividad, sean materiales o es-
pirituales). En el capitalismo, la racionalidad eco-
nmica se impone en una relacin contradictoria
y tensionante a todas las dems (la poltica, la
religiosa, la artstica, etc.) y condiciona con sus dic-
tados las ms variadas esferas de la vida social.
Las relaciones entre las personas se conforman se-
gn el modelo de las relaciones econmicas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 158
159
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
El papel central del mercado se debe a la lgica
econmica, propia del capitalismo. El capital (las
relaciones sociales capitalistas) slo puede existir
si se expande de manera constante. El desarrollo
de las fuerzas productivas sac a los productores
de su aislamiento y los enfrent entre s en el mer-
cado. La competencia lleva a que el objetivo de los
productores ya no pueda consistir simplemente en
obtener ganancias, sino en la obtencin siempre
ampliada de las mismas, pues solo eso les permi-
tir enfrentar la competencia con otros producto-
res y no ser eliminados del mercado. La existencia
de la competencia determina que la reproduccin
simple (rasgo comn a la economa mercantil sim-
ple) desaparezca, y que la reproduccin ampliada
se convierta en la ley de funcionamiento del siste-
ma capitalista. El objetivo del proceso de produc-
cin de valor, sino en la produccin de plusvala,
es decir, de una masa de valor siempre creciente.
Esto es posible en la medida en que una dimensin
constantemente creciente de actividades y produc-
tos humanos sean convertidos en objetos destina-
dos al mercado, para la obtencin de la plusvala.
La mercantilizacin creciente de todas las activida-
des y los productos humanos es una caracterstica
esencial y especfica del capitalismo.
Durante los casi cinco milenios de existencia de
sociedades premodernas, los individuos haban
producido bienes materiales muy limitados, eran
destinados al mercado para ser intercambiados por
otros objetos, o vendidos por dinero. Con el adve-
nimiento del capitalismo, la situacin cambi de
forma radical.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 159
160
JORGE LUIS ACANDA
Esto condujo a que las actividades y los pro-
ductos humanos tuvieran que convertirse en ob-
jetos destinados al mercado, en mercancas. Para
decirlo con las palabras de Marx, signific la re-
duccin a valores de cambio de todos los produc-
tos y de todas las actividades [...].
8
Lo que
caracteriza a esta sociedad es que solo gracias al
valor de cambio es que la actividad, o el producto,
de cada individuo deviene para l una actividad y
un producto.
9
Pero la mercantilizacin creciente
de la produccin implic, a su vez, la mercan-
tilizacin creciente del consumo. Esto quiere decir
que, cada vez ms, los bienes que los individuos
consumen para satisfacer sus necesidades tienen
que devenir mercancas y ser adquiridos median-
te su compra por dinero. Esto tambin constituy
una novedad, pues durante decenas de siglos la
mayora de los objetos con los cuales las personas
satisfacan sus necesidades materiales y espiritua-
les no podan comprarse ni venderse. La tenden-
cia creciente a la conversin en mercanca de todos
los objetos y de todas las actividades humanas
caracteriza a la modernidad capitalista.
Ahora bien, qu cosa es una mercanca? No
puede entenderse la mercanca como un producto
econmico ms, un bien creado para satisfacer una
necesidad humana. Su finalidad no es satisfacer
una necesidad humana, sino satisfacer la necesi-
dad que tiene el capital, para seguir existiendo, de
producir plusvala. A estas alturas, ya es fcil dar-
8
Carlos Marx, Fundamentos de la crtica de la economa po-
ltica, La Habana, Editorial de ciencias sociales, 1970, p.
89.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 160
161
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
se cuenta de que el objetivo de la produccin eco-
nmica capitalista no es la satisfaccin de necesi-
dades pues eso slo garantiza la reproduccin
mercantil simple sino la produccin ampliada
de necesidades; y no de necesidades de cualquier
tipo, sino de necesidades que solo pueden ser sa-
tisfechas en el mercado, mediante la adquisicin y
consumo de mercancas. Por lo tanto, podemos
definir la mercanca como un objeto producido no
para satisfacer necesidades humanas, sino para
crear necesidades ampliadas, en los seres huma-
nos, de consumo de nuevas y ms mercancas. Al
contrario de lo que es propio de los modos histri-
camente anteriores, el mercado capitalista no tie-
ne como finalidad las necesidades humanas, sino
exclusivamente su propia expansin ilimitada. Su
objetivo no es el ser humano, sino l mismo. El
propsito del proceso de produccin capitalista no
es la creacin de bienes para satisfacer las necesi-
dades de las personas, sino la creacin de la
plusvala. El capitalismo intenta presentarse ante
los ojos de los dems como un sistema econmico
cuya racionalidad es la produccin maximizada de
bienes. Pero entiende por bienes solo lo que existe
como mercanca y pueda expresarse en una di-
mensin cuantitativa monetaria; el capitalismo
en esencia no es otra cosa que un sistema so-
cial de produccin maximizada de dinero.
10
9
Ibidem, p. 90.
10
Esto nos permite explicar las tendencias de la economa
capitalista, hoy ms evidentes que nunca, a la destruc-
cin de los dos bienes esenciales: la naturaleza y el ser
humano.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 161
162
JORGE LUIS ACANDA
De todo lo anterior se induce que el mercado
capitalista, a diferencia de otras formas de merca-
do, no es exclusivamente un fenmeno econmi-
co. El mercado precapitalista fue el espacio de
realizacin de una actividad econmica: el inter-
cambio de equivalentes. El mercado capitalista es
algo mucho ms complejo. No es otra cosa que la
esfera de produccin de necesidades.
11
No se pue-
de caracterizar ese mercado como un fenmeno
exclusivamente econmico, sino como un proceso
de carcter social. El espacio social por excelencia
en la modernidad, de produccin y circulacin de
la subjetividad humana, de las necesidades, po-
tencialidades, capacidades, etc., de los indivi-
duos.
12
Su carcter complejo se puede expresar
11
Marx utiliz el concepto de produccin no en el sentido
estrecho de creacin de bienes materiales, sino en el sen-
tido ms amplio de creacin de la vida social, del sistema
de relaciones sociales. En las primeras pginas de La ideo-
loga alemana nos previno de que la categora modo de
produccin no deba considerarse solamente en el sen-
tido de reproduccin de la existencia fsica de los indivi-
duos. Es ya, ms bien, un determinado modo de manifestar
su vida, un determinado modo de vida de los mismos.
(Ver C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, Mosc, Edito-
rial Progreso, 1973, t. 1, p.16. De ah que afirmara en los
Fundamentos de la crtica de la economa poltica que la
produccin da lugar al consumidor [...] la produccin no
solo proporciona una materia a la necesidad, sino tam-
bin una necesidad a la materia. (La Habana, Ed. de Cien-
cias sociales, 1970, p. 31.)
12
No por gusto he hecho repetidas veces hincapi en colocar
el adjetivo capitalista detrs del sustantivo mercado al
hablar de la modernidad. Como ya sealaba antes, el pen-
samiento nico ha reducido unilateralmente los conceptos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 162
163
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
adecuadamente en esta formulacin: su objetivo
es la construccin de los individuos como consu-
midores ampliados de mercancas. Eso es lo que
quiso significar Marx cuando afirm que:
la produccin crea no solo un objeto para el su-
jeto, sino tambin un sujeto para el objeto. La
produccin da lugar, por tanto, al consumo [...]
suscitando en el consumidor la necesidad de
productos que ella ha creado materialmente. Por
consiguiente, ella produce el objeto, el modo y
el instinto del consumo. Por su parte, el consu-
mo suscita la predisposicin del productor, y
despierta en l una necesidad animada de una
finalidad.
13
El mercado capitalista se constituye en la ins-
tancia primaria y fundamental de produccin de
las relaciones sociales en la modernidad.
El lugar central que adquiere el mercado capi-
talista implica que el papel de mediador (entre los
individuos y los objetos, entre los individuos entre
s, entre la produccin y el sistema de necesida-
des) lo desempee la plusvala.
En realidad, la modernidad se estructura como
un campo de contradicciones dominado por un
principio de unificacin que, sin embargo, nunca
de produccin y mercado, con lo que ha contribuido a
enmascarar la esencia del capitalismo. En el capitalismo
no existe mercado a secas, sino mercado capitalista,
que es otra cosa.
13
Carlos Marx, Fundamentos de la crtica de la economa
poltica, La Habana, Editorial de ciencias sociales, 1970,
p. 31.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 163
164
JORGE LUIS ACANDA
las resuelve definitivamente, es ms, las reprodu-
ce y transforma continuamente.
14
Al convertirse la plusvala en el intermediario
universal, la aparicin del capitalismo supone la
disolucin de los vnculos personales en las socie-
dades premodernas. En estas, la coaccin sobre
los trabajadores estaba en funcin de la depen-
dencia poltica y social con respecto a otros indivi-
duos (los esclavistas o los aristcratas feudales).
La coaccin por la violencia desaparece, y deja su
lugar a la coaccin informal, puramente econmi-
ca. Supone necesariamente la autonoma de la
economa con respecto a la poltica, la religin, etc.
El predominio del principio del precio, como
mecanismo de organizacin de la produccin y dis-
tribucin de bienes, es de importancia fundamen-
tal para el capitalismo. Esto significa que hasta
que todos los elementos necesarios para la pro-
duccin y distribucin de bienes no estn contro-
lados por el precio, no se puede decir que est
funcionando una economa capitalista (o econo-
ma de mercado, en la terminologa cotidiana).
Esta exige la liberacin de los elementos que com-
prende la economa con respecto a otras institu-
ciones sociales, tales como el estado o la familia.
Un mercado autorregulador exige nada menos
que la divisin institucional de la sociedad en
una esfera econmica y una esfera poltica. Esta
dicotoma no es de hecho ms que la simple
reafirmacin, desde el punto de vista de la so-
14
Pietro Barcellona, El individualismo propietario, en
Posmodernidad y comunidad, Madrid, Trotta, 1992, p. 42.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 164
165
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
ciedad en su conjunto, de la existencia de un
mercado autorregulador. Podramos fcilmente
suponer que esta separacin en dos esferas
existi en todas las pocas y en todos los tipos
de sociedad. Una afirmacin semejante, sin
embargo, sera falsa. Es cierto que ninguna so-
ciedad puede existir sin que exista un sistema,
de la clase que sea, que asegure el orden en la
produccin y en la distribucin de bienes, pero
esto no implica la existencia de instituciones
econmicas separadas, ya que, normalmente,
el orden econmico es simplemente una funcin
al servicio del orden social en el que est opera-
tivamente integrado. Como hemos mostrado, no
ha existido ni en el sistema tribal ni en la
feudalidad o en el mercantilismo un sistema
econmico separado de la sociedad.
15
Pero la autonoma de lo econmico con respecto
a la poltica no significa su independencia o sepa-
racin con respecto a esta. Polanyi demostr que
el mercado capitalista no apareci en forma es-
pontnea o natural, y explic el papel esencial que
desempe el estado en su surgimiento. Esta in-
tervencin fue necesaria para establecer las con-
diciones de un mercado nacional. Al contrario de
los que postulan los tericos liberales, la obra de
autores como Polanyi o ms recientemente Michael
Mann ha probado que los mercados capitalistas y
las regulaciones estatales crecieron juntos.
La liberacin de los individuos de los vnculos
de dependencia personal solo constituy un me-
15
K. Polanyi, La gran transformacin, Madrid, La Piqueta,
1989, p. 71.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 165
166
JORGE LUIS ACANDA
dio para alcanzar el objetivo fundamental del ca-
pitalismo: liberar a la propiedad de toda determi-
nacin personal o ideolgica, para ser convertida
en propiedad econmica. En las sociedades
premodernas, ciertas formas fundamentales de
propiedad no podan convertirse en mercancas y
ser objeto de compra y venta libremente. La pro-
piedad de la tierra, por ejemplo, estaba sujeta a
determinadas condiciones polticas y de casta. Un
feudo no poda ser comprado ni vendido, pues era
concedido por el monarca a un sbdito y transmi-
tido slo por sucesin. Los siervos de la gleba eran
propiedad del seor feudal, quien no poda ven-
derlos ni comprar otros. La mercantilizacin ge-
neralizada rompi con esta situacin. Era preciso
hacer de la propiedad un objeto de derecho, mer-
canca para el mercado, algo que pudiera ser pues-
to libremente en circulacin y enajenado. La
propiedad tena que perder sus caractersticas con-
cretas (su forma fsica, su funcin social, etc.), para
convertirse en un objeto abstracto, que incorpora-
ra slo un rasgo, el mismo que cualquier otra mer-
canca: su traducibilidad en trminos de valor
monetario.
La racionalidad econmica se impone en una
relacin contradictoria a todas las dems (la
poltica, la religiosa, la artstica, etc.), y condicio-
na con sus dictados a las ms variadas esferas de
la vida social. Las relaciones entre las personas se
conforman segn el modelo de las relaciones eco-
nmicas.
La liberacin del individuo y de la propiedad con
respecto a toda determinacin no econmica, fun-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 166
167
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
damento de la sociedad moderna, es expresin de
un proceso de abstraccin y artificializacin de las
relaciones humanas. No se trata de un proceso
natural y espontneo, sino que es el producto de
una decisin y una voluntad proveniente desde el
poder. El orden capitalista es el resultado del ms
grande proceso de abstraccin que jams la hu-
manidad haya conocido.
16
La aparicin del capi-
talismo implic la transformacin en mercancas
de tres bienes fundamentales para la sociedad: la
fuerza de trabajo, la tierra y la moneda. Sus con-
secuencias han sido y continan siendo dramti-
cas para la sociedad. Expongmoslo ms claro: la
mercantilizacin de la vida, de la naturaleza y del
smbolo abstracto creado para medir el valor,
17
fue
el triunfo definitivo de la ficcin: el paso al reino
de la abstraccin y el artificio.
La primaca del mercado es el resultado de una
operacin de abstraccin y separacin de la pro-
duccin del resto de las relaciones sociales. Esto
no hubiera sido posible si no hubiera sido impuesto
desde la esfera de lo poltico y del estado. La auto-
nomizacin de lo econmico constituye el funda-
mento de la sociedad moderna, pero es a la vez
resultado de acciones que provienen del poder. La
economa de mercado no es una economa natu-
ral, ni el resultado espontneo de un proceso evo-
16
Ver Piotr Barcellona, El individualismo propietario, Madrid,
Trotta, 1996, p. 56.
17
La transformacin del dinero en mercancas, que tiene un
precio y se compra y se vende, significa la abstraccin de
la abstraccin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 167
168
JORGE LUIS ACANDA
lutivo. Las leyes de la economa capitalista son le-
yes impuestas y mantenidas polticamente. La
constitucin de una esfera regida por la
autorreferen-cialidad del clculo monetario con
respecto al resto de la sociedad, es una operacin
de gran artificialidad y de sentido poltico.
Solo un gran artificio puede transformar el tra-
bajo humano en mercanca, la necesidad en
valor de cambio, el dinero en forma general de
la riqueza; y solo una gran fuerza polticoestatal
puede instituir al mercado como lugar general y
nico de las relaciones humanas.
18
Paradjicamente, la autonomizacin del merca-
do necesita de la intervencin de la poltica y del
estado, ambos unidos tanto histrica como lgi-
camente. Esa unin no se dio solo en las etapas
iniciales del capitalismo, sino que es condicin de
su funcionamiento.
La centralidad de la plusvala y del mercado tuvo
y tiene efectos complejos sobre la vida espiritual de
la sociedad. La racionalizacin capitalista, paradji-
camente, implic a su vez el desarrollo de la subjeti-
vidad humana. Para entender esta compleja relacin
la obra de Marx se vuelve un referente imprescindi-
ble, pues nos permite establecer las causas de la
complejidad de la sociedad moderna y de su extraor-
dinario dinamismo.
19
Fue Marx quien con ms vi-
18
Pietro Barcellona, El individualismo propietario, op. cit.
19
La fuerza y la originalidad reales del materialismo hist-
rico de Marx residen en la luz que arroja sobre la vida
espiritual moderna. (Marshall Berman, Todo lo slido se
disuelve en el aire. La experiencia de la modernidad, Mxi-
co, Siglo XXI, 1988 p.81.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 168
169
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
gor y profundidad devel y relacion entre s los as-
pectos positivos y negativos de la modernidad.
La sociedad moderna es abierta y fluida, la ca-
racteriza el cambio constante. Se trata de una so-
ciedad dinmica, orientada hacia el futuro, que
no conoce lmites ni estancamiento. La preeminen-
cia de la burguesa y del capitalismo explica este
dinamismo y sus consecuencias. El papel revolu-
cionario que la burguesa ha desempeado en la
historia radica en que ha logrado crear nuevos e
infinitamente renovados modos de actividad hu-
mana, ha generado nuevos procesos, poderes y
expresiones de la vida y la energa de los indivi-
duos.
20
Ha liberado la capacidad y el impulso hu-
manos para el cambio permanente, la perpetua
conmocin y renovacin. La existencia de la com-
petencia obliga a la burguesa a revolucionar in-
cesantemente los instrumentos de produccin y
con ellos todas las relaciones sociales.
21
Los indi-
viduos, sometidos ahora a la permanente presin
de la competencia, se ven forzados a innovar, a
desarrollar sus capacidades, su creatividad, sim-
plemente para poder sobrevivir. Las nuevas con-
diciones cotidianas de existencia, en la sociedad
moderna, condicionan que la personalidad de las
personas tenga que adoptar la forma fluida y abier-
ta de esta sociedad.
20
Refirindose a la burguesa en el Manifiesto comunista se
dice: Ha sido ella la que primero ha demostrado lo que
puede realizar la actividad humana. Ver Carlos Marx y
Federico Engels, Manifiesto comunista, La Habana, Edito-
ra Poltica, 1996, p. 53.
21
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 169
170
JORGE LUIS ACANDA
Los hombres y mujeres modernos deben apren-
der a anhelar el cambio: no solamente estar
abiertos a cambios en su vida personal y so-
cial, sino pedirlos positivamente, buscarlos ac-
tivamente y llevarlos a cabo. Deben aprender
no a aorar nostlgicamente las relaciones es-
tancadas y enmohecidas del pasado real o
imaginario, sino a deleitarse con la movilidad,
a luchar por la renovacin, a esperar ansiosa-
mente el desarrollo futuro de sus condiciones
de vida y sus relaciones con sus semejantes.
22
El surgimiento del mercado mundial y el desa-
rrollo incesante de las fuerzas productivas pro-
vocan la universalizacin de las relaciones que
los individuos establecen entre s, antao limita-
das a un marco local y estrecho, pero que ahora
trascienden las fronteras y las diferencias cultu-
rales, enriqueciendo con nuevos saberes y nece-
sidades la subjetividad de los individuos. Esto es
subrayado en el siguiente fragmento de la Ideolo-
ga alemana:
[...] este desarrollo de las fuerzas productivas
(que entraa ya, al mismo tiempo, una existen-
cia emprica dada en un plano histrico-univer-
sal, y no en la existencia puramente local de los
hombres) constituye tambin una premisa prc-
tica absolutamente necesaria [...] porque solo
este desarrollo universal de las fuerzas produc-
tivas lleva consigo un intercambio universal de
los hombres, en virtud de lo cual [...] instituye a
22
Marshall Berman, Todo lo slido se disuelve en el aire,
Mxico, Siglo XXI, 1988, p.90.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 170
171
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
individuos histricouniversales, empricamente
universales, en vez de individuos locales.
23
La modernidad abre enormes posibilidades de
desarrollo, a la vez que las limita desde un punto
de vista humano; lo positivo y lo negativo se vincu-
lan dialcticamente: por su forma burguesa adquie-
re un costo humano terrible, y crea en su seno las
condiciones que harn posible el paso a una socie-
dad superior. El capitalismo destruye las mismas
posibilidades humanas que crea. Genera la posibi-
lidad del autodesarrollo, pero los seres humanos
solo pueden desarrollarse de modos restringidos y
distorsionados. La primaca del mercado capitalis-
ta, como espacio de interrelacin de los seres hu-
manos, y de la plusvala como intermediario
universal, reduce las capacidades de despliegue
multilateral de las fuerzas subjetivas individuales,
y las limita exclusivamente a aquellos que tributan
a la acumulacin de ganancia, a la rentabilidad en
el sentido de la economa capitalista.
Una vez que el mercado se ha convertido en la
esfera fundamental de establecimiento de las re-
laciones intersubjetivas y objetuales, toda forma
no contractual de establecer y evaluar estas rela-
ciones (es decir, no basada en la mutua conformi-
dad y la libertad) se deslegitima y es rechazada.
Los principios de organizacin de la vida social,
basados en ideas religiosas, en jerarquas de cas-
tas o en pertenencias tnico-tribales, pierden su
anterior primaca. Es el proceso de desencanta-
miento del mundo de que hablara Marx.
23
Vase Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas,
Mosc, Progreso, 1973, t. I, p. 34.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 171
172
JORGE LUIS ACANDA
Jacques Bidet destaca la importancia de las re-
laciones contractuales de la poca moderna:
24
lo
que avanza a un primer plano como patrn o mo-
delo de relacin social en la modernidad es la for-
ma contrato. Ms propiamente, un tipo especfico
de la forma contrato. Uno de los rasgos que per-
miten definir la modernidad es la relacin contrac-
tual: es la poca histrica en la que toda relacin
no contractual, no fundada en el principio del con-
sentimiento mutuo, ha perdido su legitimidad. Se
deja de reconocer cualquier diferencia natural de
estatuto entre los individuos, pero esa relacin est
impregnada de dominacin.
Las relaciones contractuales modernas solo
pueden existir si se cuenta con un poder central,
un estado que asegure el respeto a las normas es-
tablecidas. Bidet destaca que la modernidad se
basa en las relaciones contractuales interindi-
viduales, aunque tambin en las relaciones con-
tractuales entre el individuo y el estado; este es
aceptado como legtimo porque garantiza el respe-
to de las normas, principios y convenciones que
permiten el establecimiento de relaciones contrac-
tuales interindividuales. Pero como esas relacio-
nes son desiguales, y en ellas encuentran un canal
de manifestacin la explotacin y la dominacin,
es lgico que aparezca lo que Bidet llama relacio-
nes contractuales asociativas, pues expresan el in-
ters de quienes comparten una misma posicin
24
Ver Jacques Bidet, Teora de la modernidad, Buenos Ai-
res, Eds. Letra buena / El cielo por asalto, 1993, en espe-
cial el captulo I.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 172
173
SOCIEDAD CIVIL Y HEGEMONA
en el mercado (de dominacin o de subordinacin)
de asociarse entre s contra otros, para alcanzar el
control del estado (o mantenerlo y reforzarlo, si ya
lo tiene) y de esa manera actuar con respecto a las
normas, convenciones y principios que rodean y
facilitan el funcionamiento de esta relacin de
contractualidad-dominacin (aqu tambin para
reforzarlas o sustituirlas, segn la posicin en que
se encuentren los individuos que se asocian).
De toda la exposicin anterior, quiero resaltar
algo que me parece muy importante sobre todo
teniendo en cuenta algunos de los lugares comu-
nes en boga hoy da en la discusin acerca de la
idea de la sociedad civil: la relacin asociativa es
una relacin constitutiva de poder, a la que no le
corresponde la inocencia que comnmente se le
atribuye.
25
Los individuos se asocian para luchar
por algo y/o contra algo. Es un resultado necesa-
rio a la vez que una condicin de la relacin
moderna de contractualidad-dominacin.
El carcter contradictorio de la modernidad y
del capitalismo como sistema social se reflejar
en los conceptos e imgenes que intenten expre-
sar su esencia. La idea de sociedad civil no ser
una excepcin.
25
Ver Jacques Bidet, Teora de la modernidad, op. cit., p. 6.
Destaco esta idea porque, como hemos visto, para mu-
chos autores definir a la sociedad civil como espacio de
asociatividad es motivo suficiente para, a continuacin,
postular su carcter apoltico y su desvinculacin de las
luchas referidas al poder.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 173
174
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 174
175
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
*
(fragmento)
Nstor Garca Canclini
El recorrido que hicimos ayer por la teora marxis-
ta de la ideologa y de la cultura desemboc en la
necesidad de afirmar la indisolubilidad de lo eco-
nmico y lo simblico, de lo material y lo cultural.
Hoy queremos trabajar sobre la manera de
operacionalizar en la investigacin esta afirmacin
terica. Para esto, vamos a tocar dos problemas
ms o menos clsicos de la investigacin sobre
ideologa y cultura. El primero es, para decirlo de
una manera tradicional, cmo efectuar la media-
cin entre la estructura y la superestructura. O
bien, cmo las determinaciones econmicas se efec-
tan en el campo simblico. La segunda cuestin
es la relacin entre individuo y sociedad. Para co-
locarlo de otro modo, se trata de ver cmo se
interiorizan las estructuras sociales en los sujetos
individuales y colectivos.
El autor al que vamos a recurrir, aunque un
poco libremente, es Pierre Bourdieu.
Uno de sus ltimos libros, La distincin, estu-
dia cmo se organiza la diferenciacin simblica
entre las clases sociales a travs de casi todas las
reas de eleccin esttica, en el sentido ms am-
plio. Por supuesto, estudia la manera en que dis-
*
Tomado de Nstor Garca Canclini, Ideologa, cultura y po-
der, Buenos Aires, Oficina de publicaciones del ciclo b-
sico comn, 1995, p. 25-68.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 175
176
NSTOR GARCA CANCLINI
tintos sectores sociales se vinculan con el teatro,
con las artes plsticas, con la msica; pero tam-
bin muestra cmo organizan sus distinciones de
clase a travs del modo de vestirse, de los barrios
que eligen para vivir, las escuelas a las que envan
a sus hijos, los lugares a los que van de vacacio-
nes, la manera de amueblar la casa, los deportes
que practican, lo que comen. Todas estas reas de
la vida son significativas para un anlisis sociol-
gico interesado en ver cmo en todos esos espa-
cios, materiales y simblicos a la vez, se organiza
la diferenciacin, la distincin entre las clases.
Las clases sociales no se diferencian solo por su
participacin en la produccin tema clsico en
el anlisis marxista sino tambin por su dife-
renciacin en el consumo, por el modo en que par-
ticipan en los distintos campos de la vida social.
La manera de apropiarse de los bienes educacio-
nales, artsticos, cientficos, de la moda, el papel
que juega lo simblico en esta apropiacin, contri-
buyen a configurar las diferencias entre las cla-
ses. Dice Bourdieu: las diferencias y desigualdades
se duplican siempre por distinciones simblicas.
Y estas distinciones simblicas tienen por funcin
eufemizar y legitimar la desigualdad econmica.
Estos anlisis sobre las maneras en que los miem-
bros de cada clase o grupo reproducen la estruc-
tura social a travs de su comportamiento cotidiano
conducen al segundo problema que mencionamos.
Cmo se interiorizan las estructuras sociales? Si
el gusto no es el resultado de las libres elecciones
de cada uno, sino que cada uno est hecho, est
programado para elegir esto o lo otro segn su
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 176
177
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
ubicacin de clase, de grupo, en la sociedad, cmo
se efecta la interiorizacin de las estructuras so-
ciales en los sujetos?
Las determinaciones macrosociales no se repro-
ducen automticamente en los comportamientos
de cada uno. Por lo cual debemos partir, en esta
segunda parte, de la polmica con las dos concep-
ciones que han tratado de explicar ese proceso.
Es aqu donde resulta til la teora del habitus
de Bourdieu. Segn este autor, si hay una homo-
loga entre el orden social y las prcticas de los
sujetos, no es por la influencia puntual del poder
publicitario, de los mensajes polticos, sino por-
que esas acciones ideolgicas, esas determinacio-
nes sociales, se insertan, ms que en la conciencia,
entendida intelectualmente como conjunto de
ideas, en sistemas de hbitos, constituidos en su
mayora desde la infancia. La accin ideolgica ms
decisiva para constituir el poder simblico no se
efecta en la lucha por las ideas, como general-
mente creemos los intelectuales, sino en esas re-
laciones de sentido, no conscientes en gran parte,
que se organizan en el habitus y que solo podemos
conocer a travs de este. Por qu habla Bourdieu
utilizando la expresin latina habitus? Para dife-
renciarse de la psicologa social que ha usado de
otra manera la palabra hbito. Porque Bourdieu
denomina habitus a un complejo sistema de dis-
posiciones, de esquemas bsicos de percepcin,
pensamiento y accin. O, como lo define de una
manera ms compleja, el habitus es un sistema
de disposiciones durables y trasponibles a nuevas
situaciones, estructuras estructuradas predispues-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 177
178
NSTOR GARCA CANCLINI
tas a funcionar como estructuras estructurantes.
Estructuras estructuradas: porque el habitus que
cada uno lleva dentro ha sido estructurado desde
la sociedad, no es engendrado por uno mismo.
Cuando adquirimos el lenguaje, la lengua nos
preexiste, nos estructura de una cierta manera,
para pensar y percibir la realidad en los moldes
que ese lenguaje permite. Pero, a su vez, esas es-
tructuras estructuradas estn predispuestas a
funcionar como estructuras estructurantes, en el
sentido de que son estructuras que van a organi-
zar nuestras prcticas, la manera en que vamos a
actuar en la sociedad.
De este modo, el habitus sistematiza el conjun-
to de las prcticas de cada persona y cada grupo,
garantiza su coherencia con el desarrollo social
ms que cualquier condicionamiento ejercido por
campaas publicitarias o polticas. El habitus pro-
grama el consumo de los individuos y las clases,
aquello que van a sentir como necesario. Dice
Bourdieu en uno de sus anlisis sobre estadsti-
cas: lo que la estadstica registra bajo la forma de
sistema de necesidades, no es otra cosa que la
coherencia de elecciones de un habitus. Aun la
manifestacin aparentemente ms libre de los su-
jetos, el gusto, es el modo en que la vida de cada
uno se adapta a las posibilidades estilsticas ofre-
cidas por su condicin de clase. Lo revela anali-
zando, un poco en broma, un poco en serio, una
encuesta que hizo la revista Paris-Match, acerca
de la imagen que tenan los miembros de las cla-
ses populares de los seis principales polticos fran-
ceses. Usaron ese juego en el que se pregunta: si
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 178
179
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
es rbol, qu es?, si es auto, qu es?, etc. Las
figuras que tomaron fueron Mitterrand, Marchais,
Chirac, Giscard dEstaing, Poniatowski, Servan
Schreiber. Respecto a Servan Schreiber, gran par-
te de la gente dijo: si fuera rbol, sera una palme-
ra; si fuera coche, un Porsche; si fuera mueble,
Knoll. Lo interesante es que Servan Schreiber tie-
ne muebles Knoll en su casa y tiene un Porsche.
Lo que sucede, dice Bourdieu, es que aun el que
no conoce exactamente la vida ntima, cotidiana,
de alguien, tiene una intuicin global sobre su
estilo de clase. Con unos pocos elementos, por
ejemplo, con sus opiniones polticas, con el modo
de enunciarlas, se puede inferir una cantidad de
otras caractersticas de ese estilo que est muy
cohesionado por las determinaciones sociales.
Aun en personas de la burguesa como Servan
Schreiber, que aparentemente tendran la mayor
libertad en sus elecciones de gusto, ese gusto est
programado.
Las clases, dice Bourdieu con otro juego de pa-
labras, aparecen como sujetos, pero no sujetos en
el sentido idealista, que construyen un predicado,
que eligen su destino, sino como clasificadores
clasificados por sus clasificaciones. Pertenecer a
una clase es pertenecer a un sistema de clasifica-
cin social. Al mismo tiempo que la sociedad orga-
niza la distribucin de los bienes materiales y
simblicos, los distribuye de un cierto modo en
algunos barrios s y en otros no. La sociedad orga-
niza en los grupos y en los individuos la relacin
subjetiva con esos bienes, las aspiraciones, la con-
ciencia de aquello que cada uno puede apropiarse
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 179
180
NSTOR GARCA CANCLINI
y tiene derecho a apropiarse. Es en esta estruc-
turacin de la vida cotidiana que se arraiga la he-
gemona. No tanto en un conjunto de ideas alienadas
sobre la dependencia o la inferioridad de los secto-
res populares, sino como una interiorizacin muda
de la desigualdad social, bajo la forma de disposi-
ciones inconscientes, inscritas en el propio cuerpo,
en el modo de actuar, en el ordenamiento del tiem-
po y del espacio, en la conciencia de lo posible y de
lo inalcanzable.
Sin embargo, las prcticas no son meras ejecu-
ciones del habitus. Entre el habitus que uno tiene
formado desde la infancia y las prcticas que rea-
liza puede haber diferencias. A qu se deben esas
diferencias? Para Bourdieu, en una visin sociol-
gica, se muestran no como resultado de la libre
eleccin que a uno le permitira modificar su
habitus, seleccionar, elegir aquello que nadie le
inculc, sino ms bien en el cambio de condicio-
nes sociales. Por ejemplo: un migrante que viene
del campo, que aprendi un habitus, un modo de
organizar el tiempo, de gastar el dinero, etc. es
lo que l estudi con los migrantes argelinos ,
trasladado a la ciudad, va a tener que adquirir otros
habitus: otro modo de trabajar, ir a la fbrica, via-
jar en otro tipo de transportes o viajar en trans-
porte, usar el tiempo y el dinero de otro modo. Es
posible que ciertos habitus de su origen se repro-
duzcan en la ciudad, por ejemplo, en villas mise-
rias, donde se plantan rboles tropicales o la gente
tiene monos en pleno suburbio de Buenos Aires
para rehacer el entorno y los habitus que uno te-
na en el lugar de origen. Pero esto no elimina la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 180
181
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
diferencia, tanto respecto del campesino que no
migr como en relacin con quienes nacieron en
la gran ciudad. Porque, incluso en la manera de
apropiarse de los bienes urbanos, es perceptible
en un villero la diferencia con aquel que no es
migrante, que siempre vivi en la ciudad, que des-
de chico recibi la inculcacin de disposiciones que
lo predisponan a usar lo urbano. La diferencia
entre las nuevas condiciones y las condiciones de
origen puede crear una distancia entre el habitus
y la prctica. Uno no siempre realiza las prcticas
que corresponden a su habitus. Pero el tipo de
desfase entre uno y otro tambin puede ser indi-
cativo del carcter de clase o de la pertenencia ori-
ginaria a un grupo diferente.
Sin embargo, quisiera hacer un comentario para
aquellos que conozcan la obra de Bourdieu o se
interesen por ella. Me parece que el anlisis social
de estos fenmenos, en Bourdieu, est muy deter-
minado por una visin reproductivista de la socie-
dad. Su trabajo nos ayuda a percibir cun poco
elegimos, cun condicionados estamos por una
estructura social, por la pertenencia a grupos, a
campos, a clases, que nos hacen actuar de una
cierta manera. Sin embargo, me parece que una
cierta estabilidad y falta de movilidad social en la
sociedad francesa, el carcter fuertemente
reproductor, por ejemplo, del sistema escolar, que
es donde l analiza ms rgida y estticamente el
fenmeno, ha dado poco lugar en la teora bour-
dieana a las prcticas transformadoras. Podra-
mos decir que falta distinguir entre las prcticas
como ejecucin o reinterpretacin del habitus, y la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 181
182
NSTOR GARCA CANCLINI
praxis, como transformacin de la conducta para
la transformacin de las estructuras objetivas.
Bourdieu no examina cmo el habitus puede va-
riar segn el proyecto reproductor o transforma-
dor de distintas clases y grupos sociales.
De todas maneras, y anticipando algo que de-
sarrollamos ms adelante, me parece que este tipo
de anlisis nos permite ver cmo las estructuras
socioculturales condicionan los cambio polticos.
Cmo la potencialidad transformadora de las dis-
tintas clases sociales est condicionada por los l-
mites que le pone la lgica del habitus de clase,
por el modo en que se insertan en la produccin y
el consumo. Por ese consenso interior que la re-
produccin social establece en la cotidianidad de
los sujetos. A veces, la atencin mayor que presta-
mos a las manifestaciones de resistencia popular,
de desafo al orden, nos hace ser poco sensibles a
todo lo que en la sociedad contribuye a la repro-
duccin del orden, y no solo a travs de la ideologa
consciente, sino a travs de esta forma inconscien-
te de la ideologa que se expresa en el habitus, en el
modo en que estn organizadas, desde nuestro cuer-
po, desde el inconsciente, las prcticas.
Cmo se forman las culturas populares:
la desigualdad en la produccin
y en el consumo
Para ordenar un poco la exposicin, vamos a em-
pezar con dos definiciones. Una, la definicin ms
general sobre cultura, que en parte fui presentan-
do en las reuniones anteriores. Cuando hablamos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 182
183
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
de cultura nos referimos a un proceso de produc-
cin. No pensamos que la cultura sea un conjunto
de ideas, de imgenes, de representaciones de la
produccin social, sino que la cultura misma im-
plica un proceso de produccin. Ahora bien, pro-
duccin de qu tipo de fenmenos? Fuimos
asimilando cultura con procesos simblicos y, por
lo tanto, hacemos aqu una restriccin respecto
del otro uso que la antropologa ha establecido de
la cultura como estructura social o como forma-
cin social: la cultura como todo lo hecho por el
hombre. Esta es una de las lneas de definicin
dentro de la antropologa, sobre todo del cultura-
lismo norteamericano, pero que ha tenido bastan-
te repercusin.
La otra lnea es la que diferencia entre cultura y
sociedad, proponiendo una cierta equivalencia con
esa distincin que veamos anteriormente entre
estructura y superestructura en el campo del mar-
xismo. Hay una lnea, dentro del propio cultura-
lismo, que es la de cultura y personalidad; por
ejemplo, autores como Linton. La definicin que
vamos a dar se asemeja ms a esta segunda co-
rriente, si es que buscamos filiarla dentro de la
antropologa, aunque no la vamos a definir exac-
tamente como la define Linton. Ms bien vamos a
apropiarnos de otros desarrollos ms recientes de
la antropologa, del modo en que el marxismo tra-
baja en la relacin entre lo econmico y lo simb-
lico, y de algunos desarrollos de la sociologa de la
cultura contempornea.
Cuando nos referimos a cultura, estamos ha-
blando de la produccin de fenmenos que contri-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 183
184
NSTOR GARCA CANCLINI
buyen, mediante la representacin o reelaboracin
simblica de las estructuras materiales, a com-
prender, reproducir o transformar el sistema so-
cial. Por lo tanto, le estamos reconociendo a la
cultura una funcin de comprensin, de conoci-
miento del sistema social; la estamos consideran-
do como un lugar donde se representan en los
sujetos lo que sucede en la sociedad; y tambin
como instrumento para la reproduccin del siste-
ma social. Podemos enlazar esto con lo que trata-
mos en la conferencia anterior: si los sujetos no
interiorizan, a travs de un sistema de hbitos, de
disposiciones, de esquemas de percepcin, com-
prensin y accin, el orden social, este no puede
producirse solo, a travs de la mera objetividad.
Necesita reproducirse tambin en la interioridad de
los sujetos. Esta dimensin simblica, objetiva y
subjetiva a la vez, es nuclear dentro de la cultura.
Pero los sujetos, a travs de la cultura, no solo
comprenden, conocen y reproducen el sistema so-
cial; tambin elaboran alternativas, es decir, bus-
can su transformacin. Todo lo que ha sido
estudiado como utopa, como prospectiva, en los
trabajos sobre cultura, alude a esta dimensin
transformadora.
Si la cultura no es, entonces, solo un sistema
de ideas e imgenes, si tiene estas otras funcio-
nes, estamos abarcando bajo el nombre de cultu-
ra todas aquellas prcticas e instituciones
dedicadas a la administracin, renovacin y rees-
tructuracin del sentido de una sociedad.
Avanzando ya hacia el tema de esta conferen-
cia, cmo definimos cultura popular? Las cultu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 184
185
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
ras populares se configuran por un proceso de
apropiacin desigual de los bienes econmicos y
culturales de una nacin o de un grupo social por
parte de sus sectores subalternos, y por la com-
prensin, reproduccin y transformacin de las
condiciones generales y propias de trabajo y vida.
Hay dos ideas principales en esta definicin. Por
un lado, que las culturas populares son el resulta-
do de una apropiacin desigual, en las que algunos
sectores son hegemnicos, y otros, los populares,
son subalternos respecto de los bienes econmicos
y culturales de una organizacin social dada una
nacin, una etnia, un grupo social.
Queremos destacar el lugar central que le da-
mos a la desigualdad en nuestra definicin. Nos
separamos, as, de una tradicin antropolgica que
plantea las relaciones entre culturas solo como
relaciones de diferencia. Toda reflexin sobre el
relativismo cultural, por ejemplo, se basa en esta
idea de que hay culturas diferentes, y unas seran
tan legtimas como las otras; por lo tanto, lo nico
que la antropologa puede recomendar es respeto.
De esta manera elude el problema de que muchas
de esas diferencias son resultado de la desigual-
dad. No todas, pues efectivamente hay diferencias
que son resultado de estrategias distintas de re-
produccin social, de subsistencia, que se dan las
culturas, las sociedades.
Pero hay diferencias que son resultado de la
desigualdad. Por eso podemos hacer una crtica al
relativismo cultural, a su limitacin al plantear
la interrelacin entre las culturas en el sentido
de que bastara con lograr el reconocimiento de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 185
186
NSTOR GARCA CANCLINI
las diferencias y el respeto recproco entre los gru-
pos sociales. Es, en definitiva, una posicin de re-
produccin de la hegemona, que no cuestiona las
estructuras bsicas que generan la desigualdad.
Como dijo en una ocasin Geza Rohein quiz
el primero que plante orgnicamente las relacio-
nes entre antropologa y psicoanlisis despus
de haber analizado crticamente todos esos argu-
mentos del relativismo cultural, de las relaciones
entre culturas solo como diferencias: el relativismo
cultural es como decir: usted es diferente, pero yo
lo perdono. Esto solo podemos modificarlo cuan-
do nos planteamos que las diferencias generan,
muchas veces, desigualdad.
La primera condicin para entender por qu
existen culturas populares es el reconocimiento
de que son el resultado de una apropiacin des-
igual de los bienes econmicos y simblicos exis-
tentes en una sociedad. Pero las culturas populares
no son resultado nicamente de esta apropiacin
desigual del capital cultural. Derivan, tambin, de
una elaboracin propia de sus condiciones de vida
y de una interaccin conflictiva con los sectores
hegemnicos. Por lo tanto, hay tres elementos ne-
cesarios para entender lo especfico, lo que distin-
gue a la cultura popular: la apropiacin desigual
de un capital cultural posedo por una sociedad
desigualdad en el acceso a la escuela, a la cultura,
a todos los bienes materiales y simblicos; en se-
gundo lugar, la elaboracin propia de sus condi-
ciones de vida los sectores dan un sentido
especfico y diferente a su manera de vivir las rela-
ciones sociales, y eso les da un sentido cultural
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 186
187
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
propio; y luego, en la medida en que se toma con-
ciencia de esta polaridad, de esta desigualdad, un
enfrentamiento, una interaccin conflictiva con los
sectores hegemnicos.
Me parece importante registrar estos tres as-
pectos. Por un lado, las relaciones entre clases y
la existencia misma de la cultura popular necesi-
tan ser entendidas, al modo gramsciano, como
resultado de una polarizacin social, de un en-
frentamiento entre grupos hegemnicos y grupos
subalternos. Hay una participacin desigual en el
capital escolar, en el capital cultural, pero la par-
ticularidad de las culturas populares no deriva solo
de que su apropiacin de lo que la sociedad posee
es menos y es diferente; tambin deriva de que el
pueblo genera, en su propio trabajo y su vida, for-
mas especficas de representacin, reproduccin
y reelaboracin simblica de sus relaciones socia-
les. Esto hace que las culturas populares se cons-
tituyan en dos espacios, a veces complementarios
y a veces separados. Por una parte, en las prcti-
cas laborales, familiares, comunicacionales con
que el sistema capitalista organiza la vida en to-
dos los sectores y, por otra, en las prcticas y for-
mas de pensamiento que los sectores populares
crean para s mismos, para concebir y manifestar
su realidad, su lugar subordinado en la produc-
cin, la circulacin y el consumo. En un sentido,
se podra decir que el patrn y el obrero tienen en
comn el participar del mismo trabajo, en la mis-
ma fbrica, ver los mismos canales de televisin,
etc., aunque, por supuesto, desde posiciones di-
versas, que generan descodificaciones distintas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 187
188
NSTOR GARCA CANCLINI
Pero, a la vez, existen opciones econmicas y cul-
turales que los diferencian: jergas separadas, ca-
nales de comunicacin propios de cada clase.
No se puede, dice Cirese, definir a la cultura po-
pular por un conjunto de rasgos internos que le
seran propios, sino en relacin con las culturas
hegemnicas. Hay que definir a los sectores popu-
lares relacionalmente, es decir, dentro del sistema
de clases, dentro del sistema de diferenciaciones
sociales, de etnias, de grupos. Cmo determinar
en esta perspectiva la popularidad de algn fen-
meno? El tango, por ejemplo, es popular? El rock
nacional es popular? La medicina popular es
popular? Qu condiciones deben cumplir los fe-
nmenos sociales para ser populares? Dice Cirese:
la popularidad de cualquier fenmeno ser defi-
nida por su uso y no por su origen, como hecho y
no como esencia, como posicin relacional y no
como sustancia.
Adems de situar lo popular en confrontacin
con lo hegemnico, es necesario ver cmo lo popu-
lar se constituye y se transforma en los dos proce-
sos bsicos de la sociedad, que son los procesos
de reproduccin y de diferenciacin social (se po-
dra hablar, como hace Michael Pcheux, de re-
produccin-transformacin. Cuando hablamos de
reproduccin, lo hacemos en un sentido dinmi-
co, no de mera repeticin de las estructuras socia-
les, sino de un proceso en el que las estructuras
sociales se reproducen, pero transformndose). Se
trata, entonces, de preguntarnos cul es el papel
de lo simblico en estos procesos de reproduccin-
transformacin y diferenciacin social. Cul es el
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 188
189
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
papel de lo simblico, de lo cultural, en los movi-
mientos con los que la sociedad se reproduce a s
misma, reproduciendo sus estructuras y generan-
do las diferencias, generando las clases y los gru-
pos en que se separa la sociedad.
Daremos primero una respuesta general y des-
pus la vamos a ir desglosando. La reproduccin y
la diferenciacin social se realizan por una parti-
cipacin estructurada de los distintos sectores
sociales en las relaciones de produccin y de con-
sumo. Analicemos, primero, cmo se reproducen
y se diferencian las clases en la produccin. Sabe-
mos, desde la teora marxista clsica, que este es
el punto clave para que existan clases. Hay algu-
nos que poseen el capital y otros que solo pueden
poner su fuerza de trabajo en el proceso producti-
vo. Segn esta ubicacin diferente en las relacio-
nes de produccin, las clases se organizan en
posiciones distintas y de all derivarn estilos de
vida diferentes, incluso en la cultura. Si volvemos
al vocabulario del comienzo, estamos ante el pro-
blema de la apropiacin desigual de los bienes
materiales y simblicos.
La reproduccin de ambos tipos de bienes, ma-
teriales y simblicos, es indispensable para la re-
produccin del conjunto de la sociedad. En qu
sentido es indispensable y en qu sentido juega lo
simblico dentro de esta reproduccin? Debemos
analizarlo en las condiciones actuales de desarro-
llo del proceso productivo. Si tomamos tanto los
textos clsicos de Marx como textos muy recien-
tes, como podran ser los de Althusser o Godelier,
encontramos que toda formacin social debe re-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 189
190
NSTOR GARCA CANCLINI
producir sus condiciones de produccin para sub-
sistir. Cules son estas condiciones de produc-
cin que deben ser reproducidas? Por lo menos
tres. En primer lugar, se debe reproducir la fuerza
de trabajo mediante el salario estamos hablan-
do, desde luego, dentro del sistema capitalista.
Tambin se debe reproducir la calificacin de esa
fuerza de trabajo por medio de la educacin; y, en
tercer lugar, es necesario reproducir la adaptacin
del trabajador al orden social por medio de una
poltica cultural.
La lnea ms ortodoxa y, por lo tanto, ms econo-
micista dentro del marxismo, ha puesto el acento
en los dos primeros aspectos: la reproduccin del
sistema capitalista requiere la reproduccin de la
fuerza de trabajo en su sentido material, y requie-
re calificar y recalificar, una y otra vez, esta fuerza
de trabajo, formarla tcnicamente para que sea
capaz de participar en los procesos productivos
que van complejizndose, tecnificndose: esta se-
ra, bsicamente, la funcin de la educacin. Sin
embargo, ha sido la sociologa de la cultura, y al-
gunas corrientes minoritarias dentro del marxis-
mo, las que han trabajado sobre la manera en que
la adaptacin del trabajador al orden social es in-
dispensable para reproducir el mismo proceso pro-
ductivo en su sentido material, econmico. Es
necesario reproducir los sistemas de jerarqua, el
consenso de los trabajadores hacia el orden en el
que participan. Citemos una vez ms a Bourdieu:
en esta adaptacin constantemente renovada
del trabajador al orden social, no se trata solo
de imponer las normas culturales que adaptan
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 190
191
IDEOLOGA, CULTURA Y PODER
a los miembros de la sociedad a una estructura
econmica arbitraria e injusta [arbitraria, dice
Bourdieu, porque no hay ninguna razn na-
tural en la naturaleza humana o en la na-
turaleza del universo que indique que este
es el orden normal. Es arbitrario, pues podra
ser otro el orden]. Pero no solo debe imponer
las normas del sistema de habitus que nos adap-
te a este orden social, sino hacernos sentir esas
normas como naturales, legitimarlas, persuadir-
nos sobre todo a los sectores subalternos
de que esa organizacin social es la ms conve-
niente para todos. Ya vemos la importancia que
cobra el aspecto cultural en este ltimo punto, y
en cierto modo tambin en lo que hace a la edu-
cacin como conjunto de conocimientos, habili-
dades, habitus, que forman la fuerza de trabajo
para que est en condiciones de participar en el
proceso productivo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 191
192
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 192
193
ESTRATEGIAS DE PODER
*
Michel Foucault
[El sistema capitalista] tal y como se instaur en
el siglo XIX, se ha visto obligado a elaborar todo un
conjunto de tcnicas polticas, tcnicas de poder,
por mediacin de las cuales el hombre se encuen-
tra ligado a una realidad como la del trabajo; to-
das estas tcnicas constituyen un conjunto que
hace que los cuerpos y los tiempos de los hombres
se conviertan en tiempos de trabajo y en fuerza de
trabajo de tal forma que puedan ser efectivamente
utilizados para ser transformados en beneficio.
Pero, para que haya plusvala, es preciso que haya
subpoder; es necesario que una trama de poder
poltico microscpico, capilar, enraizada en la exis-
tencia de los hombres, se haya instaurado para
fijar a los hombres al aparato de produccin, con-
virtindolos en agentes de la produccin, en tra-
bajadores. El vnculo del hombre con el trabajo es
sinttico, poltico, es un lazo trazado por el poder.
[...] Lo que he intentado hacer es el anlisis del
subpoder en tanto condicin que hizo posible la
plusvala.
Cuando se definen los efectos del poder recu-
rriendo al concepto de represin se incurre en una
concepcin puramente jurdica del poder, se iden-
tifica al poder con una ley que dice no; se privile-
gia, sobre todo, la fuerza de la prohibicin. Me
*
Tomado de Michel Foucault, Obras esenciales, t. 2, Barce-
lona, Paids, 1999, p. 277-278.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 193
194
MICHEL FOUCAULT
parece que esta es una concepcin negativa, es-
trecha, esqueltica del poder, que era curiosamente
aceptada por muchos. Si el poder fuese nicamente
represivo, si no hiciera nunca otra cosa ms que
decir no, creen realmente que se le obedecera?
Lo que hace que el poder se aferre, que sea acep-
tado, es simplemente que no pesa solamente como
una fuerza que dice no, sino que de hecho circula,
produce cosas, induce al placer, forma saber, pro-
duce discursos; es preciso considerarlo ms como
una red productiva que atraviesa todo el cuerpo
social que como una instancia negativa que tiene
como funcin reprimir.
No quise en absoluto identificar poder con opre-
sin. Por qu razn? En primer lugar, porque creo
que no existe un nico poder en una sociedad,
sino que existen relaciones de poder extraordina-
riamente numerosas, mltiples, en diferentes m-
bitos, en los que unas se apoyan a otras y en las
que unas se oponen a otras. En el seno de una
institucin se logran actualizar relaciones de po-
der muy diferentes; por ejemplo, en las relaciones
sexuales nos encontramos con relaciones de po-
der, pero sera simplista decir que estas relacio-
nes son la proyeccin del poder de clase. Incluso,
desde un punto de vista estrictamente poltico, en
determinados pases de Occidente el poder, el po-
der poltico, es ejercido por individuos o por clases
sociales que no detentan en absoluto el poder eco-
nmico. Estas relaciones de poder son sutiles, se
ejercen en niveles diferentes, y no podemos ha-
blar de un poder, sino, ms bien describir relacio-
nes de poder; tarea difcil y que implicara un largo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 194
195
ESTRATEGIAS DE PODER
proceso. [...] Dicho de forma breve, no estoy de
acuerdo con el anlisis simplista que considera al
poder como nica cosa.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 195
196
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 196
197
FREIRE Y EL DISCURSO DEL PODER
*
(fragmento)
Henry A. Giroux
Freire ofrece una de las concepciones ms dialc-
ticas acerca del poder en la teora social contem-
pornea. El poder se percibe simultneamente
como una fuerza negativa y positiva; su carcter
es dialctico y su modo operativo es siempre algo
ms que simplemente represor. Para Freire, el po-
der trabaja sobre y a travs de las personas. Por
un lado, esto significa que la dominacin nunca
resulta tan completa como para experimentar al
poder slo como una fuerza negativa. Por el otro
lado, significa que el poder se encuentra en la base
de todas las formas de comportamiento en que las
personas resistan, luchen o peleen por su imagen
de un mundo mejor. En un sentido general, la teo-
ra de Freire sobre el poder y su naturaleza dialc-
tica sirven a la importante funcin de ampliar el
terreno sobre el cual este opera. En este caso, el
poder no se agota en aquellas esferas pblicas y
privadas en que operan los gobiernos, las clases
regentes y otros dominantes. Es ms ubicuo y se
expresa en una serie de espacios y esferas pbli-
cas opuestas que tradicionalmente se han carac-
terizado por la ausencia de poder y, por ende, de
toda forma de resistencia.
*
Introduccin a Paulo Freire, La naturaleza poltica de la edu-
cacin, Barcelona, Ed. Planeta-Agostini, 1994, p. 20-23.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 197
198
HENRY A. GIROUX
La concepcin de Freire sugiere no solo una pers-
pectiva alternativa frente a los tericos radicales
atrapados en la camisa de fuerza de la desesperan-
za y el cinismo; tambin subraya que siempre exis-
ten quiebras, tensiones y contradicciones en varios
mbitos sociales tales como las escuelas, donde el
poder a menudo se ejercita como una fuerza positi-
va en nombre de la resistencia. Ms an, Freire
entiende que el poder como forma de dominacin
no es simplemente algo impuesto por el estado a
travs de agentes tales como la polica, el ejrcito y
los tribunales. La dominacin tambin se expresa
mediante la manera en que el poder, la tecnologa y
la ideologa se unen para producir formas de conoci-
miento, relaciones sociales y otras formas cultura-
les concretas que operan para silenciar activamente
a las personas. Pero la sutileza de la dominacin no
se agota simplemente refirindose a aquellas for-
mas culturales que agobian a diario a los oprimi-
dos; tambin se la puede hallar en la forma en que
los oprimidos internalizan su propia opresin y por
ende participan de ella.
Este es un punto importante del trabajo de Freire
que seala las formas en que la dominacin se
experimenta subjetivamente a travs de su
internalizacin y sedimentacin en las necesida-
des mismas de la personalidad. De lo que aqu se
trata, en el pensamiento de Freire, es de un im-
portante intento de examinar los aspectos psqui-
camente represores de la dominacin y, como
consecuencia, los posibles obstculos internos
para el autoconocimiento y para formas de eman-
cipacin social e individual.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 198
199
FREIRE Y EL DISCURSO DEL PODER
La concepcin de Freire acerca de la domina-
cin y la forma en que el poder opera represi-
vamente sobre la psique, ampla la concepcin del
aprendizaje para incluir el modo en que el cuerpo
aprende tcitamente, cmo el hbito se traduce
en historia sedimentada y cmo el conocimiento
en s mismo puede bloquear el desarrollo de cier-
tas subjetividades y formas de experimentar el
mundo. Esta percepcin del conocimiento es im-
portante porque apunta a concepciones radi-
calmente diferentes sobre el modo en que formas
emancipatorias de conocimiento pueden ser recha-
zadas por aquellos que ms podran beneficiarse
a partir de ellas. En este caso, la acomodacin de
los oprimidos a la lgica de la dominacin puede
adoptar la forma de modos de conocimiento acti-
vamente resistentes, que plantean un desafo a su
propia concepcin del mundo. Ms que una acep-
tacin pasiva de la dominacin, esta forma de co-
nocimiento se convierte en una dinmica activa
de la negacin, la resistencia activa a escuchar, a
or o a afirmar las propias posibilidades.
La cuestin pedaggica que surge de esta con-
cepcin de la dominacin es: de qu forma pue-
den los educadores radicales evaluar y abordar los
elementos de represin y olvido que se encuen-
tran en el corazn de este tipo de dominacin?,
cmo se explican las condiciones que producen
la negativa a conocer o a aprender con respecto al
conocimiento que podra desafiar la misma natu-
raleza de la dominacin?
El mensaje que emerge de la pedagoga de Freire
es relativamente claro. Para que los educadores
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 199
200
HENRY A. GIROUX
radicales comprendan el significado de la libera-
cin, deben, en primer lugar, ser conscientes de la
forma que adopta la dominacin, la naturaleza de
su situacin y los problemas que plantea a aque-
llos que la experimentan como una fuerza tanto
subjetiva como objetiva. Pero un proyecto as se-
ra imposible a menos que uno tuviese en cuenta
como punto de partida de tal anlisis las particu-
laridades histricas y culturales, las formas de vida
social, de los grupos sometidos y oprimidos. He de
referirme ahora a este aspecto del trabajo de Freire.
Freire y su filosofa de la experiencia
y la produccin cultural
Uno de los elementos ms importantes que pro-
porciona Freire para la formacin de una pedago-
ga radical es su concepcin de la experiencia y la
produccin cultural. La nocin de Freire sobre la
cultura est reida tanto con las posturas conser-
vadoras como con las progresistas. En el primer
caso, rechaza la idea de que la cultura pueda ser
simplemente dividida en formas superiores, popu-
lares e inferiores, donde las superiores represen-
tan la herencia ms adelantada de una nacin.
Segn esta postura, la cultura oculta las ideolo-
gas que legitiman y distribuyen formas especfi-
cas de cultura como si no estuviesen relacionadas
con los intereses de la clase gobernante y las con-
figuraciones de poder existentes. En el segundo
caso, rechaza la nocin segn la cual el momento
de la creacin cultural concierne nicamente a los
grupos dominantes y estas formas culturales
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 200
201
FREIRE Y EL DISCURSO DEL PODER
contienen solo las semillas de la dominacin. Con
relacin a esta posicin, igualmente rechazada por
Freire, hallamos la suposicin de que los grupos
oprimidos, por su misma situacin en el aparato
de la dominacin, poseen una cultura progresista
y revolucionaria que solo necesita liberarse de los
grilletes de la dominacin de la clase gobernante.
Para Freire, la cultura es la representacin de
las experiencias vividas, de los artefactos materia-
les y de las prcticas forjadas en el marco de las
relaciones desiguales y dialcticas que los diferen-
tes grupos establecen en una sociedad determina-
da en un momento histrico particular. La cultura
es una forma de produccin cuyos procesos estn
ntimamente conectados con la estructuracin de
diferentes formaciones sociales, en particular las
relaciones con la edad, el gnero la raza y la clase.
Es asimismo una forma de produccin que ayuda
a los seres humanos a transformar la sociedad a
travs de su uso del lenguaje y otros recursos
materiales. En este caso, la cultura est ntima-
mente relacionada con la dinmica del poder y
produce asimetras en la habilidad que poseen los
individuos y los grupos para definir y alcanzar sus
objetivos. Lo que es ms, la cultura tambin es un
campo de lucha y contradiccin, y no existe una
nica cultura en el sentido homogneo. Por el con-
trario, hay culturas dominantes y sometidas que
expresan diferentes intereses y operan desde sec-
tores de poder desiguales y diferentes.
Freire aboga por una nocin de poder cultural
que tome como punto de partida las particulari-
dades histricas y sociales, los problemas, el su-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 201
202
HENRY A. GIROUX
frimiento, las visiones y los actos de resistencia,
que constituyen las formas culturales de los gru-
pos sometidos. La nocin de Freire sobre el poder
cultural posee un doble foco, como parte de su
estrategia para que lo poltico devenga ms peda-
ggico. En primer lugar, argumenta que los edu-
cadores tienen que trabajar con las experiencias
que los estudiantes, los adultos y otros educandos
traen a las escuelas y otros centros educativos.
Esto implica someter aquellas experiencias, en sus
formas pblicas y privadas, a debate y confirma-
cin; significa legitimar tales experiencias a fin de
brindar un sentido de autoafirmacin a los que
las viven y experimentan, y de proporcionar las
condiciones para que los estudiantes y los dems
puedan desplegar una voz y una presencia acti-
vas. La experiencia pedaggica se convierte aqu
en una invitacin a exponer los lenguajes, sue-
os, valores y encuentros que constituyen las vi-
das de aquellos cuyas historias son, con frecuencia,
son activamente silenciadas. Pero Freire hace algo
ms que luchar por la legitimacin de la cultura
de los oprimidos. Tambin reconoce que tales ex-
periencias son contradictorias por naturaleza y que
no solo contienen un potencial radical sino tam-
bin la semilla de la dominacin. El poder cultu-
ral, en este caso, da un giro y remite a la necesidad
de trabajar sobre las experiencias que constituyen
las vidas de los oprimidos. Esto significa que tales
experiencias deben recuperarse crticamente en
sus diversas formas culturales a fin de revelar tanto
sus puntos fuertes como sus debilidades. Ms an,
esto significa que la autocrtica es alabada en nom-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 202
203
FREIRE Y EL DISCURSO DEL PODER
bre de una pedagoga radical destinada a desente-
rrar y a apropiarse crticamente de aquellos desco-
nocidos momentos emancipadores del conocimiento
y la experiencia burguesas que proporcionan la
capacitacin que han de necesitar los oprimidos
para poder ocupar puestos de liderazgo en la socie-
dad dominante.
Lo que resulta sorprendente en esta concepcin
es que Freire haya formulado una teora del poder
y la produccin cultural que parte de la nocin de
educacin popular. En lugar de partir de generali-
zaciones abstractas acerca de la naturaleza huma-
na, aboga acertadamente por principios pedaggicos
que surgen de las prcticas concretas que consti-
tuyen el dominio en el que las personas viven sus
problemas, esperanzas y experiencias cotidianas.
Todo esto sugiere considerar seriamente el capital
cultural de los oprimidos, desarrollando instrumen-
tos crticos y analticos para interrogarlo, y mante-
niendo el contacto con las definiciones dominantes
sobre el conocimiento para poder analizarlas en
funcin de su utilidad y por las formas en que re-
presentan la lgica de la dominacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 203
204
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 204
205
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
*
Paulo Freire
[...]
P.F.: Creo que esta es una pregunta fundamental
que debemos hacernos diariamente los exiliados:
la pregunta diaria de cmo estamos comprendien-
do y de cmo es posible, por ejemplo, vivir mejor o
de forma menos traumtica esa cotidianidad pres-
tada que tenemos como exiliados.
Mi punto de partida, el comienzo de mi expe-
riencia con la cotidianidad diferente se dio exacta-
mente en tu Chile hoy tambin mo. Claro que
de manera mucho menos dramtica que lo suce-
dido en Europa al final, Chile, a pesar de ser un
pas un poco europeizado, es, en su ser, Latino-
amrica.
Una de las primeras lecciones que el exilio me
ense, al dar los primeros pasos en el contexto
que me acoga, en el sentido de vivir y no apenas
sobrevivir en lo cotidiano diferente, fue la de reco-
nocer que las culturas no son mejores ni peores,
las expresiones culturales no son mejores ni peo-
res, son diferentes entre s. Como nosotros, por
*
Tomado de Paulo Freire, Hacia una pedagoga de la pre-
gunta. Conversaciones con Antonio Fandez, Buenos Ai-
res, Ed. La Aurora, 1986, p. 28-39.
1
Nota del traductor de la edicin argentina: Escuch a Paulo
Freire, en Ro, ante un auditorio de unas quinientas per-
sonas, la mayora brasileas, decir: Chile, donde pas
aos de mi exilio, es para m mi segunda patria.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 205
206
PAULO FREIRE
otro lado, la cultura no es: est siendo, y no pode-
mos olvidarnos de su carcter de clase. Esta pri-
mera leccin, la de que no se puede decir que las
culturas son ni mejores ni peores, la aprend en
Chile, cuando comenc a experimentar, concreta-
mente, las formas diferentes hasta de llamar al
otro. No s si caste en la cuenta, por ejemplo, qu
difcil es en un restaurante de cultura extraa di-
rigirse al mozo que sirve! Hay una forma especial
en cada cultura que no debe quebrarse, hay cierto
cdigo, no? Me acuerdo de una vez en Chile, en
el Ministerio de relaciones exteriores (no s si se
llama as o de asuntos extranjeros). Tena que
resolver un problema con un documento necesa-
rio para permanecer en el pas. Me arrim al mos-
trador de la oficina, pero nadie me atenda. Nadie
miraba en mi direccin. De repente, una persona
levant la cabeza y me observ. Mov la mano, lla-
mando su atencin, como para decirle que estaba
all. El empleado se me acerc y, con voz como de
quien est tremendamente ofendido, me dijo que
aquella no era forma de llamar a alguien. Qued
sorprendido e indeciso. De cualquier manera le dije:
No tuve ninguna intencin de ofenderlo, seor,
yo soy brasileo Pero el seor es un brasileo
que est en Chile, y en Chile no se hace eso, dijo
bien categrico. Bien, entonces le pido disculpas
de nuevo, le pido disculpas por lo que le pareci
ofensivo en mi gesto, no por la intencin de ofen-
derlo, que no la tuve. Quiero decir, subjetivamente
no quise ofenderle; pero objetivamente lo ofend.
Qu misterios los de la cultura! l me atendi, no
s si me entendi, y sal meditando por la calle.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 206
207
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
Cmo los ms mnimos pormenores del da a da
necesitan ser comprendidos!
Si no intentamos, Antonio, una comprensin
crtica del diferente, en la necesaria compara-
cin que hacemos entre las expresiones culturales,
las de nuestro contexto y las del prestado, corre-
mos el riesgo de aplicar juicios de valor rgidos, siem-
pre negativos, a la cultura que nos es extraa.
Para m esta es siempre una posicin falsa y pe-
ligrosa. Respetar la cultura diferente respetando la
nuestra tambin, no significa, no obstante, negar
nuestra preferencia por este o aquel rasgo de nues-
tro contexto de origen, o por este o aquel rasgo del
contexto prestado. Tal actitud revela, inclusive, un
buen grado de madurez indispensable que a ve-
ces alcanzamos, y a veces no al exponernos
crticamente a las diferencias culturales.
De una cosa tenemos que estar siempre adverti-
dos en el aprendizaje de estas lecciones de las dife-
rencias: la cultura no puede ser enjuiciada a la ligera
de esta forma: esto es peor, esto es mejor. No quie-
ro, con todo, afirmar que no haya negaciones en las
culturas, negaciones que necesiten ser superadas.
Fue un ejercicio al que me somet hace algunos
aos en Brasil: el de exponerme, como educador, a
las diferencias culturales desde el punto de vista
de las clases sociales, sin que hubiera imaginado
que me estaba preparando, en cierto sentido, para
la exigencia que tuve en el exilio de entender las
diferencias culturales. Diferencias de clase y tam-
bin de regin. Aspectos de gusto, no solo de los
colores de la ropa, del arreglo de las casas modes-
tas, del uso para m abusivo de pequeos re-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 207
208
PAULO FREIRE
tratos en las paredes, sino tambin del gusto de las
comidas, de los condimentos. La preferencia, en los
bailes, por el volumen exagerado de la msica. Di-
ferencias marcadas en el lenguaje, en el nivel de la
sintaxis y de la semntica. Mi larga convivencia con
estas diferencias me ense que tener prejuicios
de clase frente a ellas sera contradecir desgracia-
damente mi opcin poltica. Me ense, tambin,
que la propia superacin de sus negaciones, exi-
giendo una transformacin en las bases materiales
de la sociedad, destaca el papel de sujeto que las
clases trabajadoras deben asumir en el esfuerzo de
la reinvencin de sus expresiones culturales.
Pero esto ya es otro asunto
Fundamentalmente, todo esto me ha enseado
ampliamente. Me ense a vivir, a encarnar una
posicin o una virtud que considero bsica, no solo
desde el punto de vista poltico, sino tambin
existencial: la tolerancia.
La tolerancia no significa de manera alguna la
abdicacin de lo que te parece justo, bueno y cier-
to. No. El tolerante no renuncia a su sueo, por el
que lucha intransigentemente, pero respeta al que
tiene un sueo distinto al de l.
Para m, en el aspecto poltico, la tolerancia es
la sabidura o la virtud de convivir con el diferen-
te, para poder pelear con el antagnico. En este
sentido, es una virtud revolucionaria y no liberal-
conservadora.
Mira, Antonio, el exilio mi experiencia en la
cotidianidad diferente me ense la tolerancia
de manera extraordinaria. Este aprendizaje de vi-
vir en lo cotidiano diferente, como ya te dije, co-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 208
209
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
menz en Chile, sigui en los Estados Unidos, en
mi ao en Cambridge, y me acompa durante los
diez aos de vida en Ginebra. Y es impresionante
cmo consegu, y no fue fcil, ir integrndome a lo
diferente, a lo cotidiano distinto, a ciertos valores
que hacen, por ejemplo, el da a da de una ciudad
como Ginebra que hace parte de una cultura
como la de Suiza, multicultural.
Es formidable cmo fui aprendiendo las reglas
del juego, conscientemente, sin renunciar a aque-
llo que me pareca fundamental, sin recusar lo ms
bsico de m mismo y, por eso, sin adaptarme a lo
cotidiano prestado. As, aprend a lidiar con lo di-
ferente que a veces me incomoda. Una de estas
diferencias con las que conviv, pero jams incor-
por a mi forma de estar siendo, era cierta asocia-
cin, no siempre explcita ni tampoco generalizada,
entre cuerpo y pecado. En Europa, en Estados
Unidos, en muchas ocasiones esta asociacin era
transparente en el comportamiento de la gente.
Es claro que las generaciones ms jvenes vienen
superando concretamente esta cuasi anulacin del
cuerpo. Siempre me pareci una violencia esta
distancia fra del cuerpo que, por el contrario,
para m es algo extraordinario. El cuerpo huma-
no, viejo o joven, gordo o flaco, no importa de qu
color, el cuerpo consciente, que mira las estrellas,
es el cuerpo que escribe, es el cuerpo que habla,
es el cuerpo que lucha, es el cuerpo que ama, que
odia, es el cuerpo que sufre, es el cuerpo que mue-
re, es el cuerpo que vive! No fue rara la vez en que
habiendo puesto, con afecto, mi mano sobre el
hombro de alguien, la tuve, de pronto, en el aire
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 209
210
PAULO FREIRE
cuando el cuerpo tocado, curvndose, rechazaba
el contacto del mo.
Para m, que en mis charlas suelo subrayar parte
de mis afirmaciones palmeando levemente en el
cuerpo del otro, me fue difcil contenerme
Otro de estos diferentes es lo que tiene que ver
con los sentimientos que, se dice, deben controlar
su expresin, en nombre del respeto al otro. El
sentimiento de alegra, de tristeza, de cario, de
afecto, de amor, todo esto tiene que ser rigurosa-
mente disciplinado.
Tengo muy claro, todava, el rostro con una mez-
cla de alegra y sorpresa de una compaera de tra-
bajo, europea, secretaria de uno de los sectores
del Consejo. Una maana de primavera, al encon-
trarla en la entrada de la casa, elogi vivamente la
alegra de los colores y la ligereza de su vestido,
todo, deca, tan coincidente con su aire joven e
inquieto. Desconcertse un poco para, enseguida,
rehecha, decirme sencillamente: Voc existe.
Para m, el repetido respeto al otro casi tiene
que ver, tambin, con cierto miedo que se tiene de
asumir compromisos. Quiere decir que, en la me-
dida en que me cierro, me tranco, en que no ex-
preso la alegra de verte, por ejemplo, de conversar,
de discutir, puedo levantar una frontera en el es-
pacio afectivo entre los dos, que te ensea a no
entrar en mi campo para pedir algo, para deman-
dar de m un compromiso mayor. Esto fue otra
cosa con la que tuve que luchar. Y fue tambin
difcil porque, como brasileo del Nordeste, efusi-
vo, a veces no me puedo contener y me desbordo.
Sin anularme, sin embargo, tuve que controlarme
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 210
211
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
para no herir demasiado a los otros. Permeando
todo esto corre la tensin de la que tanto ya he-
mos hablado, la ruptura, el problema de saber
hasta dnde podemos ir, que levanta el asunto de
los lmites a la expresividad de nuestros sentimien-
tos. No podemos estar ni demasiado aqu, ni de-
masiado all de los lmites. Si cedemos en exceso,
comprometemos la radicalidad de la forma de es-
tar siendo. Si vamos mucho ms all de lo razona-
ble, provocamos la reaccin natural del contexto
que pasa a ser, en cierta forma, invadido por
nosotros. Y lo cotidiano invadido nos castiga. Es
un aprendizaje constante.
Otro punto neurlgico, en lo cotidiano gine-
brino, que no le es exclusivo y que me problema-
tiz mucho, es el asunto del silencio, con relacin
a lo que el contexto considera alboroto, barullo.
No me olvidar de la ocasin en que, a las diez y
diez de la noche, un vecino toc insistentemente
el timbre del departamento. Abr la puerta. Aven-
tur un buenas noches corts y, dejando notar
su molestia, me dijo que no poda dormir con la
guitarra de mi hijo. Joaqun, que hoy es profesor
de guitarra clsica en el Conservatorio de Fri-
burgo, cuando era adolescente estaba preparan-
do (muy disciplinado, estudiaba seis horas por
da) una suite de Bach, y el vecino no poda dor-
mir!, y a la diez y diez pas para protestar. Me
acuerdo que, con cierto humor, le dije: Es inte-
resante ver cun diferentes somos! Yo duermo con
Bach. Parti con la misma cortesa con que ha-
ba llegado. Habl con Joaqun, quien silenci su
guitarra. El vecino habr dormido en paz.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 211
212
PAULO FREIRE
Hay muchas ancdotas algunas verdaderas,
otras deben de ser fruto de la imaginacin de los
latinoamericanos relacionadas con el silencio y
el alboroto.
Con relacin a esta caracterstica de lo cotidiano
en Suiza, aunque no exclusivo de los suizos, no
conoc a ningn latinoamericano que no tuviese algo
que decir, que reclamar. Una vez ms volvemos al
problema de los lmites. Ni muy aqu, ni muy all
de los lmites; debemos estar de cara a ellos.
Creo, por otro lado, que lo peor de las exigen-
cias de lo cotidiano que tanto reclama el silencio,
es el sentimiento tan evidente, a veces, que el con-
texto alimenta intolerantemente, contra los que
cargan en su cuerpo el ritmo, el sonido, la voz que
se oye, y que los considera representantes de cul-
turas inferiores, poco civilizadas. La intolerancia
es siempre prejuiciosa.
Como ves, Antonio, convivir con la cotidianidad
del otro constituye una experiencia de aprendizaje
permanente. Siempre deca esto en casa, a nues-
tras hijas, a nuestros hijos. Porque, mira bien, una
de las caractersticas fundamentales del comporta-
miento de lo cotidiano es exactamente la de no pre-
guntarnos acerca de l. Uno de los rasgos bsicos
de la experiencia en la cotidianidad es exactamente
que en ella nos movemos, de manera general, dn-
donos cuenta de los hechos, pero sin que necesa-
riamente alcancemos de ellos un conocimiento cabal.
Ahora, al hablar de esto, recuerdo el libro extraor-
dinario de Karel Kosik, A dialetica do concreto,
2
en
2
Ro de Janeiro, Paz e terra, 1985, 2. edicin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 212
213
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
el que pone a la luz, crticamente, el sentido de lo
cotidiano.
Por lo tanto, en el momento en que dejamos
nuestro contexto de origen y pasamos al otro, nues-
tra experiencia en el da a da se hace ms dram-
tica. Todo en ella nos provoca o puede provocarnos.
Los desafos se multiplican. La tensin se instala.
Encuentro que uno de los problemas serios que
el exiliado o la exiliada enfrenta es que, si en su
contexto original viva inmerso en su cotidianidad,
que le era familiar, en el contexto prestado necesi-
ta, permanentemente, emerger de lo cotidiano pre-
guntndose constantemente sobre l. Es como si
estuviese siempre en vigilia. Y, si no se prepara
para responder bien a sus propias preguntas, uno
es atrapado por la nostalgia de su contexto de ori-
gen, y pasa a negar todo lo que lo cotidiano pres-
tado le ofrece, material que tendra para superar
la tensin que la ruptura del exilio crea.
A.F.: Tu anlisis sobre lo cotidiano es fundamen-
tal para una comprensin del exilio, porque el exi-
lio no es simplemente un problema de ruptura
epistemolgica, emocional, sentimental o intelec-
tual o asimismo poltica; es tambin una ruptura
de la vida diaria, de gestos, palabras, de relaciones
humanas, amorosas, de relaciones amistosas, de
relaciones con los objetos. Sin duda, el exilio no
puede ser explicado sin esa forma, digamos per-
sonal, de relacionarse con otra realidad, con otro
contexto, contexto nuevo. All comienza, dira, una
alfabetizacin de nuestro ser.
Y comienza con eso a lo que te referas des-
cubrir a los otros, descubrir otra realidad, otros
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 213
214
PAULO FREIRE
objetos, otros gestos, otras manos, otros cuerpos;
y como estamos marcados por otros lenguajes y
nos acostumbramos a otros gestos, a otras rela-
ciones, este es un largo aprendizaje, este nuevo
descubrir, este nuevo relacionarse con el mundo.
Y, por lo tanto, la diferencia radica en dnde este
aprendizaje comienza. Se descubre al otro; y t
vinculabas ese descubrimiento del otro a la nece-
saria tolerancia hacia el otro. Esto significa que,
por medio de la diferencia, tenemos que aprender
a tolerar al otro, a no juzgarlo por nuestros pro-
pios valores, sino a juzgarlo con los valores de ese
otro, que tiene valores distintos a los nuestros. Y
lo que me parece bsico es que, vinculado al con-
cepto de diferencia y tolerancia, est el concepto
de cultura.
T decas que descubrir otra cultura es acep-
tarla y tolerarla. Entonces, pienso que el concepto
de cultura que empleas el que comparto plena-
mente no es el concepto elitista.
La cultura no es tan solo una manifestacin ar-
tstica o intelectual que se expresa por medio del
pensamiento; la cultura se manifiesta, sobre todo,
en los gestos ms simples de la vida cotidiana.
Cultura es comer de manera diferente, es dar la
mano de manera diferente, es relacionarse con otro
de manera diferente. A m me parece que el em-
pleo de estos tres conceptos (cultura, diferencias
y tolerancia) son utilizaciones nuevas de viejos
conceptos. Cultura para nosotros, insisto, son to-
das las manifestaciones humanas, inclusive la
cotidianidad, y fundamentalmente en esta se da el
hallazgo del diferente, que es esencial. Esta es una
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 214
215
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
concepcin de lo esencial que es distinta a la con-
cepcin tradicional, que considera lo esencial como
lo comn, los rasgos comunes; en tanto que para
nosotros, y t estars de acuerdo conmigo, lo esen-
cial es lo diferente, lo que nos torna diferentes.
Descubriendo y aceptando que esto es lo esen-
cial, que el elemento tolerancia es exigido en esta
nueva relacin, es preciso establecer un dilogo
entre nuestras diferencias y enriquecernos en ese
dilogo. As, tienes razn cuando dices que no po-
demos juzgar la cultura del otro por medio de nues-
tros valores. Debemos aceptar que existen otros
valores, aceptar que existen las diferencias y acep-
tar que, bsicamente, esas diferencias nos ayu-
dan a comprendernos a nosotros mismos y a
nuestra propia cotidianidad.
P.F.: De hecho, es un aprendizaje difcil, un apren-
dizaje diario. Basado en mi larga experiencia (des-
pus de todo, viv casi diecisis aos de exilio,
aprendiendo eso diariamente), creo que puedo de-
cir que no es realmente fcil. A veces, las perso-
nas casi se desaniman en el proceso de aprender,
sin olvidar el pasado. Aprender cmo lidiar con el
diferente, que no es raro que hiera las marcas que
traemos con nosotros, en el alma, en el cuerpo. A
veces yo tambin me cansaba. Pero luch cons-
tantemente, en el sentido de vivir la experiencia
del equilibrio entre lo que me marc profundamente
en mi cultura y aquello otro que comenz a mar-
carme, positiva o negativamente, en el contexto
nuevo, en el contexto diferente.
Percib, Antonio, otra cosa obvia. Mucha gente
ya habr dicho lo que ahora dir. Percib cun
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 215
216
PAULO FREIRE
fuertes son nuestras marcas culturales; pero
cunto ms fuertes se vuelven en la medida en
que no las idealizamos. En verdad, en el momento
en que comienzas a decir: no, todo lo que es bueno,
solo es chileno, las marcas de tu cultura se debi-
litan. Mas, en la medida en que, en lugar de la
idealizacin de tus marcas, las tratas bien, las
cuidas seriamente, sin absolutizarlas, entonces
percibes que, sin ellas, te sera difcil, inclusive,
recibir otras marcas que, al lado de tu historia
personal, fuesen significativas.
En este sentido recuerdo una carta que escrib
a un gran amigo brasileo, en la que, hablando de
mi peregrinaje por el mundo, le deca: Si no estu-
viesen las marcas de nuestra cultura presentes,
vivas en m, marcas que cuido con cario, mi pe-
regrinacin que hoy, por causa de ellas, tiene una
significacin profunda para m, se volvera un sim-
ple vagar por el mundo, casi sin razn de ser. Es
interesante observar cmo esta contradiccin es
extraordinaria. Si renuncias a tus marcas, no lle-
gas a ser marcado autnticamente por la nueva
cultura, vives entonces una falsificacin en la nue-
va cultura; si tratas bien tus marcas, pero no las
absolutizas, entonces te dejas marcar por la nue-
va cultura; es decir, la nueva cultura no te invade,
pero no es reprimida. En realidad, te da alguna
cosa tambin. Este aprendizaje que, repito, no es
fcil, tiene que ser vivido porque el exilio lo exige.
Por esto es que con Elza siempre nos esforzba-
mos para que nuestra saudade de Brasil jams se
constituyese en una especie de enfermedad
sentimentalista. Sentamos fuertemente la falta del
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 216
217
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
pas, la falta del pueblo, la falta de la cultura. Es
eso que t decas: el gesto especial de saludar con
el buen da, de andar por la calle, de doblar una
esquina, de mirar para atrs, todo esto es cultura.
Y de todo eso sentamos falta, pero jams permiti-
mos que la falta que sentamos de todo eso se trans-
formara en una nostalgia que nos deprimiese, que
nos entristeciera, sin descubrir la razn de ser en
esa vida concreta.
En el momento en que el exiliado se inserta en
un tipo cualquiera de prctica y descubre en esa
prctica una razn de ser, entonces l se prepara
cada vez mejor para encarar la tensin fundamen-
tal entre su contexto de origen y su nuevo contex-
to prestado. De tal manera que, en cierto momento,
el contexto prestado, aunque contina siendo un
contexto prestado, se transforma en un mediador
de su propia saudade. l lo hace viable para ser
persona. Justamente, eso fue lo que sucedi con-
migo cuando, al aceptar trabajar en el Consejo
mundial de Iglesias, tuve, por medio del Consejo,
la posibilidad de extender el espacio de mi accin
trabajando en Europa, en frica, en Latinoamrica,
en los Estados Unidos, haciendo algo que me pa-
reca vlido y que me justificaba aun en la impuesta
lejana de mi contexto en que me encontraba.
La contribucin mnima que pude dar a dife-
rentes pases reconozco que fue mnima pero,
de cualquier forma, importante confiri signifi-
cacin al exilio. Para m, Antonio, uno de los pun-
tos claves en la experiencia del exilio es saber hasta
dnde, como decas al comienzo de nuestra char-
la, es posible o no transformar en algo positivo lo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 217
218
PAULO FREIRE
negativo que la ruptura implica en lo cotidiano del
nuevo contexto. Hasta qu punto luchamos por
crear o encontrar caminos por los que, contribu-
yendo en cierta forma con algo, escapamos a la
monotona de das sin futuro. Esta es una de las
lecciones que el exilio puede ensear, siempre que
el exiliado se transforme en sujeto del aprendiza-
je. En verdad, el exilio no es una entidad por sobre
la Historia, todopoderosa, que comanda al exilia-
do a su antojo. El exilio es el exiliado en el exilio.
El exilio es el exiliado asumiendo, de forma crti-
ca, la condicin de exiliado. Si l se asume as, se
hace sujeto del aprendizaje que la circunstancia
nueva le impone. Y, si se convierte en buen apren-
diz, creo que se prepara muy bien para volver a su
tierra. No tengo ninguna duda de que, cuanto ms
el exiliado se hace capaz de aprender las lecciones
del exilio eficientemente, tanto ms eficiente ser
al volver a su tierra; volver a su contexto conven-
cido de que, al volver, no podr llegar hablando
con pretensiones de ensear a los que quedaron.
Tiene que llegar con la humildad que tuvo que te-
ner en el exilio, tambin, para aprender su
cotidianidad. En verdad, el tiempo que estuvo afue-
ra lo obliga, al volver, a una nueva insercin en su
cotidiano original que, en muchos aspectos, cam-
bi durante su ausencia. La historia y la cultura
de su contexto no se detendrn en el tiempo para
esperarlo. Entonces, el exiliado que vuelve lo he
dicho varias veces debe tener, al enfrentar su
contexto, casi la misma humildad que debera
haber tenido en los comienzos de su exilio, cuan-
do tuvo que aprender a vivir y a convivir con la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 218
219
LA COMPRENSIN DEL DIFERENTE
nueva cotidianidad. Obviamente, reaprender el
contexto de origen es mucho ms fcil que apren-
der el prestado, pero la exigencia de aprendizaje
se impone, de cualquier manera.
Pensando en este asunto, encuentro a veces que
hay una relacin bastante dinmica entre el preexilio
y el retorno del exilio. En la medida en que, en el
tiempo anterior al exilio, el exiliado tuvo una prc-
tica poltica de cierta claridad con relacin a su
sueo y si, en el exilio, con nitidez tambin, busca
vivir la tensin tan hablada por nosotros aprendien-
do la tolerancia, la humildad, aprendiendo el senti-
do de la espera no la que se realiza en la pura
espera, sino la que se realiza en la accin , enton-
ces el exiliado se prepara para un retorno sin arro-
gancia. Vuelta sin cobrar nada a su contexto por el
hecho de haber sido exiliado. Vuelta sin la preten-
sin de ser maestro de los que se quedaron.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 219
220
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 220
221
TODOS SOMOS FILSOFOS
*
Antonio Gramsci
[...]
Es preciso destruir el muy difundido prejuicio de
que la filosofa es algo sumamente difcil por ser la
actividad intelectual propia de una determinada
categora de cientficos especialistas o de filsofos
profesionales y sistemticos. Es preciso, por tanto,
demostrar, antes que todo, que todos los hombres
son filsofos, y definir los lmites y los caracteres
de esta filosofa espontnea, propia de todo el
mundo, esto es, de la filosofa que se halla conte-
nida: 1) en el lenguaje mismo, que es un conjunto
de nociones y conceptos determinados y no simple-
mente de palabras vaciadas de contenido; 2) en el
sentido comn, y en el buen sentido; 3) en la reli-
gin popular y, por consiguiente, en todo el siste-
ma de creencias, supersticiones, opiniones, maneras
de ver y de obrar que se manifiestan en lo que se
llama generalmente folklore.
Despus de demostrar que todos son filso-
fos, aun cuando a su manera, inconscientemente,
porque incluso en la ms mnima manifestacin
de una actividad intelectual cualquiera, la del len-
guaje, est contenida una determinada concep-
cin del mundo, se pasa al segundo momento, el
de la crtica y el conocimiento, esto es, se plantea
el problema de si es preferible pensar sin tener
*
Tomado de El materialismo histrico y la filosofa de
Benedetto Croce, La Habana, Ediciones Revolucionarias,
1966, p. 11-13.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 221
222
ANTONIO GRAMSCI
conocimiento crtico, de manera disgregada y oca-
sional, es decir, participar de una concepcin del
mundo impuesta mecnicamente por el ambiente
externo, o sea, por uno de los tantos grupos socia-
les en que uno se encuentra incluido autom-
ticamente hasta su entrada en el mundo consciente
(y que puede ser la aldea o la provincia, que puede
tener origen en la parroquia y en la actividad
intelectual del cura o del vejete patriarcal cuya
sabidura dicta la ley; de la mujercita que ha
heredado la sabidura de las brujas o del pequeo
intelectual avinagrado en su propia estupidez e
incapacidad para obrar), o es mejor elaborar la
propia concepcin del mundo de manera conscien-
te y crtica y, por lo mismo, en vinculacin con
semejante trabajo intelectual, escoger la propia
esfera de actividad, participar activamente en la
elaboracin de la historia del mundo, ser el gua
de s mismo y no aceptar del exterior, pasiva y
supinamente, la huella que se imprime sobre la
propia personalidad.
Nota I. Por la propia concepcin del mundo se per-
tenece siempre a un determinado agrupamiento,
y precisamente al de todos los elementos sociales
que participan de un mismo modo de pensar y de
obrar. Se es conformista de algn conformismo,
se es siempre hombre masa u hombre colectivo.
El problema es este: a qu tipo histrico pertene-
ce el conformismo, el hombre masa del cual se
participa? Cuando la concepcin del mundo no es
crtica ni coherente, sino ocasional y disgregada,
se pertenece simultneamente a una multiplici-
dad de hombres masa, y la propia personalidad se
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 222
223
TODOS SOMOS FILSOFOS
forma de manera caprichosa: hay en ella elemen-
tos del hombre de las cavernas y principios de la
ciencia ms moderna y avanzada; prejuicios de las
etapas histricas pasadas, groseramente localistas,
e intuiciones de una filosofa del porvenir que ser
propia del gnero humano mundialmente unifica-
do. Criticar la propia concepcin del mundo es tor-
narla, entonces, consciente, y elevarla hasta el
punto al que ha llegado el pensamiento mundial
ms avanzado. Significa tambin, por consiguien-
te, criticar toda la filosofa existente hasta ahora,
en la medida en que ha dejado estratificaciones
consolidadas en la filosofa popular. El comienzo
de la elaboracin crtica es la conciencia de lo que
realmente se es, es decir, un concete a ti mis-
mo como producto del proceso histrico desarro-
llado hasta ahora y que ha dejado en ti una
infinidad de huellas recibidas sin beneficio de in-
ventario. Es preciso efectuar, inicialmente, ese in-
ventario.
Nota II. No se pueden separar la filosofa y la his-
toria de la filosofa, ni la cultura y la historia de la
cultura. En el sentido ms inmediato y determi-
nado, no se puede ser filsofo, es decir, tener una
concepcin crticamente coherente del mundo, sin
tener conocimiento de su historicidad, de la fase
de desarrollo por ella representada, y del hecho de
que ella se halla en contradiccin con otras con-
cepciones o con elementos de otras concepciones.
La propia concepcin del mundo responde a cier-
tos problemas planteados por la realidad, que son
bien determinados y originales en su actualidad.
Cmo es posible pensar el presente, y un presen-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 223
224
ANTONIO GRAMSCI
te bien determinado, con un pensamiento traba-
jado por problemas de un pasado remoto y supe-
rado? Si ello ocurre, significa que se es anacrnico
en relacin con el tiempo en que se vive, que se
pertenece a los fsiles y no a los seres modernos.
O, por lo menos, que se est compuesto de ma-
nera caprichosa. Y, realmente, ocurre que grupos
sociales que en determinados aspectos expresan
la modernidad ms desarrollada, en otros se ha-
llan en retraso con su situacin social y, por tan-
to, son incapaces de una total autonoma histrica.
Nota III. Si es verdad que cada idioma tiene los
elementos de una concepcin del mundo y de una
cultura, tambin ser verdad que el lenguaje de
cada persona permite juzgar acerca de la mayor o
menor complejidad de su concepcin del mundo.
Quien habla solamente el dialecto o comprende la
lengua nacional en distintos grados, participa ne-
cesariamente de una concepcin del mundo ms
o menos estrecha o provinciana, fosilizada,
anacrnica en relacin con las grandes corrientes
que determinan la historia mundial. Sus intere-
ses sern estrechos, ms o menos corporativos o
economicistas, no universales. Si no siempre re-
sulta posible aprender ms idiomas extranjeros
para ponerse en contacto con vidas culturales dis-
tintas, es preciso, por lo menos, aprender bien el
idioma nacional. Una cultura puede traducirse al
idioma de otra gran cultura, es decir: un gran idio-
ma nacional histricamente rico y complejo puede
traducir cualquier otra gran cultura; en otras pa-
labras, puede ser una expresin mundial. Pero con
un dialecto no es posible hacer lo mismo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 224
225
TODOS SOMOS FILSOFOS
Nota IV. Crear una nueva cultura no significa solo
hacer individualmente descubrimientos origina-
les; significa tambin, y especialmente, difundir
verdades ya descubiertas, socializarlas, por as
decir, convertirlas en base de acciones vitales, en
elementos de coordinacin y de orden intelectual
y moral. Que una masa de hombres sea llevada a
pensar coherentemente y de forma unitaria la rea-
lidad presente es un hecho filosfico mucho ms
importante y original que el hallazgo, por parte de
un genio filosfico, de una nueva verdad que sea
patrimonio de pequeos grupos de intelectuales.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 225
226
PATRICIA ARS MUZIO
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA
DE LA PRCTICA SOCIAL
*
R. W. Connell
El gnero es una forma de ordenamiento de la prc-
tica social. En los procesos de gnero, la vida coti-
diana se organiza en torno al escenario reproductivo,
definido por las estructuras corporales y por los pro-
cesos de reproduccin humana. Este escenario in-
cluye el despertar sexual y la relacin sexual, el
parto y el cuidado del nio, las diferencias y simili-
tudes sexuales corporales.
Yo denomino a esta realidad escenario repro-
ductivo y no base biolgica, para enfatizar que
nos estamos refiriendo a un proceso histrico que
involucra al cuerpo, y no a un conjunto fijo de de-
terminantes biolgicas. El gnero es una prctica
social que constantemente se refiere a los cuerpos
y a lo que los cuerpos hacen, pero no es una prc-
tica social reducida al cuerpo. Sin duda el reduccio-
nismo es el exacto reverso de la situacin real. El
gnero existe, precisamente, en la medida en que
la biologa no determina lo social. Marca uno de
esos puntos de transicin en los cuales el proceso
histrico reemplaza a la evolucin biolgica como
forma de cambio. El gnero es un escndalo, un
ultraje, desde el punto de vista del esencialismo.
*
Tomado de R. W. Connell, La organizacin social de la
masculinidad, en Masculinidad/es. Poder y crisis, San-
tiago de Chile, Isis Internacional-FLACSO Chile, Edicio-
nes de las mujeres, nm. 24, 1997, p. 35-43.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 226
227
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
Los sociobilogos tratan constantemente de abo-
lirlo, probando que los acomodos sociales de los
seres humanos son un reflejo de imperativos evo-
lutivos.
La prctica social es creadora e inventiva, pero
no autnoma. Responde a situaciones especficas
y se genera en el seno de estructuras definidas de
relaciones sociales. Las relaciones de gnero, las
relaciones entre personas y grupos organizados en
el escenario reproductivo, son una de las estruc-
turas principales de todas las sociedades de las
que se tiene noticia.
La prctica que se relaciona con esta estructu-
ra, generada al vincularse personas y grupos con
sus situaciones histricas, no consiste en actos
aislados. Las acciones se configuran en unidades
mayores, y cuando hablamos de masculinidad y
feminidad estamos nombrando configuraciones de
prcticas de gnero.
Configuracin es quiz un trmino demasiado
esttico. Lo importante es el proceso de configurar
prcticas (Jean-Paul Sartre habla en En busca de
un mtodo de la unificacin de los medios en ac-
cin). Al adoptar una visin dinmica de la organi-
zacin de la prctica, llegamos a una comprensin
de la masculinidad y de la feminidad como proyec-
tos de gnero. Se trata de procesos de configura-
cin de la prctica a travs del tiempo.
Encontramos la configuracin genrica de la
prctica sea cual sea la forma que adoptemos para
fraccionar el mundo social y en cualquier unidad
de anlisis que seleccionemos. La ms conocida
es la vida individual, base de las nociones del sen-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 227
228
R. W. CONNELL
tido comn de masculinidad y feminidad. La con-
figuracin de la prctica es, en este caso, lo que
los psiclogos han llamado tradicionalmente per-
sonalidad o carcter.
Ese enfoque exagera la coherencia de la prctica
que se puede alcanzar. No es sorprendente, por tan-
to, que el psicoanlisis, que originalmente enfatizaba
la contradiccin, derivara hacia el concepto de iden-
tidad. Los crticos posestructuralistas de la psico-
loga, tales como Wendy Hollway, han subrayado el
hecho de que las identidades de gnero se fractu-
ran y cambian porque mltiples discursos inter-
sectan la vida individual (Hollway, 1984).
Este argumento destaca otro plano: el del dis-
curso, la ideologa o la cultura. En este sentido,
hay que decir que el gnero se organiza en prcti-
cas simblicas que trascienden la vida individual
(la construccin de masculinidades heroicas en la
pica; la construccin de disforias de gnero o de
perversiones en la teora mdica).
Por otra parte, la ciencia social ha llegado a re-
conocer un tercer plano de la configuracin de g-
nero en instituciones como el estado, el lugar de
trabajo y la escuela. A muchos les resulta difcil
aceptar que las instituciones estn sustanti-
vamente inficionadas de gnero, y no solo metaf-
ricamente. Esto es, sin embargo, un punto clave.
El estado, por ejemplo, es una institucin mas-
culina. Esto no quiere decir que las personalida-
des de los ejecutivos varones se filtren de algn
modo y daen la institucin. Es algo mucho ms
fuerte: las prcticas organizacionales del estado
estn estructuradas en relacin al escenario
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 228
229
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
reproductivo. La aplastante mayora de los cargos
de responsabilidad son ejercidos por hombres por-
que existe una configuracin de gnero en la con-
tratacin del personal, as como en la promocin,
la divisin interna del trabajo y los sistemas de
control, la formulacin de polticas, las rutinas
prcticas, y las maneras de movilizar el placer y el
consentimiento (Franzway et al.,1989; Grant y
Tancred, 1992).
La estructuracin genrica de la prctica no tie-
ne nada que ver con la reproduccin biolgica. El
nexo con el escenario reproductivo es social. Esto
queda claro cuando se lo desafa. Un ejemplo es la
batalla que ha llevado a cabo recientemente el es-
tado contra la presencia de homosexuales en el
ejrcito, es decir, las reglas excluyen a soldados y
marineros a causa del gnero de su opcin sexual.
En los Estados Unidos, donde esta lucha ha sido
ms fuerte, los crticos de la poltica oficial argu-
mentaron en trminos de libertades civiles y efica-
cia militar, sealando que la opcin sexual tiene
poco que ver con la capacidad para matar. Los al-
mirantes y generales defendieron el status quo con
una diversidad de motivos espurios. La razn no
admitida era la importancia cultural que tiene una
definicin especfica de masculinidad para man-
tener la frgil cohesin de las fuerzas armadas
modernas.
A partir de los trabajos de Juliet Mitchell y Gayle
Rubin en los aos 70 ha quedado claro que el g-
nero es una estructura compleja, en la que se su-
perponen varias lgicas diferentes. Este es un
hecho de gran importancia para el anlisis de las
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 229
230
R. W. CONNELL
masculinidades. Cualquier masculinidad, siendo
como es una configuracin de la prctica, se ubi-
ca simultneamente en varias estructuras de re-
lacin, que pueden estar siguiendo diferentes
trayectorias histricas. Por consiguiente, la mas-
culinidad, al igual que la feminidad, siempre est
asociada a contradicciones internas y rupturas
histricas.
Por tanto, requerimos un modelo de estructura
de gnero que tenga al menos tres dimensiones,
esto es, que diferencie relaciones de a) poder, b)
produccin y c) cathexis (vnculo emocional). Se
trata de un modelo provisional, pero nos da un
asidero para entender lo relacionado con la mas-
culinidad.
a) Relaciones de poder. El eje principal del poder
en el sistema del gnero euronorteamericano con-
temporneo es la subordinacin general de las
mujeres y la dominacin de los hombres, estruc-
tura que los movimientos de liberacin de la mu-
jer han denominado patriarcado. Esta estructura
general se mantiene a pesar de que se producen
muchas variaciones locales (las mujeres jefas de
hogar, las profesoras mujeres de estudiantes va-
rones). Persiste a pesar de las resistencias de di-
versa ndole que articula ahora el feminismo y
que representan continuos obstculos para el
poder patriarcal. Ellas definen un problema de
legitimidad que tiene gran importancia para la
poltica de la masculinidad.
b)Relaciones de produccin. Las divisiones genri-
cas del trabajo ms conocidas se refieren a la
forma de asignacin de tareas, que alcanza a ve-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 230
231
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
ces detalles extremadamente finos. Se debe pres-
tar igual atencin a las consecuencias econmi-
cas de la divisin genrica del trabajo, o sea, a
los beneficios que reciben los hombres como re-
sultado del reparto desigual de los productos del
trabajo social. El tema se discute ms a menudo
en trminos de discriminacin salarial, pero se
debe considerar tambin el carcter de gnero del
capital. Una economa capitalista que funciona
mediante una divisin por gnero del trabajo es,
necesariamente, un proceso de acumulacin de
gnero. Por tanto, no es un accidente estadsti-
co, sino parte de la construccin social de la
masculinidad, que sean hombres y no mujeres
quienes controlan las principales corporaciones
y las grandes fortunas privadas. Aunque parez-
ca poco creble, la acumulacin de la riqueza ha
llegado a estar firmemente vinculada al terreno
reproductivo mediante las relaciones sociales de
gnero.
c) Cathexis. A menudo se considera tan natural el
deseo sexual que normalmente se lo excluye de
la teora social. No obstante, cuando considera-
mos el deseo en trminos freudianos, como ener-
ga emocional ligada a un objeto, su carcter
genrico resulta claro. Esto es vlido tanto para
el deseo heterosexual como para el homosexual.
Las prcticas que dan forma y actualizan el de-
seo son, as, un aspecto del orden genrico. En este
sentido, podemos analizar polticamente las relacio-
nes involucradas: si son consensuales o coerciti-
vas, si el placer es igualmente dado y recibido. En
los anlisis feministas de la sexualidad, estas han
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 231
232
R. W. CONNELL
llegado a ser agudas preguntas acerca de la rela-
cin de la heterosexualidad con la posicin de do-
minacin social que ocupan los hombres.
Como el gnero es una manera de estructurar
la prctica social general, est inevitablemente re-
lacionado con otras estructuras sociales. Actual-
mente resulta comn decir que el gnero intersecta
mejor an, interacta con la raza y la clase.
Podemos agregar que interacta constantemente
con la nacionalidad o la ubicacin nacional en el
orden mundial.
Este hecho tambin tiene fuertes implicaciones
para el anlisis de la masculinidad. Por ejemplo,
las masculinidades de los hombres blancos se
construyen no solo con respecto a las mujeres blan-
cas, sino tambin en relacin con los hombres
negros. Hace ms de una dcada que Paul Hoch
apunt en White Hero, Black Beast la presencia
del imaginario racial en los discursos occidentales
sobre la masculinidad. Los miedos de los blancos
a la violencia de los hombres negros tienen una
larga historia en situaciones coloniales y
poscoloniales. Los miedos de los negros al terro-
rismo de los hombres blancos, motivados por la
historia del colonialismo, se prolongan en el con-
trol que siguen ejerciendo los hombres blancos
sobre la polica, los tribunales y las prisiones en
las antiguas colonias. Los hombres afronortea-
mericanos estn sobrerrepresentados en las pri-
siones estadounidenses, igual que los hombres
aborgenes en las prisiones australianas.
De modo similar, resulta imposible comprender
el funcionamiento de las masculinidades de la clase
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 232
233
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
trabajadora sin prestar importancia tanto a la cla-
se como a las polticas de gnero. Ello se expone
claramente en obras histricas como Limited
Livelihoods, de Sonya Rose, sobre la Inglaterra in-
dustrial del siglo XIX. En ese contexto se construy
un ideal de virilidad y dignidad de la clase trabaja-
dora como respuesta a las privaciones sufridas por
la clase y a las estrategias paternalistas de gestin,
al tiempo que, mediante las mismas acciones, se
hacan definiciones que obraban en detrimento de
las mujeres trabajadoras. La estrategia del salario
familiar, que deprimi por largo tiempo los sala-
rios de las mujeres en las economas del siglo XX,
surgi en esas circunstancias.
Para entender el gnero, entonces, debemos ir
constantemente ms all del propio gnero. Lo mis-
mo se aplica a la inversa. No podemos entender ni
la clase, ni la raza, ni la desigualdad global sin con-
siderar constantemente el gnero. Las relaciones
de gnero son un componente principal de la es-
tructura social considerada como un todo, y las
polticas de gnero se ubican entre las determinan-
tes principales de nuestro destino colectivo.
Relaciones entre masculinidades:
hegemona, subordinacin, complicidad
y marginacin
Con la creciente aceptacin de que existe un efec-
to combinado de gnero, raza y clase, ha llegado a
ser comn reconocer mltiples masculinidades: del
negro y del blanco, de la clase obrera y de la clase
media. Esto es bienvenido, pero se corre el riesgo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 233
234
R. W. CONNELL
de que su exageracin conlleve otro tipo de simpli-
ficacin. Es fcil, en este marco, pensar que hay
una masculinidad negra o una masculinidad de la
clase obrera.
Reconocer ms de un tipo de masculinidad es
solo un primer paso. Pero tenemos que examinar
las relaciones entre ellas. Ms an, tenemos que
examinar el contexto de la clase y la raza y anali-
zar las relaciones de gnero que funcionan en su
seno. Hay hombres gay negros y obreros de fbri-
ca afeminados, as como violadores de clase me-
dia y travests burgueses.
Es preciso considerar las relaciones de gnero
entre los hombres para mantener la dinmica del
anlisis, para evitar que el reconocimiento de las
mltiples masculinidades desemboque en una
tipologa de caracteres, como sucedi con Fromm y
su investigacin de la personalidad autoritaria. La
masculinidad hegemnica no es un tipo fijo, el mis-
mo siempre y en todas partes. Es, ms bien, la
masculinidad que ocupa la posicin hegemnica en
un modelo dado de relaciones de gnero, una posi-
cin siempre en disputa.
El nfasis en las relaciones tambin es ms rea-
lista. Reconocer la existencia de mltiples mascu-
linidades, sobre todo en una cultura individualista
como la de los Estados Unidos, conlleva el riesgo
de tomarlas por estilos de vida alternativos, una
cuestin de opcin del consumidor. Un enfoque
relacional hace ms fcil reconocer las difciles
compulsiones bajo las cuales se forman las confi-
guraciones de gnero, la amargura y no solo el pla-
cer en la experiencia de gnero.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 234
235
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
Con estos lineamientos generales considerare-
mos ahora las prcticas y relaciones que constru-
yen los principales patrones de masculinidad
imperantes actualmente en Occidente.
Hegemona
El concepto de hegemona, elaborado por Antonio
Gramsci en su anlisis de las relaciones de clases,
se refiere a la dinmica cultural mediante la cual
un grupo exige y sostiene una posicin de liderazgo
en la vida social. En cualquier poca, se exalta
culturalmente una forma de masculinidad en lu-
gar de otras. La masculinidad hegemnica se pue-
de definir como la configuracin de una prctica
genrica que encarna la respuesta corrientemente
aceptada al problema de la legitimidad del patriar-
cado, la cual garantiza (o se emplea para garantizar)
la posicin dominante de los hombres y la subordi-
nacin de las mujeres.
Esto no significa que los portadores ms visi-
bles de la masculinidad hegemnica sean siempre
las personas ms poderosas. Pueden ser, por ejem-
plo, los actores de cine, o incluso personajes de
ficcin. Los poseedores individuales de poder
institucional o de gran riqueza pueden estar lejos
del modelo hegemnico en sus vidas personales.
No obstante, solo resulta probable que se esta-
blezca la hegemona si hay alguna corresponden-
cia entre el ideal cultural y el poder institucional.
As, los niveles ms altos del mundo empresarial,
militar y gubernamental proporcionan un desplie-
gue corporativo bastante convincente de masculi-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 235
236
R. W. CONNELL
nidad, todava muy poco cuestionado por las mu-
jeres feministas o por los hombres que se podran
oponer a l. El recurso exitoso a la autoridad, ms
que a la violencia directa, es la marca de la hege-
mona (aunque la violencia a menudo subyace o
sostiene a la autoridad).
Enfatizo que la masculinidad hegemnica en-
carna una estrategia corrientemente aceptada.
Cuando cambien las condiciones de resistencia del
patriarcado, se habrn corrodo las bases del pre-
dominio de una masculinidad particular. Grupos
nuevos pueden cuestionar las viejas soluciones y
construir una nueva hegemona. La dominacin
de cualquier grupo de hombres puede ser desafia-
da por las mujeres. En otras palabras: la hegemo-
na es una relacin histricamente mvil. Su flujo
y reflujo constituyen elementos importantes del
cuadro sobre la masculinidad que propongo.
Subordinacin
La hegemona se refiere a la dominacin cultural
en la sociedad como un todo. Dentro de ese con-
texto general hay relaciones de gnero especficas
de dominacin y subordinacin entre grupos de
hombres.
El caso ms importante en la sociedad euronor-
teamericana contempornea es la dominacin de
los hombres heterosexuales y la subordinacin de
los hombres homosexuales. Se trata de algo que
trasciende con mucho la estigmatizacin cultural
de la homosexualidad o de la identidad gay. Los
hombres gay estn subordinados a los hombres
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 236
237
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
heterosexuales por un conjunto de prcticas cua-
si materiales.
Estas prcticas fueron enumeradas en los pri-
meros textos del movimiento de liberacin gay,
como la obra de Dennis Altman Homosexual:
Oppression and Liberation. Ellas han sido docu-
mentadas extensamente en estudios como el in-
forme Discrimination and Homosexuality elaborado
por el Consejo antidiscriminacin de New South
Wales, en 1982. No obstante, dichas experiencias
son an las vivencias cotidianas de los hombres
homosexuales. Incluyen la exclusin poltica y
cultural, el abuso cultural, la violencia legal (en-
carcelamiento por la legislacin vigente sobre sodo-
ma), la violencia callejera (que va desde la
intimidacin hasta el asesinato), la discriminacin
econmica y los boicots personales.
La opresin ubica las masculinidades homo-
sexuales en la parte ms baja de una jerarqua de
gnero entre los hombres. La homosexualidad, en
la ideologa patriarcal, es el receptculo de todo lo
que es simblicamente expelido de la masculinidad
hegemnica, lo cual incluye desde un gusto fasti-
dioso por la decoracin hasta el placer receptivo
anal. Por tanto, desde el punto de vista de la mas-
culinidad hegemnica, la homosexualidad se asi-
mila fcilmente a la feminidad, y de ah segn el
punto de vista de algunos tericos homosexuales
la ferocidad de los ataques homofbicos.
La masculinidad gay es la masculinidad subor-
dinada ms evidente, pero no la nica. Algunos
hombres y jvenes heterosexuales tambin son
expulsados del crculo de la legitimidad. El proce-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 237
238
R. W. CONNELL
so est marcado por un rico vocabulario peyorati-
vo: flojo, pjaro, mariposa, mariquita, afeminado,
amanerado, hijito de mam, ganso, cherna, entre
muchos otros. Aqu tambin resulta obvia la con-
fusin simblica con la feminidad.
Complicidad
Las definiciones normativas de la masculinidad,
como he sealado, enfrentan el problema de que
no muchos hombres realmente cumplen dichos
modelos normativos. El nmero de hombres que
practica rigurosamente los patrones hegemnicos
en su totalidad, pareciera ser bastante reducido.
No obstante, la mayora de los varones se benefi-
cia de la hegemona, ya que esta reproduce la ga-
nancia patriarcal, esto es, las ventajas que obtienen
los hombres en general de la subordinacin de las
mujeres.
Como he sealado anteriormente, los registros
de masculinidad se han preocupado por los
sndromes y los tipos, pero no por las cifras. No
obstante, al pensar en las dinmicas de la sociedad
como un todo, las cifras s importan. La poltica
sexual es poltica de masas, y el pensamiento es-
tratgico necesita preocuparse por el lugar que ocu-
pan las mayoras. Si un gran nmero de hombres
tiene alguna vinculacin con el proyecto hegemni-
co, pero no encarna la masculinidad hegemnica,
necesitamos un instrumento que nos permita teo-
rizar su situacin especfica.
Esto se facilita si reconocemos otra relacin en-
tre grupos de hombres: la relacin de complicidad
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 238
239
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
con el proyecto hegemnico. Las masculinidades
construidas de forma que se puedan obtener los
beneficios del patriarcado sin las tensiones o ries-
gos de ser la primera lnea del mismo, son mascu-
linidades cmplices.
Resulta tentador considerarlas simplemente
como versiones pusilnimes de la masculinidad
hegemnica (es la diferencia que se observa entre
los hombres que animan a gritos a su equipo de
ftbol cuando ven los partidos en el televisor y los
que salen al barrio y se agreden).
Pero, a menudo, se produce algo mucho ms
elaborado. El matrimonio, la paternidad y la vida
en comunidad con frecuencia suponen importan-
tes compromisos con mujeres, que trascienden la
dominacin descarnada o un despliegue brutal de
autoridad. La gran mayora de los hombres que se
benefician del patriarcado tambin respeta a sus
esposas y madres, y nunca es violento con las
mujeres; participan de los quehaceres domsticos,
traen al hogar el sustento familiar, y se convencen
fcilmente de que las feministas deben ser
extremistas que queman sus ajustadores.
Marginacin
La hegemona, la subordinacin y la complicidad,
como acabamos de definirlas, son relaciones inter-
nas al orden del gnero. La interrelacin del gnero
con otras estructuras, como la clase y la raza, crea
relaciones ms amplias entre las masculinidades.
Las relaciones de raza pueden tambin conver-
tirse en una parte integral de la dinmica entre
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 239
240
R. W. CONNELL
las masculinidades. En un contexto de suprema-
ca blanca, las masculinidades negras desempe-
an roles simblicos para la construccin blanca
de gnero. Por ejemplo, las estrellas deportivas ne-
gras se ven como encarnaciones de la rudeza mas-
culina, mientras que la fantasa de los violadores
negros desempea un papel importante en la pol-
tica sexual de los blancos, papel que ha sido explo-
tado por los polticos de derecha estadounidenses.
En contrapartida, la masculinidad hegemnica
entre los blancos sostiene la opresin institucional
y el terror fsico que ha sido el marco de la con-
formacin de las masculinidades en las comuni-
dades negras.
Las elaboraciones de Robert Staples en Black
Masculinity sobre el colonialismo interno muestran
el efecto conjunto de las relaciones de clase y raza.
Tal como argumenta, el nivel de violencia entre los
hombres negros de los Estados Unidos solo puede
entenderse si se analiza la cambiante posicin de
la fuerza de trabajo negra en el capitalismo norte-
americano, y los medios violentos utilizados para
controlarla. El desempleo masivo y la pobreza ur-
bana interactan poderosamente hoy en da con
el racismo institucional en la conformacin de la
masculinidad negra.
Aunque el trmino marginacin no es el ideal,
no encuentro uno mejor para referirme a las rela-
ciones entre las masculinidades en las clases do-
minante y subordinada o con los grupos tnicos.
La marginacin siempre se refiere a una auto-
rizacin de la masculinidad hegemnica del grupo
dominante. As, en los Estados Unidos, algunos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 240
241
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
atletas negros pueden ser ejemplos para la mas-
culinidad hegemnica. Pero la fama y la riqueza
de esas estrellas individuales no se expande en el
conjunto del grupo, y no les proporciona autori-
dad social a los hombres negros en general.
La relacin de marginacin y autorizacin puede
existir tambin entre masculinidades subordinadas.
Un ejemplo notable es el arresto y declaracin de
culpabilidad de Oscar Wilde, uno de los primeros
hombres atrapados en la red de la legislacin antiho-
mosexual moderna. Se detuvo a Wilde a causa de
sus relaciones con jvenes homosexuales de la cla-
se trabajadora, prctica no cuestionada hasta que
su batalla legal con el adinerado aristcrata Mar-
qus de Queensberry, lo hizo vulnerable (Ellmann,
1987).
Estos dos tipos de relacin hegemona, domi-
nacin / subordinacin y complicidad por un lado,
y marginacin / autorizacin, por el otro nos per-
miten analizar masculinidades especficas. Insisto
en que trminos como masculinidad hegemnica
y masculinidades marginadas, no denominan ti-
pos fijos, sino configuraciones de prcticas gene-
radas en situaciones especficas, en una estructura
cambiante de relaciones. Cualquier teora riguro-
sa de la masculinidad debe dar cuenta de este pro-
ceso de cambio.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 241
242
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 242
243
LA ENCRUCIJADA DE LA TICA
*
(fragmento)
Jos Luis Rebellato
La cultura, la tica
y los procesos de aprendizaje
La cultura es un concepto complejo de no fcil de-
finicin. En forma aproximativa se puede decir que
la cultura se encuentra estructurada en torno a
relaciones sociales y redes comunicativas. Supo-
ne la conjuncin de distintos elementos que con-
forman una visin del mundo, del entorno y de los
dems. Resulta inseparable del reconocimiento o
la negacin de las propias potencialidades. Es una
matriz generadora de comportamientos, actitudes,
valores, cdigos de lenguaje, hbitos.
La sociedad en la que vivimos nos lleva a repro-
ducir en todos los niveles las relaciones de domi-
nacin-dependencia. Estas relaciones adquieren
particular fuerza en la manera de actuar y relacio-
narnos en la vida cotidiana, y penetran en su es-
tructura. Por tanto, no parece adecuado sobrevalorar
la vida cotidiana, hasta constituirla en referente ni-
co, como si la espontaneidad del mundo de la vida
pudiera prescindir de las diferentes formas de sub-
ordinacin. Espontneamente no somos libres, sino
que reproducimos dichas estructuras de dominacin.
*
Tomado del libro homnimo, Montevideo, Editorial Nordan-
Comunidad, 2000, p. 195-198.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 243
244
JOS LUIS REBELLATO
Ahora bien, el intelectual que quiere partir de
una prctica comprometida con los sectores popu-
lares, debe pasar por un verdadero proceso de con-
versin y desestructuracin. Una determinada
formacin acadmica ha reforzado en nosotros la
identificacin de la cultura con el conocimiento. Una
determinada orientacin tecncrata ha hecho pa-
sar a segundo plano, o simplemente ha ignorado,
las dimensiones cualitativas, simblicas y afectivas,
provocando un proceso de desintegralidad en la
persona del intelectual. Somos parte de una cultu-
ra que otorga el primado a la racionalidad instru-
mental. Esta excluye de la discusin los temas
relativos a la naturaleza y a la definicin de los fi-
nes y el sentido de la accin.
Poner en tela de juicio una racionalidad instru-
mental entendida en trminos reduccionistas, no
significa apostar a ser menos eficaces. Todo lo con-
trario, la opcin por y junto con los sectores oprimi-
dos nos exige una fuerte capacidad de eficacia e
impacto. De lo que s se trata es de darle a la accin
y a la reflexin un contenido ms amplio y compren-
sivo, integrando los procesos subjetivos, las dimen-
siones ticas y comunicativas y las necesarias
opciones personales y colectivas. Se trata de una
interaccin de racionalidades distintas que deben
confluir hacia la construccin de alternativas popu-
lares, orientadas por una lgica antagnica.
Esto requiere de un proceso de aprendizaje par-
ticularmente importante para el intelectual com-
prometido con una educacin liberadora. Se trata
de aprender a producir un conocimiento de otra
manera, desestructurando los modelos que hemos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 244
245
LA ENCRUCIJADA DE LA TICA
internalizado en nuestro proceso de formacin. Lo
que requiere una nueva postura y una nueva acti-
tud. Escuchar ya no es sinnimo de or lo que yo
quiero, sino de abrirme a lo novedoso y a lo cues-
tionador. La pregunta deja de ser un ejercicio re-
trico y pasa a convertirse en una postura frente
al mundo y a la realidad que permite avanzar en el
conocimiento. La confianza no es una simple im-
postura, sino una real apertura a los otros, que
despierta la estima y la autoestima. Nadie puede
cambiar sin quererse, es decir, sin estimarse y
apreciarse en sus valores y potencialidades.
El educador debe lograr el clima propicio para
que estas nuevas relaciones prosperen. Acertada-
mente Max Neef destaca la estima y la valoracin
como una necesidad del mundo de la vida. No es
una necesidad de lujo, o para los momentos de ocio,
o para sociedades que ya han alcanzado un deter-
minado nivel econmico. Sin autorreconocimiento
y sin el reconocimiento de los dems no es posible
alcanzar la seguridad indispensable para el desa-
rrollo. Abraham Maslow ha sealado con justeza que
el desarrollo tanto personal como colectivo es
un proceso conformado por una serie ininterrumpi-
da de situaciones enfrentadas por la libre eleccin.
Es necesario elegir entre los goces de la seguridad y
los goces del desarrollo, entre la dependencia y la
regresin, entre la inmadurez y la madurez. Avan-
zamos en el desarrollo cuando los goces del mismo
y las ansiedades de la seguridad superan a la ansie-
dad del desarrollo y a los goces de la seguridad.
Como bien lo destaca Maslow, la causa ms
importante de muchas neurosis radica en el te-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 245
246
JOS LUIS REBELLATO
mor al propio conocimiento. Se trata de un miedo
defensivo, puesto que tememos a los conocimien-
tos que amenazan nuestras seguridades. De ah el
papel que desempea la confianza en cuanto fuente
de conocimiento. La confianza nos permite captar
en el otro realidades que no podran percibirse en
ausencia de tal confianza. Por eso, en el acto de
conocer descubrimos la presencia de valores. En
las percepciones ms profundas se confunde el es
y el debera ser.
1
La psicologa del ser en tanto se articula con la
psicologa del llegar a ser nos muestra que el cre-
cimiento requiere una fidelidad con nosotros mis-
mos. La fidelidad consigo mismo, la confianza, la
estima y el reconocimientos colectivos son compo-
nentes integrales que permiten desatar procesos
de verdadero aprendizaje y de ejercicio de poder.
Un nuevo poder y una nueva modalidad cultural
deben ser la piedra de toque de los procesos de
cambio.
Pero, adems, el discurso racional que pueda
elaborar el intelectual orgnico parte de la expli-
citacin del proceso de autoeducacin de los sec-
tores populares y excluidos, en su maduracin y
en su lucha por transformarse y por transformar
su sociedad. Es una racionalidad que est moti-
vada por una universalidad que es ms anuncio
que presencia, ms proyecto que realizacin, ms
compromiso que definicin terica, ms opcin que
principio. No es la universalidad autoproclamada
1
Abraham Maslow, El hombre autorrealizado. Hacia una
psicologa del ser, Barcelona, Kairos, 1968, p. 83, 91-92.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 246
247
LA ENCRUCIJADA DE LA TICA
y concluida, ni la universalidad que hegemoniza
absorbiendo diversidades y homogeneidades. Es
la universalidad que potencia la multiplicidad de
expresiones culturales, que consolida el dilogo
intercultural desarrollado sobre la base de la re-
sistencia y de la emancipacin.
A tales efectos, quiero subrayar que tambin el
dilogo intercultural, aun cuando enriquecedor y
fecundo, no tiene un valor liberador en s mismo.
Lo adquiere a partir de la intuicin de que un di-
logo intercultural radical y un encuentro de cultu-
ras en el plano del mutuo reconocimiento solo es
posible en una sociedad que reconozca a los suje-
tos como tales, que no excluya y que potencie las
expresiones de la vida y de la cultura.
El dilogo intercultural necesita radicalizarse en
una apuesta comn por la vida.
2
2
En sus investigaciones acerca de la interculturalidad,
Fornet-Betancourt muestra el papel casi protagnico de
la teologa latinoamericana de la liberacin en cuanto a la
tarea interdisciplinaria. La teologa latinoamericana rom-
pe con una tradicin monolgica, y se abre a la mediacin
socioanaltica, partiendo de las interpretaciones y anlisis
de las ciencias sociales. De este modo transforma su ra-
cionalidad originaria (Ral Fornet Betancourt, Cuestiones
de mtodo para una filosofa intercultural a partir de Ibero-
Amrica, S. Leopoldo, ed. Unisinos, 1994, p. 75).
A la vez, la teologa latinoamericana est sufriendo un
proceso de transformacin a partir de las culturas indge-
nas y de las culturas afroamericanas, lo que conduce a
liberar el mensaje evanglico del monopolio de una deter-
minada cultura, y al desarrollo de una pluralidad teolgica
que encuentra expresin en la teologa indgena (Ibid., p.
81-84) y en la teologa afroamericana (Ibid., p. 85-95).
En forma similar, el autor postula una nueva transfor-
macin de la filosofa que, sobre todo en Amrica Latina,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 247
248
JOS LUIS REBELLATO
Se trata de la universalidad del amor, de una
sociedad justa, de una sociedad sin dominacin.
Pero este ideal tico es necesariamente un proyec-
to histrico, no algo dado, ni anticipado en pleni-
tud. La comunidad de comunicacin de Apel
3
pretende anticiparse en la comunidad real histri-
ca. Pero su universalidad exige pasar por el con-
flicto, la lucha y el dolor. Aqu la racionalidad
procedimental se muestra claramente insuficien-
te. Sin dudas, la tica de la liberacin comparte
con la tica comunicativa su defensa de una uni-
versalidad que no acepta exclusiones de los virtua-
encontrar un interlocutor en la teologa de la liberacin.
La afirmacin de una filosofa intercultural no supone la
negacin de pretensiones de universalidad, sino una uni-
versalidad ya no pensada desde el logos de la racionalidad
europea.
E certo que temos criticado explcitamente a universalidade
filosfica europia ou occidental; mas o temos feito pelo pouco
que tem de verdadeira universalidade e pelo muito que trans-
pira de etnocentrismo europeu. E dizer que a crtica aponta
a desmascarar essa figura da universalidade como un tipo
de universalidade autoproclamada.[...] positivamente
falando: a crtica ao modelo hegemnico de universalidade
na filosofia quer sensibilizar-nos para o compromisso na
busca de uma universalidade conseguida pelo intercambio
entre todos os logos que fala a humanidade, e que se
distinguiria assim pela qualidade da interculturalidade. [...]
Nos encontraramos na dinamica de um saber que nao cresce
para uma totalidade uniformadora e niveladora das
diferenas, mas, sim, avanaria por totalizaoes intercul-
turais, en cujo espao de convivencia e de comunidade de
saberes e culturas, cada particularidade vive-se, ao mesmo
tempo, como abertura capaz de re-orientar-se luz de outra
e como possvel identidade referencial para a re-orientaao
de outra. (Ibid., p. 98.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 248
249
LA ENCRUCIJADA DE LA TICA
les afectados y de sus necesidades. En tal sentido,
tambin se enfrenta con el clima cultural de escep-
ticismo, de sobrevaloracin de la diversidad de re-
latos y de crtica a la posibilidad de construir
proyectos compartidos. Pero denuncia a la vez el
reduccionismo racionalista de la tica comunicativa,
que solo ve la amenaza en el escepticismo, sepa-
rando dicha racionalidad de la totalidad de la vida.
Para la tica de la liberacin, aqu estn en jue-
go opciones de vida, de carcter tico y poltico.
De ah que su verdadero oponente sea aquel que
niega que niega al excluido la posibilidad de la
vida; quien cree que solo la dominacin es la cate-
gora tica fundamental; quien apuesta a la vo-
luntad de poder; quien entiende que el mercado
liberado a sus propias fuerzas constituye la nica
forma de accin y de conducta. Por supuesto, tam-
bin la tica de la liberacin discutir con el es-
cptico, pero tan solo y en la medida en que este
resulta ser quizs sin quererlo el exponente
de una cultura que permite la dominacin y el
avance de la explotacin, de la exclusin y del
neoliberalismo. El oponente de la tica comunica-
tiva es el escptico. El oponente de la tica de la
liberacin es el cnico y tambin el escptico en
tanto conforma el clima intelectual y cultural que
asegura y facilita la opresin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 249
250
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 250
251
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
LA ESENCIA DEL DILOGO
*
Paulo Freire
Al iniciar este captulo sobre la dialogicidad de la
educacin, con el cual estaremos continuando el
anlisis hecho en el anterior a propsito de la edu-
cacin problematizadora, nos parece indispensa-
ble intentar algunas consideraciones en torno a la
esencia del dilogo. Profundizaremos las afirma-
ciones que hicimos con respecto al mismo tema
en La educacin como prctica de la libertad.
Al intentar un adentramiento en el dilogo, como
fenmeno humano, se nos revela la palabra de
la cual podemos decir que es el dilogo mismo. Y,
al encontrar en el anlisis del dilogo la palabra
como algo ms que un medio para que este se pro-
duzca, se nos impone buscar, tambin, sus ele-
mentos constitutivos.
Esta bsqueda nos lleva a sorprender en ella dos
dimensiones accin y reflexin en tal forma soli-
darias, y en una interaccin tal que, sacrificada aun-
que solo fuera en parte una de ellas, se resiente
inmediatamente la otra. No hay palabra verdadera que
no sea una unin inquebrantable entre accin y re-
flexin y, por ende, que no sea praxis. De ah que decir
la palabra verdadera sea transformar el mundo.
1
*
Tomado de Paulo Freire, Pedagoga del oprimido, Mxico,
Siglo XXI, 1977, p. 99-109. Reproducido en Dilogos con
Paulo Freire, Col. educacin popular, folleto nm. 4, La
Habana, Ed. Caminos, 1997, p. 36- 45.
1
Algunas reflexiones aqu desarrolladas nos fueron sugeri-
das en conversaciones con el profesor Ernani Mara Fiori.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 251
252
PAULO FREIRE
La palabra inautntica, por otro lado, con la que
no se puede transformar la realidad, resulta de la
dicotoma que se establece entre sus elementos
constitutivos. De tal forma que, privada la palabra
de su dimensin activa, se sacrifica tambin,
automticamente, la reflexin, transformndose en
palabrera, en mero verbalismo. Por ello alienada
y alienante. Es una palabra hueca de la cual no se
puede esperar la denuncia del mundo, dado que
no hay denuncia verdadera sin compromiso de
transformacin, ni compromiso sin accin.
Si, por el contrario, se subraya o se hace exclusi-
va la accin con el sacrificio de la reflexin, la pala-
bra se convierte en activismo. Este, que es accin
por la accin, al minimizar la reflexin, niega tam-
bin la praxis verdadera e imposibilita el dilogo.
Cualquiera de estas dicotomas, al generarse en
formas inautnticas de existir, genera formas
inautnticas de pensar que refuerzan la matriz en
que se constituyen.
La existencia, en tanto humana, no puede ser
muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas
palabras sino de palabras verdaderas con las cua-
les los hombres transforman el mundo. Existir,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 252
253
LA ESENCIA DEL DILOGO
humanamente, es pronunciar el mundo, es trans-
formarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna
problematizado a los sujetos pronunciantes, exi-
giendo de ellos un nuevo pronunciamiento.
Los hombres no se hacen en silencio,
2
sino en la
palabra, en el trabajo, en la accin, en la reflexin.
Mas si decir la palabra verdadera, que es traba-
jo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla
no es privilegio de algunos hombres, sino derecho
de todos los hombres. Precisamente por esto na-
die puede decir la palabra verdadera solo, o decir-
la para los otros, en un acto de prescripcin con el
cual quita a los dems el derecho de decirla. Decir
la palabra, referida al mundo que se ha de trans-
formar, implica un encuentro de los hombres para
esta transformacin.
El dilogo es este encuentro de los hombres,
mediatizados por el mundo, para pronunciarlo, y
no se agota, por lo tanto, en la mera relacin yo-t.
Esta es la razn que hace imposible el dilogo
entre aquellos que quieren pronunciar el mundo y
los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a
los dems la pronunciacin del mundo, y los que
la quieren, entre los que niegan a los dems el
2
No nos referimos, obviamente, al silencio de las medita-
ciones profundas en las que los hombres, en una forma
aparente de salir del mundo, se apartan de l para admi-
rarlo en su globalidad, pero continuando en l. De ah
que estas formas de recogimiento solo sean verdaderas
cuando los hombres se encuentran en ellas empapados
de realidad y no cuando, significando un desprecio al
mundo, constituyan formas de evasin, en una especie
de esquizofrenia histrica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 253
254
PAULO FREIRE
derecho de decir la palabra y aquellos a quienes
se ha negado este derecho. Primero, es necesario
que los que as se encuentran, negados del dere-
cho primordial de decir la palabra, reconquisten
ese derecho prohibiendo que contine este asalto
deshumanizante.
Si diciendo la palabra con que, al pronunciar el
mundo, los hombres lo transforman, el dilogo se
impone como el camino mediante el cual los hom-
bres ganan significacin en cuanto tales.
Por esto, el dilogo es una exigencia existencial.
Y siendo el encuentro que solidariza la reflexin y
la accin de sus sujetos encauzados hacia el mun-
do que debe ser transformado y humanizado, no
puede reducirse a un mero acto de depositar ideas
consumadas por sus permutantes.
Tampoco es discusin guerrera, polmica entre
dos sujetos que no aspiran a comprometerse con
la pronunciacin del mundo ni con la bsqueda de
la verdad, sino que estn interesados solamente
en la imposicin de su verdad.
Dado que el dilogo es el encuentro de los hom-
bres que pronuncian el mundo, no puede existir
una pronunciacin de unos a otros. Es un acto
creador. De ah que no pueda ser maoso instru-
mento del cual eche mano un sujeto para conquis-
tar a otro. La conquista implcita en el dilogo es
la del mundo por los sujetos dialgicos, no la del
uno por el otro. Conquista del mundo para la libe-
racin de los hombres.
Es as como no hay dilogo si no hay un profun-
do amor al mundo y a los hombres. No es posible
la pronunciacin del mundo, que es un acto de crea-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 254
255
LA ESENCIA DEL DILOGO
cin y recreacin, si no existe amor que lo infun-
da.
3
Siendo el amor fundamento del dilogo, es
tambin dilogo. De ah que sea, esencialmente,
tarea de sujetos y que no pueda verificarse en la
relacin de dominacin. En esta, lo que hay es
patologa amorosa: sadismo en quien domina,
masoquismo en los dominados. Amor no. El amor
es un acto de valenta, nunca de temor; el amor es
compromiso con los hombres. Dondequiera que
exista un hombre oprimido, el acto de amor radica
en comprometerse con su causa. La causa de su
liberacin. Este compromiso, por su carcter amo-
roso, es dialgico.
Como acto de valenta, no puede ser identifica-
do con un sentimentalismo ingenuo; como acto de
3
Cada vez nos convencemos ms de la necesidad de que los
verdaderos revolucionarios reconozcan en la revolucin un
acto de amor, en tanto es un acto creador y humanizador.
Para nosotros, la revolucin que se hace sin una teora de
la revolucin y, por lo tanto, sin conciencia, tiene en esta
algo irreconciliable con el amor. Por el contrario, la revolu-
cin que es hecha por los hombres, es hecha en nombre de
su humanizacin. Qu lleva a los revolucionarios a unirse
a los oprimidos sino la condicin deshumanizada en que
estos se encuentran? No es debido al deterioro que ha su-
frido la palabra amor en el mundo capitalista que la revolu-
cin dejar de ser amorosa, ni que los revolucionarios
silenciarn su carcter bifilo. Guevara, aunque hubiera
subrayado el riesgo de parecer ridculo, no temi afirmar-
lo: Djeme decirle declar, dirigindose a Carlos Quijano
, a riesgo de parecer ridculo, que el verdadero revolucio-
nario est guiado por grandes sentimientos de amor. Es
imposible pensar en un revolucionario autntico sin esta
cualidad. Ernesto Che Guevara, Obra Revolucionaria, Mxi-
co, Ediciones ERA, 1967, p. 637-638.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 255
256
PAULO FREIRE
libertad, no puede ser pretexto para la manipula-
cin, sino que debe generar otros actos de liber-
tad. Si no es as, no es amor.
Por esta misma razn, no pueden los domina-
dos, los oprimidos, en su nombre, acomodarse a
la violencia que se les imponga, sino luchar para
que desaparezcan las condiciones objetivas en que
se encuentran aplastados.
Solamente con la supresin de la situacin opre-
sora es posible restaurar el amor que en ella se
prohiba.
Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no
amo a los hombres, no me es posible el dilogo.
No hay, por otro lado, dilogo si no hay humil-
dad. La pronunciacin del mundo, con la cual los
hombres lo recrean permanentemente, no puede
ser un acto arrogante.
El dilogo, como encuentro de los hombres para
la tarea comn de saber y actuar, se rompe si sus
polos (o uno de ellos) pierde la humildad.
Cmo puedo dialogar, si alieno la ignoran-
cia, esto es, si la veo siempre en el otro, nunca
en m?
Cmo puedo dialogar, si me admito como un
hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a
los otros, meros objetos en quienes no reconozco
otros yo?
Cmo puedo dialogar, si me siento participante
de un gueto de hombres puros, dueos de la ver-
dad y del saber, para quienes todos los que estn
fuera son esa gente o son nativos inferiores?
Cmo puedo dialogar, si parto de que la pro-
nunciacin del mundo es tarea de hombres se-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 256
257
LA ESENCIA DEL DILOGO
lectos y que la presencia de las masas en la his-
toria es sntoma de su deterioro, el cual debo
evitar?
Cmo puedo dialogar, si me cierro a la contri-
bucin de los otros, la cual jams reconozco y hasta
me siento ofendido por ella?
Cmo puedo dialogar, si temo la superacin y
si, solo con pensar en ella, sufro y desfallezco?
La autosuficiencia es incompatible con el dilo-
go. Los hombres que carecen de humildad, o aque-
llos que la pierden, no pueden aproximarse al
pueblo. No pueden ser sus compaeros de pro-
nunciacin del mundo. Si alguien no es capaz de
sentirse y de saberse tan hombre como los otros,
significa que le falta mucho que caminar para lle-
gar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar
de encuentro, no hay ignorantes absolutos ni sa-
bios absolutos: hay hombres que, en comunica-
cin, buscan saber ms.
No hay dilogo, tampoco, si no existe una in-
tensa fe en los hombres. Fe en su poder de hacer y
rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocacin de
ser ms, que no es privilegio de algunos elegidos
sino derecho de los hombres.
La fe en los hombres es un dato a priori del
dilogo. Por ello, existe aun antes de que este se
instaure. El hombre dialgico tiene la fe en los
hombres antes de encontrarse frente a frente con
ellos. Esta, sin embargo, no es una fe ingenua.
El hombre dialgico que es crtico sabe que el
poder de hacer, de crear, de transformar, es un
poder de los hombres y sabe tambin que ellos
pueden, enajenados en una situacin concreta,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 257
258
PAULO FREIRE
tener ese poder disminuido. Esta posibilidad, sin
embargo, en vez de matar en el hombre dialgico
su fe en los hombres, se presenta ante l, por el
contrario, como un desafo al cual debe respon-
der. Est convencido de que este poder de hacer
y transformar, si bien negado en ciertas situa-
ciones concretas, puede renacer. Puede consti-
tuirse. No gratuitamente, sino mediante la lucha
por su liberacin. Con la instauracin del traba-
jo libre y no esclavo, trabajo que otorgue la ale-
gra de vivir.
Sin esta fe en los hombres, el dilogo es una
farsa o, en la mejor de las hiptesis, se transforma
en manipulacin paternalista.
Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los
hombres, el dilogo se transforma en una relacin
horizontal en que la confianza de un polo en el
otro es una consecuencia obvia. Sera una contra-
diccin si, en tanto amoroso, humilde y lleno de
fe, el dilogo no provocase este clima de confianza
entre sus sujetos. Por esta misma razn, no existe
esa confianza en la relacin antidialgica de la con-
cepcin bancaria de la educacin.
4
Si la fe en los hombres es un a priori del dilogo,
la confianza se instaura en l. La confianza va ha-
ciendo que los sujetos dialgicos se vayan sintien-
do cada vez ms compaeros en su pronunciacin
4
Para Freire, la concepcin bancaria de la pedagoga sera
aquella en la que el educador, de manera verticalista, de-
posita en el educando sus conocimientos sin promover
el intercambio, sin intencin de dilogo entre su saber y
los saberes de los educandos. (Nota del editor en Dilogos
con Paulo Freire, La Habana, Ed. Caminos, 1997.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 258
259
LA ESENCIA DEL DILOGO
del mundo. Si falta la confianza, significa que fa-
llaron las condiciones discutidas anteriormente.
Un falso amor, una falsa humildad, una debilita-
da fe en los hombres no pueden generar confian-
za. La confianza implica el testimonio que un sujeto
da al otro de sus intenciones reales y concretas.
No puede existir si la palabra, descaracterizada,
no coincide con los actos. Decir una cosa y hacer
otra, no tomando la palabra en serio, no puede ser
estmulo a la confianza.
Hablar de democracia y callar al pueblo es una
farsa. Hablar de humanismo y negar a los hom-
bres es una mentira.
Tampoco hay dilogo sin esperanza. La espe-
ranza est en la raz de la inconclusin de los hom-
bres, a partir de la cual se mueven estos en
permanente bsqueda. Bsqueda que, como ya
sealamos, no puede darse en forma aislada, sino
en una comunin con los dems hombres, y por
ello mismo, nada viable en la situacin concreta
de opresin.
La desesperanza es tambin una forma de si-
lenciar, de negar el mundo, de huir de l. La
deshumanizacin, que resulta del orden injusto,
no puede ser razn para la prdida de la esperan-
za, sino que, por el contrario, debe ser motivo de
una mayor esperanza, la que conduce a la bs-
queda incesante de la instauracin de la humani-
dad negada en la injusticia.
Esperanza que no se manifiesta, sin embargo,
en el gesto pasivo de quien cruza los brazos y es-
pera. Me muevo en la esperanza en cuanto lucho
y, si lucho con esperanza, espero.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 259
260
PAULO FREIRE
Si el dilogo es el encuentro de los hombres
para ser ms, este no puede realizarse en la des-
esperanza. Si los sujetos del dilogo nada espe-
ran de su quehacer, ya no puede haber dilogo.
Su encuentro all es vaco estril. Es burocrtico
y fastidioso.
Finalmente, no hay dilogo verdadero si no existe
en sus sujetos un pensar verdadero. Pensar crti-
co que, no aceptando la dicotoma mundo-hom-
bres, reconoce entre ellos una inquebrantable
solidaridad. Este es un pensar que percibe la rea-
lidad como un proceso, que la capta en constante
devenir y no como algo esttico. Una tal forma de
pensar no se dicotomiza a s misma de la accin
sino que se empapa permanentemente de tempo-
ralidad, a cuyos riesgos no teme.
Se opone al pensar ingenuo, que ve el tiempo
histrico como un peso, como la estratificacin de
las adquisiciones y experiencias del pasado,
5
de
lo que resulta que el presente debe ser algo nor-
malizado y bien adaptado.
Para el pensar ingenuo, lo importante es la aco-
modacin a este presente normalizado. Para el pen-
sar crtico, la permanente transformacin de la
realidad, con vistas a una permanente humaniza-
cin de los hombres. Para el pensar crtico, dira
Pierre Furter, la meta no ser ya eliminar los ries-
gos de la temporalidad, adhirindose al espacio
garantizado, sino temporalizar el espacio. El uni-
verso no se me revela seala Furter en el es-
pacio imponindome una presencia maciza a la cual
5
Trozo de una carta de un amigo del autor.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 260
261
LA ESENCIA DEL DILOGO
solo puedo adaptarme, sino que se me revela como
campo, un dominio que va tomando forma en la
medida de mi accin.
6
Para el pensar ingenuo la meta es apegarse a
ese espacio garantizado, ajustndose a l, y al ne-
gar as la temporalidad se niega a s mismo.
Solamente el dilogo, que implica el pensar cr-
tico, es capaz de generarlo. Sin l no hay comuni-
cacin y sin esta no hay verdadera educacin.
Educacin que, superando la contradiccin edu-
cador-educando, se instaura como situacin
gnoseolgica en la que los sujetos hacen incidir su
acto cognoscente sobre el objeto cognoscible que
los mediatiza.
De ah que, para realizar esta concepcin de la
educacin como prctica de la libertad, su
dialogicidad empiece, no al encontrarse el educa-
dor-educando con los educando-educadores en
una situacin pedaggica, sino antes, cuando aquel
se pregunta en torno a qu va a dialogar con es-
tos. Dicha inquietud en torno al contenido del di-
logo es la inquietud a propsito del contenido
programtico de la educacin.
Para el educador bancario, en su antidialo-
gicidad, la pregunta, obviamente, no es relativa al
contenido del dilogo, que para l no existe, sino
con respecto al programa sobre el cual disertar a
sus alumnos. Y a esta pregunta responde l mis-
mo, organizando su programa.
6
Pierre Furter, Educao e vida, Petrpolis, Ro, Editorial
Vozes, 1966, p. 26-27.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 261
262
PAULO FREIRE
Para el educador-educando dialgico, proble-
matizador, el contenido programtico de la educa-
cin no es una donacin o una imposicin un
conjunto de informes que han de ser depositados
en los educandos , sino la devolucin organiza-
da, sistematizada y acrecentada al pueblo de aque-
llos elementos que este le entreg en forma
inestructurada.
7
La educacin autntica, repetimos, no se hace
de A para B o de A sobre B, sino A con B, con la
mediacin del mundo. Mundo que impresiona y
desafa a unos y a otros originando visiones y pun-
tos de vista en torno de l. Visiones impregnadas
de anhelos, de dudas, de esperanzas o desesperan-
zas que implican temas significativos, sobre la base
de los cuales se constituir el contenido progra-
mtico de la educacin. Uno de los equvocos pro-
pios de una concepcin ingenua del humanismo,
radica en que, en su ansia por presentar un mode-
lo ideal de buen hombre, se olvida de la situacin
concreta, existencial, presente de los hombres mis-
mos. El humanismo dice Furter consiste en
permitir la toma de conciencia de nuestra plena
7
En una larga conversacin con Malraux, declar Mao: Us-
ted sabe qu es lo que proclamo desde hace tiempo; debe-
mos ensear a las masas con precisin lo que hemos
recibido de ellas con confusin. Andr Malraux,
Antimmoires, Pars, Gallimard, 1967, p. 531. En esta afir-
macin de Mao subyace toda una teora dialgica sobre la
constitucin del contenido programtico de la educacin,
el que no puede ser elaborado a partir de las finalidades
del educador, de lo que le parezca ser mejor para sus
educandos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 262
263
LA ESENCIA DEL DILOGO
humanidad, como condicin y obligacin, como si-
tuacin y proyecto.
8
Simplemente, no podemos llegar a los obreros,
urbanos o campesinos (estos ltimos de modo ge-
neral inmersos en un contexto colonial, casi
umbilicalmente ligados al mundo de la naturale-
za, del cual se sienten ms parte que transforma-
dores) para entregarles conocimientos, como lo
haca una concepcin bancaria, o imponerles un
modelo de buen hombre en un programa cuyo
contenido hemos organizado nosotros mismos.
No seran pocos los ejemplos que podramos ci-
tar de programas de naturaleza poltica, o simple-
mente docente, que fallaron porque sus
realizadores partieron de su visin personal de la
realidad. Falta verificada porque no tomaron en
cuenta, en ningn instante, a los hombres a quie-
nes dirigan su programa, a no ser como meras
incidencias de su accin.
Para el educador humanista o el revolucionario
autntico, la incidencia de la accin es la realidad
que debe ser transformada por ellos con los otros
hombres y no los hombres en s.
Quien acta sobre los hombres para, adoctri-
nndolos, adaptarlos cada vez ms a la realidad que
debe permanecer intocada, son los dominadores.
Lamentablemente, sin embargo, en este enga-
o de la verticalidad de la programacin, engao
de la concepcin bancaria, caen muchas veces los
revolucionarios, en su empeo por obtener la ad-
hesin del pueblo hacia la accin revolucionaria.
8
Pierre Furter, op. cit., p. 165.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 263
264
PAULO FREIRE
Se acercan a las masas campesinas o urbanas
con proyectos que pueden responder a su visin del
mundo, mas no necesariamente a la del pueblo.
9
9
A fin de unirse a las masas, deben conocer sus necesidades
y deseos. En el trabajo con las masas es preciso partir de
las necesidades de estas, y no de nuestros propios deseos,
por buenos que fueren. Ocurre en ocasiones que las masas
necesitan, objetivamente, alguna reforma, pero la concien-
cia subjetiva de esa necesidad no ha madurado an en ellas
y no se muestran dispuestas ni decididas a llevarla a la
prctica. En ese caso tenemos que esperar con paciencia e
introducir la reforma solo cuando, gracias a nuestro traba-
jo, haya madurado la necesidad en la mayora de las ma-
sas y estas se encuentren dispuestas y decididas a llevarla
a la prctica, porque de lo contrario quedaremos aislados
[...] En ese sentido, tenemos dos principios: primero, lo que
las masas necesitan en realidad, y no lo que nosotros ima-
ginamos que necesitan, y segundo, lo que las masas estn
dispuestas y decididas a hacer en beneficio de ellas. (Mao
Tse Tung, El frente unido en el trabajo cultural, en Obras
escogidas, t. II, Buenos Aires, Platina, 1959, p. 424-5.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 264
265
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
*
(fragmento)
Nstor Kohan
Gramsci hoy
A inicios del siglo XXI el mundo se unific. El mer-
cado mundial se extendi por todo el globo. Para
poder seguir dominando a tantos millones de per-
sonas, el capitalismo necesita nuevas formas de
dominacin. La cultura se ha convertido en un
terreno de disputa poltica. Todos los que resisten
al nuevo orden mundial intentan unirse crean-
do una cultura mundial de la Resistencia.
*
Tomado del libro homlogo (Buenos Aires, ed. Era Nacien-
te, 2003, p. 5, 17, 54-55, 69, 74-81, 97, 114-116, 122,
133-136, 151).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 265
266
NSTOR KOHAN
Cada vez ms gente en el mundo estudia a
Gramsci y se interesa en su obra. Su pensamiento
se ha convertido en una herramienta fundamen-
tal para todos los que rechazan la mundializacin
capitalista.
[...]
Contra el positivismo
El joven Gramsci piensa que el PS fue en Italia el
vehculo de transmisin de la ideologa burguesa
positivista al proletariado del norte. El positivismo
es una corriente filosfica fundada en el siglo XIX
por Auguste Comte (1798-1857) y Herbert Spencer
(1820-1903). Surge cuando el capitalismo y la bur-
guesa ya estn consolidados en Europa. Su lema
es Orden y progreso. Cree en la evolucin lineal
de la sociedad y mantiene una fe absoluta en las
ciencias naturales, principalmente en la biologa.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 266
267
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
Los principales positivistas del PSI fueron
Nicforo, Sergi, Ferri y Orano. Sus doctrinas positi-
vistas legitimaban en nombre de la ciencia el des-
precio racial por los campesinos del sur italiano.
[...]
Pensar el poder
Investigando sobre las razones de la derrota de la
clase obrera del norte durante el bienio rojo, Gramsci
advierte que los trabajadores no son inmunes a la
influencia de la escuela, de la prensa y de las tradi-
ciones burguesas. Las instituciones como la escue-
la, cuando no existe una disputa progresista en su
interior, son funcionales a la dominacin. En la Ita-
lia de esta poca reproducen cotidianamente el pre-
juicio contra los campesinos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 267
268
NSTOR KOHAN
Cmo se ejerce concretamente el poder? Des-
pus de la derrota de los aos veinte, esa pregun-
ta no deja jams dormir a Gramsci. En La cuestin
meridional comienza a responderla afirmando que
en las sociedades modernas no existe violencia
pura ni consenso puro, sino una combinacin de
ambos. La guerra, la poltica, la cultura y la ideo-
loga son diversas aristas de un mismo conflicto
de clases.
Frente al marxismo ortodoxo (que nicamente
ve violencia en el estado burgus) y frente a la so-
cialdemocracia (que solo tiene ojos para el consen-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 268
269
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
so parlamentario) el marxismo de Gramsci sugiere
que el capitalismo ejerce su poder de manera vio-
lenta contra sus enemigos y consensuada contra
los aliados. La dominacin (violencia) y la direccin
cultural (consenso) no se pueden separar.
[...]
El poder: reflexin general de los Cuadernos
Los trabajadores de Turn lucharon en el bienio rojo
por el poder y perdieron la batalla. Gramsci descu-
bre a partir de esa derrota que la trama del poder
es ms compleja que lo que a simple vista parece.
Investigar cmo derrotar al capitalismo implica pen-
sar qu es y cmo funciona el poder, la gran tarea
que se proponen abordar los Cuadernos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 269
270
NSTOR KOHAN
Segn Gramsci, el poder nunca est fijo en la
sociedad, sino constituido por relaciones de fuer-
za entre las clases sociales. Los revolucionarios
jams deben ser pasivos. Deben tomar la iniciati-
va para modificar las relaciones de poder y fuerza.
[...]
Los sujetos de la Historia
Los manuales escolares de historia suelen descri-
bir la vida de grandes personalidades (Csar,
Alejandro Magno, Napolen, Stalin, Gandhi, etc).
Habitualmente desconocen o dejan en un segun-
do plano a las masas populares. Para Gramsci, en
cambio, estas masas son el sujeto de la historia.
La propuesta de los Cuadernos apunta a pen-
sar y analizar la historia desde abajo, desde los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 270
271
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
sectores populares, desde las clases subalternas
(en el lenguaje de Gramsci). En la poca moderna
la principal clase subalterna es la clase obrera, el
proletariado.
Humanismo y lucha de clases
Toda concepcin que ponga en su centro a los se-
res humanos (en lugar de la Naturaleza, Dios o el
Dinero) se la denomina humanismo. El primer
humanismo occidental aparece en el siglo V a.C.
con los griegos y reaparece en los siglos XV y XVI en
el Renacimiento italiano. Segn Gramsci, el mar-
xismo es heredero de ese humanismo, pero el su-
jeto ya no es el burgus individual sino un sujeto
colectivo: los trabajadores.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 271
272
NSTOR KOHAN
Los trabajadores se constituyen como sujeto a
partir de su lucha y la historia humana no es ms
que la historia de sus conflictos. Las luchas por el
socialismo recuperan todas las luchas pasadas (la
de los esclavos, la de los siervos, la de los campe-
sinos, las luchas anticoloniales) que as adquie-
ren su sentido en la historia.
Socialismo y humanismo
En sus Cuadernos, Gramsci defiende la idea segn
la cual el fin de la transformacin socialista debe ser
humanista porque el objetivo de la Revolucin es
(adems de trastocar a la sociedad, sus institucio-
nes y sus relaciones sociales) cambiar a los propios
seres humanos. Toda revolucin que no se propon-
ga ese tipo de fines, a la larga o a la corta, esta des-
tinada a fracasar.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 272
273
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
No todos los marxistas han estado de acuerdo
con el humanismo de Gramsci (o del Che Guevara).
Stalin, por ejemplo, pone en el centro de la historia
y la sociedad el progreso tecnolgico y el desarrollo
industrial en lugar de a los seres humanos. El sta-
linismo constituye una trgica deformacin del
marxismo.
La hegemona
El concepto de hegemona es muy anterior al
nacimiento del marxismo. En sus orgenes aluda
al predominio de un estado-nacin poderoso sobre
otro ms dbil. Lenin incorpora el trmino en 1905
para pensar la Revolucin rusa (fracasada) de ese
ao contra el Zar, pero le otorga otro sentido. l lo
aplica a la relacin interna entre las clases sociales
pertenecientes a un mismo estado-nacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 273
274
NSTOR KOHAN
Hegemona significa para Lenin un proceso de
direccin poltica de un sector social sobre otro.
Se ejerce en el plano poltico pero tambin en el
cultural e ideolgico. Gramsci adopta este nuevo
significado que adquiere la teora de la hegemona
con Lenin y lo incorpora a su reflexin sobre la
derrota consejista de 1920.
En sus cuadernos Gramsci advierte que la he-
gemona burguesa no es slo poltica: tambin se
construye y se recrea en la vida cotidiana. A tra-
vs de ella se interiorizan los valores de la cultura
dominante y se construye un sujeto domesticado.
El capitalismo no resuelve los problemas mate-
riales de la mayor parte de la poblacin. Sin em-
bargo, es ideolgicamente hegemnico. Convence
a la gente de que no hay otra forma de vivir ms
que la que ofrece el sistema.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 274
275
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
As como hoy en da la principal va de cons-
truccin hegemnica son los medios de comuni-
cacin masiva, en tiempos de Gramsci ese lugar lo
ocupa la escuela. Siguiendo la tradicin de Marx
(quien en sus Tesis sobre Feuerbach de 1845 ha-
ba planteado que el propio educador necesita ser
educado), Gramsci le dedica gran atencin al pro-
blema de la hegemona entendida como relacin
poltica y pedaggica.
Al reflexionar sobre la hegemona en su dimensin
pedaggica, Gramsci insiste en sus Cuadernos que
entre el maestro y el alumno debe haber una rela-
cin dinmica. Rechazando la pedagoga verticalista
de la Ilustracin, Gramsci cree que el alumno es ac-
tivo y que el maestro tambin debe ser (re)educado
dentro de esa relacin. Anlogamente extiende esa
observacin a la relacin entre el partido revolucio-
nario y la clase obrera: el partido tambin debe ser
(re)educado dentro de esa relacin dinmica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 275
276
NSTOR KOHAN
Aunque hoy en da el consenso es fundamental
para reproducir el sistema capitalista, la hegemo-
na de este ltimo no se garantiza solo cultural-
mente ni pedaggicamente. Nunca existe el puro
consenso ni la pura violencia. La coercin de la
fuerza y el convencimiento de la ideologa siempre
se complementan.
Todo proceso de ejercicio de la hegemona lleva
implcito el intento de generalizar los valores
particulares de un sector social para el conjunto de
la poblacin. La escala de valores de toda sociedad
siempre est en disputa. Termina predominando la
de aquel sector que ejerce la hegemona pero esta
siempre se enfrenta a un intento contrahe-gemnico
por parte de los segmentos subordinados.
Todo intento hegemnico persigue neutralizar
la contrahegemona y al mismo tiempo alinear a
otros sectores tras las propuestas propias.
[...]
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 276
277
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
Toda clase social y todo grupo poltico, por ms
radicalizados que parezcan, siguen siendo subor-
dinados a las clases dirigentes hasta que no se plan-
teen conquistar la hegemona. El pasaje de la lucha
meramente econmica al momento hegemnico es
denominado por Gramsci con el trmino catarsis
(que tiene en sus escritos este significado preciso,
muy diferente al significado que adquiere el mismo
trmino en los escritos de Freud).
El momento de la construccin hegemnica es
para Gramsci el decisivo. En ese plano espec-
ficamente poltico y cultural se construye el
contrapoder popular. Nunca puede existir un
contrapoder popular si no hay una contrahege-
mona frente a la hegemona dominante.
[...]
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 277
278
NSTOR KOHAN
La batalla cultural y los intelectuales
Para Gramsci todos los hombres hacen y piensan,
por eso son intelectuales, aunque no todos tengan
en la sociedad la funcin especfica de intelectua-
les. Esta funcin especfica es ideolgica y consiste
en proporcionarle a cada clase social homogenei-
dad y conciencia de su propia funcin.
Como especialistas de las ideologas, los inte-
lectuales tienen la apariencia de ser completamente
independientes de las clases sociales, pero en rea-
lidad mantienen con ellas una estrecha relacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 278
279
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
Los intelectuales orgnicos
Al surgir en la historia, cada clase social genera
sus propios intelectuales. A estos Gramsci los de-
nomina intelectuales orgnicos. Pero cada clase
social tambin recurre a intelectuales preexistentes
de pocas anteriores. Existen intelectuales tradi-
cionales y modernos. La clase obrera debe tener
sus propios intelectuales y tratar de ganar a otros
no enrolados en sus filas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 279
280
NSTOR KOHAN
Partido poltico = Intelectual colectivo
Al tener como tarea central la conquista de la he-
gemona, el partido poltico revolucionario consti-
tuye un intelectual colectivo. La divisoria de tareas
internas no impide que el conjunto contribuya a
construir consenso y conciencia de clase a un gru-
po social especfico: principalmente la clase obre-
ra, aunque tambin el resto de los trabajadores.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 280
281
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
Las clases dominantes de la sociedad capitalis-
ta tienen sus propios intelectuales y sus propios
rganos colectivos constructores de hegemona
(partidos polticos, medios de comunicacin, etc.)
Los trabajadores deben intentar disputar esa he-
gemona creando sus rganos autnomos.
[...]
El partido revolucionario y la clase obrera
Ya desde su juventud Gramsci concibe el Partido
Comunista como un partido estrechamente ligado
a la clase obrera, no como un rgano completa-
mente ajeno y exterior a la misma, supuestamen-
te depositario de la verdad cientfica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 281
282
NSTOR KOHAN
Los partidos obreros pueden ser reformistas (solo
aspiran a mejorar el sistema) o revolucionarios (as-
piran a cambiarlo). A su vez, los partidos polticos
burgueses pueden organizarse segn el orden re-
publicano clsico (donde lo fundamental es el
programa poltico del partido) o segn la forma
cesarista (donde lo que interesa es el liderazgo
carismtico).
[...]
El marxismo como filosofa de la praxis
El terico ms importante del marxismo italiano
antes de Gramsci es Antonio Labriola. Es el pri-
mer crtico del economicismo de Aquiles Loria y de
la reduccin de la concepcin materialista de la
historia a simple teora del factor econmico.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 282
283
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
De todos los aportes de Labriola, el ms impor-
tante que recupera Gramsci es su concepcin del
marxismo entendido como filosofa de la praxis.
Filosofa de la praxis y teora de la hegemona
Gramsci piensa que, as como todos los miembros
de un partido poltico son intelectuales, todos los
seres humanos son espontneamente filsofos.
Esta filosofa popular est contenida implcitamen-
te en el sentido comn, en el lenguaje, en la reli-
gin popular, en las supersticiones cotidianas y
en el folclore.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 283
284
NSTOR KOHAN
Una de las tareas ms relevantes de la filosofa
de la praxis consiste en volver consciente esa filo-
sofa espontnea.
En el sentido comn conviven de manera cati-
ca, contradictoria y desordenada diversas concep-
ciones del mundo e ideologas polticas. De todas
ellas hay una que predomina: la polticamente
hegemnica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 284
285
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
La filosofa marxista debe analizar crticamente
el sentido comn popular para apoyar sus puntos
progresistas e intentar desplazar la hegemona
burguesa por una nueva hegemona socialista.
[...]
Para ganar la disputa en el seno del sentido co-
mn popular, la filosofa marxista debe tomar la
iniciativa en el conflicto ideolgico y asumir como
su tarea principal la lucha poltica por la hegemo-
na. Gramsci concibe la filosofa marxista como una
filosofa de la praxis (siempre activa, nunca pasi-
va) y al mismo tiempo como una teora poltica de
la hegemona.
[...]
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 285
286
NSTOR KOHAN
Crtica del positivismo y sociologa cientfica
Concebir la sociedad capitalista como una parte
del cosmos y la naturaleza implica pensarla como
si estuviera regida por leyes fatales e inmodi-
ficables. Esa es la herencia de la sociologa positi-
va que Bujarin hace suya. Pero Gramsci sostiene
que las regularidades estudiadas por Marx en el
capital (por ejemplo, la ley de la acumulacin del
capital o la ley de la cada tendencial de su tasa de
ganancias) son solo leyes de tendencia. No son
absolutas, son solo probables.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 286
287
GRAMSCI PARA PRINCIPIANTES
Las regularidades de la sociedad capitalista se
cumplen... solo bajo ciertas condiciones. Entre ellas,
la principal es que las masas populares sean pasi-
vas y no intervengan en el normal curso de la
economa. Si las masas intervienen organizadas
polticamente, el supuesto carcter absoluto de las
leyes del mercado se diluye inmediatamente.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 287
288
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 288
289
TICA DE LA LIBERACIN
*
(fragmento)
Jos Luis Rebellato
El capitalismo neoliberal:
el capital contra la vida
La globalizacin acompa siempre al sistema ca-
pitalista como sistema-mundo, si bien en nues-
tros das asume nuevas dimensiones: creciente
polarizacin y exclusin, mundializacin del capi-
tal y segmentacin del trabajo, predominio de los
capitales financiero-especulativos, aceleracin de
las comunicaciones, reestructuracin del capita-
lismo bajo hegemona neoliberal. El neoliberalismo
vigente parece que definitivamente nos ha condu-
cido a un mundo donde la competencia y el merca-
do se han transformado en productores de nuevos
significado y en constructores de nuevas subjetivi-
dades.
Los procesos de globalizacin nos enfrentan a una
contradiccin fundamental: me refiero a la contra-
diccin entre el capital y la vida. Cuando digo vida,
pienso no solo en la vida humana, sino en la vida
de la naturaleza. El modelo de desarrollo propuesto
y construido desde la perspectiva neoliberal supone
destruccin y exclusin de vidas humanas, as como
la destruccin de la naturaleza. Se trata de un mo-
delo que se conjuga con una concepcin del progre-
*
Tomado de Jos Luis Rebellato, tica de la liberacin, Mon-
tevideo, Editorial Nordan-Comunidad, 2000, p. 21-28.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 289
290
JOS LUIS REBELLATO
so entendido en forma lineal y acumulativa. Se su-
pone que el crecimiento de las fuerzas tecnolgicas
corre paralelo con el crecimiento moral de la hu-
manidad y que la utilizacin de los recursos natu-
rales no tiene lmites. El neoliberalismo es una
concepcin global, coherente y persistente, histri-
camente consolidada. En el marco del neolibera-
lismo realmente existente las sociedades actuales
se comportan como sociedades de dos velocidades,
como dos sociedades distantes una de la otra. La
globalizacin desarrolla procesos de polarizacin y
dualizacin crecientes. Hay concentracin de cre-
cimiento en un sector y empobrecimiento en secto-
res sustantivos de la sociedad.
En tal sentido no quiero desconocer la utilidad
analtica de las categoras propuestas por Ulrich
Beck para distinguir entre: globalismo (entendido
como la concepcin segn la cual la ideologa de
mercado sustituye los dems mbitos de la vida
social y poltica), globalidad (para referirse al he-
cho de que hace tiempo vivimos en una sociedad
mundial) y globalizacin (referida a los procesos
en virtud de los cuales los estados nacionales se
entremezclan con actores transnacionales. No obs-
tante, al hablar de globalizacin entiendo referir-
me al carcter omnipresente de una ofensiva
ideolgica, social, econmica y poltica del modelo
neoliberal y de la hegemona imperial. La diferen-
ciacin en categoras podra desviarnos de la ne-
cesidad de desenmascarar la globalizacin como
configurada por la hegemona neoliberal.
1
1
Ulrich Bek: Was is Globalisierung. Antworten auf Globalisie-
rung, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1997 (trad. al espaol,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 290
291
TICA DE LA LIBERACIN
Segn Hayek, el mercado no puede pensarse sin
relacin al orden espontneo. Este es el resultado
de la autocoordinacin entre actores que persiguen
determinados fines pero que, ni tienen intenciona-
lidades ni deben desarrollar procesos de liberacin
para producir dicho orden. Los miembros del orden
espontneo (orden extenso, como l lo denomina)
coordinan sus acciones mediante la sumisin a
disposiciones regulatorias; se trata, pues, de
rdenes de un elevado componente normativo. Son,
por otra parte, rdenes abstractos, en tanto su
complejidad no puede ser captada por una mente
humana. Se trata de un orden normativo, cuasi
natural, en virtud de que es resultado del desarrollo
de la evolucin cultural y social de la humanidad.
Obviamente que este concepto de orden espon-
tneo y abstracto entra en contradiccin con el
funcionamiento de la democracia, aun de la repre-
sentativa, que no puede aceptar la sumisin y
exclusin del proceso de liberacin.
Por otra parte, la implementacin histrica de los
modelos neoliberales muestra que el orden espon-
tneo no resulta ser tal; el mercado mundializado
es dirigido, altamente concentrado, transnacional
y con un desarrollo de expansin de la actividad
financiero-especulativa. La coexistencia de mode-
los neoliberales en creciente expansin con la
Qu es la globalizacin? Falacias del globalismo, respues-
tas a la globalizacin, Barcelona, Paids, 1998, p. 26-32).
Ral Fornet-Betancourt, Aproximaciones a la globaliza-
cin como universalizacin de polticas neoliberales. Des-
de una perspectiva filosfica, en Pasos, nm. 83, mayo-jun.
1999, p. 9-21.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 291
292
JOS LUIS REBELLATO
democracia lleva a una conclusin firme: se est
produciendo una involucin en los procesos de de-
mocratizacin, puesto que el capitalismo neoliberal
no es compatible con la democracia.
2
Una globalizacin que construye
subjetividades sobre el modelo
de la violencia
Los modelos neoliberales poseen una capacidad
de penetrar y moldear el imaginario social, la vida
cotidiana, los valores que orientan nuestros com-
portamientos en la sociedad. Ms an: la cultura
de la globalizacin con hegemona neoliberal est
produciendo nuevas subjetividades. En tal senti-
do me parece sugerente la hiptesis de Jrgen
Habermas con relacin a lo que l denomina la
colonizacin del mundo de la vida. De acuerdo con
esta hiptesis, el sistema necesita anclarse en el
mundo de la vida (vida cotidiana) para poder inte-
grarla y neutralizarla. Asistimos a la construccin
de nuevas subjetividades y a la emergencia de
nuevas patologas, lo que afecta severamente el
concepto de vida. Sealo brevemente algunas de
ellas: el terror a la exclusin, que se expresa en la
disociacin de vivir bajo la sensacin de lo peor
2
Emir Sader y Pablo Gentili, La trama del neoliberalismo. Mer-
cado, crisis y exclusin social, Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires, 1997. Germn Gutirrez Rodrguez, tica y
economa en Adam Smith y Friedrich Hayek, Mxico, Ed. Si-
glo XXI, 1997. Euclides Andr Mance, Libertade e globalizaes
das sociedades contemporneas, Curitiba, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 292
293
TICA DE LA LIBERACIN
(miedo de quien, teniendo empleo puede perderlo,
de quien, habindolo perdido, teme no encontrar
jams otro, miedo de quien empieza a buscar em-
pleo sin encontrarlo, miedo a la estigmatizacin
social); el fortalecimiento de nuevas patologas li-
gadas a la violencia como forma de rechazo de una
sociedad excluyente, pero tambin como confor-
macin de una identidad autodestructiva, pues se
pierde el valor del otro como alteridad dialogante y
se lo reemplaza por el valor del otro como alteridad
amenazante.
La sociedad de la exclusin genera una verda-
dera expansin de las violencias, un nuevo mun-
do de lucha de todos contra todos. Interesan los
sujetos que triunfan, los eficaces, aquellos que
saben cuidarse del otro y estn dispuestos a pa-
sar por encima de l para poder triunfar. El dere-
cho a la fuerza afianza una profunda crueldad:
las operaciones de limpieza social buscan aniqui-
lar a los indeseables y desechables. Se trata del
derecho a la fuerza sostenido sobre un clculo de
vidas; calcular supone decidir, anteponer y sa-
crificar. Esta violencia social se ve reforzada por
el espectculo del horror que difunden los me-
dios de comunicacin; suscita en nosotros aque-
llas vivencias profundamente ancladas en el
inconsciente personal y colectivo. Entra en juego
un fenmeno de espejo donde vemos reflejado
en la violencia social lo que de alguna manera
hubiramos, quizs, deseado expresar. Vivimos
en una sociedad del riesgo mundial, como sos-
tienen algunos autores. La globalizacin sustenta
su poder, tambin, en la escenificacin de la ame-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 293
294
JOS LUIS REBELLATO
naza. Una sociedad violenta, competitiva y au-
toritaria.
3
El pensamiento nico, la negacin
de alternativas y la crisis de la esperanza
Los modelos neoliberales apuntan a la construc-
cin de un sentido comn legitimado sobre el
sustrato de la normalidad, es decir, un sentido co-
mn que acepte esta sociedad como algo natural e
inmodificable, quedando slo lugar para la adapta-
cin a la misma. El conformismo generalizado est
estrechamente vinculado con un naturalismo impues-
to. El pensamiento nico se nos presenta con una
lgica irresistible: la lgica del capital sobre la vida,
la lgica del nico sistema viable sobre la posibili-
dad de pensar la alternativa. La lgica del pensa-
dor que anuncia haber llegado al fin de la historia.
Se trata de un pensamiento construido sobre
un lenguaje que se pretende universal, moderno y
drstico: flexibilidad, adaptabilidad, desregulacin,
modernidad, eficacia, polifuncionalidad, etc. Un
lenguaje que pretende hablar en nombre de la res-
ponsabilidad, aunque luego no pueda dar cuenta
de la corrupcin estructural. Un lenguaje que se
pretende innovador, avasallante, desestructurador.
Un lenguaje de subversin orientada a la restau-
racin. Un lenguaje antiestatal, aunque
incongruentemente hable en nombre del estado.
3
Carlos Fazio, Infancia y globalizacin en el siglo XXI: desa-
fos y propuestas, en Contexto & Educacin, nm. 53, ene.-
marzo 1999, p. 81-89. Ulrich Beck, op.cit., p. 65-71, 168-169.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 294
295
TICA DE LA LIBERACIN
Se trata de un discurso fuerte, pronunciado desde
la fuerza de quien se siente vencedor. Un discurso
que sustenta un programa orientado a la destruc-
cin metdica de las propuestas e identidades
colectivas. Un lenguaje que gener creencias pro-
fundas, aun en quienes sufren, tambin profunda-
mente, las consecuencias de este capitalismo
salvaje.
El lenguaje de la globalizacin se ha convertido
en una matriz de pensamiento, desde la cual se
consolidan hbitos asentados en la creencia de que,
quien no entra en la globalizacin, queda fuera de
la historia. Con lo cual la globalizacin de las co-
municaciones, de los transportes, de las tecnolo-
gas, queda atrapada dentro de la hegemona
neoliberal. Como contrapartida, se tiende a valo-
rar lo local y la multiplicidad de expresiones cul-
turales, como nica forma de resistencia. El
lenguaje neoliberal ha logrado descreer en la apues-
ta a una mundializacin de signo contrario, cons-
truida desde los sectores populares.
El pensamiento nico se consolida en la medida
en que se profundiza el proceso de naturalizacin.
El mundo de la normalidad crece continuamente,
en la misma proporcin que disminuye nuestra
capacidad crtica y la percepcin de posibilidades
histricas de cambio. Quizs uno de los ejemplos
ms elocuentes de este proceso de naturalizacin
y normalizacin del sentido comn y del sentido
poltico, es la amnesia histrica ante el problema
de la deuda externa. Terminamos aceptando que
es una realidad inmodificable, parte constitutiva
de nuestra visin del mundo. La deuda externa se
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 295
296
JOS LUIS REBELLATO
convierte en una deuda eterna e inmodificable. Hay
un silencio en torno a este problema. La incapaci-
dad de pagar una deuda creciente se traduce en la
ms absoluta dependencia. La aceptacin y natu-
ralizacin de la deuda externa de nuestra Amrica
Latina significa admitir el afianzamiento de condi-
ciones de destruccin de la vida, de sumisin a las
polticas diseadas por los centros acreedores, y
de clausura del horizonte de las transformaciones
posibles.
4
En esta matriz de discurso hegemnico conflu-
yen varios imaginarios sociales que, si bien pueden
presentarse como aparentemente contradictorios,
terminan siendo funcionales a la globalizacin
neoliberal. El imaginario de la tecnologa transfor-
mada en racionalidad nica, impone el modelo de
la razn instrumental, ahogando los potenciales de
una razn prctica emancipatoria. El imaginario
social de la posmodernidad, a travs de su prdica
de la necesidad de una tica dbil, termina soca-
vando los potenciales para la construccin de al-
ternativas globales; las utopas son disueltas y la
subjetividad es sepultada. La pluralidad de micro-
rrelatos se pierde en la fragmentacin. El imagi-
4
Hoy Amrica Latina tiene una deuda externa aproximada
de 600 mil millones de dlares. En 1982, cuando se pro-
dujo la crisis de la deuda, esta se aproximaba a los 300
mil millones de dlares, y se pagaban anualmente 45 mi-
llones de dlares ms de un tercio del total del ingreso
por exportaciones. (Franz Hinkelammert, Hay una sali-
da al problema de la deuda externa?, Pasos, nm. 82,
marzo-abril 1999, p. 8-19. Giulio Girardi, Globalizacin
neoliberal. Deuda externa, Jubileo 2000, Ecuador, Ed.
Abya-Yala, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 296
297
TICA DE LA LIBERACIN
nario posmoderno, ms all de los aportes suge-
rentes en el campo de la diversidad y del sentido
de la incertidumbre, termina en un planteo nihi-
lista y en el sin sentido de un mundo alternativo.
El imaginario social de la despolitizacin, que iden-
tifica actividad poltica con decisiones de exper-
tos, rechazando as la participacin ciudadana, que
es en realidad el sustento fundamental de una de-
mocracia integral. El imaginario social conforma-
do sobre la conviccin de que es preciso aceptar el
sistema en el que vivimos, pues carecemos de la
posibilidad de construir alternativas.
Estos y otros imaginarios sociales se conjugan,
articulan y entrelazan dando lugar a una cultura
de la desesperanza y configurando una identidad
de la sumisin. La fuerza de estos imaginarios so-
ciales est, no solo en que se trata de corrientes
ideolgicas y de modos de vida, sino en su capaci-
dad de penetracin en los sustratos ms profundos
de la personalidad. La colonizacin tico-cultural
es difcil de combatir, pues se arraiga en el incons-
ciente colectivo. Nos moldea en la totalidad de nues-
tra personalidad, en nuestros deseos y en nuestros
proyectos. Esta produccin de nuestras subjetivi-
dades se articula con una negacin de la diversi-
dad, en virtud de que este modelo y cultura
hegemnicos se afirman excluyendo.
5
5
Giulio Girardi, Globalizacin cultural-educativa y su al-
ternativa popular, en xodo, nm. 39, mayo-jun.1997,
p. 26-34.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 297
298
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 298
299
LA PARTICIPACIN
COMO TERRITORIO
DE CONTRADICCIONES TICAS
*
Jos Luis Rebellato
En el trabajo comunitario, la palabra participa-
cin es una de las ms mencionadas, aunque en
su formulacin frecuentemente se expresan dife-
rentes significados; constituye sin duda una de
las ideas fuerza que articula los planteamientos
de la psicologa comunitaria. Est presente como
objetivo en la casi totalidad de los proyectos de
trabajo, se alude a ella con frecuencia en la prc-
tica cotidiana y, como antes mencionaba, frecuen-
temente se refiere a cuestiones diferentes o al
menos se enfatiza en aspectos diferentes cuando
se utiliza la nocin de participacin. Victor Giorgi
ha escrito que se trata de una expresin cargada
de ideologa cuyo verdadero significado debe bus-
carse en la estructura y la intencionalidad de la
propuesta que la contiene.
1
La importancia de reflexionar respecto a la par-
ticipacin radica en su carcter extensivo, no solo
en relacin con la prctica social, sino con la con-
cepcin de una democracia con participacin ciu-
*
Tomado de Jos Luis Rebellato, tica de la autonoma, Uru-
guay, Editorial Roca Viva, 1997.
1
Victor Giorgi, Incidencia de la cultura neoliberal sobre la
salud, sus tcnicos y sus instituciones, en Segundas jor-
nadas de psicologa universitaria, Montevideo, Ed. Multi-
plicidades, 1995.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 299
300
JOS LUIS REBELLATO
dadana, construida sobre la base del protagonismo
de los sujetos, movimientos y organizaciones en la
toma de decisiones que los afectan. Como ya lo
hemos sealado, la categora de participacin no
puede entenderse como autogestin de la pobreza
por parte de los pobres. Es preciso estar atentos
para que, ms all de nuestras intenciones, no
terminemos actuando de forma funcional respec-
to al proyecto neoliberal y a la estrategia de globa-
lizacin. Dicha estrategia supone una alianza
global para la democracia, impulsada hegem-
nicamente por los pases capitalistas centrales y,
a la vez, una delegacin hacia los pases perifricos
de la tarea de una reforma del estado. A lo que se
une la necesidad, tambin impulsada por dicha
estrategia, de implementar polticas sociales que
compensen el deterioro sufrido por los sectores ms
vulnerables y tratar de implicarlos en la autoges-
tin de las estrategias de sobre-vivencia. Con lo
cual, una participacin acotada (participacin res-
tringida), se convertira en un requisito de la es-
trategia de globalizacin.
2
Mito y ambigedades de la participacin
La dosis de ambigedad del trmino, al decir de
Rodrguez Brando, lleva incluso a cuestionar su
2
Jos Luis Corragio, Economa y educacin en Amrica
Latina. Notas para una agenda de los 90 en Papeles de
CEAAL, nm.4, 1992, p. 7; Jos Luis Rebellato , El apor-
te de la educacin popular a los procesos de construccin
de poder local, en revista Multiversidad, nm. 6, Monte-
video, 1996, p. 27.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 300
301
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
pertinencia. Participacin es hoy una palabra que
parece servir tanto a Ernesto Cardenal como a
Pinochet... en s misma la idea de participacin no
significa ninguna cosa.
3
Desde la perspectiva de
las prcticas sociales con intencionalidad tica de
cambio, la cuestin de la participacin remite fun-
damentalmente a la cuestin del poder. El desa-
fo de la participacin est en saber a qu tipo de
poder concretamente sirve, y, por lo tanto, a qu
proyecto de desarrollo o de transformacin apun-
ta. As, comprender el valor de la participacin po-
pular y trazar su estrategia exige pensar antes la
cuestin de la produccin social de poder de las
clases populares a travs de la participacin.
4
En el amplio universo de los usos (y abusos) del
trmino pueden encontrarse al menos cuatro l-
neas argumentales con diferente nivel de nfasis
en una u otra. Podemos pensarlas como argumen-
taciones polticas, ticas, econmicas y tcnicas.
En un sentido poltico, la participacin resulta un
fin en s como va de fortalecimiento de las demo-
cracias; la ampliacin de las formas de participa-
cin se considera fundamental para el desarrollo
de la convivencia ciudadana. Desde el punto de
vista tico, se enfatiza en el pasaje de la gente a un
papel de sujetos activos y no meros objetos de prc-
ticas externas; las ideas de protagonismo y auto-
noma se asocian fuertemente a la de participacin,
3
Carlos Rodrguez Brando, Pensar a prctica. Escritos de
viagem e estudos sobre educao, Sao Paulo, Ed. Loyola,
1990, p. 104.
4
Ibid., p. 105.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 301
302
JOS LUIS REBELLATO
as como la reivindicacin de los derechos de la
gente a incidir en aquellos asuntos ntimamente
vinculados a sus condiciones de vida. En los lti-
mos tiempos tambin son frecuentes las argumen-
taciones en pos de la participacin sustentadas
en criterios de eficacia y sobre todo eficiencia: ante
la insuficiencia de los recursos necesarios para
cubrir las necesidades existentes, la participacin
de la gente (entendida en la mayora de los casos
como colaboracin) resultara la va por excelen-
cia para incrementar la eficacia de los proyectos
sociales. Por ltimo, se acude a argumentaciones
tcnicas cuando se hace de la participacin una
herramienta necesaria a todo proceso de interven-
cin social para enriquecerse con la informacin
que aporta la gente, adecuarse a sus necesidades
y posibilitar la ampliacin de sus conocimientos y
competencias, as como enriquecerse a partir de
los propios aportes de la gente.
Es frecuente que en un mismo discurso se acu-
mulen uno y otro tipo de argumento, aunque un
anlisis somero muestre cmo no necesariamente
son estos compatibles. A modo de ejemplo, desde
diversos organismo internacionales y al amparo de
poltica sociales de corte compensatorio, se impul-
san proyectos de marcado corte asistencialista que
incluyen la participacin, pero que poco tienen que
ver con profundizacin democrtica o el incremen-
to de los niveles de protagonismo popular. La parti-
cipacin, tiene, en la mayora de esos casos, un
sentido utilitario, y est limitada a la cooperacin
o colaboracin con acciones planificadas por otros
actores y en espacios generalmente alejados del
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 302
303
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
lugar donde se espera la gente acte. En tales cir-
cunstancias la participacin es ms simblica que
real, y su desarrollo tutelado parece constituirla en
una forma de encubrir el mantenimiento de formas
de sometimiento. La inclusin de la idea de parti-
cipacin en el contexto del modelo de la beneficen-
cia, la reduce a la propuesta de adherir e integrarse
al plan diseado desde fuera por alguien que, unidi-
reccionalmente, se supone sabe lo que es bueno e
instrumenta los medios adecuados para el logro de
tal finalidad.
Desde el modelo de la autonoma, no se desco-
nocen las ventajas instrumentales en trminos de
eficacia y eficiencia que tienen las propuestas
participativas, y necesariamente se debe aspirar a
incluir tales dimensiones. La cuestin pasa por
enunciar el sentido profundo del trabajo comuni-
tario en tanto se orienta a facilitar la participacin
de los sujetos singulares y colectivos en la deci-
sin de sus fines. El principio fundamental es el
respeto por la autonoma y la toma de decisiones
comunitarias, lo que exige estimular, facilitar e
incrementar el poder de la gente y sus organiza-
ciones, algo generalmente evitado por los aludidos
proyectos enmarcados en las polticas compen-
satorias, en tanto potencial cuestionador de las
mismas.
Antonio Ugalde (1987) ha estudiado la inclusin
de la participacin en los programas de salud de
Amrica Latina y observado en numerosas expe-
riencias la reiteracin de errores y fracasos, as
como su utilizacin ltima con fines ajenos a los
proclamados. Se toman como antecedentes inme-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 303
304
JOS LUIS REBELLATO
diatos los programas para el desarrollo rural que
desde la dcada de los aos 50 los Estados Unidos
impulsan en diferentes pases latinoamericanos,
con el fin de promover la modernizacin entendi-
da en trminos de industrializacin. Para ello re-
sultaba necesaria la incorporacin de importantes
masas de campesinos a la sociedad de consumo,
con la modificacin de las modalidades tradicio-
nales de produccin agraria y el desmantelamiento
del sistema de tenencia latifundista. El fracaso de
tales iniciativas se atribuye a un sistema de valo-
res tradicionales opuestos a la modernizacin que
fundamentaba la resistencia de los campesinos a
tales propuestas. De esta evaluacin se despren-
de la necesidad de incluir la participacin como
clave para los programas de desarrollo rural y
autoayuda, que durante la vigencia de la Alianza
para el Progreso tuvieron un importante impulso
y que, por lo general, tendieron a desplazar a las
instituciones tradicionales de las poblaciones ob-
jeto de los programas.
Los escasos resultados develan, segn Ugalde, el
profundo error y desconocimiento de los planifica-
dores, y la actitud tecnocrtica y autoritaria agre-
garamos nosotros de las caractersticas de los
valores y de las formas comunitarias de organiza-
cin, as como el desconocimiento de su potencia-
lidad para aportar al mejoramiento de las
condiciones de vida. No obstante, tales programas
habran cumplido con otros objetivos no declara-
dos: introducir valores consumistas en la pobla-
cin, liberar fondos utilizados luego con otros
objetivos, y constituirse en un dispositivo de con-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 304
305
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
trol social. En este ltimo aspecto, se destaca el
uso de los programas participativos para contro-
lar a las organizaciones comunitarias de base, co-
optar lderes o, inclusive, utilizar la violencia para
neutralizarlos. En los casos que las organizacio-
nes generadas desde los programas impulsan un
proceso autnomo, que rompe con los controles
establecidos, estas generalmente son catalogadas
de subversivas y son reprimidas. A pesar de tales
fracasos, en la dcada del 70 casi todos los gobier-
nos de Amrica Latina impulsaron programas de
salud que incluyen la participacin como estrate-
gia medular y cuya evaluacin vuelve a repetir la
historia de errores y manipulacin. Tales progra-
mas tienen en comn dos puntos de partida fal-
sos que operan como supuestos bsicos a los que
luego tambin se acude para explicar por qu las
cosas no salen como se las prevea; estas falseda-
des son: que la gente tiene valores y hbitos inade-
cuados y que no puede organizarse por s misma.
A consecuencia de ello, se responsabiliza a la po-
blacin de su propia condicin, en otra versin de
culpabilizacin de la vctima en la que, al mismo
tiempo que se priorizan los aspectos de carencia o
minusvala, se niegan sus potencialidades intelec-
tuales, organizativas y creativas.
Este desarrollo nos permite apreciar cmo de-
trs de planteamientos supuestamente participa-
tivos se enmascaran dispositivos de poder que no
hacen ms que perpetuar la situacin de subordi-
nacin de quienes supuestamente seran benefi-
ciarios de tales propuestas. Bienintencionadas o
no, tales prcticas ponen en juego, desde el punto
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 305
306
JOS LUIS REBELLATO
de vista tico, una concepcin de sujeto pasivo, al
cual el agente externo estimula a partir de su plan-
teamiento, como portador inicial de la participa-
cin. Se desconocen las diferentes modalidades a
travs de las cuales los colectivos humanos, des-
de siempre, han construido para enfrentar los pro-
blemas de la cotidianeidad. En otros casos
planteamientos honestos de participacin autno-
ma son capturados en la prctica por modalida-
des de accin asistencialistas que reproducen la
situacin de sometimiento, aunque, a nivel
discursivo, los planteamientos siguen siendo de
fomento a la participacin.
Construyendo la participacin
en forma integral
Los bienes simblicos a los que nos referimos
implican un cambio en los valores y actitudes
de las personas; de alguna manera, un cambio
radical, al pasar de ser producto de las circuns-
tancias, a ser actor, protagonista de su historia
personal y colectiva. El cambio personal en la
autovaloracin, en tener proyectos, en sentirse
con poder de hacer, se entrelaza con prcticas
colectivas y solidarias para permitir la genera-
cin de actores que significan, quiz, la nica
alternativa real para el logro de un mayor bien-
estar biosicosocial.
5
Una concepcin integral de la participacin debe
contener, al menos, tres de los sentidos principa-
5
C. Barrenechea, M. Bonimo, et al., Accin y participacin comu-
nitaria en salud, Montevideo, Ed. Nordan, 1993, p. 140-143.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 306
307
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
les que connota el trmino participacin: formar
parte, tener parte y tomar parte. Participar es, en
primer lugar, formar parte, es decir, pertenecer,
ser parte de un todo que me transciende. En cier-
ta medida, tal sentido puede ser visto como limi-
tado; se usa para aludir la concurrencia a una
movilizacin, la asistencia a un evento, el uso de
un servicio, con nfasis en lo cuantitativo sobre lo
cualitativo. Pero tambin puede ser visto en su
sentido ms profundo, como la base sobre la cual
es posible el despliegue de otros procesos. El sen-
timiento de pertenencia contiene el germen del
compromiso con el todo en el cual uno se siente
incluido. Saber que se es parte de algo es tam-
bin, en potencia, saber que ese algo se construye
tambin con mi aporte. Por tanto, se desprende
una actitud de compromiso y responsabilidad por
los efectos de mi accin, es decir, por las conse-
cuencias de mi singular modalidad de incluirme-
influir en ese todo. Un segundo sentido de participar
es el de tener parte, es decir, desempear algn
papel o tener alguna funcin en ese todo del que
uno se siente parte. Este sentido supone el juego
de lo vincular, de mecanismos interactivos de ad-
judicacin y asuncin de actuaciones, del
interjuego de posiciones y depositaciones, de pro-
cesos de cooperacin y competencia, de encuen-
tros y desencuentros, comunicacin y negociacin
mutuas. La presencia del conflicto es parte inelu-
dible del tener parte; constituye su motor y, en la
medida que se le sepa reconocer y actuar en con-
secuencia, sin generar situaciones estriles y pa-
ralizantes, conforma uno de los pilares bsicos de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 307
308
JOS LUIS REBELLATO
todo proceso participativo. Por ltimo, tomar par-
te, es decir, decidir, completa la idea de lo parti-
cipativo y pone en juego un tercer aspecto: la
conciencia de que se puede y se debe incidir en el
curso de los acontecimientos. A partir del anlisis
crtico de las necesidades y problemas, la evalua-
cin lcida de las alternativas y el balance de los
recursos disponibles la participacin es un dere-
cho. La toma de decisiones colectiva encarna la con-
crecin de la participacin real, y constituye la va
para el ejercicio del protagonismo ciudadano. A ella
se alude una y otra vez en los proyectos sociales,
pero tambin se deja frecuentemente de lado en la
prctica de la mayora de dichos proyectos.
La participacin en sus modalidades de formar,
tener y tomar parte en los asuntos de la cotidia-
nidad, constituye una dimensin fundamental de
toda comunidad que preexiste al arribo de los pro-
gramas y los profesionales que pretenden impul-
sar acciones participativas. El agente externo
interviene en una realidad social diferente a la
suya, es decir, se incluye en un cierto devenir so-
cial que lo precede y que continuar a posteriori
de su intervencin. Tal devenir tiene sus propias
pautas y singularidades socioculturales, en las
cuales debemos incluir redes de comunicacin y
participacin, as como modalidades instituidas
de resolucin de conflictos y de toma de decisio-
nes la mayor parte de las veces poco visibles
para el recin llegado. Son las formas tradiciona-
les de participacin y organizacin comunitarias
que se construyen en la compleja dinmica de la
vida cotidiana y que tambin, vale decir, reciben
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 308
309
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
la influencia ideolgica de la cultura dominante a
la cual no son ajenas. La pretensin de algunos
programas y tcnicos de crear participacin ignora,
por lo menos, las complicadas redes vinculares que
sostienen a los colectivos humanos y supone en
los hechos una perspectiva tica poco respetuosa
de las peculiaridades locales, frecuentemente de-
rivada de una visin etnocntrica y autoritaria.
Desde el modelo tico de la autonoma, como
paradigma tico para fundamentar las prcticas
sociales transformadoras, el reconocimiento de las
condiciones de participacin existentes, su estu-
dio reflexivo y su comprensin, son factores funda-
mentales para desarrollar acciones que favorezcan
el protagonismo y el desarrollo de las potenciali-
dades de los sujetos. En entrevistas realizadas
varias intervenciones se orientan en ese sentido,
como un proceso de bsqueda de las mejores con-
diciones para el desarrollo de las propuestas de
cambio.
Por ejemplo, una de las intervenciones plantea:
Nosotros empezamos a hacer un trabajo y, para
entrar a la comunidad, dejamos que el trabajo
hable por nosotros. Como diciendo: miren, hay
nios de la calle, y se puede trabajar desde un
cierto modelo educativo. Antes haba vecinas que
sacaban a pasear a los nenes, policas que se
relacionaban de cierta manera con los nios; la
Junta, la esposa del Intendente, cada uno ha-
ca su trabajo. Nosotros venimos de afuera y
decimos: existe esto y nosotros proponemos
esto otro . A partir de ah convocamos a agen-
tes comunitarios a que se integren a la propues-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 309
310
JOS LUIS REBELLATO
ta en forma honoraria, trabajamos junto a ellos
para que vayan viendo la problemtica, aten-
dindola y previendo la transferencia .
Convocar a la participacin es un ejercicio fre-
cuente, y poco problematizado, ms all de las rei-
teradas quejas de los agentes comunitarios por la
poca respuesta que tienen sus convocatorias. En
tales quejas se canalizan comnmente las frus-
traciones de los convocantes que, por lo general,
tienden a depositarse masivamente en quienes no
respondieron de acuerdo a sus expectativas. Me-
rece decirse las expectativas de los convocantes,
pues las expectativas de los convocados no siem-
pre se tienen cabalmente en cuenta. La interro-
gante de qu supone y dnde se coloca quien convoca
a la participacin fue recogida en otra entrevista que
a continuacin citamos:
Nuestro trabajo ha apuntado a organizar, dado
que no haba ningn tipo de organizacin barrial.
Al lanzarse centralmente el curso de promotores
de salud, se tuvo una de las presencias ms fuer-
tes; hoy son vecinas cuestionadas pero con una
presencia permanente en el programa. Es difcil
activar la participacin, yo ya me conformo con
pocos vecinos pero que participen; las convoca-
torias masivas de vecinos no funcionan. Produc-
to de mltiples circunstancias, la gente est
cansada, ha sido manoseada, no tiene tiempo o
ganas, hay un individualismo muy prendido, la
solidaridad es un valor bastante perdido. Por eso
es bastante difcil promover la participacin.
La participacin es una palabra que no uso; ha-
blo de construcciones y colectivizacin de saberes,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 310
311
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
de produccin. Se construye entre los que estn
construyendo. La participacin me lleva a pen-
sar en algo que hay que promover, y si promue-
ves algo, ese alguien que lo hace, hace, en ltimo
caso, un ejercicio de poder: yo voy y promuevo
que los dems participen en algo que es lo que yo
quiero o considero buensimo. [...] Si yo convoco
a algo sigo estando de lder y soy la que promue-
vo. Si lanzo algo que considero bueno, genero mo-
vimientos y en todo caso acto como un facilitador,
y esto tiene que ver con la tica y tambin con la
contingentacin de esto que se moviliza.
Hay otra manera de ver esto. Voy con algo que
considero bueno; llevo, por ejemplo, una con-
cepcin de salud y la ofrezco. No s si apuesto
a la participacin; yo lanzo esto y genero una
serie de movimientos, empiezan a funcionar una
serie de dispositivos comunitarios, resonancias,
multiplicaciones; no es una convocatoria a par-
ticipar. Es muy distinto convocar y decir: Uste-
des tienen que participar en esto que propongo,
un programa con cantidad de puntos, acciones,
organigrama, etc., a lanzar algo para que los
dems se lo apropien, usen y vean qu hacen.
Mario Testa (1988) ha diferenciado modalidades
concretas y abstractas de la participacin de acuer-
do a las condiciones de surgimiento de las propues-
tas. La participacin, para el citado autor, es concreta
cuando surge de un cierto entramado intersubjetivo
que fundamenta la necesidad de una accin colecti-
va para resolver cierto asunto. Cuando tales condi-
ciones faltan, las propuestas participativas son
abstractas, en tanto no se encarnan en los procesos
sociales reales. Frecuentemente los proyectos socia-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 311
312
JOS LUIS REBELLATO
les se plantean incrementar paulatinamente los ni-
veles de participacin al aumentar los grados de com-
promiso e incidencia de la poblacin. Para algunos
entrevistados, la expectativa apresurada de los tcni-
cos por cumplir tal mandato genera problemticas
con aspectos ticos. Siguiendo a Testa, podramos
decir que se promueve una participacin abstracta
cuando los planteamientos de pasar a otro nivel de
involucramiento no respetan los procesos intersub-
jetivos de maduracin de las necesidades.
Nosotros jugbamos con preconceptos, tales
como que se deben ir aumentando cada vez ms
los espacios de participacin de los beneficia-
rios, que deben ir apropindose de la experien-
cia. Algunas iniciativas que se tomaron en este
sentido, como la de contratar a uno de los mu-
chachos para ciertas tareas, no funcionaron. Se
vio que hasta se llegaba a violentar la posibili-
dad de los muchachos de estar en el proyecto.
En otra entrevista que citamos al final de este
prrafo se enfatiza cmo, en ocasiones, la parti-
cipacin deja de ser una necesidad o un derecho
para ser visualizada solamente como una obli-
gacin. En esos casos se tiende a convocar a par-
ticipar en tono de exigencia, a culpar a los remisos
y a pretender ocultar las mltiples variables que
pueden jugar en el xito o fracaso de una propuesta
con planteamientos que destacan lo que el agente
supone que debe ser, sin reflexionar sobre lo que
efectivamente es, sus causas y consecuencias.
Hay niveles de participacin, pero no hemos lo-
grado el nivel que nosotros consideramos ideal,
en cuanto a hacerse cargo de la gestin. Nos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 312
313
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
faltan elementos para saber por qu la gente no
participa; hay una queja general de que la gen-
te participa menos; de repente la participacin
se da de otra forma. De algn modo nosotros
exigimos participacin. Decimos: no se hace
responsable de su salud, y es una persona que
trabaja todo el da, que llega a la casa de no-
che; de repente queremos que participe un s-
bado o un domingo, gente a la que generalmente
no se le da nada de lo que se le tendra que dar
y todava nosotros exigimos que den ms. Exigi-
mos que haya solidaridad, que la gente se una;
la ideologa de la unin que hace la fuerza.
La comisin de jvenes durante la huelga ha-
ba tenido un papel muy importante: eran los que
vigilaban la puerta y la azotea (haba amenazas
de desalojo violento por parte de la polica). Los
gurises se sintieron importantes, y despus se
quedaron sin nada, y entonces a la comisin de
jvenes solo iban los hijos de los militantes. Quie-
nes trabajaron con esta comisin llegaron a la
conclusin de que no haba que trabajar con los
jvenes porque a ellos no les interesaba. Fue un
pedido de los adultos que se preocupaban por
verlos sin hacer nada, porque escriban graffitis
y despus apareci la marihuana. Los gurises
no tenan los mismos intereses. Se trabaj esto y
se vio que tampoco la participacin era una obli-
gacin, cosa que para algunos de estos cuadros
de izquierda era algo difcil de aceptar.
Cuando el agente comunitario, el educador o el
psiclogo comunitario constata la poca respuesta
de la gente a sus propuestas, debiera preguntarse
por qu la gente no participa?, cules son las ra-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 313
314
JOS LUIS REBELLATO
zones reales de eso?, ser realmente cierto que la
gente no participa?, incluye su propio quehacer en
la bsqueda de respuestas a tales interro-gantes?
Como dice Rodrguez Brando: Cuntas veces el
educador se pregunta si esta poca participacin
popular no se debe al hecho de que l invade crcu-
los y grupos que ya existan dentro de sistemas pro-
pios de intercambios de saber.
6
Tal vez resulte
primario pensar en la actitud de los colectivos que
se niegan a integrarse a propuestas supuestamente
pensadas para ellos, como una postura de activa
resistencia y, por lo tanto, una forma de participa-
cin con la negativa, y no tan solo como una ex-
presin de pasividad producto de relaciones de
dominacin socialmente asumidas. Por ello es perti-
nente interrogarse sobre las formas y redes de parti-
cipacin ya existentes, lo que ciertamente nos llevar
a preguntarnos acerca del modo de produccin del
saber por parte de los sectores populares. Importa
conocer cmo las personas viven la experiencia co-
lectiva de producir saber, participacin y poder.
Coproducir el saber a partir de la lgica de la
propia cultura es pedaggicamente ms impor-
tante que el producto de tal saber. Si Marx dijo
que lo importante no es comprender lo que las
personas producen, sino cmo se organizan so-
cialmente para producir, la misma idea vale como
base del imaginado de la educacin popular: no
importa lo que las personas saben, sino cmo
ellas viven la experiencia colectiva de producir lo
6
Carlos Rodrguez Brando, Pensar a prtica. Escritos de
viagem e estudos sobre a educao, Sao Paulo, Ed. Loyola,
1990, p. 112.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 314
315
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
que saben y aquello en lo que se transforman al
experimentar el poder de crear tal experiencia,
de la que el saber es un producto.
7
Dice un entrevistado:
La gente no es boba frente a esta ceguera y sor-
dera de los profesionales, aunque no sean to-
dos; la gente se da ms cuenta que nosotros
[...] La gente no se identifica con las acciones
porque no satisfacen sus necesidades y deseos,
las deja de lado. Los tcnicos tratan de ver qu
pasa, pero son como registros distintos: uno,
terico-tcnico, que va por su camino y, por otro
lado, el de la gente con su vida cotidiana. Y no
se juntan realmente. Hay que ser muy ciego para
no ver el problema tico que esto plantea. A ve-
ces se visualiza, pero tambin sucede que uno
hace como que no lo ve. Tiene su justificacin:
lograr partidas de dinero, financiamientos.
Para algunos el nfasis estar puesto en la exis-
tencia previa de demandas por parte de la pobla-
cin. La demanda, entendida como pedido expreso,
con componentes explcitos e implcitos, opera
como legitimadora del trabajo del profesional que
se acerca a la comunidad. Su ausencia, para al-
gunos, siembra un manto de duda sobre la viabi-
lidad tica de la intervencin. En otra parte del
presente trabajo aludimos a la cuestin de la de-
manda con un sentido menos naturalizado, como
proceso que se construye interlocucionariamente,
y donde las distintas necesidades y posibilidades
7
Carlos Rodrguez Brando, A educao como cultura, Sao
Paulo, Ed. Brasiliense, 1986, p. 157.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 315
316
JOS LUIS REBELLATO
en juego, de la poblacin y de los profesionales,
pueden encontrarse. Ms all de esto, la existen-
cia de un pedido por parte de un sector de la co-
munidad no agota el problema. La legitimidad de
una accin no se justifica con el pedido de uno de
los actores que interactan en la comunidad, en
tanto espacio necesariamente interactorial. De las
entrevistas en siguientes prrafos citamos al-
gunas ilustrativas surgen problemticas ticas
que sugieren vnculos privilegiados con ciertos sec-
tores comunitarios portadores del pedido de inter-
vencin; de aqu tienden a consolidarse alianzas y
actuaciones no pensadas en los interjuegos y re-
laciones de poder internas a la comunidad.
Muchas decisiones se tomaban desde la institu-
cin o en conjunto con la comisin. Pero eso no
necesariamente era representativo de lo que opi-
naba el resto de la gente o de lo que quera, ya
que no se vea reflejado o los portavoces no lo
trasmitan. Se llegaba a una posicin hegemnica
en determinadas cosas y no se consideraba que
haba gente que viva de otra forma. La cuestin
de la imposicin no se daba solamente entre la
institucin y el barrio, sino tambin entre los in-
tegrantes de una comisin, por ejemplo, y el res-
to del barrio; esta tenda a parecerse ms a las
posiciones del equipo o de la institucin que a
las propias de la gente del barrio.
Hubo una demanda barrial hecha por terceros;
gente que viva en el barrio o en la cooperativa,
que tena vnculos con la institucin a nivel de
contactos informales, transmiti que se vea con
buenos ojos que trabajadores sociales se vin-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 316
317
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
cularan al barrio, no con un proyecto especfi-
co, sino en cuanto a lo que podan aportar.
La concepcin de participacin engancha mucho
con otras personas que, de repente, o han accedi-
do a nivel terciado o, como la mayora, son perso-
nas que han militado en la izquierda. Esas
personas se acercan ms fcilmente, tienen tiem-
po y han tenido su historia. Los otros no. Creo
que s, que hay una barrera, es una cuestin bas-
tante ideolgica, no es la mayora la que milita.
Formulamos la necesidad de trabajar el tema de
la comunicacin al constatar que la comisin se
fue separando de las bases, a partir de una serie de
rumores y malentendidos. Pensamos que al traba-
jar con esos aspectos de la comunicacin se facili-
tara superar lo que pasaba. Por ejemplo, hacer una
cartelera, un boletn, para que no se agrandara la
brecha, democratizar la informacin. La huelga fue
el momento mximo de comunin; despus, cuan-
do se le adjudicaron las viviendas y cada uno pas
a ser propietario, se produjo un retraimiento. Lo
trabajamos en la comisin para que no fueran de-
masiado exigentes con ellos en esa etapa; cualquiera
que se muda necesita un tiempo para acomodarse.
En ciertos casos la existencia de un pedido re-
sulta meramente un elemento de justificacin para
el desarrollo de planes elaborados segn otros in-
tereses, que en el mejor de los casos, no son con-
tradictorios a los de quien formula el pedido. Las
condiciones de surgimiento de los proyectos, en el
marco de expectativas e intereses movilizados
segn los entrevistados por lo general no se co-
munican a la poblacin sujeto de la intervencin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 317
318
JOS LUIS REBELLATO
Las cosas salen porque alguien ms o menos co-
nocido lanza un proyecto y surge un inters. En
los aos 90 supuestamente iba a llegar finan-
ciamiento para proyectos de drogas. La directora
de la divisin tena la expectativa de recibir un
buen financiamiento y quera tener un proyecto
que trabajara el tema. Se aprovech la coyun-
tura, sali el proyecto, no result lo que se espera-
ba respecto al financiamiento. El proyecto qued,
pero sin una parte importante de la expectativa
institucional de lo que iba a pasar, qued un poco
a la deriva.
Por momentos, parecen correr en paralelo las
redes comunitarias de las que eventualmente sur-
gen ciertas percepciones y evaluaciones intersub-
jetivas de lo que es necesario hacer, y las redes que
interrelacionan organizaciones del campo del tra-
bajo social entre s y con las agencias financiadoras
pblicas y privadas, del pas y del exterior. Las ne-
gociaciones, los compromisos, las dialcticas de
saber, dinero y poder que en cada una de estas
redes circulan, no siempre se ponen explcitamen-
te en contacto, aunque esto no pueda disimularse
en el accionar cotidiano de los diferentes actores
una vez que el proyecto se pone en marcha.
Participacin, autonoma
y procesos de aprendizaje
Para el agente que acta en el mbito comunita-
rio y que honestamente pretende facilitar proce-
sos de participacin colectiva, resulta ciertamente
molesto e incomprensible que las personas usen
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 318
319
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
los servicios contenidos en las propuestas sin el
consiguiente y esperado compromiso en la gestin
cotidiana de los mismos.
Encontramos opiniones como estas:
La participacin se promova, pero no era fcil;
se generaba algo as como una asamblea y no
siempre los muchachos estaban dispuestos a
participar en la toma de decisiones. Alguna vez
que los invitamos a dialogar sobre cmo orien-
tar el trabajo y llegaron drogados, decan: para
poder encarar esto necesito darme con algo.
En algunos casos lo sentan como que estaba
ms all de lo que ellos podan; en otros casos
haba algo de apata o desinters. Y ms bien
una actitud de tomar aquellas cosas que se les
ofrecan y que les interesaban y desechar otras;
lo principal era tener un espacio para estar y
hablar, como instancia de socializacin y de con-
tinencia. Llegaban a ese nivel de participacin,
pero no al de la decisin
Se soslayaba un objetivo fundamental como la
participacin y la autogestin y las posibilida-
des de automantencin del programa a largo pla-
zo. En algunos casos la gente se frustra cuando
se generan expectativas que no se cumplen y
en otros casos se da una actitud de viveza crio-
lla: extraen los beneficios que puedan servir y
el resto lo desechan.
Segn Rodrguez Brando deberamos entender
tales modalidades de inclusin como manifesta-
cin de modalidades autnomas de participacin,
ya que no responden al patrn predefinido por los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 319
320
JOS LUIS REBELLATO
programas, y como expresin de formas propias
de organizacin de la vida y de la participacin.
Son sistemas de codificacin popular de la con-
ducta comunitaria, o de la conducta social de
clase en la comunidad. Sistemas de reglas que
clasifican el mundo social interno, distribuyen
modos de participacin y controlan su ejercicio.
Sistemas que, en el interior de la autonoma re-
lativa de los subalternos, establecen maneras
de lidiar con y entre los sujetos, y tambin con
las agencias de control y mediacin venidas de
otras clases, de afuera.
8
Vale aclarar que no se trata de idealizar formas
de participacin que en ultima instancia pueden
resultar funcionales al mantenimiento de las ac-
tuales condiciones de exclusin y sometimiento.
Se trata del esfuerzo por comprender, antes que
por juzgar, las peculiares dinmicas puestas en
juego por propuestas participativas que, a pesar
de las energas movilizadas y las buenas intencio-
nes, suelen quedar en lo declarativo como plan-
teamiento, y en la queja catrtica y paralizante
como evaluacin.
En otras entrevistas se hace referencia a varia-
bles que inciden desde el contexto de los progra-
mas y que parecen jugar un papel decisivo como
obstculos a la participacin comunitaria. Proble-
mas de inseguridad y violencia cotidiana, y la es-
trategia de actores externos, fueron mencionados
8
Carlos Rodrguez Brando, Pensar a prtica. Escritos de
viagem e estudos sobre educao, Sao Paulo, Ed. Loyola,
1990, p. 112.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 320
321
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
como elementos concretos que a la hora de forta-
lecer la participacin no pueden dejar de ser teni-
dos en cuenta. El desafo del trabajo comunitario,
particularmente en la construccin de un nuevo
paradigma tico, supone la capacidad de construir
propuestas viables que partan de las caractersti-
cas concretas de la realidad (incluso las diferentes
estrategias de accin de los actores sociales invo-
lucrados) y que no se queden meramente en la
declaracin terica de postulados abstractos.
Hubo dos factores bsicos que influyeron en la
progresiva distancia entre la comisin y los ve-
cinos. Por un lado la adjudicacin de las casas.
La gente empez a sentir que ya tena lo que
quera. Como proyecto poltico no era el proyec-
to de todos, sino que sigui siendo el proyecto
de la gente ms militante El otro tema fue el re-
glamento de convivencia que impuso el Ministe-
rio de vivienda. El reglamento les daba puntaje
para acceder a la vivienda. En principio todos
eran propietarios, pero si se portaban mal les
bajaba el puntaje y en el momento de la adjudi-
cacin podan llegar a perder la vivienda. Mien-
tras que otros, que no formaban parte de la
organizacin, podan llegar a tener prioridad
sobre aquellos a los que se les fue bajando el
puntaje. Muchos entonces empezaron a cuidar-
se, para no quedar involucrados en cosas que
pudieran ser escandalosas. En una poca, to-
das las semanas haba patrulleros, por cualquier
cosa, totalmente desproporcionado; haba una
intencin poltica de desarmar la organizacin,
asustar y presionar a la gente.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 321
322
JOS LUIS REBELLATO
Hubo algo que no cambi nuestra imagen ini-
cial, como fue el tema de la seguridad y la vio-
lencia en esa zona, no muy diferente a la realidad
de todo Montevideo. Fuimos muy cuidadosas en
los horarios de concurrencia al barrio. Por suerte
no tuvimos situaciones en las que directa o indi-
rectamente quedramos involucradas. La nica
experiencia fea, de sacudida, se dio cuando apa-
reci una camioneta de la polica: la violencia
oficial; un tipo por los pasajes con el arma; yo
me preguntaba qu estoy haciendo ac?, me
senta descontextualizada; el tipo iba recogien-
do jvenes y los llevaba encadenados como ex-
hibindolos, una cosa que a m me revolvi todo,
pero para los vecinos era algo cotidiano.
Otra cosa que me impact fue que las vecinas
decan que reconocan por el ruido el calibre del
arma que se haba disparado. Esta situacin ha
generado problemas en la participacin. La gen-
te no puede dejar la casa sola. Es un tema que
sacude mucho, nosotros hace ms de un ao que
le damos vuelta y no podemos hincarle el diente.
Sabemos que tenemos que encararlo, pero es
como un deber ser; decirnos que nos interesa
muchsimo pero no podemos abordarlo. Las co-
sas que te cuentan los vecinos son increbles:
chicos de diez aos armados... El otro da el pa-
dre de un chico de dos aos, le compr un arma
como regalo, solo que descargada; ahora el chi-
co anda jugando por ah con esa arma.
La realidad desafa la capacidad de los psiclo-
gos comunitarios, por su efectiva crudeza por un
lado y por la particular distancia de la cotidianidad
de origen de estos profesionales. La inseguridad
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 322
323
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
como realidad compartible, como percepcin per-
sonal o como ambas cosas, opera como un factor
que obstaculiza la participacin, y genera las con-
diciones para armar un crculo sin salida. No se
participa en instancias colectivas por la inseguri-
dad; la no participacin incrementa la inseguri-
dad individual y colectiva.
Cuando los proyectos permiten el progresivo
despegue de los profesionales, el avance en la
transferencia de capacidades y recursos y la apro-
piacin de los colectivos de la gestin y desarrollo
de los proyectos, aparecen problemticas diferen-
tes que varios entrevistados han visualizado en
trminos ticos. Se sealan dudas acerca de la
confianza que supuestamente se tiene en la co-
munidad; se destaca cmo muchas veces esos
procesos de transferencia suponen condiciones de
trabajo ms desfavorables con respecto a las ini-
ciales; por ejemplo, en el manejo de recursos eco-
nmicos, y cmo tambin se carece del necesario
reconocimiento social de los procesos de capacita-
cin fomentados por las propuestas participativas.
Dice un entrevistado:
Un aspecto es el tema de que si t vas a trans-
ferir, te planteas que no vienes desde afuera
con el patrn para que la comunidad haga un
calco tuyo, sino que tericamente vienes a reva-
lorizar o a mostrar a la comunidad qu cosas
valiosas tiene en s misma y cmo puede asu-
mir la problemtica; es un discurso muy
valorizador de la comunidad. Hay que tener
cuidado con el doble discurso: es decir, me con-
viene creer en la comunidad porque el proyecto
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 323
324
JOS LUIS REBELLATO
plantea transferir y por eso prefiero ir a la co-
munidad en vez de disear un programa en el
cual en realidad confiara ms. En la prctica
hay momentos en que desconfas si la co-
munidad podr tomar el proyecto, si la transfe-
rencia es posible.
Nosotros ahora nos vamos y las experiencias
se seguirn sosteniendo sobre trabajo honora-
rio. Nosotros venimos de afuera, los convocamos,
se supone que a cambio de un aprendizaje que
logran y que a la larga tal vez financie alguien.
Probamos un modelo sobre el esfuerzo honora-
rio de la gente y nosotros no trabajamos honora-
riamente. Tiene el efecto de toda explotacin del
trabajo honorario; tambin una valoracin de la
tarea y todos los riesgos; el trabajador honorario
est un da y otro no. Hay gente que tiene un
nivel de compromiso como el que yo puedo tener
al ser una de las responsables. Hay gurises tan
preocupados que cambian sus horarios de estu-
dio para poder participar, y gente que te dice no
puedo seguir porque esto no es un trabajo. Lo
tico est en que planteas transferir un determi-
nado modelo y no lo financias; si quieres trans-
ferencia tienes que pagar los costos. Ms all
del planteamiento de que sea la comunidad la
que los pague, es cierto que an no est lista
para hacerlo.
Otro dice:
Hay mucha gente que participa, como las
promotoras de salud, que son amas de casa.
Pero en el trabajo en la comunidad se vean muy
solas; no son reconocidas a nivel del sector sa-
lud. Podan entender ms la temtica del ado-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 324
325
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
lescente y de la tercera edad, pueden colaborar
y tener informacin, pero no son reconocidas
por la comunidad, aunque nosotros las reconoz-
camos. Si van al centro de salud y dicen yo
soy promotora le dicen y a m qu me impor-
ta?, es una vecina cualquiera.
En los tcnicos impulsores iniciales de las pro-
puestas participativas, la apropiacin de la gente
y el consiguiente reclamo de derechos se ve mu-
chas veces con temor y puede favorecer movimien-
tos de retroceso hacia situaciones de poder perdido.
Aun a costa de los planteamientos enunciados, la
resistencia de la gente a la participacin puede
encarnarse en la prctica en quienes, habindola
favorecido, ahora tienen dificultades para hacerse
cargo de los efectos de sus propuestas. Sensacio-
nes de prdida de autoridad, de interpelacin y
cuestionamiento pueden minar la motivacin del
agente comunitario, necesaria para enfrentar el
duro aprendizaje de la participacin, y los even-
tuales excesos que en dicho proceso pueden acon-
tecer, y en los cuales circunstancialmente puede
verse afectado.
Expresa una tcnica:
ltimamente me ha agarrado como un cansan-
cio del trabajo comunitario y tengo ganas, des-
pus de muchos aos, de volver a la clnica.
Tiene que ver con estos cuestionamiento en re-
lacin con la identidad profesional, con el des-
gaste de todo lo que pas en el proyecto, con los
cuestionamientos de la comunidad, con esa pre-
sencia tan fuerte que el programa ahora le da a
la comunidad. Sentimos que se nos empez a
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 325
326
JOS LUIS REBELLATO
desor como tcnicos, incluso en cosas tan se-
rias como puede ser la evaluacin del trabajo
tcnico. No s hasta qu punto est preparado
un vecino para evaluarlo, desde qu parmetros.
Es como un desgaste, tal vez no tan personal,
bastante compartido por varios.
Facilitar el protagonismo popular
Las experiencias citadas en las entrevistas por los
psiclogos que trabajan en la comunidad tambin
son ricas en prcticas participativas, que mues-
tran ciertas modalidades de trabajo y pueden ofre-
cer pistas a la hora de implementar proyectos que
faciliten el protagonismo popular desde una pers-
pectiva tica afn a la que se ha fundamentado a lo
largo de este trabajo.
En primer lugar, cmo, a pesar de todo, la gente
colabora; es decir, integra su aporte de mltiples
maneras, dedica esfuerzos, voluntad y tiempo;
deposita expectativas y esperanzas en las pro-
puestas. Creemos que esto constituye un capital
humano valiossimo, base imprescindible para se-
guir apostando al trabajo comunitario, algo que
ningn proyecto debera olvidar ni defraudar.
La gente se inclua a varios niveles: a nivel de
comunidad, con la gente ms comprometida y
organizada, directivos de la cooperativa, preocu-
pados en forma explcita con los problemas. Otro
nivel era las familias de los chicos. En general
haba buena participacin. Cuando surga al-
gn problema se iba a las casas a conversar,
nos abran las puertas y se buscaba la solu-
cin. El otro nivel sera con los propios jvenes;
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 326
327
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
ah oscilaba. Algunos se identificaban o les in-
teresaba ms la propuesta y participaban ms;
haba un grupo de referencia importante.
La ubicacin del profesional en un lugar que
facilite la emergencia del protagonismo de la gente
cumple una funcin clave, sobre todo en cuanto
al manejo de su saber y a la interrelacin con el
saber de la gente. No se trata ni de negar el cono-
cimiento popular al imponer el saber tcnico como
nico vlido; ni de diluir este en pos de un su-
puesto reconocimiento del saber popular, ms
demaggico que real. Para esto el manejo de la in-
formacin y el poder de influencia del profesional
se destac especialmente. En todo momento el
encuentro de perspectivas, lenguajes, representa-
ciones y saberes parece determinante a la hora de
pensar la participacin. Con ms razn an cuan-
do de lo que se trata es de ir elaborando las con-
clusiones de lo trabajado, el momento del cierre,
de la devolucin para algunos. La temtica encuen-
tra en las palabras de otra psicloga entrevistada
un enfoque diferente: elaborar las conclusiones
entre todos.
Como cuestin tica, desde nuestro punto de
vista, la informacin ayuda a defender los pro-
pios derechos. En particular, como conductista,
pienso que el libre albedro no existe o es una
utopa; la no directividad no existe. Incluso lo
han demostrado investigaciones. Aunque uno
no d opinin, el mero acto de escuchar incide,
de alguna manera, en el otro; aun con gestos
mnimos uno expresa aprobacin o desaproba-
cin, aunque uno quiera mantenerse en forma
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 327
328
JOS LUIS REBELLATO
neutral. A partir de esa base decimos que la in-
fluencia siempre existe.
Otra entrevista expone:
Cuando la construccin de algo es realmente
colectiva, la instancia de devolucin ya no es
necesaria; las conclusiones se van construyen-
do entre todos, dialcticamente. Hay un proce-
so de talleres y la propia produccin tiene un
efecto especular: lo producido lo reincorporan
para volver a elaborar y muy pocas veces se da
la necesidad de una devolucin. Los trminos
clsicos de demanda, de atencin, de devolu-
cin no nos estn sirviendo; la sntesis es colec-
tiva y se va haciendo. Tan slo se tratara de
llevar a palabras algo de lo que est ah, pero
esto no es ya devolucin.
En todo caso, por qu pensar que existe una
nica forma de participar vlida? Por otro lado,
quien la definira? La perspectiva tica centrada
en la autonoma y que apuesta al protagonismo
de la gente debera reconocer la diversidad de si-
tuaciones, necesidades, posibilidades e inquietu-
des de las cuales pueden desprenderse diferentes
maneras de querer ser, tener y tomar parte en un
asunto que importa y afecta a la gente. El desafo
en este terreno es ser lo suficientemente creativos
a fin de pensar, con flexibilidad y apertura, distin-
tas vas para canalizar las inquietudes de la gen-
te, as como permitir transitar sin rigideces ni
burocratismos de una va a la otra.
Haba diferentes niveles de participacin. Uno
que tena que ver con lo ms formal, de acuer-
dos, la relacin de la institucin y a veces del
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 328
329
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
equipo tcnico con los representantes formales
del barrio. El otro nivel, tena que ver con la cola-
boracin de los vecinos, que pasaba por cuestio-
nes ms domsticas; por ejemplo, ayudar en la
cocina o en la limpieza (este es un tipo de partici-
pacin muy cuestionado). Pero para los vecinos
era algo muy importante; entre otras cosas eso
a veces le permita comer a una madre que vena
y colaboraba y no solo eso, tambin en trminos
de socializacin se daba un dilogo y un inter-
cambio que era importante.
La apertura y la flexibilidad organizativas que
tiendan a facilitar la expresin de las diversidades
comunitarias y sus diferentes modalidades de par-
ticipacin, no van en contraposicin con la apues-
ta a incrementar los grados de compromiso. En
efecto, estimular y facilitar la maduracin y el cre-
cimiento en la voluntad de asumir nuevas respon-
sabilidades, tambin es una forma de trasmitir un
mensaje de confianza en las posibilidades de la
gente.
Hay vecinos que hoy estn en la direccin; no
han llegado all por votacin, sino que aquellos
que han ido participando durante aos empie-
zan a integrarse a otros espacios y tareas y lue-
go se integran a los equipos. En los ltimos
tiempos hay vecinos que empezaron a cumplir
horarios. Se plante llamarlos promotores y que
cobraran un sueldo. Tambin tiene que ver con
los avatares econmicos: las horas tcnicas eran
tan pocas que para que el Centro se mantuviera
abierto haba personas que tenan que ir a abrir-
lo, cerrar, dar nmero, atender distintas situa-
ciones, ir cubriendo un horario. Entonces a esos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 329
330
JOS LUIS REBELLATO
vecinos que ya estaban trabajando se les llam
promotores y empezaron a cobrar un sueldo por
su trabajo.
Cuando se ha dicho tanto respecto a la partici-
pacin y ha habido tanto llamado al protagonismo
que queda simplemente en eso, y luego la prctica
parece ir por otro lado; cuando la historia contem-
pornea muestra el uso y el abuso de la participa-
cin comunitaria, parece sensato replantear la
forma de incluirnos en los colectivos populares con
propuestas que pretendan el involucramiento
protagnico de estos. Desde una entrevista se des-
taca la necesidad de mostrar con acciones antes
que con palabras lo que se pretende hacer. No cree-
mos que necesariamente se corra el riesgo de una
desviacin pragmatista. Recordemos lo que Lewin
planteaba: no hay mejor teora que una buena
prctica.
Nosotros vamos, empezamos a hacer un traba-
jo, como manera de entrar a la comunidad; que
el trabajo hable por nosotros. Como diciendo:
miren, hay nios de la calle, y se puede traba-
jar desde un cierto modelo educativo.
En definitiva, lo fundamentbamos antes, la
participacin pone en juego la cuestin del poder,
y el poder como lo ha planteado Foucault no
es un objeto que se posee o que falta; el poder
circula y en el trabajo comunitario los diferentes
actores tienen y van modificando permanentemen-
te sus cuotas de poder. En la frecuente autone-
gacin del saber-poder tcnico no hay otra cosa
que un ejercicio abusivo de poder, una imposicin
prctica en contradiccin abierta con lo discursivo,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 330
331
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
con efectos similares a la negacin del saber-po-
der de la gente. Para una de las psiclogas entre-
vistadas, esta temtica, formulada en trminos del
reconocimiento de la influencia profesional, resul-
ta decisiva como planteamiento tico.
La cuestin es reconocer esa influencia y ejer-
cerla de forma que promocione en el otro autode-
sarrollo y autogestin. Que haga crecer al otro,
sobre la base de promocionar su salud, que sea
ms independiente del medio en que est, por
lo menos que sea ms libre de decidir. Alguien
sin informacin no es libre. Por ejemplo, alguien
que no conoce los mtodos anticonceptivos ja-
ms se va a plantear no tener hijos, va a tener
los que la naturaleza le d; en cambio, con in-
formacin se puede optar. Sin duda uno pone
all los valores propios; es lo normal, puesto que
toda persona lleva sus valores a cuesta. Ver otros
valores tambin enriquece, es or otra campana;
no quiero decir que tengan que adoptarlos.
En la interrelacin de saberes facilitar procesos
formativos puede resultar una va privilegiada para
fortalecer la participacin popular. La educacin de
agentes comunitarios se ha venido realizando des-
de hace aos y cuenta con varias experiencias par-
ticularmente exitosas. Sin duda que se encuentran
dificultades, y no siempre se llega a los resultados
esperados, pero parece ser una forma potencial-
mente muy rica. Para una entrevistada, los espa-
cios de capacitacin de agentes comunitarios
cumplen otras funciones adems de las explci-
tas, que a la hora de atender el protagonismo de la
gente son tan o ms importantes.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 331
332
JOS LUIS REBELLATO
Siempre hay personas con distinto nivel de par-
ticipacin; desde el principio, lo que se hizo fue
dar cursos para agentes comunitarios. Consti-
tuy para los vecinos un sostn muy importan-
te en su tarea, lo valorizaban mucho. Los vecinos
que continuaron se fueron compenetrando y
fueron participando en otros espacios. Por ejem-
plo, la consulta en consultorio: siempre hay un
agente comunitario en las consultas. Incluso el
vecino primero habla con el agente y despus
con el tcnico. Muchas veces el vecino le trasmi-
te cosas que despus no dice al mdico y vice-
versa. En otros casos, el agente comunitario
traduce al vecino lo que le dice el pediatra, si se
lo ha dicho en trminos complicados. Es una es-
pecie de mediador.
El campo comunitario constituye el territorio
ms estrechamente vinculado a lo cotidiano. Tam-
bin es en el territorio donde tal vez con mayor
nitidez se visualicen las contradicciones sociales.
Trabajar en lo comunitario es inevitablemente tra-
bajar en situacin de conflicto, lo cual, lejos de ser
limitante debera ser la esencia misma de este tra-
bajo. Como ya antes lo afirmbamos, facilitar la
expresin de las contradicciones y actuar en ellas
resulta ser una lnea de trabajo de relevante im-
portancia. Los procesos participativos no pueden
estar ajenos a las contradicciones, de las que emer-
gen y las que a su vez provocan, al modificar las
interrelaciones establecidas entre los distintos ac-
tores comunitarios.
Hubo mucha gente en contra y otra a favor, hubo
problemas con otros vecinos; por qu ellos y no
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 332
333
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
otros. Todo genera problema, no hay avatar hu-
mano que no genere problema, el trabajo comu-
nitario genera problemas, en uno y en los dems;
es imposible que no se generen problemas. Hay
gente que se considera que es un error que se
le pague sueldo a algunos vecinos; cuestionan
por qu a ellos?, cmo se los elige?, con qu
criterio?. Se habl de los sper agentes comuni-
tarios y los otros. No hay nada que se pueda
hacer sin conflicto; quizs haba otra posibili-
dad pero algo haba que hacer, la nica forma
es hacer.
Las palabras de esta psicloga dan tambin un
sentido a lo planteado hasta el momento. El tra-
bajo de los psiclogos en la comunidad ha estado
marcado por esta voluntad de hacer, sobre todo
por hacer. Desde hace un tiempo viene creciendo
tambin la voluntad de reflexionar y conceptualizar
lo mucho que se ha hecho. La presente investiga-
cin precisamente va en esa direccin. Los proce-
sos participativos, sus logros y fracasos y las
problemticas ticas que de ello se desprenden nos
llevan a la necesidad de un movimiento que
replantee la cuestin de la participacin. En la
construccin de un nuevo paradigma tico que
fundamente las prcticas transformadoras, la par-
ticipacin no puede dejarse de lado. Su proble-
matizacin y anlisis crtico tampoco.
A la vez, constatamos una riqueza enorme de ex-
periencias comunitarias no solo impulsadas por
psiclogos, sino por otros actores, por educadores
populares y por equipos multidisciplinarios en
las que la participacin est puesta a la orden del
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 333
334
JOS LUIS REBELLATO
da. Indudablemente, se trata de superar las for-
mas que, a lo largo de este trabajo, hemos sealado
como funcionales al sistema o como constitutivas
de un mito de la participacin. Pero, si se logra
radicalizar la experiencia de la participacin, es
decir, pasar de un modelo utilitarista de benefi-
cencia a un modelo de libertad y autonoma, en-
tonces las prcticas se irn desarrollando sobre
la base de una lgica antagnica a la predominan-
te en nuestra sociedad. Una lgica antagnica a
democracias donde expertos-polticos, polticos
rodeados de expertos, lderes populistas y exper-
tos mesinicos, pretenden definir el destino de la
ciudadana consultndola cada vez que requieren
asegurarse su continuidad o bien operar un re-
cambio funcional. Una lgica antagnica a formas
de creciente concentracin del poder, del saber,
de la informacin. En tal sentido, experiencias co-
munitarias que mitifican el saber popular pueden
convertirse en peligrosas negociaciones de infor-
macin y de saber a la gente. Como tambin, ex-
periencias comunitarias donde los tcnicos y los
educadores desprecien el saber y la experiencia
acumulada de la gente, resultan ser expresiones
de formas autoritarias, aun cuando vayan acom-
paadas por un lenguaje progresista o tengan la
firme intencin de fortalecer el protagonismo po-
pular.
La participacin integra saber y poder popular.
Si apostamos a sociedades donde los ciudadanos
crezcan en el ejercicio del poder, debemos tam-
bin apostar a procesos de aprendizaje que per-
mitan madurar y crecer en la produccin de saber.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 334
335
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
La participacin requiere necesariamente un cam-
bio cualitativo en todos nosotros. Se trata, ni ms
ni menos, que del proceso por el cual se quiebra la
relacin de sumisin entre los vecinos y los tcni-
cos, los ciudadanos y las dirigencias polticas, los
educandos y los educadores. Si la dependencia
perdura, an bajo supuestas formas de participa-
cin, no existe protagonismo y, por tanto, no exis-
te participacin. Por supuesto que se trata de
procesos difciles y, por momentos, dolorosos. Pero,
sospechamos, las mayores dificultades parecen
radicar en nosotros mismos, en tanto nos aferra-
mos a formas de poder o pensamos que se diluye
nuestro papel si habilitamos formas de distribu-
cin del poder.
Asistimos a una poca en la que la crisis de ci-
vilizacin se ve sacudida por la emergencia de mo-
vimientos que ya no soportan la dominacin y las
formas de dependencia. Quizs estamos ante la
oportunidad histrica de construir formas de de-
mocracia basadas en una intensa participacin
popular. Los movimientos sociales (nuevos y tradi-
cionales) lo vienen planteando desde hace ya mu-
chos aos y sus luchas integran saberes, poderes,
resistencias y construccin de alternativas. No se
trata de un proceso fcil, sino de un proceso pro-
fundamente conflictivo, pues precisamente tiene
lugar cuando crecen las formas de exclusin y la
proclama de democracias complejas sin participa-
cin se difunde cada da con mayor vigor y fuerza.
La lucha se da en una etapa histrica donde
perdura an y se consolida el derecho de la fuerza
de la verdad y el derecho. Pero es una lucha que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 335
336
JOS LUIS REBELLATO
vale la pena, pues se trata de construir nuevas
sociedades y nuevas identidades.
El trabajo comunitario y los procesos de edu-
cacin popular tienen una amplia experiencia acu-
mulada. Hoy somos llamados para aportar tambin
en la construccin de la empresa maravillosa de
aprender a construir juntos el poder.
Que se trata de una empresa poltica es algo
obvio. Pero se trata tambin de una tarea tica
que desafa !a integracin dialctica entre tica,
pedagoga y poltica. Son procesos de construc-
cin de poder, pero son asimismo procesos de
aprendizaje y de cuestionamiento a estructuras e
identidades autoritarias. Constituyen posibilida-
des de maduracin y de crecimiento en nuevos
valores. De all la urgencia de desestructurar for-
mas de pensar, sentir y actuar que bloquean el
ejercicio del poder por parte de los vecinos, los tra-
bajadores, los excluidos, los educandos. Formas
que requieren de nosotros actitudes ticas profun-
damente consustanciadas con la libertad, la con-
fianza, la ruptura de la dependencia, la liberacin
y la autonoma.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 336
337
EL GNERO COMO UNA ESTRUCTURA...
LA EDUCACIN POPULAR
QUE ESTAMOS HACIENDO
*
Manuel de la Ra
Al detener un instante la intensa actividad que ca-
racteriza nuestra vida cotidiana para reflexionar
sobre nuestras prcticas educativas, he disfruta-
do el doble placer de volver a vivir momentos de
crecimiento personal y de descubrir que, sin dar-
nos cuenta, vamos tejiendo un fino tamiz de ac-
ciones que van particularizando y distinguiendo
la educacin popular a la cubana o, quiz, eva-
diendo el vicio generalizador, a la manera de nues-
tro grupo de educadores populares cubanos.
Primero fue un torrente de preguntas sin res-
puestas nicas. La educacin popular que practi-
camos, es educacin popular o ha dejado de serlo?
Los referentes bsicos de esta concepcin tienen
reflejo en nuestras experiencias? Podemos definir
particularidades que nos permitan saber si hace-
mos educacin popular, animacin sociocultural,
investigacin-accin, todas o ninguna de ellas?
Hemos logrado hacer algo que vaya ms all de la
simple transferencia metodolgica?
1
Luego fui des-
cubriendo una posible respuesta al hilo conduc-
tor que atraviesa estas preguntas: la cuestin de
*
Tomado de Educacin popular y participacin (autores va-
rios), Col. educacin popular, La Habana, Ed. Caminos,
1998, p. 7-16.
1
Vase Esther Prez, ponencia al seminario Cultura y co-
munidad, La Habana, 1996, mimeo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 337
338
MANUEL DE LA RA
si, en el grupo que crey en la locura de realizar
talleres de formacin de educadores populares en
el Centro Martin Luther King Jr., se est haciendo
o no educacin popular cubanizada.
Dos cuestiones voy viendo claras. La primera,
que estamos haciendo educacin popular, amn
de los nexos, interrelaciones y aportes comparti-
dos que tenga esta con la animacin sociocultural,
la investigacin-accin o cualesquiera de las ml-
tiples concepciones metodolgicas que conforman
la dimensin educativa de los procesos sociales
en Cuba.
Una educacin popular abierta y dinmica, pero
que tiene sus ms gruesas races en el pensamiento
de Freire, en las vertientes ms humanistas del mar-
xismo y en el pensamiento teolgico de liberacin
latinoamericano. Una educacin popular que persi-
gue realizar complejas exploraciones de la realidad
social cubana, no solo en el nivel de base, sino tam-
bin en los niveles intermedios y altos, para com-
partir una concepcin coherente y transformadora
tambin por eso revolucionaria que va acom-
paada de una metodologa en la que la mayor
riqueza est en la reflexin, la contextualizacin y
la recreacin permanente de sus prcticas.
La segunda es que estamos haciendo una edu-
cacin popular particular y diferente (incluso de
otras prcticas en el contexto cubano). Y lo puedo
afirmar luego de considerar las caractersticas de
los grupos con los que trabajamos, las particulari-
dades de la conduccin de nuestras experiencias
y las maneras en las que, en ellas, se promueven y
producen los procesos de formacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 338
339
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
La composicin de los grupos que participan en
nuestros talleres es tan caracterstica, que impri-
me un sello particular a la manera de hacer educa-
cin popular, pues no solo los talleristas tienen
generalmente nivel universitario (algunos inclusive
ostentan categoras docentes y grados cientficos) y
como cubanos estn acostumbrados a participar
activamente en organizaciones sociales y tambin
a incorporarse por voluntad propia al proceso de
formacin. Adems, por lo regular estn familiari-
zados con los mtodos y procedimientos de traba-
jo social desde reas muy diversas (salud,
arquitectura, religin, cultura, educacin informal
y otras).
La existencia de una sociedad ampliamente
institucionalizada, con espacios tradicionales de
participacin que se permearon de prcticas for-
males y hoy pugnan entre dinamizarse o reestruc-
turarse, permite que mediante la incidencia de los
participantes en nuestros talleres podamos con-
tribuir a dinamizar estos espacios sin enfrentar el
imperativo de crear otros nuevos, algo que marca
y limita las prcticas de educacin popular en otras
partes de Amrica Latina.
Grosso modo, nuestros talleristas provienen de
estas instituciones o de otras de nueva creacin
que tienen la intencin de mejorar sus prcticas
de intervencin en la comunidad y que promue-
ven su formacin como educadores o se responsa-
bilizan con crear condiciones para su capacitacin.
Estas caractersticas de los grupos (alto nivel
de instruccin, hbitos de participacin en orga-
nizaciones sociales, voluntariedad, conocimientos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 339
340
MANUEL DE LA RA
de mtodos de trabajo social y apoyo institucional)
imponen al proceso una dinmica que reta cons-
tantemente las capacidades del equipo de conduc-
cin, que desde los primeros pasos trata de basarse
en un riguroso trabajo colectivo, en el anlisis cr-
tico permanente y en un trabajo casi artstico en
la elaboracin y ejecucin de los diseos, para lo-
grar el cumplimiento de los objetivos generales de
los talleres.
El trabajo colectivo del equipo de conduccin se
ha convertido en una regularidad, y va desde la
creacin de estrechas relaciones de amistad, ms
que de trabajo compartido, hasta la confianza en
que el saber colectivo es siempre ms que la suma
de los saberes individuales (sobre todo, por la ca-
racterstica multidisciplinaria de la composicin
del equipo); y que pasa por el diseo y la reela-
boracin colectiva de todo lo que se hace. Me atre-
vo a decir que bajo la firma que aparece en cada
artculo publicado, pudiera estamparse, sin temor
a injusticia, la firma del resto del equipo.
Pasa tambin por la inexistencia de fronteras
entre lo pblico y lo privado y por una manera
peculiar de coordinacin colectiva (horizontal y no
personalista) de los talleres, que difumina los l-
mites de quien coordina cada uno, lo cual permite
una relacin de cooperacin y diversidad de pun-
tos de vista, enfoques y estilos. Esto le imprime
una dinmica muy rigurosa y creativa a la fun-
cin de coordinacin. Mucho ms s, como ocurre
en este caso, se trabaja en dos cuerdas: la del con-
tenido de los talleres, y la dinmica de los grupos,
que alternativamente pulsan uno u otro de los coor-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 340
341
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
dinadores, facilitando un clima acorde a las nece-
sidades y ritmos de los grupos.
Pero donde se manifiestan mayor nmero de
particularidades de nuestra manera de hacer la
educacin popular es, en mi opinin, en la organi-
zacin y ejecucin de diseos muy detallados y
complejos que permiten la interaccin, en funcin
del aprendizaje, de diferentes dimensiones de la
experiencia (la racional, la emocional, la valorativa,
la corporal, la afectiva, y otras).
Los diseos sirven de marco ordenador, pero
conciben la personalizacin teniendo en cuenta qu
coordinadores los implementarn, la improvisacin
que exige siempre la dinmica vertiginosa de es-
tos talleres y el uso de tcnicas diversas (en tradi-
ciones y fuentes de origen), siempre necesarias en
funcin de las exigencias del proceso.
Si bien la organizacin de los talleres, la com-
posicin de los grupos y las particularidades de la
conduccin permitiran por s solas caracterizar
una educacin popular contextualizada, en las
maneras de realizar la formacin es donde mejor
se marcan las singularidades de nuestros modos
de hacer.
Estructurados con perodos presenciales de in-
tenso trabajo y de convivencia comn, y perodos
no presenciales en los que se confrontan con
las prcticas habituales los aprendizajes que se
van produciendo , los talleres intentan convertir
en acciones concretas los nuevos conocimientos,
actitudes y valores.
En la combinacin entre las tres semanas pre-
senciales y los perodos no presenciales se desa-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 341
342
MANUEL DE LA RA
rrollan procesos de continuidad y discontinuidad
muy dinmicos y diferentes a los procesos educa-
tivos formales, e inclusive a los informales que
estn al alcance de mi conocimiento.
Nuestros talleres se comportan como una es-
tructura de accin pedaggica. Los aprendizajes
se producen en un marco de fuerte compromiso
general de todos los participantes, coherentemen-
te con uno de los ejes temticos que atraviesan las
tres semanas presenciales, la participacin.
Desde el primer da en el que realizan la identi-
ficacin grupal, la discusin de los objetivos, la
elaboracin de las normas de convivencia y la elec-
cin de las comisiones que organizarn su vida
(con poderes amplios de decisin, hasta para de-
terminar qu se comer cada da), los talleristas
dejan de ser participantes pasivos para convertir-
se en protagonistas de un fenmeno grupal que
los envuelve hasta la realizacin de una evalua-
cin final, donde aprenden a evaluar evaluando.
A travs de esta prctica comprometida por
la opcin personal, cultural y poltica se pro-
mueve el aprendizaje de la libertad responsable
como posibilidad de enfrentar acciones transfor-
madoras conscientes (es decir, con conocimiento
de causas, posibilidades y consecuencias) y de
hacerse cargo de los resultados.
Esto permite que se mantenga presente la
intencionalidad que caracteriza tradicionalmente las
prcticas de educacin popular como instrumento
de aprendizaje estratgico para la generacin de
cada vez mayor libertad individual, plena base para
hacer ms efectiva y duradera la libertad colectiva.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 342
343
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
De lo que se trata es de liberar los resortes que
desarrollan la capacidad de pensamiento crtico,
de pensar por uno mismo, de modo de tener ma-
yor capacidad de accin ante nuevas situaciones.
Desde esta perspectiva, ms que ensear lo
que se hace es promover el aprendizaje, posibili-
tar la movilizacin de las estructuras internas de
los participantes en los aspectos ms sensibles que
generan sus acciones. Ello desborda el uso de tc-
nicas de trabajo grupal o la prctica reflexiva, y ha
exigido profundizacin sobre aspectos que permi-
tan un aprendizaje ms total, ms completo, como
la comunicacin, la dinmica de los grupos, la in-
cidencia del juego, de la performance y de los as-
pectos subjetivos en los protagonistas del proceso.
Por ejemplo, resulta particularmente interesan-
te el papel de la dinmica grupal, que no solo es la
va y el mtodo por excelencia de propiciar el apren-
dizaje, sino que por los nfasis que otorgamos a la
integracin, a la observacin de su desarrollo, a la
teorizacin y al estudio incluso como contenido
de los talleres bsicos y temticos , la autorre-
flexin grupal y los fenmenos catrticos que se han
producido (cercanos en ocasiones a ambientes de
psicoterapia grupal), hacen que el grupo se com-
porte como sujeto principal de los aprendizajes y a
la vez como un objeto de estudio importante para
talleristas y coordinadores, doble relacin poco co-
mn en otras prcticas de educacin popular.
Otra particularidad como proceso de formacin
es que no se pretende la trasmisin de los funda-
mentos y temas clsicos de la educacin popular,
sino que se estructura el proceso para que los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 343
344
MANUEL DE LA RA
talleristas vayan construyendo, a partir de sus vi-
vencias, la concepcin. Tmese como ejemplo que
nunca se estudia qu es la educacin popular como
contenido independiente, y cuando se intenta
conceptualizarla se hace mediante un juego del que
salen varios conceptos, construidos grupalmente a
partir de palabras clave. Conceptos que no se lle-
van a definiciones, porque lo necesario es ir for-
mando ideas claras sobre la concepcin, que luego
se refuerzan con el estudio individual de reflexio-
nes tericas en forma de textos.
O el lugar que ocupan las tcnicas participativas
(puerta de entrada y tema clsico de muchas prc-
ticas de educacin popular) que, en nuestro caso,
no es objeto de estudio en los talleres, porque se
aprehenden vivencindolas, recrendolas y cren-
dolas durante el proceso de aprendizaje.
La propia lgica dialctica de prctica-teora-
prctica ha cobrado en nuestros talleres una fiso-
noma particular, pues va develndose como
regularidad que se manifiesta ms desplegada y
compleja.
Generalmente el ciclo dialctico de aprendizaje
comienza con la desconstruccin de los aprendiza-
jes sociales a partir de anlisis individuales,
sociodramas o dramatizaciones como en la clase,
donde se proyectan en el profesor los vicios que
normalmente estn en las prcticas pedaggicas.
Se crea la situacin de aprendizaje que da paso al
siguiente momento: la discusin, generalmente pri-
mero en pequeos grupos y luego en subplenarios
y plenarios a fin de socializar los anlisis y lograr
un primer nivel de teorizacin con y en el grupo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 344
345
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
Sin embargo, este nivel de teorizacin en el
que hay gran presencia de afectos, sentimientos y
voluntades no es suficiente, ni para la conduc-
cin ni para los talleristas, y puede distinguirse la
aparicin regular de un momento de dilogo con
la teora sistematizada en forma de textos que po-
dramos denominar dilogos con los textos. Rigu-
rosamente seleccionados, muchas veces no
producidos en el campo de la educacin popular,
de niveles bastantes altos de complejidad y pro-
fundidad, se pide realizar una lectura crtica y pro-
ductiva de ellos. El resultado debe ser creativo, o
al menos productivo, y de anlisis sobre prcticas
personales, ahora a la luz de los planteamientos
sistematizados en los textos.
Luego observamos la realizacin de plenarios
sintetizadores, de gran extensin temporal y gran
diversidad, que resultan un momento de aprendi-
zaje intenso a travs de la socializacin as como
un ejercicio de conduccin muy difcil que exige
del equipo grandes tensiones.
Aunque se concibe que el ciclo concluya en los
perodos no presenciales donde los talleristas re-
gresan a sus prcticas originales y deben, de al-
guna manera, actuar a partir de los aprendizajes
producidos, en muchas ocasiones el ciclo se cie-
rra con la construccin de una nueva prctica, al
menos en su representacin como posibilidad. Este
momento resulta especialmente creativo y de gran
espiritualidad, con frecuente uso de msica, m-
mica, poemas y representaciones que, muchas
veces, culminan con acciones afectivas en las que
se involucran todos los participantes.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 345
346
MANUEL DE LA RA
Pero hay algo que llena todo el espacio de los
perodos presenciales de los talleres, independien-
temente de la actividad que se realice, del momen-
to del ciclo del aprendizaje en el que el grupo se
encuentre o de la hora del da o de la noche: es la
presencia de un clima caracterizado por el trabajo
intenso, lo ldico, el humor, la creatividad y la espi-
ritualidad.
La manera en que se promueve el aprendizaje
es tan completa por la diversidad de fuentes de
informacin, por los niveles de participacin y por
las tareas que se cumplen, que en pocas ocasio-
nes los aprendizajes son solo a nivel reproductivo.
Resultan muy comunes los de niveles productivos
y creativos.
La creatividad se despliega en todo el proceso como
manifestacin de la autonoma y de la libertad res-
ponsable que impera en los talleres, y condiciona,
en conductores y talleristas, la frecuente utilizacin
de la improvisacin, a tono con la dinmica del apren-
dizaje. Esto no contradice, sino que complementa, el
desarrollo de diseos altamente elaborados. Fruto
de esta improvisacin son momentos cumbres de
los talleres, como la noche de las canciones, la de los
nios, o la confeccin de disfraces que se ha conver-
tido casi en una tradicin.
El juego, por su parte, funciona como una cons-
tante justificacin para el aflojamiento de los mar-
cos de accin. Favorece la ruptura de los lmites entre
las dimensiones racional y afectiva, y brinda la posi-
bilidad de mostrarnos ms autnticos y humanos.
El juego va ms all de su objetivo primario de
relajacin y se convierte en un resorte del apren-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 346
347
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
dizaje, como cuando se juega a la baraja de la
planificacin o a las cajitas. Funciona entonces
como objeto de anlisis y como recurso en s mis-
mo; se convierte en va de animacin como cuan-
do hacemos la ola o el cartero revuelto; deviene
motivo de integracin como en la noche de los
juegos en cada semana de apertura de los talle-
res bsicos o motivo de autoanlisis como en
los juegos de comunicacin o de planificacin ,
o funciona como forma de interrelacin en las
interminables jornadas nocturnas del juego de las
pelculas. Parece como si los adultos se empea-
sen en dejar crecer al nio que llevamos dentro.
El juego es as resorte de aprendizaje, objeto de
anlisis, va, motivo, forma; pero siempre en el
momento justo, bien pensado y bien coordinado,
de manera que no se juegue sin un objetivo claro,
aunque este sea solo el de jugar.
Todos los talleres se impregnan de un espritu
de juego que contribuye a crear un clima de convi-
vencia. Coexisten el placer de aprender con el de
vivir juntos durante tres semanas a lo largo del ao;
durante estas convivencias se comparten ideas,
sentimientos, actitudes, y en ellas el crecimiento
personal produce a veces dolor, por lo vertiginoso.
La convivencia se comporta como una parte
importante y tambin particular del proceso de
aprendizaje. A travs de ella se reenfocan los pre-
juicios, las actitudes y los valores que se quiebran
ante la indiscutible verdad del otro junto a noso-
tros; el otro que comparte, coopera, discute, pero,
sobre todo, se convierte en ejemplo asequible del
reflejo distorsionado que tenemos de los que son
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 347
348
MANUEL DE LA RA
diferentes por profesin, ocupacin, credo, mili-
tancia o preferencias.
Pero aunque pudiesen bastar los comentarios
realizados hasta aqu en torno a nuestras mane-
ras de hacer, quisiera referir una ms, por consti-
tuir una diferencia importante con las prcticas
tradicionales de la educacin popular: la relacin
evaluacin-sistematizacin.
Lo ms comn en las prcticas de educacin
popular es enfrentar la evaluacin como un conte-
nido a estudiar, que es complementado con la eva-
luacin concreta de la marcha de las sesiones y
con la evaluacin final que tiene lugar al concluir
procesos y eventos. Ms tarde se desarrolla el tema
de la sistematizacin de las experiencias a mane-
ra de anlisis crtico de los procesos evaluados y
como preparacin para hacerlo con procesos de la
prctica organizacional.
El hecho de que la evaluacin sea enfrentada
como una reconstruccin metodolgica realizada
por el propio grupo como objetivacin de lo vivido,
as como la realizacin de subtalleres evaluativos,
talleres de evaluacin de impacto o la elaboracin
de productos evaluativos, potencia que la evalua-
cin se convierta en un momento importante de
aprendizaje. Esto puede explicar por qu la siste-
matizacin ha desaparecido como contenido de
nuestros talleres aunque se manifiesta, cada vez
con ms fuerza, en productos tericos elaborados
por el grupo de coordinacin.
La evaluacin no solo est planificada, sino
priorizada en cada semana; en las primeras, me-
diante la funcin de retroalimentacin por medio
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 348
349
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
de diversas vas y, en la ltima, por medio de la
autoevaluacin grupal.
Uno de los instrumentos de evaluacin ms ti-
les es la observacin, que merece un punto aparte
por su diversa utilizacin (observacin tradicional,
observacin participativa de diferentes modos y en
diferentes niveles, participacin de observadores
internacionales, observacin rotativa por grupos
de participantes, y otras). Siempre se devuelven al
grupo y se propician anlisis reveladores de los
elementos que potencian o afectan el proceso. De
hecho, las evaluaciones funcionan como comple-
mento y brjula de los coordinadores, que com-
parten los resultados diarios con los observadores
y realizan ajustes en los diseos a partir de estos
anlisis.
El tema de la evaluacin se aborda durante la
ltima semana, mediante largas jornadas de bs-
queda grupal y de dilogo con la teora existente
sobre el tema. Se resalta el reconocimiento de los
recursos, momentos y procesos de los aprendiza-
jes y del crecimiento personal y grupal.
Ms all del aprendizaje terico y del anlisis
racional, la evaluacin en los talleres estimula el
autoanlisis y sirve, aun en los ltimos momen-
tos, para reforzar la integracin del grupo que se
reconoce en su individualidad.
Seguramente nuevas miradas a nuestras prcti-
cas tradicionales de educacin popular (habremos
logrado avanzar en su cubanizacin?) presentarn
otras aristas de anlisis, pero estas particularida-
des sealadas no significan que estemos haciendo
otras cosas en vez de educacin popular.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 349
350
MANUEL DE LA RA
Quizs Berta Salinas
2
en su estudio sobre dife-
rentes modalidades de educacin popular pudiese
colocarnos en su segundo modelo por tener como
eje, la reflexin, la expresividad y el desarrollo de
actitudes y valores, o por nuestra organizacin eclc-
tica desde el punto de vista pedaggico, o por man-
tener una amplia apertura en lo relativo a la creacin
cultural, el lenguaje y la expresividad, o por priorizar
la accin social desde la pedagoga de la concien-
tizacin de Freire (como enfoque global).
Probablemente Alfredo Ghiso
3
clasificara nues-
tro discurso como teoricoprctico porque nuestro fin
es recontextualizar y reelaborar la concepcin, nues-
tra base terica y conceptual es hbrida, aunque fun-
damentalmente deudora de las ciencias sociales;
porque, como sujetos, actuamos como educadores ase-
sores y porque nuestras tareas fundamentales son
reconceptualizar, seleccionar, adoptar, vincular cono-
cimientos y hacer posible la apropiacin de la concep-
cin por los otros.
En conclusin, somos diferentes en nuestras po-
siciones y maneras de hacer una apropiacin crti-
ca de las concepciones de la educacin popular, pero
no somos distintos, porque estamos haciendo edu-
cacin popular conscientes de que como Freire
mismo dijera seguir su mtodo es rehacerlo.
2
Vase Berta Salinas, Corrientes pedaggicas subyacen-
tes en experiencias de educacin popular. Una recons-
truccin de las prcticas desde la investigacin, ponencia
al seminario La pedagoga de la educacin popular: races
y retos, La Habana, abril de 1994.
3
Vase Alfredo Ghiso, Cabriolas sobre temas-problemas,
Medelln, Colombia, diciembre de 1994, mimeo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 350
351
LA EDUCACIN POPULAR QUE ESTAMOS HACIENDO
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO
EN CIENCIAS SOCIALES:
UNA APRECIACIN DE LOS 90
*
Beatriz Daz
El propsito de este trabajo dista bastante de ser
enciclopdico: no pretendo agotar la caracteriza-
cin y el anlisis de las diferentes corrientes que
actualmente conforman el enfoque participativo en
ciencias sociales. Mucho menos pretendo un in-
ventario de tcnicas. Mi objetivo, ms modesto, es
contribuir al debate generalizador que la diversi-
dad de experiencias actualmente en curso va ha-
ciendo cada vez ms necesario.
Debo aclarar que no soy una educadora popular,
ni poseo formacin especfica en esta corriente. Si
tuviese que definir una filiacin, elegira decir que
aspiro a una interpretacin marxista de los fen-
menos sociales y me identifico con los supuestos de
la ecologa poltica, el enfoque cualitativo en la in-
vestigacin social y el participativo del desarrollo.
Aplicar instrumentos estandarizados (encuestas,
tests de inteligencia) siempre me produjo frustra-
cin y vergenza. Mi primera experiencia impor-
tante con las encuestas fue en 1965, cuando siendo
an estudiante de la Escuela de psicologa de la
Universidad de La Habana, particip en una inves-
tigacin realizada en nueve centrales del norte de
*
Tomado de Educacin popular y participacin (autores va-
rios), Col. educacin popular, La Habana, Ed. Caminos,
1998, p. 37-65.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 351
352
BEATRIZ DAZ
Oriente.
1
Nunca pude olvidar las reacciones de tur-
bacin o de sorna en los obreros industriales y agr-
colas encuestados; la vergenza por imponerles
aquel cuestionario y la frustracin por no estable-
cer una comunicacin genuina con aquellas perso-
nas y perder as la riqueza de experiencias que en
aquellas intua. Naturalmente, no solo se utilizaba
encuestas en estas investigaciones, y para m cons-
tituy un aprendizaje extraordinario tomar parte
en esa y otras que se realizaron hasta 1968-69.
2
Cuando en 1970 fui a estudiar a Francia bajo la
direccin del profesor Ren Zazzo,
3
este descubri
con sorpresas que, a pesar de haberme graduado
como psicloga, yo no saba aplicar un test de inte-
ligencia. Mi instructora fue una de sus colaborado-
ras en el servicio que tena en el Hospital Henri
Rouselle.
1
Vase Anbal Rodrguez, Transitando por la psicologa, La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1990.
2
Ibidem.
3
Ren Zazzo fue mi maestro, en todo sentido que esta palabra
puede tener. Siempre admir su gran fineza intelectual y
delicadeza de espritu; su trato gentil. Alumno l mismo de
Henri Wallon, continu el trabajo iniciado por este en el
Laboratorio de psicologa del nio, perteneciente al Centro
nacional de investigaciones cientficas francs y el ya citado
servicio de Henri Rouselle. En el Laboratorio se llevaban a
cabo tareas de investigacin, mientras que el del hospital
era un servicio de diagnstico clnico psicolgico. Zazzo di-
riga de modo democrtico ambas instituciones, dando con-
tinuidad a las ideas de Wallon. Al mismo tiempo, trataba
tambin de integrar las obras de Alfred Binet (de ah el uso
de las pruebas psicomtricas y la adaptacin por Zazzo de
la Escala Mtrica de la Inteligencia creada por Binet) y de
Arnold Gesell, de quien haba sido alumno en su juventud.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 352
353
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
La gran profesionalidad de esta persona consis-
ta en que poda aplicar la escala de inteligencia
Wischler para nios (WISC) sin tener jams que
mirar el manual de aplicacin. Estuve con ella va-
rias sesiones, pero su fluidez y naturalidad no
pudieron convencerme de que aquella era la me-
jor manera de conocer las caractersticas intelec-
tuales de los nios.
He contado muchas veces a los estudiantes esta
ancdota relativa al WISC, y no puedo sustraerme
de repetirla aqu. A fines de los aos 70 y a solici-
tud del Ministerio de Educacin, grupos de estu-
diantes de la Facultad de psicologa colaboraron en
centros de diagnstico de orientacin en diferentes
provincias. Durante una visita a los estudiantes,
presenci la aplicacin del WISC a un nio campe-
sino. Una de las preguntas en esta prueba era de
dnde se extrae la gasolina, y la respuesta correc-
ta, del petrleo. Pensando que el nio no enten-
da el verbo extraer, el estudiante le pregunt: de
dnde se saca la gasolina?. Inmediatamente, y con
brillantes ojos, el pequeo respondi: de la bom-
ba. Turbado, el estudiante volvi a preguntar: S,
pero antes de la bomba, de dnde se saca?. Ms
rpida an fue la segunda respuesta: De un ca-
min que viene de La Habana. Verdaderamente
hilarante, si no nos amargase saber la clasificacin
de 0 puntos que, segn la escala, corresponda a
estas inteligentes respuestas.
Experiencias de diversa ndole fueron as con-
formando mi escepticismo hacia la supuesta obje-
tividad de los instrumentos estandarizados y, en
general, todo el enfoque positivista de la investiga-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 353
354
BEATRIZ DAZ
cin social: formal, cuantitativo y basado en hip-
tesis, control de variables y procesamiento esta-
dstico. Al mismo tiempo, comprobaba que al
verdadero conocimiento acerca de las personas,
sus comunidades y condiciones de vida, se llega-
ba de modo mucho ms placentero y profundo
mediante entrevistas abiertas individuales y
grupales y otros procedimientos cualitativos.
En 1987 fui invitada a colaborar en un progra-
ma de investigaciones del Ministerio de Educacin,
entre cuyos temas estaban los nios que presen-
taban dificultades en el aprendizaje el denomi-
nado retardo en el desarrollo psquico. Yo haba
investigado las caractersticas cognitivas de esos
nios,
4
pero solicit se me permitiese hacerlo so-
bre sus condiciones de vida. Se inici una expe-
riencia extraordinaria y enriquecedora.
El tema, que se conoca abreviadamente como
socioeconmico, despert tanto inters que se in-
tegraron a l una cuarenta personas de nueve pro-
vincias. Muchos eran maestros; no posean una
formacin como investigadores, ni yo su rica expe-
riencia en las aulas. Durante tres aos, y gracia a
los talleres organizados en La Habana por Irtis
Guasch, coordinadora del Programa, nos conforma-
mos como grupo, concebimos y llevamos a cabo la
investigacin. Fue un intenso trabajo participativo,
interdisciplinario y de intercambio prctico creativo.
Bsicamente, la informacin en las nueve pro-
vincias correspondi al curso 1988-89. Sus resul-
4
Vase Beatriz Daz, El desarrollo intelectual y sus alteracio-
nes, La Habana, Facultad de psicologa, 1986.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 354
355
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
tados permitieron comprobar que, a pesar del ca-
rcter equitativo de la sociedad cubana y del acce-
so gratuito y universal a los servicios de salud y
educacin, tambin en nuestro pas poda obser-
varse la asociacin entre condiciones socioeco-
nmicas y familiares adversas y fracaso escolar.
Se identificaron catorce caractersticas ( que deno-
minamos factores de riesgo) por las cuales los
nios estudiados y sus familias se diferenciaban
de los valores promedios en la poblacin cubana.
Tambin comprobamos que, por estas mismas ca-
ractersticas, esos nios eran a menudo rechaza-
dos por maestros y condiscpulos, no reciban la
atencin preferencial que necesitaban y muchas
veces permanecan almacenados en las aulas has-
ta que, despus de fracasar en el primer y segundo
grados, eran enviados para ser diagnosticados en
los Centros de Diagnstico y Orientacin.
5
Hubiera sido ticamente injustificable que nos
limitsemos a constatar estos hechos y silenciar
el error conceptual, econmico y poltico del pro-
grama entonces vigente para construir unas dos-
cientas escuelas para nios con retardo en el
desarrollo psquico: se supona una etiologa bio-
lgica, se calculaba arbitrariamente la tasa de in-
cidencia esperable en la poblacin; se supona
5
Vase Irtis Guasch, Vilma Vigaud et al., Caracterizacin
del nio en riesgo por condiciones socioeconmicas y fa-
miliares adversas, La Habana, Ministerio de educacin,
mimeo, 1989; Cuba: prevenir el fracaso escolar con soli-
daridad y amor, en Anne Bar Din (comp.), Los nios mar-
ginados de Amrica Latina, Universidad Nacional
Autnoma de Mxico, 1995, p. 509-522.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 355
356
BEATRIZ DAZ
entonces que la citada cifra de escuelas satisfara
las necesidades; no se valoraban los altos costos
econmicos de la enseanza especial, ni los cos-
tos polticos de segregar a los sectores ms
desfavorecidos de la poblacin.
Durante el curso escolar 1989-90 ensayamos
una alternativa de atencin. Ms de trescientos
nios en diez provincias (estos presentaban un
conjunto de los factores de riesgo socioeconmico
antes mencionados u otros: orfandad, abandono,
etc) recibieron desde su ingreso en primer grado
una atencin privilegiada y preventiva. Se ensaya-
ron tres lneas de accin: pedaggica intraescolar
(atencin por una maestra de experiencia), de la
escuela sobre la familia y comunitaria. Los resul-
tados fueron inesperadamente buenos: el 70% de
los nios curs satisfactoriamente el primer grado,
y mejoraron sensiblemente la atencin familiar ha-
cia ellos y el vnculo de la escuela con la familia.
6
Esta investigacin fue la base para la concep-
cin de un programa preventivo que ms tarde se
denomin Atencin a los nios en desventaja so-
cial. Tambin fue la va para descubrir lo que
despus llam intervencin extensiva, consis-
tente en la bsqueda de procedimientos basados
en las caractersticas de la sociedad cubana y que
pudiesen ser ulteriormente generalizados como
polticas para la atencin de problemas sociales.
La investigacin social tiene as como objetivos
6
Vase Beatriz Daz, Programa preventivo del fracaso es-
colar y la desviacin social, La Habana, Ministerio de
educacin, mimeo, 1990.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 356
357
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
elaborar, ensayar y proponer alternativas de po-
lticas.
7
Si se quiere evaluar el carcter participativo de
esta investigacin, creo que el funcionamiento del
equipo fue altamente participativo, lo que despus
se expres en la bsqueda de vas de atencin en
las escuelas y comunidades diversas y acordes a
las condiciones y capacidades creativas en cada
lugar. Sin embargo, respecto a la poblacin atendi-
da (las familias y sus nios) el enfoque era bastante
asistencialista, pues no estbamos respondiendo a
intereses o necesidades formuladas por estas per-
sonas, ni tampoco propiciamos su expresin. Lo ms
gratificante, desde luego, fue trascender la consta-
tacin y las recomendaciones y buscar formas de
promover un cambio social.
En julio de 1987 fui de las pocas privilegiadas
personas que pudo conocer personalmente a Paulo
Freire durante su nica visita a Cuba, para asistir
al Congreso Internacional de Psicologa que se ce-
lebr en La Habana. Gracias a mi amiga venezola-
na Elisa Jimnez de Barreto, quien me avis y
estimul, asist al curso que Freire hizo en uno de
los salones del Ministerio de Salud Pblica.
Coincido totalmente con Esther Prez
8
en que
Paulo Freire era en esos momentos desconocido
7
Vase Beatriz Daz, Teora y prctica de la poltica social.
La investigacin social en la bsqueda de alternativas.
Ponencia presentada al segundo encuentro de Poltica
social y trabajo social: Puerto Rico, Cuba y Mxico, Uni-
versidad de Puerto Rico, Ro Piedras, 1-4 abril, 1997.
8
Vase Esther Prez, Paulo Freire: las maravillas de su
caminhada, Casa de las Amricas, nm. 208, julio-sep-
tiembre, 1997, p. 110-113.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 357
358
BEATRIZ DAZ
para los cubanos. Conmovida por el encuentro con
Freire, y tambin por haber visto el uso de la educa-
cin popular en la Nicaragua sandinista que
visit en septiembre de ese mismo ao , trat de
conocer ms sobre esta concepcin, comproban-
do con asombro que el rubro educacin popular
no exista en la hemeroteca del Ministerio de edu-
cacin. Ms adelante, en otras visitas a Nicara-
gua, segu en contacto con diversas experiencias
y, en 1989, en compaa de Frei Betto, pude cono-
cer el trabajo con comunidades de base en el dis-
trito obrero denominado ABC, de Sao Paulo.
Esther Prez ha sido, creo, la persona que ms
seriamente ha trabajado por el desarrollo de la
Educacin Popular en Cuba; primero en los semi-
narios organizados en Casa de las Amricas; des-
pus y hasta la actualidad en el Centro Memorial
Martin Luther King, Jr. Suger a nuestros jvenes
profesores en FLACSO que deban participar en
los talleres organizados por el Centro, por lo que
actualmente hemos incorporado esta perspectiva
en nuestro trabajo. Entre los estudiantes de la
Maestra en Desarrollo Social, tambin he encon-
trado otras personas cuyo enfoque es predominan-
temente participativo; varias de ellas tambin
ligadas al Centro.
Como ya dije, no me considero una educadora
popular. A riesgo de ser mal comprendida por unos
y otros, tratar de explicitar mi comprensin ac-
tual:
Estimo que la investigacin en ciencias socia-
les no debe iniciarse por la confeccin de un
diseo y la consabida revisin bibliogrfica,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 358
359
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
sino por la seleccin de un problema y la elabo-
racin de un proyecto de investigacin-desa-
rrollo para conocer ms profundamente dicho
problema y buscar los procedimientos para su
transformacin. El producto principal del pro-
yecto no son los artculos y libros publicados,
sino la transformacin alcanzada, aunque todo
el proceso pueda divulgarse mediante libros y
artculos; y la pregunta principal que debe
hacerse ante cada nueva idea investigativa es:
para qu y a quin sirve?.
El primer paso en el estudio del problema es,
para m, el anlisis histrico macrosocial y
macroeconmico de su desarrollo y manifes-
taciones. Trato de acopiar la mayor cantidad
de informacin estadstica posible: mi cabeza
no puede funcionar sin nmeros y algunos
estudios puramente etnogrficos me parecen
interesantes, pero anecdticos.
La realizacin de estudios de caso, lo ms ri-
cos y completos que se pueda, constituir el
elemento principal para la comprensin en pro-
fundidad del problema. Aunque en los estu-
dios de caso tambin se registra informacin
cuantitativa, el uso de procedimientos cuali-
tativos y participativos es lo que permite una
comprensin profunda y diferenciada.
En el curso de los estudios de caso van apare-
ciendo las posibilidades de transformacin.
Slo el protagonismo de las personas invo-
lucradas puede garantizar que esas transfor-
maciones se lleven a cabo y perduren. Esa debe
ser, precisamente, la mxima aspiracin de un
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:25 pm 359
360
BEATRIZ DAZ
investigador social: que cobre vida aquello que
contribuy a crear.
Estas ideas han guiado en los ltimos aos
nuestro trabajo en el rea de desarrollo rural y
medio ambiente. Cuando en 1993 se crearon las
unidades bsicas de produccin cooperativa
(UBPC), iniciamos un estudio de caso de ms de
un ao de duracin (1994-95), al tiempo que tra-
tbamos de lograr una comprensin global de los
factores socioeconmicos presentes en la produc-
cin agropecuaria cubana. Las principales conclu-
siones de estos estudios
9
consistieron en valorar
que la cooperativizacin de la agricultura consti-
tua la posibilidad de una mayor participacin de
los productores en la toma de decisiones, al tiem-
po que la crisis econmica y la carencia de insumos
antes importados creaban condiciones para la uti-
lizacin de procedimientos alternativos (a los de la
Revolucin verde) y ecolgicamente apropiados.
Ambos procesos de cambio se consideraron po-
tencialmente favorables para un trnsito al desa-
rrollo agrcola y rural sustentable.
Aunque los obstculos a tal trnsito son de muy
diversa ndole, continuamos trabajando con la
9
Vase Beatriz Daz y Marta R. Muoz, Biotecnologa agr-
cola y medio ambiente en el perodo especial cubano, Cua-
dernos frica-Amrica Latina, nm.16/4, 1994, p. 77-90,
p. 33-41; Beatriz Daz, Collectivisation of Cuban State Farms:
A Case Study, Carta Cuba, FLACSO, Universidad de la Ha-
bana, 1997, p. 31-41; Beatriz Daz, Reynaldo Jimnez y Marta
R. Muoz, Participacin popular en el perodo especial, en
Mona Rosendahl, ed., La situacin actual de Cuba. Desafos
y alternativas, Institute of Latin American Studies, Universi-
dad de Estocolmo, 1997, p. 129-146.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 360
361
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
conviccin de que las ciencias sociales pueden ser
un factor activo de transformacin social; en este
caso, pueden contribuir a la sostenibilidad en el
medio rural y en el de la produccin agropecuaria,
10
y a este fin se han llevado a cabo experiencias co-
rrespondientes a dos tesis de maestra relaciona-
das, respectivamente, con el desarrollo de las UBPC
y de la participacin de sus miembros en la toma
de decisiones y el uso por los productores de tec-
nologas sostenibles.
11
Quisiera concluir esta introduccin con otra anc-
dota. A principios de 1995, visit la Unidad docen-
te del Instituto de ciencias agrcolas de la Habana
(ISCAH), en Quivicn, con varios especialistas es-
tadounidenses. All conversamos sobre el trabajo
que estbamos haciendo en una cooperativa cerca-
na (el estudio de caso). Uno de los visitantes, Andrew
K. Bartlett, tena bastante experiencia en proyectos
de desarrollo rural y se mostr muy interesado. Al
final me pregunt cules eran mis objetivos para
el prximo ao en el proyecto y no supe contestar-
le un plan concreto, sino solamente decir que tra-
taramos de colaborar con los cooperativistas en
lo que ellos solicitasen de nosotros. Tuve la sensa-
cin de haber suspendido el examen y no pude
comprender su expresin de aprobacin. Slo ms
tarde, reflexionando sobre este hecho, comprend
que, lejos de suspender, estaba en el camino de
10
Vase Beatriz Daz, El desarrollo agrcola y rural susten-
table en Cuba, Temas, nm.9, La Habana, 1997.
11
Vase Reynaldo Jimnez, Cooperativizacin agrcola en
Cuba. Significacin actual de las UBPC. Tesis de Maestra,
La Habana, FLACSO Cuba, 1996.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 361
362
BEATRIZ DAZ
construir una actitud no intrusiva ni de arriba-
abajo hacia el desarrollo, sino todo lo contrario:
una perspectiva participativa y de abajo-arriba.
Actualmente contino tratando de construirla y
tambin de ponerla en prctica.
El enfoque participativo: el boom de los 90
El enfoque participativo en ciencias sociales es en
varios sentidos alternativo. Lo es respecto a la cien-
cia acadmica oficial, supuestamente imparcial y
objetiva, evaluada mediante los criterios de
representatividad, confiabilidad, replicabilidad, etc.
Tambin es una alternativa respecto a la concep-
cin arriba-abajo en el desarrollo, en la cual ex-
pertos y tecncratas idean y planifican los
proyectos, y toman todas las decisiones, sin tener
en cuenta los intereses y las necesidades de las
poblaciones locales, a quienes despus por diver-
sas vas se trata de convencer o hacer participar
en dichos proyectos.
En la actual dcada se ha producido una verda-
dera eclosin o boom en el uso del enfoque partici-
pativo, particularmente en los proyectos de desarrollo.
No se limita a las ciencias sociales, sino que predo-
mina su uso por equipos interdisciplinarios, en pro-
yectos de desarrollo dirigidos a la poblacin rural
pobre, principalmente en Asia y frica.
Varias agencias de Naciones Unidas como la
FAO, la UNICEF y otras han adoptado este en-
foque para sus proyectos. Tambin el International
development research council (IDRC) de Canad,
la Overseas development administration (ODA) bri-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 362
363
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
tnica y aun el Banco mundial. Naturalmente, el
hecho de que las principales agencias donantes
privilegien el enfoque participativo ha contribuido
decisivamente a su popularidad.
Segn una publicacin del britnico Institute
for environment and development, no importa ha-
cia dnde se mire hoy, el inters hacia los enfo-
ques y mtodos participativos crece rpidamente.
La demanda de entrenamiento excede ampliamente
la oferta. A pesar del creciente entusiasmo, mu-
chas instituciones enfrentan problemas comunes
y presionantes. Uno de ellos es cmo entrenar a
un nmero suficiente de personal para usar los
mtodos adecuada y efectivamente como parte de
sus prcticas habituales de trabajo.
12
Este boom de los aos 90 se fue gestando desde
dcadas anteriores en el trabajo de diferentes in-
vestigadores y centros acadmicos, lo que dio lu-
gar a por lo menos tres concepciones que presentan
semejanzas pero tambin diferencias: la investi-
gacin-accin participativa y la educacin popu-
lar en Amrica Latina (Paulo Freire y Orlando Fals
Borda); participatory action research o PAR en los
Estados Unidos (principalmente William Foote
Whyte en Cornell University de New York) y la eva-
luacin rural participativa (participatory rural apprai-
sal o PRA) en el Reino Unido (sobre todo, Robert
Chambers, del Institute of development studies, IDS,
de la Universidad de Sussex). En la bibliografa
12
Jules Pretty, Irene Guijt, Ian Scoones et al., A Trainers
Guide for Participatory Learning and Action, Londres,
International institute for environment and development,
1995.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 363
364
BEATRIZ DAZ
anglosajona actual aparece a menudo una jerga de
siglas: PAR, AR (action research), RRA (rapid rural
appraisal
), pero, indiscutiblemente, en el boom men-
cionado predomina la evaluacin rural participativa
y la sigla PRA.
La popularidad del enfoque participativo no
siempre supone un uso adecuado de las tcnicas
a partir de los fines con que fueron concebidas. A
la superficialidad del estilo dinamiquero como
suele denominrsele en Amrica Latina , corres-
ponde en el mundo anglosajn el concebir las tc-
nicas como simple caja de herramientas (tool box).
Tampoco puede identificarse enfoque participativo
con promocin del cambio social, desarrollo de las
comunidades y de las personas, pues el enfoque
participativo puede utilizarse con fines manipu-
lativos o de seudoparticipacin.
La actual popularidad del enfoque participativo
tiene causas diversas. Durante aos se hizo cada
vez ms evidente que los proyectos de desarrollo
con enfoque tecnocrtico y de arriba-abajo fraca-
saban.
El Instituto de la Naciones Unidas para el desa-
rrollo social (UNRISD), con sede en Ginebra, llev
a cabo en los aos 70 y principios de los 80 dos
importantes proyectos en varios pases. El prime-
ro, dedicado a las consecuencias socioeconmicas
de la Revolucin verde, mostr la concentracin
en la propiedad de la tierra y la ruina de los cam-
pesinos pequeos.
13
El segundo, sobre participa-
13
Vase Andrew Pearse, Seeds of Plenty, Seeds of Want: Social
and Economic Implications of the Green Revolution, Gine-
bra, UNRISD, 1980.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 364
365
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
cin popular, se centr en el estudio de los es-
fuerzos organizados de los excluidos campesi-
nos, obreros, grupos tnicos, habitantes pobres de
reas urbanas por acrecentar su control sobre
los recursos, los procesos de adopcin de decisio-
nes y las instituciones normativas de la sociedad
en general.
14
Otros grupos de investigadores se interesaban
por la participacin en el desarrollo. En el Instituto
de estudios culturales y sociales de la Universidad
de Leiden, Holanda, se llevaron a cabo proyectos
de investigacin en diversos pases.
15
A pesar de
que el enfoque es totalmente diferente, los resulta-
dos en cuanto a la escasa participacin de los po-
bres, su exclusin de los proyectos de desarrollo
que supuestamente se llevaban a cabo en su bene-
ficio, son semejantes. Como elocuentemente resu-
me Benno Galjart: Hay muchos casos en los cuales
la gente vota, esto es, participa con sus pies en los
proyectos de desarrollo. No aceptan la innovacin
que se les ofrece, o no usan la nueva instalacin
construida en su pueblo, o no se ocupan de mante-
nerla, o no se afilian a determinada organizacin.
16
14
Mathias Stiefel, Introduccin, en Silvia Rivera Cusicangui,
Oprimidos pero no vencidos, Ginebra, UNRISD, 1986.
15
Vase Benno Galjart y Dieke Buijs, eds., Participation of the
Poor in Development, Leiden development studies 2, Institute
of cultural and social studies, University of Leiden, 1982;
Leen Boer, Dieke Buijs y Benno Galjart, eds., Poverty and
Interventions. Cases from Developing Countries, Leiden
development studies, nm. 6, Institute of cultural and so-
cial studies, University of Leiden, 1985.
16
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 365
366
BEATRIZ DAZ
Las cifras de pobres rurales y sus dramticas
condiciones de vida son abrumadoras. Segn el
Informe sobre el desarrollo humano 1997, alrede-
dor de las tres cuartas partes de la poblacin po-
bre del mundo vive en zonas rurales y depende de
la actividad agrcola para ganarse la vida.
17
Todos estos hechos fueron mostrando la urgen-
te necesidad de cambiar el enfoque en los proyec-
tos de desarrollo, y de hacerlos ms participativos
y acordes a las necesidades y aspiraciones de sus
beneficiarios; en especial, se consideraba urgente
la creacin de tecnologas apropiadas para los agri-
cultores pequeos que permitieran combatir la
terrible pobreza rural.
Entre el conjunto de organizaciones que se de-
claran interesadas en erradicar la pobreza median-
te un enfoque participativo, el Banco mundial (BM)
merece un anlisis diferenciado.
En 1990, el Banco dedic su informe anual al
tema de la pobreza.
18
En 1994 public un libro de
consulta sobre participacin.
19
Personalmente en
septiembre de 1997 pude escuchar la intervencin
de una funcionaria del Banco mundial durante una
reunin de Oxfam-Qubec celebrada en Montreal.
Una misin central del banco, dijo esta funciona-
ria, es combatir la pobreza en alianza estratgica
con las organizaciones no gubernamentales.
17
PNUD, Informe sobre el desarrollo humano, Madrid, Edi-
ciones Mundi-Prensa, 1997.
18
World bank, World Development Report, Washington D.C, 1990.
19
World bank, The World Bank Participation Source Book,
Washington D.C, 1994.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 366
367
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
El economista canadiense y profesor de la Uni-
versidad de Toronto, Michel Chossudovsky, en su
libro The Globalisation of Poverty, muestra cmo a
partir de la crisis de la deuda de principios de los
aos 80 la internacionalizacin de las reformas
econmicas propugnadas por el Banco mundial y
el Fondo monetario internacional (FMI) han causa-
do el empobrecimiento de millones de personas. El
actual sistema econmico mundial se basa en mi-
nimizar los costos de fuerza de trabajo, lo que pro-
voca una contraccin del poder adquisitivo.
Bajo un sistema que genera sobreproduccin,
las corporaciones internacionales y las compaas
comerciales pueden expandir sus mercados so-
lamente destruyendo la base productiva interna
de los pases en desarrollo; esto es, mediante el
desmantelamiento de la produccin domstica des-
tinada al mercado interno. En este sistema, la ex-
pansin de las exportaciones de los pases en
desarrollo supone la contraccin del poder adqui-
sitivo interno. La pobreza es un insumo en el lado
de la oferta.
20
Los programas de alivio a la pobreza son
instrumentales a los objetivos de los intereses eco-
nmicos y financieros que el BM y el FMI repre-
sentan.
Desde finales de los 80 el alivio de la pobreza
se convirti en una condicionalidad para los acuer-
dos de prstamos del BM. El alivio de la pobreza
20
Michel Chossudovsky, The Globalisation of Poverty. Impacts
of IMF and World Bank Reforms, Third World Network,
Penang, Malaysia, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 367
368
BEATRIZ DAZ
apoya el objetivo de servicio de la deuda: la reduc-
cin sostenible de la pobreza, segn las institu-
ciones de Bretton Woods, se alcanza mediante la
reduccin de los presupuestos sociales y la
redireccin de los gastos de modo selectivo a fa-
vor de los pobres, quienes son definido como gru-
po objetivo. Se dice que los programas para aliviar
la pobreza y ayudar a los pobres que se basan en
la recuperacin de los costos y la privatizacin de
los servicios de salud y educacin son una forma
ms eficiente de conducir los programas sociales.
El estado se retira y muchos programas que esta-
ban bajo la jurisdiccin de los ministerios son ma-
nejados por organizaciones de la sociedad civil bajo
el Fondo social de emergencia. Varias ONG finan-
ciadas por programas de ayuda internacional gra-
dualmente han asumido muchas de las funciones
de los gobiernos locales.
21
Los anlisis de Chossudovsky permiten com-
prender claramente que la destruccin de la base
productiva interna de los pases subdesarrollados,
la contraccin del poder adquisitivo esto es, la
pobreza y la sustitucin de funciones del estado
por ONG financiadas desde el extranjero son
polticas del BM estrechamente ligadas entre s.
Tres paradigmas centrados
en la participacin
Investigacin participativa o investigacin-accin
Surgida a inicios de los aos 60, esta importante
corriente del pensamiento social latinoamericano
21
Ibidem, p. 66-67.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 368
369
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
tiene entre sus representantes ms importantes a
Paulo Freire y Orlando Fals Borda. Segn Freire,
en la perspectiva liberadora en que me sito, la
investigacin como acto de conocimiento tiene
como sujetos cognoscentes, de un lado, a los in-
vestigadores profesionales, de otro, a los grupos
populares y, como objeto a ser descubierto, la rea-
lidad social concreta.
22
Rosiska y Miguel Darcy de Oliveira, que perte-
necieron al Instituto de accin cultural (IDAC) crea-
do por Paulo Freire y otros brasileos exiliados en
Ginebra, expresan que:
la metodologa de investigacin accin [es] una
propuesta poltico pedaggica que busca reali-
zar una sntesis entre el estudio de los proce-
sos de cambio social y el involucramiento del
investigador en la dinmica misma de estos pro-
cesos. Adoptando una doble postura de obser-
vador crtico y de participante activo, el objetivo
del investigador ser situar las herramientas
cientficas de que dispone al servicio del movi-
miento social con el que est comprometido. En
otras palabras, al revs de preocuparse solamen-
te con la explicacin de los fenmenos sociales
despus que estos sucedieron, la finalidad de
la investigacin-accin es favorecer la adquisi-
cin de un conocimiento y de una conciencia
crtica del proceso de transformacin por el gru-
22
Paulo Freire, Creando mtodos de investigacin alterna-
tiva, exposicin en el Instituto de educacin de adultos
de la universidad de Dar-Es-Salam, Tanzania, en Carlos
Rodriguez Brando, Pesquisa participante, Sao Paulo, Edi-
tora Brasiliense, 1971, p. 34-41.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 369
370
BEATRIZ DAZ
po que est viviendo ese proceso, para que pue-
da asumir, de forma cada vez ms lcida y aut-
noma, su papel de protagonista y actor social.
23
El objetivo central es emancipador: se pretende
contribuir a una transformacin social en la cual
los oprimidos adquieren mayor control sobre sus
vidas; esto es, mayor poder.
24
La va principal para alcanzar este fin es el cono-
cimiento; se trata de un proceso de concientizacin.
Pero este conocimiento no consiste en un conjunto
de saberes acadmicos ya existentes que el investi-
gador deposita en los desposedos. Al contrario, se
considera que estas personas ya poseen conoci-
mientos valiosos. En una situacin de dilogo el
investigador y el grupo de personas con quienes
trabaja construirn conjuntamente el nuevo co-
nocimiento emancipador. En este proceso, el in-
vestigador acta como un facilitador. Aunque se
admite que al principio tendr un control e inicia-
tiva mayores se espera que su protagonismo vaya
disminuyendo a medida que aumenta el del grupo
de personas concientizadas.
Estas ideas han servido de base para el trabajo
de desarrollo comunitario en Amrica Latina y
muchas otras regiones del mundo: frica, Asia;
tambin los pases desarrollados. Constituyen asi-
23
Darcy de Oliveira Rosiska y Darcy Oliveira Miguel, Pes-
quisa social e aao educativa: conhecer a realidade para
poder transformarla, en Carlos Rodrigues Brando, op
cit., p.26-27.
24
En lengua inglesa se habla de empowerment, trmino que
suele traducirse con el neologismo empoderamiento.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 370
371
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
mismo el sustrato de importantes programas de
educacin de adultos y del movimiento de educa-
cin popular.
Desde el punto de vista de los enfoques sobre el
desarrollo, las comunidades deben tener una par-
ticipacin protagnica en la determinacin, con-
cepcin y ejecucin de los proyectos, que han de
basarse en el conocimiento local y en las priorida-
des e intereses de estas personas. El investigador,
un intelectual orgnico (Gramsci) comprometido
polticamente, deber, segn Orlando Fals Borda,
articular el conocimiento concreto con el gene-
ral, el regional con el nacional, la formacin so-
cial con el modo de produccin y viceversa [...]
Para garantizar la eficiencia de una articulacin,
se adopta un ritmo especfico en el tiempo y en
el espacio, que va de la accin a la reflexin y
de la reflexin a la accin en un nuevo nivel de
prctica.
25
Participatory action research (PAR)
Este paradigma se asocia principalmente a la uni-
versidad neoyorquina de Cornell y los trabajos del
socilogo William Foote Whyte. Ms que las co-
munidades, su mbito de desarrollo han sido las
instituciones (empresas industriales, centros de
investigacin), aunque la primera investigacin
importante de Whyte, en 1943, se refera a jve-
nes urbanos marginados (de la esquina).
25
Orlando Fals Borda, Aspectos tericos da pesquisa parti-
cipante, en Carlos Rodrguez Brando, Pesquisa partici-
pante, Sao Paulo, Editora Brasiliense, 1981, p. 54-55.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 371
372
BEATRIZ DAZ
Segn su propia definicin,
en PAR algunas de las personas en la organi-
zacin o la comunidad estudiada participan ac-
tivamente con el investigador profesional a
travs del proceso de investigacin, desde el
diseo inicial de la investigacin hasta la pre-
sentacin final de los resultados y la discusin
de las acciones posibles. Por ello, PAR contras-
ta marcadamente con el modelo convencional de
investigacin pura, en el cual los miembros de
las organizaciones y las comunidades son tra-
tados como sujetos pasivos, pues algunos de
ellos participan solo autorizando el proyecto, o
como sujetos de este, y recibiendo los resulta-
dos. PAR es una investigacin aplicada, pero
tambin contrasta marcadamente con el tipo ms
comn de investigacin aplicada, en el cual los
investigadores actan como expertos profesio-
nales, disean el proyecto, recogen los datos,
interpretan los resultados y recomiendan la ac-
cin a la organizacin cliente. Como el modelo
convencional de investigacin pura, este es tam-
bin un modelo elitista en las relaciones de in-
vestigacin. En PAR, algunos de los miembros
de la organizacin que estudiamos se involucran
activamente en la bsqueda de informacin e
ideas para guiar sus acciones futuras.
26
Para el desarrollo de las investigaciones se inte-
gra un grupo de miembros de la organizacin estu-
diada, quienes representan distintos sectores de
26
William F. Whyte, Participatory Action Research, Londres-
Nueva Delhi, Sage Publications, 1991, p. 20.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 372
373
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
esta. Tal grupo funcionar como mesa redonda
durante el curso de la investigacin, la cual comien-
za por identificar los problemas existentes en la
organizacin. Durante el curso de la investigacin
ser preciso apelar a las esferas de conocimiento
de distintas disciplinas. En PAR el consultante/
facilitador acta como un conductor (coach) en la
construccin de un grupo.
27
En este proceso tiene
lugar un constante aprendizaje mutuo entre el in-
vestigador y el grupo de participantes.
Whyte y sus colaboradores han llevado a cabo
investigaciones para la compaa Xerox y el Sindi-
cato de trabajadores textiles en New York, la coo-
perativa Mondragn, en Espaa, y centros de
investigacin agrcola en Centro y Sur Amrica.
Semejantes investigaciones han sido reportadas en
distintas publicaciones, en forma de estudios y
anlisis de casos.
28
Este conjunto de autores se identifica princi-
palmente con corrientes como la democracia in-
dustrial, desarrollada en Noruega y Suecia. En
comparacin con el paradigma anteriormente tra-
tado, hay menos compromiso poltico y la inten-
cin no es emancipadora. Pero existen semejanzas
de enfoque y procedimientos. Adems de la parti-
cipacin activa de quienes en otros enfoques se
27
Ibidem, p.40.
28
William F. Whyte, op. cit.; Social Theory for Action, Sage
Publications, Londres- Nueva Dehli, 1991; William F.
Whyte y Kathleen K. Whyte, Making Mondragn, New York,
State school for industrial and labor relations, Cornell
university, New York, 1988.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 373
374
BEATRIZ DAZ
consideran sujetos, es similar concebir la inves-
tigacin como un proceso cambiante y el objetivo
prctico dirigido a transformar lo existente, aun-
que los cambios esperados sean de mucho menor
alcance y relativos a una organizacin.
Participatory Rural Apraissal (PRA)
Este es el paradigma que tiene actualmente difu-
sin y uso generalizados, pues al PRA se asocia en
realidad el boom del enfoque participativo: habin-
dose originado principalmente en ONG de frica
Oriental y el Sur de Asia, el PRA ha sido adoptado
por departamentos gubernamentales, institutos de
formacin, agencias de ayuda y universidades de
todo el mundo. Actualmente esto se usa en al me-
nos cien pases y en alrededor de treinta existen
redes de PRA.
29
Una de las instituciones ms in-
fluyentes en su desarrollo es el Institute of social
studies (ISS), de la universidad de Sussex, pero
tambin han contribuido especialistas del
International institute for environment and
development, de Londres, y del World resources
institute, de Washington.
El PRA puede considerarse como un desarrollo
de la tcnica denominada rapid rural apraissal
(RRA), pero en esta ltima los objetivos estn ms
delimitados a la evaluacin o diagnstico de una
situacin. El PRA surgi como expresin de las
preocupaciones por los campesinos pobres en los
pases subdesarrollados, y al principio se haca
29
Robert Chambers y James Blackburn, The Power of Partici-
pation, IDS Policy Briefing, nm. 7, agosto 1997, p. 2-3.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 374
375
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
bastante nfasis en los aspectos tecnolgicos. Re-
chazando las ideas acerca de que los campesinos
no adoptan las tecnologas elaboradas en los cen-
tros de investigacin agrcola porque son atrasa-
dos o apticos, se reivindica el conocimiento local:
se afirma que estas tecnologas no resultan ade-
cuadas a las condiciones en las cuales producen
los campesinos pequeos. El enfoque participativo
pretende estimular la expresin de ese conocimien-
to local y desarrollarlo para que emerjan tecnolo-
gas adecuadas.
30
Actualmente los objetivos son mucho ms am-
plios: el aumento del poder (empowerment) de los
pobres en comunidades rurales o urbanas y en
diversas situaciones vinculadas con el manejo de
los recursos naturales. Segn Robert Chambers
y James Blackburn, el PRA puede describirse
como una familia de enfoques, mtodos y conduc-
tas que permiten a las personas expresar y anali-
zar las realidades de sus vidas y de sus condiciones,
planificar por s mismas qu acciones tomar y
monitorear y evaluar los resultados.
31
Las personas que conducen las experiencias
deben actuar como facilitadores, y se espera de
ellas que confen en que los habitantes de cada
localidad son capaces de llevar a cabo sus propios
anlisis. Quienes usan estos enfoques ya conside-
ran demostrado que estos hacen aflorar las reali-
30
Vase Robert Chambers, Arnold Pacey y Lori Ann Thrupp,
Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research,
Londres, Intermediate Technology Publications, 1989.
31
Robert Chambers y James Blackburn, op. cit.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 375
376
BEATRIZ DAZ
dades y prioridades de los pobres, pero conocen la
dificultad de que se reflejen en polticas y prcti-
cas, dada la estrecha trama de intereses siempre
existentes. En este sentido, recomiendan incluir
a las personas que deciden polticas como miem-
bros de los equipos del PRA, como una de las me-
jores formas de generar el compromiso que se
necesita para motivar un cambio real.
32
Aunque los tres paradigmas descritos presen-
tan diferencias, puede considerarse que lo comn
entre ellos es:
La investigacin se vincula a problemas socia-
les concretos, con un fin de transformacin.
Se valora altamente el conocimiento local.
Los agentes externos (o agentes de cambio)
tienen como objetivo aprovechar este conoci-
miento e intercambiar otro (acadmico) que
contribuya a la solucin del problema en cues-
tin.
En este proceso debe desarrollarse y primar el
protagonismo de los pobladores locales (en el
caso de una fbrica, los trabajadores).
Esto se consigue no solo mediante el uso de
un conjunto de tcnicas o metodologas
participativas, sino mediante un cambio radi-
cal de actitudes en los investigadores sociales.
Los mtodos y la formacin
Tengo ante m tres ejemplos de metodologas para
la investigacin participativa:
32
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 376
377
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
- Tcnicas participativas para la educacin po-
pular, de Laura Vargas y Graciela Bustillos,
publicado por el Programa de educacin po-
pular Alforja. Es una edicin de 1985.
- El proceso de evaluacin rural participativa, pu-
blicado por el Instituto de recursos mundiales
(WRI) y el Grupo de estudios ambientales (Mxi-
co), en 1993.
- A Trainerss Guide for Participatory Learning
and Action, de Jules Pretty, Irene Guijt y otros,
publicado por el International institute for
environement and development en 1995, y que
puede considerarse representativo del PRA.
Sera imposible describir los contenidos de cada
uno de estos manuales. Tambin probablemente
intil, porque el manejo de estas tcnicas se ad-
quiere realmente en la prctica. Cabe destacar, sin
embargo, algunas semejanzas. En los tres casos,
se trata de procedimientos para el trabajo con gru-
pos, animado por un facilitador. Permiten com-
probar que actualmente se dispone de un amplio
abanico de tcnicas. Vargas y Bustillo presentan
105 tcnicas; Pretty y Guijt, 101. Sobre los tipos o
propsitos de dichas tcnicas y el nmero de ellas
en cada categora ilustra la siguiente tabla:
Vargas-Bustillos Pretty- Guijt
Dinmicas de animacin: 41 Introduccin y rompehielos: 12
Anlisis general: 28 Energizar y formar grupos: 13
Abstraccin: 20 Aumentar dinmica de grupos:
15
Organizacin y planificacin:
16 Escuchar y observar:
10
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 377
378
BEATRIZ DAZ
Las autoras anuncian Anlisis: 12
un segundo tomo con: Evaluacin: 11
Anlisis estructural Entrevista semiestructurada: 14
Anlisis econmico Diagramar y visualizar: 8
Anlisis poltico Ordenar de acuerdo al valor: 6
Anlisis ideolgico
Como se observa, hay notables semejanzas en-
tre uno y otro conjunto de tcnicas. Tambin dife-
rencias, que expresan las existentes entre ambos
paradigmas; esto es, un enfoque ms poltico en
la educacin popular y ms tcnico en el PRA. Otra
diferencia a sealar sera que en el PRA se hace
ms nfasis en las tcnicas visuales.
El manual del Instituto de recursos mundiales
es tambin una variante del PRA, pero dirigida al
manejo de los recursos naturales por las comuni-
dades. Por ello presenta algunas particularidades,
como la existencia de un grupo de promotores del
desarrollo rural. Ellos conducen el taller de eva-
luacin rural participativa con unos quince das
de duracin desde luego, con la participacin
de la comunidad.
El enfoque participativo en ciencias sociales es
mucho ms que un conjunto de tcnicas. Requie-
re convicciones, actitudes y conductas cuya esen-
cia es el respeto y el inters por las dems personas,
la certeza de que, por simples que estas sean, po-
seen conocimientos y vivencias interesantes que
aportar. Es preciso prepararse para sortear diver-
sos peligros: evitar la manipulacin y todo uso
superficial, pues sus consecuencias sern dai-
nas para el grupo, alejndolo y desencantndolo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 378
379
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
Tambin hay que evitar las actitudes ingenuamente
romnticas y mesinicas, en cuyo caso es el in-
vestigador el que resulta fcilmente vulnerable, al
punto de que termina lastimado y desencantado.
Los antdotos a estos peligros estn en una for-
macin seria desde el punto de vista tico y de la
profesionalidad. En ambos sentidos resta an bas-
tante camino por andar. La actual popularidad
del enfoque participativo (lo que hemos llamado
el boom ) hace que los talleres de entrenamiento
sean una mercanca nada despreciable (training
es el trmino que se usa en ingls, aunque sera
preferiblemente formacin). Hay actualmente ins-
tituciones que se especializan en organizar esos
talleres, por los cuales reciben honorarios usual-
mente altos.
Chambers y Blackburn alertan sobre el peligro
de que el PRA se expanda demasiado rpido, y
sealan: el verdadero reto es transformarse uno
mismo si se desea compartir el poder y ser recep-
tivo a las nuevas ideas, escuchando a las perso-
nas en vez de darles conferencias, y aceptando los
riesgos de abrir un proceso de abajo hacia arriba,
en vez de tratar siempre de controlarlo.
33
Stan Burkey cita en su libro People First este
elocuente pensamiento:
La mejor manera de ensear acerca de la plani-
ficacin de abajo-arriba, la participacin popular
y la descentralizacin, es practicando estas mis-
mas ideas en el programa de entrenamiento. Si
el entrenamiento es de arriba-abajo, rgido, pater-
33
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 379
380
BEATRIZ DAZ
nalista, los agentes de cambio aprendern las
mismas actitudes. Para hacer surgir en ellos cua-
lidades creativas e innovadoras, debe darse a
los entrenados el mximo de responsabilidad
posible.
34
Dos ejemplos de aplicacin
Del conjunto de reas que actualmente utilizan
enfoques participativos he seleccionado dos para
ejemplificar tendencias y modos de hacer: el tra-
bajo con los campesinos pobres y el manejo de los
recursos naturales por las comunidades.
El trabajo con los pequeos
campesinos pobres
Aunque en Cuba los campesinos no son general-
mente pobres, sino todo lo contrario, ni podran
catalogarse como pequeos segn criterios afri-
canos o asiticos ( a veces poseen 1 2 hectreas
para toda una familia), tienen gran inters algu-
nos proyectos que se estn desarrollando.
El Programa de participacin popular (PPP) de
la FAO consiste en promover las organizaciones
de campesinos pequeos mediante la creacin y
desarrollo de grupos entre ocho y quince miem-
bros, lo ms homogneos posibles en cuanto a su
composicin. Su objetivo es la solucin conjunta
de problemas comunes. El surgimiento y desarro-
llo de estos grupos es facilitado mediante procedi-
34
Stan Burkey, People First, Londres-New Jersey, Zed Books,
1993, p.80.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 380
381
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
mientos participativos por promotores de grupos
entrenados y contratados para este fin.
El PPP tiene como antecedente otro programa
iniciado en 1975 en Nepal, el Programa para el
desarrollo de campesinos pequeos. Despus de
la Conferencia mundial de reforma agraria y desa-
rrollo rural, celebrada en 1979, el PPP fue uno de
sus programas de seguimiento, y se adopt la
metodologa ya ensayada en el programa anterior.
La XXVI sesin de la Conferencia de la FAO apro-
b el Plan de accin para la participacin popular
en el desarrollo rural.
35
John Rouse, del Servicio de instituciones rura-
les y participacin de la FAO, considera que los
principios bsicos de este programa son:
El desarrollo de los grupos requiere como m-
nimo de tres a cinco aos. Es mejor empezar
por pequeos grupos informales, organizados
alrededor de un inters comn, lo cual pro-
porciona condiciones ptimas para la adquisi-
cin de habilidades tcnicas organizativas y
para la solucin de problemas.
La forma ms efectiva y segura de empezar las
actividades del grupo es la cooperacin dirigi-
da a mejorar las potencialidades para generar
ingresos entre los miembros del grupo.
Generalmente, el trabajo de organizadores de
grupo especialmente entrenados y residentes
en el rea es fundamental para el xito.
35
FAO, Plan of Action for Peoples Participation in Rural
Development, XXVI session FAO Conference, Roma, no-
viembre 1991, p. 9-28.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 381
382
BEATRIZ DAZ
La formacin de grupos pequeos no debe ser
un fin en s mismo, sino el primer paso en un
proceso organizativo a largo plazo dirigido a
unir los grupos en asociaciones intergrupos y
organizaciones de campesinos.
36
Naturalmente, estos principios son solo una gua
general, pues la flexibilidad y adaptacin a las con-
diciones de cada lugar son requisitos bsicos del
enfoque participativo. Actualmente se desarrollan
experiencias vinculadas al PPP en diferentes pa-
ses de Asia y frica. Sobre ellas un serio estudio
concluye:
A partir de los estudios de caso presentados, pa-
rece claro que la investigacin-accin participativa,
si se aplica sistemticamente, puede contribuir a
aumentar la participacin popular en el desa-
rrollo rural. Tambin puede concluirse que no
puede haber un enfoque uniforme para todos
los casos.
37
La generacin de tecnologas apropiadas para sus
condiciones de produccin es otra rea de gran re-
levancia en el trabajo con los campesinos peque-
os y pobres. Como se conoce, el Banco mundial y
las empresas productoras y comercializadoras de
36
John Rouse, Organizing for Extension: FAO Experiences in
Small Farmer Group Development, en Internet, SD
Dimensions/ Peoples Participation/ Analysis, marzo 31,
1996, p. 5-6.
37
Vase Gerrit Huizer, Participatory Action Research and
Peoples Participation: Introduction and Case Studies, en
Internet, SD Dimensions/Peoples Participation/ Resources,
mayo 30, 1997, p.41.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 382
383
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
insumos financiaron la Revolucin verde, aplica-
cin de la modernizacin en la agricultura. Papel
central en este modelo correspondi a la red de cen-
tros de investigacin agropecuaria, lugares donde
se produjeron las innovaciones tecnolgicas. Para
la difusin y extensin de estas tecnologas se cre
un sistema tambin financiado por el Banco
de visitas y entrenamientos, para lo cual se selec-
cionaron algunos campesinos ms adelantados o
que se supone ms abiertos a las innovaciones. Se
estima que estos conocimientos van a gotear ha-
cia abajo, pues sern trasmitidos ulteriormente al
resto de los campesinos.
El fracaso de este enfoque arriba-debajo de la in-
vestigacin y la extensin agropecuaria dio lugar a la
bsqueda de alternativas con enfoque participativo.
William F. Whyte y otros investigadores de la co-
rriente participatory action research (PAR) llevaron
a cabo importantes colaboraciones con especialis-
tas del Centro internacional de la papa (Colombia)
y el Instituto de ciencia y tecnologa agrcola (Gua-
temala).
El enfoque participativo se reflej, en primer lu-
gar, en la integracin de equipos interdisci-plinarios
en los cuales trabajaban conjuntamente especia-
listas de las ciencias sociales y las agrcolas. En un
segundo paso, por influencia de los socilogos y
economistas, los experimentos comenzaron a ha-
cerse en tierras de los campesinos y no solo en
las reas experimentales de los Centros. De esta
forma, los campesinos tambin tuvieron una par-
ticipacin, al introducir y probar las tecnologas a
medida que estas se desarrollaban. Cuando una
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 383
384
BEATRIZ DAZ
innovacin no era aceptada por los campesinos se
mandaba de nuevo a los especialistas para perfec-
cionarla. Este tipo de colaboracin se conoce gene-
ralmente como de campesino a campesino, pues
aquellos en cuyos campos se hacen los ensayos son
los encargados de trasmitirlos a los dems.
38
Un enfoque cercano es la investigacin en sis-
tema de las fincas; un grupo interdisciplinario de
investigadores se traslada al rea rural y, utilizan-
do procedimientos participativos, trata de que los
campesinos decidan cules son los problemas prin-
cipales para cuya solucin requieren ayuda. Una
vez hecha esta seleccin, los especialistas traba-
jan en equipo y, en colaboracin con los campesi-
nos, ensayan diversas soluciones hasta determinar
la ms conveniente.
Daniel Selener
39
resea una interesante expe-
riencia llevada a cabo por Cleve Lightfoot y otros
especialistas en la provincia de Visayas oriental,
Filipinas, en la cual se solucion el problema de
infestacin de los campos por una hierba median-
te el procedimiento de plantar leguminosas. En un
proceso muy cuidadoso, los investigadores estimu-
laron la expresin del conocimiento local. Lo inte-
graron a las soluciones y presentaron diferentes
opciones a los campesinos para que decidieran cul
se ensayara.
38
Vase William F. Whyte, Participatory Action Research, Lon-
dres-Nueva Delhi, Sage Publications, 1991; Social Theory
for Action, Londres-Nueva Delhi, Sage Publications, 1991.
39
Vase Daniel Selener, Participatory Action Research and
Social Change, New York, Cornell University, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 384
385
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
Como se observa, la tendencia en estas investi-
gaciones que buscan un enfoque abajo-arriba con-
siste en que la participacin de los productores
sea cada vez mayor, en un proceso que va hacia la
cogeneracin de las tecnologas. Joske Bunders y
otros investigadores de la Universidad libre de
msterdam han llevado a cabo un excelente ejem-
plo referido a la biotecnologa. En experiencias rea-
lizadas en varios pases, han integrado el saber
tradicional campesino a procedimientos biotec-
nolgicos relativos a la salud animal, biopesticidas,
procesamiento de alimentos y recursos genticos.
Al mismo tiempo, los han integrado con los resul-
tados de la biotecnologa cientfica, mediante un
enfoque abajo-arriba participativo e interactivo.
40
El manejo de los recursos naturales
por las comunidades
El nfasis en la gestin participativa de los recur-
sos naturales es caracterstica comn a diferentes
corrientes del pensamiento ambientalista. Enrique
Leff
41
enfatiza el carcter democrtico del movi-
miento ecologista, sustentado en los principios de
autonoma, autogestin y autodeterminacin, y
propone la creacin a nivel local de unidades
ambientales de produccin. Por su parte, los eco-
logistas radicales consideran que todas las deci-
40
Vase Joske Bunders, Bertus Haverkort y Win Hiemstra,
eds., Biotechnology. Building on Farmers Knowledge, Lon-
dres, MacMillan, 1996.
41
Vase Enrique Leff, Ecologa y capital, Mxico D.F., Siglo
XXI, 1994.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 385
386
BEATRIZ DAZ
siones deberan ser descentralizadas hacia las co-
munidades locales, las cuales deberan de ser
en lo posible autosuficientes y dirigidas equita-
tiva y participativamente por todos los miembros
de la comunidad, lo que estimulara el manejo
ecolgico del ambiente.
42
Una forma de concretar estas aspiraciones es lo
que se denomina co-manejo, consistente en com-
partir el manejo de los recursos naturales entre los
gobiernos y las comunidades locales. Estrategias
caractersticas de este enfoque son estimular la par-
ticipacin local, combinar el saber tradicional con el
cientfico y la bsqueda de consenso entre los dife-
rentes actores.
43
Mientras que en el co-manejo se
tratan de conciliar los enfoques arriba-abajo y aba-
jo-arriba, un enfoque ms radicalmente participativo
y abajo-arriba es el de manejo de recursos naturales
por las comunidades. A causa de la notable dismi-
nucin de los recursos pesqueros en zonas tropicales
y templadas, de gran inters actual es el manejo de
los recursos costeros por las comunidades. Esto ha
dado lugar al desarrollo de un importante conjunto
de proyectos participativos de investigacin- desarro-
llo, cuya expresin ms notable puede situarse en
Filipinas y otros pases del Sudeste asitico.
La participacin local incluye todas las etapas
del manejo de las costas: desde el establecimiento
42
Ted Benton, The Greening of Socialism: A New Vision of
Progress? Contribution to Conference on Environment
and Society, La Habana, febrero 10-14, 1997, p. 12.
43
Vase International institute for sustainable development,
Co-Management. Selected Sources, en Internet, abril de
1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 386
387
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
de bases de datos para el monitoreo ambiental, la
planificacin (recogida y anlisis de datos y desa-
rrollo de las estrategias de regulacin) hasta la
implementacin, generalmente centrada en la
puesta en prctica de regmenes de manejo y la
solucin de conflictos en el seno de la comunidad.
44
En Filipinas, con 18 000 Km. de costas en sus
ms de 7 000 islas, la degradacin de los recursos
pesqueros y costeros (arrecifes coralinos, mangla-
res) ha generado una amplia gama de proyectos
cuyo objetivo es promover el manejo de los recur-
sos costeros por las comunidades. Son, principal-
mente, proyectos de ONG que emplean un enfoque
participativo.
Seeds of Hope (1996) es un interesante libro en
el que se presentan nueve estudios de caso de ma-
nejo comunitario de los recursos costeros. Los ca-
sos fueron reportados en un taller-festival por
quienes desarrollan localmente los proyectos en tres
diferentes provincias. Un requisito de seleccin fue
que los proyectos hubiese funcionado durante tres
aos como mnimo. Para estimular que quienes tra-
bajan en la base pudiesen contar su propia histo-
ria, se hicieron dos talleres preparatorios previos
acerca de cmo conducir los estudios de caso y re-
dactar informes con sus resultados.
45
44
Vase Patrick Christie y Alan T. White, Trends in Deve-
lopment of Coastal Area Management in Tropical
Countries: From Central to Community Orientation,
Coastal Management, nm. 25, 1997, p. 155-181.
45
Vase Elmer Ferrer, Leonor de la Cruz y Marif Domingo,
eds., Seeds of Hope, College of Social Work and Community
Development, University of the Filippines, 1996.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 387
388
BEATRIZ DAZ
El manejo de los recursos costeros por las comu-
nidades no puede solucionar todos los problemas sub-
yacentes, que incluyen las relaciones de poder, la
privacin del saber, etc. Sin embargo, el esfuerzo en
estos proyectos est dirigido a lograr el protagonismo
de los pobladores locales, a propiciar que tengan
mayor control de los recursos naturales que consti-
tuyen su base de sustentacin y a desarrollar senti-
mientos de propiedad y pertenencia que contribuyan
a superar el manejo descontrolado y catico de los
recursos comunes (tragedia de lo comn).
Quin participa y para qu
Antes de concluir esta revisin de diferentes
paradigmas, mtodos y aplicaciones del enfoque
participativo, parece imprescindible discutir el con-
cepto mismo de participacin y sus objetivos. Guijt
Pretty et al. (1995) consideran que hay siete for-
mas en las cuales las organizaciones que se ocu-
pan del desarrollo conciben y usan el trmino
participacin:
1.Participacin pasiva: las personas participan por-
que se les dice que algo ha ocurrido o pasar, pero
es un anuncio unilateral que no escucha las res-
puestas de las personas; la informacin se com-
parte nicamente entre profesionales externos.
2.Participacin informativa: las personas brindan
informacin de acuerdo a las preguntas formu-
ladas por investigadores o encuestadores.
3.Participacin mediante consultas: las personas
son consultadas por especialistas externos, quie-
nes definen tanto los problemas como las solu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 388
389
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
ciones y pueden modificarlos atendiendo a las
respuestas que obtienen.
4.Participacin por incentivos materiales: las per-
sonas participan entregando recursos tales como
su trabajo a cambio de alimentos, dinero u otra
recompensa material.
5.Participacin funcional: las personas participan
formando grupos para alcanzar determinados ob-
jetivos relacionados con un proyecto, en el cual
se promueve desde afuera el surgimiento de or-
ganizaciones sociales. Por lo general, esto ocurre
despus de que las decisiones principales ya han
sido tomadas.
6.Participacin interactiva: las personas llevan a
cabo anlisis conducentes a planes de accin y
la formacin de nuevas instituciones locales o el
fortalecimiento de las existentes.
7.Automovilizacin: es la participacin en que las
personas toman iniciativas de modo independien-
te respecto a las instituciones externas y con el
fin de cambiar los sistemas. Pueden desarrollar
contactos con instituciones externas en bsque-
da de recursos o consejo tcnico, pero mantie-
nen control sobre el uso de los recursos.
46
Obviamente, los tipos y variantes de participa-
cin se relacionan directamente con los objetivos
del proceso participativo. En general, puede con-
siderarse la existencia de un gradiente que va de
46
Vase Jules Pretty, Irene Guijt, Ian Scoones et al., A Trainers
Guide for Participatory Learning and Action, Londres,
International institute for environment and development,
1995, p.61.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 389
390
BEATRIZ DAZ
la manipulacin a una facilitacin no comprome-
tida, hasta la participacin en la perspectiva de
concientizar y aumentar el poder que las perso-
nas tienen sobre sus vidas y sus recursos.
Daniel Selener, en su excelente libro Participa-
tory Action Research and Social Change (1997),
toma de Deshler y Sock (1989) la siguiente clasifi-
cacin: domesticacin, asistencialismo (o pater-
nalismo), cooperacin y empoderamiento.
En la participacin como domesticacin el poder
y el control sobre una actividad dada estn en ma-
nos de los planificadores, administradores, elites
locales, cientficos e investigadores. La domestica-
cin se alcanza por el uso de tcnicas seudopar-
ticipativas que manipulan a las personas para que
hagan lo que estos extraos desean o consideran
importante.
47
En el asistencialismo, el poder y el control per-
manecen en manos de un agente externo o de una
elite, mientras que los miembros del grupo que
participan reciben informacin, se les consulta y
ayuda. Los investigadores pueden concentrarse en
ayudar al grupo a combatir los sntomas ms que
las causas de los males sociales.
48
La participacin como cooperacin supone que
las personas trabajan junto con agentes externos
a fin de implementar actividades concebidas para
beneficiar a los participantes. Las decisiones se
47
Daniel Selener, Participatory Action Research and Social
Change, New York, Cornell University, 1997, p. 205.
48
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 390
391
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
toman mediante el dilogo y los participantes se
involucran activamente en su implementacin.
49
Por ltimo, la participacin dirigida al aumento
de poder es un enfoque en el cual las personas
detentan completamente el poder y mantienen el
control de un programa o de una institucin, in-
cluyendo la toma de decisiones y las actividades
administrativas. El empoderamiento se alcanza
mediante la concientizacin, la democratizacin,
la solidaridad y el liderazgo [y] caracteriza a los
procesos autnomos de movilizacin para alcan-
zar cambios estructurales polticos y sociales.
50
No debe considerarse que estas tipologas son
vlidas nicamente en otros entornos, ni tampoco
que estamos exentos de cometer errores de mani-
pulacin o seudoparticipacin a causa del carc-
ter equitativo de nuestra sociedad, o porque
confiemos en nuestras buenas intenciones. Para
evaluar el carcter del proceso participativo que
est teniendo lugar en el curso de nuestro trabajo,
las siguientes preguntas que propone tambin
Daniel Selener pueden ser de utilidad:
Quin est participando?
Cmo?
Cul es el centro de la investigacin?
Qu tipo de acciones se desarrollan?
Quin o quines estn involucrados en este
proceso?
49
Ibidem.
50
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 391
392
BEATRIZ DAZ
Cul es el contexto en que estn trabajando?.
51
Personalmente, considero que la toma de decisio-
nes constituye el ncleo del concepto de participa-
cin. Por ello, la investigacin participativa con un
objetivo emancipador se define por el proceso de toma
de decisiones y el control sobre su ejecucin. Debe-
mos tener en cuenta, sin embargo, que los obstcu-
los al funcionamiento verdaderamente democrtico
y participativo son tanto de carcter estructural,
socioeconmico, cultural (costumbres, tradiciones)
como relativos a las actitudes y capacidades que es-
tas condiciones han creado en las personas.
Tampoco es vlido romantizar la participacin
local como el ideal de la democracia. Como acer-
tadamente advierte Ted Benton,
52
las personas
pueden terminar cansndose de interminables re-
uniones, o las comunidades aisladas pueden ha-
cerse rgidas e intolerantes.
Lo que s parece bastante cierto es que el conjun-
to de acciones que con el enfoque participativo estn
teniendo lugar en la sociedad cubana actual consti-
tuye ya un poderoso movimiento de cambio y reno-
vacin que, sin dudas, contribuir a dinamizar y a
hacer mejores y ms interesantes nuestras vidas.
51
Daniel Selener, Participatory Action Research and Social
Change, New York, Cornell university, 1997, p. 200.
52
Vase Ted Benton, The Greening of Socialism: A New Vision
of Progress?, ponencia a la Conferencia sobre medioam-
biente y sociedad, La Habana, febrero 10 al 14, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 392
393
EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN CIENCIAS SOCIALES...
EL ROL DE LA EDUCACIN
EN LA HEGEMONA
DEL BLOQUE POPULAR
*
Mara Gracia Nez
El filsofo uruguayo Jos Luis Rebellato (1946-
1999) dedic varios artculos a reflexionar sobre
los aportes del pensador italiano Antonio Gramsci
(1891-1937), de quien destaca como sustantivos
los aportes relacionados con la confianza en las
capacidades de los sectores populares de consti-
tuirse como nuevo bloque histrico, la integracin
de lo personal y lo colectivo, la elaboracin de un
pensamiento comprometido, y la tarea militante
del intelectual.
Rebellato considera que las relaciones de domi-
nacin son mucho ms amplias que la explota-
cin econmica. En este sentido, concibe, como
Gramsci, al estado como un conjunto de organis-
mos propios de un grupo, que disciplina, unifica y
concentra la potencia de clase, que transmite su
concepcin del mundo y crea las condiciones para
la reproduccin de la clase social hegemnica. De
este modo, la vida estatal se concibe como un con-
tinuo formarse y superarse de equilibrios inesta-
bles (dentro del mbito de la ley) entre los intereses
del grupo dominante y los grupos subordinados.
No existe clase hegemnica que pueda asegurar
durante largo tiempo su poder econmico slo con
*
Tomado de Rebelin, 10 abril 2003 (www.rebelion.org/
uruguay).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 393
394
MARA GRACIA NEZ
el poder represivo: la cultura cumple una funcin
social indispensable para el mantenimiento y re-
produccin del sistema. Los grupos dominantes ejer-
cen la funcin de direccin cultural, de transmisin
ideolgica, a travs de un conjunto de organizacio-
nes e instituciones que organizan y divulgan la in-
terpretacin de la realidad que responde a sus
intereses. Los aparatos ideolgicos del estado trans-
miten el intento por justificar y reproducir las es-
tructuras y relaciones de dominacin: valores,
smbolos y comportamientos que aparece represen-
tado en el arte, la filosofa, el derecho, la religin,
las ciencias sociales, los medios de comunicacin,
etc. La ideologa genera hbitos, es decir, sistemas
de disposiciones, esquemas bsicos de percepcin,
comprensin y accin y ellos son estructurados por
las condiciones de produccin y la posicin de cla-
se, pero tambin son estructurantes.
La supremaca de un grupo social se manifiesta
de dos modos: como dominio y como direccin
intelectual y moral; estas dos funciones existen
en cualquier forma de estado, segn cada socie-
dad y la correlacin de fuerzas entre clases socia-
les, y en los niveles econmico, poltico, ideolgico
y militar. El poder popular supone quebrar esa
relacin de subordinacin: exige una distribucin
de poder, basada en la participacin directa de los
sectores populares, como sujetos de lucha, de pen-
samiento y de historia.
Rebellato afirma que no hay accin poltica ver-
daderamente transformadora si no es generada a
partir del ejercicio del poder popular y a favor de
las clases oprimidas, con lo que plantea la confor-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 394
395
EL ROL DE LA EDUCACIN...
macin de una voluntad poltica colectiva, un nue-
vo poder con capacidad de unificar las fuerzas dis-
persas en partidos, sindicatos, concejos vecinales,
etc. Los sectores populares deben constituirse en
un nuevo bloque histrico, opuesto al bloque do-
minante. Tal unidad supone un proyecto alterna-
tivo comn que nace de la colaboracin de todos
los grupos subordinados.
La hegemona del bloque popular conlleva una
instancia cultural o actividad prctica colectiva que
funciona sobre la base de una misma y comn
concepcin del mundo, una unidad cultural-so-
cial que rene una multiplicidad de voluntades
disgregadas. As, el bloque histrico tiene una di-
mensin orgnica y estructural, no meramente
terica. Es orgnico porque alude al carcter es-
tructural de los fenmenos sociopolticos, conce-
bidos como histricos y dinmicos, en oposicin a
lo coyuntural, a lo burocrtico o a lo mecnico, y
tambin porque se distingue de la conciencia cor-
porativa y la de clase. Esta hegemona no se logra
solo accediendo al poder poltico, sino tambin
creando y difundiendo una nueva concepcin del
hombre y la sociedad. Es decir, realizando una
transformacin radical, un cambio sustancial en
las estructuras de la conciencia, lo que Gramsci
llam reforma intelectual y moral (o sea cultu-
ral). Y este proceso no debe ser entendido cronol-
gicamente como algo que se desata a posteriori
del proceso poltico. Como Gramsci lo expresa, la
transformacin cultural se da antes, durante y
despus de que los sectores de cambio han asu-
mido la direccin de una nueva sociedad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 395
396
MARA GRACIA NEZ
La cultura acta en la organizacin cotidiana de
prcticas de dominacin en la familia, la escuela,
los medios de comunicacin, las instituciones y la
organizacin del espacio y el tiempo; genera hbi-
tos, conjunto de disposiciones, esquemas de per-
cepcin, comprensin y accin en determinadas
condiciones de produccin. Asimismo, la cultura
est estructurada en torno a relaciones sociales y
redes comunicacionales, supone la conjuncin de
distintos elementos que conforman una visin del
mundo, del entorno, de la naturaleza y de los de-
ms. Una determinada manera de interpretar la
produccin del conocimiento, el reconocimiento o
la negacin de las propias potencialidades. En este
sentido, la cultura es una matriz generadora de
comportamientos, actitudes, valores, cdigos de len-
guajes, hbitos y relaciones sociales en la que se
reproducen las relaciones de dominacin-dependen-
cia vigentes en la sociedad.
La nocin cultura popular hace referencia a los
contenidos impugnadores, a las resistencias, a los
cdigos que se contraponen a la cultura hegem-
nica: es el conjunto de expresiones y concepcio-
nes que manifiestan la posicin subalterna.
Sin la intervencin del elemento subjetivo, no hay
posibilidad alguna de transformacin. Por tanto, la
relacin entre estructura y cultura no puede ser
interpretada en forma determinista y unilateral.
Ambas deben ser pensadas como la forma y el con-
tenido, conformando el bloque histrico. Es a tra-
vs de la historia, de las prcticas sociales, de las
reglas de poder/saber que se constituyen las diver-
sas formas de subjetividad. El sujeto en s es susti-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 396
397
EL ROL DE LA EDUCACIN...
tuido por la subjetividad producida a travs de los
discursos y dispositivos de poder. Si el saber y el
poder no pueden separarse, se requiere conocer las
relaciones de lucha y de poder, la dominacin de
unos hombres sobre otros, para comprender la pro-
duccin de conocimiento. Las estructuras polticas
y las condiciones de existencia no se imponen a un
sujeto sino que son constitutivas del mismo. Ellas
conforman un saber: de ah la necesidad de hablar
en trminos de poder epistemolgico.
Rebellato afirma que el poder tiene contenidos
muy precisos:
a) el desarrollo del poder en los mltiples espacios
y canales de comunicacin;
b) el reconocimiento de que ya no es posible conti-
nuar hablando tan slo en nombre de, sino que
es preciso aprender a hablar con;
c) la superacin de la distancia hoy existente en-
tre la organizacin y los sectores en nombre de
los cuales la organizacin supone hablar;
d) la construccin de un estilo diferente de hacer
poltica; la vigencia de la pregunta, como condi-
cin de la existencia humana;
e) el poder entendido como participacin;
f) la articulacin de poderes populares.
tica, poltica y educacin son tres dimensio-
nes fundamentales de los procesos de construc-
cin de poder: la educacin es poltica y est
siempre sostenida por una opcin tica; la poltica
desempea un papel educativo, en tanto acta
sobre las conciencias, impulsando determinados
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 397
398
MARA GRACIA NEZ
valores ticos y bloqueando otros; la tica no puede
nunca permanecer en el plano de la abstraccin,
sino que se concreta en formas de accin poltica y
desarrolla procesos de aprendizaje y desaprendizaje.
Se habla de pedagoga del poder afirmando que el
poder no debe identificarse con una comunicacin
monolgica, sino que ha de convertirse en un dis-
positivo de aprendizaje dialgico, lo que nos pone
en contacto con la multiplicidad de redes de parti-
cipacin, comunicacin y organizacin.
Rebellato considera que los movimientos popu-
lares no son sujetos histricos por puras razones
objetivas, es decir, por el hecho estructural de ser
explotados econmicamente, sino que se consti-
tuyen en tales a travs de un proceso de lucha, de
maduracin y autoeducacin. En este sentido, la
educacin popular inscribe su proyecto en la lnea
estratgica de transformacin de los movimientos
populares en sujetos colectivos portadores del po-
der popular, por lo que la tarea del educador con-
siste en crear las condiciones para que los sectores
populares se constituyan en sujetos del poder a
nivel poltico, econmico y cultural.
La educacin popular parte de un enfoque del
saber que presenta una postura antiautoritaria con-
tra la dominacin, la explotacin y la exclusin;
emplea una metodologa que procura despertar la
iniciativa, el sentido crtico y la creatividad, tratan-
do de que los sujetos sean protagonistas de la
interaccin educativa. As, la educacin popular
tiene proyecciones ticas, polticas y culturales. Le
compete llevar adelante una lucha contra los pro-
yectos hegemnicos ligados al neoliberalismo y a
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 398
399
EL ROL DE LA EDUCACIN...
la globalizacin. En este sentido, una educacin
popular que impulsa una bsqueda, necesariamen-
te rigurosa y creativa, guiada por la conviccin de
que la cuestin del poder sigue vigente: la apuesta
contina siendo la del fortalecimiento del poder (de
decisin, de control, de negociacin, de lucha) de los
sectores populares.
Bibliografa
REBELLATO, JOS LUIS, Gramsci: transformacin cultural y
proyecto poltico, en Trabajo Social, Montevideo, nm. 3,
1986, p. 52-59.
______________, El marxismo de Gramsci y la nueva cultu-
ra, en Para comprender a Gramsci, Montevideo, Nuevo
Mundo, 1988, p. 102-131.
______________, Algunas reflexiones sobre educacin popu-
lar, sociedad civil, autonoma popular, en Francisco Vio
Grossi (ed.), Educacin popular, sociedad civil y desarrollo
alternativo, Santiago de Chile, Aconcagua-CEAAL, 1988,
p. 103-114.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 399
400
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 400
401
LA PARTICIPACIN SOCIAL.
Su definicin y manifestacin
como proceso
*
Cecilia Linares
El concepto de participacin.
Diferentes tendencias
El concepto de participacin ha sido tratado abun-
dantemente en la literatura, en relacin con cierta
frmula de democracia poltica, y como eje funda-
mental para el desarrollo de la sociedad de la
cultura como subconjunto de esta.
Como prctica poltica, es calificada como un
ejercicio de democracia que brinda la oportunidad
de hacer realidad derechos hasta ahora formales.
Es una etapa de democracia que mejora la fase
anterior de representacin.
1
En su vinculacin con las estrategias de desa-
rrollo, la participacin constituye un medio para
lograr el reparto equitativo de los beneficios y es el
elemento indispensable para una transformacin
y modernizacin autosostenida de la sociedad.
La participacin es tambin interpretada como
una forma para alcanzar el poder, un medio de
transformacin y acercamiento entre quienes de-
*
Tomado de La participacin: solucin o problema? (auto-
res varios), La Habana, Centro de investigacin y desarro-
llo de la cultura cubana Juan Marinello, 1996, p. 9-23.
1
Manuel Snchez Alonso, La participacin. Metodologa y
prctica, p. 75.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 401
402
CECILIA LINARES
ciden y ejecutan; representa la posibilidad de in-
crementar y redistribuir las oportunidades de for-
mar parte del proceso de toma de decisiones,
proporcionar la palabra a aquella masa tradicio-
nalmente guiada por los notables, pero a la que
ahora se le da la posibilidad de guiar su propio
destino.
De forma general, las diferentes conceptualizacio-
nes sobre la participacin coinciden en reconocer la
importancia de este proceso en la consecucin del
desarrollo endgeno. Todos la ven como la que posi-
bilita tal progreso e, incluso, a su ausencia se atri-
buyen los fracasos de un conjunto de proyectos
emprendidos. Sin embargo, tal acuerdo no significa
que a la hora de interpretar el trmino no se le otor-
guen distintos significados y se dibujen diferentes
matices en relacin con su alcance.
En ese sentido, se destacan dos posiciones dife-
rentes:
Primero, la de aquellos autores que conciben la
participacin como sinnimo de informacin y ven
en ella la expresin de la capacidad de la pobla-
cin de sensibilizarse, apoyar y actuar sobre la base
de decisiones acerca del desarrollo ya tomadas
previamente por el gobierno. En dichos casos, se
invita a las masas a colaborar y brindar su apoyo
en la ejecucin del plan. Contribucin que debe
perdurar todo el tiempo en que se ponga en prc-
tica el proceso, e influir en sus resultados. La
voluntariedad, la persuasin, el convencimiento,
la capacidad de apoyo y movilizacin del pueblo
hacia los programas de desarrollo propuestos son
factores indispensables.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 402
403
LA PARTICIPACIN SOCIAL
Participar, por tanto, en este marco de referen-
cia, es la respuesta dinmica de la poblacin a una
propuesta de desarrollo. Su incorporacin le per-
mitir capacitarse para intervenir en el progreso y
modernizacin de la sociedad y a su vez constituir
el eje para que tal transformacin se produzca.
Un ejemplo de definicin sobre participacin con
esta orientacin es: Participar significa [...] en su
sentido ms amplio sensibilizar a la poblacin y
de ese modo aumentar la receptividad y capaci-
dad de la poblacin para reaccionar ante los pro-
gramas de desarrollo, as como alentar las
iniciativas locales.
2
Una segunda significacin atribuida a la parti-
cipacin es considerarla como aquel proceso de
intervencin popular que alcanza su autenticidad
en la toma de decisiones.
Para los partidarios de esta interpretacin, des-
cribir la participacin con la trada informacin-
sensibilizacin-actuacin resulta limitado. La
adopcin de decisiones desde la base, en todas las
etapas o fases del desarrollo, es el descriptor clave
de ese proceso.
Participar es tomar parte en la formulacin,
planificacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin
de estrategias y polticas que conducen a la inte-
gracin social.
3
La forma prctica de lograr a esca-
la social un proceso de adopcin de decisiones en
2
Lele Uma, Concepto de participacin, en Peter Oakley,
Consideraciones en torno a la participacin en el desarrollo
rural, p. 24.
3
Huynh Cao Tri, Participate in Development, p. 13.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 403
404
CECILIA LINARES
la formulacin, planificacin, ejecucin y evalua-
cin de las polticas, y el reparto de los beneficios,
no se consigna claramente, pero alrededor de esta
manera de interpretar la participacin se formu-
lan algunos elementos claves:
1. La importancia de la descentralizacin como me-
dio para acercar las decisiones al plano local.
2. Implantacin de mecanismos que permitan co-
nocer las necesidades y aspiraciones de los po-
bladores con vistas a formular el plan, y de otros
instrumentos de planificacin y evaluacin que
propicien la participacin de la base.
El campo que incluye la adopcin de decisiones
tampoco queda precisado, y, se supone, abarca
todos los aspectos de la vida social: economa, en-
seanza, investigacin, cultura, as como el pro-
ceso de debate y estudio que precede a la adopcin
de una poltica.
El problema de estas interpretaciones, a nuestro
juicio, es que son algo irreales y difciles de concre-
tar en la prctica social.
Cmo puede lograrse esa participacin y por
tanto las vas que proporcionan esas cuotas de
poder en cada uno de los mltiples aspectos que
conforman la vida, no queda precisado, ni tampo-
co expresadas las definiciones y condiciones para
ello. Tal vez se plantee ms un ideal sin detenerse
a profundizar en las limitaciones reales de los r-
denes establecidos, y se ubique la participacin
en contextos irreales y generalizadores, sobre todo
cuando se habla de toma de decisiones en la for-
mulacin, ejecucin, beneficios y evaluacin de las
polticas de la sociedad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 404
405
LA PARTICIPACIN SOCIAL
Segn Peter Oakley, ms recientemente se ob-
serva el inters por otorgar a la participacin un
sentido ms concreto que evite las ambigedades
antes referidas.
Desde esa ptica, la participacin es calificada
como una forma de adquirir poder, pero con los
lmites que impone la sociedad. Se acepta que las
decisiones fundamentales (muchas de las cuales
tienen un alcance nacional) ya han sido tomadas
por otros y que la participacin consiste en discu-
tir, reflexionar sobre la interpretacin y ejecucin
de esa poltica en un mbito concreto. Las proyec-
ciones de desarrollo comunitario guardan estrecha
relacin con esta concepcin sobre la participacin,
en la cual los miembros de la comunidad o deter-
minados grupos dentro de ella asumen la respon-
sabilidad de sus problemas y despliegan una
estrategia particular sobre cmo resolverlos. Esto
conlleva la creacin de un conjunto de estructuras
para viabilizar la participacin; por ejemplo, conse-
jos locales, asociaciones, grupos, comisiones, etc.
Veamos dos ejemplos de este tipo de definicin:
[...] la participacin es un proceso activo, lo que
significa que la persona o grupo de que se trate
toma iniciativas y afirma su autonoma para ha-
cerlo.
4
Se comprueban en estas interpretaciones de la
participacin tres elementos claves: su carcter
activo y procesal, la necesidad de una base org-
4
Anisur Rahman en Peter Oakley, Consideraciones en torno
a la participacin..., op.cit., p. 24.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 405
406
CECILIA LINARES
nica para ella y, por ltimo, el papel de las necesi-
dades y sus soluciones.
Estos autores explican la participacin como un
proceso activo, que entraa una distribucin de
poder en la sociedad. Privilegian la expresin
microsocial, en el marco de un grupo concreto y
relacionado con la tarea en curso. La toma de de-
cisiones es su punto mximo y a l se llega a tra-
vs de la reflexin, discusin y creatividad, sin que
exista un modelo predeterminado. Son imprescin-
dibles estructuras grupales que la concreten y
permitan el acceso al poder, visto este como la
posibilidad de la poblacin de distribuir los recur-
sos y controlar su propio destino, con el objetivo
de mejorar sus condiciones de vida.
Esta forma de participacin es evaluada como
un poder compensatorio
5
para afrontar la forma
de poder ya establecido en cada marco determina-
do. Podramos agregar, adems, que muchas ve-
ces constituyen estrategias de sobrevivencia frente
a un poder asfixiante, que construye una socie-
dad donde los ms pobres y desfavorecidos no tie-
nen lugar. Estas estrategias se desprenden de
experiencias vinculadas con la creacin de bienes,
o con la construccin de una base econmica (como
regla general) por grupos excluidos de los planes
de desarrollo y sus beneficios.
En esos casos, la participacin busca confor-
mar una fuerza poltica, cultural o econmica de
influencia, con vistas a lograr una redistribucin
de los bienes esenciales y comunes, para lo cual
5
Peter Oakley, op. cit., p. 109-111.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 406
407
LA PARTICIPACIN SOCIAL
es necesario variar las estructuras sociales exis-
tentes.
La participacin, en tanto adquisicin de poder,
en ocasiones puede convertirse en un proceso en
extremo conflictivo, en dependencia del encuentro
de las diferentes fuerzas sociales con intereses en
juego. Resulta claro que la bsqueda de esos es-
pacios participativos, fundamentalmente por gru-
pos hasta el momento excluidos, para organizar y
emprender acciones acordes a sus necesidades,
puede entrar en contradiccin con los rdenes es-
tablecidos.
Lo fundamental en esta interpretacin de la
participacin es que centra su punto de mira, no
en otorgar a la poblacin un derecho significativo
de expresin sobre las cuestiones que ataen a
sus vidas, sino en plantearse medios de distribu-
cin de ese poder en la sociedad.
A manera de resumen, podramos apuntar que,
como regla general, la filosofa de base de todas
estas concepciones, al margen de sus diferencias,
coincide en defender un ideal de sociedad que pro-
mulga la igualdad, la libertad y el derecho de todo
hombre a decidir sobre los aspectos vitales de su
existencia, de luchar con plena conciencia de sus
actos por una opcin mejor. Alrededor de estas
ideas existe todo un movimiento intelectual que
refleja un descontento con la proyeccin de las
sociedades actuales, y que intenta fundamentar
tericamente acciones que tracen un camino para
vencer el desarraigo, la incomunicacin y la pasi-
vidad. Tales acciones buscan una intencionalidad:
la transformacin de la sociedad a travs de la re-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 407
408
CECILIA LINARES
dencin de la palabra y la liberacin de las con-
ciencias en el propio proceso de actuacin.
En este mundo de hoy, donde reina el descon-
cierto, el escepticismo, el hambre y la pobreza de
una mayora, frente a la opulencia sin lmites de
la minora; en un planeta que vive un acelerado
desarrollo cientificotcnico que sirve para que una
elite se empee en legitimar su discurso y lograr el
control econmico y cultural, la horizontalidad e
igualdad de la filosofa participativa se erige como
una gran utopa junto a otras ya expresadas como
la equidad, la libertad y el desarrollo, bellos sue-
os de la humanidad que en la prctica continan
siendo una mera declaracin y no un proceso ex-
preso de la vida cotidiana.
Sin embargo, es esa misma realidad, la situacin
de miseria y marginacin de tantos seres huma-
nos, la que hace del tema de la participacin en
su rol definitorio de las nociones de democracia y
desarrollo un objetivo indispensable a alcanzar
si se quiere edificar un mundo mejor y ms justo.
Las reflexiones sobre tales asuntos son el refle-
jo del sentimiento y la necesidad de la humanidad
de hacer emerger nuevas utopas hacia las cuales
el hombre, con toda su fuerza y plenitud, pueda
avanzar. Constituyen un intento por buscar cons-
trucciones sociales que le den el lugar correspon-
diente al ser humano, en su derecho a ser libre,
responsable y diferente. Significan el propsito
consciente de brindar estrategias que edifiquen
para todos espacios de intervencin en las deci-
siones claves de su vida y de estructurar acciones
para preparar a aquellos conminados a participar.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 408
409
LA PARTICIPACIN SOCIAL
Carcter procesual de la participacin
Destacar el carcter activo y procesual de la parti-
cipacin es el resultado de la propia evolucin de
este proceso en su manifestacin en la realidad.
La historia ha corroborado que la gnesis de los
procesos participativos est, por lo general, en pro-
blemas sociales que afectan directamente a un
grupo de personas, quienes deciden resolverlos
bajo su cuenta y riesgo. Los movimientos de libe-
racin nacional, as como las asociaciones de las
minoras tnicas, de campesinos y vecinales son
algunos ejemplos de esto.
En cada pas dichos movimientos han nacido y
florecido en diferentes esferas de la vida social, en
estrecha relacin con coyunturas econmicas,
polticas y culturales. En la Europa desarrollada,
donde prevalecen condiciones socioeconmicas
favorables para una gran mayora, las experien-
cias se vinculan a reas como la cultura, el tiempo
libre, el urbanismo y la ecologa. Sin embargo, en
los pases pobres y subdesarrollados, como es el
caso de Amrica Latina, resultan significativos
aquellos movimientos que intentan el mejoramiento
de sus condiciones de existencia y la defensa de
derechos polticos y jurdicos.
Tanto unos como otros muestran cmo el hom-
bre es capaz de trazarse una estrategia colectiva
para subsistir o transformar su entorno en aras
de satisfacer sus necesidades.
Muchas de estas experiencias han jugado un
papel vital en la lucha contra la pobreza o la pre-
servacin del medio ambiente, aunque no han po-
dido resolver en su totalidad estas situaciones. Son
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 409
410
CECILIA LINARES
voces que se levantan para hacer tomar concien-
cia de la necesidad de elaborar de conjunto, con
una contribucin eficiente del estado u otras or-
ganizaciones no gubernamentales, programas y
proyectos de accin especficos.
El anlisis de estas experiencias muestra como
comn denominador su relativa autonoma en re-
lacin con los poderes polticos, econmicos y cul-
turales; su vinculacin con los mismos, en los
distintos casos, es de cooperacin, indiferencia o
franca contradiccin.
Mediante diferentes frmulas organizativas todos
estos movimientos han nacido como resultado de
problemas que afectan a esos grupos sociales y se
han estructurado y sostenido alrededor de su vo-
luntad por resolverlos. Con propsitos de acuerdo
con la naturaleza que genera un movimiento en es-
pecfico, con lneas y procedimientos diferentes, cada
uno ha tratado de enfrentar y resolver las situacio-
nes que le afectan, o al menos lo ha intentado.
Las constantes encontradas en todos esos mo-
vimientos han llevado a los especialistas a hacer
esfuerzos por describir las generalidades de la par-
ticipacin como proceso. Veamos algunas de sus
caractersticas esenciales, desde nuestro punto de
vista.
Ante todo, debemos considerar la participacin
como un proceso que consta de un conjunto de
fases que poseen una dinmica interna propia con
diferentes niveles de expresin. En segundo lugar,
en tanto proceso social, su evolucin y formas de
manifestacin van a estar influenciadas y deter-
minadas por un grupo de factores de ndole eco-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 410
411
LA PARTICIPACIN SOCIAL
nmica, polticosocial, histrica y cultural que lo
darn a luz, posibilitando canales efectivos de ex-
presin, o lo abortarn. En tercer trmino, que la
participacin, tanto como objetivo o medio de re-
clamo, implica una postura y una accin dirigida
a un fin y, por tanto, su puesta en marcha imbrica
determinados procesos psicolgicos y sociales en
los cuales las necesidades significativas ocupan
un lugar jerrquico, lo que da como resultado que
los procesos participativos no se limiten a un rea
determinada sino que estn presentes en los ml-
tiples escenarios que la vida social encierra.
La accin participativa es precedida por la ne-
cesidad y, por ende, por una situacin conflictiva
y presionante que necesita solucin. El carcter
de esa necesidad y del hecho que la provoca pue-
de ser de diversa ndole, como la recreacin, el
medio ambiente, la cultura, los servicios pblicos,
la educacin, aspectos judiciales, la poltica, los
impuestos o la propia subsistencia. En todos los
casos el comn denominador son los problemas
concretos que afectan significativamente a indivi-
duos, grupos y comunidades.
La accin participativa a la cual podrn inducir
dichos problemas transitar por un conjunto de
fases que conforman la dinmica interna de este
proceso. Ella debe conducir a las decisiones sobre
cmo resolver los problemas, lo cual generar res-
puestas de diverso carcter, por parte de los acto-
res de la participacin, en la bsqueda de esa
solucin y en la solucin misma.
Esta accin comenzar, en primer lugar, por la
movilizacin y autoorganizacin, la cual puede ser
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 411
412
CECILIA LINARES
espontnea o con cierto asesoramiento, junto a la
bsqueda de informacin necesaria para definir y
tomar clara conciencia de qu se necesita, las cau-
sas que provocan la carencia y qu vas tcnicas
son las adecuadas para resolverla.
La participacin siempre es para algo y por algo;
es el resultado de necesidades comunes a todos
los miembros de un grupo, organizacin o comu-
nidad, necesidades que a su vez guardan estrecha
relacin con las individuales, aunque no en todos
los casos estas ltimas tienen que coincidir con
las comunes.
A travs de esta bsqueda de informacin y en
una segunda fase la de intercambio de opinio-
nes (comunicacin) se comienzan a clasificar
los objetivos, a perfilar los proyectos de acciones
que conduzcan a la solucin y a la posterior eva-
luacin de las gestiones para su ejecucin. Todo
esto es acompaado por sucesivas tomas de deci-
siones y acciones que completan el proceso.
La posibilidad de todos los miembros de un gru-
po o comunidad de estar informados, de opinar y,
lo ms importante, de decidir sobre los objetivos,
metas, planes y acciones en cada una de las eta-
pas del proceso, ser el indicador autntico de la
participacin. Su mximo nivel de expresin y c-
lula distintiva es la posibilidad de intervenir en la
toma de decisiones en las diferentes fases de la
bsqueda de la solucin, en el trazado de una es-
trategia, en la ejecucin y evaluacin de la accin
y en el reparto de los beneficios. Para esto se re-
quiere de una amplia y rigurosa democracia, que
d la oportunidad de informar y ser informados,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 412
413
LA PARTICIPACIN SOCIAL
opinar, intercambiar y decidir, y que concentre
todas las voluntades y esfuerzos en la solucin,
sobre la base de una accin colectiva.
El logro de esta forma democrtica de organiza-
cin y accin depender de la existencia de un
conjunto de estructuras y mecanismos que as lo
permitan.
Dada su estrecha relacin con soluciones presio-
nantes, las expresiones participativas se han ca-
racterizado, adems, por su carcter temporal. En
general desaparecen o merma su fuerza cuando los
fines concretos que propiciaron su movimiento ce-
san. En ocasiones, su flexibilidad, vitalidad y capa-
cidad de respuesta disminuye considerablemente
cuando han intentado establecerse como organiza-
ciones permanentes. Si bien la institu-cionalizacin
de esos movimientos puede resultar beneficiosa en
mltiples aspectos al dar una estabilidad y tra-
zar una lnea de continuidad a sus objetivos, metas
y beneficios , no es menos cierto que lo institucio-
nalizado tiende a separarse de los intereses de quie-
nes dicen representar.
Una organizacin necesita determinar sus ob-
jetivos, crear sus estructuras y establecer formas
de proceder. El intento de aferrarse a una expe-
riencia muchas veces queda rezagado con relacin
a la urgencia de los cambios de sus representa-
dos, aunque no pretendo con esta observacin
desconocer o minimizar el papel decisivo de las
instituciones en la sociedad, ampliamente tratado
por la sociologa.
En estrecha vinculacin con la ptica de consi-
derar la participacin como la posibilidad de ad-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 413
414
CECILIA LINARES
quirir poder, se califica a esta como un proceso de
educacin no formal para la liberacin y concien-
tizacin, donde la labor del grupo desempea un
rol fundamental.
La participacin como proceso docente no for-
mal, influenciada por los conceptos de P. Freire,
revierte las formas tradicionales de instruccin y
se apoya en una pedagoga no directa, donde pri-
ma el proceso de dilogo, resaltado en funcin del
agente en tanto facilitador y la accin colectiva en
el marco grupal.
Si se privilegia el marco microsocial, las estruc-
turas grupales y la accin social, se percibe la par-
ticipacin como expresin y condicin de una
comunicacin educativa en la cual el quehacer
activo y consciente de sus miembros permitir la
transformacin de sus condiciones de vida y de su
propia personalidad.
En este sentido, las diferentes experiencias con
grupos en proyectos de desarrollo hacen uso de esa
base orgnica; primero, para crear un espacio que
estimule la iniciacin econmica o cultural de los
miembros; y segundo, como una forma orgnica
que, por sus propias caractersticas intrnsecas, se
convierta en la precursora de la participacin.
En la prctica social es difcil separar ambos
enfoques, sobre todo porque persiguen un mismo
objetivo: alcanzar la mayor participacin de sus
miembros, y con ello lograr su autodesarrollo.
Se plantea que el inters que actualmente se
presta a la organizacin grupal para el logro de la
participacin y, por ende, para el desarrollo, se
debe en gran parte a la incapacidad de algunas
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 414
415
LA PARTICIPACIN SOCIAL
formas institucionales de facilitar tal participacin.
Pero fundamentalmente est vinculado con cierto
consenso que tiende a considerar que los proyec-
tos de desarrollo destinados a las comunidades
como entes globales, sin tomar en cuenta su di-
versidad y pluralidad, traen como resultado una
pobre participacin y la concentracin de los be-
neficios generados en manos de una minora. Por
tal motivo es comn en la actualidad, para alcan-
zar el desarrollo en las diferentes esferas de la vida
social, orientar estrategias diferenciadas a cada
grupo sociocultural, especialmente a aquellos tra-
dicionalmente excluidos.
Considerar al grupo como centro dinmico de
la participacin dentro de un proyecto de desarro-
llo determinado, implica tomar esa base orgnica
como espacio favorable para preparar a sus miem-
bros con vistas a emprender un objetivo, llevarlo a
cabo y defender sus intereses, e incluso competir
en el acceso a los recursos.
Tener eso en cuenta significa, segn nuestro
criterio, que para hablar de participacin, com-
prenderla y alcanzarla, hay tambin que poner los
ojos en las estructuras de los sujetos individua-
les, en sus intervinculaciones naturales, en sus
construcciones colectivas, forjadas por sus volun-
tades o por sus presiones. Implica, adems, en-
tender el significado de tales construcciones, las
cuales son espacios de unin, solidaridad y crea-
tividad, pero tambin de tensiones, discordias,
peleas y resentimientos.
Para hacer referencia a la participacin, y an
ms importante, convertirla en un proceso tangi-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 415
416
CECILIA LINARES
ble, posible de interpretar, no basta con definirla
como un proceso de toma de decisiones para el
cual la sociedad debe crear condiciones favorables,
ni estar convencidos de que es un ingrediente vi-
tal para el desarrollo; es necesario, adems, apre-
hender su dinmica interna, en tanto proceso que
toma como centro al hombre y su mundo de
interrelaciones.
Cuando hablamos de desarrollo, transformacin
y participacin, tambin estamos hablando de
sujetos y, aun ms, de la vida de cientos de perso-
nas en el transcurso de lo cotidiano, en donde se
insertan los grandes acontecimientos sociales y
aquellos que no lo sern tal vez para la sociedad,
pero s lo son para ellos. Aludimos a una prctica
diaria que se ejecuta en mltiples espacios, donde
se lucha por sobrevivir y, adems, se desea y dis-
fruta; lugares de encuentros, solidaridad y ayuda
mutua, pero tambin de egosmos, desigualdades
y atropellos. Toda una vida, llena de memoria, en
la cual las tradiciones, hbitos y costumbres se
repiten y recrean. Escenarios donde coexisten la
esperanza y la frustracin, las presiones sociales
y las expectativas individuales y tambin cierta
resistencia construida de burla e ingenio, de in-
dignacin e impotencia, de sueos por un futuro y
del distanciamiento que proporciona la desilusin,
el desengao y los fracasos.
La participacin tiene un carcter multidimen-
sional, lo que hace difcil encerrarla en un concep-
to. Puede ser interpretada en diferentes planos y
no debe considerarse solamente como una magni-
tud para el desarrollo. Estamos frente a una no-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 416
417
LA PARTICIPACIN SOCIAL
cin eminentemente cualitativa, vinculada a la in-
tervencin en los beneficios del desarrollo, pero
tambin a la capacidad de proceder a un desarro-
llo autogenerado. Tiene una dimensin poltica
indiscutible, en tanto prctica de acceso al poder,
principalmente de los grupos ms desprovistos.
Para que se engendre la participacin, esta debe
desembocar en la posibilidad de intervenir en la
toma de decisiones; ella es su indicador ms puro,
lo que significa tomar parte activa y tener voz di-
recta en la determinacin de los problemas, prc-
ticas, polticas y acciones que ataen a la vida de
una comunidad. Implica, en fin, la bsqueda de
una nueva expresin poltica, en la que se supere
la diferencia entre dirigentes y masas, de una fr-
mula que posibilite al hombre convertirse en suje-
to de su propio mundo.
La participacin es un proceso activo, donde los pla-
nos social e individual actan de manera recproca,
dando a la luz un complejo mundo de interaccio-
nes, en el que el hombre se coloca definitivamente
como creador de su propia vida y se convierte en
un sujeto que acta, lucha, resiste, sobrevive, crea,
transforma y que, por derecho propio, edifica los
caminos al desarrollo social y personal. Es ms
que nada una mstica donde se teje la esperanza
de recorrer el trayecto hacia una democracia po-
pular, en la que se respete la pluralidad y se crea
en la viabilidad del dilogo.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 417
418
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 418
419
LA PARTICIPACIN COMO TERRITORIO...
FAMILIA, TICA Y VALORES
EN LA REALIDAD CUBANA ACTUAL
*
Patricia Ars Muzio
La familia constituye el primer grupo de referen-
cia para el ser humano. En su seno, el individuo
no solo nace, crece y se desarrolla, sino tambin
va adquiriendo las primeras nociones de la vida,
sus primeros conceptos morales, y va incorporan-
do a travs de las relaciones afectivas con los
adultos vivencias de amor, respeto, justicia y
solidaridad; o, en su defecto, va acumulando un
dficit o deterioro moral por carecer de estas in-
fluencias socializadoras.
Las orientaciones de valor ms primarias son
aportadas por la familia de origen, aunque ellas sean
resignificadas continuamente a travs de otros gru-
pos, a lo largo del desarrollo humano. A su vez, la
familia se vuelve valor en s misma.
Si tomamos en cuenta la psicologa del desarro-
llo, podemos decir que, en los primeros aos an-
tes de que el nio pueda pensar sobre la realidad,
ya son incorporados de manera no consciente va-
lores ticos (los relacionados con su propia vida,
el desarrollo humano y la preservacin de su exis-
tencia). En etapas subsiguientes se van sedimen-
tando los rudimentos de los valores morales (lo
que est bien o mal, las normas de comportamien-
*
Tomado de Anlisis de la realidad actual, nm. 6, Centro
de estudios del Consejo de Iglesias de Cuba, La Habana,
1999.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 419
420
PATRICIA ARS MUZIO
to, las reglas de relacin). No es sino hasta etapas
posteriores de la infancia que se incorporan valo-
res culturales, patriticos, estticos y, posteriormen-
te, en la adolescencia (de forma sentida y pensada),
valores ideolgicos, polticos y filosficos.
La formacin tico-moral surge y se sedimenta,
por tanto, en la familia.
Los valores ms enraizados en el individuo son
aquellos captados desde las prcticas cotidianas
de la vida familiar y no solo trasmitidos desde la
intencionalidad explcita o voluntad de ser tras-
mitidos por parte de los adultos.
Quiz por ser un grupo cuya comunicacin na-
rrativa y dinmica diaria discurren en el marco de
relaciones significativas y de carcter preponde-
rantemente afectivas, la familia constituye una de
las instancias ms poderosas dentro de los agen-
tes socializadores y productores de sentido.
La familia en tanto institucin y grupo hu-
mano es portadora de valores instituidos desde
lo social (culturales, ticos, morales, religiosos,
polticos, econmicos) a la vez que se vuelve insti-
tuyente de su propios valores (concebidos estos
como sntesis nica e irrepetible entre lo particu-
lar y lo general).
El tema de los valores familiares y de la familia
como valor adquiere especial relevancia en la rea-
lidad cubana actual.
Mucho se habla de la crisis de la familia, de la
crisis de valores, e incluso de la crisis de valores
familiares y de familia en tanto valor. Sin embar-
go, se hace necesario hacer algunas distinciones
al respecto. Se vuelve preocupacin para padres,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 420
421
FAMILIA, TICA Y VALORES...
educadores, funcionarios, lderes y cientficos so-
ciales, la presencia de determinados comporta-
mientos indeseables y algunos indicadores de
cambio que sugieren prcticas deformadas en la
familia, y tambin (aunque no corresponda anali-
zarlo en esta ponencia) en otras instancias educa-
tivas, en las que, evidentemente, se observan fallas
o dficit en su funcin socializadora.
Constituye entonces un desafo para la sociedad
cubana desentraar las complejas circunstancias
sociales actuales y encontrar caminos que permitan
potenciar las vas de trasmisin de valores, y sus
contenidos y jerarquas, de manera tal que no se
pongan en riesgo los valores altamente apreciados y
conquistados por el proceso revolucionario cubano.
Los estudios de familias en Cuba que mues-
tran que la familia es y sigue siendo un valor im-
portante para el cubano y los estudios de la
familia en otros pases, me permiten aseverar que
potenciar a la familia como grupo humano desde
polticas sociales coherentes y atender a su jerar-
qua de valores, no es una va nada desdeable
para fortalecer la fuerza moral y el proyecto tico
de nuestra sociedad.
La categora valor desde la psicologa, constitu-
ye una va terica y metodolgica que permite des-
entraar los procesos sociales de permanencia,
cambio y crisis.
Los valores constituyen principios o fines que
fundamentan y guan nuestro comportamiento
individual, grupal y social.
Los valores familiares son considerados por di-
versos autores como sistemas de creencias o acti-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 421
422
PATRICIA ARS MUZIO
tudes que expresan una jerarqua en tanto impor-
tancia concedida por los miembros y los propsi-
tos colectivos; estos valores sugieren necesidades
y deseos preponderantes y se expresan en los com-
portamientos grupales y en las rutinas cotidianas.
Los valores familiares constituyen formaciones
psicolgicas que se vuelven potentes mecanismos
reguladores del comportamiento. En la constitu-
cin de los valores familiares coexisten diversos
campos de influencia dentro de los que podemos
mencionar lo cultural, lo poltico, lo econmico, lo
jurdico, lo social y lo educacional.
La familia como categora histrica no es un gru-
po cerrado; muy por el contrario, mantiene un con-
tinuo intercambio dialctico con la sociedad en
general. De ah que se mantiene interactuando con
lo macrosocial a partir de sus mltiples sistemas de
influencias, tales como la comunidad, otras instan-
cias educativas, los medios masivos de comunica-
cin, el discurso poltico, las leyes, los preceptos
morales instituidos, y las generaciones precedentes.
Los estudios de valores familiares no se centran
solo en el anlisis de su contenido y jerarqua, sino
tambin en la eficacia de la trasmisin de los mis-
mos y su capacidad de regular el comportamiento
individual y colectivo.
Por otra parte, los valores no son absolutos, no
son dados per se y para siempre, no estn desco-
nectados de la prctica ni de la reproduccin ma-
terial de la vida. El anlisis de los valores, por tanto,
nos conduce inevitablemente a la lectura de la
interaccin principios-prcticas. Los valores no son
solo principios: se traducen en prctica en la me-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 422
423
FAMILIA, TICA Y VALORES...
dida en que tengan una eficacia social. Al mismo
tiempo, las prcticas constituyen espacios de ges-
tacin de valores.
Esta dialctica de los valores entre principios y
prcticas nos aporta una visin esencial para el
anlisis de las contradicciones actuales en el te-
rreno de los valores y de por qu hablamos de cri-
sis de valores.
La palabra crisis en el sentido popular se asocia
a caos, debacle, destruccin o aniquilamiento. Sin
embargo, desde la psicologa, crisis sugiere ms
que una visin apocalptica un momento crtico
que define la necesidad de un cambio. Este cam-
bio siempre va a ser portador de un potencial de
riesgo, as como de un potencial de desarrollo hu-
mano. Las crisis son oportunidades peligrosas,
pues marcan un momento de transicin entre una
prdida segura y una adquisicin incierta.
Pero de lo que se trata es de disminuir el poten-
cial de involucin, deterioro, estancamiento o sur-
gimiento de antivalores (en este caso de los que
niegan los valores gestados y fomentados por el
proyecto revolucionario cubano, y de valores uni-
versales que cambian en sus prcticas acorde al
contexto histrico social, pero que no pierden su
esencialidad para el desarrollo humano, como son
la solidaridad, la tolerancia, el altruismo, el respe-
to, entre otros).
Los valores no son un puro mecanismo reflejo
de la realidad (estn en el dominio de las repre-
sentaciones y poseen una autonoma relativa). Es
por ello que un modelo cultural no se desarticula
necesariamente de modo instantneo con solo cam-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 423
424
PATRICIA ARS MUZIO
biar las bases econmicas de una sociedad. No
obstante, cuando cambia, la base material da el
escenario para una crisis de valores.
La llamada crisis de la familia, como concepto, ha
estado asociada a la crisis de los valores culturales
gestados por el modelo de familia patriarcal tradi-
cional. Con los cambios socioeconmicos y las nue-
vas exigencias histricas se comienza a producir una
ruptura de los roles tradicionales de gnero, de los
arquetipos sexuales, de las formas de crianza y de
los modos de relacin de pareja. Este es un proceso
que ocurre a nivel mundial. Tambin ha sido consig-
nado como el proceso de desacralizacin de la fami-
lia y el trnsito hacia la denominada familia de
responsabilidad individual.
Las nuevas prcticas de familias ocurridas a
partir de la incorporacin de la mujer al mercado
del trabajo y a la vida pblica y social con una
sustentacin ideolgica en los movimientos de li-
beracin femenina (feminismo) y las conquistas
alcanzadas en la adquisicin de los derechos repro-
ductivos y sexuales de la mujer (denominado tam-
bin revolucin sexual) se convirtieron en nuevos
escenarios para la gestacin de valores de equi-
dad entre los gneros y de relaciones ms demo-
crticas entre los miembros de la familia.
Sin embargo, en la dialctica principios-prcti-
cas podemos distinguir que, en los valores cultu-
rales de la familia, aparecen elementos arcaicos,
elementos residuales (del pasado, pero que toda-
va tienen vigencia) y aspectos emergentes que re-
presentan lo ms nuevo, lo que se est valorando
dentro del propio presente.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 424
425
FAMILIA, TICA Y VALORES...
La combinacin de estos elementos no siempre
se expresa en la formulacin de los valores de for-
ma coherente; muy por el contrario, entran en con-
tradiccin. Estas contradicciones se pueden
expresar, por ejemplo, entre el discurso y la prc-
tica (hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago)
o tambin como doble moral (lo que se le censura
a una mujer, se le aplaude a un hombre), o formas
diferentes de comportamiento en la vida pblica y
privada en un mismo individuo.
Las prcticas comienzan a ser instituyentes de
nuevos valores; y los principios, si no son funcio-
nales a esas prcticas, pierden su importancia y
esencialidad y pasan a existir como lo deseable
pero no como lo posible.
La crisis de la familia que deriv en nuevas for-
mas de organizacin familiar, tanto desde su com-
posicin y estructura (diversificacin, disminucin
del nmero promedio de hijos, incremento del di-
vorcio), como en su dinmica, es considerada una
crisis de carcter universal y constituye los cam-
bios en los valores de la denominada familia de la
posmodernidad.
No obstante, en gran parte del mundo en la fa-
milia persiste la desigual distribucin de papeles
y funciones al interior de la misma, no coherencia
entre lo que se declara y lo que se hace en relacin
a los gneros, presencia de prcticas discrimi-
natorias al interior de la familia y la pareja, lo cual
denota los elementos arcaicos y residuales de la
cultura.
Para la familia cubana el impacto del proceso
revolucionario, catalogado tambin como una re-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 425
426
PATRICIA ARS MUZIO
volucin cultural, aceler y potenci la crisis de la
familia, lo cual represent riesgos (como todo pro-
ceso de cambio), pero tambin grandes conquistas.
Las transformaciones de ndole socioeconmica y
las prioritarias polticas sociales en materia de sa-
lud, educacin y seguridad social, gestaron las
bases para una transformacin cultural y una con-
solidacin, en la familia, de valores en los que se
sediment nuestro proyecto tales como la equidad,
justicia social, dignidad humana, derecho a la
autodeterminacin y a la autorrealizacin.
Diversas investigaciones aseveran que en la fa-
milia cubana (o en las familias cubanas, porque ya
no es posible hablar de una nica familia) se demo-
cratizaron las relaciones entre generaciones y en-
tre los gneros, los nios y los ancianos son
atendidos y priorizados, se realizan ms en colecti-
vo las tareas domsticas (aunque las mujeres si-
guen llevando el mayor peso). Sin embargo, a pesar
de la crisis de valores culturales vista como transi-
cin (que es a lo que se le ha denominado la crisis
de la familia), en Cuba, salvo algunas excepciones,
el potencial de riesgo de la crisis (entendida como
transicin y ruptura de un modelo) no condujo al
surgimiento de marcados ndices de deterioro mo-
ral para la familia, o de presencia de antivalores;
ms bien se produjo un proceso de dignificacin
creciente, aunque el riesgo estuvo vinculado a la
estabilidad de dicho grupo humano por los altos
ndices de divorcio y a prcticas aun discriminatorias
en el seno de la familia con relacin a la mujer.
En un estudio realizado por el CIPS en el ao
1988 sobre orientaciones de valor en la familia (80
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 426
427
FAMILIA, TICA Y VALORES...
familias con hijos entre 12 y 19 aos y de diferen-
tes inserciones socioclasistas), se comprueba que,
tanto en padres como en hijos, las orientaciones
de valor se relacionaban con valores tales como:
afn de conocimiento, familia, trabajo, valor est-
tico y, por ltimo, el valor de lo material (Martn.
C., 1988). Los padres, independientemente de su
insercin socioclasista, consideraban importante
en la educacin de sus hijos: la puntualidad, el
comportamiento en la escuela, la casa, los paseos,
que el hijo tenga buena apariencia personal, que
sean respetuosos con los padres, maestros y otras
personas, que digan la verdad y respeten las co-
sas de los dems, que lleguen a ser alguien en la
vida, entre otras caractersticas. (Martn, C.; Caste-
llo, G.; 1988).
La actual crisis de valores constituye un fen-
meno que comienza a ser denominado como tal a
partir del derrumbe del campo socialista de las
naciones de Europa del este y de la gnesis del
denominado Nuevo orden mundial. Esta crisis de
valores deriva de la crisis de paradigma asociado
con el llamado fin de la Historia, de la ideologa o
de las utopas. Esta crisis de valores tiene, por
supuesto, un impacto en la familia diferente al
producido por lo que suele denominarse como cri-
sis de la familia. Este impacto es producido por
factores de tipo econmico y tambin del orden de
la subjetividad (aunque ambos tengan su
interrelacin operan con cierta autonoma).
Con el concepto de globalizacin se tiende a la
unificacin del mundo occidental y parte del Orien-
te con la hegemona de los Estados Unidos. Se pre-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 427
428
PATRICIA ARS MUZIO
tende garantizar a nivel planetario la continuidad
y desarrollo de una forma econmica de domina-
cin, al mismo tiempo que se trata de estandari-
zar la cultura y desterrar las culturas regionales.
Esto tiene un impacto en la subjetividad, ya que
aquello en lo que nos apoybamos y por lo que
nos orientbamos, aquello que formaba parte de
nuestro ser en el mundo y de ser el mundo se vive
hoy como insatisfactorio o destruido.
La globalizacin, a su vez, ha trado severas con-
secuencias sociales en tanto produce un desem-
pleo estructural que afecta sensiblemente los
ingresos de gran cantidad de personas y familias,
lo que conlleva un deterioro en la calidad de vida y
en los indicadores de salud (la OMS lo designa
como desastre epidemiolgico). A su vez, las fami-
lias han tenido que desarrollar estrategias fami-
liares de vida para atenuar los efectos de la crisis
econmica.
La industrializacin y la estandarizacin de una
cultura hegemnica exhibe el rostro de la cultura
del mercado como la nica posible. La cultura del
mercado es antagnica a la cultura familiar. Sin
embargo, hoy en da pugna por imponer sus prc-
ticas de consumo, egosmo, individualismo, compe-
titividad y racionalidad, no solo en el mbito laboral
sino tambin en el de la familia.
Las estrategias familiares como prcticas de vida
para la produccin de su necesaria existencia
material comienzan hoy a funcionar en torno a un
proyecto de tener, ms que de ser, de excluir, ms
que de incluir, del todo vale, del slvese quien pue-
da. Lo ms lamentable es que esta cultura comien-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 428
429
FAMILIA, TICA Y VALORES...
za a ser vista como vlida, como casi natural. Apa-
recen valores emergentes que amenazan con vol-
verse antivalores ticos y morales.
Cuba no ha estado exenta de vivir esta crisis de
valores. La crisis econmica de los aos 90, pro-
ducida por el derrumbe de los pases socialistas
de la Europa del Este y el recrudecimiento del blo-
queo, condujo inevitablemente al pas a introdu-
cir una serie de medidas de ajuste socioestructural
para atenuar sus impactos. Estas medidas dieron
una mayor cobertura a la familia para enfrentar
los efectos de la crisis econmica, pero a la vez
han potenciado un costo social que no podemos ni
debemos dejar de evaluar ni de incidir en el mis-
mo. Es aqu donde hablamos de crisis de valores a
nivel de la representacin y de las prcticas socia-
les y familiares.
En nuestro pas los impactos de la globalizacin
no han conducido a la dramtica situacin de los
pases de la regin en cuanto a los niveles de po-
breza y de la situacin de salud de la poblacin,
porque el estado cubano ha mantenido dentro de
las posibilidades materiales existentes un princi-
pio justo de distribucin, y se mantienen como prio-
ritarios ( a pesar de las grandes carencias materiales)
los programas de salud, educacin y seguridad so-
cial. Sin embargo, algunas medidas han tenido im-
pactos negativos en cuanto al surgimiento de valores
emergentes que, de instituirse, podran atentar con-
tra la fuerza moral de nuestro proyecto.
No obstante, sera necesario aclarar que el ha-
cer nfasis en la crisis de valores en la familia cu-
bana, como expresin de la crisis a nivel de la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 429
430
PATRICIA ARS MUZIO
sociedad en su conjunto a partir de los 90, no
marca un momento de su ruptura con dcadas
anteriores, ni queremos decir que antes de este
momento no existan contradicciones en relacin
con algunos valores. Evidentemente, si tomamos
en consideracin que una revolucin social en 40
aos de existencia no puede desterrar todos los
elementos arcaicos y residuales de la cultura pa-
triarcal y de la familia burguesa, tendramos que
pensar que las actuales condiciones sociales de
alguna manera han activado en algunas personas
y grupos humanos comportamientos que ya ve-
nan gestndose en dcadas anteriores, aunque
con formas de expresin y magnitudes diferentes.
Diversas investigaciones sobre la familia cuba-
na de la dcada de los 90 han comprobado los
siguientes cambios:
1.Se produce una hiperbolizacin de la funcin
econmica de la familia. La subsistencia comienza
a ser el elemento preponderante de la vida fami-
liar. Inevitablemente ello va en detrimento de la
funcin cultural-espiritual de la misma, al redu-
cirse los espacios de encuentro y de esparcimien-
to. En los inicios de la crisis econmica se produce
un descenso acelerado de las condiciones de vida
para la gran mayora de los hogares cubanos.
2.Las medidas de ajuste socioeconmicas que se
toman en el pas para atenuar los efectos de la
crisis introducen desigualdades sociales en cuan-
to a los niveles de ingreso y consumo en los dife-
rentes hogares familiares cubanos.
Con un proyecto de equidad como el nuestro
y el derecho a la autorrealizacin y calidad de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 430
431
FAMILIA, TICA Y VALORES...
vida conquistados por la poblacin cubana du-
rante las dcadas precedentes, estas diferencias
no son aceptadas pasivamente, sino percibidas
con conflicto y carga emocional.
3.Las diferencias de acceso y consumo no se sus-
tentan sobre la base del valor trabajo, ni de la cla-
sificacin profesional o tcnica alcanzada, lo cual
descalifica este valor y lo desconecta del salario
y de las aspiraciones de desarrollo profesional
(sobre todo en aquellos sectores de la economa
donde no se cumple el principio socialista de
distribucin con arreglo al trabajo, tales como el
sector productivo no revitalizado y el sector no
productivo).
4.La penetracin inevitable de la cultura del mer-
cado a travs de las empresas mixtas, el turis-
mo, los medios masivos de comunicacin y el
estrechamiento de los vnculos con la emigracin.
La legitimacin de dicha cultura en el mundo
como criterio de xito y eficiencia a travs del
consumismo, el individualismo y la competen-
cia, as como la inevitable introduccin del tema
del mercado en la vida familiar (precios de los
productos en la economa sumergida, ascenso o
descenso del dlar, compra y venta de produc-
tos), hacen que surjan valores emergentes que
distan de otros tambin legitimados dentro de
nuestro proyecto social y poltico. Esto trae como
consecuencia dobles discursos y una distancia
entre prctica y principios.
5.Las investigaciones realizadas de estrategias fa-
miliares en Cuba con posterioridad a la crisis de
los aos 90 expresan que, si bien muchas de las
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 431
432
PATRICIA ARS MUZIO
mismas han servido para mejorar las condicio-
nes de vida de la familia, atenuar los impactos
de la crisis y generar ingresos, algunas tambin
han producido un cambio en las orientaciones
de los valores familiares que se expresa en la
trasgresin de normativas jurdicas y morales as
como en conductas proclives a la desintegracin
y desarticulacin social, y severas confrontacio-
nes entre generaciones en relacin con los con-
tenidos de dichos valores.
Estas estrategias no solo estn encaminadas a la
sobrevivencia, sino tambin a la acumulacin de
bienes en aquellas familias con condiciones socio-
econmicas menos desfavorables.
Dentro de las estrategias de generacin de in-
gresos podemos mencionar las siguientes:
- Diversificacin del trabajo familiar combinan-
do formas de insertarse en el mercado laboral.
En una misma familia, presencia de trabajado-
res asalariados estatales, y otros por cuenta
propia o en el sector revitalizado de la econo-
ma. Algunos miembros desocupados que vie-
nen de lo que se suele llamar resolver o
inventar, lo cual sugiere formas de trabajo
precarias, no legalizadas.
- El trabajo por cuenta propia, tal como est es-
tipulado, es solo una va para la subsistencia.
Pero este se vuelve un medio de acumulacin
de riquezas a travs de mecanismos ilegales
como la desviacin de recursos, la compra-venta
ilcita de productos, el hurto o, sencillamente,
mediante la accin de violar lo establecido, tras-
pasando la frontera de lo legal.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 432
433
FAMILIA, TICA Y VALORES...
- Dentro de las estrategias de generacin de ingre-
sos podemos mencionar tambin la intensifica-
cin de las ayudas de las redes de parentesco con
la familia emigrada, las cuales envan remesas,
medicinas y artculos de primera necesidad lo
que inevitablemente estrecha los vnculos entre
familias y emigracin, intercambio que no solo
aporta ayuda material sino valores y estilos de vida.
- El incremento de la bsqueda de redes infor-
males de apoyo en detrimento de las formales,
en este caso familia extensa, amigos, padrinos
de religin, vecinos.
- El alquiler de la vivienda a extranjeros.
- El convertir a la familia en una microempresa
como es el caso de las paladares.
1
- El matrimonio con extranjeros, aceptado como
lo deseable como una va de generacin de in-
gresos sin que medien relaciones de autntico
amor en algunos casos.
- El vender el cuerpo como en el caso de la pros-
titucin de hombres y mujeres jvenes con
complicidad familiar. De ah que pensemos el
trmino de familias prostituidas y no solo la
prostitucin vista como fenmeno individual.
- El asedio de los nios al turista para obtener
determinados artculos que una vez llevados a
sus casas son aceptados con beneplcito.
- Incremento de hbitos txicos y creciente apari-
cin de jvenes adictos y traficantes de drogas.
1
Se llama as popularmente en Cuba a los restaurantes
privados. (Nota de la editora.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 433
434
PATRICIA ARS MUZIO
Podramos mencionar muchas otras prcticas
actuales que corren el riesgo de instituirse en nue-
vas orientaciones de valores promovidos por el
proyecto revolucionario.
Igualmente las estrategias de consumo (no solo
las de generacin de ingresos) tambin han cam-
biado. Las familias con condiciones socioecon-
micas desfavorables intervienen los ingresos en las
necesidades ms elementales y postergan otros
planes y proyectos futuros como ahorro, arreglo
de la casa y vacaciones, entre otros, lo cual lo vi-
ven como frustrante, pues el tener estas aspira-
ciones fue un derecho adquirido por el propio
proceso revolucionario.
Sin embargo, dentro del patrn de consumo con
la introduccin del mercado, cada vez se eleva ms
como aspiracin la tenencia de marcas y artculos
suntuosos, lo cual distancia la necesidad de su
satisfaccin.
Se comprueba una desarticulacin entre aspi-
racin y posibilidades de adquisicin para gran
parte de la familia y con mucha ms fuerza en el
caso de los jvenes. Este proceso en gran medida
est condicionado por la desarticulacin existente
en la realidad cubana actual entre salarios y pro-
puestas de consumo.
Ello genera la bsqueda insaciable de los me-
dios y vas no importa cules para acceder a
estas propuestas. El problema radica en que las
propias conquistas del proceso revolucionario cu-
bano que dignific al hombre y elev su calidad
de vida hizo que en nuestro pas no se desarro-
llara la denominada cultura de la pobreza (O.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 434
435
FAMILIA, TICA Y VALORES...
Lewis), caracterizada por la resignacin, la pasivi-
dad, la ausencia de planes futuros, la falta de or-
ganizacin, la marginalidad psicolgica y social y
el sentimiento de exclusin. Muy por el contrario,
cualquier indicador de desigualdad es percibido
como injusto.
Estas nuevas estrategias familiares de vida
como podemos comprobar son configurantes de
nuevas estructuras y dinmicas familiares, as
como arreglos de convivencia, donde se observa
un deterioro de las relaciones afectivas, de reci-
procidad, de cooperacin, que son sustituidas en
muchas ocasiones por contratos (sustentables en
la racionalidad, en la ley de vale todo). La legiti-
macin de la existencia de contratos atravesados
por intereses materiales o econmicos, en relacio-
nes que debiesen funcionar con una lgica afectiva,
son fenmenos que estn daando sensiblemente
la vida familiar hoy y estn generando conflictos
entre padres e hijos, parejas y entre generaciones.
Estos comportamientos familiares estn expre-
sando riesgos en la fuerza moral de la familia y en
su tica relacional. No queremos decir que nos es-
temos refiriendo a la totalidad de las familias y ho-
gares cubanos, mucho menos que nuestras familias
no tengan sus fortalezas y ostenten valores que las
dignifiquen y las mantengan unidas y en condicio-
nes de educar lo mejor posible a sus hijos. Nos in-
teresa centrarnos en los problemas, pues como
investigadores sociales debemos trabajar sobre es-
tos y proyectar nuestros programas de intervencin.
Lo importante de estas estrategias familiares es
detectar qu tipo de necesidades satisfacen, y de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 435
436
PATRICIA ARS MUZIO
ah evaluar los valores implcitos preponderantes
de las mismas. Las necesidades de las familias
pueden clasificarse sobre la base siguiente (Goulet,
D. 1972):
- Necesidades de sobrevivencia biolgica fsica,
que apuntan al logro de condiciones de salud,
alimentacin, vivienda, vestido y proteccin de-
corosa para todas las personas, sin discrimi-
nacin de ninguna naturaleza.
- Necesidades que incrementan o desarrollan la
calidad de vida. Corresponden a la educacin
y formacin en lo humano, los valores (reci-
procidad, solidaridad, apoyo mutuo, justicia),
el arte, lo poltico, lo filosfico, lo ecolgico, as
como a las relaciones intra e interpersonales a
nivel familiar, comunitario e institucional.
Las ltimas corresponden a necesidades de os-
tentacin que, finalmente, crean situaciones de
discriminacin y de exclusin, la obtencin de po-
der y prestigio a costa de otros, la acumulacin de
bienes con afn de poder y lucro.
Esta clasificacin permite diferenciar entre lo
necesario y lo que puede considerarse superfluo.
A partir de lo que se considera verdaderas necesi-
dades familiares, podramos entonces distinguir
en qu medida muchas de las actuales estrategias
de vida familiar estn gestando valores emergen-
tes con contenidos, algunos superfluos, y con cam-
bios en las orientaciones de valor.
Algunos problemas ms recientes comprobados
en la consulta de orientacin familiar que hace
varios aos brinda la Facultad de psicologa en el
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 436
437
FAMILIA, TICA Y VALORES...
C.O.A.P,
2
nos aportan nuevos elementos de
disfuncionalidad familiar para la realidad cubana
actual. Hay que destacar que, si bien no tienen
una representatividad estadstica, estn afectan-
do a algunas familias, ya que se constituyen en
nuevas demandas de atencin por parte del profe-
sional de la psicologa.
a) Resistencia por conveniencias econmicas a la
disolucin de una unin, por no poder renun-
ciar a las ganancias que brinda estar casado/a
a pesar de la intencin explcita de un miembro
de la pareja de separarse. Mayor tolerancia, in-
cluso a la infidelidad, para no romper la pareja
que brinde seguridad econmica, ms especfi-
camente en el caso de las mujeres. Se revierte
un valor conquistado a nivel social como es el
derecho a la autodeterminacin.
b) Parejas que se mantienen a pesar del deterioro
afectivo por arreglos de vivienda. Inmovilismo o
resignacin y pasividad en la solucin de pro-
blemas.
c) Criterios de cunto tienes o cunto das en rela-
cin con la eleccin de la pareja, que cambian
los conceptos del buen partido. No vale solo
ser, tambin es necesario tener, mayormente
para el caso de los hombres.
d) Hombres descalificados y desconfirmados (afecta
ms este criterio al hombre por su condicio-
namiento histrico de proveedor), como que no
tienen mercado a pesar de sus valores como
ser humano, por no tener recursos econmicos.
2
Centro de orientacin y atencin psicolgica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 437
438
PATRICIA ARS MUZIO
Emergen elementos arcaicos y residuales de la
cultura patriarcal.
e) Padres desautorizados o sometidos porque sus
hijos jvenes los mantienen (por tener acceso a
la divisa y con ello tener un lugar jerrquico ms
importante). No pueden reclamar sus derechos
a causa de ese contrato implcito. Prdida de la
dignidad por no tener.
f) Hijos adultos que tienen que pagar a sus padres
(dueos de la vivienda) para tener su pareja en
la casa (casa que, por dems, vivieron desde ni-
os).
g) Padres que estimulan a los hijos a tener relacio-
nes de pareja con extranjeros, empresarios y en
general con personas con acceso a la divisa y
bienes de consumo.
h) Concesiones sexuales para obtener un puesto
(acoso sexual) y nepotismo en algunas vas de
obtencin de empleo. Criterios de jefe de hogar
en funcin del dinero o tenencia de bienes.
Evidentemente, tras la aparicin de estas rela-
ciones contractuales est la mano de la hegemoni-
zacin de la cultura del mercado, de su hipnotismo
y encantamiento, de la precariedad econmica que
sustenta su necesidad; pero estas se vuelven prc-
ticas instituyentes de nuevos valores.
El riesgo para estas familias es que estas for-
mas de relaciones y las prcticas de generacin de
ingreso van hacindose sobre la base de grandes
concesiones ticomorales.
Lamentablemente, el deterioro moral est apa-
reciendo en la realidad social y familiar cubana
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 438
439
FAMILIA, TICA Y VALORES...
asociado con cierta familiaridad acrtica, con
complicidad y aprobacin, lo cual, a mi modo de
ver, constituye el mayor riesgo.
En una investigacin realizada por la Facultad
de psicologa sobre valores familiares (Ars, P., 1997)
a travs del anlisis de escudos familiares (tcnica
de expresin grfica) se pone de manifiesto un cam-
bio en las orientaciones de valor, as como en el
contenido de las mismas en relacin con los resul-
tados obtenidos en la investigacin antes citada.
Aparecen como valores familiares en su jerarqua:
la inteligencia, la astucia, la familia, la salud, el xi-
to. Significativo el hecho de que aparece la inteli-
gencia ms que el trabajo, y esta como va para
tener ms que para ser ( de ah la palabra astucia).
Cules son los retos y los desafos?
Los cambios no han trado solo deterioro e involu-
cin para la familia. Algunas situaciones actuales
han beneficiado a muchas familias en cuanto a
aumentar su capacidad de autogestin y desplie-
gue de creatividad y dinamismo en la solucin de
problemas cotidianos. La familia en tanto valor
refugio se ha fortalecido. A su vez, gran cantidad
de personas pasan mucho ms tiempo en sus ho-
gares que dcadas atrs, por diferentes razones
(subempleo, trabajo por cuenta propia, incremento
de ancianos jubilados dentro de la familia, dificul-
tades de transporte, etc), lo cual hace que actual-
mente se viva ms dentro de la familia.
Sin embargo, un anlisis de los riesgos actua-
les se vuelve ms prioritario. De ah que nos haya-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 439
440
PATRICIA ARS MUZIO
mos centrado en los posibles riesgos y alterna-
tivas.
Evidentemente, en relacin con los retos, no
podemos circunscribirlos solo al rea de la psico-
loga. El tema de los valores es un tema de con-
fluencia interdisciplinaria. Tampoco pienso que se
pueda trabajar la familia descontextualizada de
otras polticas sociales que en ocasiones la afir-
man, pero en otras la debilitan en su papel socia-
lizador.
Estoy de acuerdo en que potenciar la familia es
una va poderosa de fortalecer el desarrollo moral
del individuo, pero la familia no puede ser el chivo
expiatorio de otras contradicciones sociales que
resulta necesario enfrentar. La familia tampoco
debe ser vista como receptora pasiva de polticas
sociales, sino como protagonista activa y crtica
de sus propios cambios.
Sin embargo, si potenciamos una cultura fami-
liar para la convivencia y la cotidianidad desde
polticas coherentes, y llenamos de contenido hu-
manista los valores que aporta la familia como
modelo de existencia humana, ello puede servir
de antdoto a la cultura de la racionalidad que se
impone hoy da en este mundo globalizado, al cual
Cuba no est ajena.
Se hace necesario ver los valores familiares no
como principios, doctrinas o preceptos, desconec-
tados de sus prcticas y rutinas cotidianas. Las
propias prcticas, si estn regidas por contratos
mercantiles y patrones de consumo, desvirtan el
contenido de otros valores que pueden ser susten-
tados a travs del discurso.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 440
441
FAMILIA, TICA Y VALORES...
Los valores se vuelven hoy da espacio de conti-
nuo debate, contradiccin y dilogo entre princi-
pios y prcticas. Nuestra realidad social es en s
misma, por su propia coyuntura histrica y situa-
cin econmica, compleja y contradictoria. Las
estrategias econmicas nos conducen a desarro-
llar prcticas que no tienen que ver con nuestros
principios; las necesidades econmicas se satisfa-
cen a travs de medios que en ocasiones no se
corresponden con nuestros esfuerzos, dentro de
un proyecto de ser. El confort y el acceso a medios
necesarios de vida estn hoy da, en ocasiones, en
manos de quienes no han sido precisamente los
que ms se han sacrificado por edificar una socie-
dad mejor. Estos y otros problemas muestran la
complejidad de nuestras circunstancias actuales.
La familia y la sociedad deben promover esos
espacios de debate y anlisis de contradicciones.
La cultura del dilogo, de la apropiacin activa
de la realidad, se impone como necesidad. La con-
tradiccin entre principios y prcticas, entre lo
jurdico y lo econmico, y su mediacin poltica e
ideolgica adquiere carcter de emergente social.
Hoy ms que nunca no podemos dejar el tema
de la trasmisin de valores en la familia y en otras
instituciones a la mera espontaneidad. Las insti-
tuciones educativas no pueden ser eficaces en sus
funciones moralizantes o de socializacin cuando
las prcticas en donde se desarrolla la vida mar-
can otras conductas. Pero hay que instituir el di-
logo como prctica y produccin de valores.
Las prcticas se orientan a la satisfaccin de
necesidades, pero quines y qu estn marcando
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 441
442
PATRICIA ARS MUZIO
la pauta de lo que constituyen las verdaderas ne-
cesidades?: los valores del mercado o los valores
de nuestro proyecto social que tiene en su esencia
un profundo sentido humano?
Se impone a travs de todas las vas de accin
social promover el ejercicio crtico en las instan-
cias socializadoras, la construccin crtica de un
saber y un hacer, apoderarse de lo propio, ne-
garse a aceptar las condiciones que hacen posible
la impunidad; no en forma de palabras o discur-
sos, sino a travs de respuestas.
Resistirse a una realidad enajenante que dis-
tancia cada da a la necesidad de su satisfaccin.
Continuar, tal y como dice Pichon-Rivire (fa-
moso psiclogo social), planificando la esperanza
y apostando a la utopa.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 442
443
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
*
Georgina Alfonso Gonzlez
En uno de sus poemas ms desgarradores Bertolt
Brecht escribe:
Por la noche, reno a mi alrededor a algunos
hombres:
Nos tratamos de gentleman.
Ponen los pies en mis mesas.
Y dicen: vendrn mejores tiempos.
Y yo jams les pregunto: cundo.
La historia de este siglo ha transcurrido entre
los cundo y los cmo de la emancipacin plena
del ser humano. El anhelo de libertad, mejoramien-
to material y afianzamiento de los valores que res-
peten la dignidad humana marcan el pensar, hacer
y desear de una centuria que deja grandes pro-
yectos inconclusos.
Los nuevos tiempos de grandes conflictos gene-
ran nuevos problemas de complejas soluciones.
El afn por recuperar el espritu revolucionario de
las propuestas de cambios sociales conmina al
pensamiento progresista a plantearse, una vez
ms, el destino de la humanidad y a abrir nuevas
perspectivas sociohistricas y culturales para la
emancipacin de los hombres y mujeres que, a
cada segundo de globalizacin neoliberal, ingre-
san en la lista de los excluidos.
*
Tomado de Las trampas de la globalizacin. Paradigmas
emancipatorios y nuevos escenarios en Amrica Latina (au-
tores varios), La Habana, GALFISA-Editorial Jos Mart,
1999, p.155-186.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 443
444
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
Los efectos de la globalizacin capitalista sobre
los referentes tericos, prcticos y valorativos de
la sociedad, grupos, clases e individuos limitan los
horizontes culturales y los circunscriben en lo fun-
damental a lo econmico. La ideologa neoliberal
se presenta como nica alternativa sociohistrica
posible y crea la falsa idea de que, como sistema
vencedor ante tanto derrumbe, slo el capitalismo
puede ofrecer un futuro prspero. El neoliberalismo
con su discurso de poder convence a no pocos de
la imposibilidad de alternativas sociales fuera de
los mecanismos autorregulatorios de su proyecto.
Esta prdica que oculta las reales diferencias y
contradicciones se ve reforzada por el carcter del
intercambio de mercancas y su gran fetiche, el
dinero, que circula indiferente a las relaciones so-
ciales que lo determinan. Mientras a las personas
se les concede idealmente el sagrado derecho a la
libertad y a la movilidad social, se proclaman in-
alterables los lugares que definen el rgimen de
explotacin y dominacin capitalista, cualquiera
sea la forma que asuman. As, la tramposa liber-
tad queda presa dentro de una red inviolable: el
sistema que define privilegios y privilegiados. Con-
secuentemente, se presentan los conflictos como
la alteracin de la armona y no como el resultado
lgico de las contradicciones y antagonismos que
encierra dicho sistema.
La preocupacin por los alcances de la globali-
zacin y su incidencia en las realidades naciona-
les, el inters por los distintos tipos de relaciones
sociales que se promueven y por las modernas for-
mas organizativas de la produccin, el debate en
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 444
445
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
torno a los nuevos principios ticos y culturales
que se conciben y practican, las motivaciones que
despierta saber cul es el papel de lo individual y
lo colectivo dentro del tejido social y cules son los
vnculos entre el poder, la produccin y la vida
diaria, sita a las ciencias sociales en el compro-
miso histrico de responder a los cundo y los cmo
buscando soluciones viables y de rpido acceso.
Homogeneizacin y fragmentacin de valores
La dimensin cultural de la globalizacin y los nue-
vos significados que en la vida espiritual de los pue-
blos provoca la transnacionalizacin de la economa
capitalista son omitidos, con bastante frecuencia,
en los debates tericos y en las discusiones acerca
de los modelos de economas y el proceso de globa-
lizacin. Sin embargo, sin tener en cuenta la dimen-
sin cultural es muy difcil impartirle coherencia a
una lectura del mundo contemporneo donde el
nacionalismo, la religin y los conflictos intertnicos
tienen una influencia equivalente a los aspectos eco-
nmicos e internacionales. Con una visin exclusi-
vamente desde la economa, la poltica o las relaciones
internacionales, no es posible explicar, dar sentido y
proponer soluciones a los problemas multidimen-
sionales que se presentan hoy.
Para afianzarse con podero absoluto no solo
sobre la vida material de los pueblos, sino tam-
bin sobre su espiritualidad, el capital conforma
patrones de conducta, culturales y de valoracin
de obligada aceptacin. Con el objetivo de repro-
ducir las relaciones capitalistas y sus contradic-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 445
446
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
ciones a escala internacional, se imponen nuevas
reglas a las relaciones de las personas con la na-
turaleza, la sociedad y sus semejantes. Reglas que,
paradjicamente, intentan homogeneizar la vida
social delimitando bien las diferencias y el lugar
de cada cual en el sistema de nexos sociales.
Los proyectos globalizadores del capitalismo con-
temporneo apuntan hacia la conformacin de una
estructura econmica y cultural a niveles plane-
tarios, altamente jerarquizada y excluyente, donde
predominan de manera creciente los intereses y
valores de las altas corporaciones nacionales.
Las significaciones axiolgicas que acompaan
la lgica expansiva del capital son las que, por esen-
cia, determinan el sentido y direccin del proceso
de internacionalizacin inherente al capitalismo
para constituirse como totalidad mercantil, colo-
nial e imperialista.
1
Destruyendo barreras espacio-
temporales se organizan los referentes valorativos
como soporte terico, prctico e ideolgico del capi-
talismo monopolista transnacionalizado.
La efectividad del discurso globalizador y su rea-
lizacin en la prctica social latinoamericana re-
posan en la reproduccin y multiplicacin de la
lgica cultural del capitalismo avanzado.
2
La
descontextualizacin de los referentes culturales
y la desconstruccin de las identidades se ocultan
en la ideologa globalizadora bajo la mscara de
1
Ver Wim Dierckxsens, Los lmites de un capitalismo sin ciu-
dadana, San Jos, DEI, 1997, p. 17.
2
Ver F. Jameson, El posmodernismo o la lgica cultural del
capitalismo avanzado, Buenos Aires, Paids, 1991.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 446
447
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
una nueva construccin axiolgica multicultural
y diversa. Sin negar, claro est, que dicha diversi-
dad cultural debe subordinarse totalmente al man-
dato soberano del mercado.
Con la transnacionalizacin de la cultura la hu-
manidad sufre una de sus crisis de valores ms
violentas. La expansin y desterritorializacin de
las industrias culturales, la concentracin y
privatizacin de los medios de comunicacin, la
expansin y homogeneizacin de las redes de infor-
macin, el debilitamiento del sentido de lo pblico
y lo privado son condiciones necesarias para ga-
rantizar la eficiencia de la globalizacin capitalista,
pero son, adems, causas del escepticismo polti-
co, la apata social, y el descrdito de los significa-
dos ms progresistas en la historia humana.
En la esfera de la cultura la globalizacin es vis-
ta como el trnsito de identidades tradicionales y
modernas de base territorial, a otras modernas y
posmodernas, de carcter transterritorial. Esto ocu-
rre bajo la accin de las empresas transna-cionales
y los pases industrializados, que actan como fuen-
tes emisoras de mensajes vinculados al consumo y
a la cultura de mercado.
La globalizacin cultural interfiere significa-
tivamente en la dialctica sociohistrica del desa-
rrollo de los pueblos. La homogeneizacin de los
productos culturales y de los mercados de bienes
simblicos cierra, cada vez ms, las posibilidades
de creacin libre y promueve una creatividad con-
dicionada por el gran capital.
El Reporte de la Comisin mundial para la cultu-
ra y el desarrollo de 1997 de la UNESCO llama la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 447
448
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
atencin sobre la manera en que se han vuelto
globales los estilos de vestidos, peinados, hbitos
alimenticios, ejercitacin fsica, tonos musicales,
actitudes hacia la sexualidad, el divorcio, el abor-
to, las drogas, el abuso o violaciones a mujeres y
la corrupcin. Todo esto, al unsono con la eleva-
cin desmesurada de las tasas de exportacin de
los pases desarrollados, el continuo aumento de
los negocios privados, la venta desproporcionada
de tecnologa militar, materiales nucleares y equi-
pos para la produccin de armas bacteriolgicas y
qumicas.
3
Mientras los pases desarrollados participan con
un 68 por ciento del total de exportaciones de bie-
nes culturales medios impresos, literatura, m-
sica, artes visuales, cine, fotografa, programas de
radio y televisin, juegos y bienes deportivos ,
los pases en desarrollo, en los que vive el 77 por
ciento de la humanidad, participan con un 31,8
por ciento.
4
El sistema de comunicacin e infor-
macin del poder hegemnico a escala global re-
produce sus gustos e intereses disfrazados con el
estandarte del pluralismo cultural.
La pluralidad cultural, de cierta manera, ha
abierto espacios para la divulgacin de las cultu-
ras no occidentales. Pero ha introducido una nue-
va sed de exotismo, portadora de un occidentalismo
pasivo, que se propone universalizar paradigmas
3
Ver UNESCO, Nuestra diversidad creativa, en Reporte de
la Comisin mundial para la cultura y el desarrollo, UNESCO,
1997.
4
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 448
449
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
condicionando las producciones espirituales del
mundo perifrico acorde con lo que se espera para
el consumo de los centros.
5
Se promueve, en con-
secuencia, una pluralidad jerrquicamente
estructurada de acuerdo con los valores que se
definen por las estrategias del mercado.
El proceso de diferenciacin que se esconde tras
la imagen del pluralismo cultural enfatiza y recal-
ca las desigualdades estructurales, culturales e
histricas de los pases latinoamericanos. Y la an
insuficiente comunicacin e integracin existente
entre ellos contrasta con la subalterna y depen-
diente conexin al mundo occidental.
Para acercarse a este fenmeno y comprenderlo
es necesario tener en cuenta los distintos elemen-
tos que intervienen, tales como el conjunto de re-
laciones tnicas (grupos de personas que actan
como turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados,
trabajadores temporales); tecnolgicas (las corrien-
tes que incluyen su distribucin asimtrica, sus
diferentes contenidos y los distintos factores que
las afectan); financieras (corrientes de capital
especulativo, mercado de valores, inversiones di-
rectas); de comunicacin (peridicos globales, re-
des de televisin, filmes, correo electrnico,
internet); ideolgicas (sistema de pensamientos,
ideas, valores).
La globalizacin crea y divulga la racionalidad
cultural de los poderosos, aunque se haga acom-
paar siempre de representaciones quimricas que
5
Ver Georgina Alfonso, La polmica sobre la identidad, La
Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 449
450
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
se oficializan e incluyen en el propio discurso
globalizador: un presente de sacrificios para un
futuro de bienestar. Las vidrieras de las majes-
tuosas shoppings que adornan y modernizan las
ciudades del continente se presentan como un
muestrario de que ese futuro est llegando. La
cultura transnacional, con sus potentes medios
de comunicacin e informacin, vende felicidad a
cambio de almas.
Los significados que el capitalismo transnacional
exhibe se sustentan en el fuerte contenido unifi-
cador de la cultura que lo caracteriza. El imagina-
rio capitalista atrae en funcin de la convincente
racionalidad que se atribuye y de los valores que
induce. Valores humanos universales que se utili-
zan para estructurar sistemas referenciales idea-
les como si fuesen los que realmente actan en la
sociedad. As se promueven valores como demo-
cracia, derechos humanos, libertad, justicia, que
nunca se presentan mostrando su verdadero sig-
nificado, sino aquel que se quiere dar a travs de
una malintencionada manipulacin del concepto.
La ideologa capitalista explota al mximo la
posibilidad de organizar estructuras jerrquicas
idnticas para sujetos sociales diferentes sin con-
siderar sus necesidades e intereses. Esto se logra
al presentarse el concepto que designa el valor
como si fuera el contenido que objetivamente po-
see. Aparentemente se homogeneiza la diversidad
valorativa, sin embargo, a la hora de llenar los con-
ceptos de significados histricos concretos las di-
vergencias se acentan y las contradicciones
axiolgicas se vuelven irreconciliables.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 450
451
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
La lgica cultural globalizadora se apoya en la
capacidad econmica del sistema capitalista. El
productivismo ideolgico
6
se difunde como valor
universal para justificar las polticas de domina-
cin y control absolutos, sobre la base de que las
transformaciones socioeconmicas y los cambios
polticos que operan en las sociedades latinoame-
ricanas son necesarios para el desarrollo y mejo-
ramiento del nivel de vida de los ciudadanos y el
ensanchamiento de sus posibilidades de libertad.
La cultura del mercado total lanza minuto a mi-
nuto el seductor mensaje de cmo vivir mejor.
Para nadie deben quedar dudas despus de
consumir enlatados del mundo post de que la
suerte de su destino est dada por el progreso
econmico. Asimismo, el no quedar fuera depende
de la capacidad de actuar en el mercado.
La inclusin dentro de este desenfrenado mun-
do del progreso pasa por la capacidad de com-
pra de los bienes que ofrece, y que permiten,
adems de usufructuarlos, situarse en la carrera
del saber que transforma a los instrumentos e
intermediarios de los poderes que los producen en
instrumentadores por el control remoto de quie-
nes corren para no perder el tren. Es un mundo
con pocos dueos, muchos adictos dependientes
y tantos otros marginados de ese olimpo tecnol-
gico-mercantil.
7
6
Ver Jorge Cerletti, La cultura y el contenido poltico del dis-
curso econmico, La Habana, Fondo Instituto de Filosofa,
1996 (indito).
7
Ibidem.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 451
452
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
La ilusoria imagen de que la felicidad est al
alcance de todos genera una adiccin por la ima-
ginacin de lo por venir. Aunque sea solo imagina-
cin trunca, sin final, sin creacin, sin realidad.
El modelo cultural conservador indica cunto se
avanza, cmo se va eliminando la pobreza, qu tan
ptima es la produccin. Bajo este influjo los refe-
rentes de significacin se conforman siguiendo una
falsa percepcin de la vida socioeconmica y cul-
tural por el simulacro comunicacional precocido.
8
No es casual entonces que sobre la cultura vaya
dominando el discurso econmico y vaya despla-
zando los significados culturales e incidiendo so-
bre la diversidad expresiva y valorativa. A esto se
suma el inters de la ideologa dominante por no
traspasar los lmites del discurso econmico que
es su principal fortaleza y de la cual emana la lgi-
ca sistmica.
Est tan universalizada la cultura capitalista y
tan asimilados sus sistemas de valores, que es
comn rechazar o no aceptar cuestionamientos a
su esencia. Por lo general ocurre que resulta dif-
cil ver lo que est fuera de nuestro campo visual,
ya sea por asumirlo tal como es o por impotencia.
El fetichismo cultural impide en muchas ocasio-
nes determinar con exactitud el valor real de los
hechos y las cosas de aquel que se ofrece como
tal. El sistema subjetivo de valores que las
transnacionales crean y venden se consume libre-
8
Ver Eduardo Rosenzwaig, Las condiciones del escritor en
el colonialismo tardo, en revista Casa de las Amricas,
nm. 204, La Habana, julio-septiembre de 1996.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 452
453
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
mente, y los individuos estructuran sus escalas
axiolgicas a imagen y semejanza de lo propuesto
para servir al capital.
La homogeneizacin cultural que se impone como
va para enraizar la cultura del poder se disfraza
axiolgicamente y sustituye valores o contrapone
significados como verdad y tolerancia, unidad y plu-
ralidad, democracia y competitividad, libertad e
igualdad. La exuberancia cultural, la multifactica
capacidad de expresin, la diversidad, son contra-
rias a la uniformidad que induce la dinmica capi-
talista. Sin embargo, esta uniformidad se esconde
tras el desborde de manifestaciones del mundo de
las mercancas y supera largamente la capacidad
de consumo de las personas. Solamente en el mer-
cado se explota la variedad y casi siempre sin con-
sideracin esttica o tica alguna, slo bajo el influjo
de la utilidad y la mxima ganancia.
Cuando el mercado acta sobre la cultura como
patrn referencial valorativo, se soslayan los signi-
ficados extramercantiles para evaluar los objetos
culturales. La abundancia de ellos a disposicin de
los consumidores del mundo induce a identificar
solvencia con cultura. De aqu que la cuantificacin
se utilice como mecanismo de evaluacin del desa-
rrollo cultural individual y social. Con frecuencia la
crtica artstica problematiza el supuesto de que las
instituciones culturales cumplen mejor su papel
cuanto ms pblico reciben, y que la televisin y la
radio son exitosas porque alcanzan audiencias mi-
llonarias, sin realizar estudios cualitativos para eva-
luar el modo en que se emiten, reciben y procesan
los mensajes culturales.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 453
454
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
El acceso a los bienes de la cultura debe tener
lugar desde el momento en que se prepara al indi-
viduo para recibir los significados que el producto
cultural posee. Esto no quiere decir que tenga que
haber una identificacin total de la interpretacin
del receptor con el sentido propuesto por el crea-
dor. Se trata de encontrar una real corresponden-
cia entre el acto de creacin de los valores culturales
con su asimilacin por la comunidad.
Los desencuentros ideolgicos frecuentes en el
mbito cultural han llevado a cierto relativismo
axiolgico
9
a la hora de valorar los bienes cultu-
rales. Se trata de dar la imagen de la creacin des-
pojada de sentidos; para ello se dejan disponibles
espacios virtuales, textos abiertos, elementos
imprevistos. Los valores se subordinan al acto
9
Es necesario diferenciar el relativismo axiolgico que se
promueve como valor de la cultura post, y que intenta
despojarla de sentidos prcticos y de compromisos hist-
ricos, de la relatividad en la valoracin cultural. En esta
esfera de la espiritualidad humana actan con fuerza el
coeficiente de sensibilidad innata en las personas, la edu-
cacin esttica y el sistema de normas y cdigos artsti-
cos; ellos se mueven en los marcos de la relatividad de la
percepcin y de la apreciacin, sin que por esto los bienes
culturales pierdan su valor histrico y universal. El
relativismo cultural se justifica, con frecuencia, por el
entrecruzamiento cultural como resultado de la univer-
salizacin de la cultura de Occidente. Maurice Crouzet en
su Historia general de las civilizaciones lo da como carac-
terstica de la poca contempornea y necesario para in-
terpretar el orbe como un enorme sistema del cual
Occidente lleva el timn. (Ver Maurice Crouzet, Historia
general de las civilizaciones, La Habana, Instituto cubano
del libro, Ediciones Revolucionarias, 1968.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 454
455
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
interpretativo o de valoracin que, en general, se
plantea dependiente de la relacin entre los crea-
dores, el mercado y los consumidores.
10
Como re-
sultado, se da la desvalorizacin de las expresiones
culturales y el distanciamiento de las tradiciones
culturales.
El relativismo es uno de los valores medulares de
la cultura moderna impuesto al planeta con el pro-
ceso de expansin capitalista. Con el pretexto del
multiculturalismo se promueve dicho valor para des-
pojar las creaciones culturales de significados y sen-
tidos histricoconcretos. Tal relativismo est diseado
para detener la creacin que pueda desafiar, criticar
y demover el statu quo conservador.
Cada vez ms se da por sentada la idea de que
las diferencias socioculturales estn fijadas y de-
terminadas para siempre, por lo que cualquier
propuesta de cambio social o cvico de base co-
mn tiene que partir del supuesto de la desigual-
dad social y cultural absolutas. La diversidad
cultural sustentada en el relativismo axiolgico se
convierte, de hecho, en una forma ms de discri-
minacin, racismo y exclusin. Los valores cultu-
rales contribuyen al mejoramiento humano no
cuando se consumen, sino cuando se asumen con
relacin a la historia social que los genera.
La globalizacin ha reproducido a escala inter-
nacional la contradiccin de la cultura moderna:
el cosmopolitismo y la balcanizacin. La intelec-
10
Ver N. Garca Canclini, Culturas hbridas. Estrategias para
entrar y salir de la modernidad, Mxico, Grijalbo, 1989, p.
191-198.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 455
456
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
tualizacin extrema de la cultura hecho que
acompaa al desarrollo capitalista , produce un
alejamiento continuado de las masas respecto al
valor cultural. La relacin de extraamiento hacia
los nuevos significados culturales acenta el ca-
rcter elitista de un tipo de cultura que, contrario
a lo que aspira, obliga a crear sistemas referenciales
diferentes, alternativas para cubrir las necesida-
des espirituales de los grupos deculturados.
La fragmentacin de los valores espirituales
agudiza las contradicciones entre lo culto y lo po-
pular. La cultura cultivada se vuelve cada vez
ms pura y compleja, ms llena de palabras ra-
ras, y las masas populares se van distanciando al
mximo de todo contacto no solo con el estrato
elevado de ella, sino con la propia cultura tradi-
cional, al ceder esta en su capacidad de conserva-
cin y expansin.
11
La balcanizacin de la cultura occidental mar-
cha a la par de su cosmopolitizacin. No se puede
negar la capacidad desarrollada por el gran capi-
tal para imponer y homogeneizar pero, al mismo
tiempo, asimilar y reciclar valores que lo convaliden
en sus requerimientos econmicos, polticos, jur-
dicos, culturales. Afirma con razn Gerardo Mos-
quera que la conduccin eficiente del capital demanda
conocer las particularidades de cada pieza del siste-
ma, y esta ampliacin del conocimiento trae apa-
rejada una superacin de ciertos localismos
occidentales que resultaban demasiado estrechos
11
Ver Gerardo Mosquera, El diseo se defini en octubre, La
Habana, Ed. Arte y Literatura, 1989, p. 27-92.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 456
457
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
para actuar sobre la variadsima gama de todos
los pueblos del mundo. Es la invasin planetaria
del capitalismo de Europa y Norteamrica y su
transformacin del resto de las sociedades lo que
impone universalmente una cultura internacio-
nal que no es otra cosa que la cultura particular
de aquella parte del mundo donde se desarroll el
rgimen econmico de avanzada. Cultura que, por
lo tanto, se encuentra capacitada para actuar en
la problemtica del mundo actual. La cultura oc-
cidental es la lengua de nuestra Torre de Babel; es
el idioma que hace continuar la ereccin de Babel
contempornea.
12
Lo que ocurre realmente es la mediacin de la
cultura homogeneizada occidental entre las dems
culturas. Nadie escapa de la lgica cultural trans-
nacional, hasta los grupos tnicos ms remotos
son obligados a subordinar su organizacin eco-
nmica y cultural a los mercados nacionales, y
estos son convertidos en satlites de las metrpo-
lis, de acuerdo con una lgica monoplica.
13
Cosmopolitizacin y balcanizacin, homoge-
neizacin y fragmentacin son los efectos parad-
jicos de la globalizacin cultural. Ellos se presentan
como contrarios dialcticos, polos opuestos que se
presuponen y complementan para despojar de sen-
tidos territoriales e histricos los valores de la cul-
tura. La cultura del poder con sus producciones,
representaciones y referentes afecta considerable-
12
Ibidem, p. 33.
13
N. Garca Canclini, Las culturas populares en el capitalis-
mo, La Habana, Casa de las Amricas, 1982, p. 30.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 457
458
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
mente los procesos socioculturales en curso que
buscan salidas alternativas al neoliberalismo. De
aqu la dificultad para captar en qu medida esta-
mos siendo llevados por la corriente histricosocial
de la globalizacin.
Verdad versus valor. La trampa axiolgica
del discurso globalizador
La transmutacin de valores que provoca la acepta-
cin, inconsciente o no, de la ideologa globalizadora
neoliberal, somete a las personas a vivir en el mun-
do del silencio, impuesto en nombre del orden. Bajo
el dominio de un tipo de cultura que enlata tam-
bin respuestas, el porqu es una rebelda. Al rigor
acadmico la absoluta verdad se le contrapo-
ne la capacidad expresiva, valorativa. Con esto se
pretende frenar los actos de crtica y creacin.
La contraposicin entre valor y verdad se utiliza
por la ideologa neoliberal como recurso meto-
dolgico para afianzar su sistema doctrinario. Se-
gn sus afirmaciones solo la verdad nos proporciona
un conocimiento completo de la realidad, y cuanto
ms ajena est dicha verdad de los sentidos del
mundo tanto mejor cumple su predestinacin.
14
14
Aunque el problema de la relacin entre verdad y valor
sea una vieja cuestin axiolgica, es en la obra de M. Weber
donde se exponen los fundamentos tericos y metodol-
gicos de dicha contraposicin como un principio necesa-
rio para el desarrollo del sistema capitalista. En Economa
y sociedad Weber reconoce la influencia de los valores so-
bre la accin del hombre, pero deja claramente estableci-
do que no hay razn para intervenir sobre los valores
elegidos de acuerdo con el fin a lograr. Los valores de mayor
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 458
459
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
Al enfrentar el significado de los hechos y las cosas
con los hechos y las cosas mismas, se presentan
los valores y las posibilidades de desarrollo de la
vida humana como distorsiones del sistema. Distor-
siones que necesitan ser ajustadas estructu-
ralmente para garantizar la fluidez de los clculos
del capital. Bajo estas condiciones reclamar huma-
nidad es interponerse al despliegue de la eficiencia
y competencia del gran capital.
La aceptacin absoluta de la verdad en detri-
mento del valor tal como se presenta en la ideo-
loga neoliberal despoja a esta de sentido crtico
y significado solidario. Ahora se dice abiertamente
lo que es el capitalismo y lo que debe ser afir-
man los idelogos de esa poltica; ya no se sigue
con la hipocresa de decir lo contrario de lo que se
hace. De esta manera la crtica del sistema se
transforma en la afirmacin del propio sistema.
As se acenta la idea de que las alternativas solo
son posibles dentro de los mecanismos autorre-
gulatorios del proyecto social neoliberal, y se hace
creble el discurso segn el cual slo el capitalis-
mo puede ofrecer bondades materiales y con futu-
ro prspero.
nivel jerrquico, enfatiza, son los que expresan los intere-
ses de la sociedad, los cuales se realizan por medio de la
eficiencia econmica; por tanto, ninguna peticin moral
abstracta o idealista desde fuera del sistema puede tener
la misma validez. El nico criterio moral en el logro del
ideal elegido radica en lo que es racionalmente necesario,
y el grado mximo de racionalidad se alcanza con la reali-
zacin ms alta de la economa burguesa. Ver M. Weber,
Economa y sociedad, La Habana, Ed. Ciencias Sociales,
1971, p. 131.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 459
460
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
Este es el mensaje que lanza el neoliberalismo
para llevar a los individuos a una nica conclu-
sin: dentro del sistema todo, fuera de l nada es
vlido. As anda el hombre por el mundo de hoy,
creyndose dueo de lo que no tiene, sintindose
responsable de su vida que no le pertenece y an-
siando no quedar fuera de las bondades de un sis-
tema que solo lo acoge transitoriamente.
El imaginario neoliberal se constituye sobre el
supuesto establecimiento de un tipo de orden
socioeconmico de carcter total y autodirigido, que
no requiere ser estructurado polticamente dada
su capacidad intrnseca de autorregulacin. Fun-
cionando sobre una lgica propia, este orden re-
sulta del choque de las acciones fragmentarias de
los actores sociales bajo el influjo de una gran fuer-
za que los induce, orienta y regula: el mercado.
El mercado se vuelve el centro de las relaciones
sociales. Ya no hay otra realidad que no sea aque-
lla en la cual este se desenvuelve.
Visto desde la teora neoliberal, los seres huma-
nos no tienen necesidades, sino solamente pro-
pensiones a consumir, inclinaciones psicolgicas
que originan sus demandas. Se desenvuelven en
una naturaleza que no es ms que un objeto de
clculo. No tienen tampoco ninguna necesidad de
ella, sino solamente inclinaciones psicolgicas
hacia ella. Con eso la realidad se desvanece y el
sujeto humano concebido por la teora neoliberal
es un proyecto solipsista. En su raz es una bille-
tera caminante, que usa como brjula una com-
putadora, que calcula maximizaciones de las
ganancias. El mundo rodante es objeto de clculo,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 460
461
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
hacia el que siente inclinaciones, sin necesitar de
l. Este sujeto-billetera, con mente calculadora, se
imagina que existir aunque este ni existiera. Es
un ngel, que se dej seducir por los esplendores
de este mundo y que gime para volver a su estado
puro.
15
Al totalizarse las relaciones que el mercado crea,
aparecen nuevos valores sobre los cuales se orien-
tan las acciones humanas. Estos valores se cons-
tituyen siguiendo la lgica de la mercadera y en
correspondencia con esta se organizan sus es-
tructuras jerrquicas. La realidad deja de ser la
referencia inmediata de ellos para cederle su lu-
gar a las relaciones del mercado que, de esta
manera, se establecen como referentes axiolgicos
absolutos.
El todo vale es el criterio de valoracin por ex-
celencia, por lo que se establece un nexo de de-
pendencia absoluta entre la conducta humana y
los significados que se emiten de acuerdo al con-
sumo. Los actos de bondad, creacin y utilidad
estn subordinados a los criterios de eficiencia y
competencia, los cuales tambin estn libres de
cualquier vnculo real y dependen de la posibili-
dad de realizacin del mercado total.
La eficiencia y la competencia se erigen en valo-
res absolutos de la sociedad capitalista y sobre
ella se conforman los distintos sistemas de valo-
15
Franz Hinkelammert, El capitalismo cnico y su crtica:
la crtica de la ideologa y la crtica del nihilismo (confe-
rencia impartida en la Universidad de La Habana, febrero
de 1998).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 461
462
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
res que se muestran y venden empaquetados como
productos de shopping. Sin embargo, detrs de la
eficiencia y la competencia se esconden el signifi-
cado real de la teora neoliberal y la verdadera esen-
cia del capitalismo: la maximizacin de la ganancia
y las tasas de beneficios.
Partiendo del hecho de que la teora neoliberal
despoja a la competencia y a la eficiencia de todo
vnculo con la realidad para reducirlas a significa-
dos abstractos de aplicacin dogmtica, se puede
ver la profunda irracionalidad de un orden que se
presenta bajo los signos de perfeccin, totali-
dad y racionalidad.
Este fenmeno expresa lo que Hinkelammert lla-
ma irracionalidad de lo racionalizado. Sobre ello
apunta:
Al reducir la racionalidad a la rentabilidad (efi-
ciencia y competencia) el sistema econmico
actual se transforma en irracional. Desata pro-
cesos estructurales que no puede controlar a
partir de los parmetros de racionalidad que ha
escogido. La exclusin de un nmero creciente
de personas del sistema econmico, la destruc-
cin de las bases naturales de la vida, la dis-
torsin de todas las relaciones sociales y, por
consiguiente, de las relaciones mercantiles mis-
mas, son el resultado no-intencional de esta re-
duccin de la racionalidad a la rentabilidad. Las
leyes del mercado del capitalismo total destru-
yen la propia sociedad y su entorno natural. Al
absolutizar estas leyes por medio del mito del
automatismo del mercado, estas tendencias
destructoras son incontrolables y se convierten
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 462
463
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
en una amenaza para la propia sobrevivencia
humana.
16
La identificacin cada vez ms estrecha de los
individuos no con la realidad de los valores de uso,
sino con la de los valores de cambio, relativiza las
significaciones positivas y convierte en abstraccio-
nes o ideales fuera de moda las responsabilidades
sociales y los compromisos histricos de los hom-
bres con su devenir sociocultural.
En nombre de la absoluta certeza y veracidad del
conocimiento se descontextualizan los referentes
histricos y culturales, se desconstruyen las identi-
dades y se homogeneizan los patrones de conducta
y de valoracin. Esta homogeneizacin, resultado del
acatamiento absoluto de la verdad se disfraza
axiolgicamente para hacer creer que asistimos hoy,
por fin, a una verdadera pluralidad de racionalidades,
interpretaciones, acciones y sentidos de vida.
La continua defensa de la verdad promueve la
justificacin de los males necesarios. Las apologas
de lo posible y lo necesario son un elemento im-
prescindible en el discurso neoliberal y en su es-
trategia cultural. La justificacin de la pobreza, de
la baja moral pblica, de la inseguridad social, de
las violaciones de los derechos humanos es el re-
verso de la crtica del sistema. Con ella se pone
freno a la creacin de conceptos y realidades que
promueven alternativas de liberacin.
16
La teologa de la liberacin en el contexto econmicosocial
de Amrica Latina: economa y teologa o la irracionalidad
de lo racionalizado, en Pasos, nm. 5, San Jos, DEI,
1995, p. 17.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 463
464
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
La crtica del neoliberalismo tiene que superar
los lmites de la simple autocomplacencia intelec-
tual si realmente quiere convertirse en un progra-
ma alternativo. Ahora, de lo que se trata, es de
asumir el reto de organizar, articular y sintetizar
sujetos para la participacin en un programa
anticapitalista. Ya la historia de la experiencia so-
cialista demostr que los problemas complejos no
aparecen tanto en el planteamiento de los fines y
objetivos finales, como en los medios para cons-
truir, desde abajo, estructuras realmente demo-
crticas, plurales y disciplinadas. Esto se funde
con la urgencia de ensear a la inmensa mayora
de los actores del cambio social el dominio de las
tcnicas superiores del pensar y el hacer.
La transmutacin valorativa que provoca la acep-
tacin, inconsciente o no, de la ideologa neoliberal
exige un silencio, impuesto en nombre del orden.
Para ahogar en el silencio la capacidad de indagar
se contraponen el acto de expresar y valorar el ri-
gor acadmico, y este ltimo se asocia estrecha-
mente a la autoridad.
En el fondo, lo que se esconde es una fuerte re-
pulsin a la democracia y a la libertad no solo de
conocer, de expresar y ejercer la crtica. Es rebelde
el hombre por naturaleza dijo Jos Mart y
echar siempre abajo a cuantos crean que se le
puedan poner por delante o por encima.
17
Enton-
ces, el desafo axiolgico tiene que ver con una di-
ferente comprensin de los actos de conocer y
17
Jos Mart, Carta a Jos M. Vargas Vila, en Obras comple-
tas, t. 20, La Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1975, p. 449.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 464
465
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
valorar. Tiene que ver con la creacin de los nue-
vos sujetos sociales, de la comprensin crtica de
su papel como tales y con el desarrollo de una sen-
sibilidad humana sin la cual la prctica revolucio-
naria se burocratiza.
La dinmica del mercado total y su esencia
dominadora y excluyente son contrarias, por natu-
raleza, a la promocin de la diversidad expresiva,
cognoscitiva y valorativa. Aunque el desborde de
manifestaciones del mundo de las mercancas cree
la falsa imagen de una pluralidad incondicionada,
lo que realmente existe es una homogeneizacin de
los actos de expresin, conocimiento y valoracin
oculta bajo la variedad de mercancas, que su-
pera ampliamente la capacidad de consumo de las
personas. La variedad nunca ser la contraparte
dialctica de la homogeneizacin que justifica y afir-
ma un modelo de universalidad impuesto como cri-
terio absoluto de general acatamiento.
La homogeneizacin de los referentes tericos,
prcticos y valorativos del actuar cotidiano del hom-
bre afianza el dominio de una minora, cada vez
menor, que proyecta un tipo de orden universal
o como este se autodefine, global , en detrimen-
to de cualquier otro proyecto de universalidad con-
creta que convoque la realizacin integral de la vida
humana. Al homogeneizarse los significados, los
sentidos y los deseos, se cierran las puertas a la
creacin, a la crtica y al actuar humano y se abren,
en su lugar, las salidas emergentes hacia el escep-
ticismo, la apata y la inseguridad letal.
Ante esta realidad no es posible pensar en solu-
ciones locales o alternativas de consenso. Se trata
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 465
466
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
de retomar la vieja esperanza marxista, y pensar y
actuar en correspondencia con ella: la solucin de
los problemas del capitalismo total est en la supe-
racin integral de este sistema.
Amrica Latina ante una reconstruccin
axiolgica alternativa
La incertidumbre acerca del sentido y el valor de
la emancipacin diseminada en la atmsfera epocal
de fin de siglo nos induce a pensar en ella en tr-
minos axiolgicos: persistimos en los ideales de
justicia para todos, lucha de liberacin de los opri-
midos, sociedad democrtica y participativa o, por
el contrario, renunciamos a los valores humanos
universales y aceptamos el anything goes posmo-
derno que disuelve los horizontes utpicos en todo
vale mientras usted se sienta bien o todo tiene
un mismo valor o inters?
Ciertamente, la historia y la cultura de Amrica
Latina pueden resumirse en voluntad de poder,
dominacin y enriquecimiento. Pero, al mismo
tiempo, son tambin portadoras de una humani-
dad emergente que da a los intentos libertarios las
herramientas necesarias y los elementos crticos
para perfilar los modos de emergencia. Histrica
paradoja que matiza el complejo devenir de los
proyectos emancipatorios del continente.
La dicotoma dominacin-liberacin que acom-
paa a la realidad latinoamericana manifiesta el
contradictorio proceso valorativo del que intrnse-
camente es portadora. Por una parte, el discurso
dominador acenta la racionalidad totalizante y
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 466
467
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
autocrtica y sus esquemas de valores rgidos y
represivos del ser humano. Por otra, opuesto a
aquel, se constituye el discurso emancipador, que
de diversos modos reconstruye los significados en
la intencin perenne de superar el tipo de totali-
dad impuesto como nico.
Ante las totalidades opresoras que se constitu-
yen en modos universales de ser, hacer o pensar,
la emancipacin pierde su fuerza revolucionaria.
En cambio, hay otra posible totalidad que, desde
ella misma, enarbola las posibilidades de comple-
tar la liberacin humana. La historia latinoameri-
cana no puede ser escrita al margen de los intentos
diversos de reconstruir los paradigmas eman-
cipatorios con la movilizacin efectiva de los re-
cursos materiales y humanos que la cultura propia
y universal propician.
Este modo de pensar la emancipacin en trmi-
nos integradores supera la visin excluyente de
capas, sectores sociales o individuos. Pero, presu-
pone el esclarecimiento del sentido y la direccin
del proyecto social, sin los cuales se vuelven
perecederos los objetivos que anan a las fuerzas
heterogneas. La integracin se plantea en la bs-
queda de consenso valorativo, no fabricado, sino
extrado de entre las fuerzas que promueven el
progreso social y mantienen los mrgenes de
conflictividad necesarios para el desenvolvimiento
de cada uno de los intereses confluyentes en el
todo social. Pero, precisando los principios bsi-
cos que garanticen la creacin y consolidacin de
una comunidad histricocultural unificada e in-
dependiente.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 467
468
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
Se trata de una totalidad que acente la justi-
cia por encima de la competencia y la utilidad y
destaque la capacidad performativa y proyectual
del hacer y del pensar humanos frente a aquella
aptica y presentista cortina de los juicios de fu-
turo. Totalidad subversora de los sistemas de va-
lores alienantes e irracionales, que se imponen
como smbolos de desarrollo, cultura y ms.
Ahora, la totalidad pensada en estos trminos
es modelo de imposibilidad o posibilidad utpica
de proyectos inconclusos? Vivimos, como seala
Mart, en la poca en que las cumbres se van des-
haciendo en las llanuras, que es cercana a la otra
poca en que todas las llanuras sern cumbres.
Por ello, la construccin de una nueva totalidad
integradora y diferenciadora es el desafo terico y
prctico para los pueblos de Amrica Latina, que
siguen siendo rehn de un modelo instrumentalista
de sociedad sometida, excluyente y verticalista.
El imaginario capitalista, que acenta la ganan-
cia y la competencia por encima de la justicia y la
solidaridad, disfraza axiolgicamente sus verda-
deros significados para presentarse, cnicamente,
como sistema social insuperable que, haciendo
caso omiso de los valores humanos universales,
permite vivir en libertad, de una manera civilizada
y cada vez con mayor bienestar.
Tal hipcrita actitud despierta una ola de crti-
cas antineoliberales entre las cuales sobresalen
aquellas que reconocen el neoliberalismo como sis-
tema destructor, salvaje, sin moral, sin tica, ms
an, sin valores ni sentido. Sin embargo, esa crti-
ca que apunta indiscutiblemente hacia el lado ms
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 468
469
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
destructor de esa ideologa, impide apreciar con
claridad que el problema de cmo se hacen reali-
zables las alternativas anticapitalistas ante un
poder preparado para destruirlas, no est en el
reconocimiento de lo bueno o lo malo, lo bello o lo
feo, lo valioso o antivalioso de una formacin social
en detrimento de la otra; sino, en el enfrentamiento
entre los dos sistemas de valores dialcticamente
contrarios, que pugnan por establecerse como pa-
radigma de universalidad.
De ah que la construccin de una sociedad plu-
ral, humanista, desenajenadora y participativa,
como alternativa a la capitalista (llmese sociedad
socialista, de llegada, o cualquier otro nombre)
se sustente en la capacidad y posibilidad real que
tenga dicha sociedad de romper las estructuras
axiolgicas establecidas por el gran capital y trans-
formar los sistemas de valores conformados.
Sobre las ruinas de un sistema desmoronado,
hay que construir el nuevo sistema que haga la fe-
licidad absoluta del pueblo, dijo Che Guevara.
18
El eco de sus palabras y enseanzas, en la actua-
lidad, es imprescindible para la teora y la prcti-
ca revolucionarias en la recuperacin de la lgica
reconstructiva de su pensamiento y accin.
Ante un sistema que se erige como paradigma
absoluto de universalidad, con pleno podero para
destruir cualquier intento emancipatorio, solo cabe
la posibilidad de socavar su esencia, a travs de la
18
Ernesto Che Guevara, Discurso en la inauguracin del
curso de adoctrinamiento del Ministerio de salud pbli-
ca, en Escritos y discursos, t. 4, La Habana, Ed. Ciencias
Sociales, 1977, p.184.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 469
470
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
desconstruccin de su lgica explotadora y
deshumanizada, y construir, al unsono, nuevos
significados sociohistricos y culturales que den
sentido humano y proyeccin universal al proyec-
to social anticapitalista.
Esta lgica destructiva del capitalismo la com-
prendi dialcticamente Ernesto Che Guevara, y
por eso dedic su vida y obra a construir un siste-
ma de produccin ms eficiente que garantizara,
al mismo tiempo, la conservacin, produccin y
reproduccin de las fuentes naturales y humanas
de riqueza sobre la base de valores humanos
cualitativamente superiores. Pero, como bien l
seala:
el cambio de un sistema por el otro no se produ-
ce automticamente en la conciencia, como no
se produce tampoco en la economa. Este trans-
curre en medio de violentas luchas de clases,
con elementos de capitalismo en su seno, con
los errores del socialismo y la carencia, muchas
veces, de los conocimientos y la audacia inte-
lectual necesaria para encarar la tarea del de-
sarrollo de un hombre nuevo por mtodos
distintos a los convencionales.
19
El Che concibi la revolucin y la construccin
socialista como un proceso dialctico, de creacin
continua de vnculos de solidaridad y justicia. Hace
nfasis en que dichos vnculos se basan en la sa-
tisfaccin de las necesidades bsicas y los deseos
de realizacin individual y colectiva y los fortale-
19
El socialismo y el hombre en Cuba, La Habana, Editora
Poltica, 1988, p. 17.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 470
471
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
cen. As, arremete contra los discursos politicoideo-
lgicos que intentan promover o mantener siste-
mas de valores al margen de las necesidades e
intereses de la sociedad y de los individuos, al re-
currir slo a experiencias histricas o culturales
fuera ya del contexto de la vida cotidiana de los
hombres y las mujeres que realizan la solidaridad
y la justicia.
[...] lo que nosotros tenemos que practicar hoy
es la solidaridad. No debemos acercarnos al
pueblo a decir Aqu estamos. Venimos a darte
la caridad de nuestra presencia, a ensearte
con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores,
tu incultura, tu falta de conocimientos elemen-
tales. Debemos de ir con afn investigativo y
con espritu humilde, a aprender en la gran fuen-
te de la sabidura que es el pueblo [...] Si usa-
mos todos esa nueva arma de la solidaridad, si
conocemos las metas, si conocemos al enemigo,
y si conocemos el rumbo por donde tenemos que
caminar, nos falta solamente conocer la parte
diaria del camino a realizar. Y esa parte no se
la puede ensear nadie, esa parte es el camino
propio de cada individuo, es lo que todos los
das harn, lo que recoger en su experiencia
individual y lo que dar de s en el ejercicio de
su profesin, dedicado al bienestar del pueblo.
20
Este nfasis en el contenido histrico-concreto
de los valores despierta en el pensamiento de Che
una profunda reflexin sobre la vida cotidiana y
su influencia en la valoracin (positiva o negativa)
20
Discurso en la inauguracin... , op. cit., p. 183-187.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 471
472
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
que hacen los sujetos sociales acerca del proceso
en el cual estn inmersos. De esta valoracin
depende, en gran medida, la participacin real
de los sujetos sociales en el proceso revoluciona-
rio con responsabilidad histrica y compromiso
social.
Lo importante no es tanto saber por qu valora-
mos, sino cmo se debe valorar. As, se apunta
ms hacia los intereses y valores que definen la
manera responsable y comprometida de actuar y
comportarse en el mundo que hacia el enjuicia-
miento a posteriori del acto valorativo. Al referirse
a la significacin axiolgica de toda actuacin hu-
mana, Che hace nfasis en el carcter activo de
los sujetos promotores de las profundas transfor-
maciones de la sociedad, al tiempo que cuestio-
nan y proyectan dichos cambios sociales.
Para nadie es un secreto que desde los aos
sesenta, el Che haba sealado la sobrevaloracin,
que en el despliegue de la ideologa socialista, se
le haba dado al momento cognoscitivo en detri-
mento del valorativo. Se insista ms en conocer
la realidad y mostrar la necesidad de los cambios
sociales que en el papel activo-transformador del
sujeto en el devenir social de acuerdo con sus ne-
cesidades e intereses. De este modo, los fines de
la actividad transformadora quedaban preconce-
bidos al margen de su concientizacin, y se ex-
clua toda posibilidad de anlisis crtico de la propia
actividad.
La historia se encarg de corroborar la tesis del
Che de que la revolucin socialista es liberadora y
orientadora de la capacidad creadora del hombre,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 472
473
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
y no una estandarizadora de la voluntad y la ini-
ciativa colectivas, como pretenden algunos.
21
La estandarizacin y homogeneizacin del ac-
tuar y del pensar humanos no solo limitan la ca-
pacidad creadora individual y colectiva, sino,
adems otorgan poder absoluto a quienes deter-
minan el qu y los cmo. La insistencia de Che en
asumir dialcticamente la relacin entre verdad y
valor (conocimiento y valoracin), como fundamen-
to terico para la prctica de la construccin so-
cialista, es una crtica abierta contra cualquier
intento de determinacin mecnica de objetivos
sociales, que a la larga enajenan a los sujetos de
la prctica, independientemente de que dichos
objetivos los beneficien.
La integracin de estos dos momentos cognos-
citivo y valorativo en funcin de una transfor-
macin radical de la vida social ha de partir de la
concientizacin de lo que realmente somos como
producto del proceso histrico. Si queremos en-
juiciar con arreglo al principio de la utilidad todos
los hechos, movimientos, relaciones humanas, ten-
dremos que conocer, ante todo, la naturaleza hu-
mana histricamente condicionada por cada
poca,
22
escribi Marx, en el primer tomo de El
Capital. Toda indagacin seria, todo cuestiona-
miento responsable lleva a un compromiso. Valo-
rar la realidad es tomar conciencia crtica de ella y
construir sobre esta los sistemas de valores que
21
Ibidem.
22
Carlos Marx, El capital, t. 1, La Habana, Editora Nacional
de Cuba, 1962, p. 554.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 473
474
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
determinan la actitud del individuo consigo mis-
mo y hacia la sociedad.
La visin dialctica de Che de crear una socie-
dad plural sobre la base de una unidad real se
fundamenta en su concepcin de la transforma-
cin revolucionaria como proceso integrador y coor-
dinador de las fuerzas diversas que impulsan el
desarrollo social hacia el progreso. El xito de este
proceso est en la clara definicin de los objetivos
sociales comunes y de los valores que afianzan la
continuidad histrica y la proyeccin sociocultural
del cambio revolucionario.
Con este enfoque axiolgico Che critica los in-
tentos, frecuentes en la prctica socialista, de de-
terminacin mecnica de objetivos sociales y seala:
nosotros no hemos logrado todava que el hom-
bre entregue, sino que hemos colocado un apa-
rato donde la sociedad succiona [...] Que el
hombre sienta la necesidad de hacer trabajo vo-
luntario es una cosa interna y que el hombre sien-
ta la necesidad de hacer trabajo voluntario por el
ambiente es otra. Las dos deben estar unidas. El
ambiente debe ayudar a que el hombre sienta la
necesidad de hacer trabajo voluntario, pero si es
solamente el ambiente, las presiones morales, las
que obligan a hacer al hombre trabajo volunta-
rio, entonces contina aquello que mal se llama
la enajenacin del hombre, es decir, no realiza
algo que sea una cosa ntima, una cosa nueva,
hecha en libertad sino que sigue esclavo.
23
23
Ernesto Che Guevara, Reunin bimestral del Ministerio
de industrias, en El Che en la Revolucin cubana, t. 2, La
Habana, MINAZ, 1967, p. 562.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 474
475
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
Para lograr una reorientacin acertada de los
objetivos y fines en favor del progreso humano es
imprescindible, considera Che, establecer una re-
lacin armnica entre el saber, el hacer y el de-
sear, de modo que se interprete correctamente la
realidad histrica, se utilicen adecuadamente las
fuerzas que intervienen en ella y se incorporen,
cada vez ms, elementos de distintas tendencias
que, no obstante, coincidan en la accin y los ob-
jetivos revolucionarios y socialistas.
24
En el sistema terico del Che sobre el desarrollo
del socialismo, aparece como ncleo central la
autotransformacin del comportamiento humano
en funcin del ideal social. El criterio de perfecti-
bilidad humana acompaa su afn por la crea-
cin consciente del hombre nuevo no como medio,
sino como fin exclusivo de la autotransformacin
de la sociedad, y, al mismo tiempo, actor de ese
extrao y apasionante drama que es la construc-
cin del socialismo.
25
El concepto de hombre nuevo en Che expresa
la sntesis acabada de las transformaciones
valorativas necesarias para superar las jerarquas
axiolgicas y los polos de significacin impuestos
por el capitalismo. La construccin de los nuevos
sistemas de valores individuales y sociales sobre
criterios sociales se concibe, en Che Guevara, de
acuerdo con la estructura, organizacin y proyec-
24
Notas para el estudio de la ideologa de la Revolucin
cubana, en Escritos y discursos, t. 4, La Habana, Ed. Cien-
cias Sociales, 1977, p. 201.
25
El socialismo y el hombre en Cuba, op. cit., p. 30.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 475
476
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
cin de una base econmica y sociocultural de
slidos principios socialistas.
El hombre nuevo es el antdoto del hombre egos-
ta que promueve el neoliberalismo, cuya propie-
dad fundamental es la de sus bienes y cuya
actividad central es la de ser consumidor. Es pre-
cisamente por las reflexiones que sostiene el Che
sobre este asunto que l convierte los debates de
los aos 1963-1964 en torno al sistema presupues-
tario de financiamiento y la autogestin financie-
ra en cuestiones de principios sobre la teora y la
prctica de la construccin socialista:
Este es uno de lo puntos en que nuestras discre-
pancias alcanzan dimensiones concretas. No se
trata ya de matices: para los partidarios de la
autogestin financiera, el estmulo material di-
recto, proyectado hacia el futuro y acompaan-
do a la sociedad en las diversas etapas de la
construccin del comunismo, no se contrapone
al desarrollo de la conciencia; para nosotros
s. Es por eso que luchamos contra su predomi-
nio, pues significara el retraso del desarrollo de
la moral socialista.
26
Sin negar consideracin y utilizacin del inte-
rs material y del mercado en el socialismo, dado
el an insuficiente desarrollo econmico y la ne-
cesidad de acabar con la miseria y necesidades
perentorias, el Che insiste en que estos no pueden
ser los criterios de estimulacin predominantes
26
Sobre el sistema presupuestario de financiamiento, en
Obras 1957-1967, t. 2, La Habana, Ed. Casa de las Amri-
cas, 1970. p. 263-264.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 476
477
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
para desarrollar la economa socialista, que tiene
que organizarse y alcanzar determinados niveles
de acumulacin sobre la base de grandes sacri-
ficios humanos. Se necesita un cambio cualitativo
en los patrones de produccin, distribucin y con-
sumo que propicie el debilitamiento del consu-
mismo, como expresin de las necesidades bsicas,
y una actitud diferente, ms solidaria y justa, ante
la vida.
La nueva sociedad en formacin tiene que com-
petir muy duramente con el pasado. Esto se hace
sentir no solo en la conciencia individual en la
que pesan los residuos de una educacin
sistemticamente orientada al aislamiento del
individuo, sino tambin por el carcter mismo
de este perodo de transicin con persistencia
de las relaciones mercantiles [...] que se harn
sentir en la organizacin de la produccin y, por
ende, en la conciencia.
27
El culto al consumo que genera mayores ganan-
cias sustituye la satisfaccin de necesidades por
la nocin de demandas. La competencia se trans-
forma en valor omnipotente del sistema y, bajo su
dominio, la eficiencia competitiva se impone por
encima de cualquier posibilidad racional de repro-
ducir socialmente la vida humana.
Se crea la falsa conciencia de que, sin com-
petitividad, no habr salida a la nueva guerra eco-
nmica mundial, ni crecimiento, ni bienestar
socioeconmico para los pases, y, por supuesto,
27
Ernesto Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba,
op. cit., p. 8.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 477
478
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
no habr autonoma poltica de las naciones. Sin
competencia, insisten las transnacionales, no pue-
de ganarse la lucha por los mercados. Cuando la
competitividad es valor central de la sociedad en
nombre de sujetos que maximizan su ganancia sin
mediacin alguna y cuyo resultado ciego se llama
eficiencia, el mercado se totaliza Y cuando este fe-
nmeno tiene lugar a escala mundial se llama
globalizacin.
28
Al organizar la sociedad sus sistemas referen-
ciales bajo el signo competitivo, se fortalecen los
significados que la reafirman como cima valorativa:
la sofisticacin tecnolgica, la propaganda, el mer-
cadeo. La identificacin cada vez ms estrecha del
individuo con esos valores convierte en abstrac-
ciones o ideales fuera de moda las responsabilida-
des sociales y los compromisos histricos.
La competitividad subordina a ella uno de los
mayores avances de la humanidad en este siglo: el
desarrollo tecnolgico. Dierckxsens muestra en sus
estudios sobre la globalizacin y su impacto en
Amrica Latina que la eficiencia de la economa de
mercado depende de la competitividad y esta de
las inversiones que mejoren la competitividad,
entre las que se cuenta el constante desarrollo tec-
nolgico. En la lucha por la competencia, el capi-
tal centra su atencin en la tecnologa. En una
coyuntura de dbil crecimiento, la agresividad por
mantenerse en el mercado aumenta y, con ello, se
deposita fe total en las herramientas para poder
28
Franz Hinkelammert, Cultura de la esperanza y sociedad
sin excluidos, San Jos, DEI, 1995, p. 220.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 478
479
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
sobrevivir como capital. En una coyuntura en que
la economa apenas crece, la tendencia a un desa-
rrollo econmico ms agresivo significa la exclusin
progresiva de mano de obra. En un momento de fuer-
te expansin, el reemplazo de empleo por tecnologa
se ve compensado por el desarrollo de nuevas activi-
dades econmicas; al estancarse el crecimiento y
ponerse a la vez ms agresiva la competitividad, se
fomenta el desarrollo tecnolgico y, con ello, la exclu-
sin por dos vas.
29
La tecnologa se destina fundamentalmente a
desarrollar reas y productos ya establecidos en el
mercado, en lugar de abrir nuevos espacios pro-
ductivos. Los beneficios que generan las nuevas
tecnologas y estas mismas son absorbidas por los
mismos competidores, los cuales acentan su po-
dero, dominio y control no solo sobre lo que se vende
sino tambin sobre lo nuevo que se crea.
En dependencia de las fuerzas de poder que asu-
men el derecho a la utilizacin de los avances tecno-
lgicos, ser el fin ltimo de estos y, en consecuencia,
sus servicios al bien o al mal de la humanidad. No
es casual, por ejemplo, que en los ltimos diez aos
las diferencias tecnolgicas entre los principales blo-
ques econmicos hayan disminuido considerable-
mente, mientras las desigualdades, en todos los
campos, respecto al Tercer mundo son cada vez
mayores.
El capitalismo neoliberal cambi, para su con-
veniencia, los valores que orientan la eficiencia
29
Wim Dierckxsens, Los lmites de un capitalismo sin ciuda-
dana, San Jos, DEI, 1997, p. 51.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 479
480
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
productiva. La eficiente reproduccin de las fuen-
tes fundamentales de riqueza: la tierra y el hom-
bre, es sustituida por aquella que solo entiende
producir ms ganancias con menos costos. A la efi-
ciencia competitiva no le importa, con tal de ganar,
destruir las fuentes de toda riqueza y, en ltima
instancia, de vida: el ser humano y la naturaleza.
La produccin capitalista solo desarrolla la tc-
nica y la combinacin del proceso social de produc-
cin socavando al mismo tiempo las dos fuentes
originales de toda riqueza,
30
seala Marx en El ca-
pital; se trata de un sistema que lleva a situacin
lmite la relacin vida o muerte. Sin dejar de ver el
proceso destructivo que acompaa a la produccin
de riquezas, el sistema capitalista se transforma en
una aplanadora del ser humano y la naturaleza.
En las condiciones del capitalismo globalizador, ya
no se trata de que unos vivan por la muerte de otros,
sino que unos viven por la muerte de todos.
Pero contrariamente a lo que el mundo del capi-
tal proyecta, ocurre que los excluidos, en su nue-
va condicin de sin nada, necesitan organizar
nuevamente sus referentes valorativos y comien-
zan, de esta forma, una recuperacin de los signi-
ficados y una preocupacin por lo que se es y por
el mundo en que se vive.
La lucha por la inclusin que en las nuevas
condiciones capitalistas alcanza dimensiones mun-
diales es el principio para poner fin al neolibe-
ralismo y comenzar la reconstruccin de una
30
Carlos Marx, El capital, t. 1, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 1946, p. 424.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 480
481
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
totalidad plural alternativa al capitalismo. La ver-
dadera inclusin ser aquella que propicie la par-
ticipacin directa de los sujetos no solo en las
partes del sistema sino en el propio sistema como
un todo integrado y coherente.
El reordenamiento axiolgico que precisan los
tiempos actuales solo es posible si se cambian los
modelos mentales que operan con una visin rgi-
da y esttica de la totalidad social. La deshomo-
geneizacin de la vida socioeconmica y cultural
ser en la medida en que las mltiples formas de
expresar, conocer y valorar se pongan en funcin
del desarrollo humano en general.
Tal desafo exige una nueva actitud fundadora y
reclama una conversin paradigmtica que asuma
las experiencias histricas y las posibilidades
inagotadas de las alternativas anticapitalistas. La
comprensin de los lmites y posibilidades histri-
cas de la cultura nacional y universal nos permite
zafarnos de las redes globalizadoras y, a la vez, no
caer en la trampa de intentar fraccionar la realidad
para actuar sobre ella segn las circunstancias.
Pensar en trminos tericos, prcticos y valo-
rativos la alternativa capitalista es el antdoto al
veneno ideolgico neoliberal. La creacin de nue-
vos valores, a la par del desarrollo de nuevas rela-
ciones econmicas, precisa de una estructura,
organizacin y proyeccin econmicosocial de
slidos principios humanos y universales.
A los proyectos anticapitalistas no les queda otra
alternativa que construir un sistema socioeco-nmico
ms eficiente que garantice, al mismo tiempo, la con-
servacin, produccin y reproduccin de las fuentes
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 481
482
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
naturales y humanas de riquezas, sobre la base de
valores humanos cualitativamente superiores.
Por qu los valores? Un eplogo necesario
La crisis de valores que provoca la difcil situacin
econmica e ideolgica en que vive la contempora-
neidad se agudiza ante la quiebra de los para-
digmas libertarios, la permanente inversin de la
identidad, la renuncia a las verdades profundas,
la ironizacin de las grandes convicciones, la pr-
dida de referentes de significacin y la falta de un
repertorio mnimo de convicciones vigentes que
sirvan de base y de orientacin en las cuestiones
de la vida social. El hundimiento en el ocaso his-
trico de lo que pareca ser formas de vida justas y
pensamientos de avanzada, crea en los individuos
la sensacin de que lo que ocurre en el mundo se
les escapa de las manos. Mas la ausencia o poca
claridad de las nuevas estructuras sustitutas de
las que declinan, hace ver que las cosas funcionan
sin someterse a la direccin y el control humanos.
Es como si el pensamiento dejara de ser rector y
fuera arrastrado a la deriva por el tumulto de los
acontecimientos embrollados.
Superar esta crisis impone el reto de articular
los sistemas de valores sobre la base de las nue-
vas significaciones y sentidos. La determinacin
axiolgica de los procesos sociohistricos y cultu-
rales deviene necesidad imperiosa de la teora y la
prctica emancipadoras para poder orientarse
hacia los problemas de la realidad con posibilida-
des modificadoras. Al abordar valorativamente la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 482
483
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
realidad social surge el cuestionamiento necesa-
rio o la incursin obligatoria en aspectos esencia-
les y contradictorios de la compleja situacin social.
La preocupacin por los valores promueve la bs-
queda de soluciones a los problemas histricos
concretos. La crtica axiolgica cuestiona y evala
las potencialidades para producir y reproducir
valores. Al cuestionar, arremete contra lo cotidia-
no opresivo; al evaluar, plantea alternativas
subversoras de la escala de valores dominantes y
superadoras de los absolutismos enajenadores.
La reflexin valorativa desencadena siempre un
proceso crtico que insta a confrontar las aspira-
ciones de los sujetos sociales con las posibilida-
des de instrumentarlas y hacerlas efectivas dentro
del sistema en que estn inmersos. Dicha confron-
tacin es un modo de participacin consciente de
los sujetos en su devenir. Ahora bien, no siempre
la correspondencia entre las aspiraciones huma-
nas y las posibilidades objetivas de su realizacin
es armnica. Por eso, el sentido y la direccin de
la crtica social depender, en gran medida, de las
formas especficas en que se concientiza y mani-
fiesta tal correspondencia.
Los actos de crtica y creacin pierden su senti-
do emancipador si los derechos participativos de
los ciudadanos se formalizan en relaciones pre-
concebidas al margen de la dinmica social. Ral
Roa escribi en uno de sus ensayos ms punzan-
tes y crticos, Pies de arena (1954) que:
La autolimitacin jurdica del poder, la partici-
pacin del pueblo en el proceso de su creacin
y el respeto de los fueros de la conciencia indi-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 483
484
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
vidual y colectiva, constituyen, en nuestra po-
ca, los fundamentos objetivos y subjetivos de la
legitimidad del mando pblico [...]. Si la esen-
cia social del poder es la fe colectiva que lo en-
vuelve, imanta y prestigia, su esencia jurdica
es la adhesin voluntaria para la finalidad que
lo legitima mediante el empleo de medios con-
gruentes. El poder es mi poder slo en la medi-
da en que contribuyo a crearlo, exprese anhelo
de la voluntad colectiva y salvaguarde las pre-
rrogativas inmanentes de la conciencia indivi-
dual. De ah el derecho inalienable de los pueblos
a repudiar y derribar todo orden poltico que me-
nosprecie, agreda o aniquile los valores funda-
mentales cuya custodia est encomendada al
poder.
31
La crtica axiolgica desde sus diferentes modos
de promover y asumir la emancipacin, enfatiza,
siempre, la capacidad constructiva del hombre para
modificar sus condiciones de vida. Los valores se
instituyen como referentes obligatorios en el an-
helo de romper las enajenantes condiciones de de-
pendencia y liberar el pensamiento de inautnticos
reproductores y esquemas preconcebidos.
La necesidad, posibilidad y realidad de que se
afiance un nuevo paradigma emancipatorio vienen
dadas, fundamentalmente, por la significacin con-
creta y real que adquiere el proceso superador de
la enajenacin humana. Es tiempo de superar la
visin teleolgica segn la cual la vida cotidiana
31
Ral Roa, en Retorno a la alborada, La Habana, Ed. Cien-
cias Sociales, 1977, p. 820.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 484
485
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
de las personas pierde sentido histrico y puede
ser sacrificada totalmente en aras de los hombres y
mujeres del futuro. La emancipacin humana pasa
por la vida cotidiana. Esta ltima es el punto nodal
donde tienen su realizacin las acciones que los
actores sociales ejecutan. En ella se desarrolla la
prctica y se desdobla la emancipacin como valor
y proyecto para la conquista de un espacio valede-
ro, en el cual los hombres y mujeres realicen sus
potencialidades no solo como gneros, clases, gru-
pos sociales, sino tambin, como individuos.
La reconstruccin axiolgica que precisan los
nuevos paradigmas emancipatorios ha de partir
de una cabal comprensin de la naturaleza de los
valores. Los valores no se extraen unvocamente
de la voluntad humana, y, menos an, del poder
de alguien con existencia suprahumana. Ellos
son resultado de la actividad prctica material, real
y concreta, conjugada con el servicio de necesida-
des e intereses individuales y sociales. De la rela-
cin de los seres humanos con la naturaleza, la
sociedad y sus iguales surgen los valores, no como
reflejo, sino como un momento del decursar de la
realidad social: el momento de significacin.
Cada objeto, fenmeno, suceso, tendencia, con-
ducta, idea o concepcin, cada resultado de la ac-
tividad humana, desempea determinada funcin
en la sociedad, adquiere una u otra significacin
social, favorece u obstaculiza el desarrollo pro-
gresivo de la sociedad y, en tal sentido, es un valor
o un antivalor, un valor positivo o un valor negati-
vo. Convengamos en llamarles objetivos a estos
valores, y al conjunto de todos ellos sistema obje-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 485
486
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
tivo de valores.
32
El carcter objetivo de los valo-
res no se limita a la multiplicidad de formas de
reflejo que aquellos adquieren. La significacin que
para los sujetos poseen los objetos y fenmenos
de la realidad se refleja en sus conciencias a tra-
vs del proceso de valoracin. Proceso condiciona-
do por las necesidades e intereses de los individuos,
grupos, clases y la sociedad, en su correspondiente
poca histrica.
Estas significaciones para los sujetos se expre-
san en los valores subjetivizados, los cuales pue-
den corresponderse o no con los valores objetivos.
Aunque la tendencia progresiva del desarrollo his-
trico es ir a buscar la armona entre ambos siste-
mas de valores, la realidad social se vuelve cada
vez ms compleja y contradictoria. Esto hace que
se rompan los lmites en los cuales ambos siste-
mas se desenvuelven armnicamente y se dilaten
los mrgenes de contradicciones necesarias para
el autodesarrollo de los sistemas valorativos. En
tales circunstancias, las perspectivas histricas y
la orientacin proyectual de dichos sistemas de
valores quedan a la expectativa de una nueva re-
construccin axiolgica.
En esta dinmica valorativa hay que conside-
rar, tambin, los sistemas de valores que se trans-
miten por medio de los institutos socializadores:
el estado, la Iglesia, la familia, la escuela, las orga-
nizaciones sociales. La dificultad de establecer una
32
Jos Ramn Fabelo, Valores y juventud en la Cuba de los
aos 90, en Retos al pensamiento en una poca de trnsi-
to, La Habana, Ed. Academia, 1996, p. 164.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 486
487
Y VENDRN TIEMPOS MEJORES?
totalidad integrada dentro del sistema de fuerzas
heterogneas confluyentes en la sociedad se acen-
ta cuando las clases y grupos sociales en el po-
der imponen sus valores y despliegan para ello
todos sus instrumentos de control en la reproduc-
cin material y produccin ideolgica, con el fin
de arrastrar hacia posiciones cercanas a sus inte-
reses y objetivos clasistas a buena parte del uni-
verso social.
Solo una comprensin dialctica de las relacio-
nes de correspondencia y/o enfrentamiento entre
los valores objetivos, resultado de la prctica
sociohistrica y de los distintos sistemas subjeti-
vos de valores tanto de las clases hegemnicas
como de los otros sujetos sociales ayudar a
buscar soluciones viables a la aguda crisis de va-
lores de fin de siglo. Adems, es importante tener
en cuenta que los valores no se concientizan por
campos especficos o de modo unilateral; sino que,
en el desarrollo y desenvolvimiento de los siste-
mas valorativos, las significaciones buscan su
complementacin dialctica hasta conformar una
integridad axiolgica que incluya valores ticos,
estticos, jurdicos, clasistas, etctera.
Ante los valores del capitalismo, que se impo-
nen como paradigmas universales, no valen ticas
ms buenas, polticas mejores o leyes justas, aun-
que, como dice la sabidura popular, es mejor algo
que nada. En la construccin de una lgica civili-
zatoria diferente est la posibilidad de hacer reali-
dad las exigencias y aspiraciones sociohistricas
de los sujetos sociales comprometidos con la eman-
cipacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 487
488
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ
Por ello, es importante refundar los sistemas de
valores e integrar las significaciones de modo que
los valores se complementen, se relacionen dialc-
ticamente y establezcan las jerarquas axiolgicas
y los polos de significacin (positivo o negativo) de
acuerdo con los objetivos sociales comunes a todo
el universo cultural.
La humanidad no ha logrado jams un estado
social y cultural mejor sin previa lucha. Cada
nuevo estado ha sido siempre hijo del querer;
pero el querer carece de sentido si no est al
servicio de una concepcin justa de los fines de
la vida humana. Las revoluciones genuinas,
aquellas que han impulsado el proceso histri-
co hacia formas superiores de convivencia, lo
fueron porque en sus banderas desplegadas
llevaban inscritos los valores permanentes del
espritu.
33
33
Ral Roa, 15 aos, La Habana, Ed. Librera Selecta, 1950,
p. 573.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 488
489
LA ESENCIA DEL DILOGO
TICA FUNCIONAL
Y TICA DE LA VIDA
*
Germn Gutirrez
Vivimos un mundo en el cual un determinado modo
de vida econmico y social (capitalismo de mercado
total) se ha impuesto como orden mundial, se
autodeclara sociedad global, nico escenario hist-
rico en lo sucesivo; mejor de los mundos posibles,
bien supremo, necesario e inevitable, y fuera del
cual solo se vislumbran muerte y barbarie (Hayek).
Como contrapartida, asistimos al creciente y
escandaloso hecho de que dicho orden ostentoso
y avasallador condena a varios miles de millones
de seres humanos a la pobreza, destruye a pasos
de gigante el entorno natural y las bases de la con-
vivencia. Crece la demanda por transformaciones
profundas, orientadas por criterios de vida para
todos los seres humanos y de respeto por las fuen-
tes naturales de la vida humana. Esta interpela-
cin, por primera vez, reclama para su argumento
la fuerza de una necesidad general y no solo la del
ya de por s poderoso clamor de los ms afectados.
Ambos procesos, el de la constitucin de estruc-
turas econmicas y el de la acumulacin de pro-
cesos destructivos tambin de carcter global,
crean condiciones empricas, quiz por primera vez,
para formular una tica planetaria, alternativa, y
susceptible de acuerdo plural dada su necesidad.
*
Tomado de revista Pasos, nm. 74, p. 15-24.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 489
490
GERMN GUTIRREZ
En el presente trabajo presentamos dos enfo-
ques de tica (derivados de los dos procesos ante-
riores) de carcter planetario, que reclaman su
inevitabilidad o necesidad y que, por tanto, cues-
tionan los conceptos ms usuales de tica.
Uno de estos enfoques es la tica funcional. El
otro, su inverso, un enfoque crtico a partir de lo
que podramos llamar una tica de la vida. Am-
bos enfoques son extraos para las tradicionales
reflexiones acadmicas de tica en filosofa y teo-
loga, aunque ambos se encuentran implcitos o
presupuestos en la mayora de las teoras ticas
modernas. Algunos de sus aspectos han sido de-
sarrollados en disciplinas como la economa, y
ambos, han sido desarrollados y categorizados
sistemticamente en Amrica Latina.
1
Se trata de
dos modos de aproximarse a la tica que, sin
demeritar todo lo trabajado al respecto, ofrecen
perspectivas verdaderamente novedosas y con po-
tencial de revolucionar (Kuhn) la teora tica.
El nombre de tica funcional encuentra ya de
entrada un relativo rechazo o extraeza. Cmo,
entonces, una tica funcional o sistmica cuando
la tica es por excelencia discernimiento del suje-
to humano y presupone conceptos como concien-
cia, autonoma, libertad, responsabilidad. Este
tema lo introduciremos a partir de la economa,
disciplina que ha desarrollado las ideas bsicas
de este enfoque.
Por su parte, el nombre de tica de la vida es
polmico porque remite de entrada a teoras
1
Especialmente por Franz Hinkelammert y Enrique Dussel.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 490
491
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
vitalistas de distinto tipo, muchas de las cuales
han servido para legitimar procesos o proyectos
de muerte. Por consiguiente, es un trmino que
precisa estricta delimitacin.
En ambos enfoques encontramos respuesta a
ciertos lugares comunes como, por ejemplo, que
tica es precisamente lo que no hay en el mundo
que vivimos; que es un reclamo arcaico, ingenuo o
absolutamente ineficaz en un mundo que se ha
instrumentalizado en todos sus mbitos; que es
un campo de discordia y de relatividad sobre el
que no habr acuerdo alguno debido a la plurali-
dad de creencias religiosas, visiones del mundo,
intereses, deseos y proyectos de vida y de socie-
dad en los que se fundan los diversos proyectos
ticos y morales; que es algo de lo que no se puede
hablar, en rigor, con racionalidad, etc.
Los dos enfoques de tica que aqu presenta-
mos controvierten estos lugares comnmente acep-
tados, aunque lo hacen con distintas razones.
Proponen, adems, modos nuevos de abordar dos
grandes problemas que aquejan a todo sistema
tico moderno: el de la fundamentacin racional
de la tica, y el de la relacin entre la conviccin o
acuerdo determinado en materia moral, y la ac-
cin prctica.
2
2
El problema de cmo alcanzar una argumentacin racio-
nal de la tica que por su fuerza discursiva coadyuve al
consenso moral o tico de una sociedad, y ms an a es-
cala planetaria, parece insoluble, emprica y lgicamente.
A la diversidad de intereses, culturas, tradiciones y
cosmovisiones existentes, que hacen casi imposible un
acuerdo sobre lo aceptable o reprobable en nuestras so-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 491
492
GERMN GUTIRREZ
1. La tica funcional de mercado
Escuchamos a menudo que el neoliberal es el ca-
pitalismo ms destructor y salvaje, sin moral, sin
tica; ms an, antitico e inmoral. Se dice esto
porque la idea de tica nos remite a conceptos como
dignidad y derechos humanos, respeto por el Otro,
reconocimiento entre sujetos, solidaridad, coope-
racin, humanismo, bien comn, etc., todo lo que
el neoliberalismo quiere acabar y est acabando
en muchas partes, en muchos mbitos de la vida
social.
Esta idea comporta una gran verdad, pero al mis-
mo tiempo oculta otra. La verdad que afirma es que
el capitalismo salvaje neoliberal es un orden econ-
mico destructor y deshumanizante. La verdad que
oculta es que el neoliberalismo no es un sistema
antitico e inmoral. Lo que est en juego no son
nuestras percepciones fundamentales, sino los con-
ceptos con los cuales las organizamos. No se trata
de un simple asunto acadmico, sino de la manera
de cmo vemos la realidad y por lo tanto, tambin,
de cmo problematizamos las alternativas.
ciedades y en el mundo en trminos de moral o tica (es-
cepticismo moral emprico), se aade la idea moderna de
que es imposible un paso argumentativo lgico entre la es-
fera de lo que es y la de lo que debe ser (falacia naturalista).
Como si esto fuera poco, tampoco parece existir manera
alguna de asegurar que lo que se acepta que debe hacerse
efectivamente se haga, o que la manera de vivir que se
declara efectivamente se viva. Siempre existir el abismo
de la decisin de cada cual, independientemente de sus
distintas declaraciones al respecto, lo cual cuestiona si
vale la pena el intento de reflexin racional de la tica.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 492
493
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
Existe hoy un nico sistema tico universal so-
bre cuyo trasfondo se declaran el pluralismo y el
relativismo ticos como inevitabilidad emprica y
terica. Se encuentra afirmado por las relaciones
econmicas y es el tribunal supremo y el princi-
pal pedagogo moral de la sociedad civil. Su reino
no es del mundo acadmico, sino del mundo em-
prico del cual es hoy soberano. Ese sistema es la
tica del mercado, que es apenas una forma de
tica funcional.
Ubicado este tipo de tica, nuestra comprensin
de la tica puede variar mucho, y del mismo modo
nuestra comprensin de las alternativas. Para
mostrarla mejor, podemos recurrir a una pequea
historia del tema, en la cual la protagonista es la
teora econmica.
2. Economa y economa
[...] el trmino econmico, usado generalmen-
te para describir un tipo de actividad humana,
est compuesto por dos significados. Ambos tie-
nen races distintas y son independientes uno
del otro [...] El primer significado, el formal, sur-
ge del carcter lgico de la relacin medios-fi-
nes, como cuando usamos economizar (en su
acepcin de ahorrar) o econmico (barato); de
ah procede la definicin del trmino econmico
en trminos de escasez. El segundo significa-
do, el sustantivo, seala el hecho elemental de
que los seres humanos, como cualquier otro ser
viviente, no pueden vivir sin un entorno fsico
que les sustente; este es el origen de la defini-
cin sustantiva de lo econmico. Ambos signifi-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 493
494
GERMN GUTIRREZ
cados, el formal y el sustantivo, no tienen nada
en comn.
3
Partiendo de esta reflexin, podemos decir que,
en su significado sustantivo, la economa refiere a
las acciones humanas con vistas a la reproduc-
cin y desarrollo de la vida o, en otros trminos, a
la consecucin de los medios materiales para la
satisfaccin de las necesidades humanas vitales
(del tipo que sean). En esta perspectiva, un siste-
ma econmico se juzga desde su capacidad para
garantizar dicha reproduccin, a partir de un cri-
terio de racionalidad que es la sostenibilidad y
desarrollo de la vida humana y natural.
4
Podemos
llamar a esta racionalidad reproductiva, o racio-
nalidad material fundante.
5
Una ciencia econmi-
ca, desde esta perspectiva, tendr por objeto el
anlisis de las acciones e instituciones humanas
orientadas a esta finalidad de la reproduccin, a
la luz del criterio de racionalidad anotado.
3
Karl Polanyi, El sustento del hombre, Madrid, Mondadori,
1994, p. 91.
4
Que son su condicin de posibilidad y al mismo tiempo su
finalidad. Pasa a ser, entonces, la idea regulativa bsica
de todo el pensamiento econmico realista (y derivado de
ese realismo, de la crtica econmica).
5
Cf. Hinkelammert, 1995 y 1996. Decimos racionalidad
material fundante para distinguirla de la racionalidad
material de Max Weber (racionalidad de valores y fines),
como del carcter material de las costumbres, fines, ideas
de bien y de virtud presentes en las ticas materiales
comunitaristas. A diferencia de estos conceptos de mate-
rialidad, la racionalidad reproductiva aqu es considera-
da universal y al mismo tiempo concreta.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 494
495
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
En su significado formal, la economa refiere a las
acciones e instituciones humanas de tipo instrumen-
tal medio-fin, que en el mbito de la produccin
material apuntan a maximizar el uso de los recur-
sos materiales y reforzar la institucio-nalidad ms
adecuada a la maximizacin buscada. En otras pa-
labras, se trata de la obtencin del mayor producto
posible a partir de los medios materiales y humanos
al alcance. La racionalidad que orienta este tipo de
actuar es una racionalidad abstracta medio-fin
(Weber) que prescinde de lo sustantivo y no ve los
problemas de tipo reproductivo o los declara exter-
nos. Una ciencia econmica desde esta perspectiva
tendr por objeto el anlisis del sistema de relacio-
nes medio-fin que constituyen la produccin mate-
rial de la sociedad, y la reproduccin y fortalecimiento
de dicho sistema de relaciones medio-fin, en los mar-
cos de una cada vez mayor maximizacin abstracta.
En la teora econmica predominante hoy, este
segundo significado ha tomado carta de ciudada-
na y se ha impuesto como paradigma dominante.
De este modo, problemas como la pobreza y la ex-
clusin mundiales, o la debacle ecolgica y ambien-
tal, estn situados fuera del mbito de dicha ciencia.
Se trata de problemas externos del entorno, asun-
tos de valor o, en el mejor de los casos, de poltica,
y no refieren en ningn momento a la racionalidad
o irracionalidad del orden econmico.
En el propio concepto de economa como cien-
cia que estudia el uso alternativo de recursos es-
casos se contiene ya el sentido de que no hay para
todos (escasez), y de que siempre habr, en medio
de la escasez, recursos alternativos (naturaleza
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 495
496
GERMN GUTIRREZ
infinita). Teoras crticas que denuncien la irracio-
nalidad (es decir, el carcter suicida) del orden
econmico actual, son declaradas formulaciones
que se sitan fuera del mbito de la ciencia (tica,
ideologa, filosofa o teologa).
Pero esta totalizacin del sentido formal de la
economa, operado definitivamente a partir de la
segunda mitad del siglo XIX y radicalizado hoy con
la nueva versin politizada de la teora neoclsica
(Hayek), no pudo darse sin haber dado por resuel-
tas, en alguna medida, las demandas sustantivas
de la economa, de modo que pudiera pensarse en
trminos formales sin ms preocupacin.
6
Declarar el mercado como un orden maravillo-
so y perfecto, correspondiente al despliegue de la
libertad natural, que permite vivir de una manera
civilizada y cada vez con mayor bienestar a la gran
mayora de los seres humanos; y declarar al mis-
mo tiempo que la pobreza era un fenmeno resi-
dual, marginal e inevitable del mercado, hizo
posible el desarrollo del enfoque formal y
tautolgico del automatismo de mercado. Una vez
aceptada dicha argumentacin emprica, poda
6
Tambin influyen en esta victoria del formalismo el propio
desarrollo del mercado mundial capitalista y el desarrollo
tcnico y cientfico que impregnaron al pensamiento del
siglo XIX un fuerte positivismo y fe ciega en el progreso
econmico y de la ciencia; por otra parte, influye tambin
la profunda crtica de Marx que desnuda el carcter des-
tructor del capitalismo en el orden de la vida y coloca en
insolubles aprietos a la reflexin burguesa de lo sustanti-
vo. En ese sentido, el formalismo es tambin reflejo de la
lgica del mercado, y huida ante la interpelacin de Marx.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 496
497
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
prescindirse en el pensamiento econmico de todo
concepto de necesidades para entrar en el infinito
universo de las preferencias y los deseos, pilar del
abstracto determinismo sistmico neoclsico,
7
que
formula las leyes de un sistema econmico que
por definicin ya garantiza la satisfaccin de las
necesidades. En otras palabras, el determinismo
histrico de Adam Smith hace posible el posterior
determinismo sistmico de la economa neoclsica.
La afirmacin sustantiva de tipo emprico que
abre el camino para el desarrollo de la ciencia for-
mal es siempre una puerta abierta para el examen
de su verdad o falsedad, y de su consistencia o in-
consistencia. Debe, pues, asegurarse metodol-
gicamente que consideraciones de orden sustantivo
(materiales y posteriormente definidas como
valorativas) queden fuera del marco de la ciencia.
Este argumento sustantivo o material en trmi-
nos de Weber, solo se emplear en lo sucesivo en la
crtica al opositor (socialismo).
Tanto el argumento de tipo sustantivo que hace
posible el desarrollo de la ciencia formal neoclsica
(esto es, que el capitalismo de libre mercado es un
producto no intencional de la evolucin de la li-
bertad natural que posibilita el desarrollo, progre-
so y bienestar de la mayora de la humanidad y
que coordina las acciones econmicas de manera
mucho ms eficaz que cualquier institucin hu-
mana), como el argumento metodolgico que ex-
pulsa de la ciencia toda argumentacin sustantiva
(Weber) definen posiciones ticas.
7
Acerca de las nociones de determinismo sistmico e hist-
rico, ver Hinkelammert 1996, captulo IV.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 497
498
GERMN GUTIRREZ
En la primera postura (Smith), la accin mo-
ral del sujeto pierde toda relevancia desde el
punto de vista social por su infinita pequeez,
pero, sobre todo, por la incapacidad de ser eva-
luada en sus efectos indirectos. Todava ms
importante es el surgimiento de un mecanismo
social que realiza el bien comn independiente-
mente de la intencionalidad de los actores. En la
segunda, al declarar argumentos sustantivos
problemas de valores y de moral, y definirse como
ciencia formal del mbito medio-fin, la teora
econmica se independiza del mundo de la moral
y la tica y se consagra como ciencia neutralmente
valorativa.
En ambos casos, y por caminos diversos, la tica
en tanto referencia a la accin y compromiso del
sujeto, queda fuera del mbito de la economa. En
el primer caso, porque la tica es realizada ahora
por un sistema annimo y al mismo tiempo produ-
cido y reproducido por la accin de todos: el merca-
do. En el segundo, porque la tica es un mbito de
la vida social del que se ha independizado la econo-
ma. En el pensamiento neoliberal se recupera el
enfoque smithiano pero se lo radicaliza invirtiendo
todos los trminos.
Existe, como veremos, una complementariedad
en los tres casos (liberalismo clsico, neoclsico y
neoliberalismo) entre la teora econmica y la ti-
ca de buenas intenciones, pero ineficaz, de la que
todos tenemos noticia que es el paradigma tico
en que nos hemos socializado. Paradigma compar-
tido por el sentido comn occidental, la ciencia
moderna y la llamada Cristiandad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 498
499
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
3. La tica funcional en Adam Smith;
la moral del buen competidor
Contrario a las ideas en boga, la ciencia econmi-
ca surge de un debate moral que ms que asunto
terico era un problema poltico que impeda o
entrababa la accin de los grupos econmicos
emergentes de la naciente sociedad capitalista.
8
8
En Inglaterra, la discusin, agudizada a finales del siglo
XVII y principios del siglo XVIII, se centraba en las conse-
cuencias del comercio en la moral y las costumbres. Los
moralistas denunciaban la decadencia moral como efecto
de la sociedad mercantil emergente. Esta decadencia mo-
ral no era otra cosa que la antesala de la decadencia gene-
ral de la sociedad, a la luz del humanismo cvico,
pensamiento inspirado en Maquiavelo (De Civitas), segn
el cual la decadencia de las virtudes pblicas era la prin-
cipal causa de la decadencia de las sociedades tal y como
lo atestiguaba el ejemplo del Imperio Romano.
Mandeville, crtico de este humanismo cvico que era
el pensamiento dominante de la poca comparta con los
moralistas el diagnstico de decadencia moral en que se
encontraba la sociedad inglesa; pero contrario a ellos, afir-
maba que los vicios, y en general todas las formas de egos-
mo desatados, no eran ms que la base sobre la cual se
construa el Imperio Britnico. Elevaba el egosmo al rango
de principal caracterstica de los seres humanos, y el bene-
ficio o la utilidad propia como las fuentes primarias de la
socialidad. El problema no era por tanto expurgar el egos-
mo sino saberlo encausar, para lo cual se precisaba la ac-
cin de sabios gobernantes capaces de estimular las
pasiones y vicios que fomentaran la industriosidad del pue-
blo. Moral y opulencia eran incompatibles.
Esta radical separacin entre virtud y prosperidad p-
blica fundada en el mercado no favoreca los intereses de
los sectores emergentes liberales. Al escandaloso cinismo
y franqueza mandevillianos, era necesaria una respuesta
que superara esta aguda oposicin entre las costumbres,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 499
500
GERMN GUTIRREZ
David Hume y Adam Smith logran estructurar
un pensamiento que da fin al debate entre comer-
cio y virtud. Segn Hume, el ser humano no es
ms egosta que gregario. La mayora de indivi-
duos, analizada su vida, son ms gregarios que
egostas, pero su benevolencia es parcial. Esa par-
cialidad, que no rebasa el mbito de la familia, las
amistades y los seres cercanos, es quiz ms peli-
grosa para la unidad de la sociedad que el propio
egosmo, y con frecuencia motiva severas disputas.
La parcialidad no es slo atributo de las accio-
nes benevolentes, sino de todo tipo de acciones
humanas. No solo no es posible la benevolencia
universal (que un sujeto sea benevolente con to-
dos los seres humanos) sino que tampoco es posi-
ble la maldad universal. Acciones benevolentes
conllevan a menudo daos a terceros, y al contra-
rio, acciones egostas producen a menudo efectos
positivos en terceros. Y el sujeto de la accin no
puede conocer a plenitud todos los efectos indi-
rectos de sus acciones, y mucho menos preverlos
(no hay omnisciencia). Por tanto, no existe una
relacin causal directa entre la intencionalidad y
los efectos de las acciones, por lo cual la conside-
racin de las intenciones de las acciones huma-
nas no es un criterio suficiente (y casi que ni
necesario) para el juicio de dichas acciones desde
el punto de vista del conjunto social.
la religiosidad y moralidad tradicionales de la sociedad en
transicin, y el nuevo sistema econmico que se abra paso.
Esa tarea la inician moralistas como Shaftesbury y
Hutcheson, fundadores de la escuela moral escocesa, pero
la culminan David Hume y Adam Smith.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 500
501
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
De este anlisis se desprenden dos afirmaciones
distintas aunque complementarias. Primera, que el
beneficio o dao que una accin particular pueda
significar para el resto de sus congneres y para el
orden social no es un asunto moral. En otras pala-
bras, que se requiere de una ciencia de la sociedad
para la evaluacin de qu es bueno o malo para
todos o para el orden social. La tica es insuficiente
para dar cuenta de sus propios problemas. Segun-
da, en estrecha relacin con la primera, que la pri-
mera tarea de una ciencia social debe ser investigar
cmo es posible que a partir de acciones parciales y
fragmentarias, a menudo competitivas y opuestas
unas a otras, sea posible el surgimiento de la con-
vivencia y el orden social, su mantenimiento y de-
sarrollo. De este modo Hume separa la moral de la
constitucin y sostn del orden social, y expulsa
del mbito de la moral el problema del bien comn.
Hume no comparte la idea de que la accin del
gobernante pueda considerarse un suficiente prin-
cipio explicativo y constitutivo de la socialidad exis-
tente. Por poderosa que sea su influencia, no deja
de ser mnima en la magnitud de las interacciones
sociales del conjunto. Con esto rompe de paso el
esquema de pensamiento social que desde
Maquiavelo y Hobbes otorga al gobernante el peso
fundamental del desarrollo social. Hume concibe
que la socialidad es posible gracias a artificios lla-
mados instituciones, constituidas de manera so-
cial pero no consciente, moldeadas en procesos
evolutivos lentos que trascienden varias genera-
ciones, en los que la intencionalidad de los indivi-
duos y de los gobernantes no deciden sobre los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 501
502
GERMN GUTIRREZ
resultados del movimiento en su conjunto. Se tra-
ta de procesos espontneos pero no arbitrarios ni
irracionales, que se van afirmando por la propia
experiencia social (ensayo-error). Muestra, median-
te un mtodo de reconstruccin histrica especu-
lativo, la constitucin de la propiedad y los
contratos, la justicia, el Estado, el mercado, etc.,
como producto de la evolucin social. En este pun-
to, al igual que Adam Smith, comparte la idea co-
mn en los ilustrados escoceses de la poca, de
que si bien la Historia la hacen los hombres, ella
no es el producto de ningn plan humano.
Esto significa que los artificios que hacen posi-
ble la vida social y un determinado orden, las ins-
tituciones sociales, no son producidas de manera
consciente. Para Hume, la experiencia social con-
sagra, en perodos muy largos de tiempo, ciertas
reglas de comportamiento que al ser universaliza-
das constituyen tal institucionalidad. La estabili-
dad de la posesin, de la transmisin de la posesin
por consentimiento y del cumplimiento de las pro-
mesas, son las tres reglas fundamentales sobre
las cuales se han erigido las instituciones moder-
nas (propiedad privada, mercado, Estado, etc.).
Reglas que el mismo inters propio debe respetar
para su realizacin.
En esta misma lnea, Adam Smith en su Teora
de los Sentimientos Morales (TMS) analiza las accio-
nes morales y sus determinantes (histricos, socia-
les, naturales y cuasi-trascendentales), y formula
un sistema moral que descansa en cuatro grandes
tipos de virtudes: la prudencia (cuidado de los asun-
tos propios), la justicia (cuidado de que las acciones
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 502
503
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
no daen a otros), la benevolencia (inters desinte-
resado por la suerte y felicidad de otros) y el domi-
nio de s (control de todo tipo de pasiones naturales).
Sin embargo, el esquema puede reducirse a tres.
La benevolencia no es necesaria para la vida de la
sociedad, como lo es la justicia. Veamos algunas
de sus expresiones ms significativas al respecto:
[...] aunque entre los diferentes miembros de la
sociedad no hubiera amor y afecto, la sociedad,
an menos feliz y agradable, no necesariamente
se disolvera. La sociedad puede subsistir entre
hombres diferentes como entre diferentes mer-
caderes, a partir de un sentimiento de su utili-
dad, sin amor o afecto mutuos; y todava podra
ser sostenida por un mercenario cambio de bue-
nos oficios de acuerdo con un valor acordado [...]
La benevolencia, por lo tanto, es menos esencial
para la existencia de la sociedad que la justicia.
La sociedad puede subsistir, aunque no en el
estado ms confortable, sin benevolencia, pero
la prevalencia de la injusticia tiene que destruir-
la completamente. (TMS, p. 85 y ss.)
[...] la benevolencia es el ornamento que embe-
llece, no el fundamento que soporta el edificio
[...] la justicia, por el contrario, es el principal
pilar que mantiene en pie todo el edificio. Si este
es removido, la inmensa fbrica de la sociedad
humana [...] debe en un momento desmoronar-
se en tomos. (Ibid., p. 86.)
Y qu es justicia para Smith? Al igual que para
Hume:
Las ms sagradas leyes de justicia [...] son las
leyes que salvaguardan la vida y persona de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 503
504
GERMN GUTIRREZ
nuestros vecinos; le siguen las que resguardan
la propiedad y las posesiones; por ltimo, las
que guardan lo que llamamos los derechos per-
sonales, como cumplir las promesas (lase con-
tratos). (Ibid., p. 84.)
Se trata de un cambio radical del concepto de
justicia en la teora moral.
Aqu justicia es, como justicia de ley, negativa,
coactiva, abstracta y formal. Aqu, a pesar de afir-
mar la prohibicin de matar, justicia no est rela-
cionada con la reproduccin de la vida de todos
los miembros de la sociedad (consideracin
sustantiva o material).
9
Por su parte, la bsqueda de la mejora de con-
dicin (inters propio), principal tarea de la pru-
dencia smithiana y el autodominio, autocontrol o
dominio de las pasiones (que tiene que ver con el
control de las pasiones intensas e inmediatas, en
vistas a las apacibles pero ms fuertes por lo du-
raderas, como la paciencia y el ascetismo necesa-
rios para el xito del ahorrador), son las dos
virtudes subjetivas ms importantes. La primera
es el verdadero motor del desarrollo social y de los
individuos; la segunda es la conduccin ms efi-
caz de aqulla. Ambas son tambin necesarias si
una sociedad quiere vivir y desarrollarse. Una so-
ciedad sin inters propio o deseo de mejora de
condicin (trminos amables del egosmo
mandevilleano) se derrumba en el largo plazo por
falta de industriosidad.
9
La paz y el orden es ms importante que cualquier ayuda
a los miserables (Ibid., p. 226).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 504
505
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
De este modo, puede comprenderse que para el
escocs, una vez definidas unas reglas bsicas de
juego (reglas de justicia) y liberada la bsqueda de
los intereses propios de los individuos, es posible
producir el mayor beneficio pblico y privado en
una sociedad mercantil. No existe el llamado pro-
blema Adam Smith.
10
Si Hume despej el camino al plantear el pro-
blema en trminos de objetividad social y no de
moral, Smith fue ms all al elaborar el sistema
10
Famosa por su primera frase que deca: Por ms egosta
que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente
en su naturaleza algunos principios que le hacen intere-
sarse por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de
stos le resulte necesaria, aunque no derive de ello ms
que el placer de contemplarla (TMS: 9), y contrapuesta a
aquella famosa sentencia de la RN que deca: el hom-
bre reclama en la mayor parte de las circunstancias la
ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla slo
de su benevolencia. La conseguir con mayor seguridad
interesando en su favor el egosmo de los otros y hacin-
doles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide.
Quien propone a otro un trato le est haciendo una de
estas proposiciones. Dame lo que necesito y tendrs lo
que deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta y as
obtenemos de los dems la mayor parte de los beneficios
que necesitamos No invocamos sus sentimientos hu-
manitarios sino su egosmo; ni les hablamos de nuestras
necesidades sino de sus ventajas (RN: 17). La TMS dio
pie a una superficial polmica que en el mundo acadmi-
co se titul el llamado problema Adam Smith, que con-
sista en cmo conciliar tan opuestas ideas, la una
benevolente (TMS) y la otra egosta (RN). Sin embargo,
hemos mostrado que no hay tal contradiccin. Para Smith,
la benevolencia es ornato; la ley y el inters propio son
necesidades vitales de una sociedad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 505
506
GERMN GUTIRREZ
moral correspondiente al orden capitalista, cuyo
motor es la bsqueda de mejora de condicin. El
paso lgico que sigue (RN) ser la investigacin de
cmo opera socialmente esta pasin de lucro y
beneficio propio que ha sido elevada al rango de
virtud con los nuevos y delicados nombres de in-
ters propio, amor propio, bsqueda de mejora
de condicin, etc.
Smith aplica la idea de los efectos no intencio-
nales de la accin humana como esencia de toda
regularidad y ley social, al mbito de la economa.
En la TMS afirma que en el mercado se articulan
los intereses particulares de un modo tal como si
una mano invisible condujera hacia el bien gene-
ral y la armona las acciones egostas de los seres
humanos. En la Riqueza de las Naciones (RN) in-
tentar estudiar el modo cmo opera este maravi-
lloso sistema (mercado), que del caos originario
produce un orden de bienestar y opulencia, que
del egosmo generalizado construye el bien comn.
Para Smith, el mercado es el resultado de la liber-
tad natural, es el sistema ptimo de coordinacin
econmica de acciones parciales, produce el bien
de la inmensa mayora, y es mecanismo regulador
de la poblacin que en pocas de crisis condena a
muerte a parte de la poblacin ms desfavorecida,
y que en pocas de auge estimula la procreacin.
En sntesis, Adam Smith culmina la obra de
Hume. No solo separa la tica de pensamiento so-
cial y la reduce al mbito de lo privado, sino que
elabora el sistema tico del empresario y con ello
del orden capitalista. Crea las bases para el surgi-
miento de la ciencia econmica, paradigma de las
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 506
507
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
ciencias sociales modernas, y del determinismo his-
trico burgus, y percibe con claridad que el futuro
del capitalismo est en la constitucin de la indus-
tria del deseo.
11
As mismo, sienta las bases del pos-
terior despegue de la economa como ciencia formal.
Tras Smith, la teora econmica liberal asume
que el mercado es el medio natural que regula la
accin econmica. Poco a poco se consagra la idea
del automatismo del mercado y su capacidad
autorreguladora.
Una vez definido el mercado como producto na-
tural de la historia, como sistema autorreferente y
11
El rico apenas consume ms alimento que el vecino po-
bre. La calidad puede ser muy diferente y la preparacin
ms adecuada, pero por lo que toca a la cantidad es poca
la diferencia [...] El deseo de alimento se halla limitado en
todos los seres humanos por la limitada capacidad de su
estmago, pero el deseo de conveniencias, aparato, mobi-
liario, ornato en la construccin, vestido, equipaje, parece
que no tiene lmite ni encuentra fronteras. (RN, p. 159).
Aqu est clara la idea de que el gran motor del progreso
econmico no son las necesidades sino los deseos. El
mundo de la necesidad es finito, el del deseo infinito. El
verdadero motor de la industriosidad de un pueblo y la
riqueza de una nacin es ahora el deseo nunca satisfecho
ni posible de satisfacer de los ricos y encumbrados. Deseo
de pocos que de manera no intencional, dice Smith, abre
siempre nuevos campos de trabajo para los pobres y de
este modo produce un bien donde no se lo propone. En el
capitalismo est muy clara la diferencia entre la necesi-
dad y el deseo desde Adam Smith. El capital solo puede
desarrollarse ilimitadamente sobre la explotacin ilimita-
da del deseo. La identificacin que la teora econmica
burguesa hace de necesidad y deseo es algo ms que una
confusin. Al respecto ver Mo Sung, Deseo mimtico,
exclusin social y cristianismo en Pasos, nm. 69, 1997.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 507
508
GERMN GUTIRREZ
como medio de bienestar general y progreso, es-
tn dadas las condiciones para el despegue defini-
tivo de la economa como ciencia formal,
cuantitativa y sistmica, tal y como la conocemos
hoy. En el contesto neoclsico de esta economa
formalizada, desaparece toda consideracin tica
o moral. Corresponde a este perodo la elabora-
cin de una metodologa como la de Max Weber,
en la que el eje no es ya la declaracin de que el
mercado realiza el bien general, sino que el orden
econmico y la ciencia correspondiente no tienen
que ver con la tica, como resultado de la diferen-
ciacin de esferas de la vida social. En la neoclsica,
economa ya no es ms (al menos en su autocon-
cepcin) economa poltica.
El triunfo del formalismo econmico sobre la
concepcin sustantiva de la economa est acom-
paado de un cambio de la relacin de la econo-
ma con la tica. Una vez que se declara que el
sistema de mercado resuelve las necesidades hu-
manas y realiza el bien comn, puede hacerse eco-
noma estrictamente formal y declarar la tica como
esfera exterior. Del mismo modo, aunque se cam-
bien los trminos del problema se trata de dos
enfoques complementarios. Determinismo hist-
rico y determinismo sistmico burgus son tam-
bin complementarios. No obstante, conceptos
como efectos no intencionales, contingencia y par-
cialidad de los actores, evolucionismo moral e
institucional y figuras mtico-religiosas como la
mano invisible, son reemplazados por presupues-
tos formales, racionalidad econmica formal y
cuantitativa, conocimiento perfecto y movilidad
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 508
509
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
infinita de factores, etc., todo ese mundo de eco-
noma ficcin que declara la realidad econmica
como desviacin del dicho mundo ideal construi-
do (empiria).
La economa burguesa nunca dej de ser eco-
noma poltica. Pero explcitamente vuelve a ser
tal con el pensamiento neoliberal. Esto implicar
de nuevo un cambio en la forma de plantear los
problemas econmicos y ticos, que en cierto modo
significan una vuelta (esta vez radicalizada y en
varios puntos invertida) a Smith.
4. Friedrich Hayek, el sistema como sujeto
Ya en 1940, para Hayek, el keynesianismo, el na-
zismo y el socialismo son esencialmente lo mismo:
proyectos econmicos y sociales que atentan con-
tra los mximos productos de la historia humana:
el mercado y la libertad individual. Retomando (tras
un abandono de ms de un siglo) la idea de los
ilustrados escoceses de la evolucin natural o cua-
si-natural de las instituciones sociales va efectos
no intencionales, a partir del aprendizaje de cier-
tas normas o reglas elementales de convivencia y
sin las cuales no es posible la sobrevivencia de la
sociedad. Hayek afirma la constitucin de una re-
lacin circular en la que los individuos en su ac-
cin histrica constituyen de manera no
intencional un orden extenso como el mercado, que
a su vez impone a todos y cada uno las reglas de la
sobrevivencia. As, dice Hayek, se producen los
rdenes complejos organizados, autorregulados y
autorreproductivos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 509
510
GERMN GUTIRREZ
Las normas de conducta y los hbitos vigentes
en una sociedad cumplen en el plano de la orien-
tacin del comportamiento general del individuo
el papel del sistema de precios en el clculo y la
accin econmica. El individuo no tiene un cono-
cimiento detallado y causal del mundo en que debe
desempearse, pero las normas vigentes en la so-
ciedad le guan en tanto muestran el modo como
en esa sociedad se asegura la posibilidad de xito
o el decidido fracaso de una accin. En cada so-
ciedad existe una especie de cdigo aceptado por
todos (o al menos esto se presume o presupone)
que define el modo adecuado de relacionarse los
individuos, el modo de hacer las cosas.
12
Ese
cdigo, es, para Hayek, la moralidad vigente:
Vivimos en una sociedad civilizada porque he-
mos llegado a asumir, de forma no deliberada,
determinados hbitos heredados de carcter
fundamentalmente moral [...] la aceptacin de
las normas morales transmitidas por tradicin
normas sobre las cuales el mercado descan-
sa [...] es lo que nos permite generar y utili-
zar un volumen de informacin y recursos mayor
del que pudiera poner al alcance de la comuni-
12
A fin de conseguir ciertos resultados, no existe, en princi-
pio, distincin alguna entre lo que procede hacer y lo que
correspondera hacer. Hay tan solo una manera estableci-
da de hacer las cosas. Conocer el mundo a este respecto,
es saber lo que debe o no debe hacerse en determinadas
circunstancias; y para obviar los peligros que nos acechan
es tan importante saber lo que en ningn caso procede
hacer, como lo que hay que hacer al objeto de propiciar
determinados resultados (Hayek, 1985: 47).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 510
511
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
dad una economa centralmente planificada.
(Hayek, 1990: 33s.)
Podemos identificar algunas de sus normas b-
sicas: inviolabilidad de la propiedad privada, el
respeto a los contratos, al intercambio, al comer-
cio, la competencia y el beneficio.
13
Son bsicas
porque sin su seguimiento no es posible el merca-
do. A su vez, se trata de las normas que el merca-
do necesariamente afianza y dentro de las cuales
hace posibles otras.
Esta moral no es natural ya que no obedece a una
supuesta naturaleza humana (que para Hayek es
bsicamente instintiva). Tampoco es un producto de
la razn. Es producto de procesos de evolucin cul-
tural en los que la tradicin, el aprendizaje y la imi-
tacin han jugado un papel fundamental: los
rdenes espontneos [...] se forman a s mismos.
Las normas que facilitan su funcionamiento no
fueron apareciendo porque los distintos sujetos
llegaran a advertir la funcin de las mismas, sino
porque prosperaron en mayor medida aquellos
colectivos que, sometindose a ellas, lograron dis-
poner de ms eficaces esquemas de comportamien-
to. Esta evolucin nunca fue lineal, sino fruto de
un ininterrumpido proceso de prueba y error, es
decir, de una incesante experimentacin competi-
13
En este aspecto Hayek sigue a Hume, quien en su Tratado
de la Naturaleza Humana haba mostrado: 1) la inevitabilidad
de la propiedad, el respeto a las promesas y contratos, y el
derecho en toda sociedad humana; 2) el carcter cuasi-
natural de tales instituciones y estructuras normativas; y
3) el que son productos espontneos de procesos sociales
evolutivos (cf. Hume, 1739 /1992, III, I; III, II).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 511
512
GERMN GUTIRREZ
tiva de normativas diferentes. Las prcticas que
acabaron prevaleciendo no fueron fruto de un pro-
ceso intencionado, aunque la evolucin que las
origin fuera en cierto modo similar a la evolucin
gentica y produjera consecuencias en alguna
medida comparables (Hayek, 1990:53).
Como todo proceso de seleccin evolutiva, en
que slo los ms capaces sobreviven y prosperan,
14
en este proceso de evolucin moral slo las nor-
mas ms eficaces se mantuvieron con el tiempo y
se afianzaron. Pero no solo las normas. Los gru-
pos que asumieron esas normas y aceptaron la
tradicin, pudieron crecer mucho ms que el res-
to de grupos, y por tanto desarrollarse:
Las normas y usos aprendidos fueron progresi-
vamente desplazando a nuestras instintivas pre-
disposiciones, no porque los individuos llegaran
a constatar racionalmente el carcter favorable
de sus decisiones, sino porque fueron capaces
de crear un orden de eficacia superior hasta
entonces por nadie imaginado a cuyo amparo
un mejor ensamblaje de los diversos comporta-
mientos permiti finalmente aun cuando nin-
guno de los actores lo advirtiera potenciar la
14
Los procesos de evolucin biolgica y cultural [...] estn
regidos [...] por un mismo tipo de seleccin: la supervi-
vencia de los ms eficaces en el aspecto reproductivo, esen-
cialmente, la diversificacin, la adaptacin y la
competencia son procesos de especie similar [...] especial-
mente en lo que atae a los procesos de propagacin. Ahora
bien, la competencia no solo constituye la piedra angular
de la evolucin pasada, sino que es igualmente impres-
cindible para que los logros ya alcanzados no inicien pro-
cesos de regresin. (Hayek, 1990: 62.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 512
513
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
expansin demogrfica del grupo en cuestin, en
detrimento de los restantes. (Hayek, 1990: 57.)
La circularidad que constituye y reproduce el
orden extenso tiene como eje al sistema normativo.
La sujecin a las tradiciones y normas establecidas
es lo que posibilita al individuo la sobrevivencia. Si
sta es la moralidad en rigor (porque para Hayek la
moral altruista y de solidaridad es arcaica y no debe
de recibir tal denominacin) que posibilita la vida y
reproduccin, esta moral es un clculo de vidas
15
y el problema del discernimiento moral es bastante
simple. Seguir la tradicin o sea cumplir la
normatividad del orden extenso cuyo eje es la
normatividad de mercado y sobrevivir, o no cum-
plirla y morir. Para Hayek, la pobreza se explica
porque hay grupos de la sociedad que se resisten
a asumir la moralidad del orden extenso (del mer-
cado) y se mantienen atados a morales atvicas
15
[...] viene de antao la idea de que quienes adoptaron las
prcticas del mercado competitivo consiguieron mayor
aumento demogrfico y desplazaron a otros grupos que
siguieron costumbres diferentes (p. 192) [] solo los gru-
pos que se comportan conforme a ese orden moral logran
sobrevivir y prosperar. (p. 212). Lo que decide qu siste-
ma va a prevalecer es el nmero de personas que cada
sistema es capaz de mantener (p. 204). (Hayek, 1990.)
Una sociedad requiere de ciertas morales que en lti-
ma instancia se reducen a la manutencin de vidas: no a
la manutencin de todas las vidas, porque podra ser nece-
sario sacrificar vidas individuales para preservar un n-
mero mayor de otras vidas. Por lo tanto, las nicas reglas
morales son las que llevan al clculo de vidas: la propie-
dad y el contrato. (El Mercurio, Santiago de Chile, 19. IV.
1981, citado por Hinkelammert, 1995: 78.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 513
514
GERMN GUTIRREZ
de altruismo, solidaridad, compasin y coopera-
cin. Constata con cierta melancola que la socie-
dad moderna no logra deshacerse completamente
de esa moralidad atvica, que todava permanece
en los ncleos familiares, en los mbitos locales,
en algunos intelectuales y movimientos sociales.
La principal amenaza del orden social no ser ya
la parcialidad de la benevolencia sino la existencia
de cualquier tipo de benevolencia. Benevolencia es
la expresin moral del orgullo de quienes no reco-
nocen o no quieren aceptar los lmites que impone
la contingencia humana, y creen que pueden arre-
glar el mundo o rehacerlo mejor que lo que lo ha-
cen los procesos espontneos y naturales de la
evolucin social. Esas morales atvicas las esgri-
men los mayores enemigos del mercado y por tanto
del gnero humano: el socialismo y dems formas
de constructivismo racionalista que creen posible
una orientacin consciente de la sociedad.
En Hayek, el sujeto se ha invertido. Ahora el
sujeto de la historia es el sistema que garantiza y
dictamina sobre la vida y la muerte de las perso-
nas. Este sistema autorreferente y autorreprodu-
cido impone una moralidad y una racionalidad
determinada como condicin de sobrevivencia. Tie-
ne secuestrada la vida humana y aspira a secues-
trar tambin la dignidad y la imaginacin humanas
por la va de la industria del deseo. Acepta el plu-
ralismo moral sobre la base de una moral que en
principio no es una moral a escoger, porque el no
adoptarla conduce a la exclusin y a la muerte,
aunque el adoptarla tampoco sea garanta de vida.
Aqu las obras cuentan, pero tampoco son garan-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 514
515
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
ta alguna. Los designios de este Moloch no estn
al alcance del pequeo humano.
Si con Smith delinear un nuevo discurso moral
fue condicin para el despegue del sistema y la teo-
ra econmica liberales, con Hayek stos ajustan
cuentas con su pasado. Ahora, el orden econmico y
la teora correspondiente se desembarazan con ci-
nismo de la pretendida neutralidad valorativa
neoclsica y de la moral del buen burgus smithiana
y declaran triunfantes: el sistema impone a los suje-
tos su moral y su teora moral: la aceptan o mueren.
El correlato de este moralismo de sistema con
poder de juzgar sobre la vida y la muerte de los
sujetos es el triunfo absoluto de la economa for-
mal sobre la sustantiva. El orden formal y abs-
tracto del mercado dan la vida. La nueva ciencia
ha triunfado. Eficiencia formal y clculo es la esen-
cia de la buena nueva.
5. El fundamento de la tica funcional
El ncleo duro de la tica funcional del mercado
no aparece como tica. Est oculto a los ojos de la
superficial mirada de una moral exclusivamente
personalista. Como resultado de la fuerza com-
pulsiva de los hechos generada por el modo como
la sociedad reproduce su vida en los marcos de
determinadas relaciones sociales de produccin,
no aparece como producto humano sino como rea-
lidad exterior. Por ello, todos los tradicionales tr-
minos y presupuestos de la tica (intersubjetividad,
libertad, conciencia, responsabilidad) aparecen
aqu trastocados.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 515
516
GERMN GUTIRREZ
En el marco de esta normatividad bsica se des-
plazan los discursos de valores, la normatividad y
legalidad jurdico-poltica y las mediaciones necesa-
rias, a menudo complejas y tensas, con las culturas,
los sistemas religiosos, de tradiciones y costumbres
que acompaan a las sociedades concretas.
Una vez que esta tica funcional se ha impuesto
en una sociedad y ha sometido al conjunto de la
vida social, sus normas bsicas se ocultan todava
ms porque el discurso pblico sobre normas y
valores
16
entra a ser ocupado por los discursos
espiritualizados del sistema y por otras mediacio-
nes culturales (mticas, religiosas, nacionales,
tnicas, etc.) que dicha tica permite. Por ello, cuan-
do tales normas bsicas son explicitadas (como en
el caso de algunos economistas) no se someten al
mismo tratamiento que las otras normas morales,
porque no se definen como discrecionales u opta-
16
La constitucin de los valores como fundamentos de s
mismos es una exigencia sistmica de legitimacin, exi-
gencia que en la sociedad moderna slo puede realizarse
mediante discursos de universalizacin y atemporalidad
de los valores. Por ello la discusin de esos valores a par-
tir de otros valores es una discusin sin fin que no hace
ms que situarse en el terreno que los propios discursos
de legitimacin han determinado. Por bien intencionados
que sean estos intentos de lucha, son poco eficaces por-
que no atacan al ncleo mismo de produccin de esos
determinados sistemas de valores. La discusin de valo-
res es importante, pero supone una previa confrontacin,
desvelamiento y enfoque alternativo de la tica funcional
vigente.
La importancia del debate sobre los valores es clara por-
que la dialctica histrica es tambin una dialctica en el
plano de los valores. Valores nuevos, que surgen a partir
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 516
517
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
tivas. Se definen como las mejores posibles, pero
ante todo como imprescindibles para la vida social
(necesarias), producidas por la evolucin y total-
mente indiscutibles e inamovibles (inevitables).
La tica funcional del mercado promueve, por
si fuera poco, la fuerza de su imposicin objetiva
(por va de la fuerza compulsiva de los hechos), un
discurso de naturalizacin de los valores (compo-
nente fundamental de las ideologas y el pensa-
miento espiritualizado de los sistemas sociales)
para consumo pblico, y tambin se introduce en
el mbito de la intelectualidad asumiendo los pa-
trones en uso de los restantes discursos ticos, lo
que refuerza el ocultamiento de su verdadero ca-
rcter al presentarse (por ejemplo, como utilita-
rismo, o cierto tipo de formalismo tico) como un
discurso ms.
La tica funcional de mercado es una tica so-
cial sistmica. No puede medirse con los parme-
tros de una tica personal, aunque impone normas
de comportamiento individual y propone un siste-
de las contradicciones del propio sistema social pero lo
trascienden, son empuados en preferencia por aquellos
grupos sociales para quienes el sometimiento a los valo-
res vigentes implica la muerte. De este modo, la lucha
social y poltica tambin es una lucha en el plano de los
valores. Entre valores nuevos que reivindican el derecho
a la vida y la libertad para todos (todo proyecto tico, ms
si es emancipatorio es de pretensin universalista), y va-
lores que reivindican el mantenimiento del sistema social
excluyente (as se presenten bajo la forma de argumentos
cientficos). Entre valores alternativos de un proyecto so-
cial alternativo que pugna por abrirse paso en la historia,
y los valores dados.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 517
518
GERMN GUTIRREZ
ma de valores al individuo. No es producida por
acuerdo social. Es producida y reproducida por la
propia dinmica de la reproduccin social y el so-
metimiento de los sujetos atomsticos del merca-
do; culturalmente se enriquece con el trabajo de
intelectuales e idelogos del sistema y se fortalece
con el respaldo de toda la industria cultural capi-
talista.
As, las normas bsicas de esa tica funcional
son reproducidas a diario por todos y cada uno de
los sujetos, porque ellas determinan el mbito de
reproduccin posible de la vida en dicho sistema.
Los sujetos deben vivir y si solo pueden hacerlo en
marcos institucionales que no han escogido y frente
a los cuales no tienen capacidad de transforma-
cin individual, es comn que se sometan a esos
mecanismos de fuerza mayor, que consideren di-
chos mecanismos como naturales o imposibles de
comprender o transformar, y que busquen, por
consiguiente, desarrollarse en los mbitos de li-
bertad y decisin que dichos marcos estructura-
les les ofrecen o permiten. En este sentido podemos
decir que el sistema y su tica fundante se man-
tienen y fortalecen no gracias a una supuesta ca-
pacidad autorreguladora autnoma y sistmica,
sino producto de la racionalidad reproductiva de
los sujetos en condiciones de sometimiento, es de-
cir, de la racionalidad reproductiva abstrada de
la totalidad social y natural; una racionalidad
reproductiva reducida a lucha por la sobrevivencia
(pulsin reproductiva). En este punto de nuevo se
manifiesta el carcter parasitario de todo forma-
lismo, y su carcter deshumanizador.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 518
519
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
Este circuito de muerte parasitario y autodes-
tructor de la accin reproducida en marcos de so-
metimiento sistmico, no tiene importantes
variaciones mientras cada uno se mantiene en su
microparcela de libertad y moralidad privadas. Esta
privacidad, como nica dimensin de la morali-
dad y la tica, es perfectamente funcional al siste-
ma porque encubre o invisibiliza la tica funcional.
Lo paradjico es que entre mayor es el autocentra-
miento del sujeto atomstico en s mismo (solip-
sismo narcisista), mayor es la negacin de s y
mayor el poder del sistema sobre el individuo.
La tica funcional determina todo el campo de
la relaciones entre los seres humanos. Ella decide
qu tipo de relaciones son posibles y qu tipo de
relaciones no. Bajo su canon se reproducen las
relaciones de dominio, los espacios de reconoci-
miento entre personas, las relaciones de inclusin
y de exclusin y los mbitos de libertad de los su-
jetos. La definimos como tica porque es producto
humano, norma la accin humana y, aunque no lo
parezca, podemos decidir sobre ella, liberarnos de
ella o transformarla. Solo que no lo podemos hacer
cada uno de manera aislada. Precisa una reflexin
reproductiva referida a la totalidad social, es decir,
precisa el concurso de la razn y el anlisis y, en el
terreno prctico, de la organizacin colectiva, co-
munitaria, y de una lucha que pasa por el campo
de lo poltico. Por ello se precisa de una distincin
fina sobre el tipo de racionalismo que confronta-
mos y el tipo de racionalidad por recuperar.
La exterioridad y poder de la tica funcional del
mercado es la de todo fetiche. Toda vez que los
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 519
520
GERMN GUTIRREZ
seres humanos reconozcan que tal poder no es otra
cosa que un producto de s mismos, se revela el
fetiche como lo que realmente es: una inmensa
estatua con pies de barro. Porque en rigor, el sis-
tema descansa en la sumisin y el sometimiento
de los sujetos. Los sistemas sociales son produc-
tos de la accin humana y constantemente son
reproducidos por ella. Son objetivaciones de la
accin de sujetos, que se imponen a cada uno de
ellos como poderes externos. Sin sujetos no hay
sistema, ni tica de trabajo, ni tica funcional. Si
no hay reproduccin de la vida de los producto-
res, no hay sociedad ni sistema social posible.
Solo que en este caso la soberana de los suje-
tos sobre su obra trascienden sus voluntades par-
ticulares. Aqu la conciencia, la responsabilidad y
el acto de libertad no pueden ser individuales si
pretenden eficacia. Y de all la urgencia y necesi-
dad de la organizacin social y la accin poltica.
Frente a la tica funcional nada podemos en tan-
to individuos aislados, pero como fuerza social po-
demos transformarla y limitar sustancialmente su
poder coactivo. Podemos buscar estructuras insti-
tucionales ms acordes con las necesidades hu-
manas, y sobre todo forzar a las instituciones a
una mayor apertura a las necesidades e interpela-
ciones de los sujetos y de los organismos sociales.
Si no es posible la produccin consciente de las
relaciones sociales de produccin, es decir, si no
es posible prescindir de normas constitutivas del
ordenamiento social y de sus institucionalidades
e instituciones correspondientes, no es posible
sustraernos a algn tipo de tica funcional. Que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 520
521
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
no podamos prescindir de la tica funcional no
quiere decir que no podamos prescindir de una
determinada forma de ella, o que no podamos
limitarla o impedir las tendencias a la totalizacin
que ella comporta. En ese sentido, el concepto de
liberacin no significa el fin de la heteronomia que
impone toda tica funcional, sino consiste en un
modo de relacin con ella, en un marco complejo
de interacciones entre diversos tipos de insti-
tucionalidades que comportan lgicas distintas
(mercado, Estado, autogestin comunitaria), y or-
ganizaciones sociales de diverso alcance (locales,
regionales, nacionales e internacionales), carcter
(clase, tnico, gnero, raza, cultural, religioso, etc.)
y grado de organicidad (partido, movimiento, red,
opinin, etc.).
6. La crtica a la tica funcional:
tica de la vida
As como hay una complementariedad entre el
imperio de la economa formal, el privatismo mo-
ral, la tica funcional y la neutralidad valorativa
de la ciencia emprica, as mismo existe una fuer-
te complementariedad entre el carcter sustanti-
vo de la economa, la tica comunitaria y social de
la vida (que es tica de la resistencia y de la libera-
cin en contextos de opresin) y la teora social
crtica y comprometida.
Para este segundo enfoque, la reproduccin de
la vida es criterio material y universal sobre todo
sistema, toda tica y todo pensar con sentido. Es
el criterio supremo para juzgar la validez de un
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 521
522
GERMN GUTIRREZ
sistema tico y la moralidad de todo sistema. No
es un valor. Es la fuente y el criterio ltimo de
todo valor.
17
Una tica de la vida es necesariamente transis-
tmica. Refiere al sujeto vivo, real y concreto en
cuanto anterioridad a todo sistema, pero refiere
de manera privilegiada al dbil, al pobre, al ex-
cluido, porque en ellos la realidad en cuanto vida
negada se hace presente como clamor.
El excluido reclama acceso a los medios de vida
y reconocimiento como sujeto. Lo hace por necesi-
dad de vida, no por consideracin moral; su recla-
mo es anterior a la consideracin de proyectos de
vida buena. Su reclamo, podramos decir, es pro-
ducto del simple deseo y exigencia de vivir (pulsin
17
Sin embargo, a menudo hablamos del valor de la vida y del
derecho a la vida. Por qu? Porque hay negacin de la vida
por parte del sistema, porque hay vctimas y sacrificios
humanos. Esta negacin es hoy ms evidente que nunca.
Desde la perspectiva del sistema capitalista, la vida del
sujeto humano real y concreto es un valor. Un valor como
cualquier otro, intercambiable y cuantificable (mercanca).
Valen ms unas vidas que otras, y hay vidas que no valen.
As, la reproduccin de la vida humana no es criterio de
valorizacin y de estructuracin de un sistema de valores,
sino al contrario, el sistema es el criterio de una valoriza-
cin de la vida humana. As, se convierte a la vida huma-
na fundante en fundada y determinada por el sistema.
Para el sujeto la vida no es un valor, y menos un valor
intercambiable. Tampoco es un derecho. Pero en un sis-
tema que la niega y amenaza, se ve obligado a defenderla
a como d lugar. Como se trata de un sistema de ley, un
imperio de ley que se apoya en un estado de derecho, el
sujeto tiene que moverse en trminos del sistema y cons-
tituye la vida como derecho y como derecho la reclama.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 522
523
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
reproductiva), es la voz de la necesidad originaria.
Sin embargo, la satisfactoria respuesta a su legti-
ma demanda solo puede darse en los marcos de
un orden social donde todos pueden vivir. Y para
ello la pulsin reproductiva debe dar paso a la ra-
cionalidad reproductiva que implica una referen-
cia a la totalidad social y natural. De ah que el
desarrollo consecuente de la demanda del oprimi-
do no pueda desembocar ms que en un proyecto
universal que requiere el concurso de la ciencia
social crtica (ya no sistmica). Adems, como he-
mos visto, la accin alternativa eficaz frente a la
tica funcional solo es posible de ser realizada
mediante la accin colectiva.
A diferencia de la tica funcional que es normati-
va, formal y abstracta, la tica de la vida es crtica y
criterial. No define de manera apriorstica princi-
Normalmente ese derecho tiene que arrancarlo, pero siem-
pre argumentando que lo que arranca es un derecho, re-
conociendo con ello que su vida es subsidiaria del imperio
de la ley. La necesidad de argumentar el derecho a vivir se
presenta porque existe un sistema que le niega la vida, y
porque otros sujetos han perdido de vista el problema y
se apela a su solidaridad. Porque entre sujetos raciona-
les, sobra la necesidad de argumentar el derecho a vivir, o
si la vida es un valor.
Solo porque hay negacin de la vida, la vida, fuente de
todo valor, se convierte en valor. Ahora todo est inverti-
do. Y a consecuencia de esta inversin es que el tema de
la vida se vuelve necesariamente tema de la tica, y dicho
valor debe ser fundado. La vida, que funda, debe ahora
ser fundada. Y el argumento tico es quien tratar de de-
fenderla y posibilitarla.
De ah la necesidad de algo que en rigor parece un con-
trasentido: una tica de la vida.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 523
524
GERMN GUTIRREZ
pios, normas o valores (aunque no desestima estos
temas ni los elude), ni define qu tipo de vida hay
que vivir, sino que analiza y juzga la realidad desde
la negacin de la vida que produce el orden positi-
vo, y se apoya para tal examen en el criterio univer-
sal material de la reproduccin de la vida y en las
ciencias sociales crticas. La tica de la vida dota de
criterios toda la accin humana y permite la eva-
luacin de toda norma, accin, valor, institucin,
sistema social o proyecto utpico. Ofrece criterios
para relacionarnos adecuadamente con el mundo
de la normatividad y la institucionalidad sin caer
en esquematismos ni dualismos maniqueos, como
ha sido hasta ahora la tradicin de Occidente. Par-
te del reconocimiento de que su operativizacin re-
quiere de la mediacin y el concurso del anlisis
social, porque no es posible fundar el discernimiento
de carcter social sola ni preferentemente en las
estructuras de la intencionalidad humana, sino en
el anlisis de las estructuras profundas de la vida
social y en el estudio de los efectos indirectos de las
acciones humanas.
Pero adems de su funcin crtica, la tica de la
vida se ubica como discurso constructivo. En ese
sentido define claramente que no se trata de elabo-
rar propuestas apriorsticas ni de tipo especulativo
y acadmico, y define ms bien un procedimiento
para su accin constructiva, cual es el acompaa-
miento de los procesos sociales reales, el acompa-
amiento de los actores sociales populares, para, a
partir de all, coadyuvar con la reflexin a la bs-
queda de caminos alternativos y de liberacin que
dichos actores han emprendido.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 524
525
TICA FUNCIONAL Y TICA DE LA VIDA
Por ltimo, la tica de la vida muestra que, aun-
que la construccin de alternativas pasa por la
constitucin de un nuevo modo de organizacin
social e institucional, toda institucin conlleva
siempre la tendencia a abstraer de la vida huma-
na, y que un mundo humanizado no es posible de
construir sobre la base de instituciones perfectas
ni tampoco de la pura relacin entre sujetos des-
provista de toda mediacin institucional, sobre todo
en las sociedades complejas de hoy. Por lo tanto,
la humanizacin de una sociedad descansa en una
adecuada relacin entre las estructuras y la ac-
cin social consciente de los sujetos. Se trata de
pensar y construir modos de relaciones abiertas y
flexibles entre sujetos e instituciones. Y esa es la
base para desarrollar una nueva comprensin no
formal, no institucional, y abierta de la sociedad
democrtica que todos anhelamos. Se trata de una
democracia que antes que rgimen poltico formal
sea sociedad donde sea posible la vida de todos, y
que, sobre esa base, posibilite la continua movili-
zacin e interaccin de los grupos sociales y los
intereses diversos, sobre la base de la prioridad
para los dbiles, a fin de que todos aquellos pro-
yectos diversos de vida buena que no atenten
contra la vida de otros puedan florecer en un di-
logo sin fin.
Bibliografa
ASSMANN, HUGO, La idolatra del mercado, San Jos, DEI, 1997.
DUSSEL, ENRIQUE, tica de la liberacin, 3 t., Buenos Aires,
Siglo XXI, 1973.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 525
526
GERMN GUTIRREZ
_______________, tica de la liberacin en tiempos de
globalizacin, Madrid, Trotta, 1997.
HAYEK, FRIEDRICH, Derecho, legislacin y libertad , vol. 1, Ma-
drid, Unin Editorial, 1985.
_______________, La fatal arrogancia: los errores del socialis-
mo, Madrid, Unin Editorial, 1990.
HINKELAMMERT, FRANZ, El mapa del emperador, San Jos, DEI,
1996.
__________________, Cultura de la esperanza y sociedad sin
exclusin, San Jos, DEI, 1995.
HUME, DAVID, Tratado de la Naturaleza Humana, Madrid,
Tecnos, 1992.
POLANYI, KARL, El sustento del hombre, Madrid, Ed. Mondadori,
1994.
SMITH, ADAM, Investigacin sobre la Naturaleza y Causas de la
Riqueza de las Naciones, Mxico D. F., FCE, 1990.
__________, The Theory of Moral Sentiments, Oxford U. Press,
1986.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 526
527
EXTENSIN O COMUNICACIN?
*
(fragmento)
Paulo Freire
Extensin e invasin cultural
El anlisis que nos proponemos hacer en este ca-
ptulo de nuestro estudio, exige, necesariamente,
algunas consideraciones previas. Consideraciones
que girarn en torno a un tema cuya vastedad re-
conocemos, y que ser presentado aqu en forma
sumaria, o suficiente apenas para apoyar las afir-
maciones, bsicas, que vamos a hacer. Son consi-
deraciones a propsito de la antidialogicidad, como
fuente de una teora de la accin, que se opone,
antagnicamente, a la teora de la accin que tie-
ne como matriz la dialogicidad.
1
Comencemos por afirmar que solamente el hom-
bre, como un ser que trabaja, que tiene un pensa-
miento-lenguaje, que acta y es capaz de reflexionar
sobre s mismo y sobre su propia actividad, que de
l se separa, solamente l, al alcanzar tales niveles,
es un ser de praxis. Un ser de relaciones en un mundo
de relaciones.
2
Su presencia en tal mundo, presen-
*
Tomado del libro homnimo, Mxico DF, Siglo XXI, 1973,
p. 41-62.
1
Vase al respecto P. Freire, Pedagoga del oprimido, donde
discutimos ampliamente este problema.
2
Sobre el hombre, como ser de relaciones, y el animal, como
un ser de contacto, y las connotaciones de estos concep-
tos, vase P. Freire, La educacin de la libertad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 527
528
PAULO FREIRE
cia que es un estar con, comprende un permanente
enfrentamiento con l.
Desprendindose de su contorno, se transfor-
ma en un ser, no de adaptacin, sino de transfor-
macin del contorno, un ser de decisin.
3
Desprendindose del contorno, con todo, no
podra afirmarse como tal (esto es, como ser de
transformacin, como ser de decisin) sino en re-
lacin con l. Es hombre porque est siendo en el
mundo y con el mundo. Este estar siendo, que
envuelve su relacin permanente con el mundo,
envuelve tambin su accin sobre l.
Esta accin sobre el mundo, que, siendo mun-
do del hombre, no es solo naturaleza, porque es
cultura e historia, se encuentra sometida a los
condicionantes de sus propios resultados.
De esta manera, las relaciones del hombre, o de
los hombres, con el mundo, su accin, su percep-
cin, se dan, tambin, a niveles diferentes.
Cualquiera que sea el nivel en que se da la ac-
cin del hombre sobre el mundo, esta accin com-
prende una teora. Tal es lo que ocurre, tambin,
con las formas mgicas de accin.
4
3
El trmino decisin proviene de decidir, que, por su lado,
se origina en el latn decidere: cortar. En el texto, corres-
ponde a su etimologa, y el trmino decisin significa el
corte que el hombre realiza al separarse del mundo natu-
ral, continuando, con todo, en el mundo. Est implcita
en la decisin el acto de ad-mirar el mundo.
4
The magic art is directed towards the attainment of
practical ends; like any other art or craft it is also
governed by theory, and by a system of principles which
dictate the manner in which the act has to be performed
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 528
529
EXTENSIN O COMUNICACIN?
Siendo as, se impone que tengamos una clara
y lcida comprensin de nuestra accin, que en-
vuelve una teora, lo sepamos o no. Se impone que,
en lugar de la simple doxa en torno de la accin
que desarrollemos, alcancemos el logos de nues-
tra accin. Es una tarea especfica de la reflexin
filosfica.
5
Cabe a esta reflexin incidir sobre la
accin y desvelarla, en sus objetivos, en sus me-
dios, en su eficiencia.
Al hacerlo, lo que antes, tal vez, no concibira-
mos como teora de nuestra accin, se nos revela
como tal. Y si la teora y la prctica son algo indi-
cotomizable, la reflexin sobre la accin acenta
la teora, sin la cual la accin (o la prctica) no es
verdadera.
La prctica, a su vez, gana una nueva significa-
cin al ser iluminada por una teora de la cual, el
sujeto que acta, se apropia lcidamente.
Intentaremos demostrar en este captulo que la
teora implcita en la accin de extender, en la ex-
tensin,
6
es una teora antidialgica. Como tal,
incompatible con una autntica educacin.
7
5
La filosofa de la ciencia, como la de la tcnica, no es una
diversin de los que no actan, no es una prdida de tiem-
po, como puede parecer a los tecnicistas, pero no a los
tcnicos.
7
Esto no significa que el agrnomo, llamado extensionista,
necesariamente no sea dialgico. Significa, simplemente,
que cuando lo es no hace extensin, y si la hace, no es
dialgico.
in order to be effective. Thus, magic and science show a
number of similarities and with sir James Frazer, we
can appropriately call magic, a pseudo-science.
(Bronislaw Malinowski, p. 140.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 529
530
PAULO FREIRE
El carcter antidialgico del trmino extensin
se desprende, fcilmente, de los anlisis que hici-
mos en la primera parte de este trabajo, cuando lo
estudiamos desde el punto de vista semntico, y
discutimos su equvoco gnoseolgico.
La antidialogicidad y la dialogicidad se encar-
nan en acciones contradictorias, que, a su vez,
implican teoras, igualmente, inconciliables.
Estas maneras de actuar estn en interaccin;
unas, en el quehacer antidialgico, otras, en el
dialgico.
De este modo, lo que distingue al quehacer anti-
dialgico no puede ser constitutivo de un queha-
cer dialgico, y viceversa.
De las muchas caractersticas que tiene la teo-
ra antidialgica de la accin, nos detendremos en
una: la invasin cultural.
Toda invasin sugiere, obviamente, un sujeto
que invade. Su espacio histrico-cultural, que le
da su visin del mundo, en el espacio desde donde
parte, para penetrar otro espacio histricocultural,
imponiendo a los individuos de este, su sistema
de valores.
El invasor reduce a los hombres del espacio in-
vadido a meros objetos de su accin.
Las relaciones entre invasor e invadidos, que
son relaciones autoritarias,
8
sitan sus polos en
posiciones antagnicas.
8
El autoritarismo no est necesariamente asociado a repre-
siones fsicas. Se da, tambin, en las acciones que se fun-
damentan en el argumento de autoridad: Esto es as
porque es as lo dice la tcnica , no hay que estar en
desacuerdo, hay que aplicarla.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 530
531
EXTENSIN O COMUNICACIN?
El primero acta, los segundos tienen la ilusin
de que actan en la actuacin del primero; este
dice la palabra;
9
los segundos, prohibidos de de-
cir la suya, escuchan la palabra del primero. El
invasor piensa, en la mejor de las hiptesis, sobre
los segundos, jams como ellos: estos son pensa-
dos por aquellos. El invasor prescribe, los invadi-
dos son pasivos frente a su prescripcin.
Para que la invasin cultural sea efectiva, y el
invasor cultural logre sus objetivos, se hace nece-
sario que esta accin sea auxiliada por otras que,
sirviendo a ella, sean distintas dimensiones de la
teora antidialgica.
As es que toda invasin cultural presupone la
conquista, la manipulacin y el mesianismo de
quien invade.
Al ser la invasin cultural un acto en s mismo
de la conquista, necesita ms conquistas para
poder mantenerse.
La propaganda, las consignas, los depsitos,
los mitos, son instrumentos, usados por el inva-
sor, para lograr sus objetivos: persuadir a los in-
vadidos de que deben ser objetos de su accin, de
que deben ser presas dciles de su conquista. Es
necesario que el invasor quite significado a la cul-
tura invadida, rompa sus caractersticas, la llene,
incluso, de subproductos de la cultura invasora.
9
A propsito del acto de decir la palabra, de la significacin
de este acto, ver Paulo Freire, A alfabetizao de adultos:
crtica de sua viso ingenua, compreenso de sua viso cr-
tica; Ernani Mara Fiori, Aprender a decir su palabra. El
mtodo de alfabetizacin del profesor Paulo Freire, Santia-
go de Chile, 1968.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 531
532
PAULO FREIRE
Otra caracterstica bsica de la teora
antidialgica es la manipulacin.
10
Como forma de dirigismo, que explora lo emo-
cional de los individuos, la manipulacin inculca
en ellos la ilusin de actuar, o de que actan, en
la actuacin de sus manipuladores de que habla-
mos antes.
Al estimular la masificacin,
11
la manipulacin
se contradice con la afirmacin del hombre como
sujeto, que solo puede darse en la medida en que,
comprometindose en la accin transformadora de
la realidad, opta y decide.
En verdad, manipulacin y conquista, expresio-
nes de la invasin cultural y, al mismo tiempo,
instrumentos para mantenerla, no son caminos
de liberacin. Son caminos de domesticacin.
10
La manipulacin se instaura como una forma tpica, aun-
que no exclusiva, de las sociedades que viven el proceso
de transicin histrica, de un tipo de sociedad cerrada a
otra en apertura, donde se verifica la presencia de las
masas populares emergentes. Estas, que en la fase ante-
rior del proceso se encontraban bajo ella, al emerger, en
la transicin, cambian bsicamente de actitud: de meras
espectadoras que eran antes, exigen participacin e inge-
rencia. Estas circunstancias condicionan el fenmeno del
populismo, que se ve como respuesta a la emergencia de
las masas. Como mediador entre estas y las elites
oligrquicas, el liderazgo populista se inscribe en la ac-
cin manipuladora.
11
Entendemos por masificacin, no el proceso de emersin
de las masas (referido en la nota anterior), del cual resulta
su presencia en bsqueda de afirmacin y de participa-
cin histrica (sociedad de masas), sino un estado en el
cual el hombre, aun cuando piense lo contrario, no deci-
de. Masificacin es deshumanizacin, es alienacin. Lo
irracional y lo mtico estn siempre asociados a ella.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 532
533
EXTENSIN O COMUNICACIN?
El humanismo verdadero no puede aceptarlas,
en la medida en que se encuentra al servicio del
hombre concreto.
De ah que, para este humanismo, no haya otro
camino que la dialogicidad. Para ser autntico, solo
puede ser dialgico.
Y ser dialgico, para el humanismo verdadero,
no es llamarse, sin compromiso alguno, dialgico;
es vivenciar el dilogo. Ser dialgico es no invadir,
es no manipular, es no imponer consignas. Ser
dialgico es empearse en la transformacin, cons-
tante, de la realidad. Esta es la razn por la cual,
siendo el dilogo contenido de la propia existencia
humana, no puede contener relaciones en las cua-
les algunos hombres sean transformados en se-
res para otro, por hombres que son falsos seres
para s. El dilogo no puede iniciar una relacin
antagnica.
El dilogo es el encuentro amoroso de los hom-
bres que, mediatizados por el mundo, lo pronun-
cian, esto es, lo transforman y, transformndolo,
lo humanizan, para la humanizacin de todos.
Este encuentro amoroso no puede ser, por esto
mismo, un encuentro de inconciliables.
No hay ni puede haber invasin cultural dial-
gica, no ya manipulacin ni conquista
12
dialgicas:
estos son trminos que se excluyen.
12
Conquista participio femenino del antiguo conquerire:
conquistar. Latn: conquireres buscar por toda parte. No
hay que buscar a los hombres por todas partes; al contra-
rio, con ellos hay que estar. La conquista, que se encuen-
tra implcita en el dilogo, es la conquista del mundo para
el SER MS de todos los hombres.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 533
534
PAULO FREIRE
Aunque reconozcamos que no todos los agrno-
mos, llamados extensionistas, hagan invasin cul-
tural, no nos es posible ignorar la connotacin
ostensiva de la invasin cultural que hay en el tr-
mino extensin.
Insistimos en afirmar que esta no es una discu-
sin bizantina. En el momento en que los traba-
jadores sociales definen su quehacer como
asistencialista, aun si dicen que este es un queha-
cer educativo, estarn cometiendo, en verdad, un
equvoco de consecuencias funestas, salvo que
hayan optado por domesticar a los hombres.
Del mismo modo, un pensador que reduce toda
la objetividad al hombre, y a su conciencia,
13
in-
clusive la existencia de los dems hombres, no
puede hablar de la dialctica entre subjetividad-
objetividad. No puede admitir la existencia de un
mundo concreto, objetivo, con el cual el hombre
se encuentra en relacin permanente.
En el momento en que un asistente social, por
ejemplo, se reconoce como el agente del cambio,
difcilmente percibir esta obviedad: si su empeo
es realmente educativo liberador, los hombres con
quienes trabaja no pueden ser objetos de su ac-
cin. Son tan agentes de cambio como l.
14
De lo
contrario, no har otra cosa que conducir, mani-
pular, domesticar. Y si reconoce a los dems como
agentes de cambio, tanto como a l mismo, ya no
es el agente, y la frase pierde su sentido.
13
Teora idealista de la subjetividad conocida como solip-
sismo. Latn: solo: nico; ipses: mismo.
14
Sobre este aspecto ver Paulo Freire, O papel do trabalhador
social no processo da mudana.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 534
535
EXTENSIN O COMUNICACIN?
Este es el dilema frente al cual el agrnomo exten-
sionista debe mantenerse lcido y crtico. Si trans-
forma sus conocimientos especializados, sus
tcnicas, en algo esttico, materializado, y los ex-
tiende, mecnicamente, a los campesinos, invadien-
do indiscutiblemente su cultura, su visin del mundo,
estar de acuerdo con el concepto de extensin, y
estar negando al hombre como ser de decisin. Si,
por el contrario, lo afirma a travs de un trabajo
dialgico, no invade, ni manipula, ni conquista; nie-
ga, entonces, la comprensin del trmino extensin.
Hay un argumento que no podemos dejar de lado
y que, generalmente, se nos presenta en los en-
cuentros con agrnomos extensionistas. Argumen-
to que pretende ser indestructible, para justificar
la necesidad de una accin antidialgica, del agr-
nomo, junto a los campesinos. Argumento, por
tanto, que defiende la invasin cultural.
Nos referimos a la cuestin del tiempo o, segn
la expresin habitual de los tcnicos, a la prdida
de tiempo.
Para gran parte si no la mayor parte de los
agrnomos con quienes hemos participado en
seminarios, en torno a los puntos de vista que es-
tamos desarrollando en este estudio, la dialogi-
cidad no es viable. Y no lo es, en la medida en
que sus resultados son lentos, dudosos. Su len-
titud dicen otros a pesar de los resultados
que pudiese producir, no se concilia con la pre-
mura que tiene el pas en lo relativo a estmulos
para la productividad.
De este modo afirman enfticamente no
se justifica esta prdida de tiempo. Entre la dialo-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 535
536
PAULO FREIRE
gicidad y la antidialogicidad nos quedamos con esta
ltima, ya que es ms rpida.
Inclusive encontramos aquellos que, movidos
por la urgencia del tiempo, dicen claramente que
es preciso que se hagan depsitos de los cono-
cimientos tcnicos en los campesinos, ya que as
ms rpidamente sern capaces de sustituir sus
comportamientos empricos por las tcnicas apro-
piadas.
Hay un problema angustiante que nos desafa
declaran otros , que es el aumento de pro-
duccin; cmo, entonces, perder tanto tiempo
procurando adecuar nuestra accin a las condi-
ciones culturales de los campesinos? Cmo per-
der tanto tiempo dialogando con ellos?
Hay un punto ms serio an sostenan otros.
Cmo dialogar en torno a asuntos tcnicos?
Cmo dialogar con los campesinos sobre una tc-
nica que no conocen?
Sera posible, si el dilogo girase en torno a su
vida diaria y no en torno a tcnicas.
Frente a estas inquietudes, as formuladas, que
son ms que preguntas afirmaciones categricas,
creemos que estamos frente a una defensa de la in-
vasin cultural como nica solucin del agrnomo.
Juzgamos interesante incluso importante
detenernos a analizar estas afirmaciones, presen-
tadas o expresadas casi siempre bajo forma de
preguntas.
En una primera aproximacin a ellas no es dif-
cil percibir que reflejan el equvoco gnoseolgico
implcito en el trmino extensin y discutido en la
primera parte de este estudio.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 536
537
EXTENSIN O COMUNICACIN?
Revela, indudablemente, una falsa concepcin del
cmo del conocimiento, que aparece como resulta-
do del acto de depositar contenidos en conciencias
huecas.
15
Cuanto ms activo sea aquel que depo-
sita, y ms pasivos y dciles sean aquellos que re-
ciben los depsitos, ms conocimiento habr.
An dentro de este equvoco, estas afirmacio-
nes sugieren el desconocimiento de los condi-
cionantes histrico-sociolgicos del conocimiento
a que nos hemos referido varias veces. Olvidan que,
aun cuando las reas campesinas estn siendo
alcanzadas por las influencias urbanas a travs
de la radio, de la comunicacin ms fcil, por me-
dio de los caminos que disminuyen distancias,
conservan, casi siempre, ciertos ncleos bsicos
de su forma de estar siendo.
Estas formas de estar siendo se diferencian de las
urbanas, aun en la manera de andar, de vestirse, de
hablar, de comer, que tiene la gente. Esto no signifi-
ca que no puedan cambiar. Significa, simplemente,
que estos cambios no se dan mecnicamente.
Tales afirmaciones expresan tambin una inne-
gable desconfianza en los hombres simples. Una
subestimacin de su poder de reflexionar, de su
capacidad de asumir el papel verdadero de quien
procura conocer: ser sujeto de esta bsqueda. De
ah la preferencia por transformarlo en objeto de
conocimiento impuesto. De ah este afn de ha-
cerlo dcil y paciente recibidor de comunicados,
que se le inyectan, cuando el acto de conocer, de
15
A propsito no solo de este aspecto, sino del tema espec-
fico de este captulo, vase Paulo Freire, Pedagoga del
oprimido.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 537
538
PAULO FREIRE
aprender, exige del hombre una postura impacien-
te, inquieta, no dcil. Una bsqueda que, por ser
bsqueda, no puede conciliarse con la actitud es-
ttica de quien, simplemente, se comporta como
depositario de saber. Esta desconfianza en el hom-
bre simple revela, a su vez, otro equvoco: la abso-
lutizacin de su ignorancia.
Para que los hombres simples sean considera-
dos absolutamente ignorantes, es necesario que
haya quien los considere as.
Estos, como sujetos de esta definicin, necesa-
riamente se clasifican a s mismos como aquellos
que saben. Absolutizando la ignorancia de los
otros, en la mejor de las hiptesis, relativizan su
propia ignorancia.
Realizan de este modo lo que llamamos aliena-
cin de la ignorancia, segn la cual esta se en-
cuentra siempre en el otro, nunca en quien la
aliena.
Bastara considerar al hombre como un ser de
permanentes relaciones con el mundo, al que
transforma a travs de su trabajo, para percibirlo
como un ser que conoce, aun cuando este conoci-
miento se d a niveles diferentes: doxa magia
y logos el verdadero saber. A pesar de todo
esto, y tal vez por esto mismo, no hay absolu-
tizacin de la ignorancia, ni absolutizacin del sa-
ber. Nadie sabe todo, as como nadie ignora todo.
El saber comienza con la conciencia de saber poco
(en cuanto alguien acta). Es sabiendo que sabe
poco que una persona se prepara para saber ms.
Si tuvisemos un saber absoluto, ya no podra-
mos continuar sabiendo, porque este sera un sa-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 538
539
EXTENSIN O COMUNICACIN?
ber que no estara siendo. Quien todo supiese, ya
no podra saber, porque no investigara. El hom-
bre, como un ser histrico inserto en un perma-
nente movimiento de bsqueda, hace y rehace
constantemente su saber. Y por esto todo saber
nuevo se genera en un saber que pas a ser viejo,
el cual, anteriormente, generndose en otro sa-
ber, que tambin pas a ser viejo, se haba insta-
lado como saber nuevo.
Hay, por tanto, una sucesin constante del sa-
ber, de tal forma que todo nuevo saber, al insta-
larse, mira hacia el que vendr a sustituirlo.
Qu podemos decir sobre la no viabilidad del
dilogo, sobre todo porque significa prdida de
tiempo?
Qu hechos empricos fundamentan esta afir-
macin tan categrica, de la cual resulta que los
que la hacen optan por la donacin o por la impo-
sicin de sus tcnicas?
Admitamos que todos los que hacen esta afir-
macin intentaron ya experiencias dialgicas con
los campesinos. Admitamos, tambin, que tales
experiencias se hicieron segn los principios que
orientan una verdadera dialogicidad. Que la din-
mica de grupo que se busc no estaba orientada
por tcnicas dirigistas, y que, a pesar de todo, el
dilogo fue difcil, la participacin nula, o casi nula.
Es a partir de estas comprobaciones (aun cuan-
do estas hiptesis sean reales) que podemos, sim-
plista e ingenuamente, afirmar la no viabilidad del
dilogo e insistir en que es prdida de tiempo?
Hemos preguntado, investigado, procurando sa-
ber las razones probables que llevaron a los campe-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 539
540
PAULO FREIRE
sinos al silencio, a la apata, frente a nuestra inten-
cin dialgica? Y dnde buscar estas razones, si no
en las condiciones histricas, sociolgicas, cultura-
les, que los condicionan? Admitiendo una vez ms
las mismas hiptesis, diremos que los campesinos
no rechazan el dilogo porque sean, por naturaleza,
reacios a l. Hay razones de orden histrico-sociol-
gico, cultural y estructural que explican su rechazo
al dilogo. Su experiencia existencial se constituye
dentro de las fronteras del antidilogo. Por ser una
estructura cerrada, que obstaculiza la movilidad so-
cial vertical ascendente, el latifundio implica una je-
rarqua social donde los estratos ms bajos se
consideran, por regla general, naturalmente inferio-
res. Para que estos se consideren as, es preciso que
haya otros que los consideren de esta forma, y que
se consideren a s mismos superiores. La estructu-
ra latifundista, de carcter colonial, proporciona al
poseedor de la tierra, por la fuerza y el prestigio que
tiene, la posesin tambin de los hombres.
Esta posesin de los hombres, quienes casi se
cosifican, se expresa a travs de una serie inter-
minable de limitaciones, que disminuyen el rea
de acciones libres de estos hombres. Y aun cuan-
do, en funcin del carcter personal de uno u otro
propietario, ms humanitario, se establecen rela-
ciones afectivas entre este y sus moradores, es-
tas no eliminan la distancia social entre ellos.
La aproximacin, de naturaleza afectiva, entre
personas de status social diferente, no disminuye
la distancia impuesta, e implcita, en el status.
En esta aproximacin, afectiva, no debe solo
considerarse el humanitarismo de alguien, sino,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 540
541
EXTENSIN O COMUNICACIN?
tambin, la estructura donde se encuentra inser-
to, que igualmente lo condiciona.
Por lo tanto, en cuanto es estructura latifundis-
ta, no podr proporcionar la sustitucin del huma-
nitarismo de algunos por el real humanismo de
todos.
En este tipo de relaciones estructurales, rgidas
y verticales, no hay lugar, realmente, para el di-
logo. Y es en estas relaciones, rgidas y verticales,
donde se constituye, histricamente, la concien-
cia campesina como conciencia oprimida. Ningu-
na experiencia dialgica. Ninguna experiencia de
participacin. En gran parte inseguros de s mis-
mos. Sin el derecho a decir su palabra, y solo con
el deber de escuchar y obedecer.
Es natural que los campesinos tengan una acti-
tud casi siempre, aunque no siempre, de descon-
fianza con relacin a aquellos que pretenden
dialogar con ellos.
En el fondo, esta actitud es de desconfianza,
tambin, de s mismos. No estn seguros de su
propia capacidad. Introyectaron el mito de su ig-
norancia absoluta. Es natural que prefieran no
dialogar. Que digan al educador, inesperadamen-
te, despus de quince o veinte minutos de partici-
pacin activa: Perdn, seor, nosotros, que no
sabemos, debamos estar callados, escuchando al
seor, que es quien sabe.
16
Los que afirman que el dilogo es imposible,
consideran estas afirmaciones como fundamentos
16
lvaro Manrquez del Instituto de desarrollo agrope-
cuario, INDAP en uno de sus informes sobre el mtodo
psicosocial entre los campesinos chilenos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 541
542
PAULO FREIRE
de sus tesis. En verdad, no lo son. Lo que estas
consideraciones revelan, claramente, es que la di-
ficultad para el dilogo que tienen estos campesi-
nos no se basa en ellos mismos, en cuanto hombres
campesinos, sino en la estructura social, en cuanto
cerrada y opresora.
Ms serio sera indagar sobre la posibilidad de
dilogo, sin que haya cambiado la estructura lati-
fundista, puesto que es en ella que se encuentra
la explicacin del mutismo del campesino. Mutis-
mo que comienza a desaparecer, de una manera o
de otra, en las reas de reforma agraria, o en aque-
llas que estn recibiendo el testimonio de estas
reas, como observamos en el caso chileno.
Sea como fuere, con ms o menos dificultades,
no ser con el antidilogo que romperemos el silen-
cio campesino, sino con el dilogo, problematizando
su propio silencio y sus causas.
El trabajo de agrnomo, como educador, no se
agota, y no debe agotarse, en el dominio de la tc-
nica, puesto que esta no existe sin los hombres, y
estos no existen fuera de la historia, fuera de la
realidad que deben transformar.
Las dificultades mayores o menores impuestas por
la estructura al quehacer dialgico, no justifican el
antidilogo, del cual la invasin cultural es una con-
secuencia. Sean cuales fueren las dificultades, aque-
llos que estn con el hombre, con su causa, con su
liberacin, no pueden ser antidialgicos.
17
17
A propsito de un trabajo dialgico, en estructuras an
no transformadas, vase Freire, a) El papel del trabajador
social en el proceso de cambio; b) El compromiso del profe-
sional con la sociedad. Vase tambin Ernani Mara Fiori,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 542
543
EXTENSIN O COMUNICACIN?
Estas son las dificultades, cuyas razones (algu-
nas de ellas) hemos analizado sumariamente, que
llevan a los agrnomos y no solamente a ellos
a hablar de tiempo perdido, o de prdida de tiem-
po, en la dialogicidad.
Tiempo perdido, que perjudica el aumento de la
produccin, fundamental para la nacin.
No hay duda de que sera una ingenuidad qui-
tar importancia al esfuerzo de produccin.
Pero lo que no podemos olvidar permtasenos
esta obviedad es que la produccin agrcola no
existe por s sola. Resulta de las relaciones hom-
bre-naturaleza (que se prolongan en relacin
hombre-espacio histricocultural) de cuyos con-
dicionamientos ya hablamos repetidas veces en
este estudio.
Si la produccin agrcola
18
se diese en el domi-
nio de las cosas entre s, y no en el dominio de los
hombres frente al mundo, no habra que hablar
de dilogo. Y no habra que hablar, precisamente,
porque las cosas entran en el tiempo a travs de
los hombres, reciben de ellos un significado-
significante. Las cosas por s mismas no se comu-
nican, no cuentan su historia.
Por el contrario, los hombres, que son seres his-
tricos, son capaces de autobiografiarse.
Tiempo perdido, desde el punto de vista huma-
no, es el tiempo en que los hombres se cosifican
Aprender a decir su palabra. El mtodo de alfabetizacin
del profesor Paulo Freire.
18
Sobre este aspecto vase Paulo Freire, Algunas sugeren-
cias sobre un trabajo educativo que encare el asentamiento
como una totalidad.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 543
544
PAULO FREIRE
(y aun este, desde un punto de vista concreto y
realista, no rigurosamente tico, no es un tiempo
perdido, ya que es all donde se genera el nuevo
tiempo, de otras dimensiones, donde el hombre
conquistar su condicin de hombre).
Tiempo perdido, aunque ilusoriamente ganado,
es el tiempo que se usa en el mero verbalismo, pa-
labrero, como tambin es perdido el tiempo del
puro activismo, puesto que ninguno de los dos es
el tiempo de la verdadera praxis.
No hay que considerar perdido el tiempo del
dilogo que, problematizando, criticando, inserta
al hombre en su realidad como verdadero sujeto
de transformacin. Aun cuando el trabajo del agr-
nomo-educador se restringiera slo a la esfera del
aprendizaje de tcnicas nuevas, no habra forma
de comparar la dialogicidad con la antidialogicidad.
Toda demora en la primera, demora simplemente
ilusoria, significa tiempo que se gana en solidez,
en seguridad, en autoconfianza, e interconfianza,
que la antidialogicidad no ofrece.
Finalmente, detengmonos en la afirmacin de
que no es viable el trabajo dialgico si su conteni-
do es un conocimiento de carcter cientfico o tc-
nico, si su objetivo es un conocimiento out-group.
Dicen que no es posible el dilogo con los cam-
pesinos, no solamente en lo relativo a tcnicas
agrcolas,
19
sino tambin en las escuelas prima-
19
Es necesario saber que las tcnicas agrcolas no son ex-
traas a los campesinos. Su trabajo diario no es otro que
el de enfrentar la tierra, tratarla, cultivarla, dentro de los
marcos de su experiencia que, a su vez, se da en los mar-
cos de su cultura. No se trata solo de ensearles, hay
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 544
545
EXTENSIN O COMUNICACIN?
rias por ejemplo, 4 por 4, que no puede ser 15.
Que no es posible dialogar, igualmente, a propsito
de H
2
O. La composicin del agua no puede ser H
4
O.
Que, de la misma manera, no es posible reali-
zar un dilogo con el educando sobre un hecho
histrico que ocurri en un cierto momento, y de
cierto modo.
Lo nico que se puede hacer es simplemente
narrar los hechos, que deben ser memorizados.
Hay, indiscutiblemente, un equvoco en estas
dudas que, como dijimos, casi siempre son afir-
maciones. Y el equvoco resulta, en muchos ca-
sos, al no comprender el dilogo, el saber, su
constitucin.
Lo que se pretende con el dilogo no es que el
educando reconstruya todos los pasos dados, hasta
hoy, en la elaboracin del saber cientfico y tcni-
co. No se intenta que el educando haga adivinan-
zas, o que se entretenga en un juego puramente
intelectualista, de palabras vacas.
tambin que aprender de ellos. Difcilmente un agrnomo
experimentado y receptivo no habr obtenido algn pro-
vecho de su convivencia con los campesinos. Si la
dialogicidad presenta las dificultades que analizamos, de
orden estructural, la antidialogicidad se hace an ms
difcil. La primera puede superar las dificultades seala-
das problematizndolas; la segunda, cuya naturaleza es
en s antiproblematizadora, tiene que vencer un obstcu-
lo inmenso: sustituir los procedimientos empricos de los
campesinos por las tcnicas de sus agentes. Y como esta
sustitucin exige un acto crtico de decisin (que la
antidialogicidad no produce), tiene como resultado la mera
superposicin de tcnicas elaboradas a los procedimien-
tos empricos de los campesinos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 545
546
PAULO FREIRE
Lo que se pretende con el dilogo, en cualquier
hiptesis (sea en torno de un conocimiento cientfi-
co y tcnico, sea de un conocimiento experiencial),
es la problematizacin del propio conocimiento, en
su indiscutible relacin con la realidad concreta,
en la cual se genera y sobre la cual incide, para
mejor comprenderla, explicarla y transformarla.
Si 4 x 4 son 16, y esto solo es verdadero en un
sistema decimal, no ha de ser por esto que el edu-
cando deba, simplemente, memorizar que son 16.
Es necesario que se problematice la objetividad de
esta verdad en un sistema decimal. De hecho 4 x 4,
sin una relacin con la realidad, en el aprendizaje,
sobre todo, de un nio, sera una falsa abstraccin.
Una cosa es 4 x 4 en la tabla que debe ser memo-
rizada; otra cosa es 4 x 4 traducidos a la experien-
cia concreta: hacer cuatro ladrillos, cuatro veces.
En lugar de la memorizacin mecnica de 4 x 4,
es necesario descubrir su relacin con un queha-
cer humano.
Del mismo modo, concomitantemente con la
demostracin experimental, en el laboratorio, de
la composicin qumica del agua, es necesario que
el educando perciba, en trminos crticos, el sen-
tido del saber, como bsqueda permanente.
Es preciso que discuta el significado de este ha-
llazgo cientfico, la dimensin histrica del saber,
su insercin en el tiempo, su instrumen-talizacin.
Y todo esto es tema de indagacin, de dilogo.
De la misma manera el hecho histrico no puede
simplemente narrarse, con este gusto excesivo por
el pormenor de las fechas, y reducirlo as a algo
esttico que se pone en el calendario, que lo fija.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 546
547
EXTENSIN O COMUNICACIN?
Si no es posible dejar de hablar de lo que pas,
o de cmo pas y nadie puede afirmar que no
quede algo que aun pueda ser descubierto , es
necesario problematizar el hecho mismo al edu-
cando. Es necesario que l reflexione sobre el por-
qu del hecho, sobre sus conexiones con otros
hechos, en el contexto global en que se dio.
Se podra decir que esta es la tarea propia de
un profesor de historia, la de situar, en la totali-
dad, la parcialidad de un hecho histrico. Pero
su tarea primordial no es esta, sino la de, proble-
matizando a sus alumnos, posibilitarlos para ejer-
citarse en el pensar crtico y obtener sus propias
interpretaciones del porqu de los hechos.
Si la educacin es dialgica, es obvio que el
papel del profesor, en cualquier situacin, es im-
portante.
En la medida en que l dialoga con los educan-
dos, debe llamar su atencin a otros puntos, me-
nos claros, ms ingenuos, problematizndolos
siempre. Por qu? Ser as? Qu relacin ve
usted entre su afirmacin y la de su compaero
A ? Habr contradiccin entre ellas? Por qu?
Se podr decir, una vez ms, que todo esto re-
quiere tiempo. Que no hay tiempo para perder, ya
que existe un programa que debe cumplirse. Y, una
vez ms, en nombre del tiempo que no se debe per-
der, lo que se hace es perder tiempo, alienando a la
juventud con un tipo de pensamiento formalista,
con narraciones casi siempre exclusivamente
verbalistas. Narraciones cuyo contenido dado debe
ser pasivamente recibido y memorizado, para des-
pus ser repetido.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 547
548
PAULO FREIRE
El dilogo problematizador no depende del con-
tenido que debe problematizarse.
Todo puede ser problematizado.
El papel del educador no es llenar al educan-
do de conocimiento de orden tcnico o no, sino
proporcionar, a travs de la relacin dialgica edu-
cador-educando, educando-educador, la organiza-
cin de un pensamiento correcto en ambos.
El mejor alumno de fsica o de matemticas, tan-
to en el colegio como en la universidad, no es el
que mejor memoriz las frmulas, sino el que per-
cibi su razn.
El mejor alumno de filosofa, no es el que di-
serta ipsis verbis, sobre la filosofa del cambio en
Herclito; sobre el problema del ser en Parm-
nides; sobre el mundo de las ideas en Platn;
sobre la metafsica de Aristteles; o, ms moder-
namente, sobre la duda cartesiana; la cosa en
s en Kant; sobre la dialctica del Amo y del Es-
clavo en Hegel; la alienacin en Hegel y en Marx;
la intencionalidad de la conciencia en Husserl.
El mejor alumno de filosofa es el que piensa
crticamente sobre todo esto y corre tambin el
riesgo de pensar.
Cuanto ms simple y dcil receptor es de los
contenidos con los cuales, en nombre del saber,
es llenado por sus profesores, tanto menos pue-
de pensar y slo puede repetir.
En verdad, ningn pensador, como ningn cien-
tfico, elabor su pensamiento, o sistematiz su
saber cientfico sin haber sido problematizado, de-
safiado. Sin embargo, eso no significa que todo
hombre desafiado se transforme en filsofo o cien-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 548
549
EXTENSIN O COMUNICACIN?
tfico; significa, s, que el desafo es fundamental
para la constitucin del saber.
Aun cuando un cientfico, al hacer una investi-
gacin en bsqueda de algo, encuentra algo que
no buscaba (y esto siempre ocurre), su descubri-
miento parti de una problematizacin.
Lo que defendemos es precisamente esto: si el
conocimiento cientfico y la elaboracin de un pen-
samiento riguroso no pueden prescindir de su
matriz problematizadora, la aprehensin de este
conocimiento cientfico, y el rigor de este pensa-
miento filosfico no pueden prescindir, igualmen-
te, de la problematizacin que debe hacerse en
torno al saber que el educando debe incorporar.
A veces (sin que esto sea una afirmacin dog-
mtica), tenemos la impresin de que muchos de
los que plantean estas dudas estn slo raciona-
lizando a travs de mecanismos de defensa su
desconfianza en el hombre concreto y en el dilo-
go. En el fondo, lo que pretenden es mantenerse
como disertadores bancarios e invasores.
Necesitan justificar este miedo al dilogo, y la
mejor manera es racionalizarlo. Es hablar de su
no viabilidad; es hablar de prdida de tiempo.
De ah que, entre ellos, distribuidores del saber
erudito y sus alumnos, jams ser posible el di-
logo. Y el antidilogo se impone tambin, segn
los que as piensan, en nombre de la continuidad
de la cultura.
Esta continuidad existe; pero, precisamente por
que es continuidad, es proceso, y no paralizacin.
La cultura solo es en cuanto est siendo. Slo per-
manece, porque cambia. O, tal vez, dicindolo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 549
550
PAULO FREIRE
mejor, la cultura solo permanece en el juego,
contradictorio, de la permanencia y del cambio.
Prefieren los discursos largos, eruditos, llenos
de citas, y no el dilogo. Antes que el dilogo proble-
matizador, prefieren el llamado control de lectu-
ra (que es una forma de controlar, no la lectura,
y s, al educando), del que no resulta ninguna dis-
ciplina realmente intelectual, creadora, sino la
sumisin del educando al texto, cuya lectura debe
ser controlada .
A esto llaman evaluacin, o dicen que es nece-
sario obligar a los jvenes a estudiar, a saber.
En verdad, no quieren correr el riesgo de la aven-
tura dialgica, el riesgo de la problematizacin, y se
refugian en sus clases discursivas, retricas, que
funcionan como si fuesen canciones de cuna. De-
leitndose narcisistamente con el eco de sus pala-
bras adormecen la capacidad crtica del educando.
El dilogo y la problematizacin no adormecen a
nadie. Concientizan. En la dialogicidad, en la proble-
matizacin, educador-educando y educando-edu-
cador desarrollan ambos una postura crtica, de la
cual resulta la percepcin de que todo este conjun-
to de saber se encuentra en interaccin. Saber que
refleja el mundo y a los hombres en el mundo y con
l, explicando el mundo, pero, sobre todo, justifi-
cndose en su transformacin.
La problematizacin dialgica supera el viejo
magister dixit, en que pretenden esconderse los
que se juzgan propietarios, administradores, o
portadores del saber.
Rechazar, en cualquier nivel, la problematizacin
dialgica, es insistir en un injustificable pesimis-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 550
551
EXTENSIN O COMUNICACIN?
mo respecto a los hombres y a la vida. Es caer en
la prctica que deposita un falso saber que,
anestesiando el espritu crtico, sirve a la domes-
ticacin de los hombres e instrumentaliza la in-
vasin cultural.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 551
552
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 552
553
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
*
(fragmento)
Paulo Freire
Del derecho y del deber de cambiar el mundo
Si al leer este texto alguien me preguntara, con
sonrisa irnica, si creo que, para cambiar Brasil,
basta con que nos entreguemos al hasto de afir-
mar constantemente que es posible cambiar y que
los seres humanos no son puros espectadores, sino
tambin actores de la historia, dira que no. Pero
tambin dira que cambiar supone saber que es
posible hacerlo.
Es cierto que las mujeres y los hombres pueden
cambiar el mundo para mejor, para hacerlo me-
nos injusto, pero partiendo de la realidad concre-
ta a la que llegan en su generacin, y no fundadas
o fundados en devaneos, sueos falsos sin races,
puras ilusiones.
Lo que no es posible siquiera es pensar en trans-
formar el mundo sin un sueo, sin utopa o sin
proyecto. Las puras ilusiones son los sueos fal-
sos de quien, con independencia de sus buenas
intenciones, hace la propuesta de quimeras que,
por eso mismo, no pueden realizarse. La transfor-
macin del mundo necesita tanto del sueo, como
la indispensable autenticidad de este depende de
la lealtad de quien suee las condiciones histri-
*
Tomado del libro homnimo, Madrid, Ediciones Morata,
2001, p. 64-75.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 553
554
PAULO FREIRE
cas, materiales, en los niveles de desarrollo tecno-
lgico, cientfico del contexto del soador.
Los sueos son proyectos por los que se lucha.
Su realizacin no se verifica con facilidad, sin obs-
tculos. Por el contrario, supone avances, retroce-
sos, marchas a veces retrasadas. Supone lucha.
En realidad, la transformacin del mundo a la que
aspira el sueo es un acto poltico, y sera una
ingenuidad no reconocer que los sueos tienen sus
contrasueos. El momento del que forma parte una
generacin, por ser histrico, revela seales anti-
guas que envuelven comprensiones de la realidad,
intereses de grupos, de clases, preconceptos, la
gestacin de ideologas que se van perpetuando
en contradiccin con aspectos ms modernos.
Por eso mismo, no hay un hoy que no tenga pre-
sencias que, desde hace mucho, perduran en el
clima cultural que caracteriza la actualidad con-
creta. De ah la naturaleza contradictoria y
procesual de toda realidad. En este sentido, es tan
actual el mpetu de rebelda contra la agresiva in-
justicia que caracteriza la posesin de la tierra en-
tre nosotros encarnado de manera elocuente en
el movimiento de los trabajadores Sin Tierra como
la reaccin indecorosa de los latifundistas (mucho
ms amparados, evidentemente, por una legisla-
cin preponderantemente al servicio de sus intere-
ses) a cualquier reforma agraria, por tmida que sea.
La lucha por la reforma agraria representa el avan-
ce necesario al que se opone el atraso inmovilizador
del conservadurismo. Pero es preciso dejar claro
que el atraso inmovilizador no es ajeno a la reali-
dad. No hay actualidad que no sea escenario de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 554
555
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
confrontaciones entre fuerzas que reaccionan con-
tra el avance y fuerzas que luchan por l. En este
sentido, en nuestra actualidad, se hallan contra-
dictoriamente presentes fuertes seales de nues-
tro pasado colonial, esclavcrata, que obstaculizan
los avances de la modernidad. Son signos de un
pasado que, incapaz de perdurar durante mucho
ms tiempo, insiste en prolongar su presencia en
perjuicio del cambio.
Precisamente porque la reaccin inmovi-lizadora
forma parte de la actualidad, goza, por una parte,
de eficacia y, por otra, puede ser discutida. La lucha
ideolgica, poltica, pedaggica y tica que dirige
contra ella quien se posiciona en una opcin
progresista, no escoge el lugar ni la hora. Se lleva
a cabo tanto en casa, en las relaciones entre padres,
madres, hijos, hijas, como en la escuela, con inde-
pendencia del nivel de la misma, o en las relaciones
laborales. Lo fundamental, si soy coherentemente
progresista, es testimoniar, como padre, como
profesor, como empresario, como empleado, como
periodista, como soldado, cientfico, investigador
o artista, como mujer, madre o hija, poco importa,
mi respeto a la dignidad del otro o de la otra; a su
derecho de ser en relacin con su derecho de
tener.
Quiz, uno de los dos saberes fundamentales
ms necesarios para el ejercicio de ese testimonio
sea el que se expresa en la certeza de que cambiar
es difcil, pero es posible. Es lo que nos hace re-
chazar cualquier postura fatalista que concede a
este o aquel factor condicionante un poder determi-
nante, ante el cual nada se pueda hacer.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 555
556
PAULO FREIRE
Por grande que sea la fuerza condicionante de
la economa sobre nuestro comportamiento indi-
vidual y social, no puedo aceptar mi pasividad
total ante ella. En la medida en que aceptemos
que la economa, la tecnologa o la ciencia poco
importa ejerce sobre nosotros un poder
irrecurrible, no tenemos otro camino que renun-
ciar a nuestra capacidad de pensar, de conjetu-
rar, de comparar, escoger, decidir, proyectar,
soar. Reducida a la accin de viabilizar lo ya
determinado, la poltica pierde el sentido de la
lucha para la concrecin de sueos diferentes.
Se agota el carcter tico de nuestra presencia
en el mundo. En este sentido, aun reconociendo
la indiscutible importancia de la forma en que la
sociedad organiza su produccin para entender
cmo estamos siendo, no me es posible, por lo
menos a m, desconocer o minimizar la capaci-
dad reflexiva, decisoria, del ser humano.
El mismo hecho de que la persona sea capaz de
reconocer hasta qu punto est condicionada o
influida por las estructuras econmicas la hace
capaz tambin de intervenir en la realidad
condicionante. O sea, saberse condicionada y no
fatalistamente sometida a este o aquel destino, abre
el camino a su intervencin en el mundo. Lo con-
trario de la intervencin es la adecuacin, la aco-
modacin o la pura adaptacin a la realidad que,
en ese caso, no se discute. En este sentido, entre
nosotros, mujeres y hombres, la adaptacin no es
sino un momento del proceso de intervencin en el
mundo. En eso se funda la diferencia primordial
entre el condicionamiento y la determinacin. In-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 556
557
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
cluso, slo es posible hablar de tica si hay opcin
derivada de la capacidad de comparar, si hay una
responsabilidad asumida. Por estas mismas razo-
nes, niego la desproblematizacin del futuro a la
que siempre hago referencia y que supone su ca-
rcter inexorable. La desproblematizacin del fu-
turo, en una comprensin mecanicista de la
historia, de derechas o de izquierdas, lleva nece-
sariamente a la muerte o a la negacin autoritaria
del sueo, de la utopa, de la esperanza. En la com-
prensin mecanicista y, por tanto, determinista de
la historia, el futuro ya se conoce. La lucha por un
futuro ya conocido a priori prescinde de la espe-
ranza. La desproblematizacin del futuro, con in-
dependencia de en nombre de quin se haga, es
una ruptura con la naturaleza humana, que se
constituye social e histricamente.
El futuro no nos hace. Somos nosotros quienes
nos rehacemos en la lucha para hacerlo.
Mecanicistas y humanistas reconocen el poder
de la economa globalizada en la actualidad. Sin
embargo, mientras que, para los primeros, nada
hay que hacer ante su fuerza intocable, para los
segundos, casi no es posible, pero se debe luchar
contra la robustez del poder de los poderosos que
ha intensificado la globalizacin al mismo tiempo
que debilitado la flaqueza de los frgiles.
Si, en realidad, las estructuras econmicas me
dominan de manera tan seorial, si, moldeando
mi pensamiento, me hacen objeto dcil de su
fuerza, cmo explicar la lucha poltica y, sobre
todo, cmo hacerla y en nombre de qu? Para m,
en nombre de la tica, obviamente, no de la tica
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 557
558
PAULO FREIRE
del mercado, sino de la tica universal del ser hu-
mano;
1
para m, en nombre de la necesaria trans-
formacin de la sociedad de la que se derive la
superacin de las injusticias deshumanizadoras. Y
todo ello porque, condicionado por las estructuras
econmicas, no estoy, sin embargo, determinado
por ellas. Si, por una parte, no es posible descono-
cer que en las condiciones materiales de la socie-
dad se gestan la lucha y las transformaciones
polticas, por otra, no es posible negar la importan-
cia fundamental de la subjetividad en la historia.
Ni la subjetividad hace, todopoderosamente, la obje-
tividad, ni esta perfila, de forma inapelable, la subje-
tividad. Para m, no es posible hablar de subjetividad
a no ser que se comprenda en su relacin dialcti-
ca con la objetividad. No hay subjetividad en la hi-
pertrofia que la convierte en creadora de la
objetividad, ni tampoco en la minimizacin que la
entiende como puro reflejo de la objetividad. En este
sentido, solo hablo de subjetividad entre los seres
que, inacabados, se hayan hecho capaces de sa-
berse inacabados, entre los seres que estn dispues-
tos a ir ms all de la determinacin, reducida as a
condicionamiento y que, asumindose como obje-
tos, por estar condicionados, puedan arriesgarse
como sujetos, por no estar determinados. Por eso
mismo, no hay manera de hablar de subjetividad
en las comprensiones objetivistas, mecanicistas, ni
tampoco en las subjetivistas de la historia. Slo en
la historia como posibilidad y no como determina-
1
Cf. Paulo Freire, Pedagoga da autonoma. Saberes nece-
sarios a prtica educativa.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 558
559
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
cin se percibe y se vive la subjetividad en su rela-
cin dialctica con la objetividad. Al percibir y vivir
la historia como posibilidad, experimento plenamen-
te la capacidad de comparar, de enjuiciar, de esco-
ger, de decidir, de emprender un derrotero nuevo.
Y as moralizan el mundo mujeres y hombres,
pudiendo, por otra parte, convertirse en transgresores
de su propia tica.
Escoger y decidir, actos del sujeto, de los que no
podemos hablar en una concepcin mecanicista de
la historia, de derechas o de izquierdas, y s enten-
dindolos como un tiempo de posibilidad, que su-
braya necesariamente la importancia de la
educacin. De la educacin que, sin que nunca
pueda ser neutra, puede estar tanto al servicio de
la decisin, de la transformacin del mundo, de la
insercin crtica en l, como al servicio de la inmo-
vilizacin, de la permanencia posible de las estruc-
turas injustas, de la acomodacin de los seres
humanos a la realidad, considerada intocable. Por
eso, hablo de la educacin o de la formacin, nun-
ca del puro entrenamiento. Por eso, no solo hablo y
defiendo, sino que vivo una prctica educativa ra-
dical, estimuladora de la curiosidad crtica, que
busque siempre la razn o razones de ser de los
hechos. Y comprendo con facilidad que quien, en la
mayor o menor permanencia del statu quo, ostente
la defensa de sus intereses, no pueda aceptar esa
prctica, sino que, por el contrario, deba rechazar-
la. Lo mismo sirve para quien, atado a los intereses
de los poderosos, est a su servicio.
Ahora bien, porque, al reconocer los lmites de
la educacin, formal e informal, reconozco tam-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 559
560
PAULO FREIRE
bin su fuerza, as como porque compruebo la
posibilidad que tienen los seres humanos de asu-
mir tareas histricas, vuelvo a escribir sobre cier-
tos compromisos y deberes que no podemos dejar
de contraer si nuestra opcin es progresista. Por
ejemplo, el deber de no aceptar ni estimular, en
ninguna circunstancia, posturas fatalistas. Por eso
mismo, el deber de rechazar afirmaciones como: es
una pena que, entre nosotros, haya tanta gente con
hambre, pero as son las cosas, el desempleo es
una fatalidad del fin del siglo, aunque la mona
vista de seda, mona se queda. En cambio, si so-
mos progresistas, si soamos con una sociedad
menos agresiva, menos injusta, menos violenta, ms
humana, nuestro testimonio debe ser el de quien,
diciendo no a cualquier posibilidad determinada por
el destino, defiende la capacidad del ser humano
de evaluar, de comparar, de escoger, de decidir y,
por ltimo, de intervenir en el mundo.
Los nios necesitan crecer en el ejercicio de esta
capacidad de pensar, de preguntarse y de pregun-
tar, de dudar, de experimentar hiptesis de accin,
de programar y de casi no seguir programas, ms
que propuestos, impuestos. Los nios necesitan
tener asegurado el derecho de aprender a decidir,
que solo se hace decidiendo. Si las libertades no se
constituyen como absolutos, sino en la asuncin
tica de los necesarios lmites, la asuncin tica de
esos lmites no se hace sin el riesgo de que se vean
superados por aquellas y por la autoridad o autori-
dades con las que se relacionen dialcticamente.
No hace mucho, fui testigo muy de cerca de la
frustracin bien llevada de una abuela, mi mu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 560
561
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
jer, que haba pasado varios das acariciando la
alegra de tener consigo, en casa, a Marina, su
querida nieta. En la vspera del da tan esperado,
su hijo le comunic que la nieta no ira. Haba pro-
gramado con las amigas del barrio una reunin
para crear un club de diversin y deportes.
Cuando programa, la nieta est aprendiendo a
programar y la abuela no se sinti rechazada ni des-
preciada porque esta decisin de la nieta median-
te la cual ella est aprendiendo a decidir no
concordara con sus deseos.
Sera una lstima que la abuela expresara un
desconsuelo indebido, con algn puchero, ante
la legtima decisin de su nieta; o que su padre,
manifestando su insatisfaccin, tratara, de forma
autoritaria, de imponer a la nia que hiciese lo
que no quisiera hacer. Esto no significa, por otra
parte, que, en el aprendizaje de su autonoma, el
nio en general, la nieta en este caso, no aprenda
tambin que es preciso, a veces, sin ninguna falta
de respeto a su autonoma, tener en cuenta las
expectativas del otro. An ms, es necesario que
el nio aprenda que su autonoma solo se hace
autntica en la consideracin de la autonoma de
los dems.
En consecuencia, la tarea progresista consiste
en estimular y posibilitar, en las ms diversas cir-
cunstancias, la capacidad de intervencin en el
mundo y nunca su contrario cruzarse de bra-
zos ante los desafos. No obstante, es obvio y obli-
gado que mi testimonio antifatalista y mi defensa
de la intervencin en el mundo no me conviertan
en un voluntarista inconsecuente, que no tenga
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 561
562
PAULO FREIRE
en cuenta la existencia y la fuerza de los condi-
cionamientos. Rechazar la determinacin no sig-
nifica negar los condicionamientos.
En ltima instancia, si soy progresista coheren-
te, debo testimoniar permanentemente a los hijos,
a los alumnos, a las hijas, a los amigos, a quien-
quiera que sea, mi certeza de que los acontecimien-
tos sociales, econmicos, histricos no se dan de
esta o de aquella manera porque as tuvieran que
darse. Ms an, que no son inmunes a nuestra
accin sobre ellos. No solo somos objetos de su vo-
luntad, adaptndonos a ellos, sino tambin suje-
tos histricos, que luchan por otra voluntad
diferente: la de cambiar el mundo, sin que importe
que esta lucha dure un tiempo tan prolongado que,
a veces, sucumban en ella generaciones enteras.
El movimiento de los Sin tierra, tan tico y pe-
daggico como lleno de belleza, no ha comenzado
ahora ni hace diez, quince o veinte aos. Sus ra-
ces ms remotas se hallan en la rebelda de los
quilombos
2
y, hace menos tiempo, en la bravura
2
Los quilombos fueron, durante la poca de la esclavitud,
las aldeas libres de la poblacin negra fugitiva, que cons-
trua en terrenos agrestes y con mucha vegetacin. Hubo
quilombos a lo largo y ancho de Brasil; variaban en cuan-
to al nmero de personas que los integraban; unos con
decenas de personas y otros llegaron a tener hasta veinte
mil. Algunas de estas comunidades llegaban a acoger no
solo a las personas de raza negra sino tambin a mulatos,
indios y blancos pobres. Aqu las personas eran libres y
llegaron a contar con la solidaridad de algunos comer-
ciantes, campesinos locales e, incluso, algunos pequeos
hacendados. (Nota del editor brasileo.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 562
563
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
de sus compaeros de las Ligas camponesas,
3
que
hace cuarenta aos fueron abatidos por las mis-
mas fuerzas retrgradas del inmovilismo reaccio-
nario, colonial y perverso.
No obstante, lo importante es reconocer que tan-
to los quilombos como los campesinos de las Ligas
y los Sin tierra de hoy, cada uno en su tiempo,
anteayer, ayer y ahora, soaron y suean el mis-
mo sueo, crean y creen en la imperiosa necesi-
dad de la lucha, en la creacin de la historia como
hazaa de libertad. En el fondo, nunca se entre-
garan a la falsedad ideolgica de la frase: la rea-
lidad es como es: de nada sirve luchar. Por el
contrario, apostaron por la intervencin en el mun-
do para rectificarlo y no para mantenerlo ms o
menos como est.
3
Ligas camponesas (Ligas campesinas). Las Ligas
camponesas estn entre los movimientos sociales precur-
sores de lo que es hoy el movimiento de los Sin tierra. En
general se llama as a las primeras organizaciones campe-
sinas que ya desde finales del siglo XIX surgen para con-
quistar el derecho a trabajar la tierra. Sin embargo, su
mayor auge coincide con el fin de la dictadura de Getlio
Vargas, en 1945, momento en el que el Partido comunista
brasileo se dedica a crear lo que ya se denomina ms
especficamente como Ligas camponesas, aunque en ese
momento el control del PCB hizo que surgieran otras or-
ganizaciones menos dependientes de su disciplina tam-
bin dedicadas a conquistar el derecho a la tierra y a
trabajarla. Las Ligas camponesas se prohibieron a partir
de 1964, a raz del golpe de estado militar que reinstaur
la dictadura, poca en la que muchos de sus afiliados fue-
ron asesinados y otros acabaron en la crcel. (Nota del
editor brasileo.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 563
564
PAULO FREIRE
Si los Sin Tierra hubiesen credo en la muerte
de la historia, de la utopa, del sueo, en la des-
aparicin de las clases sociales, en la ineficacia de
los testimonios de amor a la libertad; si hubiesen
credo que la crtica del fatalismo neoliberal es la
expresin de un neobobismo que nada constru-
ye: si hubiesen credo en la despolitizacin de la
poltica incrustada en unos discursos que hablan
de que lo que vale hoy es poca charla, menos po-
ltica y solo resultados; si, dando crdito a los dis-
cursos oficiales, hubiesen desistido de las
ocupaciones y vuelto a sus casas, negndose a s
mismos, una vez ms la reforma agraria se hubie-
se archivado.
A ellos, a ellas, Sin Tierra, a su inconformismo,
a su determinacin de ayudar a la democratiza-
cin de este pas, debemos ms de lo que poda-
mos pensar a veces. Y qu bueno sera para la
ampliacin y consolidacin de nuestra democra-
cia, sobre todo para su autenticidad, que otras
marchas siguieran a la suya. La marcha de los
parados, de las vctimas de la injusticia, de los
que protestan contra la impunidad, de los que cla-
man contra la violencia, contra la mentira y el des-
precio de la cosa pblica. La marcha de los sin
techo, los sin escuela, los sin hospital, los renega-
dos. La marcha esperanzadora de los que saben
que es posible cambiar.
[Paulo inici esta Segunda carta estando toda-
va en Jaboatao y slo pudo terminarla despus
de volver de Cambridge (EE.UU.), el da 7 de
abril de 1997. Fuimos, va Nueva York, a fina-
les de marzo de 1997, exactamente el da 22,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 564
565
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
para concertar con la Universidad de Harvard
el curso que iba a impartir en la Harvard
Graduate school of education (HGSE), durante
el semestre de otoo de 1997, como all lla-
man al perodo lectivo de septiembre a diciem-
bre-enero del curso escolar. Haba quedado con
Donaldo Macedo, profesor de la Universidad de
Massachussets, en Boston, a quien Paulo ha-
ba invitado como ayudante en este curso. El
mismo tendra como eje central el libro Pedago-
ga da autonoma, que se traducira al ingls, lo
que constitua el objetivo ms inmediato. En
Harvard Square nos abordaron varios estu-
diantes y algunos profesores para manifestar
su alegra y el asombro de que una universidad
tan conservadora y mantenedora del statu quo
como esta estuviese abriendo la oportunidad de
que los profesores crticos ofrecieran un curso
crtico-refIexivo-concientizador.
Regresamos felices por las expectativas del tra-
bajo crtico que hara Paulo. Estbamos segu-
ros de que este se realizara con seriedad,
honradez y transparencia, dentro de los lmites
permitidos por la renombrada universidad
norteamericana. Tal apertura formaba parte
de la envoltura democrtica que los Estados
Unidos tienen que mantener para proclamarse
democrticos, deca Paulo. Programamos el tiem-
po del que dispondramos en Nueva Inglaterra
para leer, escribir y reflexionar en la casa que
sobamos , caliente, nos librara del fro
intenso corriente en aquella regin durante el
otoo y el invierno. Mientras tanto, podramos
ver cmodamente, repeta con alegra infantil, a
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 565
566
PAULO FREIRE
travs de las ventanas, dos cosas, dos fenme-
nos de la naturaleza que le encantaban desde
que los vio por primera vez: las hojas verdes
que se van poniendo cada vez ms amarillas,
hasta que, casi marrones, caen al suelo que las
acoge para, cubiertas incluso por la nieve que
se petrifica y las congela, formar parte del ciclo
de la vida; y la misma nieve cayendo, suave-
mente, como si fuesen copos de algodn o de
papelillos blancos... Caprichos de la naturaleza
que tanto amaba Paulo en sus formas y funcio-
nes ms diferentes. Hablbamos, sobre todo,
de cmo se entenderan a distancia los proble-
mas de nuestro pas en otro, tan diferente pol-
tica, econmica y culturalmente.
En esta poca, Paulo se preocupaba de modo
muy especial por la situacin mundial a remol-
que de un modelo poltico neoliberal y de
globalizacin de la economa. Reflexionaba mu-
cho y no se cansaba de decir por eso lo escri-
bi que crea como posibilidad histrica, como
salida para nuestro colonialismo, para nuestras
miserias, como tctica para la estrategia de la
democracia brasilea, en la opcin politicoideo-
lgica y las acciones sin violencia del MST. Es-
criba y discuta esta Carta y cada da se
entusiasmaba ms con el testimonio del respe-
to a la dignidad del otro o de la otra, y quiero
hacer hincapi en que Paulo nunca perdonaba
a quien se desviara a conciencia de esa actitud.
Era feliz al ver que esa gente valiente nos est
dando, mediante su lucha, la esperanza de unos
das mejores para Brasil, repeta tambin l con
esperanza.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 566
567
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
Debo y quiero atestiguar aqu la emocin de
Paulo, el 17 de abril de 1997, cuando la Mar-
cha dos Sem-Terra, de manera organizada, ve-
nida de distintas partes de nuestro pas,
hacindose un solo cuerpo con los cuerpos de
los nios, viejos y jvenes, negros y blancos,
entr en Brasilia. Me haba invitado a que asis-
tisemos al acontecimiento poltico por la televi-
sin, dado que no estbamos all en la capital,
con ellos y ellas, en esta Marcha en la que mu-
chos peregrinaban desde haca tres meses.
Cuando Paulo vio aquella multitud entrando,
altiva y disciplinadamente, en la Explanada dos
ministerios, se puso en pie, caminando de un
lado al otro de la sala, con el vello erizado, los
poros abiertos y un sudor caliente. Repeta, con
voz emocionada, hablando para los Sin tierra y
no para m, estas palabras cargadas con su com-
prensin ante el mundo: Esa es mi gente, gen-
te del pueblo, gente brasilea. Ese Brasil es de
todas y todos nosotros. Vamos al frente, en la
lucha sin violencia, en la resistencia conscien-
te, a tomarlo con determinacin para construir,
solidariamente, el pas de todas y todos los que
aqu han nacido o a l se han unido para en-
grandecerlo. Este pas no puede seguir siendo
de unos pocos... Luchemos por la democrati-
zacin de este pas. Marchemos, gente de nues-
tro pas...
Paulo termin esta segunda Carta ese mismo
da. En ella convoc otras marchas. Con su hu-
mildad habitual, no dijo, ni siquiera mencion,
que esta Marcha tambin tena sus races en su
comprensin de la educacin liberadora: es in-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 567
568
PAULO FREIRE
discutible que los movimientos sociales brasile-
os, no solo el MST ganaron consistencia en sus
praxis a travs de lo que l, Paulo, propuso en
su trabajo antropolgico-tico-ideolgico-poltico-
educativo. Lo propuso con su vida.]
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 568
569
PEDAGOGA DE LA INDIGNACIN
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA,
UTOPA Y SUEO
*
Paulo Freire
[...]
No hay posibilidad de que pensemos en un maa-
na, ms prximo o ms remoto, sin que nos encon-
tremos en un proceso permanente de emersin
del hoy, mojados por el tiempo en que vivimos,
tocados por sus desafos, estimulados por sus pro-
blemas, inseguros ante la insensatez que anuncia
desastres, arrebatados de justa rabia ante las pro-
fundas injusticias que expresa, en niveles que cau-
san asombro, la capacidad humana de trasgresin
de la tica. O tambin, alentados por los testimo-
nios de amor gratuito a la vida, que fortalecen en
nosotros la necesaria pero, a veces, debilitada es-
peranza. La misma tica del mercado, bajo cuyo
imperio vivimos de forma tan dramtica en este
fin de siglo, es, en s, una de las afrentosas tras-
gresiones de la tica universal del ser humano.
Perversa, por su propia naturaleza, ningn esfuer-
zo dirigido a disminuir o amenazar su maldad la
alcanza. No soporta mejoras. En el momento en
que se templara su frialdad o su indiferencia por
los intereses humanos legtimos de los desvalidos,
el de ser, de vivir dignamente, de amar, de estu-
diar, de leer el mundo y la palabra, de superar el
miedo, de creer, de descansar, de soar, de hacer
*
Tomado de Paulo Freire, Pedagoga de la indignacin, Edi-
ciones Morata, Madrid, 2001, p.130-146.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 569
570
PAULO FREIRE
cosas, de preguntar, de escoger, de decir no, en la
hora apropiada, en la perspectiva de un perma-
nente s a la vida, ya no sera una tica del merca-
do, tica de lucro, a cuyos intereses debemos
someternos mujeres y hombres, de formas contra-
dictoriamente diferentes: los ricos y dominantes,
gozando; los pobres y sometidos, sufriendo.
As, pensar en el maana es hacer profeca, pero
el profeta no es un viejo de barbas largas y blan-
cas, de ojos abiertos y vivos, de cayado en la mano,
poco preocupado por sus vestidos, que discursea
con palabras alucinadas. Por el contrario, profeta
es el que fundado en lo que vive, en lo que ve,
en lo que escucha, en lo que percibe, en lo que
entiende, a raz del ejercicio de su curiosidad
epistemolgica, atento a las seales que procura
comprender, apoyado en la lectura del mundo y
de las palabras, antiguas y nuevas, tomada como
base de cuanto y como se expone, convirtindose
as, cada vez ms, en una presencia en el mundo,
a la altura de su tiempo habla casi adivinando,
intuyendo, en realidad, lo que puede ocurrir en
esta o aquella dimensin de la experiencia hist-
ricosocial. Por otra parte, cuanto ms se aceleran
los avances tecnolgicos y la ciencia esclarece las
razones de viejos e insondables asombros nues-
tros, tanto menor es la provincia histrica objeto
del pensamiento proftico. No creo en la posibili-
dad de un Nostradamus actual.
La exigencia fundamental a la que debe aten-
der el pensamiento proftico, y a la que me refer
al comienzo de estas reflexiones, es la de que este
se constituya en la intimidad del hoy a partir del
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 570
571
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
cual trate de ejercerse, y de este hoy forma parte la
mayor o menor intensidad con que se vienen dan-
do los avances tecnolgicos y el descubrimiento cien-
tfico del mundo. Tambin forma parte de un
pensamiento de ese tipo la comprensin de la na-
turaleza humana que tenga el sujeto que profetiza.
Para m, al repensar en los datos concretos de
la realidad vivida, el pensamiento proftico, que
es tambin utpico, implica la denuncia de cmo
estamos viviendo y el anuncio de cmo podramos
vivir. Por eso mismo, es un pensamiento espe-
ranzador. En este sentido, tal como lo entiendo, el
pensamiento proftico no habla apenas de lo que
pueda ocurrir, sino que, hablando de cmo est
siendo la realidad, denuncindola, anuncia un
mundo mejor. Para m, uno de los aspectos bellos
del anuncio proftico es que no anuncia lo que
necesariamente haya de ocurrir, sino de lo que
pueda o no ocurrir. El suyo no es un anuncio fata-
lista ni determinista. En la profeca real, el futuro
no es inexorable, es problemtico. Hay distintas
posibilidades de futuro. Insisto de nuevo en que
no es posible el anuncio sin denuncia ni ambos sin
el ensayo de una cierta postura ante lo que est o
va siendo el ser humano. Creo que lo importante
es que este ensayo se haga en torno a una ontolo-
ga social e histrica. Una ontologa que, aceptan-
do o postulando la naturaleza humana como
necesaria e inevitable, no la entiende como un a
priori de la historia. La naturaleza humana se cons-
tituye social e histricamente.
En realidad, al discurso proftico no puede fal-
tarle la dimensin de denuncia, lo que lo reducira
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 571
572
PAULO FREIRE
al discurso de la gitana o del cartomntico. Par-
tiendo del anlisis crtico del presente y denun-
ciando las trasgresiones de los valores humanos,
el discurso proftico anuncia lo que pueda ocurrir,
tanto lo que pueda ocurrir si se rectifican las pol-
ticas denunciadas como lo que pueda suceder si,
por el contrario, se mantienen tales polticas.
En contra de cualquier tipo de fatalismo, el dis-
curso proftico insiste en el derecho que tiene el
ser humano de comparecer ante la historia no slo
como objeto suyo, sino tambin como sujeto. El
ser humano es, naturalmente, un ser que inter-
viene en el mundo, en la medida en que hace la
historia. Por eso, en ella debe dejar sus huellas de
sujeto y no simples vestigios de objeto.
Inacabado, como todo ser vivo la inconclusin
forma parte de la experiencia vital , el ser huma-
no se hizo, de todos modos, capaz de reconocerse
como tal. La conciencia del inacabamiento lo in-
cluye en un movimiento permanente de bsqueda
que se une, necesariamente, con la capacidad de
intervenir en el mundo, mero soporte para los otros
animales. Slo el ser inacabado, pero que llega a
saberse inacabado, hace la historia en la que so-
cialmente se hace y rehace. Sin embargo, el ser
inacabado que no se sabe tal, que apenas entra en
contacto con su soporte, tiene historia, pero no la
hace. El ser humano, que, haciendo historia, se
hace en ella, no solo cuenta la suya, sino tambin
la de quienes solo la tienen.
Una de las diferencias fundamentales entre el
ser que interviene en el mundo y el que se limita a
moverse sobre su soporte es que, mientras que el
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 572
573
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
segundo se adapta o se acomoda al soporte, el pri-
mero slo tiene en la adaptacin un momento del
proceso de su bsqueda permanente, de su inser-
cin en el mundo. Adaptndose a la realidad obje-
tiva, el ser humano se prepara para transformarla.
En el fondo, esta vocacin para el cambio, para
la intervencin en el mundo, caracteriza al ser
humano como proyecto, del mismo modo que su
intervencin en el mundo envuelve una curiosidad
en constante disponibilidad para alcanzar, perfec-
cionndose, la razn de ser de las cosas. Esta vo-
cacin para la intervencin exige un cierto saber
del contexto con el que se relaciona el ser al rela-
cionarse con los otros seres humanos y con el que
no se limita a entrar en contacto, como hacen los
otros animales con su soporte. Tambin exige ob-
jetivos, como una determinada manera de interve-
nir o de actuar que supone otra prctica: la de
evaluar la intervencin.
Sera una contradiccin que el ser humano, his-
trico, inconcluso y consciente de la inconclusin,
no se convirtiese en un ser de bsqueda. Ah radi-
can, por una parte, su educabilidad y, por otra, la
esperanza como estado de espritu que le es natu-
ral. Toda bsqueda genera la esperanza de hallar
y nadie est esperanzado por terquedad. Tambin
por eso, la educacin es permanente. Como no se
da en el vaco, sino en un espaciotiempo o en un
tiempo que implica espacio y en un espacio
temporalizado, la educacin, aunque fenmeno
humano universal, vara de un espaciotiempo a
otro. La educacin tiene historicidad. Lo que se
haca en la Grecia antigua no es exactamente lo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 573
574
PAULO FREIRE
mismo que se haca en la Roma tambin antigua.
As, tampoco podra haberse repetido en el medio-
evo europeo lo que se hizo con la aret heroica en
la antigua Grecia. Del mismo modo, en la posmo-
dernidad, tocada a cada instante por los avances
tecnolgicos, se hacen necesarias, indispensables
y urgentes nuevas propuestas pedaggicas. En la
era de la informtica no podemos seguir parados,
estancados en el discurso verbalista, sonoro, que
hace el perfil del objeto para que sea aprendido
por el alumno sin que haya sido aprehendido por
l. Una de las cosas ms significativas de que nos
hacemos capaces las mujeres y los hombres en el
transcurso de la larga historia que, hecha por no-
sotros, a nosotros nos hace y rehace, es la posibi-
lidad que tenemos de reinventar el mundo y no
solo de repetirlo o reproducirlo. El pjaro hornero
hace el mismo nido con la misma perfeccin de
siempre. Su ingenio al hacer el nido se encuen-
tra en la especie y no en el hornero individual y
concreto, ms o menos enamorado de su pareja.
Entre nosotros, mujeres y hombres, no es as. El
punto de decisin de lo que hacemos se desplaz
de la especie a los individuos y nosotros, indivi-
duos, estamos siendo lo que heredamos gentica
y culturalmente. Nos convertimos en seres condi-
cionados y no determinados. Precisamente porque
somos condicionados y no determinados somos
seres de decisin y de apertura de nuevos cami-
nos, y la responsabilidad se transform en una
exigencia fundamental de la libertad. Si fusemos
determinados por lo que fuera la raza, la cultu-
ra, la clase social, el gnero no tendramos cmo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 574
575
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
hablar en libertad, decisin, tica, responsabili-
dad. No seramos educables, sino adiestrables.
Somos o nos volvemos educables porque, al lado
de la comprobacin de experiencias negadoras de
la libertad, verificamos tambin que es posible la
lucha por la libertad y por la autonoma contra la
opresin y la arbitrariedad.
La posibilidad de ir ms all de los factores
determinantes, de superarlos, nos transform en
seres condicionados, y solo se va ms all de los
factores determinantes (lo que los transforma en
factores condicionantes), si se adquiere la concien-
cia de ellos y de su fuerza, aunque esto no sea
suficiente.
No tendramos forma de hablar en libertad sin
la conciencia de la determinacin que, de ese modo,
se convierte en condicionamiento. Creo que este
es uno de los principios de la eficacia de la psico-
terapia.
No olvidemos que, anulando la importancia de
la conciencia o de la subjetividad en la historia,
reducida entonces la conciencia a puro reflejo de
la materialidad, las concepciones mecanicistas de
la historia y de la conciencia se concretan en fun-
ciones inviabilizadoras de la educacin. Decretan
la inexorabilidad del futuro, que supone necesa-
riamente la muerte del sueo y de la utopa. La
educacin se convierte en entrenamiento, casi
adiestramiento, en el uso de las tcnicas.
Al hacernos capaces de entender el mundo, de
comunicar lo entendido, de observar, de compa-
rar, de decidir, de abrir nuevos caminos, de esco-
ger, de valorar, nos hicimos seres ticos y, por eso,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 575
576
PAULO FREIRE
tambin, capaces de trasgredir la tica. En rea-
lidad, slo el ser que moraliza puede negar la ti-
ca. Por eso, una de nuestras luchas fundamentales
es la de la preservacin de la tica, es la de su
defensa contra la posibilidad de su trasgresin.
Por eso tambin es la lucha contra las concepcio-
nes y las prcticas mecanicistas que reducen la
importancia de nuestro papel en el mundo, y por
lo que debemos entregarnos con la claridad filos-
fica indispensable a la prctica poltica de quien
se sabe ms, mucho ms, que simple pen en el
juego de unas reglas ya hechas.
Me gustara comenzar el anlisis de algunos de
los desafos que nos instigan hoy y que se prolon-
garn en los comienzos del siglo xxi por la reflexin
en torno a esta dimensin de nuestra presencia
poltica y humana en el mundo. Un anlisis en el
que, alguna que otra vez, volver sobre algn punto
ya tocado, aunque espero no cansar al lector.
El orden en el que hablar de estos desafos no
indica la mayor o menor importancia de cada uno
de ellos. No es sino el orden en que me van llegan-
do o en el que yo vaya acercndome a ellos.
La negacin actual del sueo y de la utopa
y la lucha por ellos, ahora y en el comienzo
del siglo XXI
Una de las connotaciones fuertes del discurso
neoliberal y de su prctica educativa en Brasil y
fuera de l viene siendo el rechazo sistemtico del
sueo y de la utopa, lo que sacrifica necesaria-
mente la esperanza. La propalada muerte del sue-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 576
577
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
o y la utopa, que amenaza la vida de la esperan-
za, termina por despolitizar la prctica educativa,
hiriendo a la misma naturaleza humana.
La muerte del sueo y de la utopa, prolonga-
cin consiguiente a la muerte de la historia, supo-
ne la inmovilizacin de la historia al reducir el
futuro a la permanencia del presente. El presente
victorioso del neoliberalismo es el futuro al que
nos adaptaremos. Al mismo tiempo que este dis-
curso habla de la muerte del sueo y de la utopa
y desproblematiza el futuro, se afirma como un
discurso fatalista. El desempleo en el mundo es
una fatalidad del fin del siglo. Es una pena que
haya tanta miseria en Brasil. Pero la realidad es
como es. Qu le vamos a hacer? Ninguna reali-
dad es as porque as tenga que ser. Est siendo
as porque los fuertes intereses de quien tiene po-
der la hacen as.
No basta con reconocer que el sistema actual
no incluye a todos. A causa de este reconocimien-
to, es necesario luchar contra l y no asumir la
postura fatalista forjada por el mismo sistema y
de acuerdo con la cual no hay nada que hacer; la
realidad es como es.
Si el sueo muere y la utopa tambin, la prctica
educativa deja de tener que ver con la denuncia de
la realidad malvada y el anuncio de una realidad
menos desagradable, ms humana. A la educacin,
como prctica rigurosamente pragmtica no en el
sentido deweyano , le corresponde entrenar a los
educandos en el uso de tcnicas y principios cient-
ficos. Entrenarlos, nada ms. El pragmatismo
neoliberal no tiene nada que ver con la formacin.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 577
578
PAULO FREIRE
En este sentido, se ha pregonado, tambin ideo-
lgicamente, que la pedagoga crtica ya pas; que
el esfuerzo de concientizacin es una antigualla
suburbana. Sin sueo y sin utopa, sin denuncia
y sin anuncio, solo queda el entrenamiento tcni-
co al que se reduce la educacin.
En nombre de la naturaleza humana, de la que
tanto he hablado, me rebelo contra ese pragma-
tismo despreciativo, y afirmo una prctica edu-
cativa que, coherente con el ser que estamos
siendo, desafa nuestra curiosidad crtica y esti-
mula nuestro papel de sujetos de conocimiento y
la reinvencin del mundo. A mi entender, esta es
la prctica educativa que exigen los avances tec-
nolgicos que caracterizan nuestro tiempo.
Al despolitizar la educacin y reducirla al terre-
no de las destrezas, la ideologa y la poltica
neoliberales terminan por generar una prctica
educativa que contradice u obstaculiza una de las
exigencias fundamentales del mismo avance tec-
nolgico: la de preparar a sujetos crticos capaces
de responder con presteza y eficacia a desafos in-
esperados y diversificados. En realidad, el entre-
namiento estricto, tecnicista, habilita al educando
para repetir determinados comportamientos.
Sin embargo, necesitamos algo ms que esto.
Necesitamos un saber tcnico real, con el que res-
ponder a los desafos tecnolgicos. Un saber que
se sabe estar componiendo un universo mayor de
saberes. Saber que no censura las preguntas leg-
timas que se hagan en torno a l: en beneficio de
qu o de quin; contra qu o contra quin se utili-
za. Saber que no se reconoce indiferente a la tica
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 578
579
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
y a la poltica, pero no a la tica del mercado ni a
la poltica de esta tica. Lo que necesitamos es la
capacidad de ir ms all de los comportamientos
esperados, es contar con la curiosidad crtica del
sujeto sin la cual se dificultan la invencin y la
reinvencin de las cosas. Lo que necesitamos es el
desafo a la capacidad creadora y a la curiosidad
que nos caracterizan como seres humanos, y no
abandonarlas a su suerte o casi, o, peor an, difi-
cultar su ejercicio o atrofiarlas con una prctica
educativa que las inhiba.
En este sentido, el ideal para una opcin pol-
tica conservadora es la prctica educativa que,
entrenando todo lo posible la curiosidad del edu-
cando en el dominio tcnico, deje en la mxima
ingenuidad posible su conciencia en cuanto a su
forma de estar siendo en la polis: eficacia tcnica,
ineficacia ciudadana; eficacia tcnica e ineficacia
ciudadana al servicio de la minora dominante.
La historia como determinacin, el futuro
como un dato inexorable frente a la historia
como posibilidad, el futuro problematizado
Para nosotros, mujeres y hombres, estar en el mun-
do significa estar con l y con los otros, actuando,
hablando, pensando, reflexionando, meditando,
buscando, entendiendo, comunicando lo entendido,
soando y refirindose siempre a un maana, com-
parando, valorando, decidiendo, trasgrediendo prin-
cipios, encarnndolos, abriendo nuevos caminos,
optando, creyendo, o cerrados a las creencias. Lo
que no es posible es estar en el mundo, con el mundo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 579
580
PAULO FREIRE
y con los otros, indiferentes a una cierta compren-
sin de por qu hacemos lo que hacemos, de a fa-
vor de qu y de quin hacemos, de contra qu y
contra quin hacemos lo que hacemos. Lo que no
es posible es estar en el mundo, con el mundo y
con los otros sin participar de una cierta compren-
sin de nuestra propia presencia en el mundo. Es
decir, sin una cierta inteligencia de la historia y de
nuestro papel en ella.
A la luz de cmo venimos experimentndonos hoy
marcados por una comprensin prepon-
derantemente ingenua de la historia y de nuestros
movimientos en su seno, cuyo principio fundamen-
tal es el destino o la suerte; o sometidos a la ideolo-
ga no menos fatalista incrustada en el discurso
neoliberal, de acuerdo con la cual cambiar es siem-
pre difcil, casi imposible, si el cambio va en benefi-
cio de los pobres, porque la realidad es como es
estoy seguro de que, en una perspectiva democr-
tica y coherente con la naturaleza humana, el
empeo que tenemos que vivir con intensidad debe
ir a favor de una concepcin de la historia como
posibilidad. En la historia como posibilidad no ha
lugar para un futuro inexorable. Por el contrario,
este siempre es problemtico.
Destaquemos que la comprensin de la historia
como posibilidad supone reconocer o constatar la
importancia de la conciencia en el proceso de co-
nocer, de intervenir en el mundo. La historia como
tiempo de posibilidad presupone la capacidad del
ser humano de observar, de conocer, de compa-
rar, de evaluar, de decidir, de abrir nuevos cami-
nos, de ser responsable; de ser tico, as como de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 580
581
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
trasgredir la misma tica. No es posible educar
para la democracia, para la libertad, para la res-
ponsabilidad tica, en la perspectiva de una con-
cepcin determinista de la historia.
Por otra parte, no es posible educar para la de-
mocracia ni experimentarla sin el ejercicio crtico
de reconocer el sentido real de las acciones, de las
propuestas, de los proyectos, sin una indagacin
en torno a la posibilidad comprobable de la realiza-
cin de las promesas hechas sin preguntarse por la
importancia real que tenga la obra anunciada o
prometida para la poblacin, tanto en cuanto tota-
lidad como para sectores sociales de la poblacin.
En ltimo trmino, a favor de qu proyecto de
ciudad trabaja esta o aquella obra? Es este un pro-
yecto modernizador que excluye, ms que incluir-
los, a los sectores desvalidos de la poblacin? Es
un proyecto que, aunque necesario para la ciudad,
no se considera como prioridad urgente ante la in-
digencia en que se hallan diversas reas sociales
de la ciudad? Es el caso, por ejemplo, de un tnel
que vaya a construirse para enlazar un barrio rico
y hermoso con otro barrio igualmente bonito y bien
tratado. Pero, qu hacer con las zonas perifricas
de la misma ciudad, carentes de alcantarillado, de
agua, de plazas, de transporte, de escuelas? Los
partidos progresistas no pueden callarse ante esto.
Los partidos progresistas no pueden enmudecer,
renunciando a su obligacin de decir la palabra
utpica, la palabra que denuncia y anuncia, y no
porque tengan una rabia incontenida contra los lla-
mados bien nacidos, sino porque la lucha contra
las injusticias forma parte de su propia naturaleza.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 581
582
PAULO FREIRE
El debate en torno a lo que represente de injus-
to cierta poltica del hacer es tan necesariamen-
te ideolgico como la prctica de hacer cosas.
Ningn administrador est incontaminado por
preferencias ideolgicas y polticas, ni se compor-
ta angelicalmente bien cuando prefiere construir
un tnel que enlace un barrio rico de su ciudad,
con otro del mismo estilo, en lugar, por ejemplo,
de un parque con rboles y acogedor o una escue-
la en una zona perifrica de la ciudad. No me con-
vencen los anlisis polticos que afirman el cambio
de comportamiento poltico de las clases popula-
res o de los electores en general, que rechazan,
dicen, los bla-bla-bla ideolgicos y apoyan las po-
lticas de hacer cosas. En primer lugar, el tipo de
anlisis ideolgico y poltico al que me refer antes
debe continuar. Por ejemplo, puede haber un dis-
curso ms ideolgico que el de cierto hombre p-
blico que, sin ninguna indecisin, declar: Hago
obras en las zonas de la ciudad que pagan im-
puestos, como si las poblaciones discriminadas
de la periferia no pagasen impuestos Y los pode-
res pblicos debieran castigarlas por ser pobres y
desagradables.
Mi postura es la siguiente: aunque se com-
probara esta modificacin del comportamiento
poltico, la postura politicopedaggica de los par-
tidos progresistas debera insistir en el anlisis de
a quin sirven ms las obras de quienes basan su
propaganda en lo que hacen. El hecho de hacer no
exime de hacer el anlisis crtico de qu se hace,
por qu se hace, para quin, a favor de quin, por
cunto, etc. La cuestin fundamental en la prcti-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 582
583
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
ca poltica no es simplemente hacer cosas, sino en
beneficio de qu y de quin se hacen cosas, lo que,
en cierto sentido, implica en contra de quin se
hacen las cosas.
Como no es posible separar la poltica de la edu-
cacin el acto poltico es pedaggico y el peda-
ggico es poltico , los partidos progresistas,
interesados por destapar las verdades, tienen que
arriesgarse, hasta de forma quijotesca, en el es-
clarecimiento de que ningn tnel, ningn viaduc-
to, ninguna alameda, ninguna plaza se explican
por s mismas ni de por s. En cuanto experiencia
pedaggica, el acto poltico no puede reducirse a
un proceso utilitario, interesado, inmediatista. A
veces, es preferible perder unas elecciones pero
seguir fiel a unos principios fundamentales y co-
herentes con los sueos proclamados.
Lo que necesitan los partidos progresistas, en
lugar de archivar su tarea utpica de discutir
esperanzadamente la razn de ser de las cosas, es
aprender con el mismo pueblo la mejor manera de
comunicarse con l, cmo comunicarle mejor la
interpretacin que hacen o que estn haciendo de
su tiempo y de su espacio.
Como educador progresista, no puedo perder-
me en discursos descontextualizados, agresivos,
inoperantes, autoritarios y elitistas, ni tampoco
acomodarme a ciertas apreciaciones populares
indiscutiblemente equivocadas, como: roba pero
hace. Tampoco puedo pensar que el pueblo es
ingrato porque no votara lo que me pareca mejor,
ni afirmar o aplaudir su acierto, tomndolo como
modelo de mi ratificacin politicoideolgica. Res-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 583
584
PAULO FREIRE
peto al pueblo en su opcin, pero contino en mi
lucha contra la falsificacin de la verdad.
Considerar el anlisis de la poltica de hacer co-
sas viaductos, tneles, avenidas y la indaga-
cin de a favor de qu y de quin, contra qu y contra
quin se hacen las cosas como bla-bla-bla inope-
rantes e izquierdistas, tiene el mismo carcter ideo-
lgico del discurso neoliberal que, negando el sueo
y la utopa y despolitizando la educacin, la reduce
a puro entrenamiento tecnicista.
Para m, aunque hoy se pregone que la educa-
cin ya no tiene nada que ver con el sueo, sino
con el entrenamiento tcnico de los educandos,
sigue en pie la necesidad de que insistamos en
los sueos y en la utopa. Las mujeres y los hom-
bres nos transformamos en algo ms que simples
aparatos para ser entrenados o adiestrados, nos
convertimos en seres de opcin, de decisin, de in-
tervencin en el mundo, seres de responsabilidad.
tica de mercado frente a tica universal
del ser humano
Valemos tanto como sea o pueda ser nuestro po-
der adquisitivo. Tanto menos poder adquisitivo,
cuanto menos poder o crdito tenga nuestra pala-
bra. Las leyes del mercado, bajo cuyo imperio nos
hallamos, establecen, con rigor, el lucro como su
objetivo principal e irrecusable, y el lucro sin lmi-
tes, sin condiciones restrictivas a su consecucin.
El nico freno al lucro es el lucro mismo o el mie-
do a perderlo.
Los participantes en el mercado financiero in-
ternacional podran considerar, como mnimo, rid-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 584
585
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
culo, por absolutamente ininteligible, un discurso
que les hablase de los riesgos a los que expone su
especulacin desenfrenada a las economas des-
armadas o menos protegidas. Menos inteligible an
sera el discurso si su sujeto se extendiese en
consideraciones que, sobrepasando la estricta y
perversa tica del mercado y del lucro, hablasen
en defensa de la tica universal del ser humano.
Si el discurso humanista provocara alguna res-
puesta, sera en torno a la existencia concreta o
no de una tica as. Consideraran al sujeto del
discurso como un romntico, visionario, idealista,
no conforme con el rigor de la objetividad.
De hecho, el discurso fatalista que dice: La rea-
lidad es como es, qu le vamos a hacer?, decre-
tando la impotencia humana, nos sugiere paciencia
y astucia para acomodarnos mejor a la vida como
realidad intocable. En el fondo, es el discurso de
la comprensin de la historia como determinacin.
La globalizacin, tal como est, es inexorable. Con-
tra ella, no hay nada que hacer, salvo esperar, de
forma casi mgica, que la democracia, que aque-
lla va arruinando, se rehaga a tiempo de detener
esa accin destructora.
Sin embargo, en realidad, la lucha en favor de
los famlicos y destrozados habitantes del nordes-
te, no solo vctimas de las sequas, sino, sobre todo,
de la maldad, de la gula, de la insensatez de los
poderosos, forma parte del dominio de la tica uni-
versal del ser humano tanto como la lucha en favor
de los derechos humanos, dondequiera que se en-
table, del derecho de ir y venir, del derecho de co-
mer, de vestir, de hablar, de amar, de escoger, de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 585
586
PAULO FREIRE
estudiar, de trabajar; del derecho de creer y de no
creer, del derecho a la seguridad y a la paz.
Una de las certezas que abrigo hoy da es que,
si, de verdad, queremos superar los desequilibrios
entre norte y sur, entre poder y fragilidad, entre
economas fuertes y economas dbiles, no pode-
mos prescindir de la tica, pero, evidentemente,
no de la tica del mercado.
Para la bsqueda de una tal superacin, am-
plia y profunda, necesitamos otros valores que no
se gestan en las estructuras forjadoras del lucro
sin freno, de la visin individualista del mundo,
del slvese quien pueda. La cuestin que se plan-
tea, en una perspectiva que no sea, por una parte,
idealista y, por otra, mecanicista, es cmo vivir y
experimentar, por ejemplo, la solidaridad, sin la
que no se supera el lucro sin control, que solo de-
pende del miedo a perderlo.
Rechazo, como pura ideologa, la afirmacin,
tantas veces criticada en este texto, de que la mi-
seria es una fatalidad del fin de siglo. La miseria
en la opulencia es la expresin de la maldad de
una economa construida de acuerdo con la tica
del mercado, del todo vale, del slvese quien pue-
da, de cada uno por su cuenta.
Mil millones de desempleados en el mundo,
segn la Organizacin internacional del trabajo,
es mucha fatalidad!
Si el mundo aspira a algo diferente, como, por
ejemplo, entregarse a la hazaa de vivir en una
provincia de la historia menos desagradable, ms
plenamente humana, en la que la alegra de vivir
no sea una frase hecha, no hay otro camino que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 586
587
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
no sea la reinvencin de s mismo, que pasa por la
necesaria superacin de la economa de mercado.
La cuestin de la violencia
La cuestin de la violencia, no solo fsica, directa,
sino subrepticia, simblica, violencia y hambre,
violencia e intereses econmicos de las grandes
potencias, violencia y religin, violencia y poltica,
violencia y racismo, violencia y sexismo, violencia
y clases sociales.
La lucha por la paz que no significa la lucha
por la abolicin ni siquiera por la negacin de los
conflictos, sino por la confrontacin justa, crtica
de los mismos y la bsqueda de soluciones co-
rrectas para ellos es una exigencia imperiosa
de nuestra poca. Sin embargo, la paz no precede
la justicia.
Por eso, la mejor manera de hablar a favor de la
paz es hacer justicia. Nadie domina a nadie, nadie
roba a nadie, nadie discrimina a nadie, nadie mal-
trata a nadie sin ser castigado legalmente. Ni los
individuos, ni los pueblos, ni las culturas, ni las
civilizaciones. Nuestra utopa, nuestra sana locu-
ra, es la creacin de un mundo en el que el poder
se asiente de tal manera en la tica que, sin ella,
se destruya y no sobreviva.
En un mundo as, la gran tarea del poder polti-
co es garantizar las libertades, los derechos y los
deberes, la justicia, y no respaldar el arbitrio de
unos pocos contra la debilidad de las mayoras.
As como no podemos aceptar lo que vengo lla-
mando fatalismo liberador, que implica un futu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 587
588
PAULO FREIRE
ro desproblematizado, el futuro inexorable, tam-
poco podemos aceptar la dominacin como una
fatalidad. Nadie me puede afirmar categricamente
que un mundo as, hecho de utopas, nunca llegue
a construirse. A fin de cuentas, este es el sueo esen-
cialmente democrtico al que aspiramos, si somos
coherentemente progresistas. Sin embargo, soar
con este mundo no basta para que se concrete. Para
construirlo, tenemos que luchar sin descanso.
Sera horrible que tuvisemos sensibilidad al
dolor, al hambre, a la injusticia, a la amenaza, sin
ninguna posibilidad de comprender la o las razo-
nes de la negatividad. Sera horrible que sintise-
mos la opresin, pero no pudisemos imaginar un
mundo diferente, soar con l como proyecto y
entregarnos a la lucha para su construccin. Nos
hemos hecho mujeres y hombres experimen-
tndonos en el juego de estas tramas. No somos,
estamos siendo. La libertad no se recibe como re-
galo, es un bien que se enriquece en la lucha por
l, en la bsqueda permanente, en la misma me-
dida en que no hay vida sin presencia, por mnima
que sea, de libertad. Pero, a pesar de que, en s, la
vida suponga la libertad, esto no significa, de nin-
guna manera, que la tengamos gratis. Los enemi-
gos de la vida la amenazan constantemente. Por
eso, necesitamos luchar para mantenerla, para
reconquistarla o para ampliarla. De cualquier
manera, no obstante, no creo que nunca pueda
suprimirse el ncleo fundamental de la vida, la
libertad y el miedo a perderla. Verse amenazado
s. Ncleo de la vida, entendida en la totalidad de
la extensin de su concepto y no solo vida huma-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 588
589
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
na, vida que, implicando la libertad como movi-
miento o bsqueda permanente, supone tambin
cuidado o miedo a perderla. Libertad y miedo a
perder la vida que se engendra en un ncleo ms
profundo, indispensable a la vida: el de la comu-
nicacin. En este sentido, me parece una contra-
diccin lamentable hacer un discurso progresista,
revolucionario y tener una prctica negadora de la
vida, prctica contaminadora del aire, de las aguas,
de los campos, devastadora de los bosques, des-
tructora de los rboles, amenazadora para los ani-
males terrestres y las aves.
En cierto momento de El capital, al hablar del
trabajo humano frente al trabajo de otro animal,
dice Marx que ninguna abeja puede compararse
con el ms despreciable maestro de obras. Es que
el ser humano, antes de producir el objeto, tiene
la capacidad de idearlo. Antes de hacer la mesa el
obrero la tiene diseada en la cabeza
.
Esta capacidad inventiva, que supone la comu-
nicativa, est presente en todos los niveles de la
experiencia vital. Sin embargo, los seres humanos
sealan su actividad creativa comunicativa con
huellas exclusivas suyas. La comunicacin existe
en la vida, pero la comunicacin humana se pro-
cesa tambin y de forma especial en la existencia,
una de la invenciones del ser humano.
Del mismo modo que el obrero tiene en la cabe-
za el diseo de lo que va a producir en su taller,
nosotros, mujeres y hombres como tales, obreros
o arquitectos, mdicos o ingenieros, fsicos o maes-
tros, tambin tenemos en la cabeza ms o menos,
el diseo del mundo en el que nos gustara vivir.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 589
590
PAULO FREIRE
Esto es la utopa o el sueo que nos estimula para
luchar.
El sueo de un mundo mejor nace de las entra-
as de su contrario. Por eso, corremos el riesgo
tanto de idealizar un mundo mejor, desligndo-
nos del nuestro concreto, como demasiado ad-
heridos al mundo concreto sumergirnos en el
inmovilismo fatalista.
Ambas posturas son alienadas. La postura crti-
ca consiste en que, distancindome epistemol-
gicamente de lo concreto en lo que estoy lo que
me permite apreciarlo mejor , descubro que la
nica forma de salir de ello est en concretar el
sueo, que adquiere, entonces, una nueva concre-
cin. Por eso, aceptar el sueo de un mundo mejor
y adherirse a l es aceptar entrar en el proceso de
crearlo, proceso de lucha profundamente anclado
en la tica, de lucha contra cualquier tipo de violen-
cia, de la violencia contra la vida de los rboles, de
los ros, de los peces, de las montaas, de las ciuda-
des, de las huellas fsicas de las memorias cultura-
les e histricas; de la violencia contra los dbiles,
los indefensos, contra las minoras ofendidas; de la
violencia contra los discriminados, con independen-
cia de la razn de la discriminacin; de lucha con-
tra la impunidad que estimula entre nosotros el
crimen, el abuso, el desprecio de los ms dbiles, el
desprecio ostensible a la vida; vida que, en la deses-
perada y trgica forma de estar siendo de cierto sec-
tor de la poblacin, contina siendo un valor, que
es un valor sin precio. Es algo con lo que se juega
durante un tiempo del que solo se habla por casua-
lidad. Se vive slo en cuanto no se est muerto.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 590
591
DENUNCIA, ANUNCIO, PROFECA, UTOPA Y SUEO
Lucha contra el desprecio de la cosa pblica,
contra la mentira, contra la falta de escrpulos. Y
todo eso, con momentos de desencanto, pero sin
perder nunca la esperanza. No importa en qu
sociedad estemos ni a qu sociedad pertenezca-
mos; urge luchar con esperanza y denuedo.
Sao Paulo, 25 de noviembre de 1996
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 591
592
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 592
593
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
*
por Rosa Mara Torres
R. M. Torres: La expresin educacin popular
se ha difundido y popularizado ampliamente en
Amrica Latina. Quizs por ello mismo esta expre-
sin viene siendo entendida y utilizada de mane-
ras y con enfoques muy diversos. Por otra parte,
mientras algunos la vinculan directamente a Paulo
Freire, otros hablan de la educacin popular pre-
cisamente como una superacin de Freire, en tan-
to Freire no habra asumido explcitamente el
objetivo poltico de la educacin, al haberla desli-
gado de la lucha de clases y concebido la reflexin
y la accin organizada del pueblo como dos mo-
mentos separados. Cmo concibe el Paulo Freire
de hoy lo que es la educacin popular?
P. Freire: Yo creo, en primer lugar, que los que
hacen estos comentarios no son dialcticos, no en-
tienden lo que yo digo, o simplemente se rehsan
a leerme. Yo vengo precisamente enfatizando todo
esto que ellos me critican. Est ya dicho en esa
entrevista que me hicieron en Chile. Y lo repito
siempre, incluso en este ltimo libro.
En segundo lugar, yo creo que el Paulo Freire
de hoy tiene cierta coherencia con el Paulo Freire
de ayer. El Paulo Freire de ayer no ha muerto.
Quiero decir, que yo he estado vivo durante todo
*
Tomado de Rosa Mara Torres, Educacin popular: un en-
cuentro con Paulo Freire, Lima, Tarea, 1988, p 69-108. Esta
entrevista fue realizada en Sao Paulo, en agosto de 1985.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 593
594
ROSA MARA TORRES
estos aos... Pero el Paulo Freire de hoy necesa-
riamente lleva consigo las marcas de la experien-
cia. Por ejemplo, el Paulo Freire de hoy tuvo la
oportunidad, tuvo la suerte de conocer Nicaragua.
A mis sesenta aos yo no conoca Nicaragua, a no
ser la Nicaragua dominada. El Paulo Freire de hoy
tuvo la suerte de vivir la experiencia de Chile, el
Chile de la transicin de Allende, el Chile de la
frustracin de un golpe de estado.
1
El Paulo Freire
de hoy tuvo la oportunidad de conocer Tanzania,
de participar en transformaciones profundas a
partir de la expulsin de los colonizadores en An-
gola, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Sao Tom.
2
El
Paulo Freire de hoy tuvo la oportunidad de experi-
mentar un poco en Nicaragua y tambin en Gra-
nada.
3
Entonces, sera un desastre, sera muy
triste si yo no hubiera aprendido con estos cinco o
seis momentos histricos, si hoy en da yo siguie-
ra siendo el mismo que lleg al exilio veinte aos
atrs, primero en Bolivia y despus en Chile. Yo
tengo an que aprender haciendo y viendo las co-
sas que se estn haciendo.
Con respecto a tu pregunta sobre lo que yo en-
tiendo como educacin popular, tambin aqu hay
una prolongacin entre el Paulo Freire de ayer y el
de hoy.
4
Ayer, Paulo Freire entenda la educacin
popular como un esfuerzo de las clases populares,
un esfuerzo en favor de la movilizacin popular o
un esfuerzo, incluso, dentro del propio proceso de
movilizacin y organizacin popular con miras a la
transformacin de la sociedad. Pero el Paulo Freire
de ayer un ayer que yo ubicara en los aos 50 y
comienzos de los 60,
5
no vea con claridad algo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 594
595
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
que el Paulo Freire de hoy ve con mucha claridad.
Y es lo que yo hoy denomino la politicidad de la
educacin. Esto es, la calidad que tiene la educa-
cin de ser poltica. Porque la naturaleza de la prc-
tica educativa es poltica en s misma. Y por eso no
es posible hablar siquiera de una dimensin poltica
de la educacin, pues toda ella es poltica.
6
Por lo mismo, el Paulo Freire de hoy y
este hoy lo ubico desde fines de los aos 60 y co-
mienzos de los 70
7
ve claramente la cuestin de
las clases sociales. Por ello es que, para el Paulo
Freire de hoy, la educacin popular, cualquiera
que sea la sociedad en que se d, refleja los niveles
de la lucha de clases de esa sociedad. Es posible,
incluso, que el educador no est consciente de esto,
pero los contenidos de la educacin popular, la
mayor o menor participacin de los grupos popu-
lares en ella, todo esto tiene que ver con los nive-
les del conflicto de clase. Entonces, el Paulo Freire
de hoy no puede concebir proyectos de educacin
popular que no sean comprendidos a la luz del
conflicto de clase que se est dando, clara u ocul-
tamente, en la sociedad.
La educacin popular se plantea, entonces, como
un esfuerzo en el sentido de la movilizacin y de la
organizacin de las clases populares con vistas a la
creacin de un poder popular. Sin embargo, esto
no significa que afirmemos que la educacin es un
instrumento para la transformacin radical de la
sociedad. Afirmar que la prctica educativa es el
instrumento para la transformacin revolucionaria
de la sociedad me parece ingenuo. Claro que lo que
no se puede negar es que la prctica revolucionaria
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 595
596
ROSA MARA TORRES
transformadora de la sociedad es en s misma pe-
daggica, en s misma educativa. Lo que no pode-
mos, sin embargo, es esperar como lo hacen a
veces quienes piensan mecanicistamente que se
opere la transformacin revolucionaria para empe-
zar una labor de educacin popular. No. Yo creo
que en toda sociedad hay espacios polticos y socia-
les para trabajar desde el punto de vista del inters
de las clases populares, a travs de proyectos aun-
que sea mnimos de educacin popular. Creo, pues,
que la cuestin que se plantea a los educadores en
tanto polticos y a los polticos en tanto educadores
es, precisamente, reconocer qu espacios existen
dentro de la sociedad que puedan ser llenados po-
lticamente en un esfuerzo de educacin popular.
8
Hay otro punto que me gustara subrayar dentro
de esta pregunta que me haces y es el siguiente: la
educacin es siempre un acto de conocimiento, cual-
quiera que esta sea, cualquiera sea la marca ideol-
gica que est en ella, cualquiera sea la opcin poltica
del educador o la educadora, individualmente o como
grupo, como clase, como categora social. Es decir,
no hay posibilidad de entender la educacin sin per-
cibir que toda situacin educativa, formal o infor-
malmente, es siempre una situacin en la cual hay
un cierto objeto de conocimiento a ser conocido. No
importa si enseas geologa, matemticas o cien-
cias sociales, como tampoco importa la edad de los
alumnos. Siempre, en todos los casos, hay un obje-
to de conocimiento a ser aprehendido.
Precisamente, yo creo que una cuestin funda-
mental para nosotros los educadores populares es
saber cul es nuestra comprensin del acto de cono-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 596
597
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
cer. Segundo, conocer para qu. Tercero, conocer
con quines. Cuarto, conocer en favor de qu. Quin-
to, conocer contra qu. Sexto, conocer en favor de
quines. Sptimo, conocer contra quines. Pero hay
todava otra pregunta previa a todas estas y es la
de cmo conocer, es decir, una pregunta que tiene
que ver con el mtodo.
9
Todas estas preguntas, que los educadores te-
nemos que hacernos en primer lugar a nosotros
mismos, necesariamente nos llevan a preguntar-
nos sobre el rol del educador, y el rol del educador
en esta prctica educativa, en esta prctica de co-
nocimiento. Y esta pregunta, a mi manera de ver,
no es nada inocente, pues es tambin una pre-
gunta poltica, ya que involucra una cierta postu-
ra ideolgica. No es simplemente una pregunta de
la teora del conocimiento. Yo dira que la teora
del conocimiento, por s sola, no responde a esta
pregunta, porque esta tiene que ver con la com-
prensin poltica del liderazgo, por ejemplo.
10
En definitiva, cul es nuestra comprensin politi-
coideolgica de nuestro rol como educadores frente
a los educandos? No me cabe duda de que, si ha-
cemos esta pregunta a un educador autoritario, l
responder diciendo que el rol del educador es el
rol de quien sabe, y debe, por lo tanto, ensear a
quienes no saben. Sostendr tambin, en conse-
cuencia, que el contenido programtico de la edu-
cacin debe ser elaborado por tcnicos competentes
que saben ya de antemano lo que debern saber
maana los educandos.
11
Tanto el Paulo Freire de ayer como el Paulo Freire
de hoy se oponen firmemente a esta posicin. Mi
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 597
598
ROSA MARA TORRES
posicin a este respecto es lo que yo hoy llamo
sustantividad democrtica. Como hombre que sue-
a con la sociedad socialista, yo no hago ninguna
contraposicin entre democracia y revolucin socia-
lista. Ninguna.
12
Ahora, es preciso aclarar una cosa: para m, ob-
viamente, toda educacin es directiva. No existe edu-
cacin no-directiva, porque la propia naturaleza de la
educacin implica la directividad. Pero, no siendo
neutro el educador, siendo directivo en su rol de edu-
cador, esto no significa que deba manipular al edu-
cando en nombre del contenido que el educador ya
sabe a priori, es decir, a priori desde el punto de vis-
ta del educando. Es por esto que yo vengo enfatizando
insistentemente incluso una vez ms en este lti-
mo libro que el hecho de que la educacin sea por
naturaleza directiva no debe llevar al educador a caer
en una posicin espontanesta. Es decir, una posi-
cin segn la cual, en nombre del respeto a la capaci-
dad de pensar y a la capacidad crtica de los
educandos, se deja a los educandos librados a ellos
mismos, se deja a las masas populares libradas a
ellas mismas. Obviamente, una educacin revolucio-
naria debe estimular esa capacidad crtica y aut-
noma de pensamiento entre los educandos, pero
jams dejarlos librados a ellos mismos.
Por el otro lado, al no caer en la tentacin del es-
pontanesmo, el educador tampoco debe caer en la
tentacin de la manipulacin. El uno no es el con-
trario positivo del otro. El hecho de que no sea
espontanesta no me hace manipulador. El hecho
de no ser manipulador no me hace espontanesta.
Entonces, debe haber un contrario positivo de es-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 598
599
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
tas dos posturas. Y eso es precisamente lo que yo
llamo la radicalidad democrtico-revolucionaria.
13
Esto significa que, desde el punto de vista de la
educacin como un acto de conocimiento, nosotros
los educadores debemos siempre partir partir,
ese es el verbo; no quedarnos siempre de los ni-
veles de comprensin de nuestro medio, de la obser-
vacin de la realidad, de la expresin que las propias
masas populares tienen de su realidad. Es a partir
del lugar en que se encuentran las masas populares
que los educadores revolucionarios, a mi juicio, tienen
que empezar la superacin de una comprensin inexac-
ta de la realidad y ganar una comprensin cada vez
ms exacta, cada vez ms objetiva de la misma.
14
En ltimo anlisis, esto demanda del educador
algo a lo que me refiero tambin en este ltimo
libro y que est tambin en las preocupaciones
de Gramsci y que es lo siguiente: no se puede
jams separar la sensibilidad de los hechos de la
rigurosidad de los hechos. Y las masas populares
tienen una fantstica sensibilidad de lo concreto,
esa sensibilidad que hace que el pueblo casi adivi-
ne las cosas.
15
Entonces, lo que quiero decir es que hay que
comprender y respetar el sentido comn de las ma-
sas populares para buscar y alcanzar junto con ellas
una comprensin ms rigurosa y ms exacta de la
realidad. El punto de partida es, pues, el sentido
comn de los educandos y no el rigor del educa-
dor. Este es el camino necesario precisamente para
alcanzar ese rigor.
16
Y aqu voy a repetir algo que yo menciono siem-
pre para ejemplificar esto. Si ests en una calle,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 599
600
ROSA MARA TORRES
t slo tienes tres posiciones posibles: estar a la
izquierda, estar a la derecha, o estar en el centro
de la calle. Adems de estas tres, naturalmente,
hay la posibilidad de estar un poco ms a la iz-
quierda, un poco ms a la derecha, etc. Pero, en
cualquier caso, si t ests del lado de ac de la
calle, y de repente te das cuenta de que la casa
que buscas est del lado de all de la calle, lo que
tienes que hacer es cruzar la calle.
Es decir, jams puedes llegar all partiendo de
all. Slo se puede reconocer la existencia de un
all porque hay un ac, y viceversa. Uno es el con-
trario del otro, el que ilumina al otro, el que me
dice que el otro existe. T, por ejemplo, no podras
llegar a Sao Paulo partiendo de Sao Paulo sino
partiendo de Managua, de la misma manera que
t slo puedes llegar a Managua partiendo de Sao
Paulo y no partiendo de Managua.
Esto, que parece tan simple, es lo que muchas
veces olvidamos como educadores y como polti-
cos: que para llegar all es necesario partir de aqu:
no de nuestro aqu sino del aqu de los educandos,
pues nuestro aqu como educadores es muchas
veces el all de los educandos. Por eso, el educa-
dor tiene que ser una especie de vagabundo per-
manente: tiene que caminar para all y para ac
constantemente sobre la misma calle, para ir al
aqu de los educandos e intentar venir con ellos
no a su aqu sino a su all, que est en el futuro.
Muchas veces me han criticado diciendo que yo
defiendo que los educadores se queden al nivel en
que se encuentran los educandos. Y esto me pare-
ce extrao, pues yo nunca us el verbo quedarse.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 600
601
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
Yo siempre us el verbo partir, desde la Pedagoga
del oprimido. En el acto de conocimiento t siempre
tienes que partir. Partir de los niveles de percep-
cin en que se encuentran los educandos, los gru-
pos populares, y con ellos ir avanzando y
transformando en rigurosidad cientfica aquello
que era, en el punto de partida, sentido comn.
Entonces, el problema que se nos plantea como
educadores no es el de negar el rol activo, crtico,
decisivo del educador en el acto educativo. No. Yo
siempre afirmo: el educador no es igual al educan-
do. Cuando uno, como educador, dice que es igual a
su educando, o es mentiroso y demaggico, o es in-
competente. Porque el educador es diferente del edu-
cando por el hecho mismo de que es educador. Si
ambos fueran iguales, uno y otro no se reconoce-
ran mutuamente. Es decir, en esto sucede igual
que con los dos lados de la calle. No hay duda de
que el educador tiene que educar. Ese es su papel.
Lo que necesita, si es un revolucionario coherente,
es saber que al educar tambin l se educa.
17
Este tipo de educador tiene que terminar crean-
do, a travs de su propia prctica, una serie de
cualidades a las que yo llamo virtudes. No entien-
do virtud como algo a priori a la vida, a la prctica
social, sino como algo que se constituye en prcti-
ca social de la cual tambin participa el educador.
Virtudes que deben iluminar constantemente la
prctica.
Una de estas virtudes, por ejemplo, es la cohe-
rencia. La coherencia entre el discurso y la accin,
entre el discurso y la prctica. Esta es una virtud
que debe acompaar a todo educador revolu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 601
602
ROSA MARA TORRES
cionario o por lo menos progresista. Como educa-
dor revolucionario, yo debo estar vigilante a la co-
herencia entre mi discurso y mi prctica, entre lo
que yo digo y lo que hago, buscando siempre dis-
minuir esa distancia. Yo no puedo, por ejemplo,
como intelectual que se ducha todos los das con
agua caliente, que es un profesor universitario, un
acadmico, no puedo decir que los obreros de Sao
Paulo no tienen conciencia de clase y que yo tengo
la conciencia de la clase trabajadora. Asimismo,
yo no puedo hablar de la transformacin radical
de la sociedad y al mismo tiempo convertir a mis
educandos en puros objetos pasivos dentro de los
cuales yo deposito mi sabidura. Pero, por el otro
lado, tampoco puedo, como educador, dejar aban-
donados a los educandos como si les dijera ahora
adivinen. No. Ni lo uno ni lo otro. Yo tengo que
asumir una responsabilidad poltica, una lucha
constante para cumplir cabalmente con mi tarea
de educador. Y esta coherencia entre discurso y
prctica debo buscarla a todos los niveles.
Hace poco, en Buenos Aires, yo hablaba preci-
samente de algunas de estas virtudes.
18
La virtud
de la paciencia, por ejemplo, la paciencia impacien-
te. Porque si t eres solamente paciente, ayudas a
la derecha. Y si eres solamente impaciente, tam-
bin ayudas a la derecha. Solo si eres paciente-
mente impaciente eres realmente revolucionario.
La propia prctica ensea que no es posible dicoto-
mizar paciencia e impaciencia.
Otra virtud importante es la de la tolerancia. Hay
mucha gente que piensa que la tolerancia es una
cualidad de los liberales. No. Para m, la toleran-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 602
603
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
cia es una virtud revolucionaria, en tanto significa
la capacidad para convivir con los diferentes para
poder luchar con el antagnico.
Volviendo a tu pregunta sobre qu es hoy para
m educacin popular, yo aadira que, para m,
la educacin popular se da y puede darse dentro
del espacio escolar, aun en una sociedad burgue-
sa. No hay que rechazar el espacio de la escuela y
esperar el triunfo revolucionario para convertirla
en un espacio a favor de las clases populares. Aun
en una sociedad burguesa como la nuestra, la bra-
silea, hay mucho que hacer en este terreno.
19
R.M.T: En general, el concepto de educacin popu-
lar suele asociarse no solo al mundo adulto sino
tambin a acciones de educacin no formal. Segn
lo que usted dice, la educacin popular no estara
restringida a una prctica educativa con adultos,
sino que abarcara tambin la educacin infantil?
P.F.: Exacto. Mira, precisamente una de nuestras
hijas, Magdalena, la mayor, ha escrito un libro que
se llama La pasin de conocer el mundo, que trata
de su experiencia con nios de preescolar.
20
Cuan-
do sali este libro, hace dos aos y medio, mucha
gente coment el hecho de que Magdalena haba
trabajado con nios de un nivel social alto. Ella
decidi, entonces, dedicarse a una experiencia in-
tegral en una favela. Y desde hace algunos meses
est trabajando all, en una favela de Sao Paulo. Y
ah ella est haciendo un trabajo formidable de
educacin popular, metida con nios llamados
carentes (siendo esta una palabra corts, pues
en verdad no son carentes sino explotados).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 603
604
ROSA MARA TORRES
Al trabajar con estos nios de familias explota-
das, dominadas, silenciadas, ella est, precisamen-
te, contribuyendo a provocar la voz. Ella est
desafiando a estos nios para que ellos, a partir
de su propia edad, de su propio proceso de madu-
racin, hagan una reflexin sobre su contexto,
buscando las verdaderas razones de la deficiencia
de ese contexto, que tiene su explicacin no en la
voluntad de Dios sino en las estructuras sociales
de nuestra sociedad brasilea.
Esta es una labor de educacin popular, no me
cabe ninguna duda. Porque, adems, no son solo
los nios sino tambin las familias de estos nios
las que se integran. Cuatro o cinco madres vienen
regularmente y se quedan dentro del saln, junto
con sus hijos. Sobre esto Magdalena me haca pre-
cisamente una observacin muy importante. Un
da vino y me dijo: Padre, yo creo que las madres
que vienen a las clases sufren una especie de nos-
talgia del pasado en cuyo presente estn viviendo
la experiencia que sus hijos tienen hoy. Y es as
efectivamente. Ellas van a la clase de sus hijos en
bsqueda de un tiempo perdido, y esto es tambin
educacin popular. Porque la educacin popular, a
mi juicio, no se confunde ni se restringe solamente
a los adultos. Yo dira que lo que marca, lo que defi-
ne a la educacin popular no es la edad de los
educandos sino la opcin poltica, la prctica poltica
entendida y asumida en la prctica educativa.
A propsito de qu es lo que en ltima instancia
define a la educacin popular, existe en general
consenso sobre el carcter determinante de esa
opcin poltica. No obstante, en algunas versiones
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 604
605
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
de educacin popular tiende a enfatizarse esa de-
finicin a partir del mtodo. Pero, por otra parte,
cabe pensar lo popular tambin en trminos del
sujeto de esa educacin, entendiendo por sujeto
no solo a los educandos sino tambin a los educa-
dores. Cabe pensar lo popular asimismo en tr-
minos de los contenidos concretos que asume la
educacin, sus modalidades, su forma de organi-
zacin, la mayor o menor presencia de los secto-
res populares en la definicin e implementacin
del proyecto educativo, etc.
Quiero decir que, dado que el fenmeno educa-
tivo es un fenmeno complejo, que involucra una
gran cantidad de factores de orden poltico, social,
ideolgico, cultural, pedaggico, parece imposible
reducir la definicin de lo que ha de entenderse
por educacin popular a uno solo de estos facto-
res, estando estos, por lo dems, estrechamente
interrelacionados.
R.M.T.: Nadie duda de que, en Nicaragua o en Cuba,
la Revolucin ha asumido una clara opcin poltica
en favor de las clases populares. Sin embargo, por
razones que tienen que ver ms bien con el m-
todo, Cuba suele sistemticamente dejarse fuera
del campo de la educacin popular, dada la reco-
nocida persistencia de mtodos tradicionales en la
educacin cubana. En el caso de Nicaragua, de un
tiempo a esta parte algunos empiezan a poner en
duda que all se est haciendo una autntica edu-
cacin popular dado que, si bien los contenidos han
cambiado radicalmente, se mantienen an y tien-
den a reproducirse los viejos mtodos de ensean-
za.
21
Cmo ve usted todo esto?
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 605
606
ROSA MARA TORRES
P.F.: Voy a intentar decirte sintticamente cmo
veo yo esta cuestin. Estoy de acuerdo contigo en
que es necesario aprehender la complejidad de la
prctica educativa en todas sus implicaciones.
Cuando yo deca hace un momento que toda
educacin implica una situacin de conocimiento,
planteaba ah la cuestin del mtodo, del mtodo
de conocer. Pero yo tambin estoy firmemente con-
vencido de que las marcas politicoideolgicas inter-
fieren en la puesta en prctica de determinados
mtodos de conocer.
22
Alguien, por ejemplo, puede intelectualmente
pensar que est asumiendo una postura dialcti-
ca y, sin embargo, ser muy poco dialctico en su
prctica. Es increble ver cmo en nombre de la
dialctica mucha gente se queda en un idealismo
prehegeliano. Se dicen dialcticos, pero se com-
portan idealistamente. Por eso yo insisto tanto en
esta virtud, para m capital, que es la de la cohe-
rencia, esa bsqueda permanente por disminuir
la distancia entre el decir y el hacer.
Yo pondra esta cuestin as: primero, debe ha-
ber una claridad del educador con relacin a su
opcin poltica. En segundo lugar, e inmediata-
mente, debe haber una bsqueda de coherencia
entre la expresin verbal de esa opcin y la prcti-
ca con la cual el educador pretende encarnar,
materializar, viabilizar esa opcin. A partir de ah
y slo a partir de ah es posible emprender
una tarea que est polticamente clara con rela-
cin a los intereses fundamentales de las clases
populares. Y no veo por qu no llamar a esto edu-
cacin popular. Sin embargo, muchas veces, al in-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 606
607
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
tentar operacionalizar esta opcin en favor de las
masas populares, se da una incoherencia, una dis-
tancia entre el objetivo y los mtodos utilizados para
viabilizar esa opcin.
23
Yo tengo una pasin especial por Cuba y su Re-
volucin. Ah tengo un gran amigo que es Ral
Ferrer.
24
Pero durante todos mis aos de exilio,
nunca fui invitado a ir a Cuba. Cuando volv a Bra-
sil despus del exilio me hicieron dos invitaciones
para ir a Cuba en momentos en que, lamentable-
mente, no me fue posible aceptar. Ahora se me ha
hecho una tercera invitacin que esta vez he acep-
tado. De manera que en noviembre prximo voy a
ir a Cuba por primera vez.
25
Precisamente Lula, el gran dirigente obrero de
Brasil, quien acaba de regresar de all, me deca la
semana pasada: Paulo, t tienes que ver lo que
hay en Cuba en educacin. Es algo fantstico!
Entonces, lo que puede ocurrir es que Cuba hace
una revolucin y, sin embargo, la educacin puede
conservar marcas tradicionales. Y esto es perfecta-
mente comprensible. Nicaragua hoy est mostran-
do tambin, justamente, que no es nada fcil recrear
la educacin.
Una revolucin no se comprende mecanicis-
tamente sino histricamente. La historia no se
transforma a partir de las cabezas de las perso-
nas, por muy iluminadas que estas sean. La his-
toria se hace y se transforma dialcticamente,
contradictoriamente. Por ello, cuesta mucho des-
hacer lo viejo y construir lo nuevo de la revolu-
cin. Si esta relacin fuera mecnica, al da
siguiente del triunfo revolucionario tendramos al
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 607
608
ROSA MARA TORRES
hombre nuevo, a la mujer nueva y la educacin
nueva. Pero no es as, no es mecnico, es histri-
co. Por eso cuesta.
Ahora, al mismo tiempo est claro para m que
la conservacin de mtodos tradicionales en educa-
cin, dentro de un contexto revolucionario, significa
necesariamente la distancia entre el sueo y la prc-
tica. Por ello, yo creo que una de las luchas formi-
dables que deben dar los revolucionarios dentro
de la revolucin jams fuera de ella es la lu-
cha por la renovacin de los mtodos y los proce-
dimientos, concomitantemente con el cambio de
los contenidos de la educacin.
Me acuerdo que en Cuba, pocos aos despus
del triunfo de la Revolucin, se hizo una cosa ma-
ravillosa que fue el primer gran congreso de edu-
cadores. Me acuerdo claramente del discurso de
Fidel en que deca muy revolucionariamente, muy
dialcticamente, que aquel congreso poda hacer-
se entonces porque antes se haba hecho ya la
Revolucin. Lo que deca Fidel en ese discurso era
que la transformacin radical de las estructuras
de la sociedad posibilitaba una nueva compren-
sin de la pedagoga y de la poltica.
26
Lo que no podemos esperar es que al cambiar el
modo de produccin cambien mecnicamente to-
das las relaciones sociales. Por ello, en el campo
de la educacin, es necesario evitar la reproduccin
del carcter autoritario que marca el modo de pro-
duccin capitalista. En el acto de conocer, tanto
en el espacio escolar como en cualquier otro espa-
cio en que hacemos educacin, nuestra tendencia
es a reproducir esa marca autoritaria. De ah que,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 608
609
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
junto con el intento por superar el modo capitalista
de produccin, deberamos intentar superar tambin
su naturaleza autoritaria. De esa manera, dentro
de la educacin popular se dara no una democra-
cia ingenua sino una relacin radicalmente demo-
crtica. En Nicaragua, o en cualquier otro lado,
esta es una lucha importante que no debera sub-
estimarse.
Algunos intelectuales de izquierda me han criti-
cado diciendo que yo soy un defensor de la nueva
escuela. Yo creo que la nueva escuela trajo efecti-
vamente contribuciones muy importantes a nivel
metodolgico. La nueva escuela criticaba justamen-
te la relacin entre educadores y educandos desde
el punto de vista del mtodo y criticaba tambin el
fraccionalismo de la escuela tradicional. Pero no
traspasaba ese lmite de la crtica. Yo, a mi vez,
critico todo lo que la nueva escuela criticaba a la
escuela tradicional, pero yo critico tambin el modo
de produccin capitalista. Por eso, no acepto esa
crtica que me hacen, me parece ingenua.
27
Porque para m, claramente, la cuestin no est
simplemente en el cambio de los contenidos. La
cuestin no est en pensar que el educador, por
muy revolucionario que este sea, ya sabe lo que la
juventud de su pas debe saber y, por tanto, cabe
a los especialistas organizar los contenidos de la
educacin. Para m, la cuestin est en la apertura
cada vez mayor que los especialistas deberamos
seguir teniendo o aprendiendo a tener en funcin
de un contacto directo con la realidad, y de un res-
peto a la capacidad creadora de los educandos. Es
eso exactamente lo que una revolucin necesita.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 609
610
ROSA MARA TORRES
Prueba de ello es el papel fundamental que tienen
hoy Cuba o Nicaragua con respecto a la capacidad
creadora de sus pueblos.
Por ello, creo que una de las mejores contribu-
ciones que una educacin podra dar a una revolu-
cin que en s misma provoca ya el acto creativo
de su pueblo , sera la posibilidad de desarrollar
una educacin tambin creadora, una educacin
desafiadora.
Esa nueva educacin creadora, desafiadora, est
en el futuro, y lograrla, como lo demuestran las
experiencias de Cuba o Nicaragua, es un desafo
muy complejo y de largo aliento, dentro del cual la
cuestin metodolgica es sin duda una de las rup-
turas ms difciles. Entonces, si esa nueva peda-
goga deber ser necesariamente producto de una
larga y continuada lucha, cmo definir una edu-
cacin popular a priori?
La educacin no es un a priori de la historia,
ella se constituye histricamente. La educacin
aparece mucho tiempo despus aunque yo di-
ra que a veces, incluso, simultneamente a que
los grupos humanos se organizan para sobrevivir.
Esto es, la produccin precede a la educacin en
cuanto sistema. La educacin, como sistema,
emerge del acto productivo organizado. Por esta
razn es que hasta ahora en la historia de la huma-
nidad nunca hubo una sociedad cuyos lderes invi-
taran un da a su pueblo a una reunin para pedirle
que expresara las principales cualidades que a ellos
les gustara tener y el pueblo dijera: honestidad,
honradez, belleza fsica, etc., mientras los lde-
res registran en una pizarra muy grande, y termi-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 610
611
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
nada la reunin los lderes dijeran: Muy bien, ma-
ana nosotros crearemos el Ministerio de educa-
cin para forjar este tipo de hombre y este tipo de
mujer. Nunca hubo tal cosa. La educacin siste-
mtica se constituye para reproducir el poder en el
poder. Esta es la historia de la educacin.
Ahora, como educadores, es necesario que se-
pamos y asumamos muy bien que, si bien esta
tarea de reproducir la ideologa dominante es la
que las clases dominantes exigen de una educa-
cin sistemtica, esta tarea, sin embargo, no ago-
ta el papel de la escuela. Dentro de la escuela hay
otra tarea importante que es, precisamente, la de
contradecir aquella otra tarea. Y ello, en una socie-
dad burguesa, solo puede ser asumido y desarro-
llado por aquellos que se oponen a la preservacin
de la sociedad burguesa. De ah que, aun en so-
ciedades en que no se ha hecho una revolucin
como es el caso de la sociedad brasilea, dentro
del espacio escolar existe la posibilidad de asumir
el rol de desmitificar la reproduccin ideolgica. Esta
tarea, evidentemente, tiene que ser asumida con
riesgos por los educadores y las educadoras que
suean con una nueva sociedad.
28
En el caso de Cuba, o en el caso de una revolu-
cin ms reciente como la de Nicaragua, me pare-
ce que la cuestin que se plantea es la de cmo
confrontar, a travs de la educacin, momentos de
la ideologa anterior que se encuentran insertos den-
tro de la misma prctica educativa. Porque lo cierto
es que esa ideologa anterior no se cambia por de-
creto. Yo siempre digo que el cambio sera fcil si
fuera por decreto, si fuera mecnico. De ser as,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 611
612
ROSA MARA TORRES
Nicaragua tendra ya una educacin absolutamen-
te nueva. Pero el problema es precisamente que esto
no se da por decreto. Hay todo un juego contradic-
toriamente dialctico entre los mitos anteriores de
la ideologa dominante y los sueos revoluciona-
rios y, a veces, estos mitos conviven con los sueos
revolucionarios en una misma persona.
29
R.M.T.: Ahora bien, est claro que el autoritaris-
mo en la relacin pedaggica es solamente una
expresin del autoritarismo general que prevalece
en una sociedad. Hay quienes vienen hablando,
incluso, de la existencia de una cultura autorita-
ria. Una ideologa autoritaria. No simplemente en
la relacin dominador-dominado, sino una terce-
ra ideologa. Entonces, si el autoritarismo pedag-
gico es slo una de las mltiples expresiones de
esa ideologa o de esa cultura autoritaria, hasta
qu punto es posible combatir el autoritarismo en
el terreno pedaggico sin combatirlo al mismo tiem-
po a nivel de todas las dems prcticas e institu-
ciones sociales?
P.F.: Exacto. Yo encuentro que tu pregunta es
absolutamente correcta. Sera una ingenuidad
pensar as; sera nuevamente caer en el idealismo
pensar que es posible tomar la escuela como la
fuente de transformacin radical de la sociedad.
No. Incluso en el contexto de una revolucin esto
no funciona as. Yo no tengo duda de que tiene
que haber una globalidad.
30
Precisamente, en este ltimo libro yo sostengo
que, para fines de este siglo, uno de los mayores
desafos que tenemos que enfrentar los que soa-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 612
613
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
mos con la transformacin revolucionaria de la
sociedad burguesa es la necesidad de encarar la
toma del poder no solamente como un problema
de tomar el poder sino de reinventarlo. Para m, la
cuestin no pasa por la toma solamente, sino que
inmediatamente, el mismo da de la toma del po-
der, se plantea la preocupacin por la reinvencin
del poder tomado.
31
Claro que la reinvencin del poder tampoco se hace
por decreto ni en la cabeza de los lderes. La
reinvencin del poder debe pasar necesariamente por
la reinvencin de la produccin, fundamentalmente
del acto productivo. Esto, obviamente, implica obs-
tculos formidables y los obstculos siempre fa-
vorecen a las mentalidades autoritarias. Siempre.
Por ejemplo, la reinvencin de la produccin impli-
ca una participacin mayor de las masas popula-
res en el acto productivo. Implica que la organizacin
productiva de la revolucin no puede pertenecer
solamente a los especialistas en la produccin. Esto
es, para m, una concepcin burguesa. Incluido todo
lo que hace al mbito de la produccin de co-
nocimientos.
Yo necesariamente tengo que llegar a esto. En-
tonces, mira: puede que yo sea un ingenuo. Yo
creo que voy a morir as. Pero lo que yo digo es lo
siguiente: la sociedad burguesa capitalista inven-
t los especialistas no me refiero a los espe-
cialistas, pues los especialistas son necesarios.
Invent, deca, a aquellos que saben solamente de
un momento de un acto, pero que no tienen una
visin de la totalidad. En la sociedad burguesa
existen, por ejemplo, los planificadores de la eco-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 613
614
ROSA MARA TORRES
noma que saben planificar la economa pero que
no preguntan jams nada a las masas populares
sobre lo que van a planificar. Las masas populares
aparecen como meros reflejos: se hace para ellas
pero nunca se piensa en hacer con ellas. Se produ-
ce en funcin de los intereses del mercado interna-
cional. El mercado externo comanda la produccin
interna. Por ello, yo encuentro que la reorientacin
del poder implica la reorientacin de la produccin.
Y esta reorientacin de la produccin demanda la
presencia de los grupos populares.
Hay que acabar con esta comprensin elitista de
que las masas populares son incompetentes, que
solamente los expertos saben lo que se puede ha-
cer. En la sociedad burguesa las masas populares
se hacen incompetentes porque ello es necesario
para la burguesa. Pero la revolucin tiene que
romper con eso. Porque los sectores populares tra-
bajadores no ganan libertad de elegir si no inter-
fieren tambin en la produccin. Una cosa es la
libertad que tengo yo como profesor universitario
ganando el sueldo que gano, y otra cosa es la li-
bertad que tiene la empleada domstica que nos
ayuda aqu cocinando, ganando lo que ella gana.
Yo soy mucho ms libre que ella, aunque en el
cdigo diga que ella tambin es libre.
Entonces, la reinvencin del poder pasa por la
reinvencin de la produccin, lo que a su vez de-
manda una creciente presencia popular en la defi-
nicin de lo que se produce, para qu se produce,
para quines se produce. Pero, al mismo tiempo, la
reinvencin de la produccin implica necesariamente
la reinvencin de la cultura, y esta a su vez implica
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 614
615
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
la reinvencin de la educacin, la reinvencin del
lenguaje.
En una sociedad burguesa como la brasilea,
aunque todos hablamos una misma lengua, exis-
ten en realidad lenguajes de clase diferentes. T y
yo hablamos portugus, pero nuestra sintaxis y,
por lo tanto, la estructura de pensamiento con que
nosotros trabajamos el lenguaje, es la estructura
de pensamiento de las clases dominantes. Porque,
incluso, la gramtica surge histricamente para
ayudar al poder dominante. De ah que, en mi opi-
nin, no es posible entender el lenguaje sin ideo-
loga. No es posible entender el lenguaje sin un
corte de clase social. Si nosotros aqu en Brasil
tenemos una norma llamada culta, entonces es
porque debe existir una norma que no es la cultu-
ra y, por tanto, es la considerada inculta. Qui-
nes hablan la inculta? Las masas populares.
Generalmente, son las masas populares las obli-
gadas a llegar hasta la norma culta, y quienes
dominan esta norma culta no hacen el menor es-
fuerzo por intentar una sntesis en el lenguaje, para
encontrarse a medio camino con las masas. Yo creo
que la reinvencin del poder plantea a los revolu-
cionarios tambin este tipo de cosas sobre las cua-
les habra que repensar mucho.
32
T me dirs: Pero Paulo, lograr esa sntesis no
es fcil, porque incluso hay entre todos nosotros
un estereotipo. Claro que no es fcil. Entre otras
cosas, por la certidumbre que muchos de noso-
tros tenemos de que nuestro papel es el de ser los
educadores de las masas populares, y no al mis-
mo tiempo sus educandos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 615
616
ROSA MARA TORRES
Es a la luz de esto que yo digo siempre que entre
un montn de derechos que tienen las masas popu-
lares y que deben ser respetados y empujados por
una revolucin, hay dos que yo planteo con nfa-
sis: primero, el derecho de saber mejor lo que ya
saben por el hecho mismo de tener prctica; segun-
do, el derecho de participar en la produccin del
conocimiento que no esta todava creado.
Obviamente, est claro que cuando me refiero a
un montn de derechos, el primero es el derecho a
comer, el derecho a vestir, el derecho a dormir.
Sera imposible que una revolucin esperara todo
esto para maana. Y es por ello que mucha gente
reaccionaria habla mal de las revoluciones porque
dice que, al da siguiente de la Revolucin, ya se
estn propiciando las colas. La revolucin no es la
causa, la revolucin no hace milagros. Son muje-
res y hombres los que hacen la revolucin, no n-
geles. Entonces, dado que la revolucin defiende
la participacin popular y no permite quedarse sin
comer, en un momento en que la produccin no
crece por el contrario, la revolucin provoca una
disminucin inmediata de la produccin por aque-
llos que se van a Miami, por ejemplo, obviamen-
te la produccin disminuye en tanto aumenta la
presencia de gente demandando comida. Necesa-
riamente, entonces, se produce la cola.
Pero, adems de estos derechos bsicos que tie-
nen que ver con el alimento, el vestido, la vivien-
da, el descanso, las masas populares tienen esos
otros dos derechos fundamentales de que hablaba
antes: saber mejor lo que ya saben, y participar en
la produccin del nuevo conocimiento. Estos de-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 616
617
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
rechos, que tienen que ver con la educacin, con
la dimensin pedaggica, deben ser atendidos por
la revolucin. Las masas populares necesitan co-
nocer mejor lo que ya conocen, porque no hay nin-
guna duda de que el sentido comn es una forma,
es una expresin del saber. Es preciso respetar la
sabidura popular, precisamente para superarla.
A propsito de esto, una educadora que trabaja
en alfabetizacin aqu me contaba que tuvo una dis-
cusin muy bonita con un grupo de alfabetizandos.
De repente, la discusin se encamin hacia el tema
del universo y su comprensin. En medio de la dis-
cusin, un alfabetizando plante entonces la pre-
gunta: Qu es, finalmente, la noche? Y la
respuesta fue: La noche es el descanso del sol. Por-
que, en cierto momento del da, el sol agota sus ba-
teras y, para cargarlas, debe parar. Entonces, la
noche es el descanso del sol por falta de bateras.
Una vez que las carga, vuelve al da nuevamente.
Esta es, indudablemente, una explicacin fsica del
universo. Claro que la fsica y la astronoma han
llegado actualmente, a travs de mtodos rigurosos,
a una precisin del conocimiento que afirma otra
cosa. Pero lo que un educador revolucionario no
puede hacer es menospreciar esta comprensin f-
sica del universo. Lo que debe hacer es alcanzar ese
rigor cientfico partiendo del saber de sus educandos
y junto con ellos. Es as como yo veo esta cuestin,
para m muy importante. Claro que, lo reconozco,
puede ser encaminada de manera ingenua, pero tam-
bin puede ser encaminada de manera crtica.
Yo creo que en un proceso revolucionario los
ministerios deberan reconocer que la constitucin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 617
618
ROSA MARA TORRES
de un cuerpo ministerial en el estado es puramen-
te didctica necesaria para el Estado. Pero lo que
tiene que haber es una comprensin globalizante
del proceso poltico, econmico, social que experi-
menta la sociedad. Debera haber una especie de
cuerpo ministerial en el que los ministros partici-
paran discutiendo la poltica general y buscando
cierta unidad en la diversidad y en la especifici-
dad de los ministerios. As sera menos difcil lo-
grar la reinvencin del poder y de la cultura.
33
Me parece importante volver sobre el tema de la
directividad de la educacin y, en ese contexto, so-
bre el papel del educador. Lo digo porque dentro
del marco de la educacin popular tanto a nivel
de los tericos como de los grupos de base que es-
tn llevando a cabo actividades de educacin po-
pular viene dndose una tendencia muy fuerte y
generalizada a concebir la relacin educativa entre
educadores y educandos como una relacin ho-
rizontal, entre iguales, en la que finalmente nadie
ensea a nadie. Es corriente encontrar en mate-
riales de capacitacin, en talleres y seminarios, etc.,
advertencia insistentes en este sentido. Textual-
mente se orienta en muchos casos al alfabetizador,
al educador o al capacitador que su papel debe
limitarse a coordinar la discusin, a hacer snte-
sis, a motivar la participacin del grupo, a hacer
preguntas, etc., y, en el mejor de los casos, a dar
su opinin.
34
A tal punto ha llegado a extender-
se esta visin, que muchos autores caracterizan a
la educacin popular, entre otras cosas,
precisamente por la eliminacin del rol del maes-
tro.
35
Y es este punto, justamente, el que suele
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 618
619
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
encontrar mayor rechazo y mayores resistencias
entre los propios educandos.
R.M.T.: Dado que esta relacin horizontal entre
educadores y educandos suele asociarse a Paulo
Freire y su crtica a la educacin bancaria, qui-
siera pedirle que desarrollara ms este punto.
P.F.: Hace un momento te deca que el educador
que dice que es igual a los educandos, o es dema-
ggico o miente o es incompetente. El educador es
obviamente diferente, de otra manera no reco-
nocera al educando. Si fueran los dos la misma
cosa, no habra manera de identificarlos. Creo que
este es un punto fundamental. En segundo lugar,
yo deca tambin hace un momento que toda edu-
cacin es directiva. Por tanto, no existe una edu-
cacin no-directiva, y esto ya est dicho en la
Pedagoga del oprimido.
Toda educacin tiene un momento que yo llamo
inductivo, que implica, precisamente, la toma de
responsabilidad del educador. La gran diferencia
que hay entre un educador autoritario y un edu-
cador radicalmente democrtico est en que este
momento inductivo, para el educador autoritario,
jams acaba. l empieza y termina inductivamente.
Entonces, l toma las decisiones completamente,
constantemente. En cambio, un educador radical-
mente democrtico ciertamente induce, pero trata,
durante la prctica, de transformar la induccin en
compaerismo.
36
Compaerismo no significa ser iguales. Yo creo
que nadie, a no ser, claro, los reaccionarios, pue-
de discutir que Fidel es compaero del pueblo cu-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 619
620
ROSA MARA TORRES
bano. Es un compaero, l se hizo compaero, l
se transform en compaero, no naci compae-
ro. Sin embargo, Fidel es el gran lder, es un gran
pedagogo, un gran educador de la Revolucin.
Entonces, el hecho de que el educador revoluciona-
rio se haga compaero de sus educandos no signi-
fica que renuncie a la responsabilidad que tiene
incluso de comandar, en muchos momentos, la prc-
tica. El educador tiene que ensear. No es posible
dejar la practica de la enseanza librada al azar.
En Estados Unidos, donde acabo de estar en un
seminario,
37
hay una preocupacin muy grande con
lo que ellos llaman el facilitador. Yo siempre digo,
y lo acabo de decir all: Yo no soy facilitador de
ninguna cosa. Yo soy un profesor. Yo enseo.
38
Ahora, la cuestin es saber qu es ensear. La
cuestin es saber si el acto de ensear termina en
s mismo o si, por el contrario, el acto de ensear es
solo un momento fundamental del aprender.
Dialcticamente, es esto. Y, sin embargo, existen
algunos que se piensan dialcticos pero dicoto-
mizan ensear y aprender. No es posible hacer esta
dicotoma, porque es aprendiendo que yo enseo
y es enseando que yo aprendo. Pero esto no sig-
nifica de ninguna manera disminuir, castrar, ne-
gar el deber y el derecho que tiene el educador de
ensear.
Pero, entonces qu es ensear? Ser que en-
sear es transmitir conocimientos? Yo digo que
no. Por qu no? Porque el conocimiento no se
transmite; el conocimiento se hace, se rehace a
travs de la accin transformadora de lo real y a
travs de la comprensin crtica de la transforma-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 620
621
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
cin que se ha dado antes o que se puede dar
maana. Este es el momento de la abstraccin en
el acto de conocimiento. Yo no hice la transforma-
cin revolucionaria en Nicaragua, pero yo hago una
abstraccin terica de la transformacin y la com-
prendo, y la analizo. Yo, por tanto, s. Entonces, el
equvoco de los educadores autoritarios es pensar
que los contenidos de la educacin pueden ser
transformados en montones de sabidura apaci-
guada, inutilizada, que es transferida como ladrillos
a los educandos.
Para m, ensear es desafiar a los educandos a
que piensen su prctica desde la prctica social, y
con ellos, en bsqueda de esta comprensin, estu-
diar rigurosamente la teora de la prctica. Esto sig-
nifica, entonces, que ensear tiene que ver con la
unidad dialctica prctica-teora. Unidad dialcti-
ca que nosotros casi nunca sabemos hacer, por-
que en el fondo nos hacemos una oposicin entre
prctica y teora, cuando lo que sucede es que prc-
tica y teora se constituyen en una unidad contra-
dictoria. Esto est en Marx, no es invencin ma.
Yo simplemente, arrogantemente si se quiere, con-
cuerdo con Marx.
Entonces, en nombre de la necesidad de transfe-
rir los contenidos que nosotros consideramos in-
dispensables para la Revolucin, lo que hacemos
es olvidar la unidad entre la prctica y la teora, la
cual podra ser desarrollada a travs de la propia
comprensin terica de la prctica que tienen los
educandos. Este proceso de bsqueda de dicha
unidad exigira del educador competente, a cada
paso, la iluminacin terica de los contenidos.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 621
622
ROSA MARA TORRES
T, al hacerme esta pregunta, planteas una cosa
muy interesante que he odo muchas veces en la
India, en frica, en Estocolmo, en Pars, en Lon-
dres, en Norteamrica y en Amrica Latina y, con-
cretamente, en Brasil. De cuando en cuando,
jvenes profesores se acercan y me dicen: Paulo,
todo lo que t dices est muy bien, pero lo que
pasa es que al pretender, no una postura de igual
a igual, sino una postura respetuosa de la capaci-
dad de pensar del educando, t ests evadiendo
la cuestin de que yo estoy aqu para aprender y
t para ensear.
39
Obviamente que cuando el educando dice esto
est reproduciendo la ideologa dominante sobre
el saber. Esta ideologa tiene que ver con la dicoto-
ma que hace la clase dominante entre su saber
que es riguroso, serio, cientfico y la sabidura
popular que es incapaz, que no es rigurosa, que
no es unitaria, que no est cohesionada. Esto se
reproduce a nivel de la ideologa de los educandos.
Esta dicotoma tambin es autoritaria, pues tra-
baja en favor de la concepcin de la ideologa au-
toritaria.
Mi respuesta a estos jvenes profesores es la
siguiente: yo reconozco que la realidad es esta, no
solamente porque le a Marx sino porque viv. Yo
s que las ideas dominantes de una sociedad en
un cierto momento son las ideas de las clases do-
minantes, y que todo armazn ideolgico se gene-
ra en las condiciones materiales concretas de la
produccin de la sociedad. Pero, aun sabiendo esto,
yo tambin s que la conciencia individual y social
que se gesta y reproduce en estas condiciones
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 622
623
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
materiales no es un puro reflejo de las condicio-
nes materiales, porque la conciencia es, adems
de reflejo, reflexiva sobre las condiciones que la
hacen reflejo. Si no es as, tampoco puede enten-
derse la dialctica, porque entonces habra que
esperar que las condiciones materiales cambiaran
por s solas. Entonces, es el propio mpetu revolu-
cionario el que nos lleva realistamente a plantear
la lucha por la transformacin y contra las condi-
ciones existentes. Hace falta, simplemente, el buen
sentido de saber que la revolucin no se hace des-
de la cabeza de los lderes, pues esto sera idealis-
mo prehegeliano, sera puro voluntarismo.
Estos comentarios son simplemente para decir
que, si bien podemos reconocer que las condicio-
nes de partida son estas, es preciso por eso mis-
mo luchar contra ellas. Y, para ello, los educadores
deben ser o hacerse competentes. La competencia
cientfica, la competencia tcnica y filosfica, es
absolutamente indispensable en la lucha por la
transformacin de la educacin.
A los jvenes profesores yo les digo siempre:
Mira, cuando un muchacho te dice que t eres
un incompetente, que t ests tergiversando el rol
del maestro pues t ests para ensear y l para
aprender, t podras reconocer, efectivamente, que
t ests para ensear y l para aprender... Pero
agregarle: Ahora bien, t me dices que yo soy in-
competente, pero yo te hara dos preguntas: qu
es ensear y qu es aprender? y qu es compe-
tencia?. Y ah, entonces, t vas a tener la oportu-
nidad de discutir incluso toda la naturaleza
ideolgica que est detrs del concepto de com-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 623
624
ROSA MARA TORRES
petencia. Porque esa naturaleza ideolgica de la
competencia tiene mucho que ver con los intere-
ses de las clases dominantes. Para estas, compe-
tentes son las clases dominantes e incompetentes
son las clases dominadas. Y dado que esta ideolo-
ga autoritaria se reproduce tambin a nivel de los
educandos, t, como educador, tienes que plan-
tear a los educandos desafos de esta naturaleza y
encauzarlos.
Claro que t no puedes echar al educando de la
clase si no est de acuerdo, porque en ese caso tu
autoridad ser autoritaria. Porque es preciso re-
cordar que hay una dimensin pasiva en el auto-
ritarismo. Es el caso del educando que demanda
al educador ser autoritario con relacin al acto de
conocer. Pero t no tienes que caer en esa trampa.
Lo que t puedes hacer, frente a ese planteo, es
decir: Muy bien, voy a aprovechar y a dar ahora
una clase sobre el problema de la competencia,
sobre lo que es la ideologa autoritaria, sobre lo
que es la reproduccin ideolgica. Y das la clase,
seriamente, competentemente.
40
Ahora, lo que pasa en educacin es que casi
siempre engullimos contenidos. Pero hay que
hacer ms que eso. Hay que conocer. Si yo fuera
responsable de un ministerio, yo entregara mi vida,
sin ninguna dimensin idealista sino profunda-
mente dialctica, a trabajar todos los fines de se-
mana con los educadores, desde los niveles ms
bajos hasta los ms altos, sobre la cuestin de qu
es conocer, qu es crear, qu es la produccin del
conocimiento, cmo se puede invitar a conocer sin
ser paternalista, sin ser espontanesta pero, al
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 624
625
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
mismo tiempo, sin ser autoritario.
41
El problema
que se plantea no es el de transferir paquetes de
conocimientos para ser memorizados.
Para m, solo hay conocimiento cuando se apre-
hende el objeto. Cuando t aprehendes el objeto,
necesariamente memorizas el objeto aprehendido.
Lo que no puedes hacer es memorizar en vez de
aprehender. Y es esto precisamente lo que hace la
escuela tradicional. Los nios son obligados a re-
petir. Hay una extraa epistemologa segn la cual
es la repeticin de la descripcin del concepto lo que
da conocimiento, cuando, en verdad, lo que da cono-
cimiento es la aprehensin de lo real, que no est
dicotomizado del concepto.
42
Entonces, lo que est sucediendo es un equvo-
co funesto. Nosotros estamos bailando en el mun-
do de los conceptos, y estos conceptos se distancian
cada vez ms de los objetos concretos cuya com-
prensin deberan mediar. As, en lugar de acer-
car esa mediacin, caemos en el afinamiento de
los conceptos antes que en una bsqueda de com-
prensin de lo concreto.
43
Esto no es conocer. y es
contra esto que yo estoy y voy a seguir estando,
pues estoy convencido de que estoy en lo cierto.
NOTAS
1
Se refiere a la entrevista realizada en 1972, y originalmente
aparecida en 1973 en la revista Cuadernos de Educacin,
nm. 26. Posteriormente, esta entrevista ha sido publica-
da en varios idiomas y pases. Freire la menciona aqu por
tener a mano una ltima publicacin hecha en el Ecuador
(P. Freire, La dimensin poltica de la educacin, Cuadernos
pedaggicos, nm. 8, CEDECO, Quito, marzo de 1985), que
es lo que utilizaremos en adelante como referencia.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 625
626
ROSA MARA TORRES
2
Se refiere a Por uma pedagogia da pergunta, Paz e Terra,
Ro de Janeiro, 1985. Se trata de un dilogo entre Paulo
Freire y Antonio Fandez, realizado en Ginebra, en agos-
to de 1984.
3
Invitado por el gobierno revolucionario para colaborar en
la preparacin de la Cruzada nacional de alfabetizacin,
Freire estuvo en Nicaragua a fines de octubre de 1979 y,
durante diez das, trabaj particularmente con el equipo
encargado del diseo de la metodologa. Freire hizo una
valiosa contribucin al proceso. Despus de discutir la
idea general del mtodo con el equipo, su principal crtica
se refiri al hecho de que, para ese momento, ningn paso
(de la cartilla en elaboracin) permita a los educandos
crear sus propias palabras u oraciones. l seal este co-
mentario al equipo y enfatiz la importancia vital de la
creacin personal de palabras en cualquier programa de
alfabetizacin pero, especialmente, en uno liberador [...]
El grupo inmediatamente incorpor su sugerencia al m-
todo, agregando el paso nmero 6. (Valerie Miller; Between
Struggle and Hope. The Nicaraguan Literacy Crusade,
Boulder, Westview Press, 1985, p. 91).
Posteriormente Freire regres a Nicaragua para el Encuen-
tro internacional de educacin popular por la paz, realiza-
do en Managua entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre
de 1983. Sobre su intervencin en el mismo, puede verse
Carlos R. Brando (org.), Lioes da Nicargua. A experien-
cia da esperana, Campinas, Papirus Livraria Editora, 1984.
4
A raz del golpe de estado en Brasil, en 1964, y despus de
un breve exilio en Bolivia, Freire se radica en Chile, de
donde sale en 1969, aunque vuelve ms tarde durante el
gobierno de la Unidad Popular. All dicta clases en la uni-
versidad, desarrolla un amplio trabajo de alfabetizacin
en las reas rurales y asesora diversos programas de ca-
pacitacin vinculados con la reforma agraria.
Algunos de los trabajos escritos durante su estada en
Chile son: A alfabetizao de adultos. Crtica de sua viso
ingenua, compreenso da sua viso crtica (1968), en P.
Freire, Ao cultural para a liberdade e outros escritos, 7a.
ed., Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 13-23; Ao
cultural e reforma agraria (1968), ibid., p. 31-36; O pa-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 626
627
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
pel do trabalhador social no processo da mudana (1968),
ibid., p. 37-41; Investigacin y metodologa de la inves-
tigacin del tema generador (1968), en Carlos A. Torres
(comp.), La praxis educativa de Paulo Freire, 3a. ed., Mxi-
co, Ediciones Gernika, 1983, p.
139-172; Consideraciones
en torno al acto de estudiar (1968), en P. Freire, La impor-
tancia de leer y el proceso de liberacin, Mxico, Siglo XXI,
1984, p. 47-53; Los campesinos y sus libros de lectura
(1968), ibid. p. 54-81; Pedagoga del oprimido (1969), 25a.
ed.,Mxico, Siglo XXI, 1980; Extensin o comunicacin? La
concientizacin en el medio rural (1969), 7a. ed., Mxico,
Siglo XXI, 1978.
Cabe aclarar que en sus primeros escritos Freire no ha-
blaba de educacin popular sino de educacin libe-
radora, educacin para la libertad, educacin para la
democracia, educacin democrtica, educacin proble-
matizadora, educacin de la comunicacin, educacin
cultural popular, educacin crtica, educacin dialgica,
pedagoga de la comunicacin, etc.
A este respecto dice Carlos Brando: Hace casi 25 aos,
cuando nosotros en Brasil, aprendiendo ya entonces con
Paulo Freire, trabajbamos en eso (sera los aos 60-61)
con un nuevo sentido de la educacin, buscbamos un
nombre a eso. El primer nombre fue educacin popular.
Educacin popular es un nombre tardo en este sentido: el
primer nombre fue educacin liberadora, el primer nombre
que incluso le dio el mismo Paulo Freire [...] (En Paulo Freire
en Buenos Aires, Buenos Aires, CEAAL, Acto preparatorio
de la III Asamblea mundial de educacin de adultos, 21 de
junio de 1985, p. 8).
5
Freire entra en contacto con estos procesos africanos a
raz de su estada en Ginebra como consultor del Depar-
tamento de educacin del Consejo mundial de Iglesias,
donde empieza a trabajar en 1970. Su actividad ms in-
tensa y prolongada la realiza en Guinea-Bissau y Sao Tom
y Prncipe. En el primer caso, Freire y su equipo del Insti-
tuto de accin cultural (IDAC) fueron invitados en 1975
por el gobierno revolucionario de Luiz Cabral a colaborar
en el diseo de la campaa de alfabetizacin. En el caso
de Sao Tom y Prncipe, Freire colabor directamente en
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 627
628
ROSA MARA TORRES
la produccin de los cuatro primeros Cuadernos de cultu-
ra popular.
Sobre su experiencia de trabajo en frica, puede con-
sultarse: P. Freire, Cartas a Guinea-Bissau. Apuntes de una
pedaggica en proceso (1977), 2a. ed., Mxico, Siglo XXI,
1979; Ligia Chiappini, Encontro com Paulo Freire, Gi-
nebra, 1979, en Educao e Sociedade, nm. 3, Sao Paulo,
Cortez e Moraes, 1979, p. 47-75; P. Freire, El pueblo dice
su palabra o la alfabetizacin en Sao Tom y Prncipe
(1981), en P. Freire, La importancia de leer y el proceso de
liberacin, Mxico, Siglo XXI, 1984, p. 125-176; P. Freire,
Quatro cartas aos animadores de crculos de cultura de
Sao Tom e Prncipe (1978), en Carlos R. Brando (org.),
A questo poltica da educao popular, 4a. ed., Sao Paulo,
Editora brasiliense, 1984 (tambin incluido en espaol en
G. Mario, El nuevo Freire: traduccin y crticas a su ltimo
trabajo en frica, Bogot, Dimensin educativa, Aportes
4, s/f); Caminhos de Paulo Freire (1985), entrevista rea-
lizada por J. Chasin, Rui Gomes Dantas y Vicente Madeira,
en Ensaio, nm. 14, Sao Paulo, Ed. Ensaio, 1985, p.1-27;
P. Freire y A. Fandez, Por uma pedagoga da pergunta,
Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1985; A. Fandez, Cultura oral,
cultura escrita y proceso de alfabetizacin, Cuadernos Pe-
daggicos, nm. 6, Quito, CEDECO, 1985.
6
A este respecto deca Freire en una entrevista realizada
en la India, en 1979:
S que en algunos de mis escritos hice referencia al as-
pecto poltico de la educacin, pero ya no. Hoy no hago
ninguna referencia a los aspectos polticos de la educa-
cin porque hoy, para m, la educacin toda es poltica
[...] De esta manera, los educadores son polticos, inde-
pendientemente de que pertenezcan o no a un partido
poltico. Por otra parte, la educacin sistemtica reproduce
la ideologa del poder independientemente de que los
educadores estn conscientes de ello o no. (To Know
and to Be: A Dialogue with Paulo Freire, Indian journal
of youth affairs, nm. 2, Nueva Delhi, junio de 1979, p.
11-12).
Precisamente, al ver la ltima edicin de su entrevista
en Chile publicada por CEDECO, en Quito, bajo el ttulo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 628
629
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
de La dimensin poltica de la educacin, Freire volvi a
insistirnos sobre este punto. Cabe aclarar, no obstante,
que en aquella entrevista Freire hablaba todava, efectiva-
mente, de la dimensin poltica de la educacin..
7
Este hoy arrancara con lo que algunos autores denomi-
nan el perodo chileno, que culmina con la Pedagoga
del oprimido (1969). Un tercer perodo se iniciara con su
breve estancia como profesor visitante en la Universidad
de Harvard (1969), donde escribe Ao cultural para a li-
bertao (incluido en P. Freire, Ao cultural para a liber-
dade e outros escritos, 7a. ed., Ro de Janeiro, Paz e Terra,
1984, p. 42-85).
A partir de su trabajo en Ginebra como consultor del
Consejo mundial de Iglesias, y de su contacto con diver-
sos procesos revolucionarios tanto de frica como de
Amrica Latina, se abrira un cuarto perodo (1970-79).
Finalmente, el regreso de Freire a Brasil, en 1980, inicia-
ra un quinto perodo de este hoy al que se refiere en
esta entrevista.
8
Al respecto, y respondiendo a la pregunta de si es posible
una prctica educativa realmente nueva dentro del sis-
tema antiguo, responda Freire en 1972:
En primer lugar, al estudiar en el mapa general del siste-
ma educativo qu puntos pueden ser tocados y reforma-
dos (despus quiero hacer tambin un parntesis sobre
reforma) hay que estar muy lcidos con relacin a tctica
y estrategia, parcialidad y totalidad, prctica y teora, y
viable histrico. Estos son los puntos tericos que hay
que tener aqu claros y lcidos. Entonces, es probable
que uno, dos, tres o ms puntos no puedan ni deban ser
tocados, pero que haya reas en que podremos introdu-
cir reformas. Ahora, con relacin a las reformas, yo dira
lo siguiente: la crtica a priori de las reformas es ahistrica
y, por lo tanto, antidialctica [...] La historia demuestra
que hay ciertos momentos en que una reforma es hecha
y se sale, incluso, de las manos de quienes la hicieron, y
asume una posicin de hecho que empuja al propio
proceso ms all. De ah que se nos exige saber qu tipo
de reformas debemos introducir, hoy en da, en un siste-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 629
630
ROSA MARA TORRES
ma educativo dado. (La dimensin poltica de la
educacin, Cuadernos pedaggicos, nm. 8, Quito,
CEDECO, marzo de 1985, p. 31-32. Ver tambin: Con-
versando con Paulo Freire, Ginebra, 1975, en, Carlos
A. Torres, comp., Entrevistas con Paulo Freire, Mxico,
Ed. Gernika, 1978, p. 100.)
En su ltimo libro, por otra parte, vemos a Freire diciendo:
Evidentemente, la nueva educacin, que en el fondo
debe ser entendida como una educacin en proceso de
permanente renovacin, no se crea en su totalidad des-
pus de la llegada de la revolucin al poder. Ella comien-
za, en algunas de sus dimensiones, mucho antes: en
la movilizacin y en la organizacin populares para la
lucha. (P. Freire y A. Fandez, Por uma pedagoga da
pergunta, Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1985, p. 94.)
9
Es importante aclarar que Freire diferencia explcitamen-
te mtodo de conocer y mtodo de ensear. A este respecto
deca en 1979: A m me preocupa mucho ms clarificar
esa cuestin del mtodo y situarme con relacin a l, en
cuanto mtodo de conocer y no en cuanto mtodo de ense-
ar. Es una cuestin epistemolgica, y que, siendo
epistemolgica, es poltica e ideolgica, es tambin polti-
ca e ideolgica. (L. Chiappini, Encontro com Paulo Freire,
Ginebra, 1979, en Educao e sociedade, nm. 3, Sao
Paulo, Cortez e Moraes, 1979, p. 64).
10
El tema del liderazgo y, en particular, del liderazgo revo-
lucionario, ha sido objeto de amplias y crticas reflexio-
nes de Freire a lo largo de toda su obra. Desde la
Pedagoga del oprimido (en particular el captulo IV), ha
venido sistemticamente abordando y cuestionando, en
la relacin lderes-masas, la reproduccin de patrones y
mtodos autoritarios, antidialgicos y elitistas, y la visin
de las masas como receptoras pasivas de las decisiones
de sus lderes.
El camino para la realizacin de un trabajo liberador
efectuado por el liderazgo revolucionario no es la propa-
ganda liberadora. Este camino no radica en el mero acto
de depositar la creencia en la libertad de los oprimidos
pensando conquistar as su confianza, sino en el hecho
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 630
631
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
de dialogar con ellos. Es preciso convencerse de que el
convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar
por su liberacin no es una donacin hecha por el liderazgo
revolucionario sino resultado de su concientizacin [...]
Estamos convencidos de que el dilogo con las masas po-
pulares es una exigencia radical de toda revolucin autn-
tica [...] Obstaculizar la comunicacin equivale a transformar
a los hombres en objetos, y esto es tarea y objetivo de los
opresores, no de los revolucionarios [...] Liderazgo por un
lado, masas populares por otro, lo que equivale a repetir el
esquema de la relacin opresora y su teora de la accin
[...] Lo que no se puede verificar en la praxis revoluciona-
ria es la divisin absurda entre la praxis del liderazgo y
aquella de las masas oprimidas, de tal forma que la accin
de las ltimas se reduzca apenas a aceptar las determina-
ciones del liderazgo. (Pedagoga del oprimido (1969), 25a.
ed., Mxico, Siglo XXI, 1980, p. 159-164).
11
Es importante, a este respecto, recordar que, para Freire,
la concepcin bancaria de la educacin no se limita a la
situacin de enseanza-aprendizaje, sino que arranca con
la propia definicin de los contenidos educativos. Y es aqu,
en la ubicacin y seleccin de dichos contenidos con la
participacin activa de los educandos, que Freire introdu-
ce la nocin de investigacin temtica. Dice al respecto:
La dialogicidad de la educacin empieza no al encontrar-
se el educador-educando con los educandos-educadores
en una situacin pedaggica, sino antes, cuando aquel se
pregunta en torno a qu va a dialogar con estos. Dicha
inquietud en torno al contenido del dilogo es la inquietud
a propsito del contenido programtico de la educacin
[...] Para el educador-educando dialgico, problematizador,
el contenido programtico de la educacin no es una
donacin o una imposicin [...] sino la devolucin organi-
zada, sistematizada y acrecentada al pueblo de aquellos
elementos que este le entreg en forma inestructurada.
(Pedagoga del oprimido, op. cit., p. 107.)
Por ello,
la cuestin que se plantea en la recreacin de la educa-
cin, en la etapa de transicin revolucionaria, no es solo
la de presentar a los educandos los contenidos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 631
632
ROSA MARA TORRES
programticos de una manera competente, sino,
competentemente tambin, rehacer esos contenidos con
la participacin de las clases populares, superando igual-
mente el autoritarismo en el acto de entregar los conte-
nidos al educando. (P. Freire y A. Fandez, Por uma
pedagoga da pergunta, Ro de Janeiro, Paz e Terra,
1985; A. Fandez, Cultura oral, cultura escrita y proceso
de alfabetizacin, Cuadernos pedaggicos, nm. 6,
Quito, CEDECO, 1985, p. 93.)
En un dilogo con Sergio Guimares en 1982 (P. Freire
y S. Guimares, Sobre educao. Dilogos, 3a. ed., vol. 1,
Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1984), Freire recalca:
tambin la programacin, el contenido programtico, es
otra cosa que necesita ser discutida y combatida [...] En
el fondo, se cae aqu de nuevo en una pregunta funda-
mental, central, que tiene tambin una respuesta
autoritaria o democrtica. Por ejemplo: quin progra-
ma? Y, quin programa para qu, para quin, con quin,
contra qu, a favor de qu, a favor de quin? [p. 74.]
En una perspectiva democrtica, la educacin se sabe
necesariamente necesitada de planeacin. Pero lo que
ella tambin sabe, lo que esa practica pedaggica exi-
ge, es que el educando tambin se sienta responsable
de esa planificacin. [p. 95.]
12
El tema de la democracia en la obra de Freire, desde sus
primeros escritos, ha venido siendo reconceptualizado a lo
largo de los aos. En La educacin como prctica de la libertad
(1965), escrito en el contexto brasileo de los aos 60, Freire
hablaba del objetivo de una democratizacin fundamental
de la sociedad, dentro de la cual se configuraba su preo-
cupacin por la democratizacin de la cultura. Hoy, despus
de una larga experiencia de trabajo y de su contacto directo
con procesos revolucionarios, democracia y revolucin cons-
tituyen, para Freire, categoras inseparables.
Me parece urgente que superemos un sinnmero de
preconceptos contra la democracia, asociada siempre a bur-
guesa. Al abrirnos a su nombre, muchos de nosotros pen-
samos en conservadurismo, explotacin burguesa,
socialdemocracia. Yo pienso en socialismo. Por qu no?
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 632
633
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
Por qu no conciliar transformacin social profunda, radi-
cal, con libertad? (P. Freire y A. Fandez, op. cit., p. 76).
13
Esta oposicin espontanesmo/manipulacin en la relacin
educativa ha venido siendo subrayada por Freire a lo lar-
go de toda su obra. En su ltimo libro, al que hace aqu
referencia, dicha oposicin aparece planteada en trmi-
nos de basismo/elitismo. Al respecto, dice:
El primer riesgo a correr es el de que, a pesar de que
nuestro discurso sea en favor de las masas populares,
nuestra prctica contine siendo elitista [...] Por eso mismo,
entonces, decretamos que nuestro mundo es el mejor, el
mundo de la rigurosidad. Esta rigurosidad tiene que ser
superpuesta e impuesta al otro mundo. El otro riesgo es el
riesgo del basismo, que tambin conocemos mucho. Es el
riesgo segn el cual existe una negacin completa del
primero, del de la rigurosidad; por tanto, nada que sea
cientfico cuenta. Se desprecia la academia, toda rigurosi-
dad y teora abstracta es poco til, es puro intelectualismo
y bla-bla. La nica verdad final est en el sentido comn,
en la base popular, la nica verdad est en las masas
populares [...] Es interesante tambin observar cmo, en
la primera posicin (la elitista), hay un nfasis extraordi-
nario en la teora. Son las lecturas tericas las que en ver-
dad forman. En la segunda postura (la basista), lo que
vale es la prctica. [Sin embargo] el autoritarismo y la ma-
nipulacin de las clases populares no son el remedio para
la enfermedad del espontanesmo. El combate a este, como
al autoritarismo, exige una visin correcta de la unidad
dialctica entre prctica y teora, una comprensin ms
rigurosa de la realidad, del papel de la subjetividad en el
proceso de su transformacin, el respeto a las clases po-
pulares como productoras y portadoras de conocimien-
tos. (P. Freire y A. Fandez, op. cit., p. 59-61).
14
Durante su conversacin con Fandez, Freire se reen-
cuentra con un elemento fundamental a tenerse en cuenta
como punto de partida para la accin educativa: la resis-
tencia. Dialogando con Fandez, comenta:
En la Pedagoga del oprimido, insisto en que el punto de
partida de un proyecto politicopedaggico tiene que estar
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 633
634
ROSA MARA TORRES
exactamente en los niveles de aspiracin, en los niveles
del sueo, en los niveles de comprensin de la realidad y
en las formas de accin y de lucha de los grupos popula-
res. Ahora t introduces, en tu anlisis, un elemento que,
para mI, clarifica mi anlisis terico, cuando insistes en
que el punto de partida debera estar precisamente en la
resistencia. Es decir, en las formas de resistencia de las
masas populares. Si nos rehusamos a conocer esas formas
de resistencia porque, antidialcticamente, aceptamos que
todo en ellas viene siendo reproduccin de la ideologa
dominante, terminamos cayendo en posiciones volun-
taristas, intelectualistas, en los discursos autoritarios cuyas
propuestas de accin no coinciden con lo viable de los
grupos populares. La cuestin es cmo acercamos a las
masas populares para comprender sus niveles de
resistencia, dnde se encuentran estos; cmo se expre-
san, y trabajar entonces sobre eso. (op. cit., p. 38).
En realidad, al plantear la cuestin del miedo a la liber-
tad, Freire haba introducido el tema de la resistencia ya
desde La educacin como prctica de la libertad y, mucho
ms claramente, en Pedagoga del oprimido:
Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en
el propio engranaje de la estructura de dominacin, temen
a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr
el riesgo de asumirla. La temen tambin en la medida en
que luchar por ella significa una amenaza, no solo para
aquellos que la usan para oprimir, erigindose como sus
propietarios exclusivos, sino para los compaeros opri-
midos, que se atemorizan ante mayores represiones. [op.
cit., p. 38]. As, cuando por un motivo cualquiera los hom-
bres sienten la prohibicin de actuar, cuando descubren
su incapacidad para el uso de sus facultades, sufren.
Sufrimiento que proviene del hecho de haberse pertur-
bado el equilibrio humano (Fromm). (Ibid., p. 82.)
Posteriormente, en Accin cultural para la libertad (1969)
la resistencia a la descodificacin por parte de los edu-
candos pasa a verse como anloga a la resistencia tpica
de la situacin teraputica:
[...] los participantes de los Crculos de cultura se resis-
ten a reconocer la situacin codificada como expresin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 634
635
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
de su realidad. Y no porque la codificacin sea, en ver-
dad, extraa a ella; por el contrario, se rehsan precisa-
mente porque esta la refleja. Se repite, en tales casos, la
misma resistencia que ocurre en el dilogo psicot-
eraputico, en el cual uno de los dos polos se niega a
tomar su alienacin en sus propias manos para analizarla
en sus razones ms profundas [...] Este rechazo desapa-
rece, por esto, en la medida en que los participantes se
involucran en una forma de accin poltico-revolucionaria.
(Ao cultural para a libertao, 1969, en P. Freire,
Ao cultural para a liberdade e outros escritos, 7a. ed.,
Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 60).
A su vez, Julio Barreiro (Educacin popular y proceso de
concientizacin, 5a. ed., Mxico, Siglo XXI, 1978), profundi-
za en el porqu de esa resistencia (el pasaje de la existen-
cia oprimida hacia la conciencia del oprimido) y sobre cmo
sera posible vencerla. A ese respecto argumenta:
el organismo humano (como entidad cargada de sabi-
dura de su especie) realiza una permanente seleccin
de niveles de representacin, de tal modo que solo
emergen a la conciencia clara los conocimientos y las
representaciones de la realidad social que no sean
percibidos por el propio sujeto como amenazadores,
cuando son referidos a su propio yo. El organismo hu-
mano slo se permite soportar un nivel de ansiedad y
angustia que sea capaz de elaborar, es decir, de reducir
a una posible expresin de equilibrio. Cuando una toma
de conciencia es lo suficientemente desequilibradora
como para colocar en riesgo de angustia no soportable al
organismo, este impide la representacin clara o, ms
bien, no permite que la experiencia y su explicacin pase
de la conciencia visceral (fuera de representaciones
conscientemente ligadas al yo) hacia la conciencia clara.
Traducido en trminos de relacin opresor-oprimido po-
dramos decir que, cuando el oprimido ni siquiera toma
conciencia de esa situacin de existir en la opresin y
de sus motivos (las explicaciones reales de las relacio-
nes opresor-oprimido), no se debe a que no tiene un grado
de conciencia crtica o a que absorbi reflejamente la con-
ciencia de los dominadores o el modo como los opreso-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 635
636
ROSA MARA TORRES
res explican y justifican las relaciones sociales de las
cuales se benefician. Lo que ocurre es que resulta
amenazador para el oprimido (cuando no puede hacer
nada concreto para evitarlo) concientizarse en la situa-
cin de opresin (representarla tal como es, en la con-
ciencia clara, relacionada con su propio yo). La conciencia
ingenua no es solo ingenua, sino que, tambin, es una
conciencia reflexiva. Es la conciencia posible o, ms bien,
lo mximo de conciencia clara representable sin el peligro
de la amenaza de un descubrimiento altamente
desequilibrador para el oprimido.
Lo fundamental es que comprendamos la conciencia opri-
mida como un esquema defensivo de representacin, a
travs del cual aquel que existe en la opresin se impide
a s mismo representarla tal como es, por no poder ela-
borar concretamente la angustia resultante del
descubrimiento de cmo es su existencia. Concientizar
sera, consecuentemente, crear situaciones y provocar
reacciones por las cuales el oprimido transporte, sin
distorsiones mistificadoras, su existencia oprimida hacia
su conciencia de oprimido (pasar las experiencias de la
conciencia visceral hacia las representaciones de la con-
ciencia clara) [...] La manera ms efectiva de crear las
condiciones de la concientizacin es propiciar situaciones
del oprimido en las que, a cada descubrimiento de
contradicciones de las relaciones sociales que lo envuel-
ven, fuese posible hacer acciones concretas, colectivas,
progresivamente ms organizadas, de oposicin a la es-
tructura que establece tales relaciones. Una vez ms, la
concien-tizacin acompaa la praxis y necesita su mo-
mento de accin para poder iniciarse. (p. 83-85). En esa
medida, la concientizacin es el pasaje de la conciencia
visceral hacia la conciencia clara de los contenidos de
crtica y de oposicin a las estructuras y relaciones de
opresin, a travs de un tipo de accin prctica-reflexin
que reduzca progresivamente la amenaza percibida por
el yo. (p. 90).
15
La concepcin educativa de Gramsci enfatizaba, en efecto,
la necesidad de partir de la espontaneidad popular, valori-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 636
637
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
zando la reflexin y la creatividad reprimidas de las masas,
partiendo de su sentir y aproximndose, progresivamente,
al saber cientfico en posesin de los intelectuales. Partir
de la espontaneidad significa, para Gramsci, partir del sen-
tido comn; llegar al espritu popular creativo, a umbra-
les superiores de racionalidad y conciencia, implica un
proceso en el que dialcticamente han de empalmarse, en
la relacin pedaggica, espontaneidad y direccin conscien-
te. Puesto que la relacin entre el maestro y el alumno es
una relacin activa, de vnculos recprocos y, por lo tanto,
cada maestro es siempre un alumno, y cada alumno, maes-
tro, igualmente recprocos son los cambios operados den-
tro de dicho proceso, por lo que la intervencin educativa
(hegemnica) del maestro necesariamente asume modali-
dades diversas de acuerdo a las condiciones de partida y al
proceso de progresiva maduracin del sentido comn y de
la conciencia de sus educandos.
De ah que, para Gramsci, es exigencia de toda accin
educativa conocer en detalle las condiciones concretas de
las cuales parten las masas al punto de proponer la ne-
cesidad de una historia del sentido comn y de dedicar, en
su obra, una atencin muy particular al estudio del folklo-
re a la vez que construir, a ese efecto, los instrumentos
didcticos ms apropiados para aproximarse a las masas,
a sus formas particulares de sentir, pensar y actuar.
Ver, al respecto: Angelo Broccoli, Antonio Gramsci y la
educacin como hegemona, 2a. ed., Mxico, Nueva Ima-
gen, 1979. Ver tambin: Antonio Gramsci, Los intelectua-
les y la organizacin de la cultura. Cuadernos de la crcel,
Mxico, Juan Pablos editor, 1975.
16
Dice Freire:
Mi posicin es la de la comunin entre sentido comn y
rigurosidad. Quiero decir, mi posicin es la de que toda
rigurosidad conoce un momento de ingenuidad y no existe
ninguna rigurosidad que est ya establecida en cuanto tal
por decreto. Lo que es absolutamente riguroso hoy, puede
ya no serlo maana, y viceversa. Por otro lado, partiendo
de que es necesario que las masas populares se apropien
de la teora, hacindola tambin suya, este proceso no puede
realizarse sino a partir del propio pensamiento ingenuo. Es
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 637
638
ROSA MARA TORRES
de l que se tiene que proceder para superarlo. Es preciso
[...] que la rigurosidad no rechace la ingenuidad, en el es-
fuerzo de ir hacia ella. Es en este sentido que hablo de una
virtud o cualidad fundamental del educador-poltico y del
poltico-educador en la perspectiva que defendemos. La vir-
tud de asumir la ingenuidad de otro para, con l, superar-
la. La asuncin de la ingenuidad del otro implica tambin la
asuncin de su criticidad. En el caso de las masas popula-
res, estas no son solamente ingenuas. Por el contrario, son
crticas tambin y su criticidad est en la raz de su con-
vivencia con la dramaticidad de su cotidianeidad. (P. Freire
y A. Fandez, Por uma pedagoga da pergunta, Ro de
Janeiro, Paz e Terra, 1985; A. Fandez, Cultura oral, cultura
escrita y proceso de alfabetizacin, Cuadernos pedaggi-
cos, nm. 6, Quito, CEDECO, 1985, p. 59-60).
17
El educador, al problematizar, re-admira el objeto pro-
blemtico a travs de la admiracin de los educandos.
Esta es la razn por la cual el educador contina apren-
diendo, y cuanto ms humilde sea ante la re-admira-
cin que haga, a travs de la admiracin de los
educandos, ms aprender. (P. Freire, Extensin o
comunicacin? La concientizacin en el medio rural
(1969), 7a. ed., Mxico, Siglo XXI, 1978, p. 94).
En el fondo, el educador rehace en la cognoscibilidad [...]
del educando su propia capacidad de conocer. Entonces,
eso significa lo siguiente: mientras el educando est cono-
ciendo, l, el educador, esta reconociendo, y yo estoy
convencido de que todo reconocimiento, o casi todo, implica
un conocer de nuevo de manera diferente. (P. Freire y S.
Guimares, Sobre educao. Dilogos, vol. 1, Ro de
Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 83).
Preguntado, en India, acerca de este punto, Freire deca:
Cmo es posible dejar de ser exclusivo educador y asu-
mir la responsabilidad vis vis los educandos? No es
fcil. Lo nico que puede decirles es que, debido a esta
ambigedad, es que somos ambiguos, y que para supe-
rar esto tenemos que tener praxis. No se trata de un jue-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 638
639
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
go intelectual. Se aprende a dejar de ser exclusivo edu-
cador en el proceso mismo de tratar de convertirse en
educando mientras se ensea. Este es el nico camino.
(To Know and to Be: A Dialogue with Paulo Freire,
Indian journal of youth affairs, nm. 2, Nueva Delhi,
junio de 1979, p.6.)
18
Se refiere a su discurso de clausura del Acto preparatorio
de la segunda Asamblea mundial de educacin de adultos,
celebrada en Buenos Aires, el 21 de junio de 1985. All
Freire planteaba dichas virtudes en trminos de tensiones
a resolver: la tensin entre el discurso y la prctica; la ten-
sin entre la palabra y el silencio; la tensin entre subjeti-
vidad y objetividad; la tensin entre el aqu y el ahora del
educador, y el aqu y el ahora de los educandos, la tensin
entre espontanesmo y manipulacin; la tensin entre teo-
ra y prctica; la tensin entre paciencia e impaciencia; la
tensin entre el texto y el contexto (ver Paulo Freire en Bue-
nos Aires, Bs. As., CEAAL, p. 14-20).
19
En realidad, Freire, tradicionalmente conocido por su tra-
bajo y su contribucin en el terreno de la educacin de
adultos, se inici precisamente en el campo de la educa-
cin escolar. Tal como l mismo relata, su primera prcti-
ca educativa importante fue como Director de educacin
del Servicio social de industria (SESI), en Pernambuco.
Freire mismo, por otra parte, no se ve como un experto en
educacin de adultos:
Mucha gente piensa que yo desarroll todos estos te-
mas porque soy un especialista en alfabetizacin de
adultos. No, no, no [...] No es as. Por supuesto, la alfa-
betizacin de adultos es algo que he estudiado en pro-
fundidad, pero yo estudi la alfabetizacin como un
momento de la educacin, estudi la alfabetizacin de
adultos por una necesidad social de mi pas, como un
desafo. En segundo lugar, estudi la alfabetizacin de
adultos en el marco de referencia de la educacin y en
el propio marco de referencia de la teora del conoci-
miento, pero no como algo en s mismo, porque como tal
no existe. (To Know and to Be: A Dialogue with Paulo
Freire, op. cit., p. 4).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 639
640
ROSA MARA TORRES
De hecho, su crtica a la educacin bancaria tuvo como
eje la educacin escolar y, a lo largo de su obra, pueden
encontrarse innumerables referencias a la escuela, al
maestro de nios y a los educandos-nios.
ltimamente, por otra parte, ha estado incursionando
de nuevo en el tema de la educacin infantil. Reflexiones
interesantes y sugerentes en ese sentido pueden encon-
trarse, por ejemplo, en los dos volmenes que recogen su
dilogo con Sergio Guimares.
20
Magdalena Freire, A paixo de conhecer o mundo, 3a. ed.,
Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1985.
21
Precisamente, a la luz de este reconocimiento, deca en
abril de 1985 el padre Fernando Cardenal, actual minis-
tro de educacin y excoordinador de la Cruzada nacional
de alfabetizacin: [...] en estos momentos, he venido dn-
dole vuelta al problema de nuestra educacin: nuestra
educacin conservadora, nuestra educacin bancaria. A
pesar de que vamos a cumplir seis aos de Revolucin,
nuestra educacin se va quedando all, mientras avanza-
mos en todo. (Discurso de clausura del taller sobre la
educacin popular en el contexto educativo de la Nueva
Nicaragua, Diriamba, Nicaragua, 22-25 abril de 1985, en
Memoria, p. 100.) Dicho taller fue justamente la culmina-
cin a la vez que el nuevo punto de inicio de un proceso
de revisin profunda y reflexin crtica que viene tenien-
do lugar en Nicaragua alrededor del tema educativo, y uno
de cuyos ncleos fundamentales es precisamente la cues-
tin metodolgica.
22
Es justamente en este sentido que Freire recalca, en varios
escritos suyos, que no hay error metodolgico que no sea
ideolgico, pues todo error metodolgico implica un tras-
fondo ideolgico. Por ello, en su relatorio sobre la expe-
riencia de Guinea-Bissau, refirindose a los errores
metodolgicos que cometan los alfabetizadores en la prc-
tica y el papel que tena en ello la capacitacin, sealaba:
Corregir esas equivocaciones exiga algo ms que una in-
sistencia en los mtodos por s mismos. Exiga la revisin
permanente de su condicionamiento ideolgico de clase.
(P. Freire, Cartas a Guinea-Bissau, op. cit., p. 112). De ah,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 640
641
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
agrega, nuestra conviccin de que el esfuerzo de clarifica-
cin en torno de lo que es el proceso de ideologizacin deba
constituirse como uno de los puntos introductorios a todo
seminario de capacitacin de militantes, simultneamente
con el ejercicio del anlisis dialctico de la realidad.
(Concientizacin y liberacin: una charla con Paulo Freire,
Ginebra 1973, en P. Freire, La importancia de leer y el pro-
ceso de liberacin, op. cit., p. 44).
23
La relacin entre mtodos y finalidades, dice Freire, es,
en el fondo, la misma que existe entre tctica y estrategia.
De este modo, en lugar de ingenuamente absolutizar los
mtodos, los entiendo como al servicio de finalidades, en
la bsqueda de cuya realizacin se hacen y rehacen (Al-
gunas notas sobre concientizacin, 1974, en P. Freire, La
importancia de leer y el proceso de liberacin, op. cit., p.
91.) Mtodos y tcnicas, los cuales son obviamente in-
dispensables, siempre se crean y recrean en el contexto
de su aplicacin real. Lo que me parece fundamental es la
posicin clara que debe asumir el educador con relacin a
su opcin poltica. Esto implica valores y principios, una
posicin con respecto al sueo posible que se intenta
lograr. Es imposible disociar tcnicas y mtodos de este
sueo posible. (Are Adult Literacy Programmes Neu-
tral?, Perspolis, Intemational symposium for literacy, 3-
8 de septiembre 1975, mimeo., p. 8.)
24
Ral Ferrer, educador y poeta cubano, vicecoordinador de
la Campaa nacional de alfabetizacin (1961) y posterior-
mente Director nacional de educacin obrera y campesina
(EOC), autor de varios trabajos sobre la educacin de adultos
en Cuba. Invitado por el gobierno de Nicaragua, fue tambin
asesor de la Cruzada nacional de alfabetizacin.
25
Freire fue invitado, efectivamente, a participar en el II
Encuentro de intelectuales por la soberana de los pue-
blos de nuestra Amrica, celebrado en La Habana a fines
de noviembre de 1985 y al que, finalmente, tampoco pudo
asistir.
26
Se refiere al I Congreso nacional de educacin y cultura,
celebrado en La Habana entre el 23 y el 30 de abril de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 641
642
ROSA MARA TORRES
1971. La cita textual del discurso de clausura de Fidel,
mencionado por Freire, deca: [...] slo en un proceso re-
volucionario y slo despus de una Revolucin tan pro-
funda como la que ha tenido lugar en nuestra patria, poda
tener lugar un congreso como este. (En Referencias, vol.
2, nm. 3, Universidad de La Habana, La Habana, Institu-
to cubano del libro, 1971, p. 160.)
27
Dicha crtica ha sido planteada, en el Brasil, fundamen-
talmente por Vanilda Paiva y Dermeval Saviani. Ver al res-
pecto V. Paiva, Paulo Freire y el nacionalismo desarrollista,
op. cit., y D. Saviani, As teorias da educao e o problema
da marginalidade, en D. Saviani, Escola e democracia, 9a.
ed., Sao Paulo, Cortez Editora, 1985, p. 7-40. Refirindo-
se a su propuesta pedaggica con relacin al movimiento
de la nueva escuela, deca Freire en 1984:
[...] esas propuestas no son aqu una especie de himno o
de homenaje a la nueva escuela, de la que yo sera (su-
puestamente) una especie de representante tardo [...] En-
cuentro, inclusive, que la nueva escuela tiene mucho de
bueno. Fue una respuesta dentro de un tiempo y de un
espacio diferentes. No es que yo est, con eso, pretendiendo
una nueva escuela en la zona proletaria, como si se tratase
de agarrar algo que podra servir muy bien a los nios
burgueses y aplicarlo a los nios proletarios. Nada de
eso! [...] Un educador que tenga una opcin popular, y no
populista, no puede, a mi entender, quedarse en el ejercicio
de una pedagoga inmovilizante. Una pedagoga que solo
sera la repetidora o la transferidora de contenidos consi-
derados indispensables. No. El educando es tambin sujeto
de su propia formacin, y no solo objeto. (P. Freire y S.
Guimares, Sobre educao. Dilogos, vol. 2, Ro de
Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 54-55.)
28
Este es precisamente uno de los puntos por los cuales
Freire critica a Ilich y su planteamiento de la desesco-
larizacin (ver, al respecto: Ivan Ilich et al., Un mundo sin
escuelas, Mxico, Nueva Imagen, 1979).
Cuando l plantea todo el problema de la desescolarizacin,
a mi juicio, cae en un error. l se niega constantemente a
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 642
643
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
discutir la cuestin ideolgica, y es precisamente por esta
razn que no puede alcanzar, a mi juicio, la totalidad del
fenmeno que analiza. La impresin que uno tiene cuando
estudia a Ilich, es que la escuela, como institucin, aparece
como poseedora de una esencia demonaca (es un ente
demonaco), lo que vale decir que es inmutable, porque eso
es una esencia metafsica, es algo que no se cambia y, si
ella tiene esencia demonaca, hay que superarla y hay
que suprimirla. Existen ciertos hechos concretos en que
se basa para decir esto. Slo que estos no se miran ideo-
lgicamente [...] A mi juicio, solamente al analizar la fuer-
za ideolgica que est detrs de la escuela como institucin
social es que yo puedo comprender lo que es, pero que
puede dejar de ser. (La dimensin poltica de la educa-
cin, op. cit., p. 39-40).
Para una reflexin crtica en torno al pensamiento de
Freire e Ilich con respecto a este punto, ver Rosiska Darcy
de Oliveira y Pierre Dominice, Pedagoga de los oprimi-
dos, opresin de la pedagoga. El debate pedaggico, 1974,
en Carlos A. Torres, Paulo Freire en Amrica Latina, Mxi-
co, Ediciones Gernika, 1979, p. 153-158.
29
Sobre el tema de la transformacin de la educacin en la
transicin revolucionaria, comenta Freire:
La nueva sociedad no se crea por decreto. El modo de
produccin no puede ser transformado de la noche a la
maana. Las viejas ideas insisten en permanecer. La in-
fraestructura va cambiando, pero los aspectos de la vieja
superestructura permanecen en contradiccin con la nueva
que se va generando. Este es un momento realmente difcil
que exige de los educadores revolucionarios imaginacin,
competencia, gusto por el riesgo. Al responder a los pro-
blemas fundamentales de la transicin, la educacin re-
volucionaria tiene que anticiparse, de vez en cuando, a la
sociedad nueva, aun no realizada. (P. Freire y A. Fandez,
op. cit., p. 92).
30
Dicha crtica ha sido planteada, en el Brasil, fundamen-
talmente por Vanilda Paiva y Dermeval Saviani. Ver al res-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 643
644
ROSA MARA TORRES
pecto V. Paiva, Paulo Freire y el nacionalismo desarrollista,
op. cit., y D. Saviani, As teorias da educao e o problema
da marginalidade, en D. Saviani, Escola e democracia, 9a.
ed., Sao Paulo, Cortez Editora, 1985, p. 7-40. Refirindo-
se a su propuesta pedaggica en relacin al movimiento
de la nueva escuela, deca Freire en 1984:
[...] esas propuestas no son aqu una especie de himno o
de homenaje a la nueva escuela, de la que yo sera (su-
puestamente) una especie de representante tardo [...] En-
cuentro, inclusive, que la nueva escuela tiene mucho de
bueno. Fue una respuesta dentro de un tiempo y de un
espacio diferentes. No es que yo est, con eso, pretendiendo
una nueva escuela en la zona proletaria, como si se
tratase de agarrar algo que podra servir muy bien a los
nios burgueses y aplicarlo a los nios proletarios. Nada
de eso! [...] Un educador que tenga una opcin popular, y
no populista, no puede, a mi entender, quedarse en el
ejercicio de una pedagoga inmovilizante. Una pedagoga
que solo sera la repetidora o la transferidora de conteni-
dos considerados indispensables. No. El educando es tam-
bin sujeto de su propia formacin, y no solo objeto. (P.
Freire y S. Guimares, Sobre educao. Dilogos, vol. 2,
Ro de Janeiro, Paz e Terra, 1984, p. 54-55.)
31
Este es precisamente uno de los puntos por los cuales
Freire critica a Ilich y su planteamiento de la desesco-
larizacin (ver, al respecto: Ivan Ilich et al., Un mundo sin
escuelas, Mxico, Nueva Imagen, 1979).
Cuando l plantea todo el problema de la deses-
colarizacin, a mi juicio, cae en un error. l se niega
constantemente a discutir la cuestin ideolgica, y es
precisamente por esta razn que no puede alcanzar, a mi
juicio, la totalidad del fenmeno que analiza. La impre-
sin que uno tiene cuando estudia a Ilich, es que la escuela,
como institucin, aparece como poseedora de una esencia
demonaca (es un ente demonaco), lo que vale decir que
es inmutable, porque eso es una esencia metafsica, es
algo que no se cambia y, si ella tiene esencia demonaca,
hay que superarla y hay que suprimirla. Existen ciertos
hechos concretos en que se basa para decir esto. Slo que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 644
645
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
estos no se miran ideolgicamente [...] A mi juicio, sola-
mente al analizar la fuerza ideolgica que est detrs de
la escuela como institucin social es que yo puedo
comprender lo que es, pero que puede dejar de ser. (La
dimensin poltica de la educacin, op. cit., p. 39-40).
Para una reflexin crtica en torno al pensamiento de
Freire e Ilich con respecto a este punto, ver Rosiska Darcy
de Oliveira y Pierre Dominice, Pedagoga de los oprimi-
dos, opresin de la pedagoga. El debate pedaggico, 1974,
en Carlos A. Torres, Paulo Freire en Amrica Latina, Mxi-
co, Ediciones Gernika, 1979, p. 153-158.
32
Sobre el tema de la transformacin de la educacin en la
transicin revolucionaria, comenta Freire:
La nueva sociedad no se crea por decreto. El modo de
produccin no puede ser transformado de la noche a la
maana. Las viejas ideas insisten en permanecer. La in-
fraestructura va cambiando, pero los aspectos de la vie-
ja superestructura permanecen en contradiccin con la
nueva que se va generando. Este es un momento real-
mente difcil que exige de los educadores revoluciona-
rios imaginacin, competencia, gusto por el riesgo. Al
responder a los problemas fundamentales de la transi-
cin, la educacin revolucionaria tiene que anticiparse,
de vez en cuando, a la sociedad nueva, aun no realiza-
da. (P. Freire y A. Fandez, op. cit., p. 92).
33
A propsito de esto, es interesante mencionar uno de los
proyectos que tena pensado realizar Freire en su trabajo
en Sao Tom y Prncipe. El proyecto, cuenta, giraba en
torno a publicaciones Cuadernos de Cultura en que
estudisemos, en lenguaje sencillo, objetivo, el poder eje-
cutivo, el judicial y el legislativo. Lo que es el Ministerio
de educacin, el de salud, el de agricultura, el de relacio-
nes exteriores, el de seguridad nacional. Lo que es el Tri-
bunal de Justicia, lo que es la Asamblea Popular. Seran
Cuadernos de cultura que conformaran esta serie. Un
conjunto de textos que, de hecho, compondran una es-
pecie de introduccin a la teora del estado saotomense.
Llegu a conversar con varios ministros sobre el proyecto.
No hubo siquiera una reaccin contraria. No fue posible,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 645
646
ROSA MARA TORRES
sin embargo, en aquel momento, organizar un equipo na-
cional con el cual pudiese trabajar en la elaboracin de
los textos. De esta manera, el proyecto se inviabiliz. Su
relevancia, con todo, es indiscutible, y creo que un da
ser materializado. (P. Freire y A. Fandez, op. cit., p. 149).
34
El coordinador est, pues, no para ensear lo que sabe
a los grupos que no saben sino para aprender junto con
el grupo. Ciertamente que no tiene una participacin neu-
tral porque tiene su propia opinin, la cual debe manifes-
tar, pero no como quien va a sealar definitivamente la
verdad o el error sobre lo que se est discutiendo. Su
funcin es activa, no es meramente dar la palabra. Debe
orientar el debate, incentivar con preguntas el cues-
tionamiento de lo que se afirma en el grupo, debe centrar
la discusin sobre el tema para que no se disperse, debe
sintetizar un conjunto de opiniones y devolverlas al grupo
para seguir ahondando, y tambin debe dar su punto de
vista cuando crea conveniente para aportar al avance de
la reflexin. (Oscar Jara, El mtodo dialctico en la
educacin popular, Cuadernos pedaggicos, nm. 7,
Quito, CEDECO, septiembre de 1984, p. 46.
35
Ver, por ejemplo: Alfonso Castillo y Pablo Latap, Educa-
cin no formal de adultos en Amrica Latina. Situacin ac-
tual y perspectivas, Oficina regional de la UNESCO para
Amrica Latina y el Caribe, Santiago, Chile, mayo de 1983.
Dicen al respecto los autores:
En la educacin popular, el papel del maestro desapare-
ce. El animador, promotor o coordinador slo estimula,
orienta y favorece la reflexin y la accin. Se pretende la
generacin de grupos autnomos en los que el control y
la responsabilidad sean compartidos. El coordinador se
convertir en parte del grupo en tanto se identifique con
sus visiones, intereses e interpretaciones. En lugar de
buscar que los alumnos se vayan moldeando para ser
como el maestro, la educacin popular aspira a que los
animadores sean moldeados por las visiones, sentimien-
tos e intereses del sector popular. De este modo tiene
lugar tambin el proceso de concientizacin de los
concientizadores (Freire). (Op. cit., p. 16.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 646
647
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
Garca Huidobro, por su parte, destaca como una de las
caractersticas comunes de los proyectos de educacin
popular el hecho de que se tiende a una relacin pedag-
gica horizontal entre educador y educando. El maestro es
ms bien orientador, monitor de un proceso en el que el
grupo tiende a una autonoma cada vez mayor. Se habla
de autoaprendizaje y autogestin, buscando que el proce-
so sea transparente a todos y que la responsabilidad co-
munitaria sea real. (Juan Eduardo Garca Huidobro, La
relacin educativa en proyectos de educacin popular. An-
lisis de quince casos. Documentos de trabajo, nm. 2, San-
tiago de Chile, CIDE, 1982, p. 55.)
36
Esta visin del educador como un compaero de sus
educandos, y como un rasgo que diferenciara precisa-
mente al educador dialgico del educador antidialgico,
est ya presente en la Pedagoga del Oprimido (p. 78).
Quizs la expresin ms clara y viva de lo que Freire en-
tiende por compaerismo en la relacin educador-edu-
cando, est en este texto oral suyo reciente:
Para m, el educador tiene que librar una serie de bata-
llas diarias. Fundamentalmente, l jams tiene que dejar
que su alegra se quede callada. Quiero decir: para m,
el educador no puede cansarse de vivir la alegra del
educando. En el momento en que l siente que la
capacidad de estar alegre con el descubrimiento del
educando no importa cul sea su nivel, en qu grado
trabaje , en el momento en que l ya no se alegra, no
se emociona frente a la alegra del descubrimiento, es
que l ya est amenazado de burocratizarse. Y, si l se
burocratiza por el hbito de hacer y decir bueno, yo ya
no tengo nada de qu alegrarme, porque eso yo ya lo
saba, es que l, burocratizndose, perdi la capacidad
de asombrarse. Y si l ya no se asombra con la alegra
del educando que descubre, por primera vez, algo que l
descubri y redescubri varias veces, entonces l ya no
es educador. Y aqu tal vez algn lector diga: Pucha,
cmo sigue siendo lrico este Paulo! Ser posible que la
gente pueda mantener esa cualidad?, yo pienso que la
condicin para continuar siendo educador es mantener
esa cualidad.. (P. Freire y S. Guimares, Sobre educa-
o. Dilogos, vol. 1, op. cit., p. 84-85).
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 647
648
ROSA MARA TORRES
37
Se refiere al taller sobre Investigacin participativa y ac-
cin comunitaria realizado entre el 24 y el 27 de julio de
1985 en la Universidad de Massachussets, Amherst, Es-
tados Unidos.
38
Freire agrega:
Hay un equvoco en torno a todo esto. Yo estoy absoluta-
mente convencido de que no hay razn para que un profe-
sor tenga vergenza de ser profesor, de ser educador, e
inventar otros nombres, como en los Estados Unidos, y
decir: soy facilitador. Yo soy un profesor, y no tengo por
qu esconder eso. Ahora, lo que yo no quiero, ni en mi
prctica, ni en mi cabeza, es ser un profesor que se consi-
dere exclusivamente educador del educando. Lo que yo
quiero, en mi prctica, es que el educando que trabaje con-
migo asuma tambin el papel de educador de m. El edu-
cando con quien trabajo es educando en un momento y
educador en otro. Yo soy su educador y su educando, y en
eso no hay ninguna contradiccin espantosa. Quiero decir:
es una ruptura con el autoritarismo lo que yo predico y
vivo, y no slo predico. Es eso lo que yo encuentro impor-
tante. Para eso, repito una expresin que us ya no recuer-
do en cul de mis libros: la nica manera que el educador
tiene de continuar, de estar con los educandos, es salir.
Pero salir no en el sentido de abandonar la clase. Salir
desde el punto de vista de la exacerbacin de su estar. (P.
Freire y S. Guimares, vol.1, op. cit., p. 118-119.)
Cabe recordar, sin embargo, a propsito de la invencin
de nombres para sustituir al de profesor, que Freire mis-
mo inicialmente invent nuevos nombres para escuela
(crculo de cultura), profesor (coordinador de debates),
alumno (participante de grupo),etc. La razn que en-
tonces daba para usar la expresin coordinador de deba-
tes en lugar de la de profesor era que este ltimo concepto
tena tradiciones fuertemente donantes . (Ver P. Freire,
La educacin como prctica de la libertad, op. cit., p. 98.)
39
A propsito de esto, Freire relata en varias de sus entre-
vistas y libros dialogados, una ancdota suya ocurrida en
la Universidad de Harvard cuando fue invitado a un semi-
nario y los estudiantes inicialmente se desconcertaron y
frustraron al ver que, en lugar de la esperada exposicin,
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 648
649
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
l empez pidindoles que discutieran junto con l dos
textos suyos distribuidos previamente.
Respondiendo, por otra parte, a esa misma inquietud en
una entrevista en la India, Freire adverta y aconsejaba:
En cierto momento, cuando un educador invita a los
educandos a adoptar un enfoque diferente, ellos se sien-
ten inseguros. Ellos necesitan seguridad. En el momento
en que el educador dice: Yo no vine aqu a ensearles
sino a aprender con ustedes, los educandos no estn
preparados. Se sienten indefensos. Aun aquellos con una
buena experiencia poltica tienen este sentimiento al prin-
cipio. Ellos necesitan un PROFESOR [...] La sugerencia
que yo dara sera que, cuando empecemos a trabajar con
un grupo nuevo, si nos damos cuenta que estn esperan-
do mucho ms nuestra palabra, es mejor empezar
cincuenta por ciento como educadores y cincuenta por
ciento como educandos, para, en el proceso, morir como
exclusivos educadores y renacer nuevamente como edu-
cadores-educandos, e invitar a los educandos a morir
tambin como exclusivos educandos para renacer como
educandos-educadores. En aquellos seminarios en que
yo digo: Aunque yo soy un Profesor, tambin soy un es-
tudiante, ellos no han podido entenderme. (To Know and
to Be: A Dialogue with PauIo Freire, op. cit., p. 5).
40
De hecho, como sealaba Freire, la pregunta sobre la re-
sistencia de los propios educandos a asumir una relacin
dialgica con el educador es una pregunta que se le viene
planteando recurrentemente, dada la dificultad que, en la
prctica, se presenta para establecer dicho dilogo, no solo
por los condicionamientos y el autoritarismo del educador,
sino tambin por los condicionamientos del educando.
En la Pedagoga del Oprimido, Freire reconoca (en una
nota de pie de pgina) precisamente la dificultad del di-
logo: Ya hemos declarado que la educacin refleja la es-
tructura de poder, y de ah la dificultad que tiene el
educador dialgico para actuar coherentemente en una
estructura que niega el dilogo. Algo fundamental puede
ser hecho, sin embargo: dialogar sobre la negacin del
propio dilogo. (Pedagoga del Oprimido, p. 77.) Ms ade-
lante, en el mismo libro, y a propsito de la investigacin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 649
650
ROSA MARA TORRES
temtica, planteaba: Aun cuando un grupo de individuos
no llegue a expresar concretamente una temtica genera-
dora, lo que puede parecer inexistencia de temas, sugie-
re, por el contrario, la existencia de un tema dramtico: el
tema del silencio. (Ibid., p. 126.) Ambas referencias nos
parecen sumamente ilustrativas de lo que Freire propone
en esta entrevista como consejo a los jvenes educado-
res: la posibilidad de enfrentar la negativa al dilogo por
parte de los educandos, no negando el dilogo, sino asu-
mindolo como tema de anlisis y discusin.
41
En realidad, Freire mismo relata haber tenido una expe-
riencia semejante cuando funga como director de la Divi-
sin de educacin del Servicio social de industria (SESI),
en Pernambuco. Cuenta al respecto:
El SESI me ofreci una experiencia extraordinaria, que
fue la de trabajar con las profesoras de las escuelas que
diriga y con las familias obreras, con quienes discuta
una vez por mes los problemas de educacin de los hijos
[...] Yo tena seminarios de evaluacin semanal con las
profesoras y haca reuniones mensuales con las fami-
lias, dentro de lo que hoy se contina llamando crculo
de padres y profesores. Desarroll all un trabajo enor-
me. Hasta hoy no escrib sobre esa experiencia, pero ella
me sirvi de base en el trabajo posterior en el campo de
la educacin de adultos. (L. Chiappini, op. cit., p. 54.)
42
Todo acto de conocimiento verdadero necesariamente im-
plica la memoria. Memorizar el objeto. Pero, para
memorizarlo, es preciso aprehenderlo. La memorizacin
que se hace al contrario es la mecnica, en la que se
memoriza el perfil del objeto, sin aprehenderlo. Si el
procedimiento del educador es afinar el objeto, o descri-
birlo para que los educandos lo memoricen, creo que es
ms fcil convencer a los educandos, por ejemplo, de
que este cenicero es un plato, que si su procedimiento,
por el contrario, es el de la indagacin, el de la reflexin
crtica en torno del objeto. (L. Chiappini, op. cit., p. 65).
43
Para ampliar y ejemplificar este punto, vale la pena trans-
cribir algunas reflexiones recientes de Freire al respecto.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 650
651
ENTREVISTA A PAULO FREIRE
Dialogando con Fandez, dice:
Nuestra formacin acadmica nos lleva constantemente
con excepciones, claro est a un cierto gusto por la
descripcin o el afinamiento de los conceptos, y no a la
aprehensin de lo concreto, y esto lo hacemos a veces
con una habilidad de esgrimistas. Ah tenemos una dife-
rencia enorme entre nosotros y las clases populares que,
de modo general, describen lo concreto. Si preguntra-
mos a un favelado lo que es una favela, es casi seguro
que responda: En la favela no tenemos agua. Su des-
cripcin es la de lo concreto, no la del concepto. Uno de
nosotros tal vez dijese: La favela es una situacin
sociopatolgica... Por eso, tambin, como he destacado
en otras oportunidades, el lenguaje de las clases popula-
res es tan concreto como concreta es su vida misma [...]
En cierto momento del proceso el concepto se vaca. Es
como si, en cierto instante, favela fuese apenas un concep-
to, y no la dramtica situacin concreta que yo no logro
alcanzar. Vivo, entonces, la ruptura entre la realidad y el
concepto que debera mediar su comprensin de lo con-
creto, nos quedamos en el concepto, perdidos en su pura
descripcin. Peor todava, terminamos por inmovilizar el
concepto, hacindolo esttico. (P. Freire, y A. Fandez,
op. cit., p. 64.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 651
652
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 652
653
LA UTOPA, INDELEBLE?
*
Yohanka Len del Ro
Cuando nos acercamos al problema de la utopa,
de hecho nos encontramos con dos grandes obje-
ciones que congelan el entusiasmo de cualquier
investigador:
- La utopa es pensamiento errneo, falso y no
tiene nada que ver con la ciencia, por el con-
trario, entorpece el anlisis de la realidad so-
cial.
- La utopa es terror, quiere construir el cielo en
la tierra y construye el infierno.
Estas objeciones son las dos caras de la repre-
sentacin de la utopa como estado esquizofr-
nico, al decir de un colega. Es por esa razn que,
cuando en algunos discursos de la izquierda des-
pus del derrumbe del socialismo real se apela a
la ensoacin utpica, la legitimidad de estos dis-
cursos se pone en duda. Coincidimos nosotros en
esta duda, pero no por las razones de un
cientificismo aferrado al dato testarudo de la cien-
cia social, sino porque en estos discursos est
ausente una relacin crtica hacia el mundo de lo
utpico en la vida social.
Referirnos desde nuestra tradicin de pensa-
miento al recurso analtico de la crtica en rela-
cin con la utopa, significa que tenemos en cuenta
no solo un distanciamiento cauto de la postulacin
apriorstica de un deber ser, sino que, por el con-
*
La Habana, Instituto de filosofa, 2002.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 653
654
YOHANKA LEN DEL RO
trario, perseguimos un develar crtico de la reali-
dad misma, en tanto fetichizacin, misticismo,
ideologizacin y cosificacin de las relaciones so-
ciales. Por esto, para ponderar la objetividad de la
realidad social que se quiere superar, hay que te-
ner en cuenta que en ella se encuentra tambin
cosificado e invertido un sentido de lo utpico.
De la misma manera el orden burgus, que con-
sume diariamente, desde su nacimiento, todas las
fuerzas creadoras de la vida social material hu-
mana y la naturaleza, ha pasado al consumo in-
discriminado, sistemtico y en cadena de las
fuerzas y capacidades imaginativas, de los sue-
os, las fantasas, la esperanza de los millones de
seres que poblamos el planeta tierra.
Una vez ms las fuerzas productivas del siste-
ma no se agotan, se recrean al mismo tiempo que
se usurpan. Las nuevas tecnologas de la informa-
cin, la eclosin de la imagen sonora y el video, la
computarizacion de la vida cotidiana, son otras
tantas grandes transformaciones tecnolgicas que
las fuerzas productivas del capitalismo han pues-
to en marcha. Al mismo tiempo siguen tejindose
estas en una incesta relacin con sus modos
autofgicos de producirse. De esta forma, las crea-
ciones tradicionales de la vida espiritual, tan ele-
vadas como la moral, la religin y la filosofa, se
presentan complicadas al ser acomodadas a un
remodelado lecho de Procusto.
No sigue nada nuevo de eso, solo aquello que ya
en sus inicios se reconoce: que la burguesa (asu-
miendo aqu el primado de un anlisis estructural),
para llegar a realizar su propio inters de clase tuvie-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 654
655
LA UTOPA, INDELEBLE?
ra que pasarse en su trascendencia ideolgica; ju-
garse por imposibles y utopas (de acuerdo a sus
posibilidades histricas) para asentar lo posible real:
el dominio raso y llano de su inters particular his-
trico transitorio. Lo nuevo propiamente no est slo
en los medios de que se vale, ni en la forma en que
lo hace, sino que este propio despliegue formal co-
mienza a cambiar el contenido mismo, haciendo
mucho ms complicadas las circunstancias y con-
diciones en las que estos procesos se establecen y,
por lo tanto, para el pensamiento crtico resulta
mucha ms complicada su tarea.
Para ser ilustrativos en esto que planteamos,
sucede que desde un computador cualquiera, sin
referencia ni contexto imago, sonoro, discursivo,
se leen hoy citas como estas:
Las utopas son la gasolina, el alimento de la
mquina humana, del hombre y la mujer. Sin
utopa no se puede vivir. El sueo est relacio-
nado entraablemente con la personalidad hu-
mana y quizs la utopa tambin. Participa del
deseo. Y qu sera el hombre sin deseos? Qu
sera el hombre sin sueos, sin utopas?
Cada y una de nuestras conciencias individua-
les, desde diferentes puntos del planeta, y con di-
ferentes posibilidades de acceso y comprensin,
se preguntarn qu podemos entender?, a qu
exactamente refiere la cita?
Ms an, si el sistema ha copado todos los ima-
ginarios posibles desde su poder impositivo, visual,
sonoro, tecnolgico, poltico, biolgico, de nues-
tros sentidos elementales, hasta de nuestro apa-
rato digestivo, qu nos provoca esta cita?. Qu
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 655
656
YOHANKA LEN DEL RO
certeza nos transmite? Es difcil exponerlo en de-
talles; pero lo que s concluimos es el sentimiento
vacuo que provoca.
En el crculo de juicios tericos que se manejan
hoy, se concluye, por su parte, que el mundo ver-
dadero, por tanto, se ha convertido en fbula; no
existen los hechos, solo las interpretaciones. O en
el orden del anlisis del sujeto, como plantea N.
Luhmann, el sujeto se ha convertido en un entor-
no. Tal sentencia muy comn no precisamente
coincide con este estado de sentimiento de vaco.
Carlos Marx, la no-persona, como suele nom-
brarlo un profesor colega, indicaba en un libro,
escrito para hacer balance de su herencia hege-
liana:
[...] lleg un tiempo en que todo lo que los hom-
bres haban venido considerando como inaliena-
ble se hizo objeto de cambio, de trfico, y poda
enajenarse. Es el tiempo en que incluso las co-
sas que hasta entonces se transmitan, pero
nunca se intercambiaban; se donaban, pero
nunca se vendan; se adquiran, pero nunca se
compraban: virtud, amor, opinin, ciencia, con-
ciencia, etc., todo, en suma, pas a la esfera del
comercio. Es el tiempo de la corrupcin general,
de la venalidad universal, o, para expresarnos
en trminos de economa poltica, el tiempo en
que cada cosa, moral o fsica, convertida en valor
de cambio, es llevada al mercado para ser apre-
ciada en su ms justo valor.
1
1
Karl Marx, Miseria de la filosofa, La Habana, Editora Pol-
tica, 1963, p.30
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 656
657
LA UTOPA, INDELEBLE?
Cmo se vivencia esto hoy? Donde se nos dice
que virtud, amor, opinin, ciencia, conciencia
significa comprar acompaantes pagados a los que
llamar impropiamente amigos; comprar el renom-
bre de justo pagando a quienes lo divulguen;
comprar ttulos universitarios; comprar acompa-
antes sexuales a cambio de un salario; y com-
prar la opinin y la ideologa por un puado de
garbanzos. De modo que virtud, amor, opinin,
ciencia, conciencia son algo en cierto modo ina-
lienable, porque nadie puede vender lo que no po-
see, mientras que, por otro lado, son las cosas ms
vendibles del mundo, en cuanto que lo que se ven-
de con el nombre de virtud no es ms que vicio, lo
que se vende con el nombre del amor no es sino
odio, lo que se vende con el nombre de la ciencia
no es sino error; lo que se vende como opinin es
la apata y lo que se vende como conciencia, la
inconsciencia.
En el tiempo de la venalidad universal que Marx
indica, la realidad del mercado total estandariza
bajo el principio de la compra y la venta los me-
dios que conducen a alcanzar la virtud, el amor, la
opinin, la ciencia y la conciencia, y esencialmen-
te la vida. Con esta lgica irracional se elimina la
cuestin sobre los fines, en tanto el problema se
corre hacia los medios, y estos, si son eliminados,
escamoteados, imposibilitados, impedidos, no ga-
rantizan ningn fin, pasan a otra realidad, la vir-
tual, donde sus contenidos son usurpados. Es por
esta razn que necesariamente el debate, nueva-
mente ( pensemos aun que nunca ha estado au-
sente) sigue siendo sobre los fines ltimos de la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 657
658
YOHANKA LEN DEL RO
humanidad, aunque se pretenda desde diferentes
flancos una cruzada contra ellos.
La presencia hegemnica del mercado como to-
talidad econmica y poltica significa ms que lo
estrictamente acotado a estas esferas: lo concer-
niente al imaginario, la racionalidad, la conducta,
los valores y subjetividades. Cmo logra este to-
talitarismo econmico configurar la realidad? El
discurso de una cultura gerencial de empresa ya
no necesita en lo absoluto de los argumentos del
fin de las ideologas y de las tecnologas sociales.
2
La sociedad de una cultura gerencial de empresa
se plantea como un tipo social de organizacin que
supera la estratificacin y la revolucin por medio
de una revolucin pacfica y silenciosa que va pro-
duciendo la globalidad que genera la masificacin
de la comunicacin y su articulacin al ejercicio
empresarial. Esta propuesta no se considera a s
misma utpica sino adscrita al llamado realismo
poltico; por consiguiente, superadora de la uto-
pa. Siempre y cuando la accin social no se suje-
te a un fin ltimo, sino sea deducida de la tendencia
de la situacin real que se va delineando por el
2
La retrica sobre los fines cobra forma discursiva sistem-
tica en el ao 1960 con el libro de Daniel Bell El fin de las
ideologas, as como cinco aos antes haba ya aparecido
bajo el eslogan del futuro de la libertad en el Congreso
de Miln. En el ao 1965 es creada la Comisin para el
ao 2000, bajo la presidencia de Daniel Bell, que difunda
las nociones futurolgicas de la sociedad posindustrial,
las que eran complementadas por la nocin de aldea glo-
bal de McLuhan, de 1962, en su libro La galaxia de
Gutenberg. En esa misma direccin siguen las acciones
tericas de Z. Brzezinski, R. Aron y Alvin Toffler.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 658
659
LA UTOPA, INDELEBLE?
funcionamiento natural de la empresa global, esta
tecnoutopa perfila el futuro de la humanidad.
Detrs de este mundo que ya no es ilusorio sino
virtual, est la simbologa de la empresa global del
imperio de la IBM que promulga la profeca de la
empresa imposible de contener en los marcos na-
cionales.
3
La sociedad es un global shopping center,
una corporate culture que aglutina a los hombres y
mujeres desde una poltica de personal de una
estructura inconsciente predominantemente ma-
terna como una mquina de angustia y m-
quina de placer. El modelo de la empresa-red, con
los atributos de ser flexible y relacional, con una
estructura donde cada parte sirve al todo, deter-
mina la integracin que aparece como capitaliza-
cin total de los conocimientos y las energas
individuales. La estructura marcadamente dicot-
mica de esta sociedad es el resultado pacfico de
una evolucin tecnolgica, comunicativa y organi-
zativa que supera la estructura de clase, reclaman-
do solo condicin de clase para los dcideurs
(responsables) y los global business. El resto de la
sociedad es interpretado como grupos sociales de
consumption communities (comunidades de consu-
mo), que necesariamente son en la medida en que
se someten voluntariamente a la alfabetizacin
3
Las observaciones de Max Pages en 1979 sobre la influen-
cia de la organizacin consideran que esta realidad se sus-
tenta en un enfoque metodolgico que elabora tcnicas no
verbales y corporales que permiten captar el imaginario
colectivo, es decir, las angustias y los deseos inconscientes
vividos en la relacin de los individuos con las institucio-
nes, con los objetos colectivos de inversiones.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 659
660
YOHANKA LEN DEL RO
meditica donde la virtualidad simblica adelan-
ta y garantiza la consolidacin del proyecto. La
tecnoutopa es la conjugacin mgica de la ten-
sin, la potencia, la facticidad, la perfeccin, la
imaginacin creadora que define el horizonte de
sentido de la accin (y no propiamente de la
praxis) en la terra utopian del global business
community.
Lo que se hace presente entre tanta enmaraa-
da jerga tecnoflica es el abandono que la ideolo-
ga burguesa ha hecho de sus posicionamientos
pragmticos de tintes romnticos y su asentamien-
to en el cinismo in extremis, cuyo ingrediente fun-
damental es el escepticismo y el empirismo ms
radical, que llega hasta la absurda posicin del
solipsista reflexivo que se empea en generalizar
su posicionamiento y comienza a invertir la se-
mntica del juego epistemolgico. Sucede lo que
al principio diagnosticbamos: las guerras son
defensas, los odios son amor, la ciencia es nego-
cio, la utopa es topia-u (lugar no), es la inversin
de los sentidos de los universales conceptuales,
en tanto ya estos dejan tambin de ser superfluos
como universales.
Haciendo uso y recurso de un titulo de Hayek,
la fatal arrogancia de este utopismo obvia las diso-
ciaciones y discontinuidades del desarrollo des-
igual, en tanto son invisibles, al reciclarlas como
distorsiones y efectos causales del funcionamien-
to del mecanismo de red tcnico del management.
Es exactamente la topa-u, puesto que es el orden
generador del lugar-no, de la ponderacin de la
exclusividad por la exclusin, de la comunicacin
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 660
661
LA UTOPA, INDELEBLE?
estandarizada por el silencio violento, la competi-
tividad parcelada y la presencia brbara de las
redes globales.
4
El no-lugar de los inventos y las fantasas de la
Utopa de Moro, la Ciudad del Sol de Campanella,
la muy posterior Icaria de Cabet, entre otros, se
nos presentan (o venden) hoy como el topos-no. Si
antes el sueo de un futuro mejor, en un lugar
imaginado, empujaba la accin aunque por ima-
ginado el lugar era imposible , hoy el lugar no
hay que imaginarlo, l es, en s mismo, agota y
satisface todos las posibles fantasas y deseos de
los hombres y mujeres, por lo que no necesitamos
ms un futuro soado o imaginado, y menos an
una alternativa: todas las garantiza la sociedad cor-
porativa. Se ha invertido el sentido del trmino y
se ha dado remate a su semntica; es realmente
nuevo, es el topos-no, el lugar no. El orden esta-
blecido es ya el lugar (topos); no podemos dudar
que el lugar est logrado, no hay que ubicarlo ms
en otro espacio, ni es vlido en una ucrona. No
condiciona el espacio, en tanto juega en condicio-
nes de comunicacin ideal, pero es el topos-no,
por cuanto, dado el lugar, la lgica no es inclusiva,
puesto que al lugar soado no llegamos, somos
empujados, estamos incluidos-excluidos. La lgi-
ca inversa est en que el lugar alcanzado es exclu-
4
Los cuarteles generales de las sociedades multinacionales
se ven en la obligacin de sacar enseanzas de la estrate-
gia de sus adversarios, al apropiarse del lema originario
de las ONG: Think globally. Act locally. (Armand Mattelart,
Historia de la utopa planetaria. De la ciudad proftica a la
sociedad global, Barcelona, Paids, 2000, p.399.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 661
662
YOHANKA LEN DEL RO
sivo y, por lo tanto, puedes entrar o puedes quedar
fuera. De esta manera estamos en presencia de una
nueva modalidad de la utopa que increpa desde el
sentido comn hasta la crtica terica, donde el lu-
gar-no est habitado por los consumidores / pbli-
cos soberanos, en un entorno competencial del
librecambismo mundial y de la repblica mercantil
universal. Es una utopa usurpadora de la tenden-
cia de la socializacin y la integracin mundializada
que ya en nuestros das enfrenta los embates del
modelo panlgico del infinito crecimiento de mer-
cados, con la reduccin de estos y con la depresin
de las redes de las geofinanzas. Es entonces cuan-
do se muestra en toda su falacia el orden de la paz
y los negocios, y se acrecienta la agresividad de to-
pos-no de la tecnoutopa de la empresa global, en
tanto esta consigna, con toda terrenalidad, que si
no hay lugar para todos al menos debo arrebatar
un lugar para m.
5
5
Estas reflexiones finales estn sustentadas en los anlisis
econmicos y polticos realizados por Wim Diercxsens,
profesor de economa, investigador del DEI. Su tesis fun-
damental es la tendencia cada vez mayor de la economa
mundial, liderada por la lgica de las empresas
transnacionales, hacia la agresividad que genera la
competitividad cada vez ms aguda de estas empresas por
el reparto del inamovible mercado mundial. El estanca-
miento por el no-crecimiento de la tasa de beneficio que
ya ha ahogado a la produccin, toca fondo al fin en el ca-
llejn sin salida de la especulacin financiera. La situa-
cin es lmite y desde esta realidad de condiciones
objetivas, es nicamente posible desmontar las piezas fi-
nales de la utopa liberal, y pensar las posibilidades otras.
Ver Wim Dierckxsens, El movimiento social por una alter-
nativa al neoliberalismo y a la guerra, San Jos de Costa
Rica, DEI, 2001.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 662
663
LA UTOPA, INDELEBLE?
Reflexionar sobre la historia, los itinerarios, las
aventuras de la utopa como una tensin, pulsin,
figura discursiva, funcin reguladora de la accin,
contingencia de la multitud, proyecto sociopoltico,
imaginacin y encanto, desorden y revueltas, hace
que veamos ms claro que la aventura se juega en
el presente. Por eso es que necesitamos responder-
nos al por qu hoy de la utopa, y creo que ello res-
ponde a la contingencia en la que esa dimensin de
la condicin humana se desenvuelve. Pensar la uto-
pa hoy es imprescindible para no olvidar, no solo
que el pasado no sido del hombre y su condicin,
sino para tampoco perder la memoria de lo que hoy
aqu vivimos. El sistema, todo su mecanismo, est
entramado para que esto suceda minuto a minuto
del tiempo contingente de las vidas que no vivimos.
La utopa ya no es ideal porque ellos no son ne-
cesarios, para eso estn los spots publicitarios, las
marcas, los grandes smbolos del mercado, reci-
clados de todas las formas posibles, pues todo vale.
La utopa ya no es sueo diurno o nocturno por-
que es desvelo constante, inmediatez, xito. La
utopa ya no es una necesidad anticipada, ni una
nueva ruptura, porque es una actitud de plenitud
y bonanza virtual, donde el lujo es imprescindible
para estar dentro del orden, que vigila, castiga y
vende, y garantiza la justicia eterna y el culpable
capturado. Se ha coartado el mundo de los de-
seos, las esperanzas y los sueos.
La utopa, en consecuencia, se analiz o desde
una visin del sujeto como sujeto trascendental
(es por esa razn que era ciencia o mera ilusin) o
desde un sujeto-individuo poseedor (no hay uto-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 663
664
YOHANKA LEN DEL RO
pas, sino La Utopa, nica alternativa, la salvacin,
milenarista, del pensamiento fundamentalista). El
socialismo real en alguna medida tambin coinci-
di con esta forma de utopa.
De ninguna manera, por tanto, podemos dar re-
mate al sujeto y la utopa, cuando tal supuesto re-
corre muchas interpretaciones en boga. Una relacin
crtica con el mundo de lo utpico persigue superar
la reduccin estructural y emprica de las interpre-
taciones sociales. En primer lugar, por cuanto el
sujeto resultado del totalitarismo del mercado total
establece una relacin entre subjetividad y prctica
que reproduce un referente de sujeto ubicado fren-
te a una imposibilidad de futuro, como expresin
de un bloqueo mximo de sus capacidades de reco-
nocimiento de alternativas. En segundo lugar, es
necesario una desacralizacin de la realidad consti-
tuida en una totalidad abstracta, en tanto la dis-
continuidad-continuidad de esta realidad invertida
no se reduce al fetiche de esta, sino a un significante
que contiene la posibilidad de mltiples sentidos o
de horizontes de sentido posibles y esto nos remite
a lo que no-slo es dado sino a lo construible como
la propia realidad. La realidad misma como poten-
cialidad de construcciones posibles no es resultado
especfico para determinados sujetos sociales.
Como seala el profesor Hugo Zemelman,
6
la
utopa emerge como un nivel constitutivo de lo
6
Emma Len y Hugo Zemelman (coords.), Subjetividad:
umbrales del pensamiento social, Ed. Anthropos, 1994.
Estas ideas tamben han sido desarrolladas ampliamente
por Hugo Zemmelman en Los Horizontes de la razn. Uso
crtico de la teora, Ed. Anthropos, 1992.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 664
665
LA UTOPA, INDELEBLE?
colectivo de la subjetividad constituyente. Esta
subjetividad tiene un carcter histricocultural, en
referencia a tres procesos socioculturales: la ne-
cesidad, la experiencia y la visin de futuro. En su
anlisis, Zemelman propone unir el elemento ex-
plicativo tradicional de los procesos sociales, des-
de los anlisis estructurales y relacionales, a la
capacidad de activacin de lo potencial, con una
visin de la realidad abierta en movimiento que se
construye a partir de una aleatoria progresividad
de sus desenvolvimientos.
Consideramos que incorporar a la utopa den-
tro del mbito del anlisis de la subjetividad cons-
tituyente tiene un valor heurstico y hermenutico
importante para la construccin de una teora cr-
tica de la utopa que no nos induzca a la negativa
del trmino y al cierre epistemolgico de anlisis
de la realidad social. La utopa tiene, por tanto,
que ser trasladada al plano del sujeto, que sin lu-
gar todava (no la utopa, sino el sujeto), se plan-
tea construir realidades, y desde el cual emergen
horizontes de sentido con fuerza evocativa y anal-
tica de un presente que es un hacer del sujeto des-
de la dialctica presencia-trascendencia.
Si nos expresramos sustantivamente sealara-
mos que el ser humano, como subjetividad consti-
tuyente, no es un sujeto trascendental a priori, sino
una necesidad y una potencialidad, que se hace
presente por su ausencia en el sistema de relacio-
nes sociales del totalitarismo del clculo del inters
parcial o el mercado total, y que hace desde una
trascendencia que positiviza esa ausencia, y que
construye una respuesta negativa a esa presencia.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 665
666
YOHANKA LEN DEL RO
Finalmente, para salirse de esta disyuntiva opre-
siva en el entendimiento del problema de la utopa
para el pensamiento social y para la comprensin
de lo social es necesario:
Plantearse una perspectiva otra de racionalidad,
que no niega la propia capacidad de racionalizacin
y que incluya:
- una crtica a la razn utpica que apunte a
sus lmites pero que no la niegue;
- un anlisis de la utopa desde la conditio hu-
mana y ms all de ella, como estado onrico,
en una dimensin de la subjetividad autocons-
tituyente y contingente;
Indicar y advertir los lmites de la racionalidad
utpica consiste en asumir como un imperativo
para las ciencias sociales el principio de la sobre-
vivencia humana. Este anlisis crtico nos permi-
te diagnosticar el carcter sacrificial de la utopa
en las condiciones de la sociedad de la venalidad
universal, es decir, del capitalismo in extermis.
Hacia dnde vamos? Habr futuro? La res-
puesta est en nuestras manos.
Recuerdo ahora para terminar unos versos de
una poetisa cubana, Mirta Aguirre. As decan:
Has tenido alguna vez una estrella
en la palma de la mano?
Oh, la estrella, la estrella...!
Cmo no tener a quin drsela...!
Tenemos no una, sino miles de manos que no
solo recibirn, sino que darn esa estrella.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 666
667
LA UTOPA, INDELEBLE?
UN EDUCADOR POPULAR
QUE ABRAZA LA LIBERTAD
*
Biografa de Paulo Freire
Wenceslao Moro
Paulo Reglus Neves Freire, conocido mundialmente
como Paulo Freire, naci el 19 de septiembre de
1921 en Recife, Brasil. Hijo de Joaqun Temstocles
Freire y Edeltrudes Neves Freire.
Para la familia Freire, naci un lunes de tristeza
y afliccin, pues su padre no tena esperanzas de
restablecerse de una grave enfermedad; afortuna-
damente, le sobrevivi trece aos ms.
En opinin de su madre, Paulio fue un nio
limpio, vanidoso, muy devoto, carioso, sensible y
amoroso. Era tan afectuoso que no consenta que
sus hermanitos se acercaran a su mam; les de-
ca: squense, squense, mi mam es ma.
A los diez aos se va a vivir a Jaboatao en don-
de aprende el sufrimiento, el amor y la angustia
de su propio crecimiento. Aqu tambin sinti,
aprendi y vivi la alegra de jugar ftbol, nadar
desnudo en el ro y ver trabajar a las mujeres que
lavaban en las piedras la ropa de su propia familia
y la ropa de los ricos. Aprende a cantar y a sabo-
rear las cosas que tanto le gust hacer para aliviar
el cansancio y las tensiones de la vida diaria.
Aprende a dialogar en la ronda de amigos y por
fin, en Jaboatao, aprende a tomar con pasin sus
*
En internet: www.memoria.com.mx.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 667
668
WENCESLAO MORO
estudios de la sintaxis popular y erudita de la len-
gua portuguesa. As, Jaboatao signific para Paulo
un crisol de aprendizajes de dificultades y alegras
vividas intensamente que le ensearon a armoni-
zar entre el querer y no querer, el ser y no ser, el
poder y no poder, y el tener y no tener.
Fui un nio de la clase media que sufri el im-
pacto de la crisis del 29 y que pas hambre; yo s
lo que es no comer, recuerda Paulo Freire casi
con alegra, como si esa circunstancia le hubiera
cargado de potencias an mayores para comuni-
carse con el pueblo, conocerlo, conocerse mejor y
actuar juntos. Pesqu en ros, rob frutas en fru-
tales ajenos. Fui una especie de nio colectivo,
mediatizado entre los nios de mi clase y los de
los obreros [...] recib el testimonio cristiano de mis
padres, me empap de vida y existencia, entend a
los hombres desde los nios.
As se form en Freire la disciplina de la espe-
ranza...
Se cas en 1944 con Elsa Mara Costa Oliveira,
profesora de primaria, con la que tuvo cinco hijos.
En ese tiempo, Freire trabaj como profesor de
portugus en el colegio de secundaria Oswaldo
Cruz, donde l mismo haba estudiado.
Aunque aspiraba a ser educador, se gradu en
Leyes en la Universidad federal de Pernambuco
por ser la nica carrera relacionada con las cien-
cias humanas; no existan cursos de formacin de
educadores.
Despus de ejercer una corta carrera como abo-
gado, regresa a su labor de enseanza luciendo su
figura alta y delgada en ropa de luto, como una
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 668
669
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
expresin de protesta y tristeza a causa de la se-
gunda guerra mundial.
En 1947 fue director del Departamento de edu-
cacin y cultura del Servicio social de la industria,
rgano recin creado por la Confederacin nacio-
nal de industrias. Ah tuvo contacto con la educa-
cin de adultos/trabajadores y sinti que la nacin
enfrentaba el problema de la educacin y ms par-
ticularmente el de la alfabetizacin.
Junto a otros educadores dirigidos por Raquel
Castro, fund en los aos 50 el Instituto Capiba-
ribe, institucin privada reconocida en Recife por
su alto nivel de enseanza y de formacin cientfi-
ca, tica y moral encaminada hacia la conciencia
democrtica.
En 1961 fue el primer director del Departamen-
to de extensin cultural de la Universidad de Recife.
Tuvo sus primeras experiencias como profesor de
educacin superior en la Escuela de servicio so-
cial en la misma universidad. En 1959 obtuvo el
ttulo de Doctor en Filosofa e Historia de la edu-
cacin con la tesis Educacin y actualidad brasi-
lea. Como tal es nombrado profesor efectivo nivel
17 de Filosofa e Historia de la Educacin de la
Facultad de Filosofa, Ciencias y Letras. Obtuvo el
nombramiento de Docente libre de Historia y Filo-
sofa de la educacin de la Escuela de bellas artes.
Fue uno de los primeros quince consejeros pio-
neros del Consejo estatal de educacin de Pernam-
buco, escogido por ser una de las personas de
notorio haber y experiencia en materia de educa-
cin y cultura. En 1958 participa en el II Congre-
so nacional de educacin de adultos en Ro de
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 669
670
WENCESLAO MORO
Janeiro, donde es reconocido como un educador
progresista.
Con un lenguaje muy peculiar y con una filoso-
fa de la educacin absolutamente renovadora pro-
puso que una educacin de adultos tena que estar
fundamentada en la conciencia de la realidad co-
tidiana vivida por la poblacin y jams reducirla a
simple conocimiento de letras, palabras y frases.
Que se convirtiera el trabajo educativo en una ac-
cin para la democracia, en resumen, una educa-
cin de adultos que estimulase la colaboracin, la
decisin, la participacin y la responsabilidad so-
cial y poltica. Freire entendi la categora del sa-
ber como lo aprendido existencialmente por el
conocimiento vivido de los problemas propios y los
de su comunidad.
La teora del conocimiento de Paulo Freire debe
ser comprendida en el contexto en que surgi. En
los aos 60, en el nordeste de Brasil, la mitad de
sus treinta millones de habitantes eran margina-
dos y analfabetos y, como, al decir suyo, vivan
dentro de una cultura del silencio, era preciso dar-
les la palabra para que transitasen a la cons-
truccin de un Brasil que fuese dueo de su propio
destino y que superase el colonialismo.
Con esta filosofa desarroll el mtodo con el que
se conocera en todo el mundo, fundado en el prin-
cipio de que el proceso educativo debe partir de la
realidad que rodea al educando.
No basta saber leer que Eva vio una uva; l dice
que [...] es necesario saber qu posicin ocupa Eva
en el contexto social, quin trabaja en la produc-
cin de la uva y quin lucra con este trabajo [...]
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 670
671
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
Las primeras experiencias del mtodo lograron
en 1963 que 300 trabajadores rurales fueran
alfabetizados en 45 das. Para el ao siguiente, el
Presidente de Brasil, Joo Goulart, lo invit para
reorganizar la alfabetizacin de adultos en el m-
bito nacional. Estaba prevista la instalacin de
20,000 crculos de cultura para dos millones de
analfabetos.
Sin embargo, estando Freire en Brasilia, activa-
mente involucrado con los trabajos del Programa
nacional de alfabetizacin, fue destituido a raz del
golpe militar del 31 de marzo de 1964 protagoni-
zado por el general Humberto de Alencar Castelo
Branco.
Paulo Freire tuvo que exiliarse porque la Cam-
paa nacional de alfabetizacin concientizaba in-
mensas masas populares, lo que incomod a las
elites conservadoras brasileas. Pas 75 das en
prisin por considerrsele un peligroso pedagogo
poltico y ser acusado de subversivo e ignorante.
Refugiado en la embajada de Bolivia, pasa unos
das en este pas y de ah viaja a Chile, donde tra-
baj para varias organizaciones internacionales.
Particip en importantes reformas conducidas
por el gobierno demcrata-cristiano de Eduardo
Frei, recin electo con el apoyo del Frente de Ac-
cin Popular de Izquierda. El gobierno de Chile
necesitaba nuevos profesionales y tcnicos para
apoyar el proceso de cambio, principalmente en el
sector agrario. Freire fue invitado para trabajar en
la formacin de estos nuevos tcnicos.
En Chile encontr un espacio poltico, social y
educativo muy dinmico, rico y desafiante, que le
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 671
672
WENCESLAO MORO
permiti re-estudiar su mtodo, asimilando la prc-
tica y sistematizndolo tericamente. Esta expe-
riencia fue fundamental para consolidar su obra y
para la formacin de su pensamiento poltico-pe-
daggico. Freire inici una psicologa de la opre-
sin influenciado por los trabajos de Freud, Jung,
Adler, Fanon y Fromm. Las ediciones clandestinas
de Freire pasaron de mano en mano contribuyen-
do a difundir los nuevos planteamientos pedag-
gicos.
Trminos como educacin bancaria, alfabetiza-
cin, concientizacin, educacin liberadora se inser-
taron por influencia suya en el lenguaje educativo.
Los educadores de izquierda se apropiaron de
la filosofa educativa de Paulo Freire, pero la opo-
sicin del Partido Demcrata Cristiano lo acus,
en 1968, de escribir un libro violentsimo. Era el
libro Pedagoga del Oprimido. Esto fue uno de los
motivos que lo hicieron abandonar Chile.
Esta obra, publicada en 1970, estuvo muy in-
fluenciada por miradas filosficas como la feno-
menologa, el existencialismo, el cristianismo, el
personalismo, el marxismo y el hegelianismo.
Despus de pasar un ao en Harvard, fue a
Ginebra, en donde complet 16 largos aos de
exilio. Desde aqu viaj como consejero andan-
te del Departamento de educacin del Consejo
mundial de iglesias por tierras de frica, Asia,
Oceana y Amrica, con excepcin de Brasil, para
su tristeza.
En esta poca asesor a varios pases de frica,
recin liberados de la colonizacin europea, ayu-
dndolos a implementar sus sistemas educativos
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 672
673
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
basados en el principio de la autodeterminacin.
Sobre estas experiencias fue escrita una de las
obras ms importantes de Freire: Cartas a Guinea-
Bissau.
Freire asimil la cultura africana en el contacto
directo con el pueblo y sus intelectuales, entre ellos
Amlcar Cabral y Julius Nyerere. En este perodo
mantiene contacto prximo con la obra de Gramsci,
Kosik, Habermas, Henri Giroux, y otros filsofos
marxistas.
Regresa a los Estados Unidos con un bagaje nue-
vo trado del frica y discute el tercer mundo al
interior del primer mundo con Milles Horton. Esto
da origen al libro, escrito con mucha pasin, espe-
ranza y sabidura titulado: Hacemos camino al an-
dar. Conversaciones sobre educacin y cambio social.
En agosto de 1979, bajo un clima de amnista
poltica, felizmente regresa a Brasil. Es recibido
calurosamente por parientes, amigos y admirado-
res. Tuvo que recomenzar ms de una vez. Se plan-
te l mismo re-aprender a mi pas. Para ello,
realiz incesantes viajes por todo Brasil dando con-
ferencias, publicando y entablando dilogos con
estudiantes y profesores.
Recibi docenas de doctorados honoris causa de
universidades de todo el mundo y numerosos pre-
mios incluyendo el de la paz de la UNESCO, en
1987.
Al hablar de Freire, se habla de mtodo. La uni-
versalidad de la obra de Freire discurre en torno
de la alianza entre teora y prctica. Piensa una
realidad y acta sobre ella... Es una investigacin
participante.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 673
674
WENCESLAO MORO
En el origen del mtodo, no debe de ser subesti-
mada la influencia de Elsa Mara, su primera espo-
sa. Ella lo insertaba permanentemente en
discusiones pedaggicas. Al mtodo, vislumbrado
por ella, Freire le dio sentido, fundamento, orienta-
cin y compromiso. Esquemticamente consiste en:
1. observacin participante por parte de los edu-
cadores, que deben sintonizarse con el univer-
so verbal del pueblo;
2. bsqueda de las palabras generadoras a tra-
vs de la riqueza silbica y el sentido vivencial;
3. codificacin de las palabras en imgenes visua-
les que estimulen el trnsito de la cultura del
silencio a la conciencia cultural;
4. problematizacin del escenario cultural concre-
to;
5. problematizacin de las palabras generadoras a
travs del dilogo del crculo de cultura;
1
6. recodificacin crtica y creativa para que los par-
ticipantes se asuman como sujetos de su propio
destino.
La esencia de este mtodo apunta hacia hacer
un mundo menos feo, menos malvado, menos
inhumano, viviendo hacia el amor y la esperan-
za. Nos leg la indignacin por la injusticia que
no debe envolverse con palabras dulces y sin sen-
tido vivencial.
1
En una etapa inicial de sus investigaciones, Freire propu-
so convertir la escuela tradicional en lo que l llam cr-
culo de cultura. (Nota de la editora.)
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 674
675
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
No cabe duda de que la aportacin de Freire arrai-
g debido a su doble mensaje poltico y proftico.
No sera exagerado afirmar que Freire, ms que
estrictamente marxista o revolucionario, fue un hu-
manista cristiano vinculado a movimientos genui-
namente latinoamericanos como el de la teologa
de la liberacin.
A sus 70 aos Freire segua disfrutando de la vida,
predicando la fuerza del amor, defendiendo la nece-
sidad del compromiso personal con los deshereda-
dos y reelaborando sus ideas sobre educacin.
Incluso, en Mxico problematiz sobre la educacin
universitaria; su legado al respecto se encuentra en
la obra Paulo Freire y la educacin superior, publica-
da en ingls en 1993 por Miguel Escobar, Alfredo
Fernndez y Gilberto Guevara.
Pocos das antes de su muerte debata sus pro-
yectos sobre las nuevas perspectivas de la educa-
cin en el mundo en su propio en Sao Paulo, Brasil.
Paulo Freire muere el viernes 2 de mayo de 1997,
a los 75 aos. Su muerte nos dej en la memoria
su semblante calmo, sus ojos color miel, sus siem-
pre expresivas manos revelndonos los deseos y
espantos de su alma eternamente apasionada por
la vida. Sus gestos y voz, junto a su barbada cara
blanca, nos proyectan la imagen de un profeta con
sus maravillosos libros socrticos.
Caractersticas de la educacin popular
Entendemos la educacin popular como [...] un
enfoque alternativo de la educacin dirigido hacia
la promocin del cambio social. No promueve la
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 675
676
WENCESLAO MORO
estabilidad social, sino dirige su accin [...] hacia
la organizacin de actividades que contribuyan a
la liberacin y la transformacin.
El propsito central de este paradigma se vin-
cula con la necesidad de que el proceso de cambio
sea asumido por el pueblo. En consecuencia, uno
de los esfuerzos ms relevantes es el de la educa-
cin de los grupos populares que son potencial-
mente capaces de actuar como agentes conscientes
del proceso de cambio social.
La educacin popular no ha de confundirse con
aquella que se lleva a cabo en centros educativos
de gestin oficial, gratuitos, cuyos destinatarios son
la gente del pueblo, los pobres, los marginados.
No basta que los destinatarios sean miembros de
las clases populares, implica algo ms: todo un es-
tilo educativo diferente a aquel elitista, reproductor
del sistema social de injusticia, que genera hom-
bres y mujeres que se amoldan a la sociedad sin
transformarla, sin ser agentes de cambio.
La educacin popular debe entenderse como un
aporte a las luchas y organizaciones populares.
Una herramienta ms que forma parte de esas lu-
chas. Se trata de potenciar lo que la vida diaria,
las luchas que llevamos adelante nos ensean.
Sus objetivos principales son:
- que ms y ms personas estn en condiciones
de pensar y desarrollar estrategias orienta-
das al triunfo del proyecto popular.
- que las luchas y organizaciones populares sean
ms efectivas y democrticas.
Punto de partida: su punto de partida es lo con-
creto, el mundo real de los sujetos de los sectores
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 676
677
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
populares, descubrir las relaciones de opresin
existentes, y los procesos que las formaron. Reco-
nocerse en ese conflicto social, para poder definir
una identidad y un rol en l y as, mediante la ac-
cin, romper las barreras que naturalizan la opre-
sin y niegan la libertad.
nfasis en el proceso, no en el resultado: tiende
a acentuar que las cosas no son como son porque
s, sino que tienen una razn y nacieron de deter-
minadas causas y circunstancias. Tiende a valorar
a la persona por su capacidad de crecer y no a juz-
garla por lo que es; a que cada persona pueda de-
sarrollar sus capacidades, que no se es bueno o
malo en algo para siempre, que cualquiera puede
aprender. Su estilo de interaccin es participativo y
democrtico. Es, por ello mismo, una construccin
de dilogo, horizontal e interactivo evaluable por
los propios sujetos que la protagonizan. Estas ideas
se materializan en el momento de la evaluacin, al
hacer hincapi en el proceso de aprendizaje y no en
el resultado que se obtenga.
Separar autoridad de criterio de verdad: es que
los chicos y las chicas se asuman como protago-
nistas de su aprendizaje y puedan formar su opi-
nin personal, al poder compartir la de otros y
otras, respetando las diferencias, los saberes pre-
vios, en cualquier tema que se hable, sin sentir la
presin ni la influencia del maestro o de la maes-
tra que, en la educacin tradicional, aparecen como
la opinin que se debe adoptar como vlida, como
la mejor e incuestionable. Es que maestros y maes-
tras, alumnos y alumnas pongan nfasis en lo
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 677
678
WENCESLAO MORO
que el otro tiene para compartir y se asuman como
iguales en un proceso en el que todos y todas
aprenden y todos y todas ensean.
Apuntalar la capacidad crtica: es la libertad
de pensar, de elegir y de construir desde uno mis-
mo una opinin, una idea. Para eso, por ejemplo,
es necesario dudar, creer que una cosa es buena o
mala, cierta o falsa, solo despus de haberla ana-
lizado, de haber pensado sobre ella. Pero, adems,
la capacidad crtica necesita ser expresada median-
te una accin. Una expresin de capacidad crtica
sera, por ejemplo, dudar, criticar y analizar esta
misma definicin.
Desarrollar el ncleo del buen sentido: es apun-
talar aquello que las personas, al confrontar con
su vida cotidiana, descubren distinto al discurso
dominante. Actitudes que el sistema opaca, silen-
cia y oculta, y que, como consecuencia, permiten
el desarrollo de la pasividad ante las injusticias
evidentes.
Convivencia: que los chicos y las chicas partan de
la nocin que tienen del respeto, descartando los
principios de orden, de carcter represivo, que im-
planta la escuela. Respeto por ellos y por ellas y por
los dems para poder trabajar en los mbitos que
encuentren en comn, poniendo nfasis en la res-
ponsabilidad que les toca, tratando de establecer la
diferencia entre los tiempos que nos damos para
trabajar y para jugar. La idea es transmitir que el
cuidado del espacio nos involucra a todos y a todas
por igual, tanto a los educadores y a las educado-
ras como a los educandos y a las educandas.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 678
679
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
Explicitacin del conflicto social. Reconocimien-
to dentro del mismo: si algunos contenidos que
trasmite el colegio tienen como fin distorsionar de-
terminados hechos, ocultando el conflicto social
que los produce o enmarca, la educacin popular,
al plantearse como educacin para la liberacin,
no puede dejar de hacer lo contrario: explicitar el
conflicto, e intentar que nos reconozcamos den-
tro de l. Poder reconocernos en una de las partes
de este esquema permite no solo el cuestionamiento
de ciertas condiciones sociales en las que vivimos,
que suelen ser tomadas como naturales, sino tam-
bin poder desocultar las relaciones de domina-
cin que las produjeron a lo largo de la historia.
Papel pedaggico del error. Autoevaluacin de
los chicos y de las chicas: al plantearnos estos
objetivos lo hacemos desde una concepcin clara
de que el nfasis debe estar puesto en el proceso
y no en el resultado, y desde la perspectiva de que
es necesario valorar la diversidad de saberes que
el chico o la chica tiene incorporados, siendo faci-
litadores en la construccin del conocimiento y la
reformulacin de otros. La autocorreccin permite
al chico o a la chica aportar aquello que sabe o
que ha aprendido, hacindolo o hacindola part-
cipe en el proceso educativo. La correccin deja de
ser una instancia de evaluacin ajena a l o a ella,
donde se comprometen sus conocimientos con los
del maestro o con los de la maestra, para pasar a
ser parte del aprendizaje. Entonces el error cum-
ple una funcin distinta al momento de evaluar,
convirtindose no en un indicador de fallas que
niega todo valor a aquello que el chico o la chica
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 679
680
WENCESLAO MORO
pudo exteriorizar, sino en indicador de la forma
en que este comprende el mundo y sus relaciones,
segn el entorno social en que se form. El error
es parte vlida en la construccin del conocimien-
to, que alcanza tanto los conocimientos del chico
o la chica como los del educador o educadora, de
all la necesidad de separar la autoridad del crite-
rio de verdad, otro de nuestros objetivos.
Importancia de aludir al sentido de las activi-
dades: desde la educacin popular, al ser consi-
derado cada uno como sujeto, el educador o la
educadora debe exponer al educando o a la
educanda los objetivos de las actividades, permi-
tiendo el cuestionamiento de las mismas. Pues es-
tas tienen que ser explicadas y sometidas a una
posible reelaboracin que surja de los o las parti-
cipantes. Se intenta, entre otras cosas, que este
objetivo permita el desarrollo de una exigencia
constante en cuanto al porqu de una actitud o
un hecho injustificado.
Memoria, presencia de luchas populares: cono-
cer y analizar nuestro pasado nos permite compro-
bar que hubo en la historia del pas y del mundo
muchos grupos de personas que, de distintas ma-
neras, lucharon por cambiar su situacin histri-
ca; luchas que fueron abolidas y silenciadas por
conveniencia e intereses del poder hegemnico. Este
intento permanente de ocultar las luchas popula-
res da lugar al olvido de aquellas experiencias que
son la base de las resistencias actuales y futuras,
permitiendo as la naturalizacin de las relaciones
de dominacin entre los hombres y las mujeres.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 680
681
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
Desnaturalizacin de conceptos: uno de los me-
canismos que impiden el desarrollo de la capaci-
dad crtica es la naturalizacin de conceptos. Por
ejemplo, cuando se dice que la pobreza es natural,
no nos preguntamos acerca de sus causas, no cree-
mos que pueda solucionarse y, por lo tanto, no
pensamos en ninguna solucin = dejamos de criti-
car la pobreza y la aceptamos como algo normal.
Creer que algo es natural, entonces, es no creer
que pueda cambiar.
Nosotros y nosotras pensamos que este tipo de
ideas no son ciertas, creemos, por ejemplo, que la
pobreza es el resultado de una poltica, y que quie-
nes difunden la visin de lo natural, son aquellos y
aquellas que quieren que todo siga igual, aquellos
y aquellas a las que les conviene que nada cambie.
Valorizacin de lo solidario por sobre lo indi-
vidual: es darle importancia al otro y a la otra, al
que tengo o a la que tengo al lado, a la riqueza que
hay en compartir, en ayudar, en descubrir lo que
uno o una es capaz de dar y lo que se puede reci-
bir. Es tratar de ver que lo que podemos construir
entre muchos y muchas es mejor que lo que po-
demos hacer solos o solas. Es tratar de reempla-
zar la competencia por la cooperacin, para luchar
contra el egosmo y el aislamiento. Es tratar de
reconocer la alegra del otro y de la otra en la pro-
pia alegra. Y de esta forma lo que descubrimos
como una manera de relacionarnos con los y las
dems, poder trasladarlo a todos los mbitos de
nuestras vidas.
Tipificada en los trminos precedentes, la edu-
cacin popular se manifiesta como una herramien-
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 681
682
WENCESLAO MORO
ta para el fomento y desarrollo de una conciencia
crtica a travs de procesos de carcter pedaggi-
co y dinmicas de accin-reflexin-accin.
Desde el punto de vista operativo, funciona se-
gn el siguiente esquema:
Diagnstico de la situacin existente.
Planificacin de la accin.
Evaluacin de lo realizado.
Re-planificacin de la accin futura.
Re-evaluacin del diagnstico preliminar.
Una prctica de reciente data, desarrollada en
el campo profesional del trabajo social, consiste
en la llamada sistematizacin. Concebida original-
mente como un instrumento dirigido a la descrip-
cin, ordenamiento y anlisis de experiencias
concretas en el ejercicio del trabajo social, es en
la actualidad un recurso de comn uso dentro
de la educacin popular.
La sistematizacin procura dar respuestas ade-
cuadas y coherentes acerca de procesos y realidades
determinadas. En ese sentido, una sistematizacin
comprendera los siguientes aspectos:
- descripcin del desarrollo de la experiencia (as-
pectos espacio-temporales, datos, actividades
cumplidas, balance preliminar);
- marco terico-conceptual dentro del cual se
ubica la experiencia: explicitacin;
- contexto (histrico, social, poltico, econmi-
co, institucional, semblanza ambiental);
- intencionalidad de la experiencia;
- estrategia metodolgica que se puso en prctica;
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 682
683
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
- anlisis del desarrollo de la experiencia;
- resultados de la experiencia;
- conclusiones, hiptesis y perspectivas genera-
les que abre el trabajo.
Se busca no solo el aprendizaje de conceptos sino
tambin hacer un proceso de formacin e informa-
cin basado en una permanente recreacin del co-
nocimiento. Se utiliza una metodologa basada en la
teora dialctica del conocimiento. De esta manera,
se apunta a partir de la prctica, desarrollando un
proceso de teorizacin sobre esas prcticas, no como
un salto a lo terico sino como un proceso sistmico,
ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes,
que permita ir descubriendo elementos tericos e ir
profundizando de acuerdo al nivel de avance del gru-
po. Aqu es cuando decimos que la teora se convier-
te en gua para una prctica transformadora.
El proceso de teorizacin as planteado permite
ir ubicando lo cotidiano, lo inmediato, lo indivi-
dual y parcial dentro de lo social, lo colectivo, lo
histrico, lo estructural, y llegar paulatinamente
a adquirir una visin totalizadora de la realidad.
Debe permitir en los seres humanos regresar a la
prctica para transformarla, mejorarla y resolver-
la; es decir, regresar con nuevos elementos que
permitan que el conocimiento inicial, la situacin,
el sentir del cual participan, ahora lo puedan ex-
plicar, entender, integral y cientficamente.
Veinte mximas freireanas
1. Es necesario desarrollar una pedagoga de la
pregunta. Siempre estamos escuchando una
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 683
684
WENCESLAO MORO
pedagoga de la respuesta. Los profesores res-
ponden a preguntas que los alumnos no han
hecho.
2. Una visin de la alfabetizacin que va ms all
del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una com-
prensin crtica de la realidad social, poltica y
econmica en la que est el alfabetizado.
3.
Ensear exige respeto a los saberes de los
educandos.
4. Ensear exige la corporizacin de las palabras
por el ejemplo.
5. Ensear exige respeto a la autonoma del ser
del educando.
6. Ensear exige seguridad, capacidad profesio-
nal y generosidad.
7. Ensear exige saber escuchar.
8. Nadie es, si se prohbe que otros sean
9. La pedagoga del oprimido deja de ser del opri-
mido y pasa a ser la pedagoga de los hombres
en proceso de permanente liberacin.
10.
No hay palabra verdadera que no sea unin
inquebrantable entre accin y reflexin.
11.
Decir la palabra verdadera es transformar el
mundo.
12.
Decir que los hombres son personas y como
personas son libres, y no hacer nada para lo-
grar concretamente que esta afirmacin sea
objetiva, es una farsa.
13. El hombre es hombre, y el mundo es mundo.
En la medida en que ambos se encuentran en
una relacin permanente, el hombre que
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 684
685
UN EDUCADOR POPULAR QUE ABRAZA LA LIBERTAD
transforma el mundo sufre los efectos de su
propia transformacin.
14. El estudio no se mide por el nmero de pgi-
nas ledas en una noche, ni por la cantidad de
libros ledos en un semestre. Estudiar no es
un acto de consumir ideas, sino de crearlas y
recrearlas.
15. Solo educadores autoritarios niegan la solida-
ridad entre el acto de educar y el acto de ser
educados por los educandos.
16. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre.
17. La cultura no es atributo exclusivo de la bur-
guesa. Los llamados ignorantes son hom-
bres y mujeres cultos a los que se les ha negado
el derecho de expresarse y por ello son someti-
dos a vivir en una cultura del silencio.
18. Alfabetizarse no es aprender a repetir pala-
bras, sino a decir su palabra.
19.
Defendemos el proceso revolucionario como
una accin cultural dialogada, conjuntamen-
te con el acceso al poder, en el esfuerzo serio y
profundo de concientizacin.
20. La ciencia y la tecnologa, en la sociedad revo-
lucionaria, deben estar al servicio de la libera-
cin permanente, de la HUMANIZACIN del
hombre.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 685
686
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 686
687
De los autores
JORGE LUIS ACANDA: pensador cubano, destacado espe-
cialista en el pensamiento de Gramsci. Entre sus
libros se encuentra Sociedad civil y hegemona, de
reciente publicacin.
GEORGINA ALFONSO GONZLEZ: investigadora cubana, espe-
cialista en temas de axiologa.
PATRICIA ARS: psicloga cubana, profesora de la Facul-
tad de psicologa de la Universidad de La Habana y
autora de varios libros sobre psicologa social.
BERTOLT BRECHT (1898-1956): poeta, dramaturgo y terico
alemn. Fundador del Berliner Ensemble y uno de
los grandes renovadores del teatro en el siglo XX. Entre
sus obras teatrales ms conocidas se encuentran
Madre Coraje y sus hijos y Galileo Galilei.
PEDRO CASALDLIGA: telogo y poeta espaol radicado en
Brasil. Obispo de la Dicesis de Flix de Araguaya.
MANUEL CASTELLS: socilogo espaol, especialista en
sociologa urbana. Autor de la importante triloga La
era de la informacin: economa, sociedad y cultura.
R. W. CONNELL: socilogo australiano. Pionero de las in-
vestigaciones sobre gnero. Su libro Masculinities ha
sido traducido a cuatro idiomas.
Beatriz Daz: Psicosociloga, directora de la filial cuba-
na de FLACSO en la Universidad de La Habana.
MICHEL FOUCAULT (1926-1984): filsofo y socilogo francs,
creador de la escuela genealgica en sociologa. Uno
de los ms influyentes pensadores de la segunda
mitad del siglo XX. Autor de Historia de la clnica,
Arqueologa del saber, Vigilar y castigar, Historia de
la sexualidad, Las palabras y las cosas, entre otras.
PAULO FREIRE (1921-1997): educador y pensador bra-
sileo, considerado el padre de la educacin popular
latinoamericana. Entre sus libros ms difundidos en
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 687
688
el mundo entero se encuentran La educacin como
prctica de la libertad y la Pedagoga del oprimido.
EDUARDO GALEANO: escritor y periodista uruguayo, mun-
dialmente conocido por una obra clsica de los estu-
dios latinoamericanos: Las venas abiertas de Amrica
Latina. Autor, adems, de Memoria del fuego y El libro
de los abrazos, entre otros muchos.
MARIO GARCS: historiador y educador popular chileno,
director de ECO, institucin para la promocin de la
educacin popular y de los movimientos populares
en Chile.
NSTOR GARCA CANCLINI: influyente culturlogo y comu-
nicador argentino. Autor, entre otros, de Las culturas
populares en Amrica Latina y Culturas hbridas.
Estrategias para entrar y salir de la modernidad.
HENRY GIROUX: estudioso norteamericano. Ha contri-
buido a integrar a la teora pedaggica los enfoques
provenientes de los Estudios Culturales (Cultural
Studies). Autor, entre otros, de Teora y resistencia
en educacin: una pedagoga para la oposicin y
Pedagoga y las polticas de la esperanza.
ANTONIO GRAMSCI (1891-1937): filsofo italiano, reno-vador
del pensamiento marxista. Fundador del Partido
Comunista italiano, fue encarcelado por el fascismo
en 1926. En prisin escribi su obra capi-tal: los
Cuadernos de la crcel. Sus aportes funda-mentales
estn referidos a la filosofa de la praxis, el papel de la
cultura en el cambio social y la teora de la hegemona.
GERMN GUTIRREZ: investigador colombiano radicado en
Costa Rica. Trabaja en el Departamento ecumnico
de investigaciones (DEI), en San Jos.
OSCAR JARA: educador popular peruano, radicado en Costa
Rica. Durante aos fue director de la red centroame-
ricana de educadores populares (ALFORJA).
NSTOR KOHAN: pensador social argentino. Dirige la C-
tedra Che Guevara de la Universidad Popular de
Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 688
689
YOHANKA LEN DEL RO: investigadora cubana. Trabaja en
el Instituto de filosofa del Ministerio de ciencia, tecno-
loga y medio ambiente.
MARA LPEZ VIGIL: escritora y periodista cubano-nica-
ragense radicada en Managua. Redactora jefa de
la revista Envo de la Universidad Centroamericana
de Managua. Autora de Un tal Jess, Monseor
Romero: piezas para un retrato y de numerosos
trabajos sobre Cuba.
ALICIA MINUJIN: psicloga y pedagoga argentina. Autora
de numerosos estudios sobre pedagoga y educacin
popular.
WENCESLAO MORO: educador, militante de la agrupacin
barrial La dignidad rebelde, de Buenos Aires.
CARLOS NEZ HURTADO: educador popular mexicano.
Durante aos fue coordinador general de IMDEC,
Instituto mexicano de desarrollo comunitario.
Presidente de la ctedra Paulo Freire de la Universidad
de Guadalajara, es tambin autor de varios libros.
ESTHER PREZ: ensayista y educadora popular cubana,
fundadora del Programa de educacin popular del
CMMLK. Es autora de numerosos trabajos sobre
temas sociales, polticos y de educacin popular.
MATTHIAS PREISWERK: pastor metodista y doctor en teo-
loga. Nacido en Suiza, desde 1976 radica en Bolivia,
donde trabaja en educacin cristiana, educacin
popular y formacin teolgica. Entre sus libros se
encuentran Educar en la Palabra viva y Apprendre
la libration.
JOS LUIS REBELLATO: (1946-1999) psiclogo, telogo y
educador popular uruguayo. De su extensa obra se
destacan la tica de la autonoma, La encrucijada de
la tica y tica de la liberacin.
VALERIA REZENDE: religiosa y educadora popular
brasilea. Fundadora de la Escuela Quilombo dos
Palmares (EQUIP) en el nordeste de Brasil.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 689
690
MANUEL DE LA RA: educador popular cubano, autor de
variadas reflexiones en torno a tcnicas y metodo-
loga de la EP.
ROSA MARA TORRES: investigadora del pensamiento de
Paulo Freire, es autora de varios libros en torno al
tema educativo. Fue ministra de educacin y cultura
del Ecuador.
SLTomo01.p65 23/09/2004, 02:26 pm 690
También podría gustarte
- Ver más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadDe EverandVer más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Escuela Secundaria Participacion PoliticDocumento9 páginasEscuela Secundaria Participacion PoliticGustavoBaldiviezoAún no hay calificaciones
- 20 Sarason Seymour.-El Docente Como ActorDocumento18 páginas20 Sarason Seymour.-El Docente Como ActorCarolina Pardo CamposAún no hay calificaciones
- Mononuclearidad y PlurinuclearidadDocumento13 páginasMononuclearidad y PlurinuclearidadMarisa Domínguez GonzálezAún no hay calificaciones
- Programa Fundamentos de La Educación 2017Documento9 páginasPrograma Fundamentos de La Educación 2017EnzoAún no hay calificaciones
- Politicas Publicas y Politicidad en EducDocumento58 páginasPoliticas Publicas y Politicidad en EducFabio Fuentes Navarro100% (1)
- Dubet - Repensar La Justicia Social Contra El Mito de La Igualdad de Oportunidades.Documento2 páginasDubet - Repensar La Justicia Social Contra El Mito de La Igualdad de Oportunidades.Melany O'sheeAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 Giroux Teoría y Resistencia en Educación CoDocumento22 páginasCapítulo 2 Giroux Teoría y Resistencia en Educación CoPipe De RokhaAún no hay calificaciones
- Octavio Ianni - El Estado OligárquicoDocumento24 páginasOctavio Ianni - El Estado OligárquicoMarcelo Esteban FurlanAún no hay calificaciones
- Los Sentidos de Los PúblicoDocumento4 páginasLos Sentidos de Los PúblicoRocio NuñezAún no hay calificaciones
- La educación y el sujeto político: Aporte críticoDe EverandLa educación y el sujeto político: Aporte críticoAún no hay calificaciones
- Enrique LeefDocumento20 páginasEnrique LeefAngela Patricia Sierra Tuta100% (1)
- Políticas Sociales Del Bicentenario - Tomo IDocumento308 páginasPolíticas Sociales Del Bicentenario - Tomo IkalymsoriaAún no hay calificaciones
- Prologo La Extrema Derecha AmLatDocumento11 páginasPrologo La Extrema Derecha AmLatRomina Omarini100% (1)
- Giovine y Martignoni (2010) - Políticas Educativas (Sel PP SE U2) PDFDocumento49 páginasGiovine y Martignoni (2010) - Políticas Educativas (Sel PP SE U2) PDFMilena Menon50% (2)
- Educación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaDe EverandEducación Infantil y bien común. Por una práctica educativa críticaAún no hay calificaciones
- Jean Anyon (1999) Clase Social y Conocimiento EscolarDocumento14 páginasJean Anyon (1999) Clase Social y Conocimiento EscolarNeu Raduà0% (1)
- Sauve03 PERSPECTIVAS CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN E ADocumento20 páginasSauve03 PERSPECTIVAS CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN E AJose Manuel Bedoya UsugaAún no hay calificaciones
- Ideologia y Curriculum AppleDocumento25 páginasIdeologia y Curriculum AppleSahira Herrera100% (1)
- Zibechi 2004. Los Movimientos Sociales Como Espacios EducativosDocumento10 páginasZibechi 2004. Los Movimientos Sociales Como Espacios Educativosmauri_m13Aún no hay calificaciones
- Vital DidonetDocumento14 páginasVital DidonetCarolina CevallosAún no hay calificaciones
- La Construcción Del Conocimiento Profesional Del Docente PDFDocumento4 páginasLa Construcción Del Conocimiento Profesional Del Docente PDFEmii JuanicoAún no hay calificaciones
- CLARK-crecimiento Sustantivo e InnovacionDocumento16 páginasCLARK-crecimiento Sustantivo e InnovacionMarta García CostoyaAún no hay calificaciones
- Texto de Emilio Tenti FanfaniDocumento10 páginasTexto de Emilio Tenti FanfanicamilaAún no hay calificaciones
- PROGRAMA NUEVOS ESCENARIOS - 2c.2020Documento7 páginasPROGRAMA NUEVOS ESCENARIOS - 2c.2020Nahu TejeiroAún no hay calificaciones
- CANTEROS - Educacion Popular en La Esc Publica Una Esperanza Que Ha Dejado de Ser Pura EspeDocumento13 páginasCANTEROS - Educacion Popular en La Esc Publica Una Esperanza Que Ha Dejado de Ser Pura EspePablo Cafferata100% (1)
- Profesorado Cultura y Postmodernidad-3Documento14 páginasProfesorado Cultura y Postmodernidad-3jvarJorge VargasAún no hay calificaciones
- Azul Formación. Actividad 1Documento10 páginasAzul Formación. Actividad 1Johann Gambolputty Von Ausfern SchplendenAún no hay calificaciones
- Arata y MariñoDocumento49 páginasArata y MariñoMelina MasiAún no hay calificaciones
- Programa Dimensión Ético-Política de La Praxis Educativa 2018 (Breve)Documento8 páginasPrograma Dimensión Ético-Política de La Praxis Educativa 2018 (Breve)elianaAún no hay calificaciones
- Tesina Lucrecia MarcelliDocumento84 páginasTesina Lucrecia MarcelliDanisa MaldonadoAún no hay calificaciones
- Comparación Entre Los Paradigmas Funcionalista y Marxista en Relación A La Función Social de La EducaciónDocumento4 páginasComparación Entre Los Paradigmas Funcionalista y Marxista en Relación A La Función Social de La EducaciónrosialdoAún no hay calificaciones
- Viejas y Nuevas Formas de Desigualdad Social Frente A La EducaciónDocumento8 páginasViejas y Nuevas Formas de Desigualdad Social Frente A La EducaciónTamara JimenezAún no hay calificaciones
- MOTTO - Dispositivos de GobiernoDocumento6 páginasMOTTO - Dispositivos de GobiernoRodrivanAún no hay calificaciones
- La Juventud Es Mas Que Una PalabraDocumento18 páginasLa Juventud Es Mas Que Una PalabraMichael Jiménez LepeAún no hay calificaciones
- ELIZALDEDocumento15 páginasELIZALDEprofalejandrapAún no hay calificaciones
- Programa Campo de La Practica 2020Documento12 páginasPrograma Campo de La Practica 2020Cami LamogliaAún no hay calificaciones
- Ideologia DocenteDocumento6 páginasIdeologia DocenteFrancisco Javier100% (1)
- Emilio Tenti Fanfani - La Escuela Vacía - Deberes Del Estado Y Responsabilidades de La SociedadDocumento25 páginasEmilio Tenti Fanfani - La Escuela Vacía - Deberes Del Estado Y Responsabilidades de La SociedadPatricia Ramos0% (1)
- Pineau MafaldaDocumento10 páginasPineau MafaldaEduardo Gonzalez MartinezAún no hay calificaciones
- Manual de Sociologia de La EducacionDocumento1 páginaManual de Sociologia de La EducacionCésar AntonioAún no hay calificaciones
- Alvarez UriaDocumento14 páginasAlvarez UriaDiego MaldonadoAún no hay calificaciones
- Rockwell, E Caminos y Rumbos de La Investigacion Etnográfica en A. L.Documento12 páginasRockwell, E Caminos y Rumbos de La Investigacion Etnográfica en A. L.Lucía CaissoAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Educacion - BourdieuDocumento12 páginasSociologia de La Educacion - BourdieuGuadalupe RodríguezAún no hay calificaciones
- Dialnet IdeologiaEducacionYPoliticasEducativas 3099488Documento18 páginasDialnet IdeologiaEducacionYPoliticasEducativas 3099488Paula PipiAún no hay calificaciones
- TP1 PEDAGOGIA Utopias InfanciasDocumento8 páginasTP1 PEDAGOGIA Utopias InfanciasRoberto RodriguezAún no hay calificaciones
- Civarolo-2013-Miradas de Educadores y Padres Sobre La Infancia ActualDocumento16 páginasCivarolo-2013-Miradas de Educadores y Padres Sobre La Infancia ActualPablo De BattistiAún no hay calificaciones
- Rodrigo J. García (2013) - Construir Nuevas Formas de Pensar La Educación y Su Cambio.Documento20 páginasRodrigo J. García (2013) - Construir Nuevas Formas de Pensar La Educación y Su Cambio.Asociación para el Desarrollo y Mejora de la EscuelaAún no hay calificaciones
- 2012 III Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadoresas en Formación em Educación 6-Eje Movimientos SocialesDocumento115 páginas2012 III Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadoresas en Formación em Educación 6-Eje Movimientos SocialesAlexsander RibeiroAún no hay calificaciones
- Baudelot Leclercq Los Efectos de La EducaciónDocumento22 páginasBaudelot Leclercq Los Efectos de La EducaciónCarla Verónica OvejeroAún no hay calificaciones
- El Sujeto Político y La EducaciónDocumento3 páginasEl Sujeto Político y La EducaciónAna50% (2)
- Paulo Freire Por Frei BettoDocumento11 páginasPaulo Freire Por Frei BettoescueladecuadrosAún no hay calificaciones
- 1 - La Experiencia Escolar de Maestros Inexpertos - Biografias - Trayectorias y Practica ProfesionalDocumento13 páginas1 - La Experiencia Escolar de Maestros Inexpertos - Biografias - Trayectorias y Practica ProfesionalhakuAún no hay calificaciones
- ANIJOVICH-Notas Sobre Transposición Didáctica y Otros Conceptos Herramientanotas Sobre Contrato DidácricoDocumento8 páginasANIJOVICH-Notas Sobre Transposición Didáctica y Otros Conceptos Herramientanotas Sobre Contrato DidácricoEsteban RomeroAún no hay calificaciones
- Comunidad de Aprendizaje, Reflexión Docente de Humberto Macías NavarroDocumento4 páginasComunidad de Aprendizaje, Reflexión Docente de Humberto Macías NavarroHumberto Macías NavarroAún no hay calificaciones
- Urresti CulturasjuvenilesDocumento9 páginasUrresti CulturasjuvenilesCarlos DominguezAún no hay calificaciones
- HORTON, JOHN Orden y ConflictoDocumento4 páginasHORTON, JOHN Orden y Conflictoanibalpappagallo100% (1)
- Sociología de La Educación Lecturas Básicas y Textos de ApoyoDocumento37 páginasSociología de La Educación Lecturas Básicas y Textos de ApoyoPatricia BlancoAún no hay calificaciones
- Estado Sociedad y Educacion (Daniel Filmus)Documento18 páginasEstado Sociedad y Educacion (Daniel Filmus)Rocio Suarez100% (1)
- Igualdad y Calidad en La Educación Americana: Escuelas Publicas y Escuelas CatolicasDocumento4 páginasIgualdad y Calidad en La Educación Americana: Escuelas Publicas y Escuelas Catolicasmarryyr100% (1)
- Huellas y Memorias Sobre La Infancia y La EscuelaDocumento12 páginasHuellas y Memorias Sobre La Infancia y La EscuelaAndrea PradoAún no hay calificaciones
- Resumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Concepcion y Metodologia de La Educacion Popular Selecion de Lecturas Tomo IDocumento688 páginasConcepcion y Metodologia de La Educacion Popular Selecion de Lecturas Tomo IPipe De RokhaAún no hay calificaciones
- Convivencia Escolar Enfoque SistemicoDocumento16 páginasConvivencia Escolar Enfoque SistemicoPipe De RokhaAún no hay calificaciones
- G. AllportDocumento20 páginasG. AllportPipe De RokhaAún no hay calificaciones