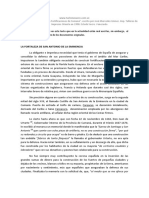Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arq. Vernacula PDF
Arq. Vernacula PDF
Cargado por
Sant David L0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas20 páginasTítulo original
Arq. Vernacula.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas20 páginasArq. Vernacula PDF
Arq. Vernacula PDF
Cargado por
Sant David LCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
1
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
Esteban Prieto Vicioso
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 45
La Espaola, segunda isla en tam ao de las Antillas o islas delC aribe, fue bautizada aspor elAlm iran-
te C ristbalC oln alllegar a ella el5 de diciem bre de 1492, nom bre que ha m antenido hasta nuestros
das. Sus prim itivos habitantes la llam aban H ait, que significa aspereza o tierra m ontaosa, y segn Pe-
dro M rtir de Anglera tam bin la llam aban Q uisqueya, queriendo significar con este nom bre que era una
cosa grande y que no tiene igual.
1
Adem s se le ha denom inado La Espaola de Santo D om ingo, H is-
paniola o Isla de Santo D om ingo, nom bre, este ltim o, utilizado tanto por los espaoles com o por los
franceses y haitianos durante su ocupacin de la m ism a.
Estudios antropolgicos y arqueolgicos han confirm ado que las islas que conform an las Antillas fueron
habitadas originalm ente por poblaciones aborgenes procedentes de la cuenca delO rinoco venezolano,
que no se adaptaban a la vida sedentaria. Elhistoriador Frank M oya Pons
2
distingue, sobre la base de
los datos arqueolgicos que se tienen, cuatro perodos m igratorios hacia las Antillas.
Elprim er nivelde asentam iento en las islas corresponde a los pueblos pertenecientes a la llam ada cul-
tura de la concha, en la que las viviendas se colocaban a lo largo de las orillas de los ros, de los estan-
ques, de las ensenadas y de las bahas m arinas. Se ignoraba la elaboracin de platos, cuencos y dem s
instrum entos de vajilla; no tenan ningn tipo de agricultura; estas poblaciones, llam adas siboney, se
asentaron en algunas regiones de La Espaola y de C uba y en todas las Antillas M enores.
La segunda oleada m igratoria, procedente delcontinente sudam ericano, corresponde alnivelarqueol-
gico denom inado igneri. Pertenecan algran tronco de los araw ak, deltipo de la floresta tropical, y con-
siguieron ocupar la isla de Trinidad y las Antillas M enores, y llegaron hasta Puerto R ico y La Espaola, im -
ponindose o absorbiendo a los siboneyes. La elaboracin de cerm ica en elperodo de los ignerifue la
m s refinada de Las Antillas.
Eltercer perodo corresponde a la gran expansin araw ak que llev a la extincin de los residuos sibo-
ney que todava quedaban en la isla de Santo D om ingo, C uba, Jam aica y las B aham as. En este perodo
se sita elorigen de un desarrollo independiente de las tradiciones culturales continentales, que perm iti
La arquitectura indgena
1.1
Doble pgina anterior:
Diversos tipos de arquitectura
verncula y popular dominicana.
Fotos Esteban Prieto Vicioso
Cocina con paredes de palos parados,
en Estebana, Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Detalle de horcn con horqueta.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 47 46| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
a los habitantes de las Antillas M ayores crear una cultura diferente, que hoy se suele definir con elnom -
bre de cultura tana.
Elcuarto y ltim o perodo se inici en torno alsiglo XI, con una nueva oleada de grupos pertenecientes
todava altronco de los araw ak, pero con caractersticas culturales diferentes de las poblaciones igneriy
de las tanas. Se trataba de los tem ibles caribes.
La ocupacin territorialde los indgenas de La Espaola vena dada por m uchos pueblos y pequeos po-
blados ubicados a orillas delm ar, en las riberas de los ros, en los valles y alrededor de lagos y lagunas,
rodeados de m uchas labranzas a m anera de granjas.
3
Estos pueblos eran gobernados por seores que
daban cuenta a los caciques, que eran una especie de virreyes, que conform aban una provincia o caci-
cazgo, en elque la autoridad m xim a era elcacique principal. En la isla haba cinco consabidos cacicaz-
gos, los cuales tenan sus capitales o villas principales.
B asndonos en datos dados por los C ronistas de Indias, podem os decir que las viviendas estaban agrupa-
das sin disposicin de calles y aparentem ente sin ningn m odelo urbano establecido. Slo en las principales
villas, las cuales podan tener hasta ocho m ilbohos,
4
segn los cronistas, se vea cierto ordenam iento.
La Villa de G uacanagarix, por ejem plo, en elreino o cacicazgo de M arin y prxim a a la Villa de Puerto R eal,
tena una plaza centraly dos calles cruzadas que dividan la ciudad en quatro barrios de desconcertada m u-
chedum bre, porque en ellos no se encuentran calles algunas...
5
La plaza centralera cuadrada y grande, en-
contrndose en la m itad de ella elboho delrey, de unos 27 por 8 m etros. AlSur de ella se encontraba otra
gran casa que alojaba a los guardias y la crcel. O tras edificaciones im portantes de la plaza eran eltem plo,
de unos 16 m etros por lado, y la cocina, donde haba unas 40 indgenas haciendo casabe y cocinando pa-
ra elcacique principaly sus caciques. Todas estas construcciones, ascom o los caneyes o viviendas de plan-
ta circular que utilizaba la m ayora de la poblacin, eran de m adera, techados de cana, yarey, paja o yagua.
En la plaza centralhaba siem pre un espacio para eljuego de la pelota,alque los tanos llam aban batey.Tam bin
Cocina con paredes de palos parados,
sin embarrado. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Boho de palos parados con embarrado.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Techo de Yagua en Cachote, Barahona.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Pared de palos verticales o palos parados,
herencia indgena en la arquitectura verncula
dominicana. Foto Esteban Prieto Vicioso.
48| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 49
Estas conocidas descripciones de O viedo sobre los dos tipos de casas usadas por los tainos de La Es-
paola, aceptadas y repetidas por m s de 400 aos por un sinnm ero de historiadores, estn siendo
cuestionadas por algunos arquelogos e investigadores.
Ya Sven Lovn en 1935, en su libro Origins of theTainanCulture, West Indies, argum ent que eltipo de ca-
sa de planta rectangular y supuestam ente usado por los caciques, era de influencia europea y no exista en
la poca delprecontacto.
8
Luis Antonio C uret se une a esta teora y aporta evidencias de tres casos de es-
tudio en Puerto R ico, publicados en la revista LatinAmericanAntiquityen 1992. Posteriorm ente los arque-
logos cubanos Jorge C alvera y Juan Jardines,
9
luego deldescubrim iento delsitio arqueolgico de Los B u-
chillones, plantean tam bin que la planta rectangular de los bohos tainos es producto de la transculturacin.
Pero alleer la relacin que elescribano R odrigo de Escobedo hace a C ristbalC oln en los ltim os das
delm es de diciem bre del1492,
10
luego de visitar elpoblado delcacique G uacanagarx, vem os que la
planta rectangular no era desconocida por los indgenas, ya que la casa delm ism o cacique era de esa
form a y m eda aproxim adam ente 26.90 por 8.40 m etros, siendo m ucho m s grande que las dem s ca-
sas delpoblado, que debieron haber sido, todas o la m ayora, de planta circular. C on la relacin, fueron
entregados dos dibujos, realizados por Juan Salsedo o, m s bien, Pero de Salsedo, uno de un boho o
casa de los caciques, de planta rectangular, y otro de un caney o casa de indios, de planta circular, que
debieron haber sido los que sirvieron de m odelo a G onzalo Fernndez de O viedo en su libro.
Lo que spodem os confirm ar, de acuerdo a las diferentes descripciones que tenem os de cronistas e his-
toriadores y de diversos inform es arqueolgicos, es que la m ayora de las viviendas de los indgenas eran
de planta circular, a m anera de alfaneques o tiendas de cam paas, de acuerdo a lo escrito por elm ism o
Alm irante en su diario, pero no podem os negar la existencia de los bohos de planta rectangular, alm e-
nos en algunas regiones de la isla.
En cuanto a los m ateriales constructivos sabem os que utilizaban productos vegetales nativos com o: yagua,
a la salida de los pueblos haba lugares de stos,con asientos para los espectadores.En estas plazas se desa-
rrollaban adem s los areytos,expresin m usicalde cantos y danzas sim ultneas m ediante la cuallos tanos na-
rraban cantando y bailando alson de m elopeas e instrum entos rencos,sucesos de notable im portancia.
6
Se sabe que los tanos desarrollaron variados estilos cerm icos con m odalidades propias que difieren,
en cuanto a sus form as de m anufactura y rasgos decorativos, de los estilos continentales originarios. Es-
ta evolucin estilstica relativa a la cerm ica revela una dinm ica de cam bio, que tam bin se m anifiesta
en su vida prctica y en los dem s aspectos tecnolgicos, sociales, rituales, etc., que identifican sus m o-
dos de produccin. Tam bin la arquitectura debi haber sufrido sus m utaciones, paralelas a esa evolu-
cin estilstica que vem os en la cerm ica. U na vez lograda esa adaptacin necesaria debida alcam bio
de su ecosistem a, se puede decir que naci la tecnologa apropiada en la isla.
N ingn grupo culturalindoantillano utiliz la piedra com o m aterialde construccin arquitectnica.Los m s
adelantados de esos grupos construyeron sus viviendas con m ateriales vegetales,que naturalm ente no po-
dan resistir las inclem encias deltiem po,m ientras los de m ayor atraso eran habitantes de abrigos rocosos y
cavernas,por lo que no llega hasta nosotros ningn tipo de edificacin construida por ellos.Es con la llega-
da de los espaoles en 1492 que nace nuestra historia docum entada y con sta,por tanto,llegan a nosotros
los prim eros datos ideogrficos sobre las construcciones indgenas que haba en ese m om ento en la isla.
Slo las investigaciones arqueolgicas realizadas en los sitios donde se encontraban los bateyes indge-
nas, podran am pliar los conocim ientos que sobre la m ateria nos han legado algunos cronistas por m e-
dio de grabados y no m uy exactas reseas.
Las m s am plias descripciones de los bohos o eracras indgenas quisqueyanos las ofrece Fernndez de
O viedo en su Historia General yNatural de las Indias,
7
donde nos describe dos tipologas utilizadas: una
de planta circular y techo cnico, llam ada caney, y otra rectangular con techos a dos aguas, y las prin-
cipales con galeras frontales llam adas norm alm ente bohos.
Casa con paredes y techo de yaguas,
en el Noreste de la isla.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Paredes de palos parados, tpicas de la regin
Sur. Estebana. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Dibujo de caney taino de planta circular.
Fuente: Lus J oseph Peguero.
Dibujo de boho tano de planta rectangular.
Fuente: Lus J oseph Peguero.
Dibujos de instrumentos utilizados
en la construccin de los bohos indgenas.
Fuente: Lus J oseph Peguero.
Dibujo de hamaca.
Fuente: Lus J oseph Peguero.
50| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 51
cana, yarey, guano, palm a, bejuco, etc. siendo elm todo de ejecucin a base de postes u horcones
11
de m adera que enterraban en elsuelo y caas sujetadas por bejucos con los techos de palm a o paja,
dejando en lo alto un respiradero, recubierto por un caballete, para la salida delaire caliente y delhum o
de las brasas que siem pre m antenan dentro de las casas.
Elm odelo de planta circular desaparece com o vivienda, pero la rectangular y los m todos constructivos
evidentem ente se siguen utilizando, ya que elespaolaprende y adapta num erosas tcnicas de la tecno-
loga verncula antillana, debido a que no las encontraban deltodo extraas y por encontrarlas m uy apro-
piadas alnuevo m edio ecolgico am ericano. Esto lo confirm a elPadre B artolom de las C asas, cuando
dice en su Apologtica Historia delas Indias: Yo vide casas de stas, hecho de indios que vendi un es-
paola otro por seiscientos castellanos o pesos de oro, que cada uno vala cuatrocientos y cincuenta m a-
raveds.
12
O cuando dice en su H istoria de las Indias que: Para de m adera y paja no pueden ser m s
graciosas nim s bien hechas, m s seguras, lim pias nim s sanas, y es placer verlas y habitarlas, y hacan
algunas para los seores; y despus, en esta isla Espaola, hicieron los indios para los cristianos tan gran-
des y tales, que pudiera m uy bien y m uy a su placer elem perador en ellas aposentarse.
13
C ristbalC oln, G onzalo Fernndez de O viedo, B artolom de las C asas, Antonio de H errera, Pedro M r-
tir de Anglera, D iego lvarez de C hanca y otros cronistas y escritores de los siglos XV y XVIdescriben y
dan datos sobre las viviendas indgenas de la isla de Santo D om ingo, pero lam entablem ente ninguno es-
pecifica eltam ao de las m ism as, nilas describen en form a detallada, por lo que se hace difcilrecons-
truir, alm enos grficam ente, estas viviendas.
14
Sabem os que los tanos, aladoptar eltipo de vida cacical, sustituyen las grandes m alocas o bohos co-
lectivos por bohos pequeos o relativam ente pequeos, generndose asun m ayor nm ero de vivien-
das en sus poblados y creando un cam bio totaldelpatrn espacial.
Elinvestigador finlands Bjrn Landstrm ,en su libro C oln,
15
presenta una interpretacin grfica de un boho
indgena,tanto en planta,alzado y corte,basada en elgrabado en m adera que aparece en la edicin de 1547
de la H istoria G eneralde O viedo,y en descripciones de la poca,bsicam ente delm ism o O viedo y Las C a-
sas,quienes no describen de una m anera precisa estas viviendas.D e todas form as,esta interpretacin nos pa-
rece m uy lgica y podra acercarse bastante a la realidad.Elarquelogo Felipe Pichardo M oya,en su libro Los
Aborgenes deLas Antillas,
16
hace una de las m s com pletas descripciones de las viviendas indoantillanas,ya
que rene y analiza inform aciones provenientes de los cronistas de Indias y de investigadores y arquelogos de
diferentes pocas,llegando hasta los aos 50 delpasado siglo XX,poca en que escribe su libro.C oincidim os
con su parecer de que todava est pendiente la realizacin de un m ayor nm ero de investigaciones arqueol-
gicas en que se analicen las huellas de los horcones o postes,para intentar definir eltam ao y la form a de es-
tas viviendas indgenas.Tam bin estam os de acuerdo con elcitado autor en que se debe seguir investigando
sobre la posible relacin de los m ayas de Yucatn con nuestros aborgenes,ya que se encuentran ciertas si-
m ilitudes con algunas costum bres tanas,incluyendo los m ateriales y la form a de construir sus viviendas.
Planta tpica de boho de un aposento,
donde la ubicacin y el nmero de huecos
vara por regin.
Casa de palos parados con embarrado
en Las Charcas, Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 53
Elnegro esclavo se m anifiesta arquitectnicam ente de una m anera m uy restringida y tm ida, ya que no
tena grandes m otivaciones para expresarse artsticam ente, pero se puede asegurar que en Santo D o-
m ingo estos inm igrantes africanos gozaban de ciertas libertades, principalm ente en los hatos ganaderos,
lo que podra suponer alguna continuidad de las tradiciones constructivas de sus regiones de proceden-
cia, que habran pasado de generacin en generacin.
Ya en elsiglo XVIIIse haba generado un tipo de esclavitud feudal-patriarcal, lo que haca posible ceder
tierras y propiedades a los esclavos m ediante una relacin totalm ente feudalo bien em plearlos com o es-
clavos jornaleros y de alquiler, lo que produjo un proceso de cam bio hacia las pequeas propiedades
cam pesinas y de constitucin de una clase m edia urbana.
En los Cdigos Negros delaAmricaEspaola
17
se pueden ver claram ente las lim itaciones y prohibicio-
nes que tenan los negros esclavos en cuanto a los oficios que podan ejercer, a los instrum entos que po-
dan tener y a la construccin y disposicin de sus viviendas.
Pero hablando de una form a generalpara la regin, no es sino hasta la abolicin de la esclavitud o has-
ta la libertad obtenida por algunos de estos esclavos, que este grupo tnico se m anifiesta plenam ente
en cuanto a su arquitectura se refiere. Artsticam ente su m anifestacin es m uy elem ental, talvez debido
a una prdida de sus tradiciones. H ay que tom ar en cuenta que el80% de los esclavos negros que se
traa de las costas africanas a la regin delC aribe tenan entre 18 y 25 aos y stos no duraban m s de
5 6 aos, por lo que la reposicin trajo m uchas veces com o consecuencia que no hubiese integracin
socioculturaldentro delproceso de trabajo. Tam bin es bueno anotar que tan solo el20% de los escla-
vos que se trajeron eran m ujeres, lo que im pide que se vayan form ando y creando races culturales pro-
fundas. En elcaso de la colonia espaola de Santo D om ingo, debido alm odo de produccin, fundam en-
tado en los hatos, la vida de los esclavos africanos era m s larga y la im portacin de los m ism os era ca-
da vez de m enor nm ero.
U n supuesto m odelo de arquitectura introducido por esos inm igrantes africanos es la casa construida
Influencias y aportes forneos
1.2
Casa de bajareque o tejamanil, sistema
constructivo usado en la regin Sur.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 55 54| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
con m uros de los que en R epblica D om inicana se denom inan tejam anilo de tabiques,
18
que son los
form ados por setos de estacas entrecruzadas entre horcones de m adera, luego recubiertos con un em -
barrado o boiga, o sea, tierra ligada con excrem ento de vaca, para darle m ayor consistencia. Elarque-
logo Elpidio O rtega, en su libro Expresiones Culturales del Sur,
19
sostiene que:
Esta m odalidad de construccin de viviendas ha sido incluida dentro de la arquitectura verncula rural
com o una transculturacin africana a travs de los prim eros esclavos, desde los com ienzos de la colo-
nia, y de las invasiones y m igraciones haitianas en elsiglo XVIII.
Aunque ese m todo constructivo en la R epblica D om inicana se les atribuye a los africanos, es sabido
que tanto los indgenas venezolanos com o los m ayas utilizaban elrecubrim iento de paredes con barro,
com o puede observarse todava en sus respectivas regiones. G raciano G asparini, en su libro Arquitectu-
raPopular deVenezuela,
20
plantea que elbahareque: ...era una tcnica constructiva autctona y no, co-
m o alguien insina, trada por los africanos. Alrespecto cita un prrafo de la H istoria G eneraly N atural
de Indias que dice: Los m uros estn hechos de caas colocadas las unas m uy cerca de las otras y lue-
go recubiertas con tierra cuyo espesor es de cuatro a cinco dedos y asllegando hasta eltecho. Esto
proporciona un m uro slido y de aspecto agradable. Las casas estn techadas de palm a y paja m uy bien
colocada y de gran durabilidad. Las lluvias no entran en estas casas y eltecho ofrece tanta proteccin
com o las tejas...
Tam bin en La Espaola hay evidencias deluso delbarro en paredes de las viviendas indgenas, ya que
Alonzo de O jeda, en 1493, describe alAlm irante C ristbalC oln elpalacio y villa de G uarionex, en elva-
lle delC ibao, lo cualnarra Luis Joseph Peguero en su H istoria de la conquista de la isla Espaola de San-
to D om ingo, de la siguiente m anera: ...elpalacio y casas de los nobles, se diferencian de la casas de
los plebellos con algunos tabiques de barros que ponen en las junturas de los m aderos, con que estan
sercadas, supliendo las texas con yaguas, o lo que ofrece la com odidad,....
21
Jos Augusto Puig, en su im portante y pionero Ensayo Histrico Arquitectnico de Puerto Plata, da un
dato bien interesante sobre la utilizacin deltejam anilpor parte de los espaoles en las prim eras cons-
trucciones de dicha ciudad fundada por O vando en 1502, cuando dice:
Las casas, en los principios de la villa, fueron de m adera y paja; luego, en elm ism o siglo XVI, en la pri-
m era m itad, cuando elflorecim iento de la ciudad, algunas se levantaron de caly canto, sillera y tapiera,
con techum bre de tejas. Fueron fabricadas a la usanza espaola segn descripcin de la poca: no m uy
altas sobre elsuelo o de dos pisos solam ente, pero m uy slidas, las habitaciones grandes y buenas, con
grandes puertas en lugar de ventanas para que entrara elaire finalm ente, con su brisa perenne. H abla-
ban los espaoles de la construccin de las casas as: se hincan los postes o estacas que fueren nece-
sarios para eltam ao de la casa; sobre ellos construan un piso bajo de cierta altura; en la cabeza de los
postes un techo, cubierto de paja o tejas. Sielevaban la base a la altura de un hom bre, usaban elpiso
trreo inferior para depsito, cercndolo con un trenzado de varas revocadas, enlucidas y cuidadosa-
m ente blanqueadas por dentro y por fuera.
22
Este m todo constructivo tam bin puede observarse en casas rurales de algunas regiones de Espaa, por
lo que podem os estar ante una tcnica conocida por todos los grupos actuantes. Estos m odelos tam bin
debieron adaptarse alnuevo ecosistem a sufriendo las m odificaciones necesarias. La m ayor sim ilitud la po-
dem os observar en la vivienda denom inada barraca, de las provincias m editerrneas de M urcia, Alicante
y Valencia, en la pennsula ibrica.
23
Estas barracas, de planta sim ilar a nuestras viviendas rurales, tienen
una estructura sencilla de palos de m adera y sus paredes estn form adas con un tejido de caas, elcual
se recubra o em barraba por am bos lados, exterior e interior, enlucindolo luego con yeso. Se sabe que
eluso de estas barracas se rem onta alperodo prehistrico espaoly que se sigui utilizando a travs de
los siglos y hasta tiem po bien reciente. Las puertas y las ventanas son las nicas piezas de carpintera que
posee la barraca, talcom o sucede en los diferentes tipos de nuestra arquitectura verncula.
Casa de bajareque o tejemanil techada
con yaguas. Barahona.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Largos vuelos de cana protegen las paredes
laterales en los bohos de tejamanil,
en Los Bancos, San J uan.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Lnea de piedras delimitando la entrada
del boho. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Paredes de tejamanil sin embarrado.
Pueblo Viejo, Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Atabales o tambores de influencia africana,
que forman parte del sincretismo religioso
tano, espaol y africano.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Casa de tejamanil con dibujos
de influencia haitiana. Las Terreras, Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Detalle del ensamblaje de la
estructura del techo.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 57 56| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
O tra vivienda espaola que utilizaba elem barrado sobre un trenzado de m adera era elpallabarro ga-
llego, cuyos m uros alfinalse encalaban, talcom o se hace con las viviendas de tejam anildom inica-
nas.
24
Por cierto, eltrm ino tejam ano tejam anilse usa en la R epublica D om inicana para definir los m uros
con trenzados de m adera y luego em barrados y encalados, pero en C uba, Puerto R ico y M xico, se
usa para definir la tabla delgada de m adera que se coloca com o teja en los techos de las casas, co-
m o era frecuente en la zona de Jarabacoa y en elvalle de B an, donde se le conoca com o techo de
tablitas.
C om o ya hem os dicho, elespaoladopta eltipo de vivienda indgena y la encuentra m uy digna y apro-
piada a las condiciones clim ticas de la isla, talcom o relatan los cronistas de Indias, pero es de su-
poner que se le introdujeron algunas m odificaciones para adecuarlas a sus necesidades y form as de
vida, ascom o habrn introducido nuevos m ateriales y nueva tecnologa. U no de los m ateriales posi-
blem ente introducido por los espaoles, alm enos en la form a en que lo conocem os hoy, es la tabla
de palm a, m aterialque todava en la actualidad es elm s utilizado en la arquitectura verncula dom i-
nicana.
Sibien O viedo confirm a eluso de la m adera de palm a por parte de los indgenas cuando dice: D e las
palm as que se dijo prim ero, es buena la m adera para pocas cosas, ascom o cajas de azcar e para cu-
brir casas, alm odo de los indios, e de poca costa,
25
no est claro ellugar y elm odo de usarla. Parece
ser que elpiso de las barbacoas, o lugares elevados donde colocaban frutas y otros alim entos, eran de
tablas de palm a.
Es de suponer que con los nuevos instrum entos de trabajo con que contaban los espaoles, estos
podan trabajar m ejor la m adera de palm a y sacar las estrechas tablas o tiras que todava se usan en
la actualidad. U n im portante m aterialde construccin introducido por los espaoles fue elclavo, el
Detalle del interior de una casa de tejamanil.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Boho y cocina de tejamanil,
en Los Bancos, provincia San J uan.
Fotos Esteban Prieto Vicioso.
Las paredes de tablas de palma real, son
las ms comunes en la arquitectura verncula
dominicana. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Clavos de hierro forjado utilizados en bohos
de tablas de palma del siglo XIX.
Foto Virginia Flores Sasso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 59 58| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
cualperm ita hacer paredes de m adera sin necesidad de am arrarlas con bejucos, que era la nica for-
m a conocida por los indgenas. Es esta casa de paredes de tablas de palm a, colocadas horizontal-
m ente y cobijadas con hojas de cana, yarey o yagua, la que vem os en viejos grabados y dibujos de
las diferentes ciudades y pueblos delpas,
26
o sea, este tipo de vivienda tena un uso tanto ruralco-
m o urbano.
Las diferentes m igraciones hacia la C olonia Espaola de Santo D om ingo y posteriorm ente, durante la
ocupacin haitiana hasta los prim eros aos de la R epblica, hicieron sus aportaciones a nuestra cultura
en general. Q ueda pendiente analizar detalladam ente los aportes que estos grupos de espaoles, afri-
canos, portugueses, canarios, curazoleos, cocolos de las Islas Vrgenes y otros puntos de las Antillas
M enores, negros libertos de los Estados U nidos de Am rica, entre otros, hicieron a la arquitectura do-
m inicana.
En la segunda m itad delsiglo XIX, con elnacim iento de la R epblica se solidifica la clase cam pesina y
surgen nuevos poblados en elinterior delpas. Las m igraciones son m s frecuentes, ascom o elinter-
cam bio com ercialcon las dem s islas delC aribe, m uchas de ellas colonias de diferentes pases euro-
peos, com o Francia, H olanda e Inglaterra. Por esa razn, elsiglo XIX es m s rico en las influencias ar-
quitectnicas y artsticas dentro deluniverso de la arquitectura popular.
Teniendo La Espaola origen e historia sim ilar a las dem s islas delC aribe, podem os afirm ar que nues-
tra arquitectura posee caractersticas regionales m uy definidas, resultado de influencias indgenas, espa-
olas, africanas y finalm ente de Europa O ccidentalen general.
Proceso tradicional de obtencin de
las tablas de palma. Pueblo Viejo. Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Colocacin de un durmiente del techo,
en un boho en Pueblo Viejo. Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Boho de tablas de palma, en proceso
de construccin. Pueblo Viejo. Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
60| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
Cobijando una casa mediante un convite,
en la regin Sur del pas.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Aperos de labranza en el interior de un boho.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Las paredes construidas con tablas
de madera, como puede verse en esta casa
en Loma Prieta, fueron introducidas en la isla
por los espaoles. Foto Ricardo Briones.
Casa de tablas de palma y techo de lminas
de zinc, de marcada influencia antillana.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Detalle de empalizada con acceso al patio.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 63
Para com prender eldesarrollo de la arquitectura ruraldom inicana, o sea, de la vivienda cam pesina, hay
que estudiar y analizar la historia socialy econm ica delpas, cosa que trata m uy bien R oberto C ass
en su libro Historia Social yEconmica de la Repblica Dominicana.
27
D urante elsiglo XVIla ciudad de Santo D om ingo no sobrepas una poblacin de unos 500 vecinos, es-
to es, jefes de fam ilia blancosy unos m ildistribuidos en las otras villas y en los pocos hatos y estancias
que haba en toda la isla. La poblacin de negros esclavos, que oscil entre 20,000 y 30,000 personas
a lo largo delsiglo, trabajaba en los ingenios o com o servidum bre en los poblados. Los libertos y m u-
chos de los m ism os esclavos vivan en chozas de m adera en las zonas m arginales de la ciudad, donde
cuidaban sus pequeos conucos. M uchos de los blancos que vivan en las ciudades tenan tam bin pe-
queas explotaciones agrcolas o ganaderas cerca de las ciudades donde habitaban. N ada m uy diferen-
te puede ser apreciado incluso en eldia de hoy, con la naturaldiferencia de escala.
La poblacin ruralen elsiglo XVIera m uy escasa, ya que viva m ayorm ente concentrada en las villas, sal-
vo algunas fam ilias que vivan en sus estancias. La vida de los habitantes de la colonia espaola de San-
to D om ingo fue afectada durante elsiglo XVIIpor la equivocada m edida de las devastaciones a que fue-
ron som etidas las poblaciones ubicadas aloeste de Santiago y Azua ordenadas por la C orona espaola,
con la intencin de term inar con elcontrabando realizado por sbditos de pases enem igos. Esta m edida
afect la econom a de plantacin y de los hatos ganaderos, creando un em pobrecim iento en la colonia,
una dism inucin de la dem anda de esclavos, la em igracin de m uchas personas blancas y la prim aca del
tipo criollo, producto tnico de la m ezcla entre europeos y esclavas, segn expresa R oberto C ass, quien
adem s asegura que com o producto de las m odificaciones en la econom a y de la evolucin de los gru-
pos tnico-sociales, en la segunda m itad delsiglo XVIIla estructura dem ogrfica acus una m odificacin
que m arcara los procesos m acrohistricos ulteriores. H asta entonces la m ayor parte de la poblacin ha-
ba estado com puesta por personas catalogadas com o negras o m orenas, m ientras que en lo adelante
pas a estarlo por m ulatos, com o consecuencia de la m ezcla de negros y blancos.
28
El surgimiento del campesinado y su arquitectura
1.3
Casa de tablas de palma con techo
de yaguas, en la regin Este del pas.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 65 64| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
Las devastaciones de principios delsiglo XVIIhicieron proliferar los m anieles o palenques
29
habitados por
los cim arrones, o negros esclavos fugitivos, hasta la segunda m itad delsiglo cuando fueron elim inados
por las persecuciones. Aldarse cuenta delerror com etido con las devastaciones, se determ in dar am -
plias facilidades a inm igrantes canarios, dedicados a actividades agrcolas y ganaderas. Estos inm igran-
tes fundaron la villa de San C arlos y otros se establecieron en lugares cercanos y en contacto directo con
su zona de produccin, siendo talvez los prim eros cam pesinos establecidos en la isla. Elnm ero de es-
tos habitantes provenientes de las Islas C anarias fue aum entando a travs delsiglo XVIIy com o resulta-
do se fueron creando las villas de B an, N eiba, M ontecristi, Puerto Plata y Sabana de la M ar, entre otras.
En general, la recuperacin econm ica hizo que la poblacin de la parte orientalde la isla aum entara du-
rante elsiglo XVIIIde unas 10,000 personas a unas 120,000, desarrollndose ante todo los grandes ha-
tos ganaderos y una naciente clase cam pesina en los alrededores de Santiago y La Vega y en las afue-
ras de Santo D om ingo. Eldesarrollo de los hatos perm iti dar un tratam iento especiala los negros es-
clavos, los que gozaban de libertad de m ovim iento y gestin propia, com o paso previo a su libertad. Es-
tos libertos fueron engrosando esa clase cam pesina incipiente, ante todo a principios delsiglo XIX y du-
rante la ocupacin haitiana.
Elhistoriador W enceslao Vega, en su discurso de ingreso a la Academ ia D om inicana de la H istoria, titu-
lado H istoria de los Terrenos C om uneros de la R epblica D om inicana, recoge una descripcin de un
hato ganadero de esa poca de la siguiente m anera:
U n extenso predio rural, dedicado principalm ente a ganadera, llano o por lo m enos poco accidentado,
con ros, arroyos y una que otra laguna o estanque. Allcrecen alnaturalla hierba o elpasto. N o hay di-
visiones o cercados externos, a lo m s, setos vivos que separan los potreros entre sy con las hortalizas
y conucos. D entro delhato hay varias construcciones rsticas: La casa delam o, de m adera de palm a
con techos de yagua, con una cocina delm ism o tipo pero separada de la casa y algo alejado una letri-
na. B ien cerca una pocilga, un gallinero y un corraldonde se am arran los caballos, m ulos y burros. Pe-
rros caseros realengos y para las redadas de las reses pululan por doquier. U na que otra enram ada de
cana en los alrededores para guardar los aperos de labranza, picos, hachas, palas, azadas, coas, m a-
chetes, etc. Elalm acn de las sillas jineteras, jquim as, lazos, sogas, y dem s instrum entos para los ro-
deos de los anim ales.
O tras enram adas para conservar los cueros, elsebo, los cuernos y dem s productos delhato, que se
alm acenan para luego ser vendidos. Aledao a la casa, la hortaliza donde se cosechan los escasos ve-
getales que consum e la fam ilia: berenjenas, auyam as, repollos, sandas, m elones, etc. En las cercanas
de la casa delam o, m s pequeas y pobres que la suya, los bohos delm ayoral, de los peones, liber-
tos y escasos esclavos y sus fam ilias. Algo m s alejado: elconuco, con los indispensables pltanos,
yucas, batatas, yautas y dem s vveres de los cuales dependen todos. Esparcidas encontram os algu-
nas m atas de naranjas dulces y agrias, lim ones y otros ctricos, una que otra m ata de bija para dar co-
lor a la com ida. R egados en elentorno, los rboles de frutas criollas com o la guanbana, elnspero, el
Gallera de madera con techo de cana,
muestra de la arquitectura verncula
dominicana. Regin Sur.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 67 66| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
ann, la guayaba, eltam arindo, la jagua, elhiguero, elcoco y la indispensable higera para los enva-
ses de la cocina, etc. Entonces las am plias sabanas, en una poca delao cubiertas de altos pastos
donde elganado casidesaparece hundido; y en pocas de sequa con las yerbas casia ras delsuelo.
Espordicos estanques o arroyos donde las reses abrevan. Aquy o acull los grandes rboles de som -
bra donde hom bres y anim ales se pueden guarnecer de la cancula o delaguacero: ceibas, anacagi-
tas, javillas, y de vez en cuando extensos palm ares con la palm a cana, la real, etc. tan tiles para cons-
truir y cobijar las viviendas y las enram adas. En la distancia, las extensas m onteras: C asiim penetrables
bosques tropicales, llenos de espinas, lianas y arbustos, donde crecen en abundancia los grandes gua-
yacanes, caobas, cedros, banos, y otros de m aderas preciosas. Allelhatero y sus peones penetran
con dificultad para tum bar los rboles y cortar la m adera que necesitan para sus m enesteres.
30
Por su parte, R oberto C ass confirm a que: La aparicin de un protocam pesinado fue producto de la
m asa de libertos y delterreno que dejaba elsistem a econm ico a la iniciativa de pequeos cultivadores
que no lograban ubicarse com o propietarios de esclavos. En segundo lugar, fue producto de la dinm i-
ca dem ogrfica que com enzaba a poner en entredicho la viabilidad indefinida delhato ganadero, basa-
do en am plios espacios que no perm itan m s que elsostn de una poblacin reducida que se m ante-
na de la cra extensiva o la cacera. Por ltim o, incidieron los cam bios internacionales, que propendie-
ron a increm entar la dem anda de nuevos gneros y a presionar por la dism inucin de la dependencia
respecto a Saint D om ingue. Pero, todava en las dcadas finales delsiglo XVIII, este proceso era incipien-
te por lo que cobr cuerpo com o parte de la m odificacin estructuraldelsiglo XIX.
31
Secaderos de tabaco en Navarrete.
Foto Domingo Batista.
Vista exterior, interior y planta
de una casa tpica del Valle de Ban,
construida en el siglo XIX
con tablas de palma y techo de cana,
con pasamanos dividiendo la sala
del comedor. Villa Sombrero, Peravia.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 69 68| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
Pulpera construida con tablas de palma y
techo de zinc. Cachn, Barahona.
Foto Virginia Flores Sasso.
Boho de tablas de palma y techo de cana,
materiales tpicos de la arquitectura verncula
y popular dominicana. Regin Noroeste.
Foto Ricardo Briones.
Pared de madera con un viejo techo
de lminas de zinc lisas. Montecristi.
Foto Ricardo Briones.
La vida social normalmente se desarrolla
debajo de una enramada o de una buena
sombra. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Casa de tablas de palma
y techo de cana con galera frontal.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 71
Salvo las principales casas de la ciudad de Santo D om ingo, la arquitectura de las dem s villas, estancias,
hatos ganaderos y viviendas rurales, era de m adera, norm alm ente con paredes de tablas de palm a y cu-
biertas de yagua, cana o pachul. D e esa m anera la palm a real(Roystonea hispaniolana)y la palm a cana
(Sabal domingensis y Sabal causiarum)se convirtieron desde entonces en los rboles m s preciados de
la arquitectura dom inicana, prevaleciendo hasta nuestros tiem pos a nivelrural. O tra palm a m uy utilizada
en las construcciones vernculas dom inicanas es elyarey, cuyas hojas se utilizan para cobijar las casas.
Aunque la R epblica D om inicana es un territorio pequeo, de algo m s de 48,000 km
2
, encontram os tipos
arquitectnicos diferentes, los cuales son elresultado de la conciliacin de las necesidades de los cam -
pesinos con elclim a, los recursos disponibles y la propia cultura delgrupo hum ano.
En elao 1982, se realizaron dos reuniones delG rupo de Trabajo sobre Arquitectura Verncula, de la O r-
ganizacin delG ran C aribe para los M onum entos y Sitios, C AR IM O S, una en Islas delR osario, C artagena
de Indias y la otra en ElPortillo, Sam an, R epblica D om inicana, en las que se determ in hacer una m ul-
tiexposicin sobre arquitectura verncula delG ran C aribe, que sirviera para prom over su estudio, su co-
nocim iento y su im portancia. Entre los aspectos m s trascendentales em anados de dichas reuniones se
encuentra la definicin adoptada sobre eltrm ino arquitectura verncula, la cualluego de discutirse y
am pliarse en elForo de C ultura C aribea celebrado en C ancn, M xico, en agosto del1989,
32
qued de
la siguiente m anera: La arquitectura verncula delG ran C aribe es elresultado de la m ezcla e integracin
de las experiencias form ales y constructivas de la poblacin aborigen de la regin y de los aportes africa-
nos y europeos; de ahsu riqueza culturalsingular y distintiva, ya que se trata de una arquitectura que res-
ponde a una unidad fam iliar y dem s edificaciones de actividades com plem entarias de la com unidad, con
m ateriales propios de la regin, que m antiene sistem as constructivos especficos con la presencia de ele-
m entos industriales sim ples cuyo resultado volum trico, sus relaciones espaciales, elcolor y eldetalle
identifican algrupo que la produce, respondiendo a una m anufactura artesanalsiem pre con la participa-
cin delusuario.
Palmas y arquitectura verncula
1.4
Bosque de palmas cana.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 73 72| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
La casa ruraldom inicana se configura en un volum en sim ple que constituye elcuerpo principaldelhogar
y se desarrolla siem pre en un solo nivel, siendo elrectngulo la form a m s em pleada. Los m odelos m s
sencillos constan de una planta rectangular dividida en dos espacios contiguos que constituyen la sala y
un pequeo dorm itorio donde duerm e toda la fam ilia. La cocina se encuentra siem pre fuera de la casa,
ascom o la letrina.
33
En m uchas ocasiones tam bin cuentan con una enram ada de m adera, techada con
hojas de palm a, para protegerse delsol.
Tradicionalm ente no haba divisin territorialen los poblados vernculos. Las verjas o em palizadas se ha-
can slo en los corrales. La colocacin de las casas, en la m ayora de los casos, no responde a ningn
criterio establecido, siendo bastante desorganizada, en apariencia. La vida se hace fuera de la casa, utili-
zando sta slo para dorm ir.
Los pavim entos de estas viviendas son norm alm ente de tierra apisonada y en ocasiones de m adera, aun-
que cada vez m s se encuentran pavim entos de cem ento pulido, los cuales pueden extenderse hacia el
exterior de la casa unos 30 centm etros, a m anera de zcalo de proteccin o plataform a. Los m uros, ya
sean de horcones, tejam anilo tablas de palm a, usualm ente van pintados de diferentes colores, con pin-
turas de caly pigm entos m inerales o polvo de m osaico, aunque m uchos ya utilizan pintura industrial. El
m odelo de casa construido a base de un forro de yaguas tanto en m uros com o en techos, es elm s sim -
ple y carente de color.
En algunas zonas m s prsperas, estas casas vernculas son m s grandes con dos o tres aposentos y
llegando a tener galeras, en una esquina o en elcentro de la casa. Las cubiertas, norm alm ente de cana,
pueden ser a dos o cuatro aguas. Por la carencia o alto costo de la cana, por m odernizacin, por estatus
o por desacertados program as oficiales de m ejoram iento de viviendas, los techos son sustituidos por l-
m inas de zinc acanaladas, las cuales convierten elinterior de la casa en un am biente caluroso.
Elreconocido intelectualdom inicano M anuelR ueda, refirindose altem a de la casa dom inicana,
34
hace
una atinada y potica descripcin delboho, de la siguiente m anera: Sipartim os delboho, encontram os
que en lse dan las form as esenciales capaces de dar cohesin aldesenvolvim iento fam iliar. C uatro hor-
cones com o sostn en las esquinas, elpalo centralo cum brera alque se asen las vigas m enores o lar-
gueros, los setos de tablas de palm a com bados hacia afuera y eltorrencialtecho de cana con elrevesti-
m iento de yagua en elcaballete.
R efirindose alinterior de los bohos contina diciendo: Adentro delboho, sobre elsuelo de tierra apiso-
nada, aparece la nica divisin existente, la que separa elrea visible, o social, de la invisible o intim a. En
la prim era hay una o dos sillas de guano que eldueo tum ba contra la puerta para contem plar elanoche-
cer tras las faenas delda, o que son ofrecidas en cum plim iento alvisitante. Tam bin en esa prim era ha-
bitacin, la m s pequea de las dos, vem os la m esa de pino arrim ada a un rincn, blanca y lavada con
lejas devoradoras y que, en ocasiones, se endom inga con elhule coloreado que exhibe un repertorio de
flores y frutas exticas. Arriba de esta m esa vers ellocero, o repisa para jarros de hojalatas o esm alta-
dos, los higeros m achos en elm onte y hem bras en elboho, com o se dice en las adivinanzas, y elpla-
to con su cuchara allado, siem pre relucientes com o sino estuvieran hechos para com er en ellos. C erca
de la entrada vers tam bin la repisa de la jum eadora. En la pared divisoria las fotos de peridicos y re-
vistas pegadas con alm idn, o elcalendario atrasado que nos indica que para elcam pesino cualquier
tiem po es elm ism o y que los das se m iden con accidentes sim ples, com o son eltrabajo, elsueo o la
m uerte.
Esta descripcin confirm a la gran influencia espaola en elboho dom inicano, com o ya habam os m encio-
nado anteriorm ente.
Palmas reales. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Tramera de madera o locero de influencia
espaola, en el interior de un boho.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Esquinero con lmpara de gas.
Foto Virginia Flores Sasso.
Boho de tablas de palma y techo de cana,
con volumetra simple, tpica de
la arquitectura verncula dominicana.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Detalle de pared divisoria en un boho de una
habitacin. Foto Esteban Prieto Vicioso.
Cubierta de gran peralte con ventilacin en la
parte alta de la pared lateral. Rosario, Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Planta de boho de tablas de palma,
con dos aposentos y galera central.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 75 74| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
Detalle de altar religioso en el interior
de un boho. Pueblo Viejo de Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Casa en la que fue sustituido el techo
de cana por laminas de zinc, lo que aumenta
la temperatura interior de la misma.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Tpica silla de guano en un boho
de tablas de palma.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Interior de casa de tablas de palma
en Sanate, Higey.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Detalle de mobiliario en la arquitectura
verncula y popular dominicana.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 77
C uando las viviendas adoptan m ateriales industrializados, form as m s com plejas, y son construidas ya
no por los usuarios, nien convites, sino por m aestros constructores, estam os ante otra categora de ar-
quitectura a la cualdenom inam os popular. Esta arquitectura la encontram os m s en elm bito suburba-
no o urbano y sobre los ejes viales interurbanos.
D esde m ediados delsiglo XIX y a lo largo delXX, se introducen en la arquitectura verncula y popular do-
m inicana las lm inas de zinc, que por su com odidad de uso y facilidad de obtencin, van a ser cada vez
m s utilizadas tanto a nivelurbano com o rural. C on la introduccin de stas y con otros cam bios a par-
tir delsiglo XIX, se van perdiendo m uchas de las tradiciones y conocim ientos constructivos desarrollados
por los diferentes grupos que han habitado la isla, que fueron pasando de una generacin a otra.
Estas edificaciones utilizan m adera industrializada, ventanas de m adera con celosas, pavim entos de ce-
m ento pulido norm alm ente con color; las cubiertas de lm inas de zinc tienden a ser m s com plejas. En
ocasiones tienen un m uro perim etralde bloques de concreto hasta altura de ventanas, a lo que llam an
en algunas regiones altura salom nica. Sobre ste, se desarrolla la estructura de m adera industrializa-
da, cubierta en su cara exterior por tablas solapadas y colocadas horizontalm ente. Estas tablas reciben
en elpas elapodo de clavot, derivado deloriginalanglicism o clap board.
G racias a las nuevas dim ensiones de la m adera industrializada, las viviendas son m s espaciosas y so-
fisticadas. C onstan de sala, com edor, dos o tres dorm itorios y galera. N orm alm ente tienen la cocina y
un bao integrados a la casa, aunque en ocasiones m antienen su letrina y cocina en elexterior.
Aparecen elem entos decorativos com o tragaluces de m adera sobre puertas y ventanas, ascom o cres-
teras caladas en los aleros, producto de la influencia delgusto victoriano. Elcolor sigue siendo un ele-
m ento im portante tom ando an m s fuerza que en los m odelos vernculos, debido ante todo a la utili-
zacin de toda la gam a de pintura industrializada, teniendo predileccin por colores vivos com o am ari-
llo, rojo, rosado, verde, turquesa y azul, con los detalles decorativos m uchas veces en blanco o una com -
binacin de los colores m encionados. En algunos pueblos de la R epblica D om inicana, sobre todo alsur,
Los mltiples caminos de la arquitectura popular
1.5
Iglesia en Guayajayuco. Ejemplo de
arquitectura popular dominicana.
Foto Ricardo Briones.
ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR| 79 78| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
pueden todava encontrarse sencillas casas de m adera cubiertas de tejas francesas, que constituyen una
m uestra interesante de la arquitectura popular dom inicana.
Esta arquitectura, a la que podram os llam ar tam bin antillana, tiene m s influencia francesa, inglesa y de
otras naciones europeas establecidas en elarchipilago de Las Antillas, en elM ar C aribe, com o puede ob-
servarse m uy bien en la exposicin sobre arquitectura verncula realizada por la O rganizacin delG ran C a-
ribe para los M onum entos y Sitios, C ARIM O S,y publicada en ellibro Monumentos ySitios del GranCaribe.
35
ElArq. Eugenio Prez M onts en su libro Repblica Dominicana. Monumentos Histricos y Arqueolgi-
cos expresa que: Analizar elpatrim onio culturaldelm edio rural, em inentem ente popular, es enfrentarse
a un lenguaje autctono, rico en m ensajes y en tradiciones vivas. Este patrim onio no constituye una de-
coracin gastada. Por elcontrario, elm ism o suscita una potente dinm ica cultural, una fuente fecunda
de estudio. En vez de ignorarla com o algo m ediocre, debera ser exaltada bajo elpatrocinio deldesarro-
llo bien entendido. B ajo eldom inio exclusivo deleconom ista, la sociedad ruralacelera su extincin.
36
C om o hem os visto, la arquitectura verncula y popular dom inicana, a la que podem os llam ar tam bin
arquitectura tradicional, tiene com o m aterialde construccin principalla m adera, ya sean varas, tablas
de palm a, tablas rsticas o m adera industrializada, con cubiertas de pencas y vainas de palm eras, pa-
chul, tablitas de m adera y lm inas acanaladas de zinc.
Esta arquitectura se est viendo cada da m s am enazada y alm enos su autenticidad y arm ona desa-
parecern, debido a la utilizacin, m uchas veces inducida por planes gubernam entales, de m ateriales y
m odelos arquitectnicos com pletam ente ajenos a la tradicin popular y alm edio am biente natural.
Casa de madera y zinc del Ingenio Santa Fe,
San Pedro de Macors.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Ejemplo de arquitectura popular dominicana,
con ventiladores sobre puertas y ventanas,
y crestera de madera en el alero.
Villa Sombrero, Peravia.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Ventana con romanilla, tragaluz, ventilador
y contraventana, demuestran un dominio
del control de la luz y la ventilacin. Azua.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
80| ARQUITECTURA VERNCULA Y POPULAR
La presencia de color es una de las
caractersticas de la arquitectura popular
antillana. Cerca de Montecristi.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Composicin de puerta, ventanas y tragaluces,
tpica de la arquitectura verncula
y popular dominicana. Villa Sombrero.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Tpica casa de La Otra Banda, Higuey, con sus
caractersticos ventiladores sobre puertas y
ventanas. Foto Ricardo Briones.
Esquema volumtrico de arquitectura popular
muy comn en la zona Nordeste del pas.
Madre Vieja, Mara Trinidad Snchez.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
Ejemplo de arquitectura antillana,
rico en elementos decorativos y
soluciones climticas. Saman.
Foto Esteban Prieto Vicioso.
También podría gustarte
- Ensayo Sobre La Cultura DominicanaDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Cultura DominicanaGrasiela Lara Lara100% (1)
- Arquitectura TaínaDocumento5 páginasArquitectura TaínaWanderlin Perez Peguero100% (1)
- Historia Del Arte Dominicano IDocumento12 páginasHistoria Del Arte Dominicano IElizabeth Moreno100% (1)
- Guia Didactica Especializada para El Estudio de La Historia DominicanaDocumento45 páginasGuia Didactica Especializada para El Estudio de La Historia DominicanaAna C. PerezAún no hay calificaciones
- Piedras Con Raices - La Revista de La Arquitectura Vernacula ExtremeñaDocumento54 páginasPiedras Con Raices - La Revista de La Arquitectura Vernacula ExtremeñaBiblioteca Virtual Extremeña100% (3)
- PALAFITO-arquitectura VernaculaDocumento13 páginasPALAFITO-arquitectura Vernaculaalejo ayala espinozaAún no hay calificaciones
- El Ku Del Cemi Word BookletDocumento31 páginasEl Ku Del Cemi Word BookletMargarita Nogueras VidalAún no hay calificaciones
- 1 - Arquitectura Precolombina en La Isla de Santo Domingo (Reporte)Documento2 páginas1 - Arquitectura Precolombina en La Isla de Santo Domingo (Reporte)Robert Bautista GonzálezAún no hay calificaciones
- Climas Calidos y HumedosDocumento1 páginaClimas Calidos y HumedosCOELHA SNOWAún no hay calificaciones
- 9.ventilación NaturalDocumento25 páginas9.ventilación NaturalKenneth AyalaAún no hay calificaciones
- Recubrimiento y Diseño de Fachadas Parte 2Documento17 páginasRecubrimiento y Diseño de Fachadas Parte 2Luisa PinkyAún no hay calificaciones
- Teórico 3 - Construcciones 2 - 2020Documento38 páginasTeórico 3 - Construcciones 2 - 2020carlos uriel SoterasAún no hay calificaciones
- Tecnologías BioclimaticasDocumento29 páginasTecnologías BioclimaticasCaroline FernándezAún no hay calificaciones
- Arquitectura Bioclimatica SincronicaDocumento100 páginasArquitectura Bioclimatica SincronicaeliasileAún no hay calificaciones
- Cultivo de Peces Hornamentales en ArgentinaDocumento13 páginasCultivo de Peces Hornamentales en ArgentinaNicolas Hurtado T.·.Aún no hay calificaciones
- 9.ventilación Natural-Cato PDFDocumento39 páginas9.ventilación Natural-Cato PDFLuis Torres RodriguezAún no hay calificaciones
- Cubiertas AjardinadasDocumento8 páginasCubiertas Ajardinadasjuan camiloAún no hay calificaciones
- Arquitectura Vernacula CostaDocumento9 páginasArquitectura Vernacula CostaJhomyHuachoAún no hay calificaciones
- Iluminacion Natural Restaurantes - Grupo7Documento53 páginasIluminacion Natural Restaurantes - Grupo7Jean Franco Rojas RengifoAún no hay calificaciones
- Ficha Del Centro PonpidouDocumento1 páginaFicha Del Centro PonpidouEsteban Miguel Barrientos PintoAún no hay calificaciones
- Manual FachadaDocumento21 páginasManual FachadaAndres Felipe BustamanteAún no hay calificaciones
- Glosario de 100 Conceptos Utilizados en Conservacion de MonumentosDocumento1 páginaGlosario de 100 Conceptos Utilizados en Conservacion de Monumentosyanerys perez de jesus yanyAún no hay calificaciones
- ChuruatasDocumento1 páginaChuruatasyoselinAún no hay calificaciones
- Valle Verde Urbanismo 2Documento33 páginasValle Verde Urbanismo 2alex lizardo siancasAún no hay calificaciones
- Clima Calido SecoDocumento10 páginasClima Calido Secoana villaAún no hay calificaciones
- Antecedentes Arquitectura BioclimáticaDocumento32 páginasAntecedentes Arquitectura BioclimáticaEduardo Mayorga NavarroAún no hay calificaciones
- Barrio Sustentable en TransformaciónDocumento152 páginasBarrio Sustentable en Transformaciónmies126Aún no hay calificaciones
- Diseño Bioclimático en Las Fachadas de Las ViviendasDocumento8 páginasDiseño Bioclimático en Las Fachadas de Las ViviendasFredy MenaAún no hay calificaciones
- Guia de PecesDocumento23 páginasGuia de PecesarmagueseAún no hay calificaciones
- KisitoDocumento52 páginasKisitoLuis SumariAún no hay calificaciones
- Planos FachadasDocumento1 páginaPlanos FachadasPepe LuchoAún no hay calificaciones
- Catalogo Muro CortinaDocumento5 páginasCatalogo Muro CortinaCamila Andrea0% (1)
- 4.BIENESTAR TÉRMICO II-FAU - PDF FINAL PDFDocumento26 páginas4.BIENESTAR TÉRMICO II-FAU - PDF FINAL PDFlestercb100% (2)
- Historia y AntecedentesDocumento8 páginasHistoria y AntecedentesPablitoPablÓnAún no hay calificaciones
- Arq Vernacula Y Arq RuralDocumento66 páginasArq Vernacula Y Arq RuralMaritza Zheng LinAún no hay calificaciones
- Vocabulario de Términos Arquitectónicos y ArtísticosDocumento51 páginasVocabulario de Términos Arquitectónicos y ArtísticosMarcoCruz100% (1)
- Fachadas Ventiladas FrontekDocumento8 páginasFachadas Ventiladas FrontekKarolinaAún no hay calificaciones
- Jardinería y PaisajeDocumento17 páginasJardinería y PaisajeMarta Arenas SanchezAún no hay calificaciones
- Ordenanza Munic PRC Valpo ZCHLF Publicada DoDocumento11 páginasOrdenanza Munic PRC Valpo ZCHLF Publicada DoFulano de TalAún no hay calificaciones
- Municipio PedernalesDocumento4 páginasMunicipio PedernalesCORTUDELTAAún no hay calificaciones
- Dossier Tecnico Fachadas ArquitectonicasDocumento81 páginasDossier Tecnico Fachadas ArquitectonicasPaul CruzAún no hay calificaciones
- Clima Cálido-SecoDocumento2 páginasClima Cálido-SecoVictor MuñozAún no hay calificaciones
- El Hombre Primitivo Comienza A Usar Las Cavernas Como RefugiosDocumento2 páginasEl Hombre Primitivo Comienza A Usar Las Cavernas Como RefugiosAngello RivaldoAún no hay calificaciones
- Patologias Madera y PapelDocumento63 páginasPatologias Madera y PapelJerson ValenciaAún no hay calificaciones
- Trabajo Peruana FinalDocumento17 páginasTrabajo Peruana FinalJazmine Gonzalez ZarzosaAún no hay calificaciones
- Conservación Del Edificio de Taurichumpi - Santuario Arqueológico de Pachacamac. PerúDocumento11 páginasConservación Del Edificio de Taurichumpi - Santuario Arqueológico de Pachacamac. PerúCarlos AlfredoAún no hay calificaciones
- Diagnostico-Tecnologico Esp PDFDocumento84 páginasDiagnostico-Tecnologico Esp PDFLAURA FABIOLA VILLAMIZAR PRADAAún no hay calificaciones
- Estrategias de VentilaciónDocumento5 páginasEstrategias de VentilaciónPerla AramburoAún no hay calificaciones
- El Licenciado Polo de Ondegardo - Raúl Porras BarrenecheaDocumento9 páginasEl Licenciado Polo de Ondegardo - Raúl Porras BarrenecheaPatricio Exebio MuñozAún no hay calificaciones
- Sanou Alfaro Guía de Arquitectura y Paisaje de Costa RicaDocumento558 páginasSanou Alfaro Guía de Arquitectura y Paisaje de Costa Ricaedo7gamboaAún no hay calificaciones
- Mi Ciudad ColonialDocumento413 páginasMi Ciudad ColonialMejía ArcaláAún no hay calificaciones
- Arquitectura Virtual Del Castillo San AntonioDocumento13 páginasArquitectura Virtual Del Castillo San AntonioKILOP18Aún no hay calificaciones
- Analisis de SitioDocumento7 páginasAnalisis de Sitioyaritza azuajeAún no hay calificaciones
- Arquitectura VernáculaDocumento13 páginasArquitectura VernáculaAcuarela VerdeAún no hay calificaciones
- Vivienda Bioclimática en GranadillaDocumento29 páginasVivienda Bioclimática en Granadillabrenda martinezAún no hay calificaciones
- Materiales y Procesos Constructivos-QuinchaDocumento11 páginasMateriales y Procesos Constructivos-QuinchaEimy EspinozaAún no hay calificaciones
- Manual Tecnico SuperwallDocumento48 páginasManual Tecnico SuperwallRené Garrido ArangoAún no hay calificaciones
- Proyecto MalocasDocumento6 páginasProyecto MalocasJenifer Buitrago SotoAún no hay calificaciones
- Arq. en Madera 1740-1940 QRDocumento232 páginasArq. en Madera 1740-1940 QRJavier VerdugoAún no hay calificaciones
- Santiago de Cali y el Palacio Nacional de JusticiaDe EverandSantiago de Cali y el Palacio Nacional de JusticiaAún no hay calificaciones
- Arquitectura Vernacula y PopularDocumento20 páginasArquitectura Vernacula y PopularFran borreguero margalloAún no hay calificaciones
- Arquitectura Vernácula y PopularDocumento21 páginasArquitectura Vernácula y PopularGabriela AdamsAún no hay calificaciones
- Unidad (I)Documento17 páginasUnidad (I)lic.1124tineoAún no hay calificaciones
- El Caribe Antes Del Contacto EuropeoDocumento2 páginasEl Caribe Antes Del Contacto EuropeoNorma Constanza NiñoAún no hay calificaciones
- FolklorDocumento11 páginasFolklorJuan Jose RiveraAún no hay calificaciones
- Tarea 5 Antropologia General 2Documento4 páginasTarea 5 Antropologia General 2urielAún no hay calificaciones
- Semana 1 Actividad Las Carateristica de La Sociedad TainaDocumento4 páginasSemana 1 Actividad Las Carateristica de La Sociedad TainaJoan Carlos SosaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Opinión de Arquitectura VernáculaDocumento5 páginasEnsayo de Opinión de Arquitectura VernáculaRossmariel Parra100% (1)
- El Forklor DominicanoDocumento4 páginasEl Forklor DominicanoIdeas DiseñosAún no hay calificaciones
- El Español de AméricaDocumento29 páginasEl Español de Américasanquintin4Aún no hay calificaciones
- Aborígenes CubanosDocumento5 páginasAborígenes CubanosArmando MéndezAún no hay calificaciones
- Chaumeil 2012 Una Manera de VivirDocumento23 páginasChaumeil 2012 Una Manera de VivirJuanaAún no hay calificaciones
- Resumen. ColonizaciónDocumento6 páginasResumen. ColonizaciónCrisAún no hay calificaciones
- Visión Cultural de La Española Del Siglo XVI.Documento4 páginasVisión Cultural de La Española Del Siglo XVI.Diosmeiry CastilloAún no hay calificaciones
- Aportes Culturales A DominicanaDocumento4 páginasAportes Culturales A DominicanaAAún no hay calificaciones
- Pujols Tayshalorisan MapaconceptualDocumento1 páginaPujols Tayshalorisan MapaconceptualTaysha PujolsAún no hay calificaciones
- La Conquista Biologica PDFDocumento72 páginasLa Conquista Biologica PDFJon Anders100% (1)
- Guia de Estudio Primer ParcialDocumento13 páginasGuia de Estudio Primer ParcialJulissa Thais Lara PichardoAún no hay calificaciones
- Guitar - Criollos - Nacimiento de La Identidad Americaen La EspañolaDocumento17 páginasGuitar - Criollos - Nacimiento de La Identidad Americaen La EspañolaIsidro Mieses100% (1)
- BorikenDocumento61 páginasBorikenapi-372033595% (22)
- Linea de TiempoDocumento2 páginasLinea de TiempoYisaury Lisbeth Garcia FelicianoAún no hay calificaciones
- Características Principales de La Sociedad PrimitivaDocumento7 páginasCaracterísticas Principales de La Sociedad PrimitivaBrianna MartínezAún no hay calificaciones
- Deive, Notas Sobre La Cultura DominicanaDocumento8 páginasDeive, Notas Sobre La Cultura DominicanaKarissa De Jesus EchavarríaAún no hay calificaciones
- Homeschool Quiz SocialesDocumento2 páginasHomeschool Quiz SocialesFAMILIA AGUILERA LOPEZAún no hay calificaciones
- Los TainosDocumento6 páginasLos TainosYeni DiazAún no hay calificaciones
- Tema VDocumento3 páginasTema VFerreteria Carlos SystenAún no hay calificaciones
- V2 Poetica-Erotica N2Documento96 páginasV2 Poetica-Erotica N2Patricio OctavioAún no hay calificaciones
- Análisis Funcional de La ConductaDocumento6 páginasAnálisis Funcional de La ConductaDjflako AbreuAún no hay calificaciones