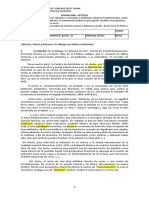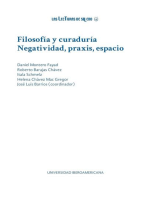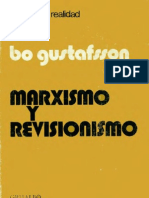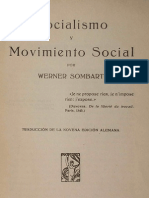Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poiesis:, Producción, Trabajo
Poiesis:, Producción, Trabajo
Cargado por
Emily MaxwellTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Poiesis:, Producción, Trabajo
Poiesis:, Producción, Trabajo
Cargado por
Emily MaxwellCopyright:
Formatos disponibles
N m e r o 0 , 2 0 1 2
41 40
R e v i s t a d e a l c e s X X I
E
l habitual nfasis que se pone hoy en da en la
idea de la praxis en los estudios sobre el papel so-
cial y poltico de la literatura constituye, a mi modo de
ver, un sntoma de las ideas sobre arte y subjetividad que
caracterizan nuestros tiempos modernos de capitalis-
mo desenfrenado. Lo que es ms, tal predileccin por la
praxis corre el riesgo de confundir o incluso eclipsar lo
que es la poiesis. El presente estudio se propone repensar
la actividad literaria desde una nocin a la vez pre-moder-
na y contra-moderna de la poiesis (o reivindicar el pro-
pio carcter pre- y contra-moderno de sta, si se quiere),
partiendo de las respectivas formulaciones del trmi-
no ofrecidas por Aristteles, Marx y Agamben, a fin de
cuestionar la lgica y funcionamiento del liberalismo
avanzado. En otras palabras, quisiera llevar a cabo una la-
bor en la lnea de lo que Heidegger y Badiou denominan
pensamiento potico o lo que Watkins llama logopoie-
sis una valorizacin filosfica sobre el estatus del pro-
pio quehacer de la creacin y sobre la capacidad que tie-
Justin Crumbaugh | Mount Holyoke College
Poiesis, produccin, trabajo
P g i n a w e b d e l a u t o r D e s c a r g a r P D F N D I C E
N m e r o 0 , 2 0 1 2
43 42
R e v i s t a d e a l c e s X X I
ne sta misma de filosofar. Esta reflexin termina con
una breve consideracin de un par de textos literarios
publicados en Espaa en los ltimos aos que tambin en-
tran, cada uno a su manera, en el terreno de la poiesis, y que
por tanto suspenden por momentos la subjetividad moderna
y abren paso a otros esquemas conceptuales y nuevas condi-
ciones de posibilidad.
Bien sabido es que en la Grecia Antigua el trmino poie-
sis se refera a cualquier instancia en que se da vida a algo
nuevo la experiencia de la creacin de aquello que antes
no exista. As de amplia es la defnicin ofrecida por Pla-
tn en el Simposio y reiterada por Aristteles en La potica.
De hecho, dentro de los estudios de lenguas clsicas, la tra-
duccin que se suele hacer de poiesis no es poesa sino pro-
duccin (e.g., Halliwell). La poesa y las artes en general son
slo unos ejemplos privilegiados de este fennomeno; tam-
bin constituyen poiesis la artesana, la carpintera, la agricul-
tura, incluso la propia naturaleza, que continuamente pro-
duce vida nueva. La poiesis no se limita, pues, a la actividad
del ser humano; y aunque puede expresarse a travs de un in-
dividuo dado, es un fenmeno radicalmente desindividuali-
zado, algo ms amplio, con ontologa propia. La praxis, en
cambio, se refera en la antigedad a la accin intencionada
o decidida del ser humano. La esencia de la praxis, a diferen-
cia de la de la poiesis, radica en la determinacin consciente
del ciudadano, por lo que los griegos la sitan estrictamen-
te dentro del mbito de la ethos y la polis. La praxis literaria
o artstica designa, pues, el acto de crear y no el hecho de la
creacin/produccin en s.
Sin embargo, estas respectivas formulaciones sufren im-
portantes cambios cuando se empieza a considerar la acti vi-
dad del artista (su praxis) como el ncleo y origen de la crea-
cin. Esta tendencia singularmente moderna de localizar en
el individuo la gnesis de la creatividad/productividad, de
deifcar al autor como AUCTOR, el que acta o practica,
da pie a una mistifcacin de la voluntad humana, y tal giro
transformar para siempre lo que se entiende por lo poietico.
En la medida en que el individuo viene a entenderse como
la fuente de la actividad creativa, el trmino poiesis llega a te-
ner un signifcado a la vez ms limitado (refrindose slo a
la produccin artstica y literaria, la poesa como paradigma
de las artes en general) y ms ligado al individuo: viene a de-
signar la expresin de la visin de un genio. En este sentido,
la conceptualizacin moderna de las artes en realidad marca
la canibalizacin de la poiesis por la praxis.
Marx ser el primero en teorizar la confusin entre am-
bos trminos pero reivindicando la poiesis en una nueva for-
mulacin. En su ensayo titulado Ideologa alemana, Marx
hace una importante revisin de lo que l mismo haba au-
gurado un ao antes en las Tesis sobre Feuerbach como
una nueva ontologa de la praxis, postulando en su lugar una
ontologa de la produccin (cosa que l, siguiendo a los grie-
gos, considera un sinnimo de poiesis). Segn Marx, la pro-
duccin entendida concretamente como la creacin poie-
tica de las condiciones de la existencia determina el ser
del hombre (su Sein). Esta productividad es por necesidad
colectiva, y es el desencadenante de la historia y como tal
representa la posibilidad de cambio ya que transforma no
slo a quien participe de ella sino tambin su entorno natu-
ral y material. De hecho, Marx sostiene que la conciencia (la
Bewusst-sein) tambin es producida de la misma manera la
determinacin consciente del ser humano no es la causa sino
N m e r o 0 , 2 0 1 2
45 44
R e v i s t a d e a l c e s X X I
una funcin de la produccin/poiesis, ya sea humana o no.
El sonado nuevo materialismo, como lo llama Marx en el
mismo ensayo, no consiste en una simple inversin de la cau-
salidad entre materia y conciencia, y la consiguiente prima-
ca de aqulla sobre sta, sino en la integracin de medios y
abstracciones, condiciones y representaciones. Se trata, en
palabras de Etinne Balibar, de la tesis revolucionaria de
que la praxis entra continuamente en el mbito de la poiesis
(41),
1
y que ambas se transforman necesariamente en para-
lelo. Cabe sealar aqu la llamativa diferencia entre los tex-
tos de Marx y la apropiacin que a lo largo del siglo veinte se
hace de ellos, particularmente en la teora literaria, que suele
partir de la nocin de conciencia. En cambio, el nuevo mate-
rialismo presentado por Marx bajo el signo de la poiesis pos-
tula directamente el comienzo de una nueva relacin con la
fsicalidad y socialidad del entorno. La produccin artstica
sera, pues, una instancia de productividad entre muchas que
efectuaran el cambio refejndolo.
El verdadero mecanismo de este nuevo materialismo
poietico, segn Marx, es el trabajo, esa tercera y despresti-
giada categora teorizada por los griegos en oposicin a la
praxis y la poiesis. Aristteles deplora el trabajo como algo
infrahumano, incluso animalstico, asociado con los escla-
vos. Para Marx, en cambio, el trabajo tiene un lugar privile-
giado siendo el espacio de confuencia entre poiesis y praxis.
Si bien para Aristteles la poiesis se defne por su indepen-
dencia ontolgica de los medios fsicos que la realizan, Marx
afrma que el trabajo es en s poietico. El obrero y el esclavo,
al igual que el artista y el flsofo, crean y producen, y es pre-
1
Todas las traducciones de citas de otros idiomas son mas.
cisamente la escisin entre el trabajo, por un lado, y la poiesis
y la praxis, por otro, la que defne la condicin de enajena-
cin, caracterizada por la cosifcacin, la mercantilizacin, la
plusvala, etc. Por eso, Hardt y Negri reivindican lo que ellos
llaman el trabajo vivo, esto es, el esfuerzo humano primor-
dialque el capitalismo busca, mediante una objetivizacin
deshumanizante, re ducir a una funcin de su propia maqui-
naria. La pura fsicalidad humana del trabajo como condi-
cin anterior a su incorporacin representa, segn ellos, un
antagonismo interno al sistema, algo radicalmente irredu-
cible. Nuestras capacidades creativas son siempre mayores
que nuestro trabajo tal y como ste se entiende desde la pers-
pectiva del capital (Hardt y Negri 146; nfasis mo). Es de-
cir, la productividad de la vida biolgica como tal es a la vez
necesaria y excesiva con respecto al capital (146).
Con razn los tericos de la biopoltica ven similitudes
entre la nocin de trabajo vivo y la de vida nuda elabo-
rada por Agamben. Ambas se referen a su manera al simple
hecho de la vida biolgica o zoe que no tiene inteligibilidad
dentro de la polis; que no tiene bios. En sus escritos sobre
la literatura y el arte en concreto, Agamben, frente a la es-
cisin moderna entre bios y zoe y la consiguiente exclusin
de vida nuda, aboga por una revalorizacin de la nocin de
poiesis. En su ensayo titulado El hombre sin contentido, el f-
lsofo italiano recalca la trada aristotlica de poiesis, praxis
y trabajo, pero cuestionando, al igual que Marx, la exclusin
del trabajo de la polis. Segn Agamben, las artes en s no han
sido por lo general un espacio contestatario o exterior a la
modernidad. Al revs, han sido un refejo y cmplice de la
metafsica de la voluntad moderna y, por extensin, un dis-
positivo de la gobernacin econmica. Las artes han sido,
N m e r o 0 , 2 0 1 2
47 46
R e v i s t a d e a l c e s X X I
en sus palabras, produccin anti-poietica que se hace eco
de la carencia de contenido-qua-vida-nuda del sujeto mo-
derno. Como bien explica Agamben, un diagnstico y una
crtica de tal condicin del arte moderno se puede entrever,
por ejemplo, en el pop art, que atenta contra la originalidad
de la obra artstica y la brillantez del individuo que la frma,
conectando tales clichs con el mercado y el sistema de pro-
duccin (pensemos, por ejemplo, en las latas de Campbells
de Warhol); al igual que cierta vertiente del surrealismo
cuestiona el lugar del objeto de arte en las labores y con-
diciones de la vida cotidiana, como cuando Duchamp pro-
pone que se haga de un cuadro de Rembrandt una tabla de
planchar.
En cierto sentido, tales ejemplos desempean una labor
afn a la del crtico literario o artstico, quien, segn Agam-
ben, pone al descubierto la carencia de contenido de la obra
y, como resultado, aporta a la produccin artstica una auto-
conciencia al respecto. Se produce as el giro hacia un arte
que medita sobre su propia posibilidad de ser, un arte que
por tanto no es arte propiamente dicho sino un no-arte
defnido por la consciente relativizacin cuando no ofus-
cacinde su contenido. Dicho no-arte, al hacer ostenta-
cin de su propia vacuidad, sin querer llama la atencin, a
su vez, sobre la condicin del individuo moderno en gene-
ral, sobre la oclusin de su trabajo y vida nuda. De ah el
hombre sin contenido. De esta manera, incluso el arte y la
literatura que pretenden ocupar un lugar privilegiado y des-
conectado de las condiciones de su produccin ese sona-
do arte por el arte refejaran y contribuiran paradjica-
mente a una crisis de subjetividad o lo que Agamben llama
una de-sujetivizacin artstica ya que desencadenan una es-
pecie de auto-destruccin por parte del individuo moderno.
Ese no-arte moderno, al agotarse y desarticularse a s mismo,
presenta sin proponrselo la posibilidad de abrir paso hacia
una futura integracin artstica de lo excludo (trabajopara
Marx, trabajo vivo para Hardt y Negri, vida nuda para
Agamben). En palabras de Agamben, ahora se brinda la po-
sibilidad de devolver al estatus poietico del ser humano su
dimensin original (67). Lo que aun queda por aclarar es la
forma que la hipottica produccin post-no-artstica y pro-
poietica ha de tomar.
Una serie de novelas publicadas en Espaa en los l-
timos aos apuntan hacia posibles respuestas al respecto,
presentan do tal produccin poietica y efectuando tal desu-
jetivizacin ar ts tica. Beln Gopegui, en su ensayo sobre la
narrativa actual titu lado Un pistoletazo en medio de un con-
cierto, parece insistir, a su manera, en la necesidad de tal pro-
yecto. Explica Gopegui que para una literatura polticamen-
te efectiva, es necesario que la complejidad de la existencia
alcance todas las regiones del ser humano y no slo unas
pocas, como tambin busco, afrma ella, que la misteriosa
fragilidad adquiera en la novela pequeos instrumentos con
los que protegerse un poco (18; nfasis mo). No se trata,
segn Gopegui, de dar voz a los que no la tienen sino pre-
cisamente lo opuesto que los que no tienen voz empujen
al novelista fuera de sus esquemas establecidos, fuera de su
propia subjetivad. No hay una frmula mgica para rea-
lizar esta incorporacin desujetivizada. De hecho, Gopegui
rechaza las tpicas formulaciones de la verosimilitud, a pe-
sar de que el realismo haya sido la estrategia privilegiada de
una gran parte de la llamada literatura comprometida. Para
N m e r o 0 , 2 0 1 2
49 48
R e v i s t a d e a l c e s X X I
ella, hablar de lo creble presupone ciertos parmetros de
lo posible, de lo concebible, y en este sentido la verosimili-
tud, en su aceptacin convencional, reafrma el estatus quo y
contribuye al encubri miento de lo excluido. Lo que yo extra-
polo de estas observa ciones es que para cuestionar la lgica
del liberalismo avanzado, la literatura polticamente efectiva
curiosamente tendra que ser lo contrario de la clsica defni-
cin de la poltica (ofrecida por Bismark) como el arte de lo
posible. Tendra que ser el arte de lo imposible, una litera-
tura que, al igual que el nuevo materialis mo de Marx, pro-
dujera sus propias condiciones de posibilidad, que articulara
su propia conexin imposible con su entorno material y so-
cial. Ms que una utopa, se tratara de un corto circuito que
cambiara las coordinadas de lo concebible lo que Badiou
llamara un evenement o acontecimiento.
Como la propia novelstica de Gopegui demuestra, hay
muchas formas de acceder al metafrico lado fro de la al-
mohada. Otros novelistas abren otros caminos. Por ejem plo
vemos en Ojos que no ven de J.A. Gonzlez Sainz una corre-
lacin entre el proceso creativo, la labor fsica y la produc-
tividad de la propia naturaleza. En una novela narrada en
tercera persona sobre un hombre que se traslada durante los
aos 60 de un pueblo soriano a una ciudad del Pas Vasco
para trabajar en una fbrica, extensos monlogos interiores
imbuyen de lirismo no slo el paisaje psicolgico del narra-
dor sino tambin la experiencia que tiene ste del clima, de
labrar la tierra, de verse relativizado y absorbido por una
productividad que le supera, de contemplar su propio proce-
so natural de envejecer y tener hijos. Con respecto al sen de-
ro que lleva diariamente al protagonista Felipe Daz Carrin
a su huerta y casilla de labranza, el narrador explica que era:
todo su saber, como si su experiencia de la vida y su relacin
con las personas y las cosas se hubiera ido forjando poco a
poco sobre todo en aquel trayecto... en aquel lento y acompa-
sado posarse y decantarse de las cosas al ir viendo lo comn en
lo distinto y ver tambin lo mismo diferente, ...mientras oa
el eco de sus pasos y el sonido impenetrable del viento en las
hojas de los chopos que l interpretaba segn los das y la luz y
las estaciones... (24)
La oracin termina meditando sobre la callada e inex tri ca ble
fuerza magmtica y una rara serenidad taci tur na... trenza-
das ambas en torno a los eternos enigmas (24). As, con una
prosa cuidadosamente elaborada que presenta una cadena de
clusulas digresivas que deambulan y llevan de una refexin
a otra (igual que aquel sendero tan espln dido), la novela no
slo descentra al individuo (en este caso tanto al narrador
como al lector) ante una nocin ms amplia de trabajo y na-
turaleza, sino que tambin consigue transmitir una concien-
cia de las dimensiones de la creacin que exceden al sujeto
moderno, el que sabe factores que lo forman e informan a
la vez que van ms all de su comprensin.
Otro ejemplo sera Das de diario de Muoz Molina,
una crnica de la vida cotidiana del autor mientras escribe
una novela (El viento de la luna). No se trata simplemente de
poner al descubierto los mecanismos artifciales de la cons-
truccin literaria no es la tpica subversin posmoderna
de la verosimilitud sino de un retrato del proceso trivial,
laborioso y a veces banal de crear algo que antes no exista,
de poiesis en el sentido de produccin por parte de un ser
vivo que come, que se obliga a sentarse ante el ordenador y
a pen sar; pero que tambin se encarga de otras necesidades,
como hacer la compra, hacer trabajos puntuales sin ganas,
N m e r o 0 , 2 0 1 2
51 50
R e v i s t a d e a l c e s X X I
viajar, y sufrir el jetlag y el cambio de hora. Deja constancia
de una creatividad que no tiene un objetivo concreto; no
puede reducirse a la praxis. Se integran las circunstancias y
condiciones de su trabajo con la creacin literaria. El autor
incluso expresa su deseo de transmitir por medio de la escri-
tura esa fsicalidad del da a da, usando como nico elemen-
to estructural el del diario, y compara su trabajo con el traba-
jo manual, cuando comenta, por ejemplo, lo siguiente:
Mientras escribo mi madre est sentada en el silln de mi
cuarto, silabeando en voz baja mientras lee... Esta maana me
ha dado una idea para mi novela, sin saberlo: me dice que en
el verano de la Luna todava faltaban siete u ocho aos para
que ella tuviera una lavadora. Tengo que escribir sobre la dif-
cultad del agua y el trabajo de las mujeres: lavando a mano, en
un cobertizo del corral. (24)
En fn, se presenta una prosa prosaica sobre una obra que
est en obras, con lo cual a los pormenores de la propia
producti vidad se les da un lugar privilegiado por encima del
resultado o la funcin.
A modo de conclusin, merece la pena preguntar si es-
tas incursiones en la poiesis, en una productividad creati-
va desin dividualizada y desinstrumentalizada, tienen reso-
nancia en otros mbitos de la expresin cultural actual. Un
ejemplo sera quizs el Movimiento del 15-M, que pare-
ce querer entrar en un terreno parecido al intentar elucidar
cmo el actual sistema de representacin poltica y gober-
nacin econmica abandona y ocluye los esfuerzos y condi-
ciones laborales y materiales de amplios sectores de la pobla-
cin. Como bien explica su Manifesto, los desempleados,
los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los
jvenes, inmigrantes y amas de casa posibilitan el funciona-
miento de la actual economa neoliberal y Estado de Dere-
cho, pero al mismo tiempo carecen de inteligibilidad dentro
del dis cur so pblico y el funcionamiento del poder. A dife-
rencia de otros movimientos y causas de los ltimos aos, el
15-M no recurre a la identidad (racial, cultural, poltica ni
de clase) como elemento aglutinador, ni tiene un lder pol-
tico ni un mrtir que le otorgue unidad. Ni siquiera presenta
un proyecto unifcado ni una ideologa concreta. Al contra-
rio, el movimiento enfatiza por encima de todo su carcter
amorfo y heterogneo, conservando as el mismo anonimato
que, segn los participantes, se les ha impuesto. Se une ms
bien en torno a las nociones de precariedad e indefensin en
s quizs algo as como lo que Gopegui llama la miste-
riosa fragilidad del ser humano (18) y a la insistencia en
esas capacidades creativas excesivas que reivindican Hardt
y Negri (146). La crtica que presenta el movimiento se diri-
ge precisamente a los factores que han hecho invisibles a sus
integrantes; es decir, lo que rechazan son los propios meca-
nismos que estructuran la inteligibilidad misma.
Con este ejemplo no busco cambiar de enfoque sino en-
fatizar una vez ms que la poiesis, al menos en mi for mulacin,
necesariamente va ms all de la literatura o cualquier otro
mbito discreto de la produccin. De hecho, la poiesis, por
defnicin, rene y engloba las dimensiones de la productivi-
dad que la modernidad ha dejado divididas cuan do no olvi-
dadas. No es cuestin de verdad y falsedad, ni del ser versus la
conciencia, sino de una creatividad dif cil men te concebible
desde el presente, una produccin radical mente irreducible e
inapropiable.
N m e r o 0 , 2 0 1 2
53 52
R e v i s t a d e a l c e s X X I
Obras citadas
Agamben, Giorgio. Te Man without Content. Stanford:
Stanford UP, 1999.
Aristteles. Potica. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000.
Badiou, Alain. Letre et levenement. Paris: Seuil, 1998.
Balibar, Etinne. Te Philosophy of Marx. Trad. Chris
Turner. Londres: Verso, 2007.
Gonzlez Sainz, J.A. Ojos que no ven. Barcelona: Anagrama,
2010.
Gopegui, Beln. Un pistoletazo en medio de un concierto:
Acerca de escribir de poltica en una novela. Madrid:
Complutense, 2008.
Halliwell, Stephen. Aristotles Poetics. Chicago: U Chicago P,
1998.
Hardt, Michael y Antonio Negri. Empire. Cambridge:
Harvard UP, 2001.
Heidegger, Martin. Introduccin a la metafsica. Barcelona:
Gedisa, 1992.
Marx, Karl. Ideologa alemana. Buenos Aires: Losada, 2010.
. Tesis sobre Feuerbach y otros escritos flosfcos.
Barcelona: Grijalbo, 1974.
Movimiento 15-M. movimiento15.com. WordPress. Web.
15 Oct. 2011. <http://movimiento15m.wordpress.
com/>
Muoz Molina, Antonio. Das de diario. Barcelona: Seix
Barral, 2007.
Platn. Apologa de Scrates. Sevilla: Padilla, 1994.
Watkins, William. Te Literary Agamben: Adventures in
Logopoiesis. Nueva York: Continuum, 2010.
También podría gustarte
- Karl Kautsky-El Camino Del PoderDocumento82 páginasKarl Kautsky-El Camino Del PoderFelsonagf100% (6)
- Arte y RepresentaciónDocumento20 páginasArte y RepresentaciónSergio Aschero100% (3)
- KURT SPANG, Mímesis, Ficción y Verosimilitud en La Creación LiterariaDocumento7 páginasKURT SPANG, Mímesis, Ficción y Verosimilitud en La Creación LiterariaNoGDM_34100% (1)
- El Uso de Las Tics en El Aprendizaje Del Idioma InglesDocumento38 páginasEl Uso de Las Tics en El Aprendizaje Del Idioma Inglesjota eseAún no hay calificaciones
- Arvatov Boris - Lenguaje Poético y Lenguaje Práctico OCRDocumento10 páginasArvatov Boris - Lenguaje Poético y Lenguaje Práctico OCRJuan SAún no hay calificaciones
- A tiempo y destiempo: Antología de ensayosDe EverandA tiempo y destiempo: Antología de ensayosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Schumpeter (1942) Capitalismo, Socialismo y Democracia (Reseña)Documento16 páginasSchumpeter (1942) Capitalismo, Socialismo y Democracia (Reseña)Gonzalo Gutierrez GarbieroAún no hay calificaciones
- Dada, Kafka y EliotDocumento11 páginasDada, Kafka y EliotFernandoAún no hay calificaciones
- Anthony Pagden La Ilustración - PrólogoDocumento20 páginasAnthony Pagden La Ilustración - PrólogoXa MoAún no hay calificaciones
- La apariencia de las cosas: Ensayos y artículos escogidosDe EverandLa apariencia de las cosas: Ensayos y artículos escogidosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5)
- Agamben - Cap 1 - Creacion y AnarquiaDocumento11 páginasAgamben - Cap 1 - Creacion y AnarquiaIvan AcstAún no hay calificaciones
- Pierre Bourdieu. Campo de Poder, Campo Intelecutal y Habitus de ClaseDocumento22 páginasPierre Bourdieu. Campo de Poder, Campo Intelecutal y Habitus de ClaseVictoria BianglinoAún no hay calificaciones
- Alienación y Fetichismo: Bases para La Crítica A La Sociedad Burguesa y Al Estado Clasista A Escala GlobalDocumento14 páginasAlienación y Fetichismo: Bases para La Crítica A La Sociedad Burguesa y Al Estado Clasista A Escala GlobalJoan MaimóAún no hay calificaciones
- lucero-saraceno-2021Documento17 páginaslucero-saraceno-2021Amanda CampbellAún no hay calificaciones
- Investigacion Caos y Orden (Autoguardado)Documento9 páginasInvestigacion Caos y Orden (Autoguardado)gustavo ayuntaAún no hay calificaciones
- 22 MaillardDocumento5 páginas22 Maillardmarian guedezAún no hay calificaciones
- ARISTÓTELES-UNA POÉTICA DE LO POSIBLE-Unv de ValladolidDocumento23 páginasARISTÓTELES-UNA POÉTICA DE LO POSIBLE-Unv de ValladolidSebitasAún no hay calificaciones
- Actividad Estetica 2020 N°2Documento7 páginasActividad Estetica 2020 N°2Gianina Olivares RomanAún no hay calificaciones
- Sanchez Vazquez, Adolfo - Ideas Esteticas en Los Manuscritos Economico-Filosoficos de MarxDocumento23 páginasSanchez Vazquez, Adolfo - Ideas Esteticas en Los Manuscritos Economico-Filosoficos de MarxNicolas SilesAún no hay calificaciones
- Critica de Las Tesis de Marx Sobre El Arte Griego y de Su Interpretacion Por LukácsDocumento6 páginasCritica de Las Tesis de Marx Sobre El Arte Griego y de Su Interpretacion Por Lukácsfran_coccoAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Una Poética?Documento4 páginas¿Qué Es Una Poética?Alba RubíAún no hay calificaciones
- Actividad Estetica 2020 N°2Documento3 páginasActividad Estetica 2020 N°2ryanezmeister3724Aún no hay calificaciones
- La Dictadura Del Proletariado Como Un Acto de Cordura - RieznikDocumento12 páginasLa Dictadura Del Proletariado Como Un Acto de Cordura - RieznikSofi ViñalsAún no hay calificaciones
- Arqueología de La Obra de Arte - Giorgio Agamben - Revista FractalDocumento8 páginasArqueología de La Obra de Arte - Giorgio Agamben - Revista FractalSixto CastroAún no hay calificaciones
- Presas, Mario - Del Ser A La Palabra (Resumen Del Libro)Documento3 páginasPresas, Mario - Del Ser A La Palabra (Resumen Del Libro)José Heriberto Sánchez ParraAún no hay calificaciones
- Dos Mentes Poderosas Una Conversacion MeDocumento7 páginasDos Mentes Poderosas Una Conversacion MeGonzalez De Castro MunizAún no hay calificaciones
- Arturo Andres Roig - Ética Del Poder y Moralidad de La ProtestaDocumento120 páginasArturo Andres Roig - Ética Del Poder y Moralidad de La ProtestaAime SpaiAún no hay calificaciones
- Corpus Poético de Teoría LiterariaDocumento6 páginasCorpus Poético de Teoría LiterariaCatalina TomasiniAún no hay calificaciones
- Borges FractalDocumento28 páginasBorges FractalAnonymous GuJfkx5o100% (1)
- PAULA FLEISNER. La Vida Entre Estética y Política. en Busca de Una Posible Herencia Nietzscheana en El Pensamiento de Giorgio AgambenDocumento9 páginasPAULA FLEISNER. La Vida Entre Estética y Política. en Busca de Una Posible Herencia Nietzscheana en El Pensamiento de Giorgio AgambenIván Vanioff100% (1)
- Teresa Orecchia Havas Apuntes Sobre El Territorio y La Creación: Vidas de Alan PaulsDocumento15 páginasTeresa Orecchia Havas Apuntes Sobre El Territorio y La Creación: Vidas de Alan PaulsValeria SagerAún no hay calificaciones
- Mario Presas Ficcion - VerdadDocumento16 páginasMario Presas Ficcion - VerdadVerónicaC.CalivaAún no hay calificaciones
- Roig Ética Del Poder y Moralidad de La Protesta El Regreso A La NaturalezaDocumento15 páginasRoig Ética Del Poder y Moralidad de La Protesta El Regreso A La NaturalezajulianvidelaAún no hay calificaciones
- Papeles Mojados Letras en El Subterráneo.Documento5 páginasPapeles Mojados Letras en El Subterráneo.Pablo VelosoAún no hay calificaciones
- Subjetividad, Imitatio y Naturaleza en El SXVIIIDocumento13 páginasSubjetividad, Imitatio y Naturaleza en El SXVIIIDANIELA JULIETH SALAZAR AGUILARAún no hay calificaciones
- Campo de Poder Campo Intelectual y Habitos Ebn ClaseDocumento10 páginasCampo de Poder Campo Intelectual y Habitos Ebn ClasecopiassociologiaAún no hay calificaciones
- Poéticas de La Deconstruccion - Duchamp, Borges y La Crisis de Los Dualismos-Natalia MuñozDocumento8 páginasPoéticas de La Deconstruccion - Duchamp, Borges y La Crisis de Los Dualismos-Natalia MuñoztobysebasAún no hay calificaciones
- Monografia AdornoDocumento7 páginasMonografia AdornoJuanma ValdésAún no hay calificaciones
- Estetica de La Recepcion Trabajo FinalDocumento8 páginasEstetica de La Recepcion Trabajo FinalMelania Picazo VargasAún no hay calificaciones
- Arte y AntropologiaDocumento8 páginasArte y AntropologiaDavid RamosAún no hay calificaciones
- Clase 2. Marx y El Arte. Arte, Trabajo y Conocimiento PDFDocumento5 páginasClase 2. Marx y El Arte. Arte, Trabajo y Conocimiento PDFDaniehAún no hay calificaciones
- Comentario NetzscheDocumento5 páginasComentario Netzscheibonalonso9Aún no hay calificaciones
- Billi, N La Naturaleza y La Estética FilosóficaDocumento8 páginasBilli, N La Naturaleza y La Estética FilosóficadgfcheAún no hay calificaciones
- ILIT Bourdieu Unidad 3Documento12 páginasILIT Bourdieu Unidad 3Day PardoAún no hay calificaciones
- Bru 2006 - El Cuerpo Como MercancíaDocumento14 páginasBru 2006 - El Cuerpo Como Mercancíajoplin27coAún no hay calificaciones
- Giorgio Agamben - Creacion y anarquiaDocumento134 páginasGiorgio Agamben - Creacion y anarquiaDIEGO ALVARO RETAMOZO CASTILLOAún no hay calificaciones
- Fichas de Catedra Historia de Los Sistemas EconomicosDocumento27 páginasFichas de Catedra Historia de Los Sistemas EconomicosgnopataAún no hay calificaciones
- 04 Jose Ramon Fabelo Corzo La Imaginacion y La Encrucijada Actual de La EsteticaDocumento15 páginas04 Jose Ramon Fabelo Corzo La Imaginacion y La Encrucijada Actual de La EsteticaEmilianoLlanesAún no hay calificaciones
- Reporte Gerard VilarDocumento2 páginasReporte Gerard VilarAdrián LariosAún no hay calificaciones
- Alessio Publicacion Conferencia diSEn 2019Documento11 páginasAlessio Publicacion Conferencia diSEn 2019Guillermo AlessioAún no hay calificaciones
- Giordano - Alan Pauls y La Literatura ExpandidaDocumento9 páginasGiordano - Alan Pauls y La Literatura ExpandidaAlvaro FernandezAún no hay calificaciones
- El Amor Redimensionado Por La Ciencia y La Tecnología en Carne de Píxel, de Agustín Fernández Mallo PDFDocumento8 páginasEl Amor Redimensionado Por La Ciencia y La Tecnología en Carne de Píxel, de Agustín Fernández Mallo PDFJulio del PinoAún no hay calificaciones
- Lectura Obligatoria 1Documento4 páginasLectura Obligatoria 1YESENIA BRENY HALANOCA ARIASAún no hay calificaciones
- TSXX Bourdieu 3 Unidad 3Documento21 páginasTSXX Bourdieu 3 Unidad 3jubar476Aún no hay calificaciones
- Fernando R. de La Flor PDFDocumento16 páginasFernando R. de La Flor PDFAntonio Jiménez MoratoAún no hay calificaciones
- Kobie - 2 - Bellas - Artes - ACERCA DEL TRABAJO (Y) DEL ARTE. RESUMEN Por KosmeDocumento36 páginasKobie - 2 - Bellas - Artes - ACERCA DEL TRABAJO (Y) DEL ARTE. RESUMEN Por KosmeEduardo R SeGaAún no hay calificaciones
- Bibliografia: Aler GayDocumento3 páginasBibliografia: Aler GayOswaldo santaAún no hay calificaciones
- Hans Blumenberg Teoria Del Mundo de La VidaDocumento6 páginasHans Blumenberg Teoria Del Mundo de La VidaivandalmauAún no hay calificaciones
- Adriana DoOttavio (2011) - Arte y Politica en Walter Benjamin. Hacia Una Estetica MaterialistaDocumento20 páginasAdriana DoOttavio (2011) - Arte y Politica en Walter Benjamin. Hacia Una Estetica MaterialistaLuisAún no hay calificaciones
- Ludovico Silva - El Arte A La Fuerza o Como GustéisDocumento5 páginasLudovico Silva - El Arte A La Fuerza o Como GustéisWldarAún no hay calificaciones
- Reseña EL EXILIO DEL SUJETODocumento4 páginasReseña EL EXILIO DEL SUJETOJuliet GuerreroAún no hay calificaciones
- Luciano Lutereau, "La Autoridad Como Categoría Estética. Mundo Del Arte y Subversión"Documento6 páginasLuciano Lutereau, "La Autoridad Como Categoría Estética. Mundo Del Arte y Subversión"Laura CazzanigaAún no hay calificaciones
- Filosofía y curaduría: Negatividad, praxis, espacioDe EverandFilosofía y curaduría: Negatividad, praxis, espacioAún no hay calificaciones
- Karl Kautsky-La Doctrina SocialistaDocumento123 páginasKarl Kautsky-La Doctrina SocialistaFelsonagf100% (2)
- Charles Tilly-Los Movimientos Sociales-1768 A 2008Documento365 páginasCharles Tilly-Los Movimientos Sociales-1768 A 2008Antonio Macías Rodríguez100% (14)
- Bo Gustafsson-Marxismo y RevisionismoDocumento224 páginasBo Gustafsson-Marxismo y RevisionismoFelsonagf100% (5)
- Goran Therborn-La Ideologia Del Poder y El Poder de La IdeologiaDocumento106 páginasGoran Therborn-La Ideologia Del Poder y El Poder de La IdeologiaFelsonagf100% (8)
- Sombart-Socialismo y Movimiento SocialDocumento313 páginasSombart-Socialismo y Movimiento SocialFelsonagf100% (5)
- Francois Seurot-Las Economias SocialistasDocumento68 páginasFrancois Seurot-Las Economias SocialistasFelsonagf100% (2)
- Karl Kautsky-La Doctrina Economica de Karl MarxDocumento148 páginasKarl Kautsky-La Doctrina Economica de Karl MarxFelsonagf100% (4)
- Maurice Dobb 1937 Economia Politica y CapitalismoDocumento125 páginasMaurice Dobb 1937 Economia Politica y CapitalismoFelsonagf89% (18)
- Amitai Etzioni-Por Que La Sociedad Civil No Es Lo Suficientemente BuenaDocumento15 páginasAmitai Etzioni-Por Que La Sociedad Civil No Es Lo Suficientemente BuenaFelsonagfAún no hay calificaciones
- Eduard Bernstein-Las Premisas Del Socialismo y Las Tareas de La SocialdemocraciaDocumento166 páginasEduard Bernstein-Las Premisas Del Socialismo y Las Tareas de La SocialdemocraciaFelsonagf50% (4)
- Jacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IIIDocumento379 páginasJacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IIIFelsonagf100% (5)
- Hermann Heller-Las Ideas Politicas ContemporaneasDocumento209 páginasHermann Heller-Las Ideas Politicas ContemporaneasFelsonagf100% (8)
- Jacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IIDocumento432 páginasJacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IIFelsonagf100% (3)
- Jacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IDocumento368 páginasJacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IFelsonagf100% (2)
- Jacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IVDocumento380 páginasJacques Chevalier-Historia Del Pensamiento Tomo IVFelsonagf100% (4)
- Tugan-Baranowsky-El Socialismo ModernoDocumento220 páginasTugan-Baranowsky-El Socialismo ModernoFelsonagf100% (1)
- Revoluciones de ColoresDocumento3 páginasRevoluciones de ColoresPATRICIAAún no hay calificaciones
- GITANOSDocumento3 páginasGITANOSOscar Guerrero AndradeAún no hay calificaciones
- O' Donnell - AccountabilityDocumento30 páginasO' Donnell - AccountabilityBernardo García VelandoAún no hay calificaciones
- Objeto de La LinguisticaDocumento3 páginasObjeto de La LinguisticaANTUANETTE MARIBEL ZEVALLOS BALLADARESAún no hay calificaciones
- Lane Fox Narra El Viaje ADocumento2 páginasLane Fox Narra El Viaje Aemiliaares9266100% (3)
- GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2 - Diplomado ADD-23-06-2020Documento11 páginasGUÍA DE APRENDIZAJE No. 2 - Diplomado ADD-23-06-2020ReginnaAún no hay calificaciones
- 1) Silabo Ingles I - ABRIL-SEP 2020 PDFDocumento17 páginas1) Silabo Ingles I - ABRIL-SEP 2020 PDFalexislirio99Aún no hay calificaciones
- LiteraturaDocumento9 páginasLiteraturaanon-661355100% (1)
- Especialidad Musica AvanzadoDocumento3 páginasEspecialidad Musica AvanzadocristianAún no hay calificaciones
- Foda 3Documento1 páginaFoda 3api-418199726Aún no hay calificaciones
- Tradición Manuscrita de TerencioDocumento12 páginasTradición Manuscrita de TerencioEnzo DiolaitiAún no hay calificaciones
- 4.NFD - Programa Práctica EEB PDFDocumento21 páginas4.NFD - Programa Práctica EEB PDFHernan SantosAún no hay calificaciones
- Guia 5 Castellano PrimeroDocumento9 páginasGuia 5 Castellano Primerowendy dayanna barrios caicedoAún no hay calificaciones
- Federico Engels La Transformacion Del Mono Al Hombre Por El TrabajoDocumento3 páginasFederico Engels La Transformacion Del Mono Al Hombre Por El TrabajoBeatrice ManayayAún no hay calificaciones
- LadinaDocumento7 páginasLadinaErwin PaAún no hay calificaciones
- Informe Documental El Origen Del Lenguaje Por Valle VallesterDocumento5 páginasInforme Documental El Origen Del Lenguaje Por Valle Vallesterapi-29763858680% (5)
- Manual Cas - San Viator TunjaDocumento21 páginasManual Cas - San Viator Tunjasarita espejoAún no hay calificaciones
- Tema 1. Estructura Social, Desigualdad y Estratificación SocialDocumento8 páginasTema 1. Estructura Social, Desigualdad y Estratificación SocialMARTÍN MANCERA José AlbertoAún no hay calificaciones
- Propuesta para Servicios Devocionales para El Colectivo DocenteDocumento26 páginasPropuesta para Servicios Devocionales para El Colectivo DocenteHer van DavAún no hay calificaciones
- Entrega Final Comunicacion OrganizacionalDocumento36 páginasEntrega Final Comunicacion OrganizacionalhevigoAún no hay calificaciones
- Una Biblioteca Digital de Prensa Antigua. El Caso de Sevilla Ss. XVI-XVIIIDocumento293 páginasUna Biblioteca Digital de Prensa Antigua. El Caso de Sevilla Ss. XVI-XVIIILuis Alberto Marín AguilarAún no hay calificaciones
- BitacoraDocumento6 páginasBitacoraSara MazAún no hay calificaciones
- La Educacion Inclusiva o La Revolución EscolarDocumento4 páginasLa Educacion Inclusiva o La Revolución EscolarfforretaAún no hay calificaciones
- La Neoliberalización de La Agenda de Las SexualidadesDocumento2 páginasLa Neoliberalización de La Agenda de Las SexualidadesDelherbe Pérez DisarAún no hay calificaciones
- Resumen Carlos M Vilas America IIIDocumento4 páginasResumen Carlos M Vilas America IIINahuelAndrésGuerreroNúñezAún no hay calificaciones
- Tenicas Del InterrogatorioDocumento21 páginasTenicas Del InterrogatorioAntonio NuñezAún no hay calificaciones
- NetflixDocumento8 páginasNetflixCamila QuispeAún no hay calificaciones