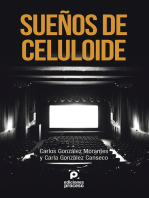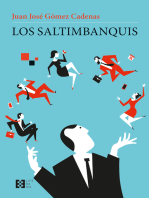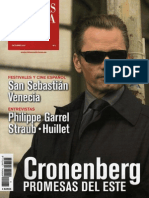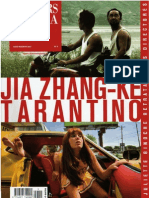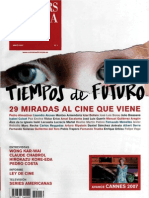Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cahiers 02 PDF
Cahiers 02 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cahiers 02 PDF
Cahiers 02 PDF
Cargado por
Libros Escuela Nacional de CineCopyright:
Formatos disponibles
www.veinticuatrofps.
com
www.veinticuatrofps.com
CAHIERS
CINEMA
E S P A A
A rriba: P artitura deDavid S hire para La conversacin (Coppola) yfotograma de Paranoid Park (Gus Van S ant). Debajo: Histoire(s) du cinma (J-L. Godard).
6. A P E RTURA
P or qu Godard sigue siendo
importante Carlos Losilla
8. GRA N A NGULA R
Cannes 2007
Textos de: Carlos F. Heredero, Jos
Manuel Lpez Fernndez, ngel
Quintana, Eulalia Iglesias, Jaime
Pena, Roberto Cueto, Luis Miranda y
Jean-Michel Frodon
23. S CA NNE R
E l 'efecto QT' Adrian Martin
CUA DE RNO CRTICO
Histoire(s) du cinma
Gonzalo de Lucas
Fast Food Nation Carlos Losilla
La hamaca paraguaya
Takeshis' J. M. Lpez Fernndez
Los climas Charlotte Garson
Tideland / La fuente dela vida
ngel Quintana
Rquiem por Billy el Nio
Carlos Reviriego
Bolboreta, mariposa, papallona
Carlos F. Heredero
43. TA LLE R DE CRE A CIN
David S hi re Roberto Cueto
48. RE S ONA NCIA S
Hacia la abstraccin
ngel Quintana
5 1 . CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
Distribucin cinematogrfica
Debate. Carlos Reviriego
Lista de espera. Jaime Pena
Una cuestin de interaccin
Manuel Yez Murillo
Festivales
Documenta Madrid, BAFF
E ntrevista Rafael Fillippelli
David Oubia
S eminario La caza
Retrospectiva Federico Fellini
71 . FI RMA INVITA DA
P or qu la (s) entre
parntesis? Miguel Maras
72. ME DIA TE CA
La condicin humana (Masaki
Kobayashi) Roberto Cueto
Contracampo A. Santamarina
A . Hitchcock presenta J. Yez
77. LO VIE JO Y LO NUE VO
Just in Time Santos Zunzunegui
78. ME MORIA CA HIE RS
La mano. Crtica de Ms all
de la duda, de Fritz Lang
Jacques Rivette
82. ITINE RA RIOS
Jacques Rivette
Salvajismo de Jacques Rivette
Jean-Michel Frodon
Que el espritu es un cuerpo
Arnaud Mac
Calma
Franois Bgadeau
Rainer W. Fassbinder
Valor de RWF, o lo que queda de l
Emmanuel Burdeau
Marcas en la vida de RWF
Xavier Tresvaux
Jos A ntonio S istiaga
El universo de las salpicaduras
Begoa Vicario
98. CUA DRO CRITICO
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 3
www.veinticuatrofps.com
CAHIERS
CINMA
E S P A A
Director
Carlos R Heredero
Redactor Jefe: Carlos Reviriego
Coordinador en Catalua: ngel Quintana
Consejo de redaccin: Asier Aranzubia Cob, Fran Benavente,
Roberto Cueto, Jos Antonio Hurtado, Eulalia Iglesias, Jos
Manuel Lpez Fernndez, Carlos Losilla, Gonzalo de Lucas,
Jos Enrique Monterde, Jaime Pena, Antonio Santamarina
Redaccin: Jara Ynez
S ecretara de redaccin: Elisa Collados
Maquetacin: Carmen Moreno
Documentacin y P roduccin: Pedro Medina
Consejo E ditorial: Jordi Ball, Domnec Font Jean-Michel
Frodon, Leonardo Garca Tsao, Romn Gubern, Adrian Martin,
David Oubia, Manuel Prez Estremera, Jos Mara Prado,
Jonathan Rosenbaum, Jenaro Talens, Santos Zunzunegui
Colaboran en este nmero
Textos: A. de Baecque, F. Bgadeau, Emmanuel Burdeau, Jean-
Michel Frodon, Franois Furet Javier Garmar, Charlotte Garson,
Arnaud Mac, Miguel Maras, Adrian Martin, Luis Miranda, David
Oubia, Gonzalo de Pedro, Santiago R. de Celis, Xavier Tresvaux,
Begoa Vicario, Manuel Yez Murillo, Santos Zunzunegui
Traduccin: Carlos F. Heredero, Gonzalo de Pedro, Carlos
Reviriego, Antonio F. Rodriguez Esteban, Carlos car
Fotografa: Martin Page
P royecto grfico: Pablo Rubio / Erretrs Diseo
RE DA CCIN
C/ Soria, n 9 , 4
o
piso
28005 Madrid (Espaa)
Te!.: (+34) 9 14685835
Fax: (+34)9 15273329
E-mail: cahiersducinema@
caimanediciones.es
Director General
Manuel Surez
Caiman E diciones, S .L.
C/Zurbano,34 4
o
28010 Madrid
Tel.: 9 1 310 62 30
Fax: 9 1 31062 32
E-mai: cahiersducinema@caimanediciones.es
WEB: www.caimanediciones.es
P UBLICIDA D
medina.cducinema@caimanediciones.es
Tel.: 9 1 468 58 35
Fax: 9 1 527 33 29
S US CRIP CIONE S
cariersduanerna@caimanediciones.es
TeL9 1 468 58 35
Fax: 9 1 527 33 29
DIS TRIBUCIN: Gelesa (Quioscos) / Logintegral (Libreras)
IMP RE S IN: Jomagar
Depsito Legal: M-18614-2007
IS S N: 1887-749 4
Las opiniones expresadas por los colaboradores no son compartidas necesa-
riamente por Cahiers du cinma. Espaa
Copyright de Editions de L'toile. El nombre de Cahiers du cinma. Espaa
es marca registrada por Editions de L'toile. Todos los derechos reservados.
Prohibida cualquier reproduccin, tota! o parcial, sin autorizacin previa, por
escrito, de la editorial.
E DITORIA L
Contra toda exclusin
Carlos F. Heredero
"Todos los caminos del cine", decamos en nuestro editorial del mes
pasado, con el que se abra la andadura de Cahiers du cinma. Espaa.
Pretendamos con ello no slo apuntar a la multiplicidad de canales y
de experiencias por las que circula el audiovisual en el momento pre-
sente, sino defender tambin la mayor pluralidad de senderos y de ven-
tanas para que puedan circular y verse todas las expresiones creativas
frente a la amenaza de una globalizacin excluyente o de un mercado
impositivo que cierra el paso al ejercicio de la heterodoxia. Nuestro
ttulo era por tanto, a la vez, una constatacin y una reivindicacin.
Reivindicacin que volvemos a reiterar, en este segundo nmero,
al hacernos eco de tres realidades (dos acontecimientos y una radio-
grafa) de la actualidad cinematogrfica. Los dos primeros son otros
tantos sucesos que abren espacios para la exhibicin y la difusin de
algunas de las expresiones ms personales y sinceras del cine contem-
porneo. Sucesos de naturaleza y envergadura muy diferentes, pero
que suponen sendos puntos de inflexin en esta coyuntura: el estreno
en una sala comercial de Barcelona del opus magnum de Godard, sus
Histoire(s) du cinma, y la programacin del F estival de Cannes. El pri-
mero, porque es un acontecimiento indito que propicia un saludable
debate sobre el "lugar" que ocupan, o pueden llegar a ocupar en la ex-
periencia espectatorial del presente, obras como sta, originariamente
concebidas para la televisin o para los museos. El segundo, porque
refuerza una apuesta -que viene de lejos- en defensa de la diversidad,
de la radicalidad creativa y de una autora no domesticable.
La radiografa que cierra el tringulo es la dibujada por nuestro in-
forme sobre el estado y la coyuntura que vive el sector de la distribu-
cin en Espaa. Las dificultades para que lleguen a las pantallas nume-
rosos ttulos de notoria significacin -respaldados incluso por grandes
premios de festivales- frente a la promiscua realidad de las redes al-
ternativas por las que se difunden algunos de ellos, expresan la ms
grfica contradiccin del presente: la que opone exclusin y apertura,
uniformidad y pluralidad, reflejos conservadores y audacia inventiva.
Resulta ms bien suicida, por todo ello, la opcin de ampararse
en los gustos propios de las "lites conservadoras", o en las preferen-
cias perfectamente legtimas de las grandes audiencias, para poner en
cuestin aquello que se toma por estandarte cuando no es ms que un
sntoma; es decir, la plural y vivsima realidad -no exenta de apasio-
nantes contradicciones, claro est- que muestra el cine de autor ms
consciente, ms despierto y ms riguroso de la actualidad, frente a la
creciente docilidad de la maquinaria mainstream respecto a los dicta-
dos de la estandarizacin y de los nuevos academicismos.
Entender que la oferta de Cannes, o que el inters crtico por el cine
comprometido con la bsqueda de nuevos cdigos para reformular las
estrategias de representacin en medio del mundo actual, son opcio-
nes que implican "celebrar la marginacin del cine respecto al pblico"
(como sugiere Octavi Mart en un artculo de El Pas, 01/06/2007), no
es otra cosa que confundir la voluntad no conformista de interrogar
al presente, expresada por ngel Quintana en el nmero 1 de Cahiers-
Espaa, con la adhesin acrtica a un modelo que expresa una opcin
de resistencia. La locomotora viaja con energa, pero no para defender
ningn tipo de marginacin, sino para combatir precisamente contra
las fuerzas que intentan imponer diferentes formas de exclusin.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 5
www.veinticuatrofps.com
E streno en salas de Histoire(s) du cinma
P or qu Godard sigue
siendo importante
Carlos Losilla
Cul es la trascendencia de Histoire(s) du cinma casi diez aos despus de su finalizacin? He aqu un ar-
tefacto extrao, que se basa en la asociacin no lineal de planos, rtulos y voces para proponer una historia
del cine que huya de la narracin causa-efecto. He aqu una historia que no quiere ser una historia, sino ms
bien Historia. Y he aqu, en fin, la voz de un superviviente que retumba desde lo ms profundo de esas histo-
rias y de esa Historia para contar un siglo de cine. En cuatro captulos a su vez divididos cada uno de ellos en
dos partes, Jean-Luc Godard se niega a seguir los
cauces habituales, como de costumbre, y reivindi-
ca el desorden, la anarqua. Las imgenes surgen
de su memoria como flashes en apariencia inco-
herentes, se entrecruzan con textos de sugerente
hermetismo y desaparecen en sinuosos arabescos
para dar paso a otras imgenes. Que nadie espere
encontrar algo parecido a la lgica adherido a ese
bullicio. Hay que dejarse llevar por el vaivn de
un texto que no cesa de abrirse y cerrarse, per-
mitiendo entrever los destellos de una evocacin
resistente a la nostalgia.
Pero no voy a desvelar ms, es imposible. El
estreno en cine de esta caja de Pandora, motivo
de las lneas que siguen y anteceden, resolver
cualquier otra duda, aunque tambin provoque
otras. Algunos reivindicarn su condicin digital,
renegarn de su trnsito por la sala oscura del cinematgrafo. Otros preferirn su lado mestizo y aplaudirn
la difusin masiva, fuera del hogar y del museo, los mbitos en los que se ha movido hasta ahora. En cualquier
caso, ms vale huir de la evidencia, de la explicacin causal, de los estereotipos, y ponerse a la altura -si no,
de qu sirve hablar de ello?- recuperando los ecos que de verdad se ocultan tras las Histoire(s)... No los ejer-
cicios recopilatorios de Scorsese y sus historias del cine americano e italiano, por poner un ejemplo distin-
guido, sino los palimpsestos iconogrficos que cruzan de punta a cabo pelculas como La dalia negra (Brian
De Palma, 2005), Fantasma (Lisandro Alonso, 2006), Goodbye, Dragon Inn (Tsai Ming-Hang, 2004), Inland
Empire (David Lynch, 2007) o Zodiac (David F incher, 2007), todas ellas exploraciones melanclicas sobre la
naturaleza enigmtica del cine.
Las Histoire(s) du cinma ilustran lo que Dudley Andrew y Paul Schrader, desde tribunas distintas pe-
ro concomitantes, han coincidido en llamar "la naturaleza transicional del cine": no un arte, sino un puente
entre la gran novelstica del siglo XIX y las nuevas formas audiovisuales. Viendo los episodios de Godard, se
recupera esa historia oculta. Seguramente la burguesa se neg a perder la tradicin de contar historias, y
por eso no slo invent un aparato para unlversalizarlas, sino que lo domestic para que rechazara cualquier
tentacin experimental -la que imperaba en la pintura a partir de Picasso y en la literatura a partir de Robert
Walser- y se limitara a narrar y figurativizar el mundo tal y como lo vean las clases dominantes. Pero ocurri
algo inesperado, pues en el interior de esa gran mentira se instal un fantasma decidido a recordar por siem-
6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
pre aquella ignominia. Por eso las grandes pelculas de lo que luego se llam "clasicismo" -el paraso perdido
al que el cine siempre intenta regresar- son de naturaleza espectral, se estructuran alrededor de una ausencia
ominosa, de una herida que nunca cicatriza. Y por eso otra etiqueta dudosa, la "modernidad", fracas en su
intento de romper los lmites. La importancia de las Histoire(s) du cinma reside en hacer visible esa lucha a
brazo partido y escenificarla como una ceremonia fnebre.
Sin embargo, es intil hablar de la famosa "muerte del cine", sa que nunca tuvo lugar, o de la desapari-
cin de un tipo de cine determinado. Es ms bien lo contrario, o lo otro: la muerte de un modo de pensamiento
acerca del cine. Con las Histoire(s)... muere Bazin, muere la puesta en escena, muere la poltica de los autores,
muere la cinefilia, finaliza el reinado de la inmanencia trascendente, y lo hace a manos de uno de los grandes
adalides de todas esas categoras reflexivas, pero nace -renace- el cine tal como pudo ser, tal como una vez
quiz se imagin. No hay distincin entre plano y encuadre pictrico, como tampoco la hay entre voz cine-
matogrfica y voz literaria, de manera que Carl Th. Dreyer convive con Walter Benjamin, John F ord con Paul
Klee, Roberto Rossellini con Leonard Cohen. Las pelculas jams prevalecen sobre los libros, los cuadros o la
msica, sino que conviven en una dialctica constante, en una continua puesta en duda de su autonoma. No
deja de resultar sorprendente, en fin, que el acto de esparcir las cenizas no se hubiera realizado hasta aho-
ra en una sala de cine y siguiera reservado para la televisin: no en vano estamos hablando de una serie que
tanto puede remitir a Les vampires de F euillade como erigirse en precedente especular de las nuevas formas
del fantasma, el nuevo "clasicismo" de Los Soprano o Alias. Es un modo como otro de rectificar, pues la demo-
nizacin catdica, a la que Godard contribuy en no poca medida, deviene el lugar de la reconciliacin final.
Aunque sea un monumento, en cualquier caso no es un mausoleo.
"Histoires... avec une "s", se empea en repetir Godard: la historia del cine es tambin la historia del arte,
de la literatura, del mundo, de cmo se han contado y se cuentan las historias. Y por eso este ejercicio de re-
memoracin mira hacia el futuro con el fin de que veamos el pasado de otro modo. Histoire(s) da cinma es la
pelcula que ms ha influido en Centauros del desierto, en Vrtigo, en Roma,
ciudad abierta, en Amanecer, puesto que todas ellas ya no son las mismas tras
haber pasado por el filtro de Godard. Han perdido su integridad, han pasado
a formar parte de ese marasmo visual y sonoro que es la historia en la que
se incrust el fantasma del cine. Pero tambin han recuperado su verdadera
identidad, no aquella aureola mtica que les permita pertenecer a las gran-
des obras del siglo XX, sino el gesto humilde de formar parte de algo que las
sobrepasa. Las Histoire(s)... como catedral pero tambin como grgola, como pequeo retrato en relieve, como
cuadro en el altar. El cine -el cine?- oscila ahora precisamente entre esos dos tamaos, el minimalismo de
M. Night Shyamalan y el maximalismo de Pedro Costa, las presas de Jia Zhang-ke y los portaaviones de Clint
Eastwood, a quien Godard no por casualidad dedic Detective en 1985. Unos pocos aos ms tarde, a finales
de la dcada, el cineasta rod unos planos de Sabine Azma recitando fragmentos de La muerte de Virgilio
que luego formaran parte de las Histoire(s)... Es toda una declaracin de principios, pues si Hermann Broch
recuper al poeta de La Eneida a travs de La divina comedia, Godard reaparece en su propia galera de ecos
como el revenant de Lettre Freddy Buache (1981) que se reencuentra a s mismo al borde del lago de JLG/JLG
(1995): de la literatura al cine, la historia de las formas como un viaje al solipsismo.
Con las Histoire(s)... renace el cine
tal como una vez quiz se imagin.
Dreyer convive con Benjamin,
John F ord con Paul Klee, Roberto
Rossellini con Leonard Cohen
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 7
www.veinticuatrofps.com
S E CCIN OFICIA L / S E S IONE S E S P E CIA LE S
E n busca del relato perdido
CA RLOS F. HE RE DE RO
F rente al pesimismo, creatividad incesante. Contra el confer- La paradoja, eso s, resulta fulgurante, y pudiera ser que des-
mismo, reinvencin de las formas y de los discursos. La pro- pistara a ms de uno. El hecho es que la gran maquinaria mun-
gramacin de festivales como Venecia-2006 y Cannes-2007 dana y mercantil, comercial y popular que confiere proyeccin
colocan estas apuestas en el centro del debate sobre los caminos pblica y meditica a la gran cita de Cannes tiene su verdadera
que recorre el cine contemporneo. F rente al renacimiento de locomotora (condicin otorgada por el prestigio artstico y por
los discursos catastrofistas sobre el alejamiento del cine de au- la atencin de los grandes medios de comunicacin a la sec-
tor respecto al pblico, y tambin frente a las poderosas fuerzas cin oficial) en las exigentes, personalsimas y radicales apues-
del mercado que impulsan las tendencias uniformizadoras de la tas creadoras de cineastas como Gus Van Sant, Naomi Kawase.
globalizacin, el amplio y heterogneo abanico de creaciones y Alexander Sokourov, Hou Hsiao-hsien, Wong Kar-wai, Quentin
de opciones estilsticas rigurosas colocado sobre las pantallas Tarantino, Bla Tarr, Carlos Reygadas, Kim Ki-duk y dems di-
8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
y marea, la ms insobornable fidelidad a su propio lenguaje y a
su intransferible visin del mundo.
La ecuacin se puede leer de forma simplificadora si se en-
tiende, por ejemplo, que el festival celebra la marginacin del
cine de autor y la supuesta distancia de ste respecto al pblico,
pero es que aqu la fuerte radiacin meditica del certamen y la
presencia de las "estrellas" populares son precisamente las fuer-
zas que ofician como respaldo y como plataforma de lanzamien-
to para unas pelculas y para unos creadores que slo de esta
manera pueden llegar a comunicarse con su pblico. Un pblico
que forzosamente no es mayoritario, pero que s es suficiente en
relacin con el tamao de las producciones. Un pblico al que,
de hecho, sus obras terminan encontrando por mltiples vas
no siempre convencionales, pues estos trabajos son comprados
aqu para ser distribuidos y comercializados en numerosos pa-
ses hasta alcanzar as una comunicacin que, no nos engaemos,
es condicin sine qua non para que sus autores puedan seguir
trabajando sin renunciar a su libertad creativa.
Y el espejo ms certero de esa libertad, de su capacidad para
radiografiar el "estado de las cosas" en el momento presente, pa-
ra testimoniar la honda mutacin que vive hoy en da el lenguaje
del cine, son las dos grandes lneas de fuerza que se abren paso
con nitidez en el paisaje dibujado por las pelculas y por los ci-
neastas que ocuparon el escaparate principal del encuentro. Una
es la dificultad de volver a contar historias dentro de los cnones
del relato tradicional. Dos de los creadores que gozan de mayor
libertad (uno dentro de Hollywood y otro fuera), David F incher
y Gus Van Sant, reflexionan abiertamente sobre ello en Zodiac y
en Paranoid Park respectivamente: sendas ficciones que hablan
de la dificultad de dar sentido no ya a las historias, sino ni tan
siquiera a los hechos que viven unos personajes empeados en
organizar (o narrar) tales sucesos para encontrarles una razn
de ser, una manera de hablarlos o de vivir con ellos.
Esa bsqueda del relato perdido se encuentra implcita tam-
bin en la tentativa de "cerrar" la historia que deja ver My Blue-
berry Nights (quizs por influencia del novelista Lawrence
Block sobre los fogonazos impresionistas de Wong Kar-wai), en
la desigual lucha que libran la puesta en escena contemplativa
de Bla Tarr y el relato homnimo de Georges Simenon al que
aquella intenta dar forma (The Man from London), en el artifi-
cioso y calculado andamiaje de azares y desencuentros organi-
zado por The Edge of Heaven (F atih Akin), en el endogmico huis
clos escrutado por Abel F errara mediante las imgenes de Go Go
Tales (una pelcula que prcticamente carece de argumento), en
la estructura explcitamente episdica con la que Roy Anderson
renuncia de antemano a toda narratividad (Du Levande), en los
mltiples itinerarios por los que se dispersa El viaje del globo
rojo (Hou Hsiao-hsien), en la reduccin al "mnimo comn na-
rrativo" de las dos historias que se reflejan mtuamente dentro
de Death Proof(Tarantino), o en la mxima concentracin tem-
poral que domina los hechos expuestos por la magistral 4 meses,
3 semanas y 2 das, del rumano Cristian Mungiu.
E n la pgina de la izquierda,
El bosque del luto, de Naomi Kawase
De arriba abajo: Alexandra, de A lexander S okourov;
No Country For Old Men, de E than yJoel Coen, y
Go Go Tales, de A bel Ferrara
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R
P almars
Largometrajes
PALMA DE ORO
4 meses, 3 semanas y 2 das, de Cristian Mungiu
GRAN PREMIO
El bosque del luto, de Naomi Kawase
PREMIO DEL 60 ANIVERSARIO
Paranoid Park, de Gus Van Sant
PREMIO DEL JURADO (Ex-aequo)
Persepolis, de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud
Luz silenciosa, de Carlos Reygadas
DIRECCIN
Julian Schnabel por La escafandra y la mariposa
INTERPRETACIN FEMENINA
Jeon Do-Yeon, por Secret Sunshine
INTERPRETACIN MASCULINA
Konstantin Lavronenko, por Izgnanie
GUIN
Fatih Akin, por The Edge of Heaven
Cortometrajes
PALMA DE ORO
Ver llover, de Elisa Miller
MENCIONES ESPECIALES
Ah Ma, de Anthony Chen
Run, de Mark Albiston
Cmara de Oro a la Mejor pera P rima
Meduzot, de Etgar Keret y Shira Geffen
Una cierta mirada
PREMIO
California dreamin', de Cristian Nemescu
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Actrices, de Valeria Bruni-Tedeschi
S emana Internacional de la Crtica
GRAN PREMIO
XXY, de Lucia Puenzo
P remio de la Crtica Internacional - FIP RE S CI
COMPETICIN
4 meses, 3 semanas y 2 das, de Cristian Mungiu
UNA CIERTA MIRADA
La visita de la banda, de Eran Kolirin
QUINCENA DE LOS REALIZADORES
Elle s'appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire
La otra realidad que se impone con naturalidad y con creciente peso es
la del que podra llamarse cine transnacional, en el que cabra distinguir,
al menos, dos tendencias. Una de ellas pone en escena los flujos de co-
municacin, de trnsito y de intercambios entre realidades geogrficas y
culturales dispares: son los itinerarios cruzados que describen los prota-
gonistas de Import Export (Ulrich Seidl) al descubrir con mirada austra-
ca las ruinas y la desolacin de Serbia y con mirada ucraniana la soledad y
la deshumanizacin de la civilizacin vienesa; son los viajes y los cruces
equivalentes entre Alemania y Turqua (The Edge of Heaven), entre Irn y
Occidente (Perspolis, de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud), la huida
de Pars y el refugio en Hong Kong filmados por Olivier Assayas (Boarding
Gate), el desconcierto de los msicos egipcios perdidos en un pueblecito
israel (La visita de la banda), la mirada oriental que filma las calles y los
personajes parisinos en El viaje del globo rojo, la mirada de la abuela rusa,
finalmente, que descubre entre las abuelas chechenas una realidad que
nunca hubiera podido imaginar dentro de esa estremecedora Alexandra
que nos devuelve al mejor Alexander Sokourov.
La segunda, parcialmente superpuesta con la anterior, es la que dibujan
los cineastas que afirman sus ms singulares seas de identidad mientras
ruedan sus ficciones fuera de sus pases: Wong Kar-wai en Nueva York
y Estados Unidos, Hou Hsiao-hsien y Marjane Satrapi en Pars, Olivier
Assayas en Hong-Kong, Sokourov -incluso- filmando en el corazn ms
desgarrado y atroz de Chechenia. Permeabilidad y contaminaciones que
atestiguan, simultneamente, la fuerza de la globalizacin y las resisten-
cias ms creativas a su dominante uniformizadora.
A este polidrico caleidoscopio se sumaban tambin con fuerza la mi-
rada arrebatadora de Naomi Kawase en la pelcula ms fsica, ms intensa
y sensorial del certamen (El bosque del luto), la precisin irnica y pene-
trante de los hermanos Coen (No Country for Old Men), el austero ejerci-
cio estilstico dibujado por Carlos Reygadas en la hipntica Luz silenciosa,
las rupturas de tono y la serenidad simultnea de Lee Chang-dong (Secret
Sunshine), el siempre extrao aliento potico de Kim Ki-duk (Breath), la
mirada telrica que se impone esforzadamente sobre Izgnanie (A. Zvia-
guintsev), la emocionante indagacin documental de Nicolas Philibert
(Regreso a Normanda) y hasta la ensima caricatura de s mismo que
ofrece Kusturica (Promise Me This). En definitiva, y con la nica excep-
cin de dos pequeeces francesas (Les Chansons d'amour, U ne Vielle mai-
tresse), un pluralista abanico de valiosas opciones que acert a encontrar,
adems, el inteligente colofn de un palmars equilibrado y valiente.
Breath, de Kim Ki-duk
1 0 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CA NNE S 2007
4 ME S E S , 3 S E MA NA S Y 2 DA S
CRIS TIA N MUNGIU
E n los lmites del documental
Es inevitable remontarse a Moartea domnului Lazarescu (The
Death of Mr. Lazarescu, 2005), de Cristi Puiu, para situar la pe-
lcula ganadora de la Palma de Oro y del premio de la F IPRESCI
en Cannes. La personalidad del film de Puiu extiende su sombra
sobre este segundo largometraje de Cristian Mungiu a travs de
la labor de un director de fotografa comn, Oleg Mutu, quien sin duda algo tiene que acreditar en esa querencia que
comparten ambas pelculas por una puesta en escena en los lmites del documental para relatar una odisea cotidiana des-
plegada en un breve espacio de tiempo.
Construida alrededor de un aborto clandestino (el film est situado en los estertores de la dictadura de Ceaucescu, perodo
al que vuelven varios de las pelculas rumanas de eco internacional), 4 meses, 3 semanas y 2 das rehuye los recursos del cine
de "tema". No existe una exposicin del contexto poltico. No cabe una recmara para catarsis dramticas. Slo el seguimien-
to casi en tiempo real de las tribulaciones de una chica embarazada y, sobre todo, de su amiga y cmplice (Anamaria Marinca,
impresionante) para llevar a cabo la interrupcin del embarazo. Y dejar que los alrededores se preen de subtexto.
La pelcula otorga todo el protagonismo a una historia humana como aproximacin tangencial a una realidad poltica.
Eso s, mientras el deambular del seor Lazarescu por los servicios de urgencias de Bucarest destea un ligero humor
negro distanciador, Mungiu se decanta por una tensin dramtica sostenida que nunca se complace en estallar. Una coda
de reproche. En un film donde el fuera de campo se erige como uno de sus principales valores, qu sentido tiene que, de
repente, el director decida realizar un movimiento de cmara para encuadrar el feto muerto? Un plano chirriante en un
flujo narrativo en perfecta sintona. EULLIA IGLESIAS
QUINCE NA DE LOS RE A LIZA DORE S / UNA CIE RTA MIRA DA
Mquinas de dibujar el mundo
JOS MA NUE L LP E Z FE RNA NDE Z
En El viaje del globo rojo (Una cierta mirada), la ltima obra
maestra de Hou Hsiao-hsien, el nio protagonista, Simon, jue-
ga con un pequeo dispositivo heredero de la Cmara Oscura
prefotogrfica que proyecta la imagen de lo que tiene delan-
te en un papel para que pueda ser dibujada por encima. Este
sencillo juguete infantil -al que Hou se refiere en el pressbook
como una "Mquina de dibujar el mundo"- y el gesto liviano e
inocente de ese nio precineasta nos recuerdan la importancia
de los procesos de escritura en la captura de lo real: lo que es-
t ah delante, pero tambin lo que no est, lo que no vemos, lo
sugerido o lo recreado.
Estos procesos cambian, evolucionan o retornan cclicamen-
te con el paso del tiempo y los avances tcnicos, pero el impulso
de mirar al mundo permanece inalterable. Hoy en da las imge-
nes navegan entre soportes, pantallas y formatos con inusitada
fluidez, y en Cannes hemos asistido a varios de esos trasvases
y contaminaciones entre imgenes que cada vez son ms per-
meables. Como los cortometrajes que Song, la niera de Simon
en El viaje del globo rojo, graba con su pequea cmara digital
y reproduce con el 'Quicktime' en su ordenador porttil, una
operacin similar a la del personaje de Tadanobu Asano en Ca-
f Lumire, que registraba sonidos de trenes y los incorporaba
a sus creaciones multimedia. O las viejas cintas en Sper 8 de
su abuelo marionetista que guarda Suzanne (Juliette Binoche),
la madre de Simon, y que Song se encarga de pasar a DVD. O
las que Sandrine Bonnaire conserva de su hermana autista y
terminan formando parte de Elle s'appelle Sabine (Quincena de
Realizadores) cuando filma a su hermana volvindolas a ver d-
cadas despus de haber sido grabadas. O las escenas de skaters
rodadas en Sper 8 por Gus Van Sant para Paranoid Park e in-
tercaladas en el cuerpo en 35 mm. de la pelcula. O Luminous
People, el episodio de Apichatpong Weerasethakul para el film
colectivo O estado do mundo (QR), rodado en Sper 8 e hincha-
do posteriormente a 35 mm. O, por ltimo, las escenas genera-
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 1 1
www.veinticuatrofps.com
UN F I L M DE
T A K E S H I K I T A N O
Una produccin de BANDAI VISUAL. TOKYO FM DENTSU TV ASAHI y OFFICEKITANO - Un fi l m de TAKESHI KITANO " TAKESHIS" ' BEAT TAKESHI KOTOMI KYONO KAYOKO KISHIMOTO REN OSUGI SUSUMU TERAJIMA TETSU WATANABE AKIHIRO MIWA
Vestuario YOHJI YAMAMOTO Director de F o t o g r a f A KATSUMI YANAGISHIMA Jefe de Elctricos HITOSHI TAKAYA Direccin Artstica NORIHIRO SODA Montaje de Sonido SENJI HORIUCHI Montaje YOSHINORI OOTA
Primer asistente de Director TAKESHI MATSUKAWA Continuidad HUMIKO YOSHIDA Jefe de produccin KEHSEI MORI Casting TAKEFUMI YOSHIKAWA Productor musical MISAKO NODA M sico NAGI Efectos de sonido KENJI SHIBASAKI
Productor ejecutivo SHINJI KOMIYA Productor MASAYUKI MORI TAKIO YOSHIDA Guin, montaje y direccin TAKESHI KITANO w w w . v e r t i g o f i l m s . e s
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R CA NNE S 2007
das por ordenador de Dai Nipponjin (QR), que se entremezclan
en un gamberro (y falssimo) documental que, como en uno de
esos programas de telerrealidad tan de moda, sigue de cerca la
vida cotidiana de un imposible superhroe japons.
Todas estas intervenciones remiten a la vieja necesidad del
cineasta de "dibujar" lo que ve, pero en las mquinas cinema-
togrficas de dibujar el mundo, el papel ha sido sustituido por
una pantalla. Todos los pases de la Quincena de Realizadores
estuvieron precedidos por la careta del grupo audiovisual F ran-
ce Tlvisions, cuyo logotipo, formado por varias pantallas que
se despliegan como las cartas de una baraja, resultaba especial-
mente pertinente en un momento en que la multiplicacin de
las pantallas se ha vuelto imparable. Pero la cuestin central no
es tanto el nmero o el tamao de las mismas, sino la diversi-
dad e importancia de lo que en ellas se proyecta, casi siempre
en relacin inversamente proporcional.
sta podra ser una de las ideas sobre las que se asienta Tom-
be de nuit sur Shanghai el segmento de Chantal Akerman para
O estado do mundo. En sus quince minutos de duracin y prc-
ticamente en dos nicos planos, Akerman filma varias pantallas
gigantescas durante un crepsculo de Shanghai. En el primero
de esos planos, un barco-anuncio coronado por una gran panta-
lla atraviesa el ro Yangts; en el segundo, dos edificios han sido
convertidos en descomunales multipantallas publicitarias visi-
bles desde kilmetros de distancia. Mientras Carlos Reygadas
incluye en Luz silenciosa un amanecer y un atardecer comple-
tos, pero los acelera desvergonzadamente hasta comprimirlos
en unos minutos (convirtindolos as en fenmenos artificia-
les), Akerman mantiene de manera pertinaz sus planos, sobre-
imponiendo diversas fuentes sonoras que van desde los propios
sonidos de la ciudad a distorsionadas canciones pop, logrando
convertir estos artificios tecnolgicos en parte del entorno na-
tural de las grandes urbes. Sin ser algo nuevo en la obra de una
cineasta acostumbrada a coquetear con la videocreacin, Tom-
be de nuit sur Shanghai contiene algunas de las imgenes (y
sonidos) de mayor pregnancia de esta edicin.
Pero si hablamos de duracin, la apuesta ms radical fue la de
Wang Bing en Crnica de una mujer china (He F engming), pro-
yectada en una sesin especial en la sala del sesenta aniversario
del festival. Al igual que las grandes novelas tienen una exten-
sin acorde con la ambicin de la historia que estn contando
(la pica necesita siempre de la duracin), aqu He F engming, la
mujer china del ttulo, narra frente a la cmara durante tres horas
y cuarto las penalidades de su familia durante los aos oscuros
de la Revolucin Cultural. Wang Bing mantiene la toma en oca-
siones ms de media hora y slo unos pocos cambios de plano,
aparentemente arbitrarios, rompen la ilusin de "tiempo real" de
una historia que podra haber nutrido alguna pelcula-ro como
La ciudad de la tristeza, de Hou Hsiao-hsien, y que es, en el fondo,
el registro directo y puro de la historia de la China del siglo XX.
Sin proponer un sistema tan riguroso y extremo como el de
Wang Bing, Pen-ek Ratanaruang contina en Ploy (QR) el pro-
ceso de formalizacin y madurez que inici con Invisible Waves,
y ms en concreto en su excelente parte central dentro de un
barco-purgatorio en medio de ninguna parte. Ploy es tambin
una pelcula en trnsito, que transcurre casi enteramente en un
hotel kubrickiano en el que una pareja en crisis (resuenan los
ecos de Wong, Suwa y Antonioni) ha de pasar la noche antes
Ploy, de P en-ek Ratanaruang
CA HIE RS DU CINMA E S P A A / J UNI O 2 0 0 7 13
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R
de asistir a un funeral. En esa especie de limbo neutro y provi-
sional, extraos encuentros sexuales, una enigmtica nia que
espera a su madre y el amago de un crimen hacen que, a lo largo
de esa noche, la realidad y el sueo comiencen a confundirse
mientras la pareja trata de poner en claro su relacin.
La pantalla y la memoria
Las pantallas de Shanghai, como las de Nueva York o las de To-
kio, no se apagan nunca, pero algunos cineastas sintieron la ne-
cesidad de trabajar con pantallas en negro, esa oscuridad im-
pura que nace, paradjicamente, de la luz del proyector. Zoo
(QR), de Robinsor Devor, por ejemplo, comienza con la cmara
inmersa en la negrura de un tnel mientras, juguetonamente,
avanza hacia la luz, en un arranque especialmente apropiado
para una pelcula que se construye sobre procesos de memoria y
escritura y cuyo tono de lrica evocacin recuerda por momen-
tos al de Paranoid Park: quiz la memoria, como intuy Chris
Marker, podra ser ese territorio fronterizo comn que elimine
definitivamente las barreras entre la reconstruccin ficcional
{Paranoid Park) y la documental (Zoo).
La escena inicial de otra pelcula que gira en torno a la memo-
ria, Avant que j'oublie (QR), de Jacques Nolot, trabaja a la inversa
que la de Zoo. Aqu se trata de una pantalla en blanco en la que
un punto negro comienza a avanzar muy lentamente hacia el
espectador hasta cubrirla por completo de negro, como una pre-
monicin del olvido o quizs de la muerte. La pelcula de Nolot
es un excelente acercamiento a la progresiva soledad de un viejo
escritor homosexual enfermo de sida (interpretado de manera
descarnada y no exenta de humor por el propio director), que
culmina en un largo plano final, brillante y valiente, en el que
un Nolot travestido mira a cmara desde la puerta de un cine X
mientras suena la Tercera Sinfona de Mahler.
Pero la pantalla en negro de mayor significacin del festival
la encontramos en La Question humaine (QR), de Nicolas Klotz,
una pelcula capital y ambiciosa y, muy probablemente, una de
las ms complejas de los ltimos aos. A travs de la figura del
psiclogo de una multinacional (Mathieu Amalric), Klotz tra-
za arriesgados (y despiadados) paralelismos entre el "lengua-
je muerto" del marketing, la psicologa y la cultura empresarial
modernos -repletos de eufemismos que disimulan u ocultan la
realidad- y la frialdad tecnificada del lenguaje higienizado del
nazismo. La escena final, un largo plano en negro sobre el que
Amalric lee unos conocidos informes tcnicos nazis que se re-
fieren a las personas transportadas a los campos como "piezas de
carga", reabre de nuevo la cuestin de la imposibilidad de mos-
trar el horror a la que ya se enfrent el cine posterior a la Segun-
da Guerra Mundial. El efecto es abrumador. Confrontados a esa
pantalla en negro -aunque los subttulos ofrezcan un falso refe-
rente visual- nos vemos obligados a escuchar un discurso recon-
textualizado que replantea toda la pelcula, confirmando que "la
cuestin humana" del ttulo era mucho ms trascendente de lo
que en un principio podamos sospechar. Por ese mismo proce-
dimiento, las imgenes aparentemente casuales e inocuas de las
chimeneas humeantes de la multinacional que abran la pelcula
se convierten en nuestra memoria en una de las alegoras visua-
les ms suicidas y radicales del cine contemporneo.
E L BOS QUE DE L LUTO. NAOMI KAWASE
Mirada impresionista
El bosque del luto (Mogari No Mor) es una de las grandes pelculas impresionistas
de los ltimos aos. Como en Blissfully Yours (ApichatpongWeerasethakul), Old
Joy (Kelly Reichart) o El Nuevo Mundo (Terrence Malick), los elementos naturales,
meteorolgicos o lumnicos son algo ms que simples destellos estticos y apuntan
a la trascendencia de la naturaleza como refugio ltimo, una de las constantes de la
obra de Kawase. Como en sus pelculas anteriores, la cmara vuelve a ser un ente
autgeno y libre que se anticipa o responde al desplazamiento de los cuerpos (el
verdadero motor del plano-Kawase) y a sus miradas hacia el espacio (o el tiempo)
que se halla fuera de campo. Una inquieta cmara en mano que se dira casi una
cmara-en-ojo que enfoca y encuadra con la mirada del espectador, inestable pero
no semntica, pues no busca transmitir sentimiento alguno, sino trazar recorridos
que pongan en relacin los cuerpos en y a travs del plano.
El bosque del luto comienza con unos rboles agitados por el viento como ya ocurra en Suzaku, y esa imagen primigenia
abre un hermoso prlogo en el que una comitiva funeraria -de nuevo el budismo y sus rituales- se dirige hacia el "bosque del
luto" del ttulo. Treinta y tres aos despus, dos personajes que han perdido a un ser querido (Shigeki una esposa, Machiko
un hijo) encuentran en el otro el aliento para sobreponerse a la ausencia (el tema por excelencia del cine de Kawase) y para
iniciar un viaje a travs del bosque hacia el final del duelo. Este anhelo sensorial y vital se condensa en una de las escenas
ms puras y alqumicas de todo el festival, en la que, tras un aguacero torrencial, Machiko se despoja de sus ropas mojadas
para acoger sobre su piel al aterido Shigeki. Y una vez alcanzado el final del camino, la cmara mira de nuevo al cielo como
en Shara, pero esta vez no levanta el vuelo y permanece pegada al lgamo de la tierra sobre el que Shigeki se ha tumbado a
descansar (quiz para siempre) junto a la tumba de su esposa, JOS MANUEL LPEZ FERNNDEZ
1 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CA NNE S 2007
LA DE S TRUCCIN FA MILIA R COMO E JE TE MTICO
La cicatriz interior
NGE L QUINTA NA
En la pelcula colectiva O estado do mundo, Chantal Akerman
sintetiza en dos planos fijos la perplejidad de nuestro presente.
Las imgenes de la Baha de Shanghai muestran unos edificios
en los que dos grandes pantallas no cesan de proyectar publi-
cidad, mientras nos anuncian que el apocalptico futuro anun-
ciado por pelculas como Blade Runner (1982) se ha hecho rea-
lidad. La lacra del presente reside en sus ensoaciones, en cmo
sobrevivimos inmersos en cierta cultura de la indiferencia, de la
que slo somos expulsados mediante el trauma, pues slo reac-
cionamos por el dolor que nos inflingen las heridas.
El festival de Cannes es el mejor foro mundial para pensar el
estado del mundo. Las pelculas cruzan formas de pensamien-
to y desvelan el dficit de nuestro presente. Hace dos aos, las
obras ms destacadas del festival (U na historia de violencia, de
David Cronemberg; Cach, de Michael Haneke; Broken Flowers,
de Jim Jarmursh; Three Times, de Hou Hsiao-hsien) propusie-
ron una mirada al pasado a partir de la recuperacin de la his-
toria silenciada, de la figura del hijo perdido o de las ruinas del
siglo XX. Este motivo no ha cesado de atravesar cierto cine con-
temporneo que piensa el presente desde los restos y residuos
del pasado. Este ao, en cambio, las pelculas proyectadas en
Carines han preferido pensar el presente como antesala del fu-
turo, proponiendo como motivo temtico la cuestin de la he-
rida interior y su proyeccin en el futuro. En muchas pelculas
se opera una curiosa fisura en el epicentro del relato que altera
el orden establecido, genera un trauma y provoca que los perso-
najes salgan de la situacin en la que se encuentran sumidos. La
herida incita al desplazamiento o a la bsqueda de alternativas
para poder llevar a cabo la superacin personal o colectiva.
La pelcula que mejor define esta estructura es Paranoid Park,
de Gus Van Sant. Mientras Gerry, Elephant o Last Days cuen-
tan historias de hombres que caminan hacia la muerte, Para-
noid Park describe el devenir de un joven que se cruza con la
experiencia de la muerte en la mitad de su recorrido. Gus Van
Sant explora la adolescencia de la sociedad de la indiferencia.
En ella, un hecho traumtico fortuito acta como una herida
interior. Alex, el joven protagonista, adquiere el aire de un an-
tihroe surgido de la literatura de Dostoievski. La herida gene-
ra una culpabilidad que slo puede ser superada mediante un
proceso de redencin que, en este caso, pasa por la escritura. El
bosque del luto, de Naomi Kawase, propone una curiosa variante
sobre esta idea del trauma. Empieza mostrndonos un entorno
plcido: un asilo de ancianos situado junto a un bosque. Una
mujer joven y un viejo ocultan un luto pre-existente. Ambos
han sobrevivido con su dolor. En la mitad de la pelcula, tienen
una avera en el coche. Este hecho los lanza hacia un frondoso
The Edge of Heaven, de Fatih A kin
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 1 5
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R
Luz silenciosa, deCarlos Reygadas
bosque en cuyo interior llevan a cabo un trnsito que les per-
mite alcanzar la luz. En Luz silenciosa, de Carlos Reygadas, la
fisura aparece provocada por una relacin adltera. Johan, un
miembro de la comunidad menonita del norte de Mxico, reen-
cuentra a una antigua amante. El deseo destruye el equilibrio
familiar y ocasiona heridas irreversibles. La herida slo puede
cicatrizar mediante la fe.
La idea del trauma sirve a muchas pelculas para articular
una reflexin sobre la desintegracin familiar y sus posibili-
dades de reconciliacin. Los padres ya no buscan a sus hijos,
ni los hijos buscan a los padres, ambos se encuentran y se re-
descubren. F atih Atkin, en The Edge of Heaven, muestra dos
muertes traumticas que le sirven para disear una posible
reconciliacin entre una hija y su madre adoptiva o entre un
padre y un hijo. La ficcin se convierte en parbola sobre la
difcil reconciliacin poltica entre Turqua y la Comunidad
Europea. Para Alexander Sokourov, en Alexandra, el encuen-
tro entre una abuela y su nieto tiene connotaciones polticas.
El trauma es la guerra de Chechenia. El humanismo -repre-
sentado por la figura de la abuela- irrumpe en el interior de la
maquinaria del ejrcito para deconstruir sus mecanismos. En
4 meses, 3 semanas y 2 das, de Cristian Mungiu, el trauma es
al aborto al que debe someterse la protagonista, pero la acep-
tacin de los hechos es dolorosa y terrible.
6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
DE A TH P ROOF. QUE NTIN TA RA NTINO
Visceralidad
y primitivismo
El academicismo clsico recibe palizas por todos partes.
Los blockbusters anteponen las atracciones al relato y los
autores imponen una cierta idea de la duracin que rom-
pe con la causalidad. Tarantino tambin sacude el clasi-
cismo, pero lo hace desde una idea visceral casi cercana
al cine primitivo. En Death Proof, la materialidad del cine
se hace visible y desestabiliza la pulcritud de la imagen.
La pelcula surge como un compendio de impurezas, co-
mo una operacin de reciclaje de materiales innobles que
durante su proyeccin lucen sus empalmes, sus ralladuras
e incluso, en la versin americana, proclaman la virtud del
rollo perdido. En un momento en que la tecnologa digital
propaga las virtudes de la nitidez de la imagen, Taranti-
no reivindica el celuloide rancio como materia esttica.
Death Proof propone una separacin brutal entre el tiem-
po muerto y el tiempo de la accin, entre la palabra y el
movimiento. La pelcula lleva al lmite el clsico juego de
Tarantino con la banalidad. Los dilogos se encuentran
reducidos a lo ms insignificante. El lenguaje no expresa
nada y acaba articulando una cierta idea del absurdo que,
paradjicamente, termina acercando el film al teatro de
Samuel Beckett. La accin se convierte en pura atraccin,
pero no en una atraccin basada en los efectos de pospro-
duccin. Tarantino sabe que en el circo la emocin solo
puede obtenerse desde la propia pista, sin necesidad de
redes; y por este motivo reivindica la figura del especia-
lista. Las pelculas "Grindhouse" surgen como obras que
buscan la esencialidad a partir del artesanado. Tarantino
reescribe los modelos estticos de la serie B con el objeti-
vo de atrapar ese ritmo endiablado de la pura accin y del
sinsentido que surgi antes de la institucionalizacin del
cine. El resultado final es una autntica bomba de reloje-
ra protagonizada por mujeres, NGEL QUINTANA
www.veinticuatrofps.com
RE TORNO A L P LA NO FIJO
Reencuadres
E ULLIA IGLE S IA S
CA NNE S 2007
No ser precisamente la pelcula que abri el F estival, My Blue-
berry Nights, de Wong Kar-wai, la que nos permita ejemplificar
las sendas estticas comunes que se han trazado en el certamen.
El estilo manierista del cineasta de Hong Kong pareci marcar
en algn momento uno de los caminos a seguir por el cine del
nuevo siglo. Eran esos aos en que tambin se vivan la resaca
del Dogma 95 y la llamada revolucin digital. El uso de cma-
ras cada vez ms ligeras y la vocacin rupturista de una nue-
va generacin puso de moda un cine que apostaba por la des-
truccin de los lmites del encuadre, la aniquilacin del plano
como sintagma bsico en la escritura cinematogrfica. Lo que
se esbozaba como una encarnacin posmoderna y desenfrena-
da de la idea de la c-
mara-estilogrfica de
Alexandre Astruc pa-
rece haberse quedado
en punto muerto. S-
lo Bla Tarr se aplica,
desde una forma ms
clasicista, a un ejerci-
cio de escritura a tra-
vs del movimiento de
cmara que deviene
incluso excesivamen-
te caligrfico en The
Man From London. En
Cannes, la cmara en
continuo movimiento
irregular qued cir-
cunscrita a algunos
casos de ficciones que
rozan las fronteras del
documental-reportaje: como en el recorrido por el barrio de
chabolas de la filipina Foster Chile, de Brillante Mendoza, y en
las escenas de exteriores de 4 meses, 3 semanas y 2 das, de Cris-
tian Mungiu.
Aparte de los cineastas norteamericanos, absortos en intere-
santes relecturas de sus gneros clsicos (los hermanos Coen,
Quentin Tarantino, James Gray, David F inchen. . ), o en seguir
explorando nuevas formas narrativas (el gran Gus Van Sant),
la mayora de directores presentes en el festival mostraron su
inters por la recuperacin de la concepcin ms primitiva del
plano cinematogrfico. De ah que el encuadre fijo, muchas ve-
ces frontal y sostenido, haya sido la pieza bsica de elaboracin
de muchos de los filmes ms destacados del certamen.
Para algunos, como Andrei Zviaguintsev, el encuadre es la ex-
cusa para un trabajo de composicin deudor de la pintura que
se hace demasiado evidente en Izgnanie. Carlos Reygadas, en
cambio, insiste en utilizarlo para devolver su estilo trascenden-
La visita de la banda, de E ran Kolirin
tal al cine, esta vez invocando explcitamente a Carl Th. Dreyer
(Ordet) a travs de su Luz silenciosa. El plano frontal es el ele-
mento regular de la obra de Ulrich Seidl, quien, acostumbrado
a trabajar con este punto de vista en sus filmes documentales
plagados de entrevistas, lo mantiene en sus aproximaciones a
la ficcin como Import Export. En coordenadas diferentes, Pen-
ek Ratanaruang y Nicolas Klotz saben tambin cmo aguantar
un plano para que sus respectivas pelculas (Ploy y La Question
humaine) adquieran visos de irrealidad. Incluso la pelcula es-
paola La soledad, de Javier Rosales, trabaja en un anlisis del
espacio cinematogrfico a travs de la fragmentacin de la pro-
pia pantalla. La recuperacin del sentido primitivo del encua-
dre tambin funcio-
na en filmes cmicos
reivindicadores de un
humor visual. As lo
demuestran el sueco
Roy Andersson en su
coleccin de set pieces
cmicas (Du Levande)
y el israel Eran Koli-
rin, cultivador de una
irona humanista pa-
sada por el tamiz de
Aki Kaurismki, en
La visita de la banda
(Bikur Hatizmoret).
La mencin al uso
ms radical del pla-
no fijo es para Wang
Bing. En la estela de
Claude Lanzmann,
Wang quiere dejar constancia en He Fengming de las represio-
nes de la dictadura china mediante el testimonio directo de una
de sus vctimas, que da ttulo al film. F ascinado por el talento
para la narracin oral de la mujer, el director de Al oeste de los
rales (Tie Xi Qu) centra toda la pelcula en ella. Por lo que re-
nuncia a cualquier intento de construccin narrativa a travs
de una puesta en escena y se limita a encuadrar en plano fijo
durante tres horas a F engming desgranando su narracin. Con
la misma admiracin por el relato oral, pero con un mayor equi-
librio en su transmisin a travs de planos fijos, Pedro Costa
firma Tarrafal, el mejor episodio del film colectivo O Estado do
mundo, que se cierra con otra mirada extrema: en Tombe de
nuit sur Shanghai, Chantal Akerman sostiene el plano sobre el
"bladerunneriano" skyline de la ciudad china. El paisaje de un
futuro que ya es presente se dibuja como un horizonte plagado
de pantallas que exhiben un flujo aleatorio de imgenes que se
pierden en el espacio como lgrimas en la lluvia.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 1 7
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R
Pleasure Factory, de E kachai Uekrongtham
INTE RCA MBIOS E NTRE LO RE A L Y LA FICCIN
A brid las ventanas,
dejad paso a la realidad
JA IME P E NA
Una sutil corriente subterrnea establece un dilogo entre va-
rios ttulos presentados en distintas secciones del F estival. Un
dilogo en torno a la integracin de lo real en la ficcin y de la
ficcin en la realidad que va ms all de los habituales deba-
tes sobre el documental y sus lmites. Pelculas que dejan que
la realidad interfiera en sus ficciones (El viaje del globo rojo,
Alexandra, Magnus, Pleasure Factory) o que convierten la rea-
lidad (casi) en una parodia (Sicko, Dai Nipponjin). Incluso el
documental ms puro (He Fengming) es en esencia un arreba-
tador relato digno de cualquier ficcin que, de vez en cuando,
se ve obligado a retornar a la ms prosaica realidad.
Deseoso de desvelar el artificio del cine, Hou Hsiao-hsien va
sembrando El viaje del globo rojo de pistas, de pequeas piedre-
cillas que, como en el cuento infantil, nos llevan de la mano al
mundo de lo real, algo as como la anttesis de Alicia en el pas
de las maravillas. La Alicia de Hou -o su anti-Alicia- sera el
pequeo Simon, el mismo que en una escena agarra una cmara
de vdeo y filma a Song mientras cocina. No hace falta decir que
Song, una estudiante china de cine, es el propio Hou embarcado
en su primera aventura parisina, inclinado a filmar las escenas
de la vida cotidiana antes que ese remake del clsico El globo
rojo (del que la Quincena de Realizadores present en paralelo
una versin restaurada) para el que presuntamente haba sido
contratado. Por supuesto que las referencias a Lamorisse son
continuas y, para que no quepa duda sobre sus intenciones, Hou
llega al extremo de mostrar a ese hombrecillo verde portando el
globo rojo que acompaa en misterioso vuelo el deambular del
nio por las calles de Pars. Un hombrecillo verde, nos dice Hou,
o Song, que ser borrado despus con tcnicas digitales.
Tambin Alexandre Sokourov viaja de la mano de una per-
sona interpuesta a Chechenia, un pas en plena guerra que no
es ninguna construccin ficticia, como en Voces espirituales
haba viajado a Afganistn. La pelcula lleva el nombre de esa
intermediaria, Alexandra, interpretada por Galina Vishnevs-
1 8 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CA NNE S 2007
kaya, la cantante de pera viuda de Rostropovich: una presen-
cia que va ms all del mero trabajo actoral. Dos realidades y
una mnima ficcin que vehiculan un discurso en torno a la
reconciliacin (rusa).
Esta mezcla de realidad y ficcin llega a su extremo con
Magnus, pera prima de la directora estonia Kadri Kousaar.
Crnica de una muerte anunciada, la de Magnus, un joven
enfermo y procedente de una familia desestructurada que ha
perdido todo deseo de vivir, la pelcula llama la atencin por
una segunda parte de gran belleza plstica y por la confesin
final de Mart Laisk, explicando frente a la cmara por qu no
hizo nada por impedir la muerte de su hijo. Laisk no es ningn
actor, es el verdadero padre de Magnus y se interpreta a s mis-
mo en un acto de exorcismo que va ms all de cualquier cate-
gorizacin flmica: era esto lo que llamaban docudrama?
Ciertas partes de Pleasure Factory podran recibir tambin
el mismo calificativo. Es ms, podra decirse que la segunda
pelcula del tailands Ekachai Uekrongtham acierta en su re-
trato documental del llamado "distrito rojo" de Singapur, con
las entrevistas a las prostitutas, mientras que fracasa en su ex-
ceso de poetizacin de algunos momentos ntimos, los menos
crebles, los ms irreales. Wang Bing tampoco encuentra el
tono adecuado para integrar los momentos de ficcin en su
contribucin al film colectivo O estado do mundo, titulada Bru-
tality Factory. Por el contrario, en He Fengming recoge el rela-
to de una mujer china perseguida a lo largo de ms de treinta
aos por sus actividades polticas. Una historia novelesca que
contrasta con el ascetismo de la puesta en escena -apenas dos
nicas posiciones de cmara- y con esa realidad que no ceja
de inmiscuirse y de interrumpir la narracin: la anciana se
levanta para ir al bao, para encender la luz e iluminar una
habitacin que se estaba quedando a oscuras, para atender una
llamada de telfono. Wang Bing, impasible, aguarda su retorno
y la reanudacin del relato.
La nueva pelcula de Michael Moore, Sicko, es una comedia
sobre el sistema de salud norteamericano con algunos mo-
mentos divertidsimos y con las hechuras de un documental
televisivo tan demaggico como ingenuo. Aunque ese viaje fi-
nal a Lourdes-Guantnamo, con los bomberos con secuelas
del 11-S siendo atendidos en un hospital cubano, es de anto-
loga y dar mucho que hablar por su afn provocador. Pero,
para cualquier europeo, el retrato de una idlica seguridad so-
cial resultar tan irreal como el superhroe que protagoniza
Dai Nipponjin, el falso documental de Hitosi Matumoto que
nos presenta a Dai Sato, un hombre comn que debe proteger
al mundo de todo tipo de monstruos gigantescos. Unos cutres
efectos digitales ahondan en la parodia, que alcanza su grado
mximo en su mise en abyme final: todo un retorno a lo real, a
la ausencia de trucajes, un homenaje a unos power rangers de
cartn piedra. En el fondo no estamos tan lejos del hombre-
cillo verde de la pelcula de Hou Hsiao-hsien. Pongamos en
evidencia el artificio cinematogrfico, destruyamos el concep-
to de ilusin e incredulidad, apelemos a la realidad, parecen
decirnos (casi) todas estas pelculas.
E L VIA JE DE L GLOBO ROJO. HOU HS IA O-HS IE N
La imagen abierta
Hou Hsiao-hsien fagocita literalmente los personajes y los escenarios
parisinos con los que trabaja en El viaje del globo rojo para convertir
esta nueva exploracin suya por las delicuescentes fronteras que se-
paran la ficcin y el documental en una obra muy personal que viene
a prolongar, con plena coherencia, las bsquedas ms recientes de su
filmografia taiwanesa. Cercanas todava Caf Lumire y Three Times, a
nadie debera extraar que el director de El maestro de marionetas bus-
que ahora la forma de integrar la tradicin del teatro de marionetas de
la Dinasta Yuan con la vida cotidiana en las calles de Pars, la fantasa
potica que palpita bajo una explcita evocacin cinfila, la mirada de un nio que sobrelleva con madurez el abandono de
su madre y la falta de espacio en su propia casa, la interrogacin metalingstica sobre la propia naturaleza del cine y el
dilogo intercultural propiciado por este mestizaje de temas y sugerencias.
Dos miradas igualmente vivas y despiertas organizan las imgenes del film: la del nio a quien acompaa el globo rojo del
ttulo y la de la joven china, estudiante de cine, que se encarga de cuidarlo y que graba con su cmara, simultneamente, las
imgenes de un Pars nada turstico, pero s real y palpitante. La narracin se disuelve y se abre a mltiples caminos sin que
ninguno de ellos se estorbe entre s. La heterogeneidad de los registros (de la pulsin documental que alimenta las escenas
callejeras a la sofisticada estilizacin del teatro de marionetas, pasando por el histrionismo de la madre: una Juliette Bino-
che excesiva, pero tambin esplndida) multiplica las diferentes tentativas de una obra que se muestra serena, itinerante y
porosa, felizmente disponible para integrar todo tipo de intercambios y contaminaciones entre la realidad y su estilizacin,
entre la mirada del cineasta y la de sus personajes, entre el mundo y su representacin. Una hermosa imagen de sntesis, en
definitiva, del mejor, ms abierto, menos dogmtico y ms estimulante cine contemporneo, CARLOS F. HEREDERO
C A H I ER S DU CINMA ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 19
www.veinticuatrofps.com
LA QUE S TION HUMA INE . NICOLA S KLOTZ
Desnudez y ambicin
Del mismo modo que el rostro femenino de Cannes 2007
fue Asia Argento, con tres ttulos dentro de la seccin
oficial, el masculino habra que atriburselo a Mathieu
Amalric, curiosamente con dos pelculas situadas en las
antpodas y que, si hacemos caso a los rumores, llegaron
a disputarse una plaza en la competicin oficial. Se llev
el gato al agua La escafandra y la mariposa (Le scaphan-
dre et le papillon), el vergonzoso film de Julian Schna-
bel, relegando a la Quincena de los Realizadores a una
de las mejores pelculas vistas en las distintas secciones
del festival, La Question humaine, seguramente el ttulo
ms ambicioso entre todos los que pudimos ver. De una
ambicin tal que, tras una nica visin, no sabramos de-
cir si Nicolas Klotz ha estado a la altura de todas sus pre-
tensiones. A partir de una novela de F ranois Emmanuel
adaptada por Elisabeth Perceval, Klotz pone en escena
una intriga que se desarrolla en las altas esferas de una
importante empresa petroqumica. Amalric, el psiclo-
go de recursos humanos de dicha empresa, debe iniciar
una investigacin que encubre una lucha por el poder y
que le llevar a travs de un itinerario que mezcla lo real
y lo onrico hasta el acontecimiento sobre el que pivota
toda la historia del siglo XX: la shoah. Klotz y Perceval
no dudan en establecer una relacin paralela o causal
entre el exterminio de los judios y las prcticas capitalis-
tas: no importa la tica ni los medios empleados, tan slo
la eficiencia, los resultados. El ttulo original se adapta
como un guante a la desnudez de la puesta en escena de
Klotz, despojada de todo tipo de oropeles, y tambin a
su metafsico retrato del mundo contemporneo. El t-
tulo internacional en ingls, Heartbeat Detector, desvela
la esencia de una pelcula que, entre New Order, Miguel
Poveda y Schubert, define a cada uno de sus personajes
en base a sus afinidades musicales. JAIME PENA
2 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
P A IS A JE DE S DE E L ME RCA DO
Buenos tiempos
para la pica
ROBE RTO CUE TO
Puede que el cine contemporneo se est cuestionando el sen-
tido del relato, que sea consciente de la crisis de la representa-
cin, que slo aspire a retratar un mundo fragmentado a tra-
vs de sus resquicios y vestigios. Opciones ticas y estticas que
acrecientan y hacen insalvable la distancia con un cine popular
que se niega a admitir el apocalipsis de la narracin. Una radi-
calizacin que se produce en ambos lados: mientras el cine de
autor tiende a una mayor independencia (incluso indigencia),
el cine comercial opta por los grandes presupuestos, los relatos
fundacionales y nacionalistas, la Historia como espectculo.
En Cannes las secciones competitivas conviven con un merca-
do donde una tendencia dominante este ao ha sido la produc-
cin y venta de pelculas picas. Uno de los tratos cerrados en
esos das fue la financiacin del ltimo film de Roman Polanski:
Pompeya es una produccin de 130 millones de dlares, basa-
da en un best-seller de Robert Harris y financiada con capitales
europeos (entre ellos, espaoles). Arn: Temeplriddaren reunir
financiacin de Dinamarca, Suecia, Noruega y F inlandia para
poner en pie un epic sobre el caballero templario creado por el
novelista Jan Guillou. La coproduccin germano-rusa Mongol,
dirigida por Sergei Bodrov, recrea la historia de Gengis Khan
Cartel de The Knot, de Lin Yi
GRA N A NGULA R
www.veinticuatrofps.com
CA NNE S 2007
en otra produccin transnacional protagonizada por la gran es-
trella del cine japons Tadanobu Asano. En Rusia, filmes como
1612 o una prxima traslacin a la pantalla de la novela de Gogol
Taras Bulba parecen satisfacer las ansias de un pblico que, ante
una Europa carente de identidad, quiz necesita refugiarse en
fantasas de unidad nacional, paradjicamente puestas en pie
con sistemas de financiacin transnacionales. La historia local,
el mito nacional, convertido en objeto de consumo global.
Buena parte de las pelculas asiticas ofertadas en el merca-
do de Cannes caminan en la misma direccin. A Battle of Wits,
de Jacob Cheung; The War Lords, de Peter Chan y Red Cliff, el
nuevo film de John Woo, son carsimas producciones chinas
sobre un pasado legendario. F en Xiaogang narra en Assembly
una batalla decisiva de la guerra civil china, un perodo tam-
bin recuperado en The Knot, de Yin Li. Challenging Heaven
une capitales asiticos y americanos (60 millones de dlares)
para levantar un ambicioso biopic sobre el mismsimo Mao
Zedong. Corea del Sur resucita el fantasma de la masacre de
Kwangju en el film de Kim Ji-hoon May 18, relata un sangrien-
to episodio de su guerra civil en The Bridge at Nogunri, de Lee
Sang-woo, y ofrece con Hwang Jin Yi (la cinta de Chang Yo-
on-hyun) una respuesta autctona a Memorias de una geisha.
Tailandia se enfrenta a la produccin ms cara de su historia
con Queens of Patani, una de piratas dirigida por su cineasta-
estrella, Nonzee Nimibutr. En Japn, For Those We Love es
una nostlgica recreacin de la vida de los kamikazes durante
la II Guerra Mundial dirigida por Taku Shinjo y escrita por
Shintaro Ishihara, otrora enfant terrible de la literatura japo-
nesa. Un tema tambin tratado, por cierto, en The Winds of
God: Kamikaze, de Masayuki Imai. Y la sorprendente popula-
ridad que ha adquirido el conquistador de Mongolia ha dado
pie tambin a una versin nipona, Gengis Khan: To the Ends of
the World, dirigida por Shinichiro Sawai.
Cine mastodntico para grandes superficies, nueva ofensiva
en una guerra de pantallas similar a la que vivi el cine tras el
surgimiento de la televisin. Solo que ahora est ms amenaza-
do por un audiovisual cada vez ms pequeo, gil e interactivo.
Y si el cine de autor encuentra su camino a travs del consumo
domstico por parte de una devota cinefilia, el epic busca la ex-
periencia comunitaria del consumo en gigantescas salas-audi-
torio. Cine para un pblico nuevo que, a diferencia de ese has-
tiado crtico o exigente cinfilo que han visto demasiado, llega
virgen y lleno de entusiasmo a esas ficciones, entre otras cosas
porque la memoria cinfila es hoy inestable ante la urgencia
de la produccin y el consumo. Pero, adems de una respuesta
de las cinematografas europeas y asiticas al monopolio del
blockbuster yanqui, este auge del epic "neoclsico" es tambin
sntoma de otra resistencia: la de una cultura popular indiferen-
te a los pesimistas discursos sobre la muerte del relato. Relato
mtico y ritual que, inevitablemente, ser reactivado una y otra
vez por nuevas generaciones de espectadores que lo descubren
con la misma fascinacin con que los nios observan las rutinas
cotidianas de un mundo que los adultos dejaron de mirar hace
tiempo porque les resulta aburrido y previsible.
C A H I E R S DU CINMA E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
GRA N A NGULA R CA NNE S 2007
P A RA NOID P A RK. GUS VA N S A NT
Trances
La concesin del Premio 60 Aniversario del F estival de
Cannes-2007 a Gus Van Sant por Paranoid Park tiene al-
go de declaracin. Se dira que el jurado del certamen
hace una apuesta por el cineasta que mejor podra re-
presentar una poca, una cierta edad del cine. Antes del
festival, sin embargo, haba inquietud por saber qu ca-
mino habra tomado Gus Van Sant despus de su cle-
bre triloga. Gerry (2002), Elephant (2003) y Last Days
(2005) representan, ciertamente, un listn muy alto. An-
te ellas, Paranoid Park resulta formalmente ms flexible,
pero igualmente hipntica.
Al hablar de los ltimos trabajos del cineasta de Port-
land, los comentaristas mencionan proposiciones tales
como 'esttica del vaco' o 'post-relato', pero de lo que se
trata en cualquier caso es de ficciones no hermticas sino
estructurales: formadas en base a elecciones de estilo que
evocan un estado de hermetismo a partir de su misma re-
gularidad. Paranoid Park representa en cualquier caso un
nuevo episodio -acaso menos sistemtico- en el desarro-
llo de una potica inconfundible, que enlaza la experien-
cia de ser joven con la vivencia de la muerte. El ttulo hace
referencia al nombre con el cual es conocido un parque
de la ciudad natal del director, frecuentado por jvenes
practicantes skaters. Su protagonista es un joven que mata
accidentalmente a un vigilante de seguridad. A partir de la
novela de Blake Nelson, la pelcula recupera un universo
adolescente similar al de Elephant. El contacto de su jo-
ven protagonista con el mundo parece enrarecido mucho
antes de que lo sepamos dueo de un secreto insoporta-
ble: de forma anloga, aunque menos compleja que en sus
dos anteriores pelculas, Van Sant efecta un ejercicio de
sampleado temporal que primero oculta y luego desvela
el orden cronolgico de los hechos. LUIS MIRANDA
The Foundry, de Aki Kaurismki
Cada uno
con su cine
JE A N-MICHE L FRODON
Tras la edicin del 2006, considerada por lo general como de-
cepcionante, el festival ha triunfado incontestablemente en su
60 aniversario. Lo ha hecho con tanta o ms razn al confinar
con acierto la celebracin propiamente dicha a una nica jor-
nada (el domingo, 20 de mayo) y ha encontrado su exponente
ms destacado en la realizacin de una pelcula con mltiples
virtudes. Chacun son cinma, resultado del encargo realizado por
Giles Jacob de treinta y tres cortometrajes sobre el tema de la
sala cinematogrfica a otros tantos realizadores (en realidad 35:
los hermanos Dardenne, los hermanos Coen) ha dado ocasin
a una doble y benfica reunin. Una reunin de pelculas y otra
de cineastas. El encadenamiento de cortometrajes de tres minu-
tos, necesariamente desiguales, ha contravenido abiertamente su
objetivo declarado (el elogio de la sala) al multiplicar las imge-
nes de cines vacos, en ruinas, siniestros o siniestrados. Pero pro-
porciona, en contrapartida, un nmero imprevisto de hermosos
momentos: el genio burlesco de Manoel de Oliveira, la elegan-
cia grfica de Takeshi Kitano, la energa viva de Walter Salles, la
gracia melanclica de la que se hacen eco Tsai Ming-liangy Hou
Hsiao-hsien, el coraje terico y la sensualidad de Abbas Kiaros-
tami, la rabia y la emocin de Wenders, el rigor de Kaurismki, la
precisin irnica de los Coen, la apuesta por la luz y por el plano
de Depardon. . . El largometraje encargado y montado por Jacob
tomaba as valor de manifiesto. Un manifiesto por los reflejos del
cine sobre el mundo. Reflejos que ya no pueden ser contrasta-
dos: es imposible descubrir una uniformizacin del gusto en esta
sucesin, feliz negacin de la amenaza siempre presente, sobre
todo en Cannes, de un cine globalizado que devora las singulari-
dades de una autora convencional.
Extracto del artculo titulado "Retour de Cannes"
Cahiers du cinma, n 624. Junio, 2007
Traduccin: Carlos F. Heredero
22 CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2007
www.veinticuatrofps.com
S CA NNE R
Adrian Martin
E l 'efecto QT'
Es como una secuencia de pesadilla en un thriller, un da, un cinfilo despierta y descubre que,
durante la noche, el mundo entero ha cambiado y su historia ha sido reescrita. La historia del cine
ya no comienza con Lumire o Mlis sino. . . con Quentin Tarantino. En estos das, nos encontramos
con un alarmante nmero de jvenes cuyo sentido de la historia del cine comienza en 1992 con
Reservoir Dogs [en la foto]. Esto significa que con el estreno de Death Proof, la mitad de Grindhouse
dirigida por Quentin Tarantino, el cine tiene exactamente quince aos.
Si estos jvenes cinfilos son amantes devotos de Tarantino, quiz hayan retrocedido para
buscar algunas de las influencias del Joven Maestro: los westerns italianos de los aos sesenta, o
las aventuras de artes marciales de los Shaw Brothers en los aos setenta, o los mltiples filmes
americanos de serie B sobre bikers, roller-skaters, chicas y crceles. . . y quiz hasta (y este sera el
descubrimiento ms feliz) alguna pelcula o dos de Sam F uller. . .
Pero qu ocurre cuando estos entusiastas jvenes de diecisiete aos empiezan a ir a la
universidad o a trabajar en la industria del cine? Descubrirn que la experimentacin en la narrativa
cinematogrfica va mucho ms all de 1992?, descubrirn a Buuel y Raoul Ruiz, Rivette y Godard,
Schroeter y Cozarinsky, Duras y Muratova? Quizs no, si cogen el ltimo nmero de una publicacin
acadmica llamada Film Criticism, en el que Charles Ramirez Berg publica
un extenso texto titulado "Una taxonoma de tramas alternativas en
filmes recientes: clasificando el efecto Tarantino". O si asisten al seminario
pblico sobre escritura de guin dirigido por trotamundos y populares
oradores como Linda Aronson, quien imparte su sabidura en "dramaturgias
alternativas" basndose en el modelo de Tarantino, Atom Egoyan o (ms
recientemente) Alejandro Gonzlez Irritu.
Hoy en da, tanto en el entorno acadmico como en la industria, el cuento
es el mismo. Tericos de la televisin contempornea -estudiando series
como Srubs o Lost- hablan de "narrativas complejas", David Bordwell
analiza las "narrativas en red" y el propio Quentin Tarantino afirma que le
gusta "bromear con la estructura" de sus tramas. Qu clase de innovacin
artstica es sta? Bsicamente, se reduce a un muy limitado repertorio de trucos que han invadido
el cine mainstream (y la TV) desde los aos noventa: tramas con mltiples personajes y mltiples
subtramas; historias contadas hacia atrs, o con secuencias onricas muy elaboradas; diversas
narrativas en paralelo, ilustrando as varios posibles destinos. . .
ltimamente no existen narrativas realmente experimentales. Se pueden ver, a lo ms, astutos
artefactos realizados sobre modelos estndares y clsicos de dramaturgia. El llamado "efecto
Tarantino" se reduce, al cabo, a poco ms que al "reordenamiento cronolgico" de una historia
relativamente convencional. Cambiar el orden de las escenas, introducir digresiones y aadir un
puado de momentos irreales no "desestabiliza" o cuestiona, o dinamita, una historia desde dentro,
como todos los grandes escritores modernistas (Borges, Cortzar, Robbe-Grillet, Bioy Casares,
Duras, Calvino, Stanislaw Lem) hicieron hace muchos aos.
Pero quizs, alguien podra esgrimir, el "efecto QT" ha tocado a su fin y Tarantino est ya saliendo
del campo de influencias dominantes en las formas globales de hacer cine. De acuerdo. Cojamos
entonces otro artculo sacado de una tpica revista de "tendencias culturales", en el que se nos
informa con entusiasmo de que una generacin de directores de videoclips -Spike Jonze, Michel
Gondry, Jonathan Glazer- estn haciendo lo que nunca se ha hecho antes: "Jugar con la imagen,
divertirse y poner a prueba ideas locas". Ciertamente, estos "video-auteurs de nueva escuela",
aparentemente, han reinventado por completo el medio cinematogrfico. Una vez ms, la amnesia
manda, y volvemos al Ao Cero de la historia del cine. . .
Traduccin: Carlos Reviriego
CA HIE RS DU CINMA E S P A A / J UNI O 2 0 0 7 23
A drian Martin es co-E dtor
de Rouge (www.rouge.com), y
P rofesor del Departamento de
E studios de Cine y Television
en la Monash University
(Melbourne, A ustalia).
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
CRTICA S
E N S A LA S
LA FUE NTE DE LA VI DA ,
de Darren Aronofosky 34
TI DE LA ND, de Terry Gilliam 34
OCEAN' S 13,
de Steven Soderbergh 40
UNA MUJER INVISIBLE,
de Gerardo Herrero 42
PIRATAS DEL CARIBE 3. EN EL FIN
GONZA LO DE LUCA S
DEL MUNDO, de Gore Verbinski
TAXIDERMIA, de Gyrgi Palfi
LA HA MA CA P A RA GUA YA ,
de Paz Encina
HIS TOIRE (S ) DU CINMA ,
de Jean-Luc Godard
TA KE S HIS ', de Takeshi Kitano
BAJO LAS ESTRELLAS,
de Flix Viscarret
HISTORIA DE UN CRIMEN,
de Douglas McGrath
NUEVO MUNDO,
de Emanuele Crialese
41
41
30
24
31
38
39
40
BOLBORE TA , MA RIP OS A ,
P A P A LLONA , de Pablo Garca
AVRIL, de Gerald Hastache-Mathieu 38
CRNICAS, de Sebastin Cordero 39
LA LTIMA NOTA, de Denis Dercout 41
29 DE JUNIO
LOS CUMA S , de Nuri Bilge Ceylan 32
FA S T FOOD NA TION,
de Richard Linklater 28
28 SEMANAS DESPUS,
de Juan Carlos Fresnadillo 38
R QUI E M P OR BILLY E L NI O,
de Anne Feinsilber 36
YO, de Rafa Corts 42
OTROS E S TRE NOS
1 5 DE JUNIO. CORAZONES SOLITARIOS (Todd
Robinson), EL ELEGIDO (G. Nicloux), HOSTEL 2
(Eli Roth), IDIOCRACIA (Mike Judge), LO QUE
NO SE VE (D. Goyer), UN ENGAO DE LUJO
(P. Salvadori).
22 DE JUNIO. 3 NEEDLES (Thorn Fitzgerald),
LAST DAYS (Gus Van Sant): Ver CdC-E n* 1 .
29 DE JUMO. AMOR Y OTROS DESASTRES
(A. Keshishian), CAF SLO O CON ELLAS
(A. Daz), CAUTIVA (G. Biraben), EN ALGN LU-
GAR DE LA MEMORIA (M. Binder), FRAULEIN
(A. Staka), HROES DEL AIRE (TBi),MI MEJOR
AMIGO (P. Leconte), NORDIL (M. Koolhoven),
PROPIEDAD PRIVADA (J. Lafosse).
6 DE JULIO. CHUECATOWN (J, Flahn), EL
FINAL DEL ESPRITU (J. Hanon), JINDABYNE
(RayLawrence),ODETTE,UNACOMEDIASOBRE
LA FELICIDAD (Eric-Emmanuel Schmit), POR
OU SE FROTAN LAS PATITAS? (. Bagines),
RITMO SALVAJE(D. Petrarca).
Las fechas de estreno estn sujetas a modifcaciones
E l juego de la fuga
Histoire(s) du cinma, de Jean-Luc Godard
H
an pasado nueve aos desde que
Godard concluy las Histoire(s)
du cinma, as que la pelcula ya
tiene su orgullosa historia. En 1998, Inter-
net no se haba extendido ni tampoco las
cmaras digitales o los mviles. En reali-
dad, no era un mundo que Godard tuvie-
ra inters en anticipar, tal como en aque-
llos das haca Chris Marker en Level 5.
Indiferente a una poca venidera en que
las pelculas se podran descargar de la
red, Godard contaba con un archivo per-
sonal, no muy extenso, de documentos
visuales y sonoros. Pero si el cineasta ha-
ba filmado una galaxia en una taza de
caf, si haba filmado Alphaville en las
calles de Pars, por qu no confiar en
que, a partir de unos pocos planos, sa-
bra ver el pasado, el presente y el futuro
de las historias del cine?
Hoy, cuando se est renan en sa-
la, la enorme distancia que separ las
Histoire(s) du cinma del resto de pel-
culas es la misma, inmutable. Pronto tu-
vieron una posicin perifrica en la te-
levisin y el cine, y un lugar central pa-
ra la crtica, que le consagr incontables
artculos, libros y tesis. Entre tantas pa-
labras vertidas, esta pelcula que reivin-
dica y hace visible que se debe escribir
sobre cine con las formas del cine (im-
genes y sonidos) prosigue solitaria, sin
ninguna pelcula heredera ni ninguna
otra que haya seguido la brecha abier-
ta por ella. Una extraa paradoja, que
se explica en parte porque se impuso
la gravedad elegiaca que la embarga, en
menoscabo de alguna de sus otras varia-
ciones y sus tonos ms ldicos. A lo largo
de cuatro horas y media, Godard no deja
de interpretar el cine (de tocar la cma-
ra, el montaje, la escritura) y de jugar en
el sentido que, en ingls (play) o en fran-
cs (jouer), se utiliza a propsito de los
msicos o los actores. Despus de todo,
tras el cine de Chaplin, sta es la gran
pelcula de un cineasta/actor.
Nueve aos bastan para que el mun-
do se transforme. Las pelculas se archi-
van y acumulan en soportes digitales,
y estn a nuestro alcance como nunca,
pero apenas logramos acercarlas. Qu
nos muestra Godard, que nadie ha con-
seguido emular? Que el enorme deseo de
explorar las potencias del cine, como el
de un cronista que se adentra en un nue-
vo continente o desbroza un camino en
el bosque, pasa por la pasin y la obser-
vacin obsesiva de cada detalle: un co-
lor, un sonido, un gesto. O que este de-
seo irradia en algunas cosas muy peque-
as, pero inexorables: por ejemplo, que
una sobreimpresin afecta al cine ente-
ro, y que tras ver superpuestos el rostro
de Marilyn y los pjaros de Hitchcock,
mientras se evocan los cuervos del lti-
mo trigal de Van Gogh, la correlacin es
tan persistente que permanecer para
siempre junto a esas imgenes.
Crepuscular y ardiente
Godard conoce su privilegio. Cuando Ei-
senstein reflexionaba sobre las nuevas
formas de montaje, llenaba su gabinete
de dibujos y bosquejos. El trabajo en la
moviola era algo extraordinario, que se-
gua a un rodaje laborioso. Godard pue-
de trabajar a diario en un equipo de edi-
cin, ensayando, materializando y vien-
do de forma inmediata las asociaciones
entre los planos y los sonidos. Puede
moldearlos, retroceder, hacer una ligera
variacin, una sobreimpresin, una hen-
didura. Casi como si se hubiera pasado
de la tradicin oral (haba algo de canto
en el cine sovitico de la poca heroica,
de esforzada transmisin de voz a voz)
a la escritura, cuando el escritor puede
fijar en soledad un texto, y volver hacia
atrs y enmendarlo. Quizs por eso sen-
timos que con las Histoire(s) du cinma
nace una forma de lrica cinematogrfi-
ca, y que existe un resplandor difuso en
este enorme film crepuscular, ardiente y
2 4 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
Los planos funcionan como campos de resonancias. Godard puede retomar un mismo plano y lograr que se vea cada vez distinto
violento. A Godard se le ha reprochado
mirar con excesiva complacencia hacia
atrs; sin embargo, nadie ha sido capaz
de mirar hacia delante con la profundi-
dad con que l lo ha hecho, ni tampoco
proseguir sus estudios.
El Godard de Histoire(s) du cinma,
en efecto, es un cineasta melanclico,
pero es tan complejo que tambin es un
visionario. Cada vieja imagen se reaviva
en sus manos como si encendiera fuego
de las cenizas. Y ya se sabe que es el ni-
co cineasta capaz de hacer una pelcula
con una caja de cerillas. El Godard cien-
tfico, discpulo de Lumire, revindic
desde siempre su faceta de ilusionista
(y loco), la filiacin con Mlis. Es una
antigua leyenda. Histoire(s) du cinma,
por su parte, est llena de fsforos que se
encienden y nos dice que el arte nace de
aquello que arde. Ningn otro cineasta
ha investigado con tal perseverancia las
reacciones y destellos entre las partcu-
las del cine. Los hallazgos de Godard es-
tremecen tanto a la naturaleza del cine,
que se creera que la pelcula posee una
ley de gravedad propia.
Un inventor o alguien que persigue
una idea fija. Los inventores lo son des-
de la infancia, pero algunos de sus in-
ventos les llevan toda una vida. Godard
inventa en las Histoire(s) du cinma una
forma de montaje, en el sentido que lo
es el montaje de atracciones de Eisens-
tein o el montaje de intervalos de Ver-
tov. Le llev cuarenta aos, pero l -que
ha tenido ttulos para casi t odo- olvid
nombrarlo. No existe ninguna otra pe-
lcula donde los planos se hayan mon-
tado as ni donde los planos aparezcan
de esta forma. Digamos que los planos
funcionan como campos de resonancias.
Godard puede retomar un mismo plano
(fragmentado o ntegro, a velocidad nor-
mal, a cmara lenta o congelado) y lograr
que se vea -y resuene- cada vez distinto.
No reutiliza los planos de archivo, los fil-
ma de nuevo. Y no nos haremos cargo de
lo que esto supone, si no asumimos que
para Godard montar es filmar.
Resonancias inagotables
En las Histoire(s) du cinma, cada plano
es un instrumento: un piano en el que
pulsar teclas y acordes. A veces, Godard
escoge pulsar una nota grave y hace un
acorde con otros sonidos de otros pla-
nos. El plano es el mismo, pero las me-
lodas, combinaciones y resonancias son
inagotables. Una historia apasionante
consistira en seguir las vibraciones de
cualquiera de esos planos a lo largo de
la pelcula. Son, tambin, las Histoire(s)
du cinma.
Qu le queda al final a ese hombre que
se despierta con una flor entre las manos?
Alguna conviccin y algn desencanto;
que es posible filmar el cosmos en el in-
terior de un hombre, que cada cosa (una
foto, un sonido) forma una cosmogona, y
que, pese a todas las bsquedas de la be-
lleza, seguimos sin saber de dnde proce-
de esta msica tan cercana. Por nuestra
parte, sentimos que el cine jams acord
igual lo elevado y lo nfimo, su materia y
su misterio. Tras las historias del cine, la
belleza sigue en fuga.
Histoire(s) du cinma
Nacionalidad Francia, 19 88- 19 9 8
Direccin, guin
y montaje Jean-Luc Godard
Captulos 1 a. Todas las historias
1 b. Una historia sola
2a. Slo el cine
2b. Fatal belleza
3a. La moneda de lo absoluto
3b. Una ola nueva
4a. El control del universo
4b. os signos entre nosotros
P roduccin Gaumont / Priphria
Distribucin Intermedio
Duracin 268 minutos
E streno 1 5 de juni o (Barcelona)
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 2 5
CUA DE RNO CRTICO
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
Carta (s) a Godard
FRA N OIS FURE T
A principios del mes de junio de 19 9 7, Jean-Luc Godard re-
cibe a Franois Furet en sus oficinas parisinas de Peripheria.
El cineasta quiere mostrar al historiador su ltimo trabajo, las
Histoire(s) du cinma que est a punto de terminar. Los dos
hombres no se haban encontrado nunca, pero se conocan de
otro modo: Furet ha visto los filmes de Godard y le intriga so-
bremanera este proyecto de " narrar el siglo mediante el cine" .
Godard ha ledo los libros de Furet, especialmente su ensa-
yo clsico sobre la Revolucin Francesa (Penser la Revolution)
y su libro reciente, Le Pass d'une illusion, acerca de la idea
comunista en el siglo XX.
Godard, poeta, cineasta, tambin pretende ser historiador de este siglo, a su manera, y este encuentro
con Furet es casi una ocasin de demostrarlo. Franois Furet pasa una maana viendo los seis primeros
episodios de Histore(s). En la comida que sigue, en Noura, ambos hombres intercambian algunas ideas,
pero sobre todo prometen nuevos encuentros a la vuelta de septiembre, tras las reflexiones del verano,
junto a un micro que registre sus reacciones mutuas. Esta mesa redonda, que prometimos publicar en
Cahiers y que aguardbamos con cierta impaciencia, nunca tuvo lugar. Franois Furet falleci el 11 de
julio, vctima de un desvanecimiento en una pista de tenis. Era un gran historiador. Me haba confesado
que le gustaban las Historie(s) de Godard, la ambicin de una poesa de la Historia que transmita ese
proyecto un tanto delirante, aunque no siempre comprendiera sus palabras.
Al da siguiente de haber visto las Histoire(s) du cinma, tuve ocasin de grabar con l algunas de
sus primeras reacciones al film y al trabajo del " Godard historiador" . Aqu estn, ahora, como procedentes
de ultratumba, demostrando una vez ms que las fronteras entre los vivos y los muertos son porosas. No
obstante, hay que tener presente que Furet no ley su texto, que sin duda lo habra modificado un tanto,
tal como acostumbraba con las entrevistas que conceda. Pero creo que este texto refleja bien la actitud
abierta y sinceramente interesada de Furet respecto al trabajo de Godard como historiador. Concluyamos
con una esperanza: que Jean-Luc Godard reaccione a su vez con la lectura de este texto y escriba una
" Carta a Franois Furet" , que sera una suerte de homenaje al historiador, A NTOINE DE BA E CQUE
Lo que admiro en el cine en general, y en las Histoire(s) du cin-
ma que he visto, es el sentido lrico de la imagen. Creo que slo
el cine puede hacernos creer an en la belleza del movimiento
de una revolucin y aprehender algo profundo de los grandes
asaltos de la Historia. A medida que me eran mostrados los cua-
tro episodios de Histoire(s) du cinma, me deca que estaba lejos
de comprenderlo todo, de conocerlo todo, que apenas reconoca
unas pocas imgenes en la profusin de esos fragmentos. No soy
cinefilo, vi los primeros filmes de Jean-Luc Godard a principios
de los aos sesenta, porque participaban de una poca viva y
hermosa de vivir. Despus, no segu su trayectoria. As pues, me
deca que esos filmes atesoraban una verdadera fuerza porque
daban cuenta del siglo como si de una epopeya se tratara. Lo que
he visto ha sido una tragedia lrica, casi una pera, donde los
planos e imgenes a menudo regresan como temas, canciones y
melodas. Todo ello se vincula a las voces, los sonidos, la msica,
el abigarrado resplandor que estas pelculas incorporan. Pero
especialmente a las propias imgenes, que parecen arrojadas
unas sobre otras con un gran sentido del ritmo y un dominio del
equilibrio y el desequilibrio. Se trata de una forma de caos cos-
mognico, pero que relata la historia de nuestro siglo. Admiro
mucho este poder de construir sentido mediante el exceso y lo
pico, porque en ello hay una potencia de evocacin de la que
jams dispondr un historiador.
Al mismo tiempo, me asusta un poco. Siempre he sido un his-
toriador razonable, si no razonador, con la voluntad de poner
distancia entre mi visin, mis opiniones, y los temas histricos
de mi inters. Han llegado a reprochrmelo: "F uret convierte la
Revolucin F rancesa en un objeto glido". . . No obstante, creo
que esto es necesario para la comprensin de la Historia. Hay
que romper los encantamientos de estas invocaciones mgicas,
trgicas, entusiastas, y las palabras, por poderosas que sigan
siendo, revolucin, fascismo, comunismo, socialismo, no deben
ocultar su sentido bajo su smbolo. Por ello me infunde pavor la
capacidad lrica de las imgenes en su relacin con la Historia,
especialmente las imgenes del siglo XX que conservan una me-
moria cargada de emocin, de adhesin, y una contra-memoria
tejida de tabes y olvidos.
Estas Histoire(s) du cinma no son mas, aunque admire su
fuerza, aunque a menudo haya sido arrastrado por su impulso
y a veces me haya dejado seducir por las tesis que proponen.
No son mas porque se anuncian, ante t oda como una visin sa-
2 6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
grada de la Historia, una especie de visin segn el Juicio F inal,
de imprecacin, donde la voz de Jean-Luc Godard profetiza las
verdades de un siglo que se acaba. Al salir de la proyeccin tuve
la impresin de que se trataba de la formacin de una creencia,
de una nueva religin de las imgenes, la de la salvacin por la
Historia. Godard no slo muestra el siglo en imgenes: lo salva.
O ms bien, salva a algunos elegidos para salvar a muchos repro-
bos. De ah, sin duda, la belleza de estas imgenes: han sido esco-
gidas para salvar el siglo, poseen el poder y la fuerza de iconos.
"El cine se ha vengado de
la Historia, que pretenda
usurparle sus virtudes
propias"
Esta funcin de la imagen del cine refuerza una idea que
me parece muy justa a propsito del siglo XX. A este respecto
Godard acta como un historiador: sus pelculas se ven como
ensayos de interpretacin del sentido de la historia contem-
pornea. Esta idea: uno de los rasgos distintivos del siglo XX
es el de haber sido inseparable de dos ilusiones fundamenta-
les, el fascismo y el comunismo. Los actores y partidarios de
ambos movimientos no comprendieron la Historia que vivan
y construan, y slo compartieron un nico objetivo, ofrecer
un sentido a la vida del hombre perdido en la Historia, y los
fundamentos de una certidumbre. Por el modo lrico en que
confiere cuerpo a todo lo que registra, el cine es un formidable
captador e impulsor de ilusiones. Se encuentra en sintona con
la historia del siglo, como confiesa el propio Godard: el cine se
ha vengado de la Historia, que pretenda usurparle sus virtu-
des propias (y sabemos hasta qu punto todas las ilusiones his-
tricas, fascismo y comunismo, se interesaron en los recursos
de conviccin y movilizacin del cine), un poco al modo en que
Chaplin, si recuerdo bien, deca haberse vengado de Hitler, en
El gran dictador (The Great Dictator, 1940), porque le haba
robado su bigote. As pues, existe una analoga y una ambige-
dad entre cine e Historia: las imgenes presentan la Historia
como ilusin, cosa que ha sido en el siglo XX a travs de sus
dos ideologas revolucionarias dominantes, pero tambin son
una fuerza de evocacin y arrastre, y, por lo tanto, de ilusin,
especialmente cuando muestran y reconocen esos movimien-
tos revolucionarios. En pocas palabras: creo que las imgenes
de Godard no poseen el suficiente sentido crtico, que operan
segn el mismo principio que las grandes ilusiones del siglo, lo
que no quiere decir que se trate de imgenes totalitarias como
las que han sido producidas en estos cien aos.
Estas imgenes constituyen una crtica, mediante el montaje,
el comentario, su movimiento acelerado, congelado o al ralent,
pero tambin conforman una parte de las ilusiones del siglo.
Qu potencia! Qu fuerza de evocacin! Por ejemplo, en los
momentos dedicados a las guerras franco-alemanas, a la epo-
peya comunista. Se trata de grandes aventuras de la voluntad,
y Godard las retrata magnficamente. Pero esto me ha asustado
un tanto: porque esas aventuras no pueden desembocar, y no
han desembocado, en otra cosa que en la nada. Creencias en
la salvacin por la Historia, estas ilusiones slo podan ceder
ante una negacin radical de la Historia. Pero las imgenes del
cine no transmiten esa negacin, al contrario. De hecho, estas
imgenes parecen hacer perdurar las ilusiones de la Historia
incluso ms all de su vida real en el siglo. Segn las imgenes
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 2 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRITICO
de Godard, an hay fascismo y comunismo, mientras que yo
creo que estas ilusiones se han estrellado contra la Historia.
Lo que me lleva a otro punto: si esas imgenes prolongan
as la vida de las grandes ilusiones del siglo es para colmar un
vaco. No el del fin de la Historia, sino de un giro que en el pre-
sente no logramos dominar, la uniformizacin del mundo. Es
el aspecto melanclico de este fin de siglo, ya que nos encon-
tramos atrapados en lo que podra ser un horizonte histrico
cerrado, arrastrados hacia la uniformidad de individuos y cul-
turas, encadenados al consumismo circundante. En los hechos,
ya no gobernamos la Historia, ni siquiera participamos en ella,
pero las imgenes del cine nos ofrecen el placer y la posibilidad,
acaso una vez ms, de comprender y rehacer la Historia de es-
te siglo. Yo dira que esta reaccin del historiador y el cineasta
Jean-Luc Godard es sana: l es quien reacciona a la fatalidad
de la Historia de fin de siglo. Y sus Histoire(s)... tienen esa am-
bicin: abrazar el conjunto de imgenes e ideas del siglo para
volver a contarlas una ltima vez.
Es una obra herclea. Pero es tambin la roca de Ssifo. Por
otra parte, ms bien dira que se trata de la obra de un gran
melanclico: sentimos la infelicidad del autor de estos filmes
ante el cariz que adopta la Historia del siglo, a su trmino, y la
melancola de la Historia se apodera de l. Dnde estn los
conflictos de antao, los magnficos enfrentamientos? Por qu
habra que olvidar los millones de muertos de un siglo asesino?
Y las grandes traiciones, los arrebatos de odio que empujaron a
unos pueblos contra otros? Godard plantea todas estas pregun-
tas, pero con una tristeza casi tocquevilliana, la de un hombre
que parece haber vivido mucho y se ve atrapado por la melan-
cola en las postrimeras de su vida.
Por esta razn, estas horas de proyeccin me han hecho vol-
ver, sin esperrmelo, a los aos de mi juventud, los que apa-
recen en sus filmes, porque me siento contemporneo de Go-
dard, segn lo que he visto y comprendido de sus ensayos. Para
comprender esa melancola de la historia, slo tuve que volver
a aquellos aos de posguerra durante los que fui un joven mili-
tante comunista, aquellos aos en los que era posible participar
plenamente en algn aspecto de la Historia del siglo. Evidente-
mente, era una ilusin, pero marc a nuestra generacin con un
color indeleble: la historia que hemos intentado analizar siem-
pre ha sido inseparable de nuestra existencia. Personalmente,
he vivido desde dentro la ilusin comunista, cuyo curso a lo
largo del siglo XX he tratado de remontar recientemente. Por
ello querra plantear esta misma pregunta a Jean-Luc Godard:
de qu se ha alimentado su melancola? Con qu infeliz com-
promiso ha podido instruirse? Porque ha sufrido mucho quien
as propone una Historia del siglo encarnada en la imagen, en
imgenes que dejan, en mi memoria, una huella a veces terri-
ble, a veces violenta, a veces trgica.
A mrica sonmbula
Fast Food Nation, de Richard Linklater
U
no: La cmara se acerca a la
hamburguesa, la pantalla se
convierte en carne triturada y el
espectador no tiene otra salida que pe-
netrar en ese laberinto viscoso. He aqu
una de las imgenes inaugurales de Fast
Food Nation, la ltima pelcula de Ri-
chard Linklater, tras unos pocos ttulos
de crdito en colores chillones. Podra
pensarse que estamos ante un manifies-
to antiglobalizacin, una proclama an-
tisistema, un artefacto neohippie, sobre
todo dada la materia prima: el bestseller
de Eric Schlosser, Fast Food Nation: The
Dark Side of the All-American Meal, en
el que se denuncian los desmanes de la
industria de la comida rpida en Estados
2 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
CA RLOS LOS ILLA
www.veinticuatrofps.com
Unidos. Pero no, ese travelling malicioso
ms bien debe entenderse como la des-
tilacin de una idea esttica, un elogio
de la imperfeccin, una reivindicacin
del descuido formal. Linklater jug con
idntica baraja en Escuela de rock (2003)
y U na pandilla de pelotas (2005), donde
utiliz el cine teen como espejo de un
gesto subversivo. Incluso Antes del ama-
necer (1995) y Antes del atardecer (2004),
aun con sus deslices rohmerianos, bro-
mean con ciertas tendencias arty del
cine americano para acercarse ms a la
comedia romntica que al cuento moral.
Y sus propuestas aparentemente ms
arriesgadas, como Slacker (1991) o Tape
(2001), convierten la tradicin under-
ground en tragicomedia del absurdo. En
realidad, Linklater es el gran cineasta
posmoderno del cine americano en el
sentido que deseara F redric Jameson,
es decir, aquel que resulta capaz de con-
vertir el discurso poltico y personal en
producto de consumo sin perder la iden-
tidad por el camino.
Dos: En consecuencia, Fast Food Nation
podra ser el reverso de una pelcula-
hamburguesa. O igualmente la cara ocul-
ta del Babel de Irritu-Arriaga, pues
tambin en ella hay mexicanos y grin-
gos, historias paralelas, la posibilidad
de hablar sobre el imperio de la mun-
dializacin, pero sin su exhibicionismo
estructural. Don Anderson (Greg Kin-
near) es un ejecutivo de Mickey's, una
gran cadena de hamburgueseras, que
viaja hasta las plantas de fabricacin y
envasado, cerca de la frontera, para ins-
peccionar el proceso. All se cruzar con
unos cuantos inmigrantes ilegales que
sobreviven a duras penas en el negocio
y con una muchacha, Amber (Ashley
Johnson), cajera del Mickey's local, cu-
yo to se llama Pete y luce el rostro in-
confundible de Ethan Hawke, por otra
parte el actor-amuleto de Linklater. Pues
bien, ah est el secreto de la pelcula, y
no en esa construccin aparentemente
tan codificada que muestra la cadena
capitalista desde la base hasta la cima,
desde los desheredados que cortan la
carne hasta los ejecutivos que trafican
con ella: ese personaje que aparece s-
lo en una secuencia, como si saliera de
Tape o Antes del atardecer, reivindica un
punto de vista a medio camino entre el
compromiso y el escepticismo, una duda
metdica que recorre la filmografia de
Linklater de punta a cabo. En otras es-
cenas paralelas, no por casualidad inter-
pretadas por actores invitados de pres-
tigio, se sealizan los extremos: por un
lado, Rudy Martin (Kris Kristofferson),
el viejo cowboy que suea con los tiem-
pos en los que todo era ms honesto y
ms puro; por otro, Harry Rydell (Bruce
Willis), el cnico que conoce las trampas
del sistema, pero no por ello renuncia a
formar parte de l. Sin embargo, es a tra-
vs de Ethan Hawke que Linklater logra
hablar en primera persona, retratar a su
generacin. El desalio del actor es el
suyo propio como fabricante de imge-
nes y como ciudadano de un universo de
E l reverso de una pelcula-hamburguesa
espejismos, el del cineasta que ha renun-
ciado a toda clausura para negar la posi-
bilidad del cine-denuncia, del cine-arte,
y cuestionarse la del cine-historia des-
nudndose a travs del disfraz: Linkla-
ter es tambin el gran infiltrado del cine
americano contemporneo.
Tres: Fast Food Nation es otra de esas
pelculas-bisagra que ponen en duda la
condicin de pionero de Apitchatpong
Weerasethakul en el territorio del rela-
to escindido. Transcurrida una hora de
metraje, tras el regreso de Don Anderson
a su hogar, un rtulo avisa de que han
pasado dos aos. Sin embargo, ese per-
sonaje no vuelve a aparecer hasta unos
breves planos insertos en los ttulos de
crdito finales. Ya era habitual encontrar
esa figura retrica, esa herida a la mane-
ra de cesura, en los trabajos anteriores
de Linklater, fuera en forma de dpticos
o de ecos diversos en el interior de una
misma pelcula. Pero aqu no hay vuel-
ta atrs. La narracin se decide por las
otras historias, por los inmigrantes cada
vez ms desencantados de su nueva tie-
rra de promisin, y por Amber, enrolada
en un grupo ecologista de accin directa.
La desaparicin del cuerpo que actuaba
como hilo conductor provoca la diso-
lucin narrativa, la deriva sonmbula
de los personajes, la desorientacin del
espectador. La rima consonante que
establece Fast Food Nation con la otra
pelcula dirigida por Linklater el ao
pasado, A Scanner Darkly, sanciona la
quiebra del relato respecto a s mismo y
lo hace depender de un objeto exterior
que lo complementa: pelcula apocalp-
tica y paranoica sobre esa "gran mqui-
na" del poder a la que tambin alude su
hermana gemela, Fast Food Nation con-
vierte la animacin difusa de A Scanner
Darkly -nunca los lmites de una figura
dibujada haban sido tan cambiantes- en
una progresiva licuacin del relato. Y as
Linklater se deja ver como la versin "su-
cia", anti-"artstica" de Wes Anderson y
Sophia Coppola, incluso de David F in-
cher o M. Night Shyamalan, situndose
ms cerca de Jared Hess o Mike White,
maestros del cine post-punk. Pues su
fealdad visual esconde otro tipo de belle-
za, una complicidad con sus protagonis-
tas que revierte en la estupefaccin del
relato, tan atnito ante el mundo como
ellos, tan a la deriva como sus vidas: su
fragilidad es tambin la de sus jvenes
desorientados, inmersos en relaciones
siempre precarias y provisionales. Y
su emblema se encarna en el rostro de
Greg Kinnear al mirar por la ventana de
un hotel en una noche ignota, bebiendo
una cerveza en la oscuridad.
Fast Food Nation
Nacionalidad
Direccin
Guin
Fotografa
Montaje
Direc. A rtstica
Msica
Interpretacin
P roduccin
Distribucin
Duracin
P gina Web
E streno
E E UU y Reino Unido, 2006
Richard Linklater
E ric S chlosser y Richard Linklater
Lee Daniel
S andra A dair
Joaquin A . Morin
Friends of Dean Martinez
E than Hawke, Greg Kinnear,
A na C Talancon, Kris Kristofferson
BBC Films, HanWay Films,
P articipant P roductions
Manga Rims
1 1 6 minutos
www.fastfoodnationthemovie.co.uk
29 de junio
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 2 9
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
JA IME P E NA
Oceanografa de la ausencia
La hamaca paraguaya, de Paz Encina
A
nte La hamaca paraguaya es pre-
ciso llamar la atencin sobre va-
rias sorpresas que nos aguardan.
En primer lugar, sobre el autntico mila-
gro que representa su propia existencia,
a partir de sus peculiares condiciones de
produccin. Primer fruto del proyecto
New Crowned Hope (F estival de Viena
2006, conmemorativo del 250 aniversa-
rio del nacimiento de Mozart), del que
tambin han surgido las nuevas pelculas
de Tsai Ming-liang, Apichatpong Weera-
sethakul o Bahman Ghobadi. Este primer
largometraje de Paz Encina, presentado
en Cannes-2006, es una mltiple copro-
duccin que ha permitido poner en pie
la primera pelcula paraguaya en 35 mm.
en ms de treinta aos y uno de los filmes
ms radicales y fascinantes que han llega-
do a las carteleras espaolas en los ltimos
tiempos. Esta es la segunda de las sorpre-
sas y sin duda la ms importante un gran
esfuerzo al servicio de una obra que se
aleja de lo convencional y se adentra por
los caminos del riesgo y la diferencia.
La hamaca paraguaya narra una histo-
ria ambientada en un tiempo inconcre-
to, pero que podramos situar en un mo-
mento histrico muy preciso: la guerra
del Chaco, que enfrent a Bolivia y Para-
guay entre 1932 y 1935. Este relato ocupa
la banda de sonido de la pelcula, mono-
polizada por el dilogo entre dos ancia-
nos, Ramn y Cndida, que hablan de una
guerra a la que ha sido movilizado su hijo;
una guerra lejana en el espacio pero no
sabemos si tambin en el tiempo. La ban-
da de imagen se compone de muy pocos
planos, algunos de una duracin inusita-
da, superior a los quince minutos -para
una pelcula de apenas hora y quince- y
de escaso movimiento interno: casi fotos
fijas que nos hablan de un tiempo dete-
nido y ralentizado, de una espera perma-
nente que no sabramos datar, algo que la
distancia con la que la cmara se sita con
respecto a sus personajes sentados en la
hamaca parece amplificar.
Contemporaneidad o recuerdo
La asincrona entre imagen y sonido nos
hace dudar si lo que omos es contempo-
rneo de lo que vemos o un simple re-
cuerdo. Casi estamos llamados a pensar
que Ramn y Cndida se han hecho vie-
jos esperando las noticias de su hijo, del
que nunca sabrn si est vivo o muerto,
del mismo modo que el espectador se in-
terroga sobre el movimiento y la cadencia
de las imgenes- El relato ha sido despla-
zado al fuera de campo y lo no represen-
tado cede su lugar a lo contemplativo. En
la pelcula de Paz Encina hay algo de El
cielo sube (M. Recha, 1991), en especial su
nada disimulado elogio de la siesta, y de
ese cine que ha puesto en primer plano
la crisis de la representacin. Y no me re-
fiero tanto a un cine en la tradicin expe-
rimental, como a esa lnea que podran re-
presentar L'Homme atlantique, de Margue-
rite Duras, o Branca de neve, de Joao C-
sar Monteiro (con sus cielos azules reem-
plazadas aliara por unas nubes amenaza-
doras) ttulos que se han visto abocados
a la pantalla negra, al abismo de la repre-
sentacin, confinando el relato a la banda
de sonido. Un cine que en su rigor pare-
ce pasto boy en da del museo, lujo que
el invento de los hermanos Lumire no
se debera permitir. Antes que un experi-
mento formalista, la propuesta formal de
La hamaca paraguaya es por encima de
cualquier otra cosa una bellsima met-
fora de b ausencia y el vaco.
Ramn y Cndida parecen hacerse viejos esperando noticias de su hijo
La hamaca
Nacionalidad
Direccin
Guin
Fotografa
Montaje
Direc. A rtstica
Msica
Interpretacin
P roduccin
Distribucin
Duracin
E streno
paraguaya
P araguay, A rgentina, A ustria,
P ases Bajos, Francia,
A lemania, 2006
P az E ncina
P az E ncina
Willi Behnisch
Miguel S verdfinger
Carlos S apatuza
scar Cardozo Ocampo
Ramon del Ro, Georgina Genes
Lita S tantic P roducciones,
S lot Machine
Nirvana
7 3 minutos
1 5 de junio
3 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
JOS E MA NUE L LOP E Z FE RNA NDE Z
Kitanorama
Takeshis', de Takeshi Kitano
CUA DE RNO CRTICO
Un aroma de melancola se abre paso a travs del tono bufo del film
A
ntes o despus, todo cineasta ha
de enfrentarse a una eleccin
tanto ms extrema cuanto ms
depurada y reconocible sea su potica:
volver la vista atrs o lanzarse al abismo,
ese vaco que permanece en la sombra
esperando adquirir forma cinematogr-
fica. En los ltimos aos algunos de los
cineastas que nos importan han afron-
tado este momento decisivo de diversas
maneras, y con resultados dispares, pero
todos han terminado poniendo en duda
la capacidad del cine de seguir contando
historias (o de seguir hacindolo como
hasta ahora, al menos). En la hipersatu-
rada 2046 (2004), Wong Kar-wai esco-
gi la exacerbacin de sus temas y for-
mas en una valiente maniobra centrpeta
que slo funciona intermitentemente en
base a destellos, rimas y estribillos, como
la nueva versin de una pegadiza cancin
pop (no parece haber fuga posible para
sus personajes, ni siquiera en la Amrica
abstracta de My Blueberry Nights, 2007).
En La joven del agua (2006), en cambio,
M. Night Shyamalan opt por el camino
contrario: la reduccin esquemtica de la
narracin a las marcas del relato oral, co-
locndose adems as mismo en el centro
de un discurso que nunca logra adentrar-
se en el terreno del mito, pues no es posi-
ble levantar un discurso alegrico sobre
un paisaje que no haya sido previamente
devastado o, al menos, cuestionado des-
de la lejana.
La atraccin del abismo
En Takeshis' (2005), Kitano encuentra
esa distancia desdoblando sus "otros de
l mismo", tal y como F ernando Pessoa
denominaba a sus heternimos. El des-
doblamiento es un concepto fundamen-
tal para acercarse a su mutante figura
creadora y performativa, capaz de osci-
lar violentamente entre el gesto socarrn
del histrin televisivo y el rictus bresso-
niano que conserva las secuelas de un ac-
cidente de moto casi fatal. Takeshis' con-
densa las mltiples -y aparentemente
contradictorias- personas kitanianas en
dos personajes interpretados por l mis-
mo: Beat Takeshi, actor de xito en pel-
culas yakuza, ms o menos la representa-
cin del Kitano actual, y Kitano Takeshi,
un clown aspirante a actor que remite a
sus inicios como cmico. Pero el apstro-
fo final del ttulo -que en ingls indica
posesin- nos habla de un tercer Kitano
extradiegtico que maneja a sus "otros"
como marionetas en una representacin
Bunraku de su propia vida. Esta consi-
deracin introduce un segundo abismo
en Takeshis': el de la mise en abime de
esos dos personajes que se suean mu-
tuamente o quiz, como podran sugerir
los breves insertos premonitorios que se
entrecruzan en la primera parte del film,
la existencia de dos realidades paralelas
que se comunican entre s por conductos
misteriosos (una estructura dual cercana
a la dispuesta por Apichatpong Weerase-
thakul en Syndromes and A Century).
Hay una escena en Takeshis' en la que
Ren Osugi, uno de los muchos habituales
convocados aqu por Kitano, le aconseja
que evite determinado camino, pero l se
lanza a recorrerlo conduciendo un taxi
rosa y sorteando legiones de cadveres
tendidos en la carretera. F inalmente, se
precipita al vaco. Este extrao momen-
to, aparentemente disparatado y banal,
nos ofrece, en cambio, una perspectiva
interesante para acercarnos a Takeshis'y
al resto de la obra de Kitano: la presencia
constante de la muerte como inevitable
final del camino y la necesidad, aunque
espere el abismo, de seguir avanzando
sin detenerse ante los cadveres del pa-
sado. Y es que, a pesar del tono bufo que
recorre el film, el aroma de la melancola
-casi de epitafio- tan caracterstico de la
obra de Kitano est especialmente pre-
sente en Takeshis'. Como en ese recono-
cible momento congelado -en realidad,
la escena de un film dentro del film- en el
que Beat Takeshi y un yakuza, enfrenta-
dos, se apuntan mutuamente a la cabeza
CA HIE RS DU CINMA E S P A A / J UNI O 2 0 0 7 31
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
hasta que ste pregunta: "Y ahora qu?".
Kitano concibi la idea de partida de
Takeshis' durante el rodaje de Sonatine
(1993) pero, paradjicamente, slo tras el
xito comercial de Zatoichi (2003) -una
pelcula de encargo- ha podido dar sali-
da a su proyecto ms personal. Durante
todos estos aos, Takeshis' ha ido absor-
biendo elementos de cada una de las su-
cesivas pelculas de su autor, volvindo-
se inevitablemente autorreferencial. Este
proceso de ensimismamiento podra ser
el responsable de la intuicin que flota
en Takeshis' de que quiz no sea posible
continuar el camino, adems de levantar
todas las expectativas sobre la siguiente
pelcula de Kitano.
Como en otras pelculas volcadas ha-
cia el abismo -inevitable aqu la referen-
cia a Ocho y medio (1962) de F ellini o al
Izo (2004) de Takashi Miike-, esta som-
bra epitfica termina expandindose de
manera natural al discurso metalingisti-
co del film. En estos momentos en que las
imgenes ya slo parecen capaces de ha-
blar de s mismas, puede ser provechoso,
como propona Santos Zunzunegui en el
primer nmero de Cahiers-Espaa, bus-
car dilogos entre la imagen contempor-
nea y los tiempos en los que la imagen tra-
taba todava de ponerse en movimiento.
En este contexto, resulta interesante pen-
sar en los fondos verdes para posproduc-
cin digital -omnipresentes en Takeshis'
y por los que Kitano se interesa resigna-
damente en un momento del film- como
los nietos hipertecnolgicos de los primi-
tivos Dioramas que, antes de la existencia
del cine, ya usaban efectos de iluminacin
y telas traslcidas -frente a la opacidad
de las pantallas actuales- para crear la
ilusin del movimiento y el paso del tiem-
po. Quiz Takeshis' no sea otra cosa que
una recuperacin de la curiosidad e in-
ventiva de aquellas atracciones mecni-
cas, un Kitanorama crepuscular en el que
se representa, volviendo a Pessoa, el dra-
ma em gente de Takeshi Kitano.
Takeshis'
Naci onal i dad
Di r ecci n
Gui n
Fot ograf a
Mont aj e
Di rec. Art st i ca
M si ca
I nt er pr et aci n
Pr oducci n
Di st r i buci n
Dur aci n
Pgi na Web
Est reno
Japn, 2005
Takeshi Kitano
Takeshi Kitano
Katsumi Yanagishima
Takeshi Kitano y Yoshinori Ootar
Norihiro Isoda
Nagi
Takeshi Gitano, Kotomi Kyoto,
Kayoko Kishimoto, Ren Osugi
Bandai Visual Co, Office Kitano
Vrtigo Films
108 minutos
www.office-kitano.co.jp/takeshis
15 de juni o
CHA RLOTTE GA RS ON
P recipitaciones
Los climas, de Nuri Bilge Ceylan
E
l cuarto largometraje de Nuri Bil-
ge Ceylan radicaliza de manera
indita los cambios acaecidos con
la llegada del vdeo en alta definicin. Con
este nuevo planteamiento, toda la pelcu-
la se construye sobre la relacin entre lo
cercano y lo lejano. En U zak, "lejano" en
turco, ya se yuxtaponan dos espacios irre-
conciliables: el apartamento en Estambul,
sometido a un orden manitico, de un fo-
tgrafo (ya entonces) antiptico interpre-
tado por Ceylan, y el paisaje despejado de
las aguas del estrecho, en un plano general,
bajo un cielo inmenso y cubierto de nieve
hasta donde abarca la vista. En Los climas,
como crnica de una ruptura que no llega
a su fin, la alta definicin funciona en con-
tra del protagonista. Por un lado, un hom-
bre desligado de sus propios sentimientos;
por otro, una imagen y un sonido muy cer-
canos, insoportables y totalmente decidi-
dos a no fundirse con las brumas afectivas
del corazn inquieto.
Sin embargo, tal vez la alta definicin se
transforme en cmplice secreto para aca-
bar con el amor. La autonoma de los per-
sonajes descritos convierte a los amantes,
a bordo de la misma scooter, en dos figu-
ras yuxtapuestas, como sombras chines-
cas sobre un fondo que ya no parece per-
tenecer a una misma toma. Desde los pri-
meros planos, la distancia entre Isa (Nuri
Bilge Ceylan) y Bahar (Ebru Ceylan, su
esposa) est presente en imagen por me-
dio de una paradoja: la proximidad inusi-
tada e incmoda de la joven apoyada con-
tra la columna de un templo antiguo. Se
pueden observar, a simple vista, gotas de
sudor, pecas, poros, cabellos. De vacacio-
nes con su amante, de profesin fotgrafo,
Bahar espera, sin problemas segn ella, a
que termine de disparar con su cmara a
los restos arqueolgicos. Con el ojo sobre
el visor, Isa no percibir los cambios en los
ojos de su amada, de la misma manera que
no percibe sus discretos sollozos esa tar-
de entre las ruinas. Mientras realiza medi-
ciones para sus ltimas fotografas, Bahar
desaparece por el fondo del campo de c-
mara, fuera de foco. Tanta nitidez no ha-
br servido para nada.
La nitidez de la imagen
sa es la apuesta de Los climas, soste-
nida por un soberbio trabajo de correc-
cin cromtica: que la extrema limpieza
de la imagen y del sonido desvelen ms
cruelmente an que en el cine de Anto-
nioni la apertura de los estados de nimo.
Cmo llenar el vaco, la distancia entre
ellos cuando en ese momento, "entre las
cosas ya no queda nada, ni aire, ni luz, ni
espacio"? ("La alta definicin, tras el au-
3 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRITICO
ra", Cahiers n 617). En U n couple parfat,
de Suwa, se empleaban diversas estrata-
gemas en subexposicin. Por el contrario,
Ceylan y su operador, Gokhan Tiryaki,
fuerzan la nitidez hiperrealista de la alta
definicin. La cabeza de Bahar recosta-
da adquiere proporciones de paisaje, re-
define el espacio con un simple giro late-
ral. Cuanto ms se acerca la joven a Isa
en la playa, o en la habitacin del hotel,
ms ahoga el efecto blow up los contornos
con una presencia informe y monstruosa,
en que se encuentran tanto su pesadilla
como su rechazo hacia l.
de coser de la madre de Isa, arreglando el
pantaln que se ha rasgado con el esfuer-
zo. "Cundo vas a sentar la cabeza, a tener
hijos?". Cualquier fisura, por muy abierta
que est, se puede arreglar; cualquier de-
seo se puede confinar. Ello sucede en la
escena del nuevo matrimonio cuando la
alta definicin, escalpelo cuya nitidez lle-
na los oficios mecnicos del burlesco, vie-
ne a congelar los engranajes.
Llegados a este momento de sentimien-
tos congelados, da igual extender la con-
gelacin al decorado. Ceylan dirige Los
climas hacia la nieve, al este de Turqua.
cmara, sino que Bahar, durante el rodaje
del folletn, perciba el despegue del avin
de Isa en el cielo, insecto minsculo uni-
do por una estela blanca a la nieve circun-
dante. El final de Los climas consiste en un
plano concentrado pero a la manera de la
novela cortesana: Perceval, el Galo, deteni-
do ante tres gotas de sangre sobre la nieve,
se inicia en el amor y huye del encierro en
s mismo: "Piensa tanto que todo se olvida."
"Rain and tears/Are the same", como can-
taba unos lustros ms tarde Demis Rous-
sos para Hou Hsiao-hsien (Three Times),
antes de que Resnais viniera a confirmar la
Bilge Ceylan ysu director de fotografa, Gkhan Tiryaki, fuerzan la nitidez hiperrealista de la alta definicin.
Respecto a Isa, slo puede ver a travs
de la fotografa? Slo puede vivir en la le-
jana, l que duerme con la cabeza en un
cajn y se queja de dolores de cuello, con
cuerpo y cabeza desarticulados? No de-
pende de eso; el montaje produce el mis-
mo efecto que la alta definicin y en plena
cara se produce un corte en el momento
en que est repitiendo su parlamento de
ruptura en la playa, mientras Bahar se est
baando. "Sabes, creo que nosotros dos...",
de repente Bahar est sentada a su lado en
la arena, estupefacta. El acto ha obviado la
simulacin, ha transformado en hecho lo
que slo era un tanteo de terreno. Una vez
soltero, Isa no dejar de probar usos amo-
rosos, en especial como animal sexual, en
el plano secuencia que desde Cannes se
bautiz como "pseudoviolacin a la noi-
sette
1
". Advirtiendo que Serap, su ex de
zapatos en punta, acaba de servirle como
tentempi una avellana podrida, Isa no de-
ja, arrojndose sobre ella, de introducirle
en la boca ese grano pequeo, marcador
demencial de un machismo egosta. Los
cuerpos, en violento contacto, se acercan
al objetivo hasta el fundido en negro, pero
el plano siguiente se abre con la mquina
Al salir para disfrutar l solo, una semana
llave en mano al sol, Isa se descompone en
un terreno inderterminado, persiguiendo
a Bahar bajo la nieve turca donde ha acu-
dido a trabajar en una serie televisiva de
ficcin. Se trata menos de una metfora
que de una tregua sentimental, la nieve
se encarga de los sentimientos inexpresa-
dos: como resultado de la alta definicin,
se convierte en el material maleable ideal,
sensible y reactivo, que rechina al menor
roce. Sin embargo, multiplica la frialdad
de Isa: enrojecida por el fro y reluciente
de sudor, nicamente la epidermis de Ba-
har est viva en este nuevo decorado. Isa
slo abraza la nieve en panormicas ex-
tensas tomadas desde arriba, atraviesa un
rebao de ovejas con su anorak a prueba
de agua, confina su lirismo seco a una ca-
ja de msica que desgrana una Carta para
Elisa descafeinada.
nicamente bajo un fondo blanco que
ya no tiene nada que ver con el vdeo fan-
tasmagrico, con esa suavidad anterior a
la alta definicin, imagen y fondo pueden
intercambiarse. Ya no se trata de que Isa,
como en las ruinas del templo, controle
desde la distancia a Bahar con un clic de su
era glacial salpicando la Biblioteca Nacio-
nal F rancesa (Coeurs). En la gramtica de
la separacin a la que Los climas aade un
captulo, Bahar es el nico capaz de fundir
la estela y la nieve, de sustituir el vnculo
perdido por una homologa csmica. Y as,
por fin, escuchar: "Corten!".
(1) Nota del traductor: Avellana en francs. Se trata de un juego
de palabras con el paseo de la Croisette, en Cannes.
Cahiers du cinma, n 619 . Enero, 2007
Traduccin: Antonio Francisco Rodrguez Esteban
Los climas
(Iklimler)
Nacionalidad
Direccin
Guin
Fotografa
Montaje
Interpretacin
P roduccin
Distribucin
Duracin
P gina Web
E streno
Turqua, Francia, 2006
Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan
Gkhan Tiryaki
Ayhan Ergrsel, Nuri Bilge
Ceylan, Thomas Robert
Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan,
Nazan Kesal, Mehmet Eryilmaz
CO. Production Ltd, Pyramide
Productions, NBC Film, IMAJ
Golem
101 minutos
www.nbcfilm.com/iklimler
22 de junio
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 3 3
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRITICO
NGE L QUINTA NA
Cuando la imaginacin
produce monstruos
Tideland, de Terry Gilliam /La fuente de la vida, de Darren Aronofsky
A
lguien dijo que los excesos de
la razn producen monstruos.
Sin embargo, no es nicamente
la razn la que crea criaturas siniestras.
Los excesos de la imaginacin tambin
pueden acabar produciendo monstruos.
En el cine contemporneo, por ejemplo,
existen ms monstruos provocados por
la imaginacin desbordada que por la
razn pura. Ya sabemos que el cine fan-
tstico ha sido una magnfica cantera
de monstruos, pero los monstruos de la
imaginacin no son nicamente las alie-
ngenas viscosas o los dragones radioac-
tivos del cine coreano. A veces, la propia
pelcula puede convertirse en monstruo.
El exceso puede derivar en algo incon-
trolable que provoca que toda la obra
cinematogrfica adquiera el aspecto de
un monstruo del delirio. Esto ocurre en
dos obras que el azar ha colocado simul-
tneamente en nuestras pantallas: Tide-
land, de Terry Gilliam, y La fuente de la
vida, de Darren Aronofsky.
Qu poseen de monstruosas estas dos
pelculas realizadas por dos directores
que han conseguido convertirse en ci-
neastas de culto para una determinada
cinefilia? En primer lugar podramos in-
dicar que ambas son hijas de dos cineas-
tas del exceso posmoderno. Dos creado-
res cuyos delirios visuales no conducen
hacia el neobarroquismo expresivo, ni
al reciclaje inteligente de las imgenes,
sino a un exceso de ambicin que, a me-
nudo, desemboca en el mal gusto. Am-
bos han forjado su filmografia a partir
de una cierta idea de la puesta en escena
grandilocuente, del subrayado de las sa-
lidas de tono interpretativas y han crea-
do un sofisticado diseo de produccin
que ha acabado minimizando el relato.
Son el paradigma de un modelo de cine
que quiere ser ambiciosamente profun-
do, pero que, en el fondo, resulta banal.
Un cine que, en plena crisis de la posmo-
dernidad, busca nuevos refugios.
Entre Terry Gilliam y Darren Aro-
nofsky existe un abismo generacional
que provoca que sus pelculas caminen
en sentidos contrapuestos. As, mientras
Tideland (Gilliam) puede ser definida co-
mo el resultado de una profunda crisis
creativa o como un pattico fin de etapa;
La fuente de la vida (Aronofsky) se pre-
senta como una obra emergente que des-
plaza la posmodernidad hacia cierta filo-
sofa new age, rodendose de un misticis-
mo pretencioso. Ambas van a parar a lo
monstruoso, pero mientras el monstruo
de Tideland casi no posee fuerzas para
rugir, el de Lafuente de la vida quiere co-
merse el mundo. Puestos a comparar, pe-
se a todo, siempre resulta ms entraable
la decadencia pattica de Tideland, que
el fanfarroneo de Lafuente de la vida.
Doble fracaso
Tideland surge de dos crisis. La primera
es la del proyecto The Man Who Killed
Don Quixote, con el que Terry Gilliam se
perdi por La Mancha. Las aventuras de
Quijote y Sancho no quisieron someter-
se a la imaginacin de un cineasta que se
haba consolidado como un especialista
en dar forma material a los ms variopin-
tos mundos soados, como los infiernos
totalitarios de Brazil (1985) o los para-
sos artificiales del Baron Munchausen.
La fuente de la vida: personaj es en busca de la et erni dad
3 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
El segundo fracaso de Gilliam tuvo que
ver con la industria. Los hermanos Bers-
tein le encargaron El secreto de os her-
manos Grimm (2005), pero su concep-
cin del producto choc con el modelo
de produccin. Cansado de ciertas fr-
mulas, Gilliam propone en Tideland una
peculiar versin, para adultos, del clsico
de Lewis Carroll Alicia en el pas de las
maravillas. La Alicia de Gilliam no atra-
viesa el espejo, vaga por una tierra ri-
da situada en algn lugar de la Amrica
profunda. Sus compaeras de viaje son
dos muecas descuartizadas con las que
realiza singulares viajes imaginarios. Ali-
cia no percibe la realidad, vive aferrada a
sus fantasas. En el cine de Terry Gilliam
ni el candor, ni la magia, ni la poesa han
sabido encontrar su lugar. Esto tambin
se hace patente en Tideland. La nia Je-
lizza-Rose no es un ser cndido, sino de-
monaco. Su madre ha muerto empapada
en metadona y su padre de sobredosis de
herona. El cuerpo putrefacto del padre
no cesa de estar presente en su casa. Es el
aliado de la nia, hasta que, con la ayuda
de una taxidermista, acaba siendo un ca-
dver disecado. Rose establece amistad
con un descerebrado al que le han extir-
pado un trozo de masa enceflica y con
una perversa taxidermista. Ante la impo-
sibilidad de trascender lo real mediante
lo potico, Gilliam utiliza los trazos grue-
sos, las interpretaciones hipertrofiadas,
todo ello adobado con algunas dosis de
mal gusto visual remotamente inspirado
en cierta cultura lisrgica de los aos se-
tenta. Al final, Alicia deja de pasearse por
el pas de las maravillas para acabar per-
dida en el pas de los freakies. El universo
de Gilliam se transforma en un mundo
decadente. El freakismo pasa a ser el lti-
mo refugio de un modelo en crisis.
Darren Aronofsky apareci en el pa-
norama cinematogrfico con un proyec-
to ambicioso, rodado en blanco y negro,
llamado Pi (1998). La pelcula estaba cen-
trada en las investigaciones de un mate-
mtico obsesionado en encontrar un n-
mero clave que le permita dominar la na-
turaleza. Como si se tratara de un autor
neorromntico, Aronofsky hace cine bajo
el signo de lo absoluto. En su tercer lar-
gometraje, lo absoluto adquiere un tono
ms ampuloso, ya que la cuestin clave
es el deseo de vencer la muerte. Lafuente
de la vida relata los movimientos de una
serie de personajes que buscan el rbol
E l freakismo de Tideland, un modelo en crisis
de la vida para, de este modo, poder go-
zar de la eternidad. Aronofsky mezcla un
pasado mtico situado en las luchas en-
tre los conquistadores y los mayas con
un tiempo presente que muestra los de-
vaneos de un cientfico para encontrar
la frmula que permita salvar a su mu-
jer afectada de un cncer terminal. To-
do este movimiento est puntuado por
una serie de escenas situadas en un fu-
turo lejano donde el ser humano que go-
za de la inmortalidad no cesa de levitar.
La bsqueda de lo absoluto desemboca
en la gratuidad temtica y la puesta en
escena acaba siendo vctima de todos
los excesos posibles. El cielo digital del
mundo futuro quiere deslumhrar con su
propuesta esttica, pero acaba resultan-
do terriblemente kitsch. Aronofsky aca-
ba emparentndose con los delirios ms
extremos del cine de Ken Rusell, que re-
cuerdan a esa joya de lo excesivo titula-
da Viaje alucinante al fondo de la mente
(1980). A diferencia de Terry Gilliam,
Darren Aronofsky no asume La fuente
de la vida como un camino sin retorno.
Aronofsky desplaza su credo posmoder-
no hacia los manuales de auto-ayuda. A
partir de una dudosa metafsica de best-
seller, lleva a cabo una explotacin banal
de los misterios de la existencia. Al igual
que Gregorio Samsa, en el cuento de Ka-
fka, La fuente de la vida tambin se me-
tamorfosea en un monstruo.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 3 5
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
CARLOS RE VIRIE GO
S obre mitos y tumbas
Rquiem por Billy el Nio, de Anne F einsilber
L
os intersticios entre el mito y el
fraude son muy porosos. Y poti-
cos. Aunque John F ord siempre
prefiri imprimir la leyenda, la incgnita
de la ecuacin Liberty Valance permanece
irresolube. Los mitos de la Amrica salvaje
recorren como fantasmas sus paisajes her-
mosos y crepusculares, son tan parte de su
tierra como los ferrocarriles que cruzan
sus horizontes o las tumbas que albergan.
Si en algo podemos calibrar la trascenden-
cia de una pelcula documental como -R-
quiem por Billy el Nio, pera prima enor-
memente evocadora, es en su voluntad de
profanar esas tumbas, de explorar con mi-
rada y sensibilidad nuevas (y en esto in-
terviene el alma femenina y europea), las
tensiones entre la historia y los mitos del
Viejo Oeste. Para redefinirlas y renovar-
las? No. Para regresar al punto cero, a la
necesidad misma de su existencia.
Transcurridos ms de 120 aos del ho-
micidio ms popular del Viejo Oeste, el
sheriff de] condado de Lincoln abre una
investigacin para determinar si el hom-
bre al que mat su predecesor Pat Garret
en F ort Summer fue realmente William
H. Bonney. Otra teora sostiene que Billy
el Nio termin sus das bajo una nueva
identidad a la sombra de un porche de
Texas. La iniciativa de contrastar el ADN
de los restos de la madre de Billy el Nio
con los dos cadveres que partes contra-
rias aseguran que son del forajido (la ex-
plotacin turstica est en juego), precipita
una guerra de intereses que detiene el es-
clarecimiento de la verdad.
De esa frustracin surge un logro ines-
perado. La magnitud del mito, el peso de
la leyenda, reaparece, se hace visible. En
un hermoso gesto que tiene tanto de guio
cinfilo como de broma luctuosa, la voz de
Kris Kristofferson es el mdium para acce-
der a los ecos de ultratumba de Billy el Nio.
Asistimos a una sesin de espiritismo. La
directora le interpela, le acusa, le pone en
jaque, y Billy, seductor incluso en su tum-
Las tensiones entre la historia y los mitos del Viejo Oeste recorren el documental de Feinsilber
ba, va desgajando la historia de sus gestas
y la de las gentes que conoci, que a veces
asesin. La elega de Peckinpah es la per-
fecta caja de resonancias. Como tambin
parece serlo el sorprendente paralelismo
que F einsilber establece entre dos histo-
rias de amistad y exilio: Billy el Nio / Pat
Garret y Arthur Rimbaud / Paul Verlaine.
Leyendas gemelas y sucesivas.
Herencias insospechadas
A pesar de su aparente llaneza, el film no
evita participar de la grandeza de lo que
narra. Lo refrendan las voces poticas, los
textos declamatorios, las fotografas recu-
peradas, la belleza de los paisajes y la pi-
ca del scope. No estamos ante un western,
pero cuando los pobladores del lugar re-
producen la guerra de Lincoln (la que hizo
de WilliamH. Bonney un asesino), descu-
brimos una continuidad insospechada en
la herencia del forajido, una herencia que
las entrevistas con los habitantes de Nuevo
Mxico no hacen sino confirmar.
Las injerencias del mito en la realidad
mundana pueden tomar formas diablicas.
El peligro pasa no slo por la libre posesin
de las armas, sino por una conciencia co-
lectiva agarrada al clavo ardiendo de sus
mitos fundadores, en definitiva, a su identi-
dad. Puede alguien quebrar esa identidad?
Sea el sheriff que lleva hoy la placa de Pat
Garret, sea una cineasta francesa, nadie va a
remover los cimientos de Amrica. Ningu-
na evidencia cientfica, incluso aquellas al
alcance de la mano (las muestras de ADN,
el Luminol), podr reescribir la historia de
una Amrica post 11-S que hoy, enfrentada
al abismo de su pasado, necesita de sus mi-
tos ms que nunca. Balada de resonancias
fnebres y fronterizas, este rquiem de
F einsilber tambin da carta de defuncin
a una clase de rebelda que ya no tiene ca-
bida. Enterrado Billy el Nio, slo queda
la melancola de su verdugo.
3 6 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
GA RLOS F. HE RE DE RO
E l cine, la vida...
Bolboreta, mariposa, papallona, de Pablo Garca
CUA DE RNO CRTICO
L
a desconfianza en la capacidad del
relato tradicional para dar cuenta
de la complejidad de la vida, pa-
ra reconstruir una imagen armnica y
homognea del mundo, se ha instalado
definitivamente en el corazn del cine
contemporneo. Abundan por ello los
cineastas que, bien impulsados por di-
cha intuicin, bien convencidos ya plena-
mente de tal impotencia, buscan nuevos
itinerarios -no necesariamente narrati-
vos- con intencin de recobrar para la
imagen flmica su capacidad de restituir
el aliento y el pulso de la vida.
En busca de esa promesa, Pablo Gar-
ca trazaba con su primer largometraje,
filmado hace ya seis aos (Fuente lamo.
La caricia del tiempo, 2001), un hermo-
so retrato documental de un minsculo
pueblecito de la provincia de Albacete.
Aquel pequeo, pero valioso ejercicio fl-
mico (cuyas deudas con Jos Luis Guern
resultaban evidentes) renunciaba de for-
ma explcita a la dramatizacin propia
de la ficcin, pero finalmente consegua
organizar un relato -articulado sobre el
transcurrir de veinticuatro horas en la
vida del pueblo- que le permita atrapar
el diapasn cotidiano de la existencia y
tomarle el pulso a la humanidad de sus
escenarios y de sus habitantes.
Ahora su nueva propuesta asume ya
con plena deliberacin los mecanismos de
la ficcin, pero no por ello deja de buscar
el contacto con lo real y la respiracin de
la vida. Lo que ocurre es que ahora, sin
embargo, la bsqueda de esa estructura
narrativa se convierte expresamente en
objeto y tema de la historia, para lo que
entran en juego -al menos- tres caminos
paralelos y simultneos. Uno, la pelcula
que busca Vctor (F ele Martnez), bajo el
pretexto de realizar un casting, durante
su estancia en un pequeo pueblo coste-
ro de Galicia mientras graba con su c-
mara las conversaciones que mantiene
con los habitantes reales del lugar. Dos,
la reconsideracin de ese mismo mate-
rial por parte de unos nios catalanes,
en el pueblo de Mura, que tratan de cap-
turar el aliento de la vida a partir de las
imgenes filmadas por el propio Pablo
Garca (su profesor real en una escue-
la de cine para nios) en su intento de
hacer una pelcula sobre el itinerario de
Vctor. Tres, la bsqueda metalingsti-
Una mirada que busca yque juega
ca del propio Pablo Garca, implcita en
su intento por engarzar unos y otros ma-
teriales dentro de una estructura que se
desvela, finalmente, tan frgil, tan huidi-
za y abierta, tan volatil y efmera como el
vuelo inaprehensible de una mariposa.
Tempo vital y existencial
Las entrevistas de Vctor (personaje fic-
cional) con los marineros y con las ado-
lescentes del pueblo (figuras reales) con-
frontan la ficcin con la realidad por un
procedimiento equivalente al que utili-
zaba ric Rohmer en El rbol, el alcalde y
la mediateca (1993), donde una joven pe-
riodista entrevista, grabadora en mano, a
los habitantes reales de un pequeo en-
clave rural francs. De esos encuentros
nace una buena parte de la verdad y del
plpito que desvelan las imgenes de Bol-
boreta, mariposa, papallona: la dificultad
de encontrar palabras para expresar los
sentimientos, la indefinicin adolescente
de los deseos, el tempo vital y existencial
que modula la vida de los lugareos en
sus ocupaciones cotidianas, en sus mira-
das furtivas, en sus ratos de ocio.
Y es precisamente en estos acordes,
que no por casualidad se clausuran con
un baile comunal nocturno bajo el que
resuena tambin el que cerraba Cuento
de otoo (Rohmer, 1998), donde se en-
cuentra lo ms valioso de un film que, por
supuesto, no acaba de encontrar tampo-
co su propia estructura. Igual que Vc-
tor fracasa en su intento de componer un
relato tradicional, tampoco Pablo Garca
consigue finalmente urdir de forma pro-
vechosa la relacin entre el itinerario de
su personaje y la presencia de los nios,
cuya mirada resbala parcialmente sobre
los materiales anteriores.
Coherencia y servidumbres, en defini-
tiva, de un film hermoso y transparente,
explcitamente colocado bajo la advoca-
cin de Joaquim Jord. Una obra limpia
hecha de imgenes honestas, concebida
con la determinacin moral de respetar
al mximo la verdad de las criaturas fil-
madas, de exhibir humildemente su pro-
pia disponibilidad, sus costuras y sus plie-
gues, sus dudas y sus vacilaciones.
Bolboreta,
Nacionalidad
Direccin
Guin
Fotografa
Montaje
Direc. Artstica
Sonido
Interpretacin
Produccin
Distribucin
Duracin
Web
Estreno
mariposa, papallona
Espaa, 2007
Pablo Garca
Pablo Garca
Elisabeth Rourich
Pablo Garca
Ainhoa Arana
Vernica Font
Fele Martnez, Tzeitel Rodrguez,
David Bendito, Mar Santos
Eddie Saeta / Doble Banda
Producciones
Eddie Saeta / Doble Banda
87 minutos
www.eddiesaeta.com
22 de junio (Barcelona)
CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7 37
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
28 semanas despus
Juan Carlos F resnadillo
Reino Unido-Espaa, 2007. Intrpretes: Robert
Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner,
9 9 minutos. Estreno: 29 de junio.
Secuela. Y remake. Dos artefactos in-
dustriales, de similares y oscuras inten-
ciones y disfraces pretendidamente dis-
tintos. 28 semanas despus, la segunda
pelcula del espaol Juan Carlos F res-
nadillo, tiene el privilegio de inaugurar
un desconocido limbo cinematogrfico,
situado entre las dos figuras. Dado que
carece de nombre, ah va uno posible:
secuake. Porque aunque se presente bajo
la forma de una secuela de la celebrada
28 das despus (28 Days Later; Danny
Boyle, 2002) y se site narrativamen-
te algunas semanas ms tarde, es ms
una revisin-versin de aquella que una
continuacin o un puro remake. Para su
secuake en forma de coproduccin in-
ternacional, F resnadillo ha rescatado los
mejores ingredientes de aquella pelcu-
la de comienzo impactante y desarrollo
fallido para fabricar lo que se suele de-
nominar un "producto correcto", donde
el trmino producto marca ya el carcter
eminentemente industrial del asunto.
Recrendose en las imgenes de un
Londres vaco, potenciando el terror
ms bsico, limitando el espacio dram-
tico, simplificando la trama hasta su casi
desaparicin y recubriendo el metraje
con una msica apabullante, F resnadillo
entrega noventa minutos que vuelan (a
la misma velocidad que la cmara ner-
viosa) ante los ojos del espectador, para
esfumarse sin dejar rastro al abandonar
la sala. Un ejercicio de correccin ci-
nematogrfico-industrial? S. Y tambin
una oportunidad desperdiciada para
reescribir un gnero necesitado de algo
ms que sustos, sangre y tramas simplo-
nas: 28 semanas despus se inscribe en la
mana del cine patrio de repetir mecni-
camente tics aprendidos fuera sin aportar
nada propio. Ni tan siquiera una lectura
poltica de cierto calado: F resnadillo ha
saltado del thriller metafsico de Intacto
al terror post-11-S (11-M, tratndose de un
espaol) para ofrecernos una tesis con la
profundidad de cualquier tertuliano ra-
diofnico: el terror (sustityase al gusto
por: terrorismo, del color que sea, casti-
gos divinos a nuestra soberbia o plagas
naturales) est por todas partes y no hay
forma de pararlo. Sin embargo, la pelcula
esconde otra lectura que, esta s, asusta
de veras: la comercial. El final abierto es
una invitacin clarsima a la franquicia de
una frmula explotable hasta el infinito:
28 meses despus, 28 aos despus, 28 ge-
neraciones despus. GONZALO DE PEDRO
A vril
Gerald Hastache-Mathieu
Francia, 2006. Intrpretes: Sophie Quintan,
Miou-Miou, Nicolas Duvauchelie.
9 6 minutos. Estreno: 22 de junio.
Debe ser significativo que la mejor mane-
ra de abordar numerosos filmes recientes
sea remitindose a pelculas anteriores;
es como manejar un fcil cdigo comuni-
cativo con el lector cmplice, pero tam-
bin un sntoma de hasta qu punto las
imgenes remiten cada vez ms a otras,
en un encadenamiento sin fin. Pero tam-
bin resulta sintomtico apreciar los des-
lizamientos que el paso del tiempo delata
entre los antecedentes sealados en cada
caso y los -por lo general- mucho ms
pobres consecuentes de la actualidad. As,
respecto a la simptica pera prima del
exitoso cortometrajista Grald Hustache-
Mathieu (ganador del Csar al mejor cor-
to en 2003 con Peau de vache), podramos
decir que nos ilustra sobre la distancia
que va desde Les anges du pech (R Bres-
son, 1944), La Religieuse (J. Rivette, 1966)
o incluso Thrse (A. Cavalier, 1986) hasta
Avril, dentro de lo que podramos llamar
el cine "con monjas". Y eso que Husta-
che-Mathieu trabaja con unos materiales
argumentales absolutamente anclados en
la tradicin melodramtica, tanto en las
situaciones evocadas -presentes y pret-
ritas- como en los mecanismos narrati-
vos: casualidades, secretos, revelaciones
malentendidos, etc. ; pero lo que resulta
sorprendente y hace curiosamente naif
la propuesta del cineasta es la mezcla de
esos estridentes recursos melodramti-
cos con una adolescente intencionalidad
simblica (el canto a la vida libre) o con
los diversos tonos de la puesta en escena-,
que van desde el rigorismo visual de ma-
triz asctica de las primeras escenas (no
estamos muy lejos de Vermeer o Philippe
de la Champaigne, aunque acabaremos
en los territorios de Yves Klein, pasando
por los modos del plein air) al aire salut
les copains del largo episodio de La Ca-
margue, reforzado ste por la persisten-
cia del anacronismo del vestuario o de
la msica. No sin razn, algunas crticas
francesas han hablado del director como
"hijo de Almodvar", algo razonable en
funcin del ncleo argumenta! del film
(madre homicida, gemelos abandonados
y separados, novicia inocente y ensimis-
mada en sus rezos al descubrimiento del
mundo exterior, etc. ) o del bolero canta-
do por M
a
Dolores Pradera que cierra el
film, pero sorprendente por la contencin
con la que trata esos materiales no menos
desmesurados que los de Todo sobre mi
madre, muy lejos de los excesos de Entre
tinieblas. Combinar aspectos tan diversos
desborda las posibilidades de este princi-
piante, pero lo paradjico de tanta mezcla
y el entusiasmo con que se desarrolla me-
recen ms la simpata que no el rechazo
displicente; aunque Avril est lejos de ser
una bella pelcula, tampoco es del todo
despreciable, JOS ENRIQUE MONTERDE
Bajo las estrellas
F lix Viscarret
Espaa, 2007. Intrpretes: Alberto San Juan,
Emma Surez, Julin Villagrn.
100 minutos. Estreno: 15 de junio.
Lo primero que llama la atencin de
Bajo las estrellas es su clara voluntad
de alejarse de los referentes habituales
del cine espaol ms o menos reciente.
Desde prcticamente su secuencia inau-
gural, la pera prima de F lix Viscarret
huye como de la peste (y eso le honra)
de todo ese conjunto de leyes no escritas
3 8 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
que, de un tiempo a esta parte, parecen
haber sido definitivamente interiori-
zadas por los profesionales de nuestro
cine y que son, en ltima instancia, las
responsables de que el visionado de una
pelcula espaola sea, a da de hoy, y en
la mayor parte de los casos, un ejercicio
tan rutinario, previsible y, a la postre, de-
solador como el recuento de una urna en
la Comunidad de Madrid.
Para intentar escapar de esa castrado-
ra doctrina no escrita que acabo de men-
cionar, Viscarret recupera, por un lado,
algunos de los personajes, temas y espa-
cios recurrentes de un cierto cine inde-
pendiente americano y, por otro, aquel
espritu gamberro e irreverente que pu-
sieron de moda hace unos cuantos aos
Von Trier y sus aclitos del dogma, y que
reaparece aqu para propiciar alguno de
los pasajes ms hilarantes de la funcin.
Pienso, sobretodo, en la nocturna y abra-
cadabrante aparicin de esa amiga de
la infancia que celebra su despedida de
. soltera ataviada con el inevitable falo de
poliespn. Secuencia sta de la que Vis-
carret se sirve para seguir ahondando en
ese retrato nada idlico de una comuni-
dad rural que, en esta ocasin, y contra-
riamente a lo que de ordinario sucede
en otros relatos que abordan el tema del
regreso a los orgenes, no ser recubier-
ta con ningn atributo positivo. Por lo
visto, y a pesar de las verdes colinas y de
la admirable capacidad del protagonista
para encajar los golpes de los nativos,
Estella no es Innisfree.
Si no fuera porque en demasiadas
ocasiones el espectador se ve forzado
a deducir por su cuenta y riesgo situa-
ciones y desarrollos de personajes que
el propio relato no ha sido capaz de
exponer claramente (de dnde viene
el trauma que arrastra el hermano del
protagonista?), si no fuera por lagunas
como sta, deca, es probable que ahora
estuviramos hablando de una pelcula
notable. ASIER ARANZUBIA COB
Crnicas
Sebastin Cordero
Mxico y Ecuador, 2004. Intrpretes: John
Leguizamo, Leonor Watling, Damin Alcazar.
108 minutos. Estreno: 22 de junio.
Viejas cuestiones reaparecen al contem-
plar un film como Crnicas, segundo
largometraje del ecuatoriano Sebastin
Cordero, presentado en su momento en
los festivales de Venecia (Seccin Ofi-
cial), Cannes (Una cierta mirada) y San
Sebastin (Horizontes); y ello ocurre no
porque el film nos llegue con tres aos
de retraso, ahora tal vez al amparo del
"toque Midas" que actualmente otorgan
Guillermo del Toro y Alfonso Cuarn,
responsables -entre otros- de la parte
mexicana de la produccin. A falta de
mayor espacio, nos centraremos en dos
de esas cuestiones: de cmo se intenta
la denuncia del sensacionalismo (televi-
sivo) mediante el sensacionalismo y de
cmo un desafortunado casting comple-
mentado por una psima interpretacin
puede torpedear un film ms all de las
(supuestamente buenas) intenciones que
pretendiera ostentar.
El primer asunto parece obvio y se
arrastra -cuando menos- desde la emer-
gencia del "cine poltico" de principios
de los aos setenta: hace falta repetir
que las formas son tambin el contenido?
La denuncia -porque Crnicas es un film
"de denuncia"- de las carencias ticas de
tantos programas televisivos, como ese
"Una hora con la verdad" emitido desde
Miami para toda Latinoamrica al que
pertenece el pequeo equipo que con-
duce la accin, se diluye al dejarse arras-
trar por una actitud no menos sensacio-
nalista del propio film. Pero en realidad
sera injusto desplazar hacia el territorio
de la tica una crtica negativa y hurtar
que en el fondo sus males -que tambin
afectan al segundo aspecto antes resea-
do- derivan de un psimo guin y una
deficiente direccin, incapaz de soste-
ner el pulso narrativo, lo que origina una
progresiva cada del ritmo y progresivo
desinters del espectador, una vez supe-
rado el efectismo de la secuencia inicial
del linchamiento. Si bien los ambientes
y la figuracin que acompaa la accin
resultan hasta cierto punto ajustadas, la
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 3 9
insercin en ese entorno de unos per-
sonajes protagonistas absolutamente
tpicos, psicolgicamente inexistentes,
puros fantasmas tanto el reportero-in-
vestigador (John Leguizamo) como la
inenarrable productora, encarnada por
una Leonor Watling que logra la peor
interpretacin de su carrera, acaban de
hundir esa rareza que posiblemente es la
primera pelcula ecuatoriano estrenada
en Espaa. JOS ENRIQUE MONTERDE
Historia de un crimen
Douglas McGrath
Infamous. Estados Unidos, 2007. Intrpretes:
Toby Jones, Sandra Bullock, Daniel Craig.
9 6 minutos. Estreno: 15 de junio.
Historia de un crimen no slo coincide
con la anterior Truman Capote (Capote,
2005), de Bennett Miller, en su perso-
naje principal, el autor de Desayuno con
diamantes, sino incluso en el periodo de
su vida reflejado. Ambas se centran en el
proceso de investigacin de la escritura
de A sangre fra y en la relacin que esta-
bleci Capote con el asesino, inspiracin
y protagonista del libro, Perry Smith.
Hasta el punto que hace falta compro-
bar si los dos filmes se basan en una
misma fuente, pero no. Miller adaptaba
la biografa de Gerald Clarke mientras
que Douglas McGrath se decanta por
el libro en el que George Plimpton re-
coge diversas aportaciones de personas
cercanas a Capote. Estos testimonios,
encarnados por actores, permanecen en
el film y marcan la gran diferencia, en
una primera lectura, con la pelcula de
Miller. Personajes diversos hablan a c-
mara desde lo que parece el plat de un
late night show, en un intento, supone-
mos, de enriquecer la visin del film con
otras voces que construyan una mirada
polidrica sobre Capote. Pero la caladu-
ra de las declaraciones est a la altura de
las entrevistas en los programas televi-
sivos de medianoche: ms que profun-
dizar sobre Capote, los comentarios de
los testimonios nos dejan claro qu tipo
de amigos y relaciones mantena. Sin
este injerto diferenciador (y molesto,
cada vez son ms las pelculas de ficcin
basadas en hechos reales que recurren a
U C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 3 9
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
la inclusin de falsas entrevistas, como
si as refrendaran la credibilidad de la
narracin), Historia de un crimen pare-
cera una copia al papel carbn de Tru-
man Capote: los personajes, los hechos e
incluso el dilema moral son los mismos.
Pero aqu todo est perfilado con un
trazo ms grueso, superficial y sin ma-
tices. La contradiccin de un escritor
para quien el mejor final de su libro es la
muerte del hombre por el que se siente
atrado se ha difuminado por el camino.
Si Truman Capote saba ir ms all del
biopic para exprimir las complejidades
del proceso de creacin, Historia de un
crimen se contenta con recopilar una
coleccin de frases llamativas y excen-
tricidades que ocultan los claroscuros
de un escritor genial, EULLIA IGLESIAS
Nuevo mundo
Emanuele Crialese
Golden Door. Francia, Italia, Alemania 2006.
Int.: Vincent Schiavelli, Charlotte Gainsbourg,
F. Pucillo. 120 minutos. Estreno: 15 de junio.
Cuando F ranz Kafka escribi Amrica
nunca haba puesto los pies en el con-
tinente. Su Amrica no surgi como un
espacio real, sino como un imaginario
constituido en paradigma de esa mo-
dernidad amenazada por la razn ins-
trumental. Al inicio de Nuevo mundo,
de Emanuele Crialese, unos campesinos
sicilianos contemplan unas fotografas
enviadas desde Amrica. Las imgenes
-quizs las nicas inquietantes de la pe-
lcula- muestran un rbol del que bro-
tan unas monedas y un agricultor que
transporta una cebolla gigante. El nuevo
mundo surge, en el imaginario de los
campesinos sicilianos, como un espacio
fantasioso en el que todo es superlativo.
Para llegar hasta l es preciso encontrar
su puerta de acceso y alejarse de los es-
pacios atvicos que, a principios del siglo
XX, dominaban el imaginario del ham-
bre en el viejo continente. Crialese pro-
pone un desplazamiento de la realidad a
la metfora con el objetivo de convertir
el pasado en fbula sobre la dispora de
nuestro presente.
Nuevo mundo se divide en tres actos.
En el primero nos muestra una Sicilia
dominada por extraos flujos dioni-
sacos, en los que los seres humanos
son una proyeccin de su geografa. El
segundo tiene como escenario el bar-
co que transporta los personajes hacia
Amrica. De su interior emerge una
mujer extraa, de habla inglesa -Char-
lotte Gainsbourg- que busca alguien
que quiera casarse con ella para poder
entrar en el nuevo mundo. El tercer
acto, quizs el ms deliberadamente ka-
--iano, retrata los rituales que los per-
sonajes deben efectuar en Ellis Island
para obtener la llave de acceso a ese
imaginado nuevo mundo.
Sobre el papel, la propuesta del italia-
no Emanuele Crialese parece atractiva
e invita a revisar Amrica, Amrica, de
Elia Kazan. No obstante, desde sus pri-
meras imgenes con los personajes pro-
yectndose en la mineralidad del suelo
siciliano, percibimos un exceso de gra-
vedad que impide fluir a las imgenes.
Nuevo mundo no cesa de anunciar su
importancia esttica, prometiendo mu-
cho para acabar dando muy poco. Sus
elaboradas atmsferas visuales desem-
bocan en tableaux vivants sin vida pro-
pia, el trasfondo pico se diluye en un
relato vaco, los personajes quieren te-
ner psicologa pero acaban convertidos
en simples tteres de su inerte puesta en
escena. Al final da la sensacin de que
Nuevo mundo no hace ms que reciclar
cierto cine de los aos setenta -Bernar-
do Bertolucci o F rancesco Rosi- para
sentar las bases de cierto neoacademi-
cismo a la italiana. NGEL QUINTANA
Ocean's 13
Steven Soderbergh
Ocean's Thirteen. Estados Unidos, 2007. Intr-
pretes: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon,
Al Pacino. 122 minutos. Estreno: 8 de junio.
Desde su primera entrega, la franquicia
"Ocean's" adopt la filosofa del film ori-
ginal, La cuadrilla de los once (Ocean's
Eleven, Lewis Milestone, 1960) protago-
nizado por F rank Sinatra y sus colegas,
el 'Rat Pack'. Un hatajo de amigos que
se renen para pasrselo bien rodan-
do una pelcula. Tambin seguan esta
mxima John F ord o Howard Hawks
en sus escapadas a pases exticos. Cine
de entretenimiento dentro y fuera de la
pantalla. En este tercer episodio de la se-
rie, presentado fuera de concurso en el
F estival de Cannes, Steven Soderbergh,
George Clooney y compaa son ms
fieles que nunca a este espritu de un
cine de grupo de amigos, todos chicos.
Para empezar, han abandonado la obse-
sin de contar con una cuota femenina
Despus de la sosa de Julia Roberts y la
antiptica de Catherine Zeta-Jones, aqu
slo se reserva un papel secundario para
una Ellen Barkin bien predispuesta a la
autoparodia cmica que no altera la ho-
mogeneidad masculina del grupo y de la
pelcula. Tambin el sentido de amistad
es la base argumental de Ocean's 13.
A la manera de El golpe (The Sting,
1973), el atraco en este caso no se realiza
por intereses econmicos, sino por pura
fidelidad a uno de los miembros de la
cuadrilla (Reuben: Elliot Gould) que ha
sido estafado por un especulador, ep-
nimo del multimillonario neoliberal que
lleva el explcito nombre de Mr. Bank (Al
Pacino). Conocidas sus militancias pol-
ticas, Clooney y compaa incluso inclu-
yen un apunte de discurso antiglobaliza-
cin diluido en la estructura del thriller.
adems del nombre y la condicin del
malvado que encarna Pacino, una parte
del metraje se desarrolla en una maquila
de Ciudad Jurez. . . Pero, no nos enga-
emos, esto es puro entretenimiento.
Ms parecida al primer captulo que a la
fallida segunda parte, Ocean's 13 no pre-
tende ser ms que un thriller cmico que
no pierde el sentido de la elegancia. En
un momento de la pelcula, uno de los
personajes le reprocha a otro que "jue-
gue analgico en un mundo digital". El
xito de los muchachos de Ocean reside
precisamente en que siguen apostando
por la importancia de una buena puesta
en escena por encima del despliegue de
artilugios tecnolgicos. EULLIA IGLESIAS
4 0 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRTICO
P iratas del Caribe 3.
E n el fin del mundo
Gore Verbinski
Pirates at the Caribbean: At the World's End
EE.UU., 2007. Intrpretes: Johnny Depp, Orlan-
do Bloom. 73 minutos. Estreno: 24 de mayo.
Se acuerdan de Jack Sparrow (Johnny
Deep)? De la historia de amor entre el
pirata y la hija de un noble? Olvdenlo.
Poco de todo eso queda en la tercera parte
de esta serie nacida en las entraas de un
parque de atracciones Disney. El camino
seguido por la triloga Piratas del Caribe
es casi un tratado de historia cinemato-
grfica, y esta tercera parte confirma que
determinado cine de masas, propulsado
por sus explosiones, fuegos artificiales y
bateras de trucos digitales, ha emprendi-
do un viaje hacia atrs en el tiempo. Muy,
muy atrs. Exactamente, hasta darse de
narices con el nacimiento del cinemat-
grafo. Hasta el cine de atracciones, hasta
aquel cine que no haba descubierto la
tentacin narrativa y atrapaba al pbli-
co por los ojos, por la mera fascinacin
visual, con la magia de las imgenes pro-
yectadas rpidas en la pantalla. Aunque
han pasado ms de cien aos y se disfra-
cen de contemporneos con iPod, Jerry
Bruckheimer y sus compinches tienen
ms que ver con Mlis (pobre Mlis)
que con cualquiera de sus vecinos de ur-
banizacin hollywoodense. Entre aquel
primer cine y ste slo media una cues-
tin de volumen: sonoro, porque Piratas
del Caribe sin su banda de audio plagada
de bajos que atacan al estmago quedara
reducida a menos de la mitad; y volumen
de produccin, porque En el fin del mun-
do es un catlogo-Ikea de todo lo que un
director puede hacer en una pantalla si
tiene dinero que le respalde. Eso, y una
idea del cine como experiencia sensorial
ms que narrativa, que aniquila incluso la
coherencia interna para proporcionar un
viaje casi fsico al atnito espectador; de
ah sus infinitas tres horas de duracin.
Contemplar las tres partes de la triloga
de manera consecutiva puede servir para
perder un domingo entero, y alucinar de
paso con el arco de 360 que describen: el
primer esbozo narrativo, las dudas inter-
medias y la conclusin en forma de cine-
noria de la tercera parte, que mira ya des-
caradamente a la atraccin de feria que le
vio nacer. Poco que objetar, pero de aqu
al cine experimental y sin narracin hay
slo un paso. Quin se atreve a darlo?
Piratas del Caribe 4? GONZALO DE PEDRO
Taxidermia
Gyrgy Plfi
Hungra, 2006. Intrpretes: Csaba Czene, Gergo
Trocsnyi, Marc Bischoff, Adl Stanczel.
9 1 minutos. Estreno: 8 de junio.
Gyrgy Plfi es uno de los nombres
emergentes en la escena cinematogr-
fica hngara. Con su primera pelcula,
Hukkle (2002), se hizo notar ante la cr-
tica internacional, que se dej cautivar
con demasiada facilidad por un ejercicio
efectista que pretenda esbozar, entre
planos rebuscados y juegos de montaje,
el lado absurdo y el aspecto siniestro de
una aparentemente apacible comunidad
rural sobre fondo de vaga trama criminal.
Su siguiente largometraje, Taxidermia,
ya le ha granjeado presencia entre las
huestes de jvenes valores del festival de
Cannes y carrera suficiente para llegar
a nuestras pantallas revestido de los ro-
pajes de autor revulsivo y polticamente
incorrecto. Sin embargo, lo que ofrece al
espectador es un film lleno de ocurren-
cias y escassimo de ideas, un festn ex-
cesivo y aparente que consigue resultar
llamativo pero un tanto vano y, al final,
de corto alcance.
El relato se escancia en tres partes que
protagonizan tres generaciones distintas
de hombres de una misma familia en tres
momentos diferentes de la historia hn-
gara: guerra mundial, etapa comunista y
poca actual. La estructura, as dispues-
ta, permite un retrato de la historia del
pas y sus gentes a la luz de lo grotesco
-la forma preferida por Plfi- y del ab-
surdo. Lejos de voluntades realistas, lo
que se cuece aqu es una suerte de fbula
o cuento a contrapelo donde se expone
todo aquello que habitualmente queda
vedado en estas narraciones: de las pul-
siones sexuales a la animalizacin de los
comportamientos humanos, la crueldad,
la gula, la ambicin, la obsesin enfer-
miza. Ello sera el pegamento final, que
en esta visin pesimista y burlona del
mundo, animara la historia. La divisa
es la del exceso. Todo se exagera y nada
queda oculto, bien al contrario: mastur-
baciones, vmitos, indigestiones, deca-
pitaciones, etc. Igualmente excesiva es
la puesta en escena, construida sobre la
voluntad de impresionar, de tener siem-
pre presentes y bien cerca todos los ele-
mentos; excesivamente construida, fati-
gosa. Lo mejor es la parte central, donde,
al menos, las aventuras de los glotones
olmpicos en pleno pramo comunista
ofrece algunos excursos humorsticos de
cierta enjundia. F inalmente, el ttulo de
la pelcula puede resultar significativo:
imgenes tortuosas, absurdas, impac-
tantes, de todas clases y en abundancia,
pero despojadas de vida, de aliento, de
plpito. Un arte hueco; un cine con cora-
zn de paja consumido en el ejercicio de
sus muecas. F RAN BENAVENTE
La ltima nota
Denis Dercout
La Tourneuse de pages. Francia, 2006.
Intrpretes: Catherine Frot, Dborah Franois.
84 minutos. Estreno: 22 de junio.
La joven Mlanie (Dborah F ranois,
que se dio a conocer como la madre
adolescente de El hijo, de los hermanos
Dardenne) enfoca toda su vida a vengar
un trauma de infancia: nia prodigio del
piano, la altivez de una afamada pianis-
ta llamada Ariane (Catherine F rot) le
impidi aprobar el examen de ingreso
al conservatorio, y consecuentemente
abandon su prometedora carrera. Ya de
entrada nos encontramos con un primer
agujero en el guin: realmente Mlanie
no poda volver a intentarlo si era tan
buena? Parece sin ms que no, as que
prosigamos. Aos despus la chica urde
una maquiavlica trama para inmiscuir-
se en lo ms ntimo de la vida de Ariane.
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 4 1
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO CRITICO
Consigue trabajo como canguro de su
hijo y a partir de aqu empieza a exten-
der las redes de la venganza. Denis Der-
court (por cierto, msico l mismo) bebe
en el cine de Claude Chabrol para cons-
truir su quinto largometraje, el primero
que se estrena en Espaa. La ltima nota
se desenvuelve como un thriller psicol-
gico en la trastienda de una tpica familia
burguesa. Detrs de las ansias de com-
pensacin de Mlanie existe una puesta
al da de la lucha de clases: sus padres,
humildes carniceros, lo dieron todo por
una vocacin musical que se va al gare-
te por culpa del capricho de una pija. La
idea de Mlanie de tomarse la revolu-
cin por su cuenta resulta obsesiva, pero
ni mucho menos tan radical como la de,
por ejemplo, las dos protagonistas de La
ceremonia (1995). Su estrategia incluye
dinamitar la estabilidad burguesa de la
familia de Ariane, a modo del visitante
encarnado por Terence Stamp en Teo-
rema (Pier Paolo Pasolini, 1968), a travs
de su mera presencia de esfinge, miste-
riosa, atractiva y callada. Catherine F rot
y Dborah F ranois entablan un duelo
interpretativo que enriquece el ambiguo
juego de relaciones que mantienen sus
personajes en la ficcin: ama-sirviente,
artista-admiradora, pianista-ayudante,
seducida-seductora. . . Este estira y afloja
entre ambas es el saldo positivo de un
film que exige demasiadas veces al es-
pectador que ponga en pausa su sentido
de la verosimilitud. EULLIA IGLESIAS
Una mujer invisible
Gerardo Herrero
Espaa, 2006. Intrpretes: Mara Bouzas, Adolfo
Fernndez, Nuria Gago, Tamar Novas.
106 minutos. Estreno: 25 de mayo.
U na mujer invisible (2007) es la tercera
colaboracin de Gerardo Herrero (Te-
rritorio comanche, El misterio Galndez)
con la novelista Beln Gopegui, autora
de la novela y de los guiones de Las razo-
nes de mis amigos (2000) -originalmen-
te La conquista del aire- y de El principio
de Arqumedes (2004). Al igual que en
ellas, la intencin declarada de ambos
sigue siendo naturalizar, desnudar, des-
dramatizar la realidad que nos rodea,
presentndonos una mirada "esencial"
de la vida, en este caso la de una mujer
madura con sus problemas (laborales, en
su relacin con los hombres), sus inse-
guridades y miedos (la edad, la soledad),
sus resistencias. . . El resultado de esa
bsqueda es una pelcula muy represen-
tativa de un cierto cine espaol "de ca-
lidad", intimista y "de autor", amparado
generalmente en la literatura o, al me-
nos, en novelistas como autores de sus
guiones: eso que Noel Burch denomin
un acercamiento textual/escritural al
hecho cinematogrfico. U na mujer invi-
sible pretende ser, segn su realizador,
un ejemplo expresivo de un cine de la
trasparencia, es decir, aquel que difumi-
na voluntariamente su puesta en escena
-la escritura flmica del relato, que no,
como decimos, su escritura textual, muy
presente- para situarse al servicio de los
actores, autntica pieza fundamental en
Yo
Rafa Corts
su engranaje-motor. Pues bien, no deja
de ser significativo el que, sin embargo,
la pelcula de Herrero falle, sobre todo,
en la interpretacin de un reparto cei-
do a unos dilogos declamatorios, artifi-
ciales y sobreabundantes, algo que neu-
traliza las intenciones y la autenticidad
del conjunto, no ya realista sino preten-
didamente "real".
De modo que nos preguntamos, es
necesario buscar esa transparencia para
captar la realidad? Acaso puesta en es-
cena y realidad representan un par anta-
gnico? Parafraseando a Rossellini, por
qu reelaborar la realidad si podemos
tomarla directamente? A veces, resulta
muy fcil dejarse llevar por grandes in-
tenciones, pero de qu sirven las buenas
intenciones si no se utilizan los medios
adecuados? La potencia y el resultado fi-
nal de su acto no necesariamente han de
ser coincidentes. Tratar de recrear la rea-
lidad es siempre un intento temerario, ya
que es la misma realidad la que nos crea y
recrea a nosotros, y, en este caso, jams al
contrario. SANTIAGO RUBN DE CELIS
Espaa, 2007, Intrpretes: Alex Brendemhl,
Margalida Grimalt, Rafel Ramis, Heinz Hoenig,
100 minutos. Estreno: 6 de julio.
Pese a su ttulo, Yo es una pelcula sobre
la violentacin de espacios y lugares. Ese
pueblo de Mallorca donde transcurre la
accin aparece como una suma de tpicos
encabezada por hoscos lugareos, muje-
res insatisfechas, ancianos entraables y
alemanes descerebrados que ostentan el
poder econmico y social. Y la casa a la
que llega Hans (Alex Brendemhl, tam-
bin guionista) oculta un secreto horrible
que condiciona la trama. El espacio de un
determinado cine espaol, aquel que se
sustenta sobre un tipismo intrascendente,
queda cara a cara con los lugares de otro
estereotipo, la utilizacin de la geografa
local como generadora de misterio psico-
lgico. En este sentido, Yo recuerda a al-
gunas muestras del cine de la Transicin
-de Eloy de la Iglesia a Gonzalo Surez,
pasando por Jos Luis Borau- que per-
segua metforas de la Espaa profunda
y claustrofbica a partir de referencias
genricas. Y se trata igualmente de ex-
plorar los efectos del tiempo detenido en
un "yo" ajeno a ese microcosmos. Quiz
el pas no haya cambiado tanto en todo
este lapso, por mucho que las apariencias
indiquen lo contrario.
Sin embargo, ese retorno y esa trans-
gresin tienen ahora un sentido muy
diferente. Hay momentos en los que
parece asomar una cierta ansia de dejar
las cosas claras, de perfilar la parbo-
la, pero, en su mayor parte, Yo rechaza
esa tentacin y se entrega a un alud de
sugerencias que dejan todos los cami-
nos abiertos. Y del mismo modo en que
Brendemhl compone un personaje
ambiguo y frgil, tambin la arquitectu-
ra de la pelcula revela sus agujeros sin
rubor alguno. No se trata, pues, de dar
explicaciones, sino de sembrar dudas
e inquietudes. Pero tambin de hablar
de un cine y un pas en perpetua cons-
truccin que ahora empieza de nuevo
a querer contar historias, a dar forma
narrativa a su identidad escindida, en el
fondo el tema de esta pelcula de turbia
belleza. CARLOS LOSILLA
4 2 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
TA LLE R DE CRE A CIN
La ltima pelcula de David F incher,
Zodiac, ha devuelto a la gran pantalla
a uno de los compositores ms singulares
del ltimo cine norteamericano.
David Shire,
el msico
recuperado
ROBE RTO CUE TO
El nuevo film de David F incher, Zodiac, supone el regreso al cine del compositor David Shi-
re, cuyas excelentes aportaciones al cine no han sido suficientemente ponderadas. Tal vez
en parte porque el propio Shire nunca ha gozado de la popularidad de otras "estrellas" de
la msica cinematogrfica americana. Una injusticia que lo ha alejado progresivamente de
la gran pantalla, aunque ha desarrollado una fecunda carrera en el teatro y la televisin. Na-
cido en Buffalo en 1937, Shire era hijo de un profesor de piano. Ya en la universidad escribi
sus primeras obras de teatro musicales y form parte de grupos de jazz. No tardara en tras-
ladarse a Nueva York como pianista de danza, lo que le abri las puertas de los escenarios
off-Broadway primero, y del teatro comercial despus. Paralelamente se produce tambin
su contacto con la televisin cuando en 1970 escribe la msica del captulo piloto de la se-
rie televisiva McCloud (1970). Ese ao contrae matrimonio con Talia Coppola, hermana de
F rancis F ord Coppola y actriz conocida por su nombre de casada, Talia Shire. Precisamente
ser su cuado, F rancis, quien le ofrezca su primera gran oportunidad en el cine al encar-
garle la msica de La conversacin (1974). Este sorprendente score para solo de piano se ha
convertido en pieza de culto de la msica cinematogrfica americana y fue el primer paso
de una carrera que brill especialmente en ttulos como Pelham 1,2,3 (1974), Adis, mueca
(1975), Hindenburg (1975) o Todos los hombres del presidente (1976). Comentarios musicales
caracterizados por un admirable rigor, por un preciso sentido de la contencin, por una
elegancia en el trazo que est en los antpodas de los ampulosos, sobrecargados y enfti-
cos fondos musicales neosinfnicos que tanto se prodigan hoy en Hollywood. La eleccin
de Shire por parte de F incher para ilustrar musicalmente Zodiac no es as arbitraria: tiene
mucho de declaracin de principios, de reivindicacin de un viejo maestro y de bsqueda
de esa utopa narrativa en que se ha convertido para muchos cineastas contemporneos el
cine americano de la dcada de los setenta.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 4 3
www.veinticuatrofps.com
TA LLE R DE CRE A CIN
'Cuando una escena es muy poderosa, muy fuerte
por s sola, la msica no puede aadir nada ms"
Zodiac ha supuesto su regreso a una gran pelcula de
Hollywood despus de haber estado ms volcado en
la televisin y el teatro. A qu se debe esta vuelta?
Se debe su eleccin como compositor a que el film
se desarrolla en los aos setenta y usted puso msica
a importantes thrillers de esa poca?
En realidad, David F incher no pensaba, en principio, en una
msica original para Zodiac. Su intencin era emplear exclu-
sivamente msica diegtica, canciones y temas de la poca que
se escuchan en varios ambientes del film. Eso le daba al relato
cierta cualidad de documental, de ese punto de vista objetivo
que l estaba muy interesado en conseguir. Sin embargo, cuando
trabajaba en el montaje con su diseador de sonido, Ren Kly-
ce, y result una primera versin de tres horas de duracin, se
dio cuenta de que ciertas escenas se beneficiaran de una m-
sica original. Ren eligi algunos bloques de mi msica para La
conversacin para probar cmo quedaban en el montaje. Como
sabr, es una partitura compuesta para solo de piano, y pareca
captar muy bien el ambiente que David y l queran conseguir
en la pelcula. Se lo comentaron a Walter Murch, el montador de
sonido de aquella pelcula y un buen amigo mo. Walter les sugi-
ri que, si les gustaba ese tipo de msica, contrataran al hombre
que la haba escrito, o sea yo. Me enviaron primero el guin y yo
comenc a escribir algunos temas a partir de lo que me sugera.
Me di cuenta de que en ciertos pasajes el solo de piano no era
suficiente, que quiz haca falta el refuerzo de una seccin de
cuerda y otros instrumentos solistas. Empec a considerar qu
texturas poda trabajar. As que pens en el solo de trompeta
sobre una base de cuerda.
Recuerda a una pieza orquestal de Charles Ives, La pre-
gunta sin respuesta...
Lo cierto es que esa obra me inspir sobre todo por su ttulo;
Zodiac no es ms que una gran pregunta sin respuesta.
Durante el proceso de composicin de
la msica de Zodiac, S hire trabaj muy
estrechamente con Ren Klyce (en la foto,
junto a S hire), el diseador de sonido y
mano derecha de David Fincher
www.veinticuatrofps.com
TA LLE R DE CRE A CIN
No es arriesgado componer msica para una pelcula
que ya ha sido montada con una partitura suya ante-
rior? No le estaban pidiendo, en cierta manera, que
volviera a escribir algo parecido?
Eso fue lo ms complicado de todo, intentar no repetirse. Efec-
tivamente en Zodiac estaba la idea del solo de piano, que final-
mente qued en algunas escenas de la pelcula y recuerda al con-
cepto sonoro que habamos empleado en La conversacin. Pero
no es una repeticin, creo que armnicamente son muy diferen-
tes. Aqu intent probar otro tipo de cosas. Es cierto que vuelvo
a utilizar algunas tcnicas dodecafnicas que tambin he usado
otras veces, como en Pelham 1,2,3, pero siempre intento que todo
sea nuevo para cada pelcula, que la msica sea la que esa pelcu-
la concreta necesita. Eso es lo realmente difcil para un composi-
tor de msica de cine: olvidar lo que has hecho antes.
Qu elementos de una pelcula son los que le ayudan
a elegir determinados timbres, determinadas formacio-
nes orquestales? El argumento, el ambiente, los per-
sonajes, la propia puesta en escena del film...? En el ca-
so de Zodiac, por qu recurrir, por ejemplo, a ciertos
instrumentos solistas como el piano o la trompeta?
Esas texturas orquestales surgen de manera algo instintiva, en
este caso, por ejemplo, leyendo el guin. De alguna forma supe
que un solo de piano, como era la idea original de David, no era
suficiente. Pens en emplear el piano en las escenas relaciona-
das con el personaje de Robert Graysmith, el periodista, y la
trompeta en las que tenan que ver con el inspector David Tos-
chi. El apoyo de la seccin de cuerda me pareca tambin muy
importante para arropar a esos instrumentos solistas.
S orprende la contencin del tamao orquestal en una
pelcula de Hollywood de hoy, donde es tan frecuente
el empleo de grandes orquestas sinfnicas con apoyo
de instrumentos electrnicos...
Era una formacin sinfnica, pero de alguna manera quera
amortiguarla para que no fuera grandilocuente ni enftica. Em-
pleamos 54 msicos en la seccin de cuerda, el solo de piano, el
solo de trompeta, una guitarra elctrica en uno de los bloques y
una trompa en otro. Eso era todo lo que necesitaba para darle al
film la dimensin sonora que creo que necesitaba.
Tambin sorprende la precisa dosificacin de la msica
original, unos cuarenta minutos en una pelcula de casi
tres horas de duracin. Hoy da los filmes americanos
suelen estar muy saturados de msica.
Todo eso fue decisin de David, que al principio ni siquiera pre-
tenda emplear msica original. l decidi dnde la quera.
Como compositor, no toma decisiones a ese respecto?
Puedo hacer sugerencias, desde luego, pero el director tiene la
ltima palabra. Una cosa de la que los crticos no se dan cuen-
ta muchas veces es que el compositor tiene que hacer lo que el
director le pide. Acusarle de saturar una pelcula con su msica
es injusto, generalmente lo nico que hace es poner msica en
aquellas escenas donde el director se la pide. Zodiac tiene una
narracin muy objetiva, muy periodstica, y la msica tal vez des-
virtuara ese concepto. Adems hay mucha msica diegtica.
Ycuriosamente no hay msica en las escenas que des-
criben los asesinatos, no hay efectos de suspense ni f-
cil dramatismo conseguidos a travs de lo musical...
Cuando una escena es muy poderosa, muy fuerte por s sola, la
msica no puede aadir nada ms. Slo puede subrayar lo que es
obvio. Las escenas de los asesinatos en Zodiac son tan terribles,
tan potentes, que la msica nos hubiera llevado al terreno de una
pelcula de terror de serie B. No es eso lo que David buscaba.
P arece que su colaboracin con David Fincher ha sido
bastante estrecha.
La colaboracin con un director es tan estrecha como l te
deja que sea. David trabaja mano a mano con su diseador de
sonido, Ren Klyce, que es tambin su asesor en cuestiones de
msica. David es muy perfeccionista y confa mucho en Ren.
En Zodiac trabajamos de manera muy estrecha David y yo con
Ren como intermediario. Lo curioso del caso es que fue una
colaboracin virtual. David estaba en Los Angeles, Ren trabaja
desde su estudio en San F rancisco y yo lo hago desde el mo en
Nueva York. Trabaj por primera vez con un sistema que no
conoca, PIX, que fue desarrollado en parte por el propio Wal-
ter Murch. Consiste en colgar una serie de archivos de audio e
imagen en red, de forma que puedan ser consultados por varias
personas a la vez. Cada nueva versin actualizada del archivo
puede ser comprobada y escuchada por todos los interesados
simultneamente y permite aadir las observaciones de cada
uno a estos archivos. As puedo escribir la msica y encargarle
a mi asistente y productor, Martin Erskine, que haga una ma-
queta con las indicaciones de orquestacin que le doy. Sincro-
nizamos esa maqueta con las imgenes del film y la colgamos
en red para que David y Ren las puedan ver. Ellos hacen sus
anotaciones y nos la devuelven para la revisin. F inalmente,
durante dos o tres meses, terminamos revisando, entre los tres,
un total de unos tres mil bloques musicales, lo que significa
una colaboracin realmente estrecha, aunque estuviramos
viviendo en ciudades diferentes y slo coincidiramos en Los
Angeles durante tres das. La ventaja de este sistema es que
cuando el director llega a las sesiones de grabacin no hay sor-
presas, porque ya ha escuchado y revisado las maquetas.
"Lo realmente difcil para un
compositor de msica de cine es
olvidar lo que has hecho antes"
S e puede decir entonces que la tecnologa ha facilita-
do la comunicacin del compositor con el director?
Desde luego lo ha hecho todo ms fcil. Antiguamente yo tena
que componer al piano los esbozos sin orquestar. Le tocaba eso
al director, le explicaba qu instrumentos ejecutaran cada una de
las partes y l tena que imaginrselo. El problema es que lo que
uno imagina puede no tener nada que ver con el resultado final, y
en las sesiones de grabacin podan llevarse una decepcin. Hoy
da las maquetas realizadas con samplers y sintetizadores permi-
ten hacerse una idea bastante exacta de cmo ser la orquesta-
cin de la versin definitiva. Yo sigo trabajando con un piano en
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 4 5
www.veinticuatrofps.com
TA LLE R DE CRE A CIN
mi estudio porque tengo ya setenta aos y soy de la vieja escuela,
pero escribo mis partituras con un programa de ordenador y pre-
paro maquetas virtuales de los diferentes bloques porque es ms
til para enserselo a directores y productores.
Ha trabajado con directores como Coppola en La con-
versacin, Robert Wise en Hindenburg, Martin Ritt en
Norma Rae o A lan P akula en Todos los hombres del
presidente. Era diferente con ellos?
Depende en cada caso. Primero mantengo una serie de conversa-
ciones con ellos, no tanto sobre cuestiones musicales como sobre
lo que quieren transmitir con la msica, qu aspectos del relato
o de los personajes les interesa resaltar. Algunos tienen cierta
sensibilidad musical y eso ayuda. Adems, los hay ms perfeccio-
nistas, ms interesados en controlar el aspecto musical del film,
que otros. Martin Ritt, por ejemplo, pensaba que yo haba escrito
demasiada msica para Norma Rae y suprimi buena parte en
el montaje final. Menos mal que dej la cancin de los ttulos
de crdito, porque me vali un Oscar! Cuando hice La conver-
sacin era mi primera pelcula importante despus de muchos
aos trabajando para telefilmes y series de televisin. Pens que
por fin iba a tener los medios y la oportunidad para escribir una
partitura para gran orquesta. Pero Coppola quera algo ms in-
timista, que reflejara la personalidad del protagonista, un hom-
bre tmido y atormentado. "Quiz un solo de piano", me dijo... Y
tuve que contener mis deseos para probar en esa direccin. Me
pidi diez piezas para piano que no estuvieran necesariamente
relacionadas con escenas de la pelcula, sino que sirvieran como
contrapunto y aadieran una nueva dimensin. Su concepto re-
sult ms apropiado y tuve que seguir sus indicaciones. En otros
casos creo que mi deber como compositor es mostrar otras alter-
nativas, probar varios caminos. Mostrarlos para que vean otros
resultados es una buena manera de trabajar con los directores.
E n qu momento prefiere implicarse en una pelcula?
Durante la preproduccin o en la fase de sonoriza-
cin, con el film ya montado?
Lo ideal es empezar cuanto antes. El caso de La conversacin
fue ideal, porque empec a trabajar sobre guin, antes de que
P artitura manuscrita de un solo para piano de
La conversacin (1974), de Francis F. Coppola
se empezase a rodar. Asist a las primeras lecturas de guin con
los actores y al rodaje de algunas escenas. Aunque no empieces
a escribir en ese momento, el tono y el ambiente de la pelcula se
quedan en tu subconsciente y luego son muy tiles a la hora de
componer. A veces tambin puedes empezar a adelantar trabajo
escribiendo temas sobre guin, pero hay que ser luego muy flexi-
ble, porque la imagen filmada y montada puede variar mucho de
lo que te habas imaginado leyendo el guin. El guin no es ms
que un pequeo aperitivo de lo que ser la pelcula.
S e encarga usted mismo de la orquestacin?
Siempre que es posible, s. El problema es que a veces no dispo-
nes de tiempo y el plazo de entrega es muy apurado. En ese caso
preparo esbozos orquestales lo ms detallados posibles y se lo
paso a un orquestador.
Colabora estrechamente con el departamento de so-
nido de las pelculas para las que escribe la msica?
Siempre he pensado que la msica es una parte ms del diseo
sonoro de una pelcula y yo soy un miembro ms de ese equipo.
Es un trabajo de colaboracin. Como hice con Ren en Zodiac. Y
Walter Murch no slo es mi amigo, sino que ha sido tambin mi
mentor. Su manera de equilibrar efectos de sonido, dilogo y m-
sica es admirable. En La conversacin empleamos tcnicas que
no eran nada habituales en aquellos aos: modulamos las piezas
de piano electrnicamente con un sintetizador, de manera que la
sonoridad del instrumento variaba sutilmente. Incluso Coppola
insisti en emplear algunas de mis grabaciones caseras hechas
con piano en mi estudio, y Walter las manipul de manera que
no se distinguen de las otras. Una buena relacin con los tcnicos
de sonido es decisiva para el resultado final.
Declaraciones recogidas por Roberto Cueto en mayo de 2007
www.veinticuatrofps.com
RE S ONA NCIA S
NGE L QUINTA NA
Hacia la abstraccin
En el catlogo de la exposicin parisina The Air is on Fire, el
filsofo Boris Groys se propone situar las pinturas de David
Lynch en alguna de las corrientes que definen el devenir del
arte del siglo XX, pero fracasa en su intento. Para Groys, la
pintura de Lynch se encuentra cerca del espritu de esa mo-
dernidad europea que no ha cesado de observar al ser hu-
mano bajo la amenaza de lo inhumano. Lo que une el eclec-
ticismo plstico que atraviesa el trabajo de David Lynch es la
idea de la destruccin del cuerpo. En la imagen pictrica que
reproducimos, pintada en la hoja de un cuaderno, observa-
mos cmo el cuerpo se diluye para evidenciar lo monstruoso.
La violencia fsica desemboca en una abstraccin. La obra de
Lynch parte de cosas concretas que son manipuladas, has-
ta que de su interior emerge algo siniestro que acta como
amenaza contra la figuracin. En este caso, un grito con re-
miniscencias lejanas del famoso grito de Munch se transfor-
ma en un grito neoexpresionista abstracto.
De qu modo las ideas plsticas resuenan en las imgenes
flmicas? El gran motivo que atraviesa toda la obra de Lynch
es la confrontacin de la luz con la oscuridad. Del interior de
los luminosos jardines residenciales de la Amrica profunda
surge una oreja cortada y tras la esquina de una hamburgue-
sera se esconde un ser monstruoso hijo del inconsciente. Lo
siniestro no acta como un virus deformador de la figura, sino
como una presencia que desestabiliza un mundo concreto. En
Inland Empire, la tecnologa digital le permite manipular las
Lo que une el eclecticismo plstico que atraviesa
el trabajo de David Lynch es la idea
de la destruccin del cuerpo. Un grito con
reminiscencias lejanas del grito de Munch
se transforma en un grito neoexpresionista abstracto
4 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
texturas, pervertir la lgica de la escena y disolver la presencia de
los cuerpos hasta desembocar en lo plstico. En las transiciones
entre las secuencias, en los cambios bruscos de plano, en las su-
perposiciones entre imgenes, Lynch borra sus figuras y no cesa
de crear formas y texturas neoexpresionistas. El cuerpo de Laura
Dern, segn aparece en el fotograma que reproducimos, est trans-
figurado y manipulado, e incluso puede llegar a verse amenazado
por un entorno que acta como la exaltacin de un inconsciente
pervertido. Laura Dern disuelve su rostro hasta devenir una ima-
gen que remite al trabajo pictrico anterior. Inland Empire cruza el
Lynch cineasta con el Lynch artista plstico y desplaza la imagen
hacia un incierto territorio en el que el cuerpo se disuelve para
dejar paso a una clara expresin visual de la angustia de existir.
Un fotograma de la pelcula
Inland Empire (2006), a la izquierda,
y la imagen pictrica, sin ttulo, de la
serie Disorted Nudes, a la derecha.
Ambos de David Lynch
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 4 9
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
DIS TRIBUCIN
51 Debate
56 Lista de espera
58 Alternativas
FE S TIVA LE S
60 Documenta Madrid
61 BAFF
E NTRE VIS TA
62 Rafael Filippelli
N 2
S E MINA RIO
64 La caza
RE TROS P E CTIVA
67 F ederico Fellini
BRE VE S
68 Noticias y desapariciones
RODA JE S
68 Frank Miller. The Spirit
69 Lucrecia Martel. La mujer
sin cabeza
DI S TRI BUCI N. DE BA TE
Tres distribuidores independientes analizan las dificultades del sector
Miedos y certezas en el mercado
E
ntre los tres son responsables de que a las salas comerciales es-
paolas lleguen ttulos de Hou Hsiao-hsien, de Lars von Trier, de
Claude Chabrol, de Apichatpong Weerasethakul o de Kim Ki-duk.
El ms veterano, Pedro Zaratiegui, con sus veinticinco aos al frente de la
compaa Golem Distribucin, es el nico que goza del privilegio de con-
tar con salas propias. Ramn Colom, presidente de Sagrera Films, tiene
como importantsimo bagaje sus siete aos de experiencia como director
de TVE. El ms joven, Miguel Morales, dirige Wanda Visin y preside ADI-
CINE, la asociacin de distribuidores independientes desde la que, junto
a otros colegas, luchan contra el gigante norteamericano.
El objetivo de la reunin consiste en hacer balance de las grandes
cuestiones que afectan al intrincado y cambiante universo de la distribu-
cin cinematogrfica. Se apodera una y otra vez del devenir de la con-
versacin la importancia decisiva de las televisiones y el supuesto abuso
que practican las majors en el mercado, pero al tocar los puntos ms
delicados del anlisis (compras por lotes, sentencias jurdicas, prcticas
desleales...), slo se obtienen silencios o vagas reflexiones. En todo ca-
so, las casi dos horas de conversacin aqu editadas bien pueden arrojar
alguna luz sobre el presente y el futuro, sobre los miedos y las certezas,
del mercado de la distribucin. CA RLOS RE VIRIE GO
Miguel Morales: En los lti-
mos aos, nuestras pantallas han
perdido en variedad cinematogrfi-
ca y viven un proceso de absoluta
concentracin de ttulos norteame-
ricanos que, no me cabe duda, va a
ir a peor en el futuro inmediato. La
diversidad cultural del cine en nues-
tras salas corre mucho peligro,
P edro Zaratiegui: Hay que
partir de la base de que el especta-
dor medio espaol es cerradito de
mollera. Los ms atrevidos hacia un
cine diferente somos los distribui-
dores. Ni la prensa, ni la televisin,
apuestan por determinados cineas-
tas. Slo nosotros.
Ramn Colom: Yo soy algo
ms optimista. Hace unos aos no
haba posibilidad de ver cine vietna-
De izquierda a derecha: P edro Zaratiegui (Golem Distribucin), Miguel Morales (Wanda Visin) y Ramn Colom (S agrera)
mita en Espaa, ni cine de Hong-
Kong, y si me apuras no haba cine
alemn. Nunca se ha visto tanto ci-
ne chino en Espaa como ahora.
P Z: Pero es un cine chino men-
tiroso, porque es el de Ang Lee y
el de Zhang Yimou, que ya slo
hacen pelculas entregadas a un
modelo norteamericano. Lo mismo
ocurre con otras cinematografas.
De Japn, slo nos llega Kitano; de
Corea, Kim Ki-duk... Yo me puedo
permitir el lujo de estrenar a Hou
Hsiao-hsien. Pero es un capricho
que no me sale rentable.
RC: Creo que se establecen
unas modas que no son positivas.
Si el ao pasado se estrenaron
veinticinco ttulos argentinos fue a
costa de otras nacionalidades. Se
producen fenmenos anormales,
como el del cine fantstico corea-
no, que a pesar de los esfuerzos de
alguna distribuidora, el mercado lo
ha puesto finalmente en su sitio.
P Z: Eso es consecuencia de la
mana de los festivales de descu-
brir cosas, cuando la realidad es
otra. Por mucho que se empeen,
el cine coreano no conecta con el
espectador espaol, porque el or-
den mental es otro.
MM: Yo sigo manteniendo que
caminamos hacia una diversidad
mucho menor en salas. Si el p bli-
co no nos sigue, si las televisiones
no nos siguen, si la prensa no nos
sigue en lo que programamos me-
dianamente arriesgado, entonces
C A H I E R S DU C I N E M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 5 1
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
tendremos que recurrir a esos fes-
tivales. Quiz es una visin muy ne-
gra, pero creo que es realista.
RC: Yo matizara esto. Creo que
el futuro inmediato, incluso en Es-
tados Unidos, es que las salas se
conviertan en el escaparate de
presentacin de las pelculas. Des-
de esa perspectiva, es cierto que
se consume ms cine que nunca
de forma diferenciada. No todo el
cine pasa ahora por las salas.
PZ: Estoy un poco cansado de
que para los festivales exquisitos,
los distribuidores seamos casi unos
" mercachifles" , y que ellos se atribu-
yan cierto honor como " salvadores"
del cine de expresin artstica. Es-
tamos viviendo una eclosin escan-
dalosamente abrumadora y est pi-
da de festivales a lo largo de todo
el pas, Lo curioso de este tipo de
eventos es que tienen presupues-
tos para invitados y canaps, pero
luego no tienen dinero para com-
prar las pelculas.
RC: Hay una nueva profesin
que es la del " festivalero" . Cualquie-
ra de nosotros puede montar un
festival de cine en cualquier parte
de Espaa, porque las instituciones
p blicas de turno te darn el dine-
ro para al menos los dos primeros
aos. En Barcelona se vanaglorian
de tener grandes festivales de ci-
ne alternativo en comparacin con
Madrid, pero luego resulta que vas
a esos festivales y tienes que ver
la pelcula sentado en el suelo, en
copias repugnantes... eso no es
un festival.
MM: En todo caso, es el nico
modo que mucha gente encuentra
para ver determinado tipo de cine. Y
creo que seguir siendo as, porque
nosotros, distribuyendo estas pel-
culas, nos estamos dando contra
una pared. Quiz debemos empe-
zar a ser ms selectivos. Si ahora
distribuimos catorce o quince pel-
culas al ao cada uno, pues igual
debemos reducir la cifra a ocho o
nueve, pero apoyndolas bien, que
ah es donde est la clave.
CONTRA LOS E LE ME NTOS
P Z: Es que estamos embarca-
dos en un nuevo fenmeno de con-
centracin de espectadores en po-
cos ttulos y en la marginacin de la
mayor parte de las pelculas, inclui-
do el cine espaol. La vida de los
otros va a hacer 800.000 especta-
dores. . . y cuntas pelculas no lle-
gan a 25.000 espectadores? Por lo
menos el 70% de las que se estre-
nan. Sera fantstico que hubiera un
equilibrio, que diecisis pelculas se
Los nmeros de la distribucin
El n mero de ttulos estrenados en salas se ha incremen-
tado en un 10,8% en el periodo de los ltimos diez aos.
En 19 9 7 se exhibieron 1.577 pelculas, mientras que en 2006 se
exhibieron 1.748.
El n mero de pantallas comerciales de exhibicin en el merca-
do espaol ha aumentado un 63,6% en los ltimos diez aos.
De las 2.627 pantallas existentes en 19 9 6, se ha pasado a las
4.29 9 en 2006.
Las majors se repartieron el 78,9 % de los ingresos totales de
las distribuidoras en 2006, mientras que en 2002 ingresaron un
73, 3% del total.
El porcentaje de ttulos estadounidenses estrenados en 2006 fue
de 39 , 21%, que sin embargo obtuvieron una cuota de mercado
del 66, 47% en n mero de espectadores.
Las diez pelculas norteamericanas ms vistas en 2001 se estre-
naron en 268 salas de media (El planeta de los simios, en 318).
En 2003, las diez ms vistas se estrenaron en 370 salas de media
(Hombres de negro 2, en 534). En 2006, la media ha ascendido a
423 salas (El cdigo da Vinci se estren en 750).
En las dos primeras semanas de explotacin, las pelculas recau-
dan entre un 30 y un 45% de sus ingresos totales por taquilla.
FUENTES: MINISTERIO DE CULTURA, INFORMES DE LA ACADEMIA DE CINE
se salvaran en lugar de que quince
malvivieran y una funcionara, como
ocurre ahora. Pero es que el p bli-
co ha tomado la decisin de acudir
en masa a determinados ttulos y a
obviar completamente otros.
RC: Yo no estoy tan seguro.
Los ttulos que nosotros distribui-
mos, adems de luchar contra sus
elementos naturales, deben luchar
contra la inversin publicitaria. Una
major se gasta 500.000 euros en
promocionar su pelcula, que para
poder recuperar debe proyectar en
400 pantallas. Y en el cine de autor,
por mimesis, se produce un fen-
meno similar. Por algunas pelculas
se han pagado adelantos de distri-
bucin de 700.000 euros, con cam-
paa publicitaria equivalente. Creo
que no deberamos perder la cabe-
za, porque hay pelculas que tienen
que ir cocindose poco a poco. No-
sotros distribuimos filmes que como
mucho consiguen estar en cuatro o
cinco salas de versin original y, dos
semanas despus, no hay ning n
exhibidor que quiera mantenerla.
Con lo cual la velocidad de rotacin
de las salas es imparable.
MM: El problema principal es
que se estrenan de 550 a 580 t-
tulos al ao, es decir, ms de diez
ttulos por semana. No hay ni espa-
cio para promocionarlos, ni presu-
puesto para publicitarios, ni salas
suficientes para absorber esa can-
tidad de pelculas. Por descontado,
las que llegan a las salas no pueden
mantenerse el n mero de semanas
que requieren para alcanzar su p -
blico objetivo.
PZ: Ejercitando la autocrtica,
debemos reconocer que no hemos
logrado crear un circuito coherente
de cine de autor. Entre distribuido-
res y exhibidores, no lo hemos lo-
grado. Adems, el parque de sa-
las de cine de autor es pequeo...
prcticamente no existe en las pro-
vincias. La eclosin de las grandes
superficies comerciales en las peri-
ferias ha provocado que se cierren
gran cantidad de salas en el cen-
tro que tenan capacidad de acoger
cierto cine de autor.
MM: Ante este fenmeno, que
es evidente, uno se pregunta qu li-
bertad de eleccin tiene el especta-
dor. Lo que no tiene, para empezar,
son canales de acceso. No tiene li-
bertad de informacin y por tanto
no es un mercado de libre compe-
tencia. Estamos viviendo momen-
tos muy banales en el campo de la
informacin cinematogrfica. Los
peridicos le dedican cada vez me-
nos espacio, en las televisiones han
desaparecido prcticamente todos
los programas de cine, la crtica es
ms y ms frivola..
A P NDICE INMOBILIA RIO
RC: Hay algo que todos debe-
mos empezar a reconocer, y es que
una buena parte del cine, no todo el
cine, se ha convertido en un apndi-
ce del sector inmobiliario. La mayor
parte de las salas estn sujetas al
mercado de los centros comercia-
les, con unos costes de suelo bruta-
les. Para poder pagar esos alquile-
res a la propiedad, se ven obligados
a programar un tipo de cine de ex-
plotacin masiva, y ese tipo de cine
los americanos lo saben hacer muy
bien, porque de hecho lo producen
pensando ya en su proyeccin en
ese tipo de salas. Ellos saben cu-
les son las reglas del juego... la re-
caudacin del primer fin de sema-
na, la rentabilidad por copia, etc. La
distorsin de que el sector inmo-
biliario tire del cine ha provocado
otras distorsiones en el mercado,
como que ya no eres nadie si es-
trenas con menos de 300 copias.
El peligro es que el cine de autor, el
cine culto, tambin se contagie de
estas distorsiones.
PZ: A m me resulta incompren-
sible que todava haya una gran
cantidad de ciudades donde, a pe-
sar de la desproporcionada profu-
sin de pantallas, no haya ninguna
en VOS. Siendo la proporcin de
espectadores en versin original
mnima en relacin a la de versin
doblada en el cine de autor es al
revs, hay ms espectadores para
VOS. Afortunadamente para estas
pelculas, en Espaa hay un siste-
ma de cuotas que permite que se
estrene cine espaol y europeo,
pero por rentabilidad directa, si no
existieran las cuotas, el cine espa-
5 2 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
Luis Hernndez de Carlos. Presidente de FEDICiNE
Por motivos de agenda, el presidente de FEDICINE, Luis Hernndez
de Carlos, no pudo asistir a la mesa redonda convocada por Ca-
hiers-Espaa. Como presidente de una agrupacin que, entre otras
distribuidoras, defiende los intereses de las delegaciones espaolas
de las majors (Sony, Universal, Buenavista, Fox y Warner), su parti-
cipacin sin duda hubiera equilibrado las posiciones representadas.
En todo caso, Hernndez de Carlos recibi despus a Cahiers-Es-
paa para aportar tambin su punto de vista a los temas all debati-
dos. Reproducimos aqu algunas de sus conclusiones:
-"Es una realidad incuestionable que en las salas
se ha establecido una 'censura econmica'. Le pode-
mos dar una connotacin negativa, pero yo no lo veo
as. Lo mismo ocurre en otros sectores. La novela El
cdigo da Vinci arrasa en las libreras, pero los tratados
de filosofa, no. An as, los productos de menor de-
manda tienen una canalizacin que antes no exista.
-No me cabe ninguna duda de que hoy en da hay
mayor diversidad cultural en las salas que hace diez
aos. El nmero de pantallas es mayor. Este creci-
miento se ha producido tanto en el interior como en
las zonas urbanas, y ha permitido una mayor oferta
cultural respecto al cine que podemos ver.
-No se puede obligar a una cadena privada a com-
prar ttulos para su emisin. De hecho, la obligacin de
las televisiones privadas de invertir en cine es un tema
muy delicado que est en los tribunales. El cine ya ha
perdido la fuerza que tena antes en la televisin, y ya
slo interesan las cuatro pelculas que han hecho caja
en las salas. Lo razonable es que sean las televisiones
pblicas las que cumplan una cuota de ayudas.
-Es difcil limitar una campaa de promocin. Qu
se puede hacer si una empresa quiere publicitar su
producto? No conozco la frmula que permita equili-
brar la situacin existente. Adems, la ecuacin de in-
vertir dinero en lanzamiento y obtener automticamen-
te un xito en taquilla no siempre funciona. Por otra
parte, una limitacin de este tipo tambin afectara a
pelculas europeas y espaolas, como Alatriste o Los
otros. Es un mercado de libre competencia en el que
cada cual combate con sus mejores armas.
-El nmero de copias se determina en funcin del
potencial comercial de cada pelcula. Si se ha dispa-
rado el nmero de copias con que se estrenan es por-
que los exhibidores presionan mucho, y todos quieren
tener su copia de Harry Potter. Si este exhibidor no
recibe su copia, luego no programar ttulos menos
comerciales de la misma compaa. Es una situacin
que genera mucha tensiones.
-Subyace la idea de que las grandes compaas se
reparten el mercado de la distribucin, pero yo puedo
asegurar que los presidentes de las majors no se re-
nen para programar sus ttulos de comn acuerdo. Yo
no lo permitira. Lo que pasa es que un distribuidor no
hara bien su trabajo si enfrentara su ttulo a otro de
igual magnitud o similares caractersticas. Adems, la
concatenacin de ttulos es buena para el productor,
el distribuidor y tambin para el espectador.
-Todo el mundo habla muy alegremente de la venta
de lotes, pero yo debo decir algo en honor a la verdad:
ya nadie vende pelculas por lotes. Es una prctica que
forma parte del pasado. En vez de lanzar acusaciones,
que alguien lo demuestre.
-No tenemos ni la ms remota idea de qu va a
ocurrir en el futuro inmediato. El Ministerio de Industria
y el de Cultura deberan impulsar, facilitar y permitir la
digitalizacin de las salas. Convendra que no ocurriera
lo mismo que con los formatos VHS y Betacam, que
al final se impuso uno por intereses econmicos, pero
no siempre el sentido comn se impone".
Declaraciones recogidas el 25 de mayo por C. Reviriego
ol no sera viable, se estrenaran
como mucho doce pelculas al ao.
Lo que falta es un tipo de sala in-
termedia para colocar el cine de
autor doblado, porque hay cantidad
de gente que se resiste a ir al cine
con subttulos,
RC: Creo que en este sentido
hay un trabajo que agradecer a
los exhibidores que han asumido
cine de autor en sus salas dobla-
das. Han abierto una ventana. Del
mismo modo que no todas las sa-
las en VOS acogen cine de autor,
tampoco todas las salas dobladas
deben limitarse al cine-espectcu-
lo que les proporcionan las multina-
cionales.
MM: El poder de las majors en
distribucin alcanza sobre todo a la
produccin, incluso a la produccin
de pelculas espaolas. Las majors
tienen dentro de sus estudios diez,
doce, quince productoras " indepen-
dientes" escribiendo guiones para
luego ofrecrselos como parte de
un proyecto, con reparto y director
incluidos. A partir de estos proyec-
tos, deciden qu compran, y las pe-
lculas que ellos decidan comprar
sern las que se realicen. Es un mo-
delo de compra muy distinto al que
tenemos nosotros, las distribuidoras
pequeas, porque, excepto casos
aislados, compramos la pelcula ya
terminada. No decidimos qu cine
se hace, y ellos s.
MODE LOS DE COMP RA
P Z: Aunque en otro nivel, yo s
procuro comprar bastante sobre
proyecto, Ahora mismo, en Cannes
se proyectan dos pelculas que ya
tena compradas de antemano. La
de Fatih Akin y la de Kim Ki-duk.
Sus pelculas estn recompradas,
porque si salen bien, si son premia-
das o la crtica las coloca en buen
lugar, luego se subastan a precios
inalcanzables.
RC: En mayor o menor medida,
todos tenemos nuestros acuerdos
con ciertos directores. Con algunos,
como yo ahora con Isaki Lacuesta,
incluso el rol de distribuidor se toca
con el de productor,
P Z: Lars von Trier, Chabrol, Jar-
musch o Lynch.... muchos cineas-
tas tienen sus casas distribuidoras
locales Identificadas, y suelen ser
fieles a ellas. Por ejemplo, Wanda
con Chabrol. Uno puede intentar
romper los lazos que hay entre un
director y un distribuidor ofrecien-
do mucho ms dinero. Pero eso es
algo maligno, porque si algo hay
que hacer en este mercado de ci-
ne independiente, si es que quere-
mos sobrevivir, es no quitarnos las
pelculas a base de talonario. Si la
cifra que uno est ofreciendo ya es
suficientemente delicada como pa-
ra recuperar el dinero en taquilla, no
tiene sentido que te la quiten por
ms dinero, pues al final estaremos
cavando nuestra propia fosa
MM: Las majors es que ya tie-
nen el trabajo hecho en el momen-
to de colocar sus pelculas en salas.
Los exhibidores se pelean por ellas.
Pero nosotros, cuando compramos
una pelcula, tenemos que estudiar
lo que podemos hacer con ella en
salas de cine espaolas, lo que po-
demos hacer en DVD en Espaa y
lo que podemos hacer en la televi-
sin espaola. Las majors, sin em-
bargo, pueden vender su pelcula a
todas las televisiones del mundo.
P Z: Cuesta mucho creer que
siendo Espaa un pas puntero en
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 5 3
www.veinticuatrofps.com
comportamientos, leyes y estructu-
ras, en el terreno audiovisual sea-
mos tan ridiculamente impresenta-
bles. Si vas a Colombia o a Vene-
zuela, las respuestas, tanto en cine
como en televisin, son mucho ma-
yores. Es curioso que en Latino-
amrica, por el cable, tienen ms
oferta de cine que un pas donde
tenemos ms televisiones pblicas
que ning n pas del mundo, pero
tambin donde menos cine de au-
tor se emite. Cuesta crerselo.
RC: Es ms fcil vender una pe-
lcula a una cadena de televisin en
Latinoamrica, por ejemplo al HBO
latino, que vendrsela a Canal +.
Esto es as desde hace siete aos.
Y la tendencia va a peor.
P Z: Y las que compraban an-
tes, no las compraban, las esquil-
maban.
RC: Eso es una realidad, enton-
ces se crea otro problema. Cuan-
do yo estaba en TVE, lo importan-
te eran las pelculas que te pueden
funcionar bien en pantalla y que en
salas no han tenido una buena vida.
Por qu? Porque es una pelcula
que la cadena comprar barata y
la rentabilizar mucho. Pero ahora
hay unos cuantos compradores de
cine en las cadenas de televisin
que no saben nada de nada. Pero
no porque no tengan una educa-
cin cinematogrfica, sino porque
lo que compran depende de lo que
vean en las admisions, como ellos
dicen, que consiste en ir a la web
del Ministerio de Cultura y buscar
cunto ha recaudado la pelcula en
salas. Si la pelcula ha ido mal, no
la compran. Pero a lo mejor ha ido
bien y no lo saben, porque todo es
muy relativo. Si una pelcula se ha
estrenado con tres copias y ha he-
cho 110.000 euros de recaudacin,
es que ha ido muy bien.
MM: La televisin puede poner
cine, pero no "programa" cine, que
es muy distinto. No hay espacios
de cine con un sentido de progra-
macin, ni con una promocin ade-
cuada,
P Z: Hay que criticar severa-
mente a las televisiones p blicas.
No son autosuficientes, todas es-
tn sostenidas por dinero p blico.
El Gobierno apoya financieramen-
te pelculas que luego no se emi-
ten por las televisiones controladas
por ese mismo Gobierno. El mal se
produce por tanto cuando no se
remata la cadena obligando a las
televisiones a comprar ese cine.
Comprendo que muchas pelculas
no llegan a las salas y otras son in-
fumables, por lo tanto abogo por la
produccin masiva de TV Movies,
porque el espectador no est dis-
puesto a pagar lo mismo por una
pelcula espaola que por un cine
mainstream. Sobran al menos cua-
renta pelculas al ao.
MM: Creo que hay otro proble-
ma grave: una prdida de un p bli-
co universitario en las salas del ci-
ne culto, en las salas de VOS. Creo
que es una generacin que se ha
perdido porque est ms interesada
en los blockbusters tipo Spiderman,
en aquellas pelculas que tienen un
enorme respaldo promocional. Creo
que es un pblico ms adulto el que
llena las salas de VOS, y que el p -
blico actualmente universitario no
ha recibido una educacin cinfila
o predispuesta a la cinefilia
PZ: Para cualquier pelcula de
Lars Von Trier o de Chabrol, su-
perar los 40.000 espectadores es
todo un hito. Una pelcula como
Agua hace 2.000 espectadores, y
Manderlay poco ms de 20.000. Es
muy triste. Las dos pelculas euro-
peas ms premiadas de los ltimos
aos, Cach y Contra la pared, lle-
garon justito a 100.000 especta-
dores. Creo que hay una enorme
crisis de autor. Los autores que co-
nectan con una masa de especta-
dores ms o menos importante son
muy pocos.
FUTURO INCIE RTO
MM: Claramente, hasta ahora,
los distribuidores que estamos aqu
reunidos hemos estado comprando
pelculas que creamos que era ne-
cesario distribuir, que creamos en
ellas muchas veces ms como ex-
presiones artsticas que como obje-
tos slo calibrables por su rentabi-
lidad econmica. Creo que en este
momento, nuestra fe ya no es tan
fuerte, y cada vez somos ms sen-
sibles al riesgo.
P Z: Los tiempos que se aveci-
nan son los ms duros que yo he
conocido. Hace veinte aos haba
dos cadenas, luego vinieron el VHS
y las televisiones de pago, el DVD
y los satlites. Cuando se cerraba
una puerta, se abra una ventana.
No s de qu manera, siempre en-
contrbamos un recurso del que
tirar. En este momento, las televi-
siones no cuentan para el cine, el
vdeo va a desaparecer y nos que-
da la gran revolucin, que es el da
que estrenemos a la vez el video in
demand y las salas.
RC: Estamos en un final de eta-
pa, y lgicamente estamos en un
momento de inquietud, pero estoy
convencido de que la profesin del
distribuidor seguir existiendo. Hay
miles de ttulos en el mercado, pero
sin embargo el trabajo que hacen
los distribuidores es poner las con-
diciones para presentar una selec-
cin de estas pelculas a un merca-
do determinado.
MM: Son tiempos de cambio, es
indudable, no necesariamente pa-
ra peor, simplemente es el final de
una cadena tradicional de explota-
cin. Con la llegada del vdeo, ms
o menos se saba por dnde iba a
pasar el futuro. Ahora mismo no se
sabe bien qu va ocurrir. El miedo
que me da el futuro es que debido
a todas estas ventanitas que se van
a abrir, al final llegar la informacin
de forma muy limitada, y ser el im-
perio tota! de las majors. Es decir,
ellas podrn estar presentes en to-
das estas ventanas, pero las pel-
culas ms pequeas seguramente
no podrn, as que el futuro puede
avanzar en favor de los ms gran-
des. Como siempre.
La mesa redonda, moderada por Carlos Reviriego, tuvo lugar en el
Crculo de Bellas Artes de Madrid el 14 de mayo
5 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
DIS TRIBUCIN. FE S TIVA LE S
Barreras para el cine de autor
Lista de espera
E
n los tiempos de la globalizacin y el day and date, ahora que los
blockbusters se estrenan simultneamente en miles de pantallas
de todo el mundo, la distribucin del cine de autor en Espaa pa-
rece todava anclada en usos de otras pocas. Muchas pelculas firmadas
por directores de renombre son presentadas en los principales certme-
nes internacionales y luego tardan aos en llegar a las pantallas espao-
las, Hay ejemplos muy significativos, como el de Last Days, que se estrena
con ms de dos aos de retraso, justo cuando en Cannes 2007 Gus van
Sant ha presentado ya una nueva pelcula. O como el de // Caimano, la
stira de Nanni Moretti sobre Berlusconi realizada con una clara voluntad
de intervencin en las elecciones italianas de 2006, de la que a n no se
sabe nada sobre su estreno en Espaa. Si alg n da se llega a producir
ste, la pelcula habr perdido para entonces toda su actualidad, y con
suerte Berlusconi ser cosa del pasado. Cuando no ocurre que el espec-
tador ms impaciente se puede hacer con los DVD respectivos a travs de
tiendas on line mucho antes del estreno y a veces hasta con subttulos en
castellano. Por no hablar de las descargas ilegales que pueden convertir
en irrelevante un estreno que se retrasa varios aos, como se seala en
artculo de Manuel Ynez Murillo que sigue a continuacin. Ms que cul-
Maggie Cheung en Clean, de Olivier Assayas
par a la piratera o a otras formas de comercio que algunos distribuidores
pueden considerar como competencia desleal, da la impresin de que el
sector de la distribucin independiente no se ha adaptado a las nuevas
realidades del mercado y que, en una poca en la que la informacin fluye
con enorme rapidez, la oferta es incapaz de responder a la inmediatez que
reclama la demanda. En ocasiones hasta se da la paradoja de que s es
posible encontrar en las tiendas de discos las bandas sonoras de estas u
otras pelculas no estrenadas: bandas sonoras de filmes fantasmas.
Como se ha podido comprobar con el ciclo programado por Cahiers-
Espaa en varias filmotecas espaolas el pasado mes de mayo, lo ms
grave no son los retrasos, sino las pelculas que no se estrenan nunca, En
muchos casos, pelculas y directores que cuentan con el aval de distintos
P elculas sin distribucin en E spaa (P equea seleccin de largometrajes premiados en grandes festivales)
HA LBE TRE P P E Andreas Dressen
LA FA CE CA CHE E DE LA LUNE Robert Lepage
U-CA RME N EKHAYELITSHA Mark Dornford-Day
I S E RVE D THE KING OF E NGLA ND Jir Menzel
I'M A CYBORG, BUT THA T'S OK Park Chan-wook
E URE KA Shinji Aoyama
KA IRO Kurosawa Kiyoshi
JA P N Carlos Reygadas
FA THE R A ND S ON Alexander Sokourov
CLE A N Olivier Assayas
S A NGRE Amat Escalante
FLA NDRE S Bruno Dumont
BUG William Friedkin
HUNDS TA GE Ulrich Seidl
OA S IS Lee Chang Dong
GOODBYE , DRA GON INN Tsai Ming-liang
MA RY Abel Ferrara
LE S A MA NTS RE GULIE RS Philippe Garrel
P A RIA Nicolas Klotz
S CHUS S A NGS T Dito Tsintsadze
S UNFLOWE R Xiang Ri Kui
LA LE E 'S KIN: THE LE GA CY OF COTTON Albert Maysles
NO CUA RTO DA VA NDA Pedro Costa
UN COUP LE P A RFA IT Nobuhiro Suwa
HOTA RU Naomi Kawase
LA LIBE RTA D Lisandro Alonso
Oso de Plata Berln 2002
FIPRESCI. Panorama Berln 2004
Oso de Oro. Berln 2005
FIPRESCI. Berln 2007
Premio Alfred Bauer. Berln 2007
FIPRESCI. Cannes 2000
FIPRESCI. Cannes 2001
Cmara de Oro. Cannes 2002
FIPRESCI. Cannes 2003
Mejor Actriz (Maggie Cheung). Cannes 2004
FIPRESCI. Cannes 2005
Gran Premio del Jurado. Cannes 2006
FIPRESCI. Cannes 2006
Gran Premio del Jurado. Venecia 2001
Premio Especial Directory FIPRESCI. Venecia 2002
FIPRESCI. Venecia 2003
Gran Premio del Jurado, Venecia 2005
Premio Especial Director. Venecia 2005
Premio Especial del Jurado. San Sebastin 2000
Concha de Oro. San Sebastin 2003
Concha de Plata Mejor direccin. San Sebastin 2005
Fotografa. Sundance 2001
Mencin especial. Locarno 2000
Premio Especial del Jurado. Locarno 2005
FIPRESCI. Locarno 2000
FIPRESCI. Rotterdam 2002
56 CAHIERS DU CINMA ESPAA / JUNI O 2007
www.veinticuatrofps.com
premios en los principales festivales internacionales, como puede verse
en la lista adjunta. De ah la pregunta que se hace el aficionado: qu
motiva que se estrenen unas pelculas y no otras? Evidentemente deben
de existir razones comerciales, pero es cierto que cuando hablamos de
cine de autor la comercialidad puede ser un valor relativo. Es ms, el
principal valor de cambio de estas pelculas puede que radique en los
premios que han alcanzado. Por qu entonces no se estrena un Gran
Premio del Jurado de Cannes, un Len de Oro de Venecia, un Oso de
Oro de Berln o, incluso, una Concha de Oro de San Sebastin? Clara-
mente no se puede estrenar todo el cine que se hace en el mundo, ni
siquiera todo aquel que se alza con premios en unos y otros festivales.
Sin embargo, las dudas radican en la discriminacin que sufren ciertas
pelculas, sin que exista una lgica que explique por qu permanecen
inditos en los cines espaoles ciertos directores.
S ignos de renovacin. La distribucin independiente vivi una peque-
a edad dorada a finales de la dcada de los noventa. La competencia
feroz entre las dos plataformas digitales de entonces (Va Digital y Canal
Satlite Digital) motiv una inflaccin en los precios de las ventas. En
particular, Va Digital se volc en las compras de cine independiente al
encontrarse con que su rival haba acaparado los derechos de las prin-
cipales majors. Un dinero fresco que elev a su vez los precios de las
pelculas en una poca en la que el sistema de compras haba derivado
en uno de precompras: los distribuidores deban adquirir los filmes so-
bre proyecto para adelantarse a sus rivales. Espaa se convirti en un
mercado claramente sobrevalorado. Podramos fijar entre los 75.000 y
los 150,000 euros el precio de adquisicin de una produccin indepen-
dente media participante en un festival tipo Cannes. Cantidad que se
puede ver incrementada con los llamados bumpers, primas que se pagan
en funcin de los premios obtenidos o de una recaudacin posterior que
supera unos mrgenes previamente establecidos. Si tenemos en cuenta
que los gastos de copias y publicidad de uno de estos estrenos pueden
representar otro tanto, se entender que el riesgo que deben de asumir
los distribuidores es muy alto, sobre todo cuando: uno, conseguir salas
de exhibicin se est poniendo cada vez ms caro y, dos, el colapso de
las plataformas digitales refundidas en una sola (Digital +) ha suprimido
el principal colchn de estas empresas, los derechos televisivos.
Con todo, la distribucin espaola comienza a mostrar ciertos signos
de renovacin. Muchas de las novedades que fueron surgiendo en los
ltimos aos y que no respondan a los gustos comerciales o crticos im-
perantes se toparon con un mercado ya saturado, hasta que la aparicin
de nuevas y pequeas distribuidoras comenz a revitalizar el panorama.
Si no podemos aspirar a un Lars Von Trier o un Ken Loach, compremos
entonces un Abderrahmane Sisakko o un Pascale Ferran, parecen decir
estas distribuidoras que se han encontrado con la posibilidad de pujar
a la baja por un tipo de cine que tena escasa demanda en Espaa, a
veces limitando la adquisicin de estos derechos slo para el mercado
domstico de vdeo, certificando de paso la existencia de un pblico para
el cine de Alexandre Sokurov, Philippe Garrel o Jia Zhang-ke. De este
ltimo se lanzaron en DVD sus cuatro primeros largometrajes, apenas
unos meses antes de que se estrene Still Life, su quinta pelcula, con
la que gan el Len de Oro en el Festival de Venecia. Las noticias que
nos llegan de Cannes parecen anticipar una nueva poltica de compras:
por lo pronto, tanto la sorprendente Palma de Oro, la rumana 4 meses,
3 semanas y 2 das, como las nuevas y nada complacientes pelculas de
Bla Tarr, Hou Hsiao-hsien, Kim Ki-duk, Gus Van Sant o Naomi Kawase
han sido adquiridas ya para Espaa. JA IME P E NA
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 5 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
DIS TRIBUCIN. A LTE RNA TIVA S
Nuevas formas de acceso a las pelculas en el "Planeta Cine"
Una cuestin de interaccin
S
era difcil encontrar a alguien dispues-
to a rebatir el siguiente principio: "las
fronteras del cine conocido delimitan el
horizonte del propio anlisis". Bajo la luz de este
axioma, puede inferirse la importancia del anli-
sis de los mecanismos que delimitan el contorno
del cine al que se tiene "acceso". Cabe recal-
car aqu la eleccin verbal, en cuanto la relacin
del espectador contemporneo respecto al ci-
ne viene marcada por su "acceso" a una serie
de canales por los que ste circula, en alguno
de sus varios soportes. No se trata ya de la pri-
mitiva idea de una "visin" ingenua, ni tampoco
de una relacin de carcter fetichista marcada
por la "posesin", gesto que defini a la gene-
racin del vdeo y que an persiste de manera
residual. La idea del acceso a un flujo continuo
de materia flmica, casi inabarcable en su caudal,
responde a una concepcin del cine que poco
tiene que ver con la nocin de espacio acotado
que rememoraba Raymond Bellour en su carta
para Movie Mutations de abril de 1997 (publica-
da en la revista Trafic): "Hasta finales de los aos
sesenta, predomin la idea o, ms bien, la pura
ilusin de que el cine no era tan amplio, ni en su
historia ni en su geografa".
Lo que ha dado en llamarse "Planeta Cine"
se expande y muta de forma sistemtica, rede-
finiendo continuamente un nuevo tipo de ex-
periencia cinematogrfica. En lo que respecta
al espectador y su acceso a este universo en
expansin, se produce una paradoja cuando el
discurso se delimita a un escenario nacional, en
este caso al contexto espaol: mientras el mbi-
to de lo conocido ampla de forma peridica sus
fronteras, la distribucin a travs de los canales
tradicionales, cada vez ms pautada y domina-
da por las estrategias de negocio global de las
majors norteamericanas, sigue anquilosada en
un modelo que reproduce, dcadas ms tarde,
el efecto ilusorio al que se refera Bellour. Con-
textualizado el desfase entre distribucin tradi-
cional y alternativa, cules son los canales que
marcan las nuevas coordenadas geogrficas e
histricas del cine? Qu dialctica entablan
con sus parientes tradicionales?
Esencialmente, como formas alternativas de
distribucin, se define el conjunto constituido
por festivales de cine, edicin de pelculas en
DVD, programas de intercambio de archivos y
descarga a travs de Internet, y programacio-
nes estables de cine no estrenado que se rea-
lizan, en su mayor parte, en museos. El esce-
nario actual, que ha dado origen a una nueva
cinefilia ms abierta y libre, vive un periodo en
el que los engranajes entre los diferentes ac-
tores an se estn ajustando, lo que provoca
dinmicas desafortunadas que reclaman una
solucin inmediata. Como ejemplo, podra men-
cionarse la creciente tendencia a proyectar t-
tulos en DVD en el marco de retrospectivas de
festivales de cine de renombre.
Distintas velocidades. El mayor malentendi-
do se produce por la falta de comprensin del
escenario actual por parte de las distribuidoras
tradicionales. La distribucin alternativa respon-
de a la demanda de sus nuevos consumidores a
una velocidad que el antiguo modelo todava no
ha asimilado. Eso produce situaciones como la
vivida el ao pasado a raz del estreno en salas
de la pelcula tailandesa Tropical Malady, de Api-
cuando el fenmeno de culto que acompaaba
al film haba agotado ya su p blico potencial, el
fracaso de su estreno comercial era hasta cierto
punto previsible, ms an cuando existan pre-
cedentes como los de Demonlover, de Olivier
Assayas, o Gerry, de Gus Van Sant
Al margen de estos defectos de interaccin,
los nuevos canales de distribucin viven una
etapa de apogeo. La edicin de ttulos en DVD
responde a la curiosidad y demanda de la nueva
comunidad cinfila, gracias en gran medida al
trabajo de editoriales como Intermedio, Versus
o Avalon. El intercambio de pelculas por Inter-
net se actualiza da a da, gracias al incansable
trabajo de ripeadores de todo el mundo, y es ca-
talogado en autnticas filmotecas virtuales con
apariencia de foros (DivXCIasico, Cine-Clasico
o AlIZine), Surgen nuevos festivales y se conso-
lidan los que interpretan mejor el escenario de
tendencias del panorama internacional (Gijn y
Las Palmas), aunque tambin se vislumbra en el
horizonte una posible sobrepoblacin de mues-
tras cinematogrficas en el calendario.
Gerry, deGus van S ant
chatpong Weerasethakul. En el caso particular
de Barcelona, la proyeccin comercial lleg una
vez que la pelcula haba llenado sus pases en
el Festival de Sitges (diciembre de 2004) y en
el BAFF (abril-mayo de 2005), a lo que hay que
sumar su temprana disponibilidad en DVD (en la
edicin tailandesa de Mangpong, con subttulos
en ingls) y su circulacin mediante programas
de intercambio de archivos a travs de Internet,
proceso que arranca cuando la pelcula es edi-
tada en DVD en cualquier lugar del mundo. As,
Todos estos fenmenos operan, en ocasio-
nes, en el marco de un discurso que aboga por
un escenario flmico sin fronteras, abocado a
una perenne actualizacin. En este contexto,
se hace necesario, ms que nunca, un trabajo
analtico capaz de lidiar con conceptos como
los de jerarqua, canon y lmite, sin caer por
ello en la simplificacin y el acomodamiento.
La gestin de esta tarea es uno de los mayo-
res retos que debe afrontar la crtica en el mo-
mento presente. MA NUE L Y E Z MURILLO
5 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
Documenta Madrid confirma bondades y vicios de un certamen
Hallazgos y empachos
E
n la vida hay pocas certi-
dumbres, pero Documen-
ta Madrid (del 4 al 13 de
mayo) se ha empeado en forjar la
suya: todos los aos engorda. En su
cuarta edicin, el festival mantiene
su apuesta por reivindicar la riqueza
de un gnero que - cualquiera dice
lo contrario! - goza de excelente sa-
lud, y lo refleja en un pantagrulico
men de casi trescientas pelculas
en el que el espectador ha podido
perderse y, lo malo, encontrarse de
veras perdido.
Con suerte, lo que encontr
cuando apagaron las luces del ci -
ne fue Und Wenn sie Nicht gestor-
ben sind... Die Kinder von Golzow(Y
colorn colorado... Los nios de Go-
Izow), de Winfried y Barbara Jun-
gen, cuyos 278 minutos intimidan
tanto como intriga su propuesta:
en 19 61, mientras se levantaba un
muro que parta Berln, la cmara
empez a filmar a los alumnos de
la escuela de un pueblo de la Re-
p blica Democrtica de Alemania.
Y lo sigui haciendo hasta 2005,
cuando los nios cumplan ya los
50. Entre medias, sus vidas en un
pas que un da se esfum dilapida-
do por los escombros del muro que
haba nacido con la pelcula,
Estudio antropolgico, testimo-
nio histrico y experimento cine-
matogrfico son algunos de los
enfoques sobre los que esta cinta
invita a reflexionar. La cmara visi-
ta a Jrgen, Petra, Chistian, Liona
y Winfried en diferentes momentos
de sus vidas, descubriendo reali-
dades aparentemente Inamovibles
que las elipsis ponen en su lugar:
convicciones que ms que evolu-
cionar se adaptan; expectativas que
florecen y se marchitan; amores in-
quebrantabl es que se esfuman
frente a otros que, a saber gracias a
qu frmula, perduran; cambios de
rumbo laboral, de compromiso po-
ltico... Con profundidad y pudor, el
narrador nos gua a travs de saltos
temporales que logran desentraar
la personalidad de los sujetos que
observa, lejos de las urgencias y los
fuegos y realidades artificiales de
" la vida en directo" . "De repente mis
ideas se han vuelto obsoletas", dice
ficcin -Good bye, Lenin! o La vida
de los otros- con el que se muestra
la fragilidad del marco en el que nos
movemos, y nuestra capacidad para
adaptarnos a los cambios. En su l-
tima aparicin, el prometedor joven
comunista ha mutado en un para-
do cincuentn con corbata que se
(...) Die Kinder von Golzow (Winfried y Barbara Jungen)
Voyage en sol majeur (Georgi Lazarevski)
Verdade do gato (Jeremy Hamers)
un desconcertado Winfried mien-
tras el pas y el modelo en el que ha
nacido se derrumban. A travs de
l la narracin se convierte en tes-
timonio sin cifras del momento his-
trico, reflejado en un retrato huma-
no sin las fiorituras dramticas de la
conforma con pasar un par de me-
ses al ao en Tenerife con su sim-
ptica segunda esposa. Sus ltimas
impresiones sobre los radicales
cambios vividos: "En Alemania hay
algn milln de personas de ms".
Finalmente, Die Kinder von Golzow
es una pelcula sobre un experimen-
to cinematogrfico, cuyos fracasos
-varios personajes abandonan a mi-
tad de camino- son seal de fortale-
za. El resultado es una obra total, tan
imperfecta como apasionante, en la
que ms de cuatro dcadas de roda-
je sirven para darse cuenta de que
todo pasa: las fronteras, los que vivi-
mos en ellas, nuestras pasiones... La
primera y la ltima Imagen se reser-
van a algo que s permanece inmu-
table en Golzow: el Oder, su ro.
Otras cosas. Se encienden las lu-
ces del cine y volvemos a un fes-
tival capaz de ofrecer hallazgos
como Verdade do gato (Jeremy
Hamers) o Voyage en sol majeur
(Georgi Lazarevski), documental
que, con una historia que podra
firmar Frank Capra, gan el premio
del p blico. El film muestra cmo
Aim se sorprende emprendiendo
a sus 9 1 aos el viaje que lleva me-
dia vida planificando, En casa que-
da su castrante esposa, en eterna
b squeda del sof perfecto, cuya
amargura se desvanece cuando
suena una meloda de violin: enton-
ces vuela su mirada y... iqu ojos!
Este festival tiene la audacia de
estrenar lujos como estos y de pro-
gramar joyas clsicas como Shoah
(Lanzmann) o El hombre de la c-
mara (Vertov). Logra impregnar con
su pegadiza marca y entusiasmo to-
do lo que toca y, sin duda, enrique-
ce con su propuesta el panorama
cinfilo de la ciudad. Slo cabe una
inquietud: que su ansiosa dinmica
por rellenar cada vez ms pantallas
oculte cierta falta de ambicin para
afinar un discurso cinematogrfico
propio que le permita dar un salto
cualitativo. De vuelta al principio,
podemos tener la certidumbre de
que el ao que viene Documenta
Madrid volver a engordar... pero
crecer? JA VIE R GA RMA R
6 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
FE S TIVA L
www.veinticuatrofps.com
BAF F 2007 se hace eco de las tendencias asiticas
Un brbaro en A sia
E
l BAFF (Barcelona, del 27
de abril al 6 de mayo) ofre-
ce tradicionalmente un me-
n diverso y para todos los pblicos,
incluso pblicos de paso o adheridos
a la moda asitica En el paquete
siempre caen, entre descubrimien-
tos inesperados y material festivo,
una porcin de pelculas y directores
que marcan el paso del cine actual.
1. S ndromes. El desdoblamiento
aparece como figura estructural de
cierto cine asitico. En las biparticio-
nes, esquizofrenias y dialcticas que
permean los relatos se cifran los se-
cretos de sociedades atrapadas en-
tre polos de atraccin diversos, se
juega el estupor del hombre ante un
mundo en transformacin o se ne-
gocian, simplemente, trastornos del
cuerpo social o derivas emocionales.
Syndromes and a Century, el exce-
lente film de Apichatpong Weerase-
thakul, no hace ms que confirmar
este esquema, que sortea todava
el enojo de lo formulario. Dos par-
tes, dos historias casi idnticas, y un
deslizamiento entre ambas, del hos-
pital del campo al de la ciudad, de la
apertura al encierro, de lo areo a lo
subterrneo. As, al margen de diver-
sas bellezas y otras inquietudes, ms
all incluso del humor que salpica el
relato, algo se juega entre dos pla-
nos de imantacin diversa Uno, al
principio, viaja en travelling desde los
pasillos del hospital hacia la jungla
en un movimiento de apertura hacia
el origen, la atraccin de lo sensual
y la fuente de los relatos que habitan
cuerpos y pueblan el cine del tailan-
ds. El segundo, que surge al final
en forma de contrapunto, se estre-
mece ante la presencia de una es-
pecie de agujero negro que absorbe
el propio plano. Un cierto misterio se
negocia entre ambas fuerzas.
Desdoblamiento, triangulacio-
nes y otros ejercicios geomtricos
Opera Jawa (Garin Nugroho)
se esbozan igualmente en el muy
particular cine de Hong Sang-soo,
cineasta poco aparente pero real-
mente sustancial, del que hubo oca-
sin de ver Woman on The Beach.
Desde una peculiar ligereza de la
puesta en escena, asentada en lar-
gos planos que encuentran con cui-
dado sus lneas maestras y un dis-
creto uso de la panormica como
puntuacin, Hong teje, sutil, un dis-
curso sobre las derivas emocionales
y las inconstancias del hombre co-
reano, director de cine en este caso,
que remolonea, como el guin que
tarda en escribir, entre distraccio-
nes, flirteos y otras digresiones, en
el lugar en suspenso para las emo-
ciones que dibuja un pueblo costero
en el que amenaza pero no adviene,
la tormenta Las geometras emo-
cionales del relato otorgan espesor
cinematogrfico a unas imgenes
verdaderamente livianas, de gracia
natural y, al final, marcadas por los
signos del flujo, el rumor del mar y
la dominante ambiental. Algo que,
por otra parte, define buena parte
del mejor cine contemporneo. Otro
tipo de sndromes, derivados de la
b squeda de modos de encuentro
entre cuerpos y comunicaciones
entre el hombre y el mundo, pue-
blan el cine de Tsai Ming-liang y su
reciente / Don't Want to Sleep Alo-
ne, esta vez de vuelta a su Malasia
natal y agarrado al cuerpo desdo-
blado de Lee Kang-sheng.
2. E spectros del (nuevo) siglo.
Dos cineastas verdaderamente im-
portantes capturan de manera de-
cisiva algo de lo que en realidad
supone la experiencia de la " Histo-
ria" . Ello es tanto como decir que en
sus imgenes y sonidos reverbera
con intensidad el fluir del tiempo y
se aprecian con claridad los signos
de una metamorfosis. Hablamos de
dos cineastas chinos, Jia Zhang-ke y
Wang Bing, y de dos pelculas veci-
nas que atrapan el proceso de trans-
formacin del gigante chino, o sus
consecuencias, en la relacin desi-
gual de dos escalas, la monumental
y la humana Acaso se trata de las
dos mejores pelculas del festival,:
Still Life y West of The Tracks.
La cuestin de la monumentali-
dad y su resquebrajamiento enlaza
muy bien con el discurso que quiere
situar la sintomtica de cierto cine
contemporneo en la potica de la
ruina Ciertamente, este mundo en
demolicin, fragmentario, ruinoso,
recuerdo de un porvenir finiquita-
do, filtra la cuestin del tiempo y la
historia por todas sus fisuras. Pero
tal recurso a la ruina ya se aprecia-
ba entre los arabescos de la mo-
dernidad cinematogrfica El dato
a considerar en no menor grado es
la condicin espectral o el poso mi-
neral que recorre a los personajes
que evolucionan por estos parajes;
su precariedad o estupor, su desco-
locamiento ante el trnsito de una
economa planificada y acompasa-
da en materiales slidos a una eco-
noma de fluidos lumnicos e im-
genes evanescentes, de la ruina del
socialismo al fantasma del capita-
lismo. O, como dice Santiago Fillol,
cabe constatar el fin de una poca
(del mundo) visto como hecho ca-
tastrfico-inundacin por la presa
de las tres gargantas en Still Life,
paraje industrial de aspecto post-
atmico en Wesf of The Tracks y
cuerpos estupefactos, atrapados en
plena espera, intentando acomodar
la dialctica de los restos del nau-
fragio y las nuevas imgenes que
arroja el mundo circundante.
3. La javanaise. La catstrofe na-
tural, en este caso el tsunami que
asol, entre otros lugares, las costas
de Java y Sumatra, sobrevuela una
de las verdaderas joyas del festival,
Opera Jawa, de Garin Nugroho. La
pelcula adaptacin hbrida impura
y visualmente fascinante, de una tra-
dicional pera javanesa sit a la ver-
dadera importancia de la pulsacin
musical entre las ms interesantes
propuestas flmicas actuales. No es
slo una msica, sino un sentido del
ritmo, de la duracin, un trabajo so-
bre la vibracin de los planos. Es-
crita desde un pas lejano, nos ha-
bla mucho ms cerca y de manera
mucho ms clara que la mayora del
cine que se estrena Agradecidos al
festival, entonces, por amplificar los
ecos distantes. FRA N BE NA VE NTE
CA HIE RS DU CINMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7 61
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
E NTRE VIS TA
Rafael F ilippelli, el cineasta argentino reivindicado por el Bafici
"No hay pelcula sin forma previa"
E
l reciente premio al Mejor Director (ex aequo), recibido por su
film Msica nocturna en el Bafici argentino ha conferido a Rafael
Filippelli una repentina visibilidad. Hasta ahora, su obra haba cir-
culado por los mrgenes de la institucin cinematogrfica, aunque eso
no le impidi filmar de manera sostenida durante los ltimos veinte aos.
Con una disciplina y una dedicacin indiferentes a cualquier reconoci-
miento, Filippelli se ha anticipado de manera solitaria a la renovacin del
cine argentino. Profesor en la Universidad del Cine, miembro del Consejo
Editor de la revista Punto de vista, transita por la realizacin, la teora y la
docencia con una misma idea sobre el cine. Esa idea tiene un nombre
rigor formal. Probablemente en ning n otro director contemporneo sea
tan evidente la b squeda de una escritura flmica que dialogue con las
grandes formas del arte y del pensamiento. En sus pelculas, el cine ar-
gentino (tan poco dado a la reflexin) encuentra el refugio de la Inteligen-
cia. Pero a n ms: hace de la inteligencia un avatar de la belleza.
Cmo fueron sus comienzos en el cine?
Me gustara poder contar la historia de Truffaut
que, a los ocho aos, ya admiraba a los grandes
cineastas; pero la verdad es que yo slo vea
pelculas como La tnica sagrada hasta que un
compaero de colegio me invit a un cine club.
Pasaban Noche de circo, de Ingmar Bergman.
A partir de ah, empec a asistir a las funciones
de " Gente de cine" y de " N cleo" . Ms o menos
rpidamente consegu m primer trabajo como
meritorio. Fui pizarrero en varias pelculas de
Leopoldo Torre Nilsson y me met en el cine de
manera profesional.
Qu cineastas le influenciaron en esa
etapa formati va?
En un principio fue Bergman, sin duda alguna.
Pero muy rpidamente, a fines de los cincuen-
ta, hubo dos pelculas que, para m, cambiaron
la idea del cine: A bout de souffle y La aventura.
Vi la pelcula de Godard, el da del estreno, tres
veces seguidas. Fue un impacto tremendo. A tal
punto que, de una manera absolutamente ridi-
cula, cuando hice mi primer corto, pensaba que
poda mezclar los cortes discontinuos de Go-
dard con los tiempos muertos de Antonioni.
Despus de su primer fi l m, Opinaron, tra-
baj en publicidad, se fue a Mxico y vol-
vi al finalizar la dictadura militar...
Vine a hacer Hay unos tipos abajo. La pelcula
molest a todo el mundo, probablemente por
su falta de tipicidad. Tena la impresin de una
ciudad que ya no me perteneca y que se haba
transformado de una manera brutal, Fantasea-
ba con filmar en San Pablo, pero como si todo
ocurriera en Buenos Aires. De todas maneras,
creo que algo de esa mirada extraada qued
en la pelcula. En ese momento, todava pensa-
ba dentro de los formatos convencionales de
produccin y exhibicin. Pero aquello entr en
crisis. Los cineastas deberan comenzar a pen-
sarse como el resto de los artistas. Los escrito-
res o los pintores no dan por sentado que pue-
dan vivir de lo que crean; por qu un cineasta
que no pretende hacer un producto comercial
debera tener el privilegio de vivir de sus films?
No me parece mal que alguien quiera ganar di -
nero con sus pelculas; pero hay una solucin
demasiado simplista cuando los cineastas po-
nen la excusa de que no debe olvidarse al p -
blico. Prefiero no depender de eso. Despus de
Hay unos tipos abajo y de El ausente, entend
que, para poder realizar las pelculas que que-
ra, deba ganarme la vida de otra manera que
no fuera haciendo cine.
E ntre El ausente y Msica nocturna, su
produccin se concentr sobre pelculas
ensaysticas en donde se mezcl an pro-
cedi mi entos documental es, experi men-
tales y ficcionales.
En el documental que hice sobre Pancho Ari-
c no poda haber ninguna experimentacin:
los temas tenan un orden preciso, sin espacio
para la arbitrariedad. Era el discurso de Aric el
6 2 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
del escenario estn matando a Lady Macbeth,
vos lo segus siempre a Lavelli". Si hay una pel-
cula, est ah. Y si ah no hay nada, entonces, t i -
ramos todo y nos olvidamos. El caso de Retrato
de Juan Jos Saer es diferente. Desde los aos
ochenta, l repeta anualmente el mismo ritual
culinario: volaba desde Pars y segua un itine-
rario de encuentros y almuerzos con sus ami-
gos en Buenos Aires y en Santa Fe. A m me
pareca que, en esos viajes, l vena a buscar
material para sus novelas y quise seguirlo. En
Esas cuatro notas hubo un cambio a mitad de
camino. Mi idea inicial era hacer un retrato de
Gerardo Gandini como artista polifactico: un
gran m sico contemporneo que, sin embargo,
puede tocar con Piazzola o con Fito Pez, que
puede pasar de Gershwin a Cage. Todo eso en
una misma semana Entre las m ltiples activi-
dades de Gandini estaba la puesta en escena
de una pera que l mismo haba compuesto:
sin que nadie lo previera, eso empez a copar la
pelcula y entonces decid dejar de lado lo que
ya habamos filmado para concentrarnos en el
montaje de la pera
A dems de sus tres vdeos sobre Bue-
nos A ires, la obsesin por la ciudad apa-
rece en un texto que escribi sobre los
modos en que el cine ha mostrado el es-
pacio urbano.
Mi idea es la siguiente: a mayor subordinacin
del cine a la ciudad, mayor independencia for-
mal. Resulta paradjico, pero creo que es as
cmo verdaderamente funciona Si la ciudad es
slo la habitacin del detective, en donde hay
una ventana con nen de fondo que se prende
y se apaga, eso condiciona un tipo de plano.
Cuando el neorrealismo italiano descubre la
ciudad, la posibilidad de generar un desarro-
llo en el lenguaje del cine crece en progresin
geomtrica
S us t ext os t eri cos y sus f i l ms est n
atravesados por un ej e que - par a tomar
el ttulo de uno de tus ensayos- podra
definirse como una " voluntad de forma" .
Qu es eso?
De Griffith a Scorsese, el montaje paralelo mar-
ca a toda una lnea de pelculas. Ah hay una
forma, por ejemplo. Pero tambin es una forma
el montaje de atracciones en la prctica de Ei-
senstein. No son recursos a los que se puede
echar mano cuando a uno le conviene, sino for-
mas que dan cuenta de ciertas condiciones que
el film se impone como un criterio compositivo
y de una manera sistemtica Cuando Welles
muestra, a lo largo de Ciudadano Kane, cmo
coexisten techos y pisos en el mismo plano, all
se revela una voluntad de forma Es cierto que
hace falta un gran angular, pero la lente es una
consecuencia de esa forma que Welles busca
y que determina el recurso. La forma siempre
viene antes. Y no hay pelcula sin ella. En ese
texto, yo criticaba a cierto cine contemporneo
para el cual todo es posible porque no se i m-
pone ning n tipo de privacin y por eso carece
completamente de f orma
E n qu sentido l e ha servido la docen-
cia en su trabaj o como cineasta?
En primer lugar, lo fundamental fue revisar tex-
tos que no haba ledo en muchos aos y que
me permitieron volver a pensar algunas cues-
tiones bsicas. Por otro lado, la Universidad
del Cine me permiti filmar de otra manera: los
estudiantes tienen una relacin con la tcnica
ms desprejuiciada que la que suele tener la
gente de la industria. Por ltimo, me permiti
reunir un grupo de gente que da clases y que
hace pelculas; all se gener una estructura de
retroalimentacin entre teora y prctica que
me ha resultado muy enriquecedora.
E n Msica nocturna se cruzan al gunas
preocupaci ones recurrentes: la ci udad,
la msica, la reflexin esttica. P iensa
que hay una sntesis ah?
Es probable. En cierto sentido, el tema es el
mismo que el de mi primer cortometraje: la cri-
sis de una pareja durante un fin de semana Si
no fuera porque ya estoy medio viejo, podra
pensar que es un segundo comienzo. Como si
volviera a empezar.
DA VID OUBI A
Declaraciones recogidas en Buenos Aires,
en mayo de 2007
Filmografia completa
Porque hoyes sbado (1961), 15min, 16mm
Opinaron (19 70), 50 min, 16 mm
Hay unos tipos abajo (19 85, en codireccin
con Emilio Alfaro), 9 2 min, 35 mm
El ausente (19 89 ), 85 min, 35 mm
Imgenes ms sonidos (19 9 0), 43 min,
Betacam
Buenos Aires /(19 9 0), 36 min, Betacam
Buenos Aires //(19 9 1), 44 min, Betacam
Buenos Aires ///(19 9 2), 29 min, Betacam
Jos Aric (19 9 2), 76 min, Betacam
Lavelli (19 9 3), 60 min, Betacam
El ro (19 9 3), 8 min, Hi-8 / Betacam
Retrato de Juan Jos Saer (19 9 5),
84 min, Betacam
Una actriz (19 9 7), 60 min, Betacam
Notas de tango (2000), 88 min, 35 mm
Una noche (2002), 27 min, Betacam
Esas cuatro notas (2004), 9 0 min, Betacam
Msica nocturna (2007), 70 min, 35 mm
Adems de otros vdeos, Filippelli ide junto
a Alberto Fischerman el proyecto Retratos,
una serie de documentales sobre figuras re-
levantes de la cultura argentina, para el cual
realiz los filmes Lavelli (19 9 3) y Retrato de
Juan Jos Saer (19 9 5).
Msica nocturna (2007), la nueva pelcula de Rafael Filippelli
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 63
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
S E MI NA RI O
El Instituto Valenciano de Cinematografa estudia la vigencia de La caza
Ms all del cine de tesis
D
urante cuatro dcadas el
film de Carlos Saura La
caza (19 65) ha sido mo-
delo de un discurso antifranquista
que, aunque evidente, no se expre-
saba con total explicitud. Prefera
hacerlo sinecdquicamente: no ve-
mos la guerra, sino los agujeros de
las bombas. Una de tantas transpa-
rentes metonimias -antes que me-
tforas, como bien seal Santos
Zunzunegui- que estn ah para ser
fcilmente ledas y que conforman
uno de esos textos donde todas las
piezas encajan para regusto de cr-
ticos, profesores e historiadores del
cine. Y, sin embargo, ahora otras
perspectivas adquieren preeminen-
cia. El mensaje disidente deja de es-
tar en primer trmino y hasta pue-
de convertirse en rmora a la hora
de apreciar otros aspectos de ese
preciso artefacto formal que es, en
definitiva, La caza. Su posicin lim-
trofe con la pelcula "de tesis" -don-
de los personajes dejan de ser en la
digesis para representar una rea-
lidad extradiegtica- ha hecho pe-
ligrar a veces la atemporalidad de
su discurso. El seminario que el Ins-
tituto Valenciano de Cinematogra-
fa Ricardo Muoz Suay dedic a la
pelcula de Carlos Saura durante los
das 3 y 4 de mayo ha sido una bue-
na ocasin para redescubrir el film
desde otros puntos de vista.
E ntorno de produccin. Anali-
zar, reconstruir, aprehender median-
te la palabra el significado y alcance
de La caza tiene que partir, lgica-
mente, de una necesaria contextua-
lizacin que tenga en cuenta el en-
torno de su produccin -sin olvidar
sus roces con la censura franquis-
ta- y su condicin ineludible de ob-
jeto cinematogrfico no identificado
en el panorama del cine espaol de
la poca. Tambin de su relacin
con los Nuevos Cines europeos del
momento, muchos de ellos centra-
dos en similares retratos de des-
conciertos sociales y desasosiegos
juveniles. Tal vez La caza no alcan-
ce las audacias formales de ciertos
coetneos europeos y siga bastante
cimentada en una narracin todava
heredera de la escritura clsica, o en
un desarrollo psicolgico de perso-
najes claramente motivados y ex-
plicados. Pero la puesta en escena
de una tensin soterrada que aflora
a travs de una serie de sntomas
externos es ya un rasgo de moder-
nidad. Tal vez esa "modernidad te-
l rica" a la que aluda Jos Enrique
Monterde siendo bien consciente de
la contradiccin implcita en la con-
juncin de tales trminos: el cosmo-
politismo asociado a una moderni-
dad urbana conviviendo con el arrai-
go a una tierra intemporal y cclica.
La caza no puede entenderse
tampoco sin considerar el debate
sobre los "realismos" que caracteri-
zaron buena parte del pensamiento
cinematogrfico espaol de la po-
ca. En su voluntad de desmarcarse
de una corriente de "realismo crti-
co", Saura despliega en cambio un
acercamiento al mundo cuyos orge-
nes pueden ser otros: la fascinacin
por las naturalezas muertas que el
cineasta delataba ya en tempranas
prcticas de la Escuela de Cine co-
mo Antes del desayuno (en colabo-
racin con Julio Diamante) o en esa
escena de la siesta del documental
Cuenca (19 58), que parece preludio
de una de las ms celebradas de La
caza, aquella otra siesta de los prota-
gonistas al comps de las chicharras.
Tiempos muertos donde el discurso
del narrador que ordena el discurso
(el mundo, en definitiva) queda silen-
ciado y desplazado por el atisbo de
una imagen-tiempo deleuziana que
desborda la retrica clsica.
En definitiva, tambin, la constata-
cin de La caza como un "texto-ce-
bolla" (la expresin es, en este caso,
de Romn Gubern) donde sus dife-
rentes capas establecen nuevas re-
laciones de sentido y otras posibles
asociaciones: con la fascinacin que
el western ejerca sobre la joven ci-
nefilia europea, con la tradicin del
tremendismo espaol, con un sen-
tido atvico de la violencia al que
fue especialmente sensible la crti-
ca extranjera, con los ritos de mas-
culinidad y la posesin del territorio,
con cierta esttica surrealista capaz
de captar lo fantstico en el registro
de lo real o con una preocupacin
manifiesta por la duracin sensorial
(antes que por la estrictamente na-
rrativa) atpica entonces en nuestro
cine. Pruebas todas ellas de que el
film de Saura remonta su mera con-
dicin de objeto de estudio histrico
para alcanzar y captar, ms de cua-
renta aos despus, a los especta-
dores actuales. ROBE RTO CUE TO
La caza, en tanto que " texto-cebolla" , se asocia con la fascinacin por el western, los ritos de la masculinidado la posesin del territorio
6 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
RETROSPECTIVA
El cineasta italiano, al completo, en las filmotecas de Madrid y Valencia
Vigencia y modernidad de Fellini
E
ntre los m ltiples errores de
la nueva cinefilia aferrada a
los extremos est el olvido
de algunos referentes por conside-
rarlos clsicos o simplemente pasa-
dos de moda. Entre los grandes di-
rectores europeos que han dejado
de cotizar en el nuevo mercado de
valores est Federico Fellini, El olvi-
do resulta paradjico sobre todo si
tenemos en cuenta que Fellini ha
sido uno de los principales aniquila-
dores del relato clsico y uno de los
cineastas que ms lejos ha llevado el
problema de la autoconciencia propia
de los discursos de la modernidad.
Cmo redescubrir la radicalidad
de Fellini? El ciclo de su obra com-
pleta que han programado Filmote-
ca Espaola y Filmoteca Valenciana
puede darnos algunas pistas acerca
de la obra de un cineasta que em-
pez bajo la estela del neorrealismo,
forj sus races en la cultura popular y
llev a cabo una lucha decidida con-
tra el imperio de la neotelevisin de
Silvio Berlusconi. Pero para repensar
Fellini es necesario despojarse de los
tpicos y dejar que el cineasta entie-
rre cierta idea de lo felliniano.
Despus de haber colaborado en
diferentes guiones con Roberto Ro-
ssellini, Fellini se convierte en prota-
gonista de un mediometraje titulado
// Miracolo (19 48), La pelcula de
Rossellini cuenta la historia de Nani-
na, una pobre loca que un da se cru-
za con un msero estafador con cier-
to aspecto de San Jos. La mujer
queda embarazada y acaba creyen-
do que posee la flor de la santidad
en su seno. Al cuestionarse cmo la
realidad no depende nicamente de
ios fenmenos externos, sino tam-
bin del modo en que la subjetividad
humana puede percibirlos, la pelcula
inaugura una de las cuestiones cla-
-es del cine moderno. La figura em-
blemtica de sus primeras pelculas
es la luntica (Wanda, Gelsomina o
Cabiria), una mujer que, como la lo-
ca Nanina, quiere aferrarse a la en-
soacin y entra en conflicto con la
cruda realidad. Al preguntarse qu
es la realidad, el cineasta llega a la
conclusin de que sta es siempre
polidrica Est formada por sueos,
recuerdos, deseos y frustraciones. Lo
importante consiste en observar de
qu modo se construye la subjetivi-
dad moderna en un mundo que de
forma progresiva ha pasado de las
viejas representaciones -l as varie-
autoficcin en la que el autor utiliza
sus dobles para recrear su infancia
imaginada (Amarcord, 19 73), para
evocar la crisis identitaria en un pre-
sente en el que la ciudad se ha con-
vertido en una moderna Babilonia (La
dolce vita, 19 60) o para ver cmo el
creador ha pasado a ser un individuo
perseguido por sus propios fantas-
mas (8 1/2, 19 63). Una parte sustan-
cial de la obra de Fellini aparece in-
tegrada por los captulos incomple-
tos de una biografa inventada que
cena y la imagen del propio autor (en
algunas ocasiones los dobles y en
otras el propio Fellini) en el momento
de sublimacin de un acto demi rgi-
co que permite ajustar el mundo a su
imaginacin. A lo largo de su filmo-
grafa asistimos al momento epifnico
en que el nio descubre los espacios
del artificio: la carpa del circo de / clo-
wn (19 70) o el joven llega a Cinecitt
siguiendo la pista de los elefantes en
Intervista (19 88). En otras ocasiones,
no cesa de observar la tramoya que
La mirada onrica, melanclica y subjetiva de Federico Fellini
dades- a las formas de simulacro: la
televisin. Esta preocupacin condu-
ce al cineasta a explorar diferentes
miradas: la mirada onrica que desve-
la el inconsciente, la mirada melanc-
lica frente a lo perdido irremediable-
mente o la mirada caricatural que a
partir de la exteriorizacin de lo fsico
muestra la angustia interior.
I dent i dad y aut of i cci n. El estu-
dio de la subjetividad desplaza la obra
de Fellini hacia otra cuestin funda-
mental: la funcin que posee el direc-
tor en ese mundo donde la subjetlvi-
dad moderna choca con las m ltiples
representaciones de la sociedad del
espectculo. Las pelculas acaban
transformndose en una especie de
desemboca en un amargo pesimis-
mo en cuyo horizonte se esconde la
lucha contra la imposibilidad de re-
presentar la muerte (Tobby Dammit,
19 67, o Casanova, 19 77).
Una de las grandes particularida-
des de Fellini reside en el modo en
cmo su retrato del mundo y su ex-
ploracin del yo generan unas formas
flmicas que dilapidan las concepcio-
nes del relato clsico, fragmentando
la causalidad y convirtiendo la obra
en un conjunto de escenas sin lazos
aparentes. Una de las figuras clave es
la mise en abme, ese gesto barroco
consistente en la posibilidad de con-
vertir la obra en un campo de reflexin
en el que continuamente se muestran
los mecanismos de la puesta en es-
da forma a los espacios de la ilusin
desvelando sus secretos, tal como
ocurre en El jeque blanco (19 51) o
en Ensayo de orquesta (19 78). Estos
juegos de autoconsciencia confieren
al cine de Fellini una increble liber-
tad de tono y lo transforman en una
apuesta radical en la que la transpa-
rencia y el ilusionismo propio de la re-
presentacin clsica dan paso a una
potica del esbozo que desemboca
en un acto creativo en el que la Ima-
ginacin no deja de explorar sus pro-
pios lmites. NGEL QUINTANA
ngel Quintana tiene pendiente de
publicacin el libro Federico Fellini, que
editarn a partir de septiembre Cahiers
du cinma/Le Monde.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 67
www.veinticuatrofps.com
CUA DE RNO DE A CTUA LIDA D
BA Z LUHRMA NN
El director de Moulin Rouge rue-
da, desde finales de abril, Austra-
lia, su cuarta pelcula y la tercera
con 20th Century Fox. Amor, ac-
cin y aventura, ambientados en
la Segunda Guerra Mundial, pare-
cen ser la conjuncin perfecta pa-
ra narrar la historia de una arist-
crata inglesa (Nicole Kidman) que
debe asumir el mando del rancho
que hereda tras el fallecimiento
de su marido. Le acompaa en el
reparto Hugh Jackman, interpre-
tando a un joven vaquero.
GUILLE RMO DE L TORO
Rueda ya la segunda entrega de
su Hellboy con una particularidad:
ser la primera produccin ame-
ricana en utilizar los recin inau-
gurados Korda Studios, situados
en una antigua base militar a las
afueras de Budapest. Ser ade-
ms la produccin ms grande ja-
ms rodada en este pas.
CHA RLIE KA UFMA N
Despus de su xito con los guio-
nes de pelculas como Adaptation,
Olvdate de m o Cmo ser John
Malkovich, y gracias al apoyo de
Spike Jonze, el guionista ame-
ricano se lanza a la direccin de
Synecdoche, New York. Con la
ayuda en el reparto de Saman-
tha Morton, Michelle Williams y
Catherine Keener, el film cuenta
la historia de un director de teatro
que pelea por mantener su tra-
bajo y a su mujer mientras trata
de construir una rplica de Nueva
York en un almacn.
E LIA S ULE I MA N
Tras dirigir Intervencin divina,
su ltimo film, y aparecer como
actor en Bamako (Abderrahma-
ne Sissako), el director israel se
concentra ya en The Times That
Remains, una pelcula que roda-
r entre Palestina, Israel, Francia
(Pars) y Estados Unidos (Nueva
York) para contar su propia his-
toria personal y familiar, desde
19 48 hasta hoy.
Haneke y
el nazismo
Despus del remake americano
de Funny Games (que estar listo
para finales de este mes), Hane-
ke se acerca de nuevo al horror y
prepara Das weisse band {La cinta
blanca), un film histrico ambientado
en los ltimos das del imperio Aus-
troh ngaro, que reflexiona sobre los
grmenes del nazismo. Con Ulrich
Mhe a la cabeza del reparto, el pro-
yecto no se pondr en marcha hasta
el prximo febrero y, seg n las previ-
siones, habr que esperar hasta abril
de 2009 para que la cinta est lista.
Tras la tormenta
leg la calma...
La tormenta fue mucho ms que
eso y sobrevino en forma de ex-
plosin: la de la bomba de mano
que, presuntamente, lanz un extra
iran infiltrado en el ser de rodaje.
Se grababa en el bazar de Sare-
pol, al norte de Afganistn, y fue-
ron heridos numerosos miembros
del equipo. La calma llega ahora y
supone la determinacin de recu-
perar el proyecto y el reni ci o del
rodaje. Se trata de Two-Legged
Horse, la ltima pelcula de Sami-
ra Makhmalbaf, escrita y producida
por su padre, y sobre la que aho-
ra, como medida de seguridad, no
se quieren dar datos concretos de
fechas ni locallzaciones. No es el
nico problema al que se enfrenta
la joven Makhmalbaf a la hora de
terminar su pelcula. Los roces fa-
miliares con la poltica iran siguen
dando coletazos a pesar de contar
ya con el visto bueno al guin por
parte del comit censor. Adems,
y con el 85% de la produccin ya
terminado, los nios que participan
en el film han crecido y cambiado
demasiado. Mientras, las imgenes
en directo de la explosin, graba-
das involuntariamente por la her-
mana de Samira, Hana, mientras
realizaba el making-of, han Impre-
sionado en Cannes a todo el que
pudo verlas. JA RA Y E Z
Miller, 'S pirit' y el cine
De dibujante clsico del cmlc, Frank Miller ha pasado a reafirmar-
se ya como uno de los ms solicitados guionistas cinematogrficos
cuando se trata de adaptar historias grficas. Y como la tendencia se
confirma gracias, precisamente, al xito comercial de cintas como Sin
City (Robert Rodrguez y Frank Miller, 2005), Elektra (Rob Bowman,
2005) o la ms reciente 300 (Zack Snyder, 2006), a Frank le llueven
las ofertas. La ltima, The Spirit, el cmic de su amigo y compaero
Will Eisner que, adems de escribir el guin ("utilizando el cmic como
storyboard" , seg n ha declarado), se encargar de dirigir. Con tem-
ticas y estticas cercanas pero no semejantes, el gran reto de Miller
ser ajustar ese gusto expresionista, duro y seco que tiene ya interio-
rizado, con aquel tono ms clsico y benvolo de los dibujos de Eisner.
Aqu precisamente residir el verdadero inters de la propuesta, ms
all de los intereses comerciales. Quedar por ver tambin si Miller se-
r capaz de aplicar en solitario (es la primera vez que dirige sin ayuda)
ese dominio de la fuerza rtmica que ha demostrado en sus historias
grficas. Se sabe adems que Samuel L. Jackson encarnar al malo
de la pelcula, The Octopus, asesinando sin piedad a todo el que ose
mirarle. Mientras, y corriendo el riesgo de colmar el vaso, se encuen-
tran en proceso de produccin: Ronin (dirigida por Sylvain White) y las
segunda y tercera partes de Sin City (de nuevo codirigida por Miller
y Rodrguez). Ser Daredevil la prxima? No se sabe si el buen cine,
pero el entretenimiento est asegurado. JA RA Y E Z
Kiarostami filma
a Binoche
Todo empez con una imagen. La
de una mujer fumando, asomada a
una ventana, esperando la llegada
de un hombre. Es as, con este ini-
cio, como Kiarostami convenci (sin
mucha dificultad) a Juliette Binoche
para participar en su prxima pel-
cula, si bien ella misma haba decla-
rado ya su deseo de trabajar con
el director iran. The Certified Co-
py, como se titula el proyecto, se-
g n su propio director, parece tener
ms cosas que decir a las mujeres
que a los hombres. Antes de poder
comprobarlo, se rodar desde oc-
tubre en torno al pueblo florentino
de San Gimignano y alrededores,
entorno perfecto para el encuentro
entre la propietaria de una galera
de arte francesa (la mujer de la ven-
tana) y un escritor ingls de media-
na edad (el que ella espera?).
'Liverpool' en
Tierra de Fuego
Es la fusin que se propone rea-
lizar el director argentino Lisandro
Alonso. Liverpool es el nombre del
film, Tierra de Fuego el lugar elegi-
do para rodarla. A pesar del nombre,
sin embargo, parece que el proyec-
to no tiene nada que ver con la ciu-
dad Inglesa. Se trata ms bien de
la historia de un marino que vuel-
ve a su ciudad natal, Ushuaa, para
reencontrarse con su madre. Fro,
alcohol e Incesto son las tres pa-
labras con las que sus productores
han definido los caminos que sigue
la trama. El rodaje empieza en julio,
y la coproduccin espaola es de
Luis Miarro (Eddie Saeta).
Revista 'Docs'
El inters por el cine documental
sigue creciendo. Ahora se trata de
Docs. Observaciones de lo real, una
revista semestral, la primera dedlca-
6 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
RODA JE S
www.veinticuatrofps.com
da al cine documental en castella-
no, que acaba de salir al mercado.
Desde la amplitud de miras, y diri-
gida por Walter Tiepelmann y Mario
Durrieu, Docs pretende englobar la
actualidad de este cine que se mue-
ve entre los campos de accin del
cine-ensayo pasando por la pelcu-
la de no-ficcin ms convencional
y hasta llegar al cine de ficcin que
se nutre de elementos documenta-
les. Hay espacio tambin para las
retrospectivas de clsicos y noticias
de festivales.
www.revi stadocs.com
Nantes premiado
La Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematogrficas de Espa-
a ha hecho p blico su Premio Gon-
zlez Sinde, que ha ido a parar este
ao a Nantes. All, desde 19 9 0, su
Festival de Cine Espaol se encar-
ga de difundir lo que desde aqu se
produce. All han estado, entre otros,
Jos Luis Borau, lex de la Iglesia,
Montxo Armendriz..., all se han or-
ganizado cursos, conferencias y me-
sas redondas con un objetivo bsico:
acercar al pas vecino el cine espa-
ol. El premio, que ser entregado en
la sede de la Academia el prximo
21 de junio, viene a reconocer el ri-
gor, la seriedad y la creciente proyec-
cin del certamen.
Lucrecia Martel
La realizadora argentina tiene
en marcha ya el que ser su tercer
proyecto, La mujer sin cabeza. Una
coproduccin de El Deseo, que em-
pezar a rodar en agosto y para la
que no piensa trasladarse de Salta
(a unos 1.500 kilmetros de Bue-
nos Aires), su lugar fetiche, donde
ha rodado todas sus pelculas y la
ciudad donde naci. La directora
ha confirmado sus intenciones de
seguir haciendo ese cine de la am-
bigedad, opresivo e intimista, cen-
trado en las mujeres y del que ha
dado ya muestras excelentes. Esta
vez, es la historia de una mujer ob-
sesionada con un catico acciden-
te en el que cree haber atropellado
y matado a alguien. En forma de
metfora, el film quiere ser una re-
flexin sobre la complicidad de la
sociedad argentina con los asesi-
natos de la dictadura.
Nueva versin de
'A shes of Time'
Entre los ltimos planes de Wong
Kar-wai se encuentra el de rehacer
su film maldito de artes marciales
Ashes of Time (19 9 4) [en la foto].
El proyecto se encuentra ya en la
ltima fase de post-produccin y
podra estar listo para el ao que
viene, con el posible ttulo de Ashes
of Time Redux. La idea de retocar
la pelcula ha supuesto, adems,
un acercamiento a mercados que,
como el americano, no llegaron a
estrenar nunca la versin original.
Sony Pictures Classics acaba de
adquirir los derechos de distribu-
cin en Estados Unidos.
'Daydreams'
Ahora que se estrena en Espa-
a Los climas, su director, Nuri Bil-
ge Ceylan, anuncia Daydreams, una
nueva pelcula. El rodaje tendr lu-
gar el prximo otoo en Estambul y
para el guin ha contado con la ayu-
da de su esposa Ebru y su amigo
Ercan Kesal, con los que tambin
trabaj en su anterior pelcula. Y pa-
ra seguir con las tradiciones, Cey-
lan piensa servirse tambin aqu de
la cmara de video de alta definicin
como algo ms que un mero instru-
mento. Con ella pretende recorrer
los barrios menos vistos de la gran
ciudad turca y ambientar un film que
bebe del thriller para contar la histo-
ria de tres hombres y una mujer. La
cinta estar lista para 2008.
Biopic
El que prepara ya el director chi-
no Chen Kaige, quien, despus de
Adis a mi concubina (19 9 3), vuel-
ve al gnero biogrfico y al mismo
ambiente para rodar Mei Lang-fang,
una pelcula con la que busca no
slo contar la vida de aquella can-
tante de pera pequinesa, sino tam-
bin rescatar su importancia hist-
rica como autntica impulsora de la
popularizacin de este tipo de pe-
ra entre culturas tan dispares y dis-
tantes como la japonesa y la ame-
ricana. Las previsiones sealan el
2008 como fecha de realizacin.
De nuevo A ssayas
El director francs, tras presen-
tar Boarding Gate en Cannes, y casi
sin solucin de continuidad, prepa-
ra ya su siguiente cinta con miras
a estrenarla en el prximo festival
d Berlin. Junto a Juliette Binoche,
con la que cuenta para el reparto,
estarn Charles Berling y Jeremie
Reiner. La trama de Springtime
Past, como se llamar el film, gira
en torno a la familia de un famoso
pintor y a los problemas que cau-
sa la lucha interna por su herencia
despus de su muerte.
CONCHITA MONTE NE GRO
Despus de seducir con su belleza
a la cinematografa francesa e ita-
liana, y de convertirse en la primera
espaola que triunf en Hollywood,
Conchita Montenegro desapareci
de los escenarios y vivi al margen
de la fama desde 19 44, fecha en
la que puso rostro a Lola Montes
(Antonio Romn), su ltima pelcu-
la. Despus de su increble desnu-
do parisino, de compartir pantalla
con Buster Keaton, Robert Mont-
gomery o Leslie Howard, de ser
contratada por la Fox y la Metro y
de protagonizar pelculas que tro-
pezaron con la censura del fran-
quismo, como Boda en el infierno
(19 41) o Rojo y negro (19 42), la
actriz vasca desapareci de la vida
p blica y se centr en la familiar. Se
retir como lo hacen las grandes,
con la esperanza de ser recordada
siempre en el esplendor y la juven-
tud. Para el recuerdo eterno queda
sin duda aquella deslumbrante, se-
ductora y atrevida joven que, des-
pus de La mujer y el pelele (J. de
Baroncelli,19 28), alcanz la fama
al otro del Atlntico igual que hi-
cieron prestigiosos cineastas es-
paoles como Edgar Neville o Luis
Buuel. Conchita falleci el 26 de
abril a los 9 6 aos.
JE A N-CLA UDE BRIA LY
Elegante, seductor, irnico y, sobre
todo, muy prolfica Brialy naci en
Argelia en 19 33 y desarroll su ca-
rrera en Francia, donde lleg a ser
uno de los rostros fundamentales
de la Nouvelle Vague. Entre el ms
de un centenar de pelculas don-
de particip, destacan las esencia-
les Los 400 golpes (Truffaut), Una
mujeres una mujer (Godard), La ro-
dilla de Claire (Rohmer), Elena y los
hombres (Renoir) o Ascensor para
el cadalso (Malle). Son slo unas
pocas entre otras con directores
como Buuel, Tavernier, Lelouch...
Se atrevi incluso, sin demasiado
xito, a dirigir pelculas como glan-
tine (19 71) y Un bon petit diable
(19 83). Falleci el 30 de mayo, en
Pars, a los 74 aos.
C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 69
DE S A P A RICIONE S
www.veinticuatrofps.com
FIRMA INVITA DA
Por qu la (s) entre parntesis?
MIGUE L MA RA S
No hay espacio aqu para responder ni adentrarse
en una invitacin a la reflexin (y la accin) que
me limitar a suscribir sin elogios. Dos primeros
captulos -entonces solos, no definitivos, sin
copyright por usar sin permiso imgenes y sonidos
ajenos- en Cannes 1987 y en Canal Plus dos aos
despus -hace casi veinte- y, va para diez, la
serie completa en VHS -ms de cuatro horas en
captulos de duracin variable- han suscitado
muchas propuestas para enfrentarse con Histoire(s)
du cinma, desde navegar en un alucinado magma
de found footage como si fuese un trip hipntico
mecido de msicas y voces, hasta exigir el estudio de
la Historia del Cine a la que Godard opone la suya,
no cronolgica y poco homologable.
Deslindar las referencias encriptadas y
superpuestas por asociacin formal por Godard para
suscitar una vibracin dialctica sera tan trabajoso
como vano, y exigira conocimientos de pintura,
(mltiple y tentativa) del cine y de la historia de un
cineasta que algunos consideran -si se quiere entrar
en el terreno competitivo- como uno de los artistas
mayores del siglo XX.
Godard se propuso contar con sus propios
materiales (la imagen y el sonido) el andar del
cine por su tiempo, y la historia del primer siglo
filmado. Como era menester sintetizar, el arma haba
de ser la ms caracterstica del cine, la elipsis, el
montaje. Empalmar dos imgenes por asociacin o
contraste es dar un salto. Lo que seamos capaces de
ver depende, en buena parte, de dnde centremos
la atencin, de nuestra capacidad asociativa y
de la predisposicin a brincar, no a dejarnos
llevar por la corriente. Tras verla trece veces -y
dos sus Moments choisis, en realidad anexos-, y
pese a cierta reputacin de memorioso, dara por
imposible identificar todo: Godard mismo trata
de evitarlo, superponiendo y mezclando hasta
siete elementos visuales y
sonoros; adems, basta lo
que sugieren dos rostros y
un ruido, aunque msicas,
por un lado, y dilogos
superpuestos, por otro,
nos impulsen en direccin
opuesta (o inesperadamente
convergente).
Captar cuanto se
pueda -es como escuchar conversaciones cruzadas
intentando seguirlas todas-, inspeccionando
los archivos de la memoria, haciendo contactos,
comparando, montando mentalmente. Es un
ejercicio gimnstico estimulante y divertido como
pocos; no un concurso, no se trata de ver quin
acierta ms, sino de que, desde lo visto, ledo, vivido
y pensado, haga cada cual como Godard, pero
mentalmente. Que esboce el espectador su propia
historia del cine, o la historia de sus relaciones con
el cine, o su visin de la historia a travs del cine.
msica y literatura, sin olvidar la Historia, al menos
del siglo XX. Lo han intentado, y se agradece
el esfuerzo, que se podan haber ahorrado. La
primera de aquellas propuestas trata de seducir al
perezoso, y poco le ayudar a sacar en limpio ms
all de un cierto deslumbramiento formal, como el
de unos fuegos artificiales. La de manto cientfico
apenas disimula la incitacin profesoral a prescindir
de lo que requiere tal bagaje y esfuerzo -como si
la identificacin de las obras citadas aportase ms
que un ndice- y a despachar como megalmano
a su autor. Salvo para quien tome a Godard por el
tonto que interpreta con irona en varias pelculas,
lo que un proyecto llamado "Historia(s) del Cine"
al que ha dedicado gran parte de doce aos -mucho
ms que a ninguno- tiene de interesante es la visin
Miguel Maras (Madrid, 19 40), economista y crtico de cine, fue director
de la Filmoteca Espaola y del ICAA. Es autor de los libros Manuel
Mur Oti: Las races del drama, Sin Perdn/Manhattan y Leo McCarey:
Sonrisas y lgrimas. Actualmente prepara el libro Otro Buuel.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 7 1
Godard se propuso contar con sus propios
materiales (la imagen y el sonido) el andar del cine
por su tiempo, y la historia del primer siglo filmado.
Como era menester sintetizar, el arma haba de ser
la ms caracterstica del cine, la elipsis, el montaje
www.veinticuatrofps.com
ME DIA TE CA DVD
1. El camino a la eternidad (19 59 ) 2. No hay amor ms grande (19 59 ) 3 y 4. La plegaria del soldado (19 61)
El precio del humanismo
A pesar de su voluntad por emular las grandes picas de Hollywood,
La condicin humana, el fresco blico de Masaki Kobayashi en torno
a la participacin japonesa en la Segunda Guerra Mundial, sigue
desafiando los cdigos del espectador occidental.
ROBE RTO CUE TO
E scriba Noel Burch en su ya clsico
libro sobre el cine japons, To the Distant
Observer (1979), que la monumental La
condicin humana (1959-61) era posible-
mente "la pelcula comercial ms larga
jams rodada" gracias a sus nueve ho-
ras y media de duracin. Y debi serlo,
al menos, hasta la llegada de Peter Jack-
son y su triloga extendida y re-extendi-
da de El seor de los anillos. En cualquier
caso se trata de la cinta ms ambiciosa
de Masaki Kobayashi, un realizador ms
conocido en Espaa por la veta fants-
tica que explor en El ms all (1961).
La vocacin de Kobayashi, sin embargo,
era el cine realista y social que se englo-
ba en esa tradicin "humanista" del cine
japons de los aos cincuenta a la que
pertenecen tambin Keinosuke Kinoshi-
ta, Kon Ichikawa y, por supuesto, Akira
Kurosawa.
La condicin humana no slo es la
apoteosis de esa nueva ideologa del in-
dividualismo que surge en el Japn de
la posguerra, sino que tambin se erige
en gigantesca reflexin sobre la posibi-
lidad de xito de esa tradicin del pen-
samiento occidental en una cultura cuya
evolucin histrica y social ha sido muy
diferente. A travs de los sufrimientos
de su protagonista, Kaji, Kobayashi no
deja de plantear interrogantes sobre el
sentido que esa apasionada valoracin
del Hombre por encima de la Historia
puede tener en un sistema de frreas je-
rarquas, en el que tiranos y tiranizados
parecen asumir pasivamente su rol. Para
Burch (que no es nada generoso con el
film), La condicin humana ejemplifica
el victimismo con que el cine japons ha
reflejado su intervencin en la contien-
da, con escaso sentido crtico y tenden-
cia a la exhibicin melodramtica. Pero
tal vez Burch no fue capaz de entrever
el importante punto de inflexin que
propone la cinta de Kobayashi respecto
a otros filmes de la poca ms conven-
cionales: su progresivo desplazamiento
hacia un sentido de la culpa que es bsi-
camente occidental.
La vergenza y la culpa
En su tambin clsico ensayo La espada
y el crisantemo, explicaba Ruth Benedict
la distincin entre las culturas de la ver-
genza y las culturas de la culpa, inclu-
yendo a la japonesa en el primer grupo.
Quiz por ello en las gestas cinematogr-
ficas niponas sobre la II Guerra Mundial
fuera ms habitual la descripcin del
sufrimiento individual como medio de
cumplir fielmente una obligacin (y es-
capar as a la vergenza) que el cuestio-
7 2 C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
namiento del propio papel en la contien-
da o la abierta rebelin contra el sistema,
que evitara la culpa. Pero el Kaji de La
condicin humana asume su condicin
de mrtir: es l quien carga sobre sus
doloridas espaldas todo el sentimiento
de culpabilidad que su nacin se niega
a aceptar. Su rebelda se manifiesta des-
de dentro del sistema, no lo sacude, sino
que lo recluye en un exilio interior que
termina siendo el elevado precio a pagar
por su humanismo.
Injustas acusaciones
Burch tambin fue algo injusto cuando
critic La condicin humana por su "oc-
cidentalismo", por considerarla un "ca-
tlogo caricaturesco de os clichs del ci-
ne occidental". Qu duda cabe de que en
muchos sentidos el film emula las gran-
des narraciones hollywoodenses: el uso
del formato scope, la grandilocuente
msica sinfnica "a la americana", la es-
tructura de "gran relato" heredada de la
literatura decimonnica. . . Pero aunque
Kobayashi sea ampuloso en ocasiones,
su planificacin est ms cerca de aque-
lla dialctica de los personajes dentro
del encuadre tpica de un Otto Premin-
ger o del epic intimista a lo David Lean.
En cualquier caso. La condicin humana
sigue desafiando los cdigos del espec-
tador occidental: una narracin monote-
mtica, un film blico que tarda seis ho-
ras (se dice pronto) en mostrar una es-
cena de combate, un gargantuesco canto
al esfuerzo individual que se salda con la
conciencia de su futilidad. Pero la pel-
cula adquiere progresiva fuerza cuando
abandona lo psicolgico para concen-
trarse en lo fsico: las figuras humanas
perdidas en ridos yacimientos mineros,
en tundras crepusculares, en arenas mo-
vedizas, trigales incendiados o pramos
asolados por la ventisca conforman, en
ltima instancia, el discurso ms poten-
te, ms intenso, que el film es capaz de
ofrecernos.
Hay que destacar, por ltimo, el exce-
lente trabajo de los sellos Versus / Notro
en esta edicin en seis discos, con una
excelente imagen restaurada que sub-
sana las deficiencias de la anterior edi-
cin estadounidense, demasiado oscu-
ra y masterizada a partir de una copia
defectuosa. Incluye adems un disco de
extras (entre ellos, una entrevista con el
protagonista del film, Tatsuya Nakadai)
y un libreto tan certero como perspicaz
en su reflexin sobre el film.
La condicin humana
Masaki Kobayashi
No hay amor ms grande (19 59 ), 202'.
El camino a la eternidad (19 59 ), 176
1
La plegaria del soldado (19 61), 195'.
Japn. V.O, japons. Subttulos en castellano.
Pack de 7 discos. VERSUS/NOTRO. 43
Tragedia del desarraigo
La palabra " humano" (ningen) se escribe en japons con dos
signos. El primero de ellos, nin, significa " persona" . El segundo,
ken, significa " espacio" , y al aislarlo puede ser ledo con la
voz ma, que designa la nocin de " intervalo" ; o de lo que se
halla " entre" las cosas. De modo que lo " humano" implica en
la lengua japonesa aquello que se establece entre los sujetos,
y no tanto una naturaleza com n que se individualiza. La
condicin humana podra verse como la afirmacin y puesta
en crisis de esa nocin.
Tras los traumas de la derrota y la bomba atmica, el cine
clsico japons haba emprendido la senda del humanismo.
ste presupone la universalidad de la experiencia humana, y
con ello, de ciertos valores que, tras la hecatombe, proclamaban
una voluntad de enmienda. Entre el horror y la necesidad de
reconstruccin se gestara ese Gran Relato de una transicin
desde el clasicismo a la modernidad (o desde la confianza en la
narratividad a la ficcin interrogativa) que tan bien representaron
los cineastas japoneses " globalizados" en los cincuenta: los
jvenes Kurosawa, Kobayashi, Kinoshita o Ichikawa, y algunos
veteranos como Mizoguchi, Naruse o Kinugasa.
El hroe de La condicin humana se debate entre sus
propias ideas, la nostalgia, el papel que le corresponde como
invasor y el imperativo de sobrevivir. Nunca renunciar a su
propia sensibilidad. Es propio del hroe japons permanecer
ajeno a todo cinismo y sufrir la tragedia del desarraigo. Se
nace, vive y muere en el interior de una red de lealtades y
correspondencias, y por eso la ruptura con la patria equivale
a una forma de extincin. Kaji, el hroe, detesta el orden
impuesto por su propio pas, pero no concibe la desercin
como alternativa.
Resulta sugestivo imaginar que este humanismo se sostiene
sobre la idea de ma: aquello que se da entre los sujetos y que el
cine japons ha articulado en trminos espaciales. A finales de
los cincuenta, ese cine se llena de paisajes desolados en scope.
Lo que media entre los seres es entonces desierto o ruina.
Impera la carne: naturaleza sometida a las heridas y los instintos
desatados. El cine de la crueldad de la nuberu bagu (Oshima,
Imamura, Yoshida) tomar pronto el poder. La condicin
humana escenifica el cambio: es a la vez la cima y la puesta
en crisis del humanismo de post-guerra. La confianza clsica
en la narratividad como depositarla de una verdad histrica se
hallara poco despus ante su quiebra irreversible.
LUIS MIRANDA
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 7 3
www.veinticuatrofps.com
Contracampo
Jenaro Talens y
S antos Zunzunegui
(E ds.)
Contracampo.
E nsayos sobre teora
e historia del cine
Ediciones Ctedra, S.A.
Madrid, 2007. 22
Heredera de Nuestro Cine y de
La Mirada, donde colaboraran
tambin tres de sus miembros
ms conocidos: F. Llins (edi-
tor y director de la revista), J.
Prez Perucha y R. Gubern,
Contracampo publica su primer
nmero en abril de 1979 y cierra
su aventura al alcanzar, fatiga-
da, el nmero 42 en el otoo de
1987. Su andadura coincide pues
con los aos ms agitados de la
Transicin Democrtica, duran-
te los cuales se viven en Espaa
profundos cambios econmicos,
sociales y polticos, a los cuales
la revista (radicalmente compro-
metida con su tiempo) pretende
dar respuesta en sus pginas.
Agrupados en cinco grandes
apartados ("Cuestiones de
teora", "Cine espaol", "Cine
clsico", "Cine moderno" y "An-
tologa de crticas"), los textos
seleccionados por los editores
para la presente antologa per-
miten aproximarse ahora, veinte
aos despus del cierre de la
publicacin, a las principales l-
neas directrices de la misma, as
como estudiar de primera mano
los mejores ejemplos de unos
mtodos de anlisis basados en
el examen material, y materialis-
ta, del hecho cinematogrfico.
La antologa sirve tambin
para conocer la nmina de los
cineastas defendidos (Paulino
Viota, Alvaro del Amo, Eloy de
la Iglesia, Gutirrez Aragn,
Godard, Hitchcock. . . ) o de-
nostados (Almodvar, Trueba,
Bertolucci, Spielberg. . . ) por la
revista, as como su voluntad de
analizar, con un instrumental
metodolgico de lo ms variado
(Marx, Lacan, F reud, Todorov,
Barthes. . . ), cualquier fenme-
no relacionado de manera ms
o menos cercana con el cine. A
este respecto resultan ejempla-
res las mesas redondas sobre
el golpe de estado de Tejero o
sobre el Hollywood posmoder-
no (cuyo futuro se esboza con
rara premonicin), las aproxi-
maciones al cine musical, al de
terror y al pornogrfico (un te-
ma recurrente en la revista), los
ensayos sobre la enunciacin,
el punto de vista o el plano se-
cuencia, la revisin del western
a partir de Johnny Guitar, el
estilo contrapuesto de Walsh y
Eisenstein, etc.
Y contribuye asimismo a
componer una imagen fiel de los
mtodos de trabajo y de anlisis
de una singular generacin de
crticos e historiadores que, ade-
ms de su dominio sobre el cine,
la literatura, la msica y el arte
en general, manejaban con ele-
gancia el lenguaje. Ello permite
al lector disfrutar con la prosa y
los smiles de Jos Luis Tllez,
con la sobriedad y la precisin
de Santos Zunzunegui, Paulino
Viota o Jenaro Talens, con la
contundencia de Prez Perucha
o con los destellos fulgurantes
de Jess Gonzlez Requena y
Juan Miguel Company. Cinefi-
lias aparte, tal vez se pueda vivir
sin Rossellini, pero nadie debe-
ra estudiar o hacer crtica de
cine en Espaa sin conocer Con-
tracampo. ANTONIO SANTAMARINA
A ntonio Weinrichter
(E d.)
La forma que piensa.
Tentativas en torno al
cine-ensayo
Festival Punto de Vista. Gobierno de
Navarra. Pamplona 2007. 15
Durante los ltimos aos, pero
sobre todo a partir de los noven-
ta, las reflexiones, los debates
y los ciclos sobre el llamado
cine-ensayo (un gnero, si as
cabe calificarlo, situado en los
mrgenes del cine documental
y de ficcin y muy prximo al
de vanguardia) son cada vez
ms frecuentes as como los
filmes que, con mayor o menor
pertinencia, se engloban dentro
de su rbrica.
Sin embargo, tal y como anun-
cia el ttulo del libro (Tentati-
vas en torno al cine-ensayo), la
dificultad para teorizar sobre
el mismo radica precisamente
en ponerse de acuerdo sobre un
concepto tan fugitivo. Es decir,
saber con exactitud a qu nos
referimos cuando hablamos de
cine-ensayo adems de incluir
entre sus cultivadores una ristra
de nombres encabezados por
Marker, Godard y Welles, a los
que se unen Buuel, Pasolini,
F arocki, Mekas, Cozarinsky y un
largo y, como puede adivinarse,
muy heterogneo etctera.
Intentando escapar de esas
arenas movedizas, A. Weinri-
chter, el editor del volumen, pro-
pone en ste una definicin (pg.
13) ms precisa que la de Godard
("un pensamiento que forma
una forma que piensa"), pero
tambin menos sugerente y que,
como refleja el propio sumario,
no resuelve un contencioso en
el que cada uno de los analistas
del libro establece sus propios
parmetros, echando mano casi
siempre de los mismos cineastas,
pero trayendo a colacin distin-
tas obras que unos consideran
cine-ensayo y otros no.
De la variada seleccin de ar-
ticulistas, Phillip Lopatte resulta,
sin lugar a dudas, el ms claro y
riguroso al abordar el tema, que
acompaa con reflexiones muy
personales, mientras ngel Quin-
tana acierta a poner el dedo en
la llaga al relacionar, siguiendo
a F ranois Niney, el nacimiento
del cine-ensayo con el final de la
segunda guerra mundial. Esto es,
con la crisis de los ideales de la
Ilustracin y el nacimiento -se-
gn Habermas o Lyotard- de la
posmodernidad tras el Holocaus-
to y la bomba atmica.
Por ello no parece una casua-
lidad que sea Nuit et brouillard,
la obra de Resnais donde ste
se aproxima a los campos de
exterminio (cmo mostrar el
horror?), el film-ensayo conside-
rado por muchos como el texto
fundacional y el iniciador de una
corriente en donde se insertan
ttulos como Sans Soleil y Lettre
de Sibrie (fuera de la filmogra-
fia del libro pese a ser el ms
citado en l), de Chris Marker;
Histoire(s) du cinma, de Jean-
Luc Godard; F for Fake, de Orson
Welles. . . La obra demuestra tam-
bin que el cine espaol -con
las excepciones de Patino, Erice,
Guern o Jord- no estuvo casi
nunca a la altura de las circuns-
tancias, aunque ello no sea bice
para que el artculo dedicado a
su examen (escrito algo a vuela-
pluma) tampoco le haga justicia.
A NTONIO S A NTA MA RINA
74 CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ME DIA TE CA DVD
Cuando el "maestro del sus-
pense" era ya as considerado
y sirvindose de muchos de los
smbolos ms reconocibles de su
iconografa, daba comienzo la
serie televisiva Alfred Hitchcock
Presenta, emitida por la CBS
desde 1955 hasta 1962. Hoy, la
edicin en DVD de la primera
temporada (1955-56), hacin-
dose eco de aquellos emblemas,
atrae hipnticamente al que la
contempla, nada ms arrancar,
con la tan caracterstica espiral
rodando al ritmo pegadizo de la
Marcha fnebre para una mario-
neta (Gounod), la que fuera su
sintona oficial. Despus llegan
tambin el perfil abocetado del
director y la superposicin de su
propia silueta sombreada.
Entre tanto smbolo, poner a
disposicin del home-video esta
particular seccin de la filmogra-
fia de Hitchcock (por lo dems
editada en su totalidad), adems
de responder al auge del coleccio-
nismo de packs de series televisi-
vas, restablece la enorme fuerza
meditica que demostr poseer
el director, ms all de sus pel-
culas, y que desprendi aqu con
una intensidad particular. F iel a s
mismo, en cada aparicin (antes
y despus de los captulos, "para
dar explicaciones a quienes no los
entiendan"), Hitchcock imprimi
ese carcter casi cmico tan suyo,
a medio camino entre el cinismo
ms cido y una irona mordaz y
condescendiente al mismo tiem-
po, que diriga sus dardos, con
mayor o menor disimulo, hacia
las debilidades y faltas de los
hombres en general y las tradicio-
nes y creencias ms arraigadas de
la Amrica de su tiempo, en parti-
cular. Sin embargo, dndole como
siempre esa vuelta ms a la espi-
ral y a pesar de lo dicho, l mismo
afirm: "Es intil atribuirme in-
tenciones profundas: el mensaje o
la tica no me interesan".
Los escasos captulos que diri-
gi para la serie (cuatro de treinta
y nueve en la primera temporada,
y veinte de 266 en total), salpica-
dos entre un conjunto de calidad
desigual, llaman la atencin sobre
las, en general, poco consideradas
obras menores. stas permiten,
ya se sabe, una profundizacin
global en la obra nada desdeable.
En cuanto al resto de captulos, a
los que el estilo omnipresente de
Hitchcock imprimi carcter y
unidad, representan un repertorio
dispar que, a pesar de recurrir a
toda la galera de tpicos ejem-
plares del gnero (atmsferas
barrocas y opresivas, personalida-
des ambiguas, falsos culpables y
MacGuffins de aqu y all), dieron
muestras de una indudable auto-
exigencia, una bsqueda (medida)
de la innovacin e, incluso, alguna
joya. Quedamos as a la espera
de prximas entregas (la edicin
completa de las siete tempora-
das), deseando, eso s, que sean
ms cuidadas que la presente. Los
seis discos que la conforman no
incluyen extras, no respetan el or-
den cronolgico en el que fueron
emitidos los captulos y se presen-
tan, en el men principal, con el
ttulo traducido y sin mencionar
a su director. Encontrarse en tal
desorden resulta, cuanto menos,
incmodo. JARA YEZ
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 75
www.veinticuatrofps.com
LO VIE JO Y LO NUE VO
Santos Zunzunegui
Just in Time
Richard Linklater es uno de los jvenes cineastas americanos revelados en la dcada
de los aos noventa que mejor ha sabido moverse entre el Escila de los grandes
estudios y el Caribdis de la produccin ms o menos independiente. Es, tambin, uno
de los ms interesados en la exploracin del paso del tiempo y de las cicatrices que
deja su inexorable suceder. Sin duda, en este terreno, el dptico formado por Antes del
amanecer (Before Sunrise, 1995) [foto 1] y Antes del atardecer (Before Sunset, 2004)
[foto 2] se presenta como una obra particularmente pregnante. Pero lo que quera
traer aqu a colacin es la manera singular en la que estos dos filmes de Linklater
reescriben buena parte de los parmetros que fundan una de las grandes obras
del melodrama (una obra que, como veremos, no est formada por una sino por
dos pelculas) del Hollywood clsico. Me estoy refiriendo a la pareja de obras de
Leo McCarey constituida por Love Affair (T y yo, 1939) [foto 3] y An Affair to
Remember (T y yo, 1957) [foto 4], ttulos que, por cierto, en su versin original,
vendran como anillo al dedo a las dos pelculas de Linklater.
Como todo cinfilo sabe, los dos filmes de McCarey se articulan sobre una
cita fallida en lo alto del Empire State, cita que los dos amantes se dan para
poder evaluar, tras un lapso de seis meses, la profundidad de los sentimientos
que han surgido entre ellos y que ponen en cuestin todo el mundo de relaciones
estereotipadas en que venan movindose hasta entonces. Similar punto de inflexin es el que separa
las dos pelculas de Linklater, bien que la segunda se site nueve aos ms tarde de la primera y en
ella descubramos que la cita concertada en la estacin de Viena para seis meses despus entre Jesse
(Ethan Hawke) y Cline (Julie Delpy) al final del primer film fracas porque la muerte de la abuela
de la joven francesa (el equivalente del accidente de trfico que impide el reencuentro de los amantes
en las pelculas de McCarey) actu como causa azarosa. Como es lgico, la relectura de Linklater se
efecta con plena conciencia de los lazos que su obra mantiene con el cine clsico americano por ms
que busque, como es lgico, sus propios caminos.
Conviene recordar, en este sentido, que en el caso de McCarey estamos ante una obra y su remake:
dieciocho aos despus se revive la historia del playboy que aspira en secreto a ser pintor y su relacin
con una cantante de cabaret que va a casarse con un millonario, pero ahora en color, pantalla ancha y con
nuevos actores. Por el contrario, en el caso de Linklater se trata de un film y su secuela, constituida sta
por el equivalente de la segunda parte de la historia de McCarey,
tambin ubicada tras un periodo dilatado de tiempo en relacin a
la primera y gravitando sobre la misma el agujero negro de la cita
fallida. A partir de ah, Linklater desarrolla su personal lectura
del original a travs de una tcnica que hace que de una pelcula
a la siguiente el tiempo se comprima de manera ostensible: si en
Antes del amanecer, la hora y media de duracin sintetizaba la
duracin de toda una tarde y noche, en Antes del atardecer los
ochenta minutos de la obra describen idntica porcin de
tiempo real. En medio, los nueve aos de tiempo transcurrido
entre ambas partes de la historia cargan de ambigedad a las
explicaciones que ambos personajes se confan mutuamente.
Si T y yo (en sus dos versiones) se clausuraba con el
reencuentro de los amantes, la segunda parte del dptico de
Linklater slo puede terminar con un lento fundido en negro
que, sobre el fondo de los acordes de la cancin Just in Time
de Nina Simone, deja al espectador actual suspendido (sino
de los tiempos) sobre el posible final de la historia.
C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7 77
www.veinticuatrofps.com
ME MORIA CA HIE RS
CAHIERS
DU CI N M A
Una vieja leyenda indica que para los cineastas de la Nouvelle Vague el acto
de escribir sus primeras crticas fue un modo de empezar a hacer cine.
Coincidiendo con la recuperacin en el MICEC 07 de Barcelona de algunas
pelculas fundamentales de Jacques Rivette, hemos credo conveniente
recuperar la faceta crtica del cineasta a partir de uno de sus textos ms
carismticos: la crtica que escribi sobre Ms all de la duda, de Fritz Lang.
Una lectura atenta nos desvela que Rivette vislumbr en la pelcula de Lang un
interesante camino de depuracin. A lo largo del texto, demuestra cmo Lang
arremete contra las convenciones del academicismo, rechazando lo verosmil y
lo pintoresco, destruyendo cierta idea de la escena y transformando la
concepcin del personaje. Rivette proyecta, de este modo, algo fundamental del
cine que realizara posteriormente: la b squeda de la esencialidad de las formas.
La mano
JA CQUE S RIVE TTE
El primer punto que, despus de algunos
minutos de proyeccin, sorprende al es-
pectador no avisado, es el aspecto de di-
bujo, o ms bien de exposicin, que en
seguida adopta la sucesin de imgenes:
como si aquello a lo que asistimos fuera
menos la puesta en escena de un guin
que la simple lectura de ese guin, ofre-
cida tal cual, sin ornamentos. Sin que me-
die tampoco el menor comentario perso-
nal por parte del enunciador. Estaramos
entonces tentados de apostar que nos
encontramos ante una puesta en escena
puramente objetiva, si esto fuera posible;
sin embargo, es ms prudente creer en
algn ardid, y esperar lo que sigue.
El segundo punto parece confirmar,
ante todo, esta impresin: la abundancia
de negaciones sostiene la propia concep-
cin del film, y quiz lo constituye. Nega-
cin, flagrante, de la verosimilitud, tanto
la de la fabulacin como la de esta otra
verosimilitud, completamente artificial,
de la escenificacin, la preparacin, la
atmsfera, que habitualmente permite
a los guionistas de todo el mundo hacer
crebles sin dificultad peripecias diez ve-
ces ms gratuitas que stas. Aqu nada se
sacrifica a lo cotidiano o al detalle: ningu-
na observacin sobre el tiempo que hace,
el corte de un vestido, la gracia de una
forma de caminar; si advertimos la marca
de un maquillaje es para seguir la intriga.
Nos encontramos inmersos en un univer-
so de la necesidad, tanto ms percepti-
ble cuanto casa con lo arbitrario de los
postulados: como es bien conocido, Lang
persigue siempre la verdad ms all de lo
verosmil y aqu la busca, en principio, en
lo inverosmil. Otra negacin, que acom-
paa a la anterior: la de lo pintoresco. Los
aficionados no encontrarn aqu ninguna
de esas siluetas agradablemente bosque-
jadas, esas rplicas contundentes, esos
rasgos donde la sorpresa usurpa el lugar
de la invencin y que en la actualidad
constituyen, entre muchos otros, la for-
tuna de un Lumet o un Kubrick. Adems,
todas estas negaciones se acompaan de
una suerte de altivez, en la que algunos
querran ver el desprecio del cineasta ha-
cia su trabajo, pero por qu no ms bien
hacia ese tipo de espectadores?
A continuacin, conforme el film
prosigue su curso, estas primeras impre-
siones encuentran su justificacin. El to-
no de la exposicin era, en efecto, el to-
no justo, porque se trata de un problema
que nos ha sido planteado con todos sus
elementos, e incluso un doble problema:
el primero remite al guin, es evidente e
intil insistir en ello, por ahora; el otro,
7 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
Ms all de la duda (Fritz Lang, 19 56)
ms secreto, probablemente podra for-
mularse as: dadas ciertas condiciones
de temperatura y presin (que aqu son
del orden trascendental de la experien-
cia), qu puede subsistir de humano en
semejante ambiente? O, ms modesta-
mente, qu aspecto de la vida, incluso
inhumana, perdura en un universo casi
abstracto, pero que no obstante perte-
nece al orden de los universos posibles?
En resumen, un problema de ciencia fic-
cin. A quien dude de este postulado, le
recomiendo que compare este film con
La mujer en la luna (Die F rau im Mond,
1929) cuyo argumento fue para Lang el
pretexto de un primer ensayo de univer-
so completamente cerrado.
Entonces interviene el golpe teatral:
cinco minutos antes del desenlace, los
datos del problema se modifican repen-
tinamente, para gran escndalo de los
espritus cartesianos, que no admiten la
tcnica de la inversin dialctica. Ahora
bien, si las soluciones tambin parecen
alteradas, esto no es sino mera aparien-
cia. Ya que las relaciones permanecen
idnticas, y una vez se cumplen las con-
diciones, la poesa hace su aparicin. Al-
go que sera necesario demostrar.
La palabra poesa sorprende aqu; sin
duda, no era lo esperado. No obstante, la
mantengo provisionalmente al no cono-
cer otra que exprese mejor esta brusca
fusin en una sola vibracin de todos los
elementos hasta entonces separados por
la voluntad abstracta y discursiva: as
pues, pasemos a las consecuencias ms
inmediatas.
Hay una a la que ya he hecho alusin:
las reacciones del pblico. Un film as es,
evidentemente, la anttesis absoluta de la
"velada agradable"; y, por comparacin,
U n condenado a muerte se ha escapado
(Un condamn mort s'est echapp,
1956) o Falso culpable (The Wrong Man,
1957) son divertimentos de la noche del
sbado. En l se respira, por as decirlo,
el aire de las cumbres, pero arriesgndo-
nos a la asfixia; no podamos esperar me-
nos del ltimo reto de uno de los espri-
tus ms intransigentes de nuestro tiem-
po, cuyos ltimos filmes ya nos haban
preparado para este golpe de estado del
saber absoluto.
Otra objecin me parece ms impor-
tante: este film sera puramente negativo
y hasta tal punto eficaz en sus aspectos
destructivos que llegara, a fin de cuen-
tas, a destruirse a s mismo. Esto no es
inverosmil. Hace un momento habla-
ba de negacin, pero he sido tmido. En
efecto, de lo que hay que hablar es de
destruccin: destruccin de la escena; al
no ser tratada ninguna por s misma, no
subsiste sino un encadenamiento de pu-
ros momentos, de los que slo se retiene
el aspecto mediador: todo lo que podra
determinarlos o actualizarlos ms con-
cretamente no se ha abstrado ni supri-
mido -Lang no es Bresson- sino que se
ha devaluado y reducido a la condicin
de mera referencia espacio-temporal,
desprovista de encarnacin. Destruc-
cin incluso del personaje: aqu ya na-
die es verdaderamente sino lo que dice y
hace: quines son Dana Andrews, Joan
F ontaine, su padre? Estas preguntas ya
no tienen sentido, porque los persona-
jes han perdido todo valor individual,
ya no son ms que conceptos humanos.
Sin embargo, en consecuencia, tanto ms
humanos cuanto menos individuales.
As pues, encontramos aqu una primera
respuesta: qu queda de humano? Slo
queda lo puramente humano, mientras
que los exhibicionistas fellinianos en
seguida lo reducen comprometindolo
en sus mentiras y payasadas: mentiras
obligatorias desde el momento en que
se quiere reconstituir algn efecto sor-
presa, payasadas tanto ms chocantes al
pretenderse "realistas" y no meras mue-
cas. Quien no sale ms conmocionado
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 79
www.veinticuatrofps.com
ME MORIA CA HIE RS
de este film que de todos los guios a la
complicidad, lo ignora todo, no slo del
cine, sino tambin del hombre.
Extrao destructor que nos conduce
a semejante conclusin y obliga a reto-
mar la objecin a la inversa: si este film
es negativo, slo lo es al modo de lo pu-
ramente negativo, lo que sabemos que
constituye tambin la definicin hege-
liana de la inteligencia.
(1)
Es difcil precisar en una frmula la
personalidad de F ritz Lang (no hablemos
ya de la idea que pueda hacerse un Clou-
zot): cineasta "expresionista", preocu-
pado por las luces y decorados? Un tanto
lacnico. Y parece cada vez menos cier-
to. Admirable director de actores? Por
supuesto, y qu ms? Propongo lo si-
guiente: Lang es el cineasta del concep-
to, lo que indica que no sabramos hablar
de l sin error de abstraccin o de estili-
zacin sino de necesidad (necesidad que
debe poder contradecirse a s misma sin
perder su realidad): no se trata todava
de una necesidad exterior, que sera por
ejemplo la del cineasta, sino de una ne-
cesidad que nace del propio movimiento
del concepto. Incumbe al espectador no
slo asumir los pensamientos de los per-
sonajes, sus "mviles", sino el propio mo-
vimiento del interior a partir de las me-
ras apariencias del fenmeno; a l le toca
saber transformar sus momentos contra-
dictorios en concepto. Por lo tanto, qu
es este film? F bula, parbola, ecuacin,
esquemas? Nada de esto, sino la sencilla
descripcin de una experiencia.
Me doy cuento de que an no he ha-
blado del tema del film, que no carece
de inters. En principio, se trata de una
Reproduccin de las cuatro pginas
originales de Cahiers du cinma (noviembre
de 1957) en las que se public el artculo
nueva variante de la denuncia habitual
contra la pena de muerte, por otro lado
bastante sutil: una serie de abrumado-
res indicios est a punto de enviar a un
inocente a la silla elctrica; mejor: final-
mente es declarado culpable, por su pro-
pia confesin, en el momento en que su
inocencia es paradjicamente reconoci-
da: de ah la vanidad de la justicia hu-
mana, no juzguis, etctera. . . Pero esto
parece enseguida demasiado simple: el
desenlace no se deja reducir tan fcil-
mente y nos conduce de inmediato a un
segundo movimiento: no puede haber
un "falso culpable"; todos los hombres
(1) No ignoro la objecin que se me plantear: aqu no se trata sino de un procedimiento clsico de la novela policaca, especialmente
de la novela de segunda divisin: el con razn denominado " golpe teatral" que opera por inversin o alteracin de los datos. Sin embar-
go, si encontramos esta idea de " golpe teatral" en el guin de todos los grandes filmes recientes, quiz se deba a que, lo que en prin-
cipio pareca pertenecer al orden del azar dramtico, se inscribe, por el contrario, en el de la necesidad. Indudablemente, a pesar de la
diversidad de su contenido, todos estas pelculas suponan precisamente la misma evolucin profunda, que Lang convierte en su tema
Inmediato. As como el pacto que vincula a Von Stratten y Arkadin (en el film de O. Welles) slo se hace realidad cuando es negado
en su primera forma, o el miedo de Irene ante el chantaje slo cuando sabemos que ha sido urdido por su marido, as la mera necesi-
dad del movimiento dialctico hace creble la resurreccin de La palabra (Ordet, 19 55), el abandono de La carroza de oro (19 53) y la
conversin de Stromboli (19 49 ), Rossellini, Renoir y Dreyer han desdeando toda justificacin exterior para esta ltima inversin. Por
el contrario, observamos que ese movimiento es la principal carencia de guiones como los de Oei/ pour oeil (19 57) o Los espas (Les
esplons, 19 57) y que la Insatisfaccin que nos dejan filmes por otra parte tan logrados como Un condenado a muerte se ha escapado
o Falso culpable sin duda no tiene otro origen. No es que Hltckcock o Bresson ignoren este movimiento, que incluye en su proceso el
elemento de la contradiccin (slo hay que pensar, por ejemplo, en Sospecha, 19 41, o en Les Dames du Bois de Boulogne, 19 45), ni
que est completamente ausente en sus ltimos filmes, sino que ms bien se encuentra Implcito y sin remitir nunca al rigor del con-
cepto: hay una apuesta en la evasin de Fontaine, pero sobre todo la consecuencia lgica de su obstinacin: error que nunca ha co-
metido el mayor cineasta del esfuerzo humano, Howard Hawks: vanse los desenlaces de Scarface (19 32), Tener y no tener (19 45),
Ro Rojo (19 48), etc. Y basta comparar el milagro de Falso culpable y el de Te querr siempre (Viaggio in Italia, 19 53) para ver cmo se
enfrentan dos ideas diametralmente antitticas, no slo de la Gracia (en este caso recompensa a la abnegacin en la plegaria, la pura
liberacin, que encuentra, en el mismo pozo del abandono, la fe bruta que se ignora a s misma), sino tambin de la libertad, y que esta
preocupacin por la necesidad, o la lgica, por retomar uno de os trminos favoritos de Rossellini, no se ha llevado tan lejos en todos
estos cineastas sino para afirmar mejor la libertad del personaje, y hacerla simplemente posible; libertad que, por el contrario, es imposi-
ble en el universo de un Cayatte o un Clouzot, donde slo se mueven marionetas. Lo que afirmo de los cineastas recientes tambin me
parece aplicable a lo ms selecto del cine, empezando por la obra de F. W. Murnau: Amanecer(Sunrise, 19 27) sigue siendo un ejemplo
absoluto de construccin dialctica rigurosa. Por lo dems, aqu no pretendo hacer un descubrimiento (vase, entre otros, el artculo de
Alexandre Astruc, " Cinma et dialectique" ).
son culpables a priori; aquel al que aca-
ban de indultar por error no puede evi-
tar condenarse inmediatamente por sus
propios medios. El mismo movimiento
nos introduce en un mundo despiadado
donde todo niega la gracia, donde el pe-
cado y la pena estn irremediablemen-
te vinculados, y donde la nica actitud
posible del creador es la del desprecio
absoluto. Pero una actitud semejante es
difcil de sostener; mientras que la gene-
rosidad se expone a la prdida inevitable
de sus ilusiones, al rencor y la amargura,
el desprecio slo puede cosechar gratas
sorpresas y advertir al fin no que el hom-
bre no es despreciable (lo sigue siendo),
sino que tal vez no lo es tanto como po-
damos suponer.
Todo ello tambin nos obliga a supe-
rar este segundo estadio y tratar de al-
canzar por ltimo, ms all, el estadio de
la verdad. Pero a qu orden puede per-
tenecer esta verdad?
Entreveo una solucin: que tal vez
es absurdo pretender confrontar este
ltimo film de F ritz Lang con otros an-
teriores como Furia (F ury, 1936) o S-
lo se vive una vez (You Only Live On-
ce, 1937); en efecto, qu es lo que ob-
servamos de una y otra parte? Aqu, la
inocencia con todas las apariencias de
la culpabilidad; all, la culpabilidad con
todos los visos de inocencia. Hay al-
guien que no vea que se trata de lo mis-
mo o, al menos, de la misma pregunta?
Qu son la culpabilidad y la inocencia
ms all de las apariencias? Acaso se
es inocente o culpable? Si en trminos
absolutos existe una respuesta, sta no
puede ser sino negativa; a cada uno le
toca, pues, crearse su verdad, por inve-
rosmil que parezca. En la ltima ima-
gen, el hroe se ve, por fin, inocente o
culpable. Acertada o equivocadamente,
qu importancia tiene para l?
Conocemos las ltimas frases de
Voix du silence: "El humanismo no con-
siste en decir: lo que he hecho, etc.". As
pues, saludemos, en el penltimo plano,
la mano apenas arrugada, dispuesta in-
eluctablemente junto a la gracia, y que
ni siquiera hace temblar la forma ms
secreta de la fuerza y del honor de ser
hombre.
Cahiers du cinma, n 76. Noviembre, 1957
Traduccin: Antonio Francisco Rodrguez Esteban
8 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
A la espera del postergado estreno en
Espaa de Ne touchez pas la hache, el
MICEC 07 de Barcelona ha programado
un pequeo ciclo dedicado a Jacques
Rivette. Cahiers-Espaa se suma a la
iniciativa y recupera tres textos sobre
algunas de sus obras esenciales.
Salvajismo
de Jacques Rivette
JE A N-MICHE L FRODON
Extraa y alegre coyuntura la que hace coincidir el es -
treno del decimonoveno largometraje de Jacques Rivette, Ne
touchez pas la hache, y la retrospectiva integral que le dedica
el Centro Pompidou [ambos acontecimientos tuvieron lugar
en F rancia durante el mes de marzo]. Extraa y alegre por-
que esta simultaneidad permite una mirada entre dos trmi-
nos desiguales, y porque esta desigualdad misma es fuente de
movimiento, de vivacidad, puede que de pensamiento. De un
lado, una pelcula de una fuerza y una prestancia poco comu-
nes, de un porte tan singular que es difcil encontrar algo con
la que compararla, incluso dentro de la filmografia del propio
Jacques Rivette. Del otro, su "obra", donde las comillas sirven
para hacerse eco de la sonrisa que adivinamos dibujarse en
los labios del interesado al escuchar una palabra as, sin em-
bargo, tan apropiada. Obra reconocida pero mal conocida (el
agotador sndrome de la labelizacin de los autores en la in-
diferencia hacia su trabajo, cuando no en contra de l), obra
acompaada de clichs, es decir, de consideraciones que, si no
son falsas, no hacen sino falsear la mirada, tan reduccionistas
y confortables. Las pelculas de Rivette igual a: relacin con
el teatro, largas duraciones, invencin de las pelculas sobre
rodajes, secretos de folletn, onirismo de lo cotidiano. Afortu-
nadamente, he aqu la Hache! Golpea el gran rbol de la obra,
evidentemente no para derribarlo, sino para hacerlo resonar
de otra manera, y quizs, para hacer caer nuevos frutos.
En los tiempos en los que escriba en los Cahiers (entre 1953
y 1967), Jacques Rivette se enfrent en varias ocasiones al de-
safo de acercarse a la obra de un cineasta de gran importancia
ITINE RA RIOS
8 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
para l. Brevemente con Mizoguchi y Eisenstein, de manera
ms desarrollada con Rossellini y Renoir, pero nunca de ma-
nera tan programtica como en su "Genio de Howard Hawks"
(Cahiers n23, mayo de 1953). Texto de combate, retrica de
intimidacin, pero afirmacin de un sentido muy preciso del
trmino empleado: "genio". El texto no declaraba (al menos no
principalmente) que Hawks es un genio, deca en qu consiste
el genio particular de Hawks: en una tica de la puesta en es-
cena de la eficacia. Menos ahora que entonces, no se trata hoy
de promover el carcter genial de un realizador (si les interesa,
sepan que pienso que Jacques Rivette tiene un genio, pero que
no tengo ni idea, medio siglo de prosa ms tarde, cmo expli-
carlo). Se trata de esbozar un poco en qu consiste su genio
particular, tal y como deja verlo su propia obra.
La eleccin de la pelcula hacia
la cual ir, y sobre todo la
manera de ir, define al cineasta
En septiembre de 1968, en una entrevista decisiva, realizada
justo despus de L'amour fou ("El tiempo desbordado/Le temps
dbord", Cahiers n 204), Rivette parece dinamitar el cuadro de
referencia en el cual se inscriba su texto sobre Hawks, poniendo
en tela de juicio la nocin de autor, al hablar de la pelcula co-
mo "una cosa que preexiste" y al encuentro de la cual debe ir el
director. Adems de la influencia de Roland Barthes y de Pierre
Boulez (a los que el mismo Rivette invit en su momento a pu-
blicar en Cahiers), esta formulacin, lejos de aniquilar su propia
aproximacin crtica anterior, la confirma: la eleccin de la pel-
cula hacia la cual ir, y sobre todo la manera de ir, define al cineas-
ta, pero en un sentido completamente distinto al de creador
(1)
.
Entre las numerosas entrevistas concedidas por Rivette, "El
tiempo desbordado" es una referencia preciosa hoy en da en-
tre otras porque su nueva pelcula evoca, en parte, L'amour
fou: algo frontal, de una afirmada sencillez, ms "pura" quizs
que durante la poca en la que el tringulo del teatro, de la te-
levisin y del cine buscaban simultneamente en otra rbita,
aferrados a una teora crtica de la puesta en escena. En Ne
touchez pas la hache, y este extrao ttulo lo manifiesta, queda
lo que quizs era lo esencial, y a lo que se presta demasiada
poca atencin: la violencia del cine de Rivette. O, mejor, el sal-
vajismo. Rivette hablaba en "El tiempo desbordado" sobre algo
que tiene fama de ser lo ms refinado, el teatro de Racine. De
Andrmaco, que Kalfon representa en L'Amour fou, deca: "Es
una pieza de un salvajismo extraordinario", y que la haba ele-
gido precisamente por eso. La duquesa de Langeais, de Honor
1. Esta idea la defiende Rivette ya en su primer texto publicado ( hace 22
aos! ), "Ya no somos inocentes" , en 19 50, en el Bulletin du cin-club du
Quartier Latin, que diriga ric Rohmer. Tambin figura en Jacques Rivet-
te, secreto entendido, de Hlne Frappat (Cahiers du cinma).
1. Vase " Le Veilleur" , conversacin con Serge Daney, en: Jacques Rivette,
La regla del juego (Centro cultural francs de Torino/ Museo Nazionale del
Cinema di Torino).
de Balzac, es una novela de un salvajismo extraordinario, pero
ms todava la versin que Rivette ofrece aqu, con ese ttulo
en forma de orden amenazante para impedir un acto ms pe-
ligroso todava. En el paso del libro al film han desaparecido
en efecto las consideraciones "polticas" y "sociales" de Balzac
(en "El tiempo desbordado", el cineasta deca tambin no creer
en la posibilidad de un cine de tema poltico), pero no nece-
sariamente la dimensin revolucionaria de alguien que no se
quejaba de ser comparado, en el seno de la redaccin de Ca-
hiers, con Saint-Just
(2)
. El hacha en cuestin es el arma de un
regicidio. Del libro de Balzac a la pelcula de Rivette queda el
salvajismo: la pulsin animal, la asocialidad del superviviente,
el terror de la tortura, la infancia como riesgo extremo de dos
"aventuras", en Africa y en Portugal, la muerte sin sentido.
Como la duquesa, muchas pelculas de Rivette se presentan
(pese a s mismo) con su bonito traje de ficciones, su rango de
perlas de comediantes admirables, su peinado aderezado con
la riqueza de la relacin con la literatura, la pintura, la historia,
su rango aristocrtico de pelculas de gran autor. El cine de Ri-
vette no ha pasado nunca por rebuscado, pero s por codificado.
Y sin embargo, el cdigo es su enemigo mortal. Este combate a
muerte contra el cdigo es tan fuerte en La religiosa como en La
bella mentirosa, en La bande des quatre como en Out One. Pero
hay escapatorias, otras bellezas, pasarelas y tragaluces. No les
prestamos atencin, nos protegemos, los evitamos. La otra pel-
cula, una obra maestra, a la que se ataca frontalmente es Jeanne
la Pucelle, tan valiente, tan salvaje, tan poco comprendida. Que-
mada otra vez, en la hoguera del espectculo mercantil.
La ruptura ntida que impone Ne touchez pas la hache en su
medio es una violencia hecha con los cdigos de la seduccin
de tal manera que la pelcula puede servir de vademecum para
volver sobre la obra ntegra.
A quien no conozca el cine de Rivette, Ne touchez pas la hache
no le ensear nada generalizable, la pelcula servir por s mis-
ma, en su radical belleza: la retrospectiva en el Beaubourg es
la oportunidad para una exploracin aventurera, imposible de
condensar. Las pginas que siguen esperan solamente dibujar
algunas pistas. Pero a quien conozca las pelculas, Ne touchez
pas la hache le invita a volver a verlas mejor, del lado de los En-
fants terribles de Cocteau o del burlesco ms violento, antes que
bajo el paraguas musestico. Burlesco, s. El "genio" de Jacques
Rivette, es decir, su mtodo, es la construccin de las condicio-
nes de apertura de este remolino salvaje.
Es muy reconfortante que su cine no est, nada ms lejos,
determinado todo l por esta construccin. Por qu? Al me-
nos porque Rivette cree que la perturbacin infantil y terrible
que debe surgir en el seno de una pelcula no se producira sin
haber contaminado tambin el trabajo que le hace nacer. Rivet-
te tiene un affaire con el horror, pero no hace pelculas sobre
el horror, desconfa de los sistemas incluyendo los del gnero.
Busca otra perturbacin, ms amplia. Viendo y volviendo a ver
sus pelculas, es evidente que este parasitismo indispensable
viene de aquello que marca ms si se produce el reencuentro
con Jacques Rivette: su risa.
) Cahiers du cinma, n 621. Marzo, 2007
Traduccin: Gonzalo de Pedro
CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7 83
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
La bella mentirosa, 1990
Que el espritu es un cuerpo
A RNA UD MA CE
La bella mentirosa y Ne touchez pas la hache son dos
adaptaciones de Balzac: una de Obra maestra desconocida (Chef-
d'ouvre inconnu), la otra de La duquesa de Langeais (La Duches-
se de Langeais). Medio siglo ha pasado desde que Andr Bazin,
contemplando otro medio siglo de existencia del cine, constata-
ba que ste haba terminado de afirmar su pureza con respecto
a las otras artes, habiendo agotado la exploracin de sus propios
recursos tcnicos. A propsito de Journal d'un cur de campag-
ne, de Robert Bresson (1951), especialmente, celebraba la "impu-
reza" de la adaptacin, es decir, un cine suficientemente maduro
para comenzar a mezclarse entre los tesoros amontonados por
las otras artes, "infliltrndose en el subsuelo para excavar galeras
invisibles". En 1990, La bella mentirosa era fiel a este programa.
Rivette cavaba en efecto galeras en lo invisible: lo irrepresenta-
ble mismo de la literatura, a saber, el ideal de cuadro que el joven
Nicolas Poussin, que entra febrilmente en el estudio del pintor
de corte Porbus persiguiendo al misterioso Maestro F renhofer,
escucha de la boca de este ltimo.
La Bella mentirosa cortocircuita Obra maestra desconocida.
Las cinco horas de su versin larga no retoman nada de lo que
compona el cuerpo de la novela. En Balzac, F renhofer aplasta
la ltima creacin de Porbus, una Marie Egyptienne de belleza
casi total: no est mal, s, pero le falta la vida, no sentimos el aire
correr detrs de ella, ni la sangre correr bajo su piel de marfil.
Como el joven se hace notar mediante la indignacin y, puesto
a prueba por los dos hombres, les impresiona con la promesa
de sus intenciones, F renhofer le ofrece una demostracin de su
arte, dando vida en unos pocos toques a la Mara de Porbus. Los
tres marchan entonces alegremente a cenar a casa de F renhofer
y hablan largo y tendido de este ideal del arte, de la vida, y de la
obra con la cual F renhofer ha logrado, dice l, recrearla: su bella
mentirosa, comenzada hace diez aos y que no espera sino a ser
comparada con la ms bella de las mujeres para verificar que la
sobrepasa en belleza y sobre todo en realidad.
Todo esto se olvida, digerido por la pelcula, que propul-
sa el eplogo de la novela a los aos ochenta. Si el cine puede
8 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
ignorar el objeto de Balzac, el ideal del arte, es que para l este
ideal ya no es un ideal. No tiene que esperar a que las jvenes
de las pinturas cobren vida, que sintamos de pronto palpitar
su garganta y el viento enredar sus cabellos: le basta con que la
cmara ruede. Obra maestra desconocida tiene el ms bazinia-
no de los propsitos: el objetivo del arte del pintor es capturar
la vida, recrear la naturaleza; quedara cumplido en su propia
destruccin si su modelo se pusiese a respirar. La pintura sue-
a con el cine.
Aunque una respiracin de Emmanuelle Bart melanclica
hace enmudecer la fiebre discursiva que anima las pinturas de
Obra maestra desconocida, aquellas que solamente podrn ha-
blar de aquello que slo podrn esperar ver. Entrando con la
joven en el taller, all donde Balzac nos dejaba en la puerta, la
cmara la desnuda y cumple el ideal del pintor: ver a la joven
andar y respirar. Mientras que en Balzac la joven Gillette no
era para F renhofer ms que un breve sujeto de comparacin,
para asegurarse de la superioridad de la Mentirosa, la pelcu-
la hace de Marianne la modelo de F renhofer. Y el cine docu-
menta aquello que el texto no poda sino idealizar: el trazo de
los bocetos que pacientemente se apropian de lo real. Es el
soberano triunfo de la pelcula, en su tercio central: darse los
medios para hacer del discurso de F renhofer de Balzac una
crnica material. Trazo tras trazo, F renhofer hace del cuerpo
de Marianne una materia de la que recorre los nervios, descen-
diendo, como deca Balzac, "a la intimidad de la forma", per-
siguindola "con suficiente amor y perseverancia en sus curvas
y en sus fugas".
Bazin lo deca ya: literatura y cine no se cruzan sino en un
cambio permanente de lugares y poderes. A medida que Ri-
vette documenta la realidad de las materias y movimientos que
faltarn siempre en una pgina, enraiza en l la nostalgia de un
mundo del alma en el que la literatura se adentra: la belleza de
Obra maestra desconocida estalla en sus primeras pginas, mien-
tras Poussin sube las escaleras que conducen al taller de Porbus
y cada detalle de esa fra maana de diciembre de 1612 despierta
mil temblores en el alma tensa del joven. El cine no encuentra
siempre los recursos para resistir a travs de su materia el atrac-
tivo de este invisible. Viajando enrgicamente al asalto del ideal
de las palabras, una catstrofe acecha a La bella mentirosa: darse
cuenta del vaco bajo sus pies y atemorizarse.
Tras cumplir el deseo de F renhofer con antelacin, devol-
ver la vida a las jvenes, el cine corre el peligro de dejarnos
ociosos en el taller. Haba que inventarse un nuevo misterio:
es la verdad psicolgica subjetiva lo que busca F renhofer en
sus propios modelos: tener por fin la vida entera de esa mujer
en la mano para pintarla. La pelcula se centra entonces en el
destino de las mujeres que pintamos y en el efecto de la visin
del cuadro terminado. La cmara no quiere ms materias, si-
no que bucea bajo la piel para encontrar un alma, aunque en
el fondo slo haya materia. La cmara inscribe en un interior
fantstico lo que la literatura, en eso ms cinematogrfica, sa-
ba leer en la realidad. F rente al texto, el cine puede entonces
perder todo: y la presencia de la cosa, y la simplicidad de los
afectos, y la belleza de la emocin de las almas jvenes, y el
sueo de que un da las materias sean libres.
Ne touchez pas la hache: el gato escarmentado es ms pruden-
te, y tiene razn: si Obra maestra desconocida sabe dar cuerpo
a las almas, como si fuesen tan reales como un copo de nieve al
amanecer, la Duquesa es el alma hecha catedral. Los corazones
de la duquesa y de Montriveau sern mortificados desde una
implacable altura moral -este invisible se debe a Balzac- en las
paredes mismas de la roca en la que se levanta el convento de
las Carmelitas, all donde se muere el mundo; habindolo mate-
rializado en la materia de su relato, interrumpiendo ste con la
trascendencia de una disertacin poltica monrquica. La pel-
cula renuncia a la estrategia de La mentirosa: ms que horadar
galeras invisibles, Rivette prefiere esta vez ajustarse a la poca,
en vestuario, y seguir escrupulosamente el relato de la Duque-
sa. El cineasta encuentra no obstante un humilde recoveco en
el descaro asumido de la eleccin de los dos actores principales,
oponiendo dos cuerpos muy generacionales a una fidelidad por
otro lado muy grande a la novela. Aprovechando el intersticio
de libertad de esta distancia, la pelcula encuentra ah los recur-
sos de una sobria belleza: de los claroscuros de la intimidad a la
cruel luminosidad directa de los bailes, Rivette documenta con
la luz aquello que la altura de un relato de otros tiempos pro-
duce sobre la carne de estos cuerpos muy modernos. Sin tocar,
esta vez, "el hacha".
Cahiers du cinma, n 621. Marzo, 2007
Traduccin: Gonzalo de Pedro
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 0 0 7 8 5
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
Jeanne la Pucelle, 1994
Calma
FRA N OIS BGA DE A U
" El reino est en peligro y slo yo puedo salvarlo" . E sto
pretende Juana, pero el capitn Baudricourt no la cree. Exas-
perado por las incesantes demandas de esta joven loca que slo
merece bofetadas, la lleva hasta un sacerdote que, situndose
a unos cuantos metros de ella, decide las reglas del juego: "Si
esta nia es malvada, que se aleje de nosotros, si es buena, que se
acerque". Juana se aproxima: es buena. El capitn la acompa-
ar hasta Orleans. Nada tan sencillo como eso. Sin embargo,
Juana se sorprende de que el sacerdote que por la maana le ha
confesado, la haya sometido tambin a un exorcismo. El inter-
locutor, alzando los hombros cmplice e imperceptiblemente,
responde: "Lo s, era para l".
Del hecho de que Jacques Rivette en persona vistiese la ca-
sulla para deslizar esas palabras podemos deducir sin temor a
equivocarnos que ah se define el contrato de encarnacin de su
Jeanne D'Arc de 1994. Que Sandrine Bonnaire sea Juana de Arco
y que esta obedezca a Dios, ninguna prueba visible ser capaz
de atestiguarlo. Las pruebas son para los dems. Para los que
necesitan ver para creer, como los devotos reunidos en torno a
una mesa para "examinar" a la virgen. "Dios no quiere que crea-
mos en ti si no das una seal", reglamenta uno de ellos. Y Juana,
encaramada en un banquillo que prefigura uno ms siniestro,
responde: "No he venido a Poitiers para hacer seales".
La ausencia de visibilidad de la fe planteara problemas a un
cineasta-comerciante preocupado por suministrar toda la mer-
canca al cliente. Al contrario, Rivette slo se prodiga en elipsis,
mltiples aqu, que llenan con un laconismo asumido las pala-
bras de los diversos protagonistas. As, Catherine espiando en-
tre dos tablas de la pared a su extraa invitada. "Qu es lo que
hace?", pregunta el marido a quien la escena sorprende tanto
como al espectador. "Nada, no se mueve, tiene los ojos brillantes
y los labios agitados". Sucesivamente, el delfn, al salir de la ha-
bitacin en la que se ha aislado con Juana, se declara conven-
cido por las revelaciones que ella le ha hecho sobre ella misma.
Tambin los testigos relevndose frente a la cmara para contar
sumariamente las etapas de la aventura interrelacionados por
el guin. Y Juana en persona, para quien la apariencia de San
Miguel ha servido de poco cuando se trataba de creerle, y los
ropajes ordinarios del delfn no le han engaado cuando tuvo
que reconocerle entre su corte.
Rivette permanece sin embargo rosselliniano ms que bres-
soniano: para l, la encarnacin sigue siendo posible. Por ejem-
plo, no es tontera dar una consistencia visual a la capacidad
militar de la virgen. Sandrine Bonnaire fue seguramente invita-
da a perfeccionar sus talentos ecuestres, y hela ah en las afue-
ras de Orleans aprendiendo a derribar al galope un objetivo
con su lanza. En plano secuencia, de acuerdo a la tica verista
de los burlescos primitivos. Pero todava nada nos obliga a dar
crdito al discurso admirativo de uno de sus compaeros ("No
he visto nunca una mujer realizar semejante hazaa"), y ms
tarde ella misma desmentir la alegacin tambin elogiosa de
otro al evocar la espada que ella maneja: "Parece tan ligera en
tu mano! -Pues no lo es!".
Si ni tan siquiera la fuerza fsica es lo que aparenta, dar crdi-
to a la fuerza interior por la cual Juana dice guiarse parece im-
posible. Sin embargo, la idea no es adoptar la creencia de Juana,
algo que efectivamente necesitara un sello tangible y un acto
de fe, sino creer que ella cree. Esta confianza literal es un obje-
tivo ms modesto, y que no pide nada ms que un poco de so-
brio amor. En definitiva, nada de eso que en tierras cinfilas se
problematiza bajo el nombre de creencia, y que consista, todos
agitados por el frenes de un juego a vida o muerte, en juzgar la
veracidad de una imagen. Llegan quizs tiempos menos dram-
ticos, tiempos post-drama, en los que somos invitados simple-
mente a acompaar a las imgenes, como la cmara ingrvida
de Rivette, que acompaa a sus criaturas ms que encuadrarlas,
como el Sancho de Albert Serra se convierte en el compaero
de Quijote, interpelando a Dios si l se lo pide, pero sin tomar
por verdaderas las letanas de su maestro, amoldndose al re-
lieve de su periplo sin resolver el tema de su locura.
Resolver es ms bien el trabajo del General de Mantriveau de
Ne touchez pas la hache. Hacer justicia a la verdad. Saber clara-
mente, definitivamente, si Antonieta de Langeais est enamo-
rada de l tanto como l se dice y se cree enamorado. Militar
siempre, pide verla una y otra vez, y habiendo obtenido un de-
recho de visita, pide que ella le mire a los ojos para distinguir
(o no) la pasin en el fondo de sus ojos, como el mdico una
angina en la glotis. Pero la duquesa se niega, porque conoce
bien la inutilidad de este tipo de exmenes. Menos incluso que
la fe, la pasin no se ve. Se ve tan poco que adopta con facili-
dad los encantos de su adversaria, como Antonieta adoptando
poses mundanas para distraer el abismo que siente abrirse en
ella. Pero el General no entiende nada de esas sutilezas. Igual
que los examinadores de Poitiers de Juana, exige de Antonie-
ta pruebas tangibles, que l mismo estar dispuesto a grabar a
fuego sobre su frente. En ese momento, la determinacin del
amante se revela febril pulsin de dominador.
La puesta en escena plstica de Rivette no impone ningn
sello sobre los cuerpos que aprehende. Nada perverso, preocu-
pado de no forzar y, por ejemplo, de no presionar el siglo XV o
el XIX hasta que su pulpa salpique la pantalla. Del dptico de
Juana de Arco y Ne touchez pas la hache transpira la tranquila
certeza del cineasta: certeza del carisma inmediato (un carisma
no revestido con la fe) de lo que ocurre ante nuestros ojos, co-
mo la madre de Juana, a quien, al comienzo, deja hablar duran-
te unos buenos minutos antes de identificarla con un interttu-
lo. Al revs de las imgenes saturadas de signos de poca en la
mercanca del cine de vestuario, pero al mismo nivel que Lady
Chatterley u Honor de Cavalleria, estas pelculas atestiguan una
confianza en la perennidad de su tema, en el poder intemporal
de los segmentos histricos que visitan de puntillas. Confianza
en las imgenes que se imponen sin decreto y esperan, innega-
bles y plcidas, a que las recorramos tranquilamente.
Cahiere du cinma, n 621. Marzo, 2007
Traduccin: Gonzalo de Pedro
86 CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
A los veinticinco aos de la muerte de
Rainer W. F assbinder, el MICEC 07 de
Barcelona proyecta por primera vez
en Espaa la versin cinematogrfica
de Berlin Alexanderplatz, el Goethe-
Institut de Madrid programa un ciclo
retrospectivo y se edita en DVD un pack
de pelculas suyas (Avalon). Cahiers-
Espaa se suma al homenaje con textos
que recuerdan y reivindican su obra.
Valor de RWF, o
lo que queda de l
EMMANUEL BURDEAU
"El cine, lo afirmo, consiste en una mentira formulada
veinticinco veces por segundo". Lo afirm, y la frmula ha sido
afortunada, rbrica vlida y estandarte, pronto eslogan rival del
de Godard, al que da la vuelta en forma de pastiche. Estandarte
pirata, estratagema o ataque sesgado; por el contrario, F assbin-
der tiene fama por haber sido el mejor desvelando la verdad de
la Alemania posterior a la guerra, mostrando la crueldad de las
relaciones sociales, denunciando una brutalidad quizs supe-
rior an a la mezcla entre aqullas y las relaciones de deseo.
No obstante, he aqu que al principio de la conmovedora La
tercera generacin (1979) se introduce a Eddie Constantine co-
mo jefe apaleado. Con un traje oscuro en la noche berlinesa,
enuncia la cita completa. Estandarte desplegado en extenso?
Ms bien arrugado como un pauelo de bolsillo: "El cine con-
siste en una mentira formulada veinticinco veces por segundo. Y
como toda mentira, contiene asimismo verdad. El hecho de que
la verdad sea mentira constituye el valor de una pelcula. En el
cine, la mentira se disfraza y presenta como verdad. Y para m,
es la utopa mnima y nica. Salud!". Qu hacer con ello? Des-
tacar, en primer lugar, que al polica que le escucha mientras
seala que tal idea no le refleja, Constantine le responde: "A
qu se parece, cuando se observa a s mismo? Cuando un polica
se mira en un espejo, qu ve?". A continuacin, destacar que el
comentario del jefe podra tratar perfectamente sobre el tema
de la pelcula, el terrorismo de finales de los aos setenta, al que
el mismo polica se refiere un minuto ms tarde, advirtiendo
que este pensamiento incongruente le ha acudido en sueos,
que es un invento del Capital con el fin de obligar al Estado a
procurarle una mejor proteccin. Una buena broma. Juntos, los
dos crpulas se desternillan de risa.
Ruina y juego de espejos, sonambulismo y risa fingida entre
truhanes, una palabra adecuada que al mismo tiempo aclara
y complica: esto s recuerda bastante a F assbinder. Asimismo
recuerda completamente el eslogan en su versin extensa, que
gira tan rpido alrededor de su eje de ambivalencia que puede
servir para todo -como sirve para todo, en su momento, la ex-
tensa obra de RWF : monumento underground y hollywoodense,
manual amoroso y poltico, incitacin a dispararse una bala y
accin cuya energa enloquecida, aunque os elimine antes de
los cuarenta, permanece como una promesa perceptible de ma-
anas menos negros.
A la espera, ante la duda entre el revlver o el azul, debemos
preguntarnos a qu mentira o verdad se refiere. Y a qu fuerza
susceptible de ligarlos con un nudo ms estrecho. Para ello, se
debe acudir preferentemente al alemn, es decir, de manera
esquemtica. En primer lugar, existe la articulacin del cine
y de la vida. La verdad: quizs en este caso la que las pelculas
deben presentar, duracin del amor, violencia de la lucha de
clases, la indignidad de una Alemania que funda su opulencia
sobre las ruinas humeantes del nazismo. La mentira: quizs la
de los medios que toma prestado el cine para afirmarlo, los me-
dios ficticios. Y el baile entre verdad y mentira, quizs la m-
quina trastornada que se embala desde el momento en que un
cineasta mezcla su vida y sus pelculas. Sobre todo, desde que,
en calidad de jefe de una banda muy atrevida, se compromete
a reproducir con su grupo determinados mecanismos de some-
timiento, que se esfuerza en desmontar.
A continuacin, se produce la articulacin de la dimensin
social y del deseo. En este punto se complican un poco las co-
sas. En efecto, la relacin con el dinero no es para F assbinder el
verdadero afecto, no ms que la libido sera el verdadero mer-
cado. Mara Braun o Lola saben perfectamente que prostituyen
sus encantos para la reconstruccin de Alemania, no hacen de
ello un misterio. Las estrategias, personal y capitalista, no fun-
8 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
cionan dependiendo del juego, aunque sea reversible, del pleno
da y de la oscuridad: se sitan al mismo nivel, comprometidas
en una escalada, como una carrera contra reloj. "El desarrollo
real sigue a mi conciencia": hay que tomarse en serio el avance
que enorgullece a la arribista Mara, interpretada por Hanna
Schygulla, que F assbinder, en un hermoso texto de amor deses-
perado, haba indicado que no mereca la pena, en verdad, pro-
ponerle nada diferente ya desde sus primeros papeles. Como
tantas otras criaturas de F assbinder, la alienacin de la Mata-
Hari del milagro econmico supondra sobre todo, por un lado,
identificarse con la sociedad que encarna hasta el extremo de
ignorar que pueda prosperar sin ella; por otra parte, fantasear
con un mundo diferente, de afectos y de intereses mezclados
tambin, pero regido por el sencillo principio de que el amor
de Hermann sea la justa retribucin a cambio de la larga abne-
gacin de su esposa por la causa de la RFA.
sta es la razn por la que aquellos que se acerquen a la obra
de F assbinder con la expectativa de experimentar un choque
intenso por asistir a una radiografa social con lser, se exponen
a una fuerte contrariedad. El cineasta no aspira a ninguna luci-
dez extraordinaria; para l, los mecanismos que rigen la socie-
dad se presentan al desnudo, con una oposicin en la que slo el
retroceso y tal vez una cierta mala conciencia de poca impiden
hoy en da reconocer la repeticin y su aspecto soez, incluso ca-
ricaturesco. Rara vez divertido, el cine de RWF rebosa de chis-
tes terribles, similares al que une en una misma risa amarga al
patrn y al polica de La tercera generacin. Comicidad glida
de esta misma pelcula, con grotescos terroristas disfrazados,
al final, de payasos; o de la previsible espiral en que cae F ox en
La ley del ms fuerte (1974); o del encadenamiento de ilusiones
emancipatorias en Viaje a la felicidad de Mam Ksters (1975).
Glida por su evidente verdad. No, no necesitamos a F assbinder
para saber cmo funciona el capitalismo a nuestro alrededor.
Su grandeza se sita en otra parte. Menos ostentosa, tambin
menos pueril, encuentra su lugar en reductos ms angostos.
Aqu, sera necesario recordar la vieja leccin de Mizoguchi:
entre la dimensin social y el deseo, no existe slo traduccin o
intercambio; queda asimismo un residuo. Si, segn F assbinder,
el cine miente de la misma forma que para Godard el cine dice
la verdad, es porque algo se aferra o resiste. Sigamos escuchan-
do al sabio Constantine: "El hecho de que la verdad sea mentira
constituye el valor de una pelcula." Una lectura cnica de esto
sera que el cine har su agosto de cualquier parodia. Pero una
lectura ms positiva recogera que el valor como obra de arte y
propuesta poltica procede precisamente del residuo que hace
real el encuentro entre lo verdadero y lo falso.
Quere//e(19 82)
Es difcil, por supuesto, calificar este residuo. No obstante,
est claro que las heronas de F assbinder son, al mismo tiem-
po, trabajadoras por la reconstruccin y mujeres fatales, pe-
queas manos industriosas y modernas Marlene. Manejables
e inaccesibles. Soldados y reinas. En lo que tiene de femenino,
esta reserva sustrada al mismo deseo, el olvido o el fingimiento
del olvido del mundo que las conforma, sin duda son horribles.
Pero es la salvacin: el retrato de la mujer es igualmente ad-
herencia a su propia imagen, o mejor dicho, a la imagen fijada
por F assbinder. A este respecto, en los ltimos aos el cineasta
viene a repensar el modelo de la pantalla, an ms pionero en
este mbito que en otros: acuario y tambin ventanal, juego de
vdeo, juke-box, mquina de tratamiento de textos, pared de le-
trina. Manos arriba, cinco aos por delante de todo el mundo.
Cada vez, RWF constata una degradacin, una corrupcin del
arte en la fealdad cristalina de la poca; cada vez, deplora las
nuevas formas de dominio y de aprisionamiento. Pero no pue-
de evitar disfrutar cada vez, puesto que estas mismas formas
conducen a que la imagen se identifique mejor con su fondo, a
que se ofrezca completa en una capa, en los reflejos polcromos
de una casa cerrada (Lola, 1981), de un caf (U n ao con trece
lunas, 1978) o de un muelle (Querelle, 1982). Doble juego cine-
matogrfico por parte de F assbinder: la misma operacin nos
convierte en peones y estrellas, insectos atrapados en la tela de
la pantalla y enigmas incrustados en su superficie.
RWF constata una degradacin, una
corrupcin del arte en la fealdad
cristalina de la poca
Entonces, a favor de qu utopa se profiere el "Salud" del
patrn? Y por qu declararla mnima y nica? Mnima, porque
esta resistencia obtusa es una parlisis, un lmite: ngulo muer-
to o tope de la alienacin; neutralizacin recproca, a fuerza de
incrementos, de relaciones de dinero y de amor; exposicin de
lo que en el deseo slo surge cuando se rechaza. Mnima, por-
que el efecto de esta resistencia se confina sin duda al mbito del
cine, ltima autonoma de las figuras y medio a travs del que
F assbinder enlaza su preocupacin critica y su admiracin por
el Hollywood clsico. Y nica, porque en la pantalla slo es in-
dividual y porque fuera de la pantalla el cineasta, bien aferrado
a la izquierda, fue tan crtico ante el izquierdismo como ante el
comunismo; por toda utopa, slo confi en la alianza entre el
arte y la vida. All, el residuo de su cine se llama, quizs, simple-
mente trabajo, locura y obstinacin irremplazable en el trabajo,
tenacidad obtusa a su vez, hasta el punto de obligar a que RWF
dijera: "Soy idntico a m mismo hasta la estupidez."
Si hay que extraer alegra o desolacin de esta identidad con-
sigo mismo surgida de su gran lucha por la imagen, la mujer o el
cineasta, las pelculas no la necesitan; dejan a cada uno la res-
ponsabilidad de decidirlo, administrando por nica leccin sus
sbitos giros; por ejemplo, en El matrimonio de Mara Braun,
donde se recoge, ms o menos, que la esperanza est reservada
para los que saben que todo est perdido.
Cahiers du cinma, n 600. Abril, 2005
Traduccin: Carlos car
CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7 89
www.veinticuatrofps.com
Marcas en la vida de
Rainer Werner F assbinder (1945-1982)
XA VIE R TRE S VA UX
1945-62
Solo entre los grandes
RWF era feo pero sexy, vesta mal. Se
apresur a volverse adulto, aunque ya
de nio estaba a medio camino entre to-
dos los habitantes de la casa en la que
pas los primeros aos de su vida, des-
de su nacimiento el 31 de mayo de 1945
hasta el divorcio de sus padres en 1951.
Su madre haba acogido ah a su familia,
que haba huido de la zona sovitica. Ah
se encontraban todo tipo de individuos
y el pequeo no distingua a sus padres
de los dems. No es importante, esta in-
fancia mnima le convena, le apresuraba
hacia los grandes.
"Desde los siete aos, ya era quien soy".
Su madre se puso enferma y RWF pa-
saba su vida en el cine. A continuacin,
con quince o diecisis aos, se va a vivir
con su padre que, radiado por orden de
los mdicos, se convierte en una especie
de vendedor de sueo. Rainer le atien-
de. Valora esta vida junto a inmigrantes
y prostitutas. Sin figura paterna o mater-
na netamente definida, satisfaca su ansia
de diferenciacin encaprichndose con
extranjeros, negros y rabes. Al princi-
pio, les venda su cuerpo (hacia la edad
de diecisiete aos), ms tarde ligaba con
ellos, al final los amaba.
1962-67
Tres son multitud
Tiene 17 aos cuando el 28 de febrero de
1962 veintisis cineastas firman el mani-
fiesto de Oberhausen, acto de nacimiento
del joven cine alemn del que comenta-
r en 1976: "La tcnica, la perfeccin, se
echaban de menos en esas pelculas".
La perfeccin, obsesin de un carcter
inquieto. Parntesis.
RWF sigue cursos de arte dramtico
en los estudios F rida-Leonard y se ena-
mora en secreto de Hanna Schygulla. No
es homosexual. No tiene tiempo, busca al
grupo. Lo suyo es el grupo; su gran arte,
amar. Tres es mejor que dos. Mirad. En
1965-66, relacin con el actor Christoph
Roser, que financia sus dos primeros cor-
tos: Der Stadtstreicher y Das Kleine Chaos.
Relacin simultnea con Irm Hermann,
que aparece en el primero de los cortos,
dependencia amorosa, tro. Nunca est
solo. Nunca en pareja. O ms bien: dos +
el cine. Muchas de sus historias de amor
comienzan y terminan con sus pelculas.
1967-70
Aos colectivos
Nos encontramos en 1967, RWF tiene 22
aos, le encanta Mord und totschlag, de
Schlondorff. En mayo, crea la compaa
del Action-Theater y se impone como ac-
tor y director. Esta compaa constitu-
ye la materia prima de la obra futura. Su
medio de locomocin en esa poca. Abril
del 68, manifestaciones violentas de es-
tudiantes en Berln. Mayo, ruptura con
el Action-Theater. A RWF ya no le gusta
Godard. Con Peer Raben, Hanna Schygu-
lla, Rudolf Waldemar Brem y Kart Raab,
F assbinder funda el Antiteater. Est ba-
jo la influencia de Straub. Los actores del
Antiteater interpretan para Straub en El
novio, la actriz y el rufin. RWF dedica El
amor es ms fro que la muerte (1969) a
Chabrol, Rohmer y Straub. Pronto se da-
r cuenta de que al primero no le gustan
sus personajes. Rueda cinco pelculas en
El mercader de las cuatro estaciones (1971)
1969, entre las que se encuentra Los dioses
de la peste, que "trata con bastante preci-
sin sobre una manera de sentir que reina-
ba en este singular perodo post-revolucio-
nario de los aos setenta". Octubre: elec-
cin del canciller Willy Brandt.
RWF lo mezcla todo, es bulmico: amor,
cine, sueo colectivo. No se trata de pol-
tica, su sueo en 1970 se llama Sirk. Si lo
engulle, glotn, podr escupir Hollywood
en Alemania, piensa. Rueda siete pelcu-
las y cada una es una forma de retener al
actor negro Gnter Kaufmann, amante
poco dcil y casado convencido. Tras el
rodaje catastrfico de Whity en Espaa,
la suerte est echada. RWF intenta estre-
char lazos con todos. El grupo se instala
en una casa (F eldkirchen). RWF se de-
prime, comete estupideces. No obstante,
resume sus desengaos en una pelcula:
Atencin a esa prostituta tan querida. Se
casa con Ingrid Caven y acaba el ao ago-
tado, vuelto hacia Sirk.
1971-73
Profesionalizacin
Hasta El mercader de las cuatro estacio-
nes, en 1971, F assbinder no rueda un solo
plano. Por una vez, traga. Es el final del
Antiteater como experiencia de grupo
autnomo. Vislumbra la posibilidad de
no hacer uso de su biografa de forma
masturbatoria. Asimismo, comprende
que no se puede trabajar en el seno de
un grupo sin crear lazos afectivos. Prefie-
re ser director antes que padre.
Durante este perodo, RWF se profe-
sionalizar, llamar a actores conocidos
de la generacin anterior y sabr arro-
parse con tcnicos profesionales. Sin de-
jar, no obstante, de rodar con su gente.
Como ya suele ser costumbre, el pero-
do est vinculado a un amor, que empie-
za en El mercader de las cuatro estaciones
y se disgrega en Todos se llaman Al (Pre-
mio de la crtica en Cannes, 1974). El He-
d ben Salem se convertir en actor (ce-
9 0 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
ITINE RA RIOS
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
loso) de la vida de RWF desde 1971 hasta
1974. Aunque RWF no sea heterosexual,
los compaeros que han estado a su altu-
ra siempre han sido mujeres. En 1972, se
divorcia de Ingrid Caven.
Tras la experiencia del Antiteater,
funda Tango-F ilms en 1971, que produ-
cir nueve de sus pelculas. Participa en
la creacin del F ilmverlag der Autoren
(con Wenders y Herzog, entre otros) con
el objetivo de ayudar a la produccin y
distribucin de los jvenes cineastas ale-
manes. Andreas Baader es detenido en
junio de 1972, Godard permanece en la
clandestinidad y RWF se pone a trabajar
con xito para la televisin y realiza dos
series en 1972 y 1973, Acht Stunden sin
kein Tag y Welt am Draht. El ritmo siem-
pre tiene esa intensidad, ocho pelculas
en dos aos, entre las que se encuentran
Las amargas lgrimas de Petra von Kant,
Effie Briest o Martha. Tiene tiempo para
ir a ver El Padrino?
1974-77
De Armin a Alemania
RWF es un lector de sucesos, necesita
una historia. Un da, en 1974, se encuen-
tra con Kurt Raab en un bar, all est Ar-
min Meier, Rainer salta: "Fjate, se parece
a James Dean". Kurt se fija pero no en-
cuentra ningn parecido (no lo haba).
Willy Brandt, padre de la Ostpolitik, re-
nuncia. Estreno de Alicia en las ciudades,
de Wenders. La ley del ms fuerte, rodada
en abril de 1974, est dedicada "A Armin
y a todos los dems". Ah aparece El Hedi
pero, desde Mam Ksters hasta Alema-
nia en otoo, Armin Meier se convierte, a
su vez, en el amante e interpreta papeles
secundarios. Armin es el gran amor, el do-
ble, el camalen, la mujer en casa. Entre
1974 y 1975, en su vuelta al teatro, RWF
asume la direccin del Theater am Turf
en F rankfurt, que abandona en junio de
1975. Estalla una controversia con motivo
del supuesto antisemitismo de su ltima
obra: Der Mll, die Stadt und der Tod. Le
mina la mente, el teatro ya es agua pasa-
da. A pesar de la crisis econmica, rueda
cuatro pelculas en 1975 entre las que se
encuentra Ich will doch nur, das ihr mich
liebt. Eleccin de Helmut Schmidt, proce-
so a la Baader-Meinhoff.
La ley del ms fuerte (1974)
Tres aos despus de la primera crisis
del petrleo de 1973, F assbinder se da a la
coca (y a los somnferos). Se implica en
serio en el rodaje de Ruleta china (1976).
Declara que a partir de agosto va a escri-
bir una novela: "Voy a escribir a diario du-
rante seis meses". Leyenda. De hecho, en
1976 rueda menos (tres pelculas). Scor-
sese aprovecha para estrenar Taxi Driver,
Oshima El imperio de los sentidos. Nos en-
contramos ya en 1977. En vez de escuchar
punk, RWF anuncia que va a dejar Alema-
nia por Hollywood. Leyenda. Se deteriora
la relacin con Armin. F assbinder aumen-
ta las dosis y enlaza tres pelculas, entre
las que se encuentran Desesperacin y Ale-
mania en otoo, pelcula colectiva que res-
Ms de cuarenta pelculas en diecisiete aos
ponde a la muerte sospechosa, en prisin,
de los miembros de la Baader-Meinhoff.
Se establece un paralelismo entre sus rela-
ciones con Armin, su madre y la situacin
poltica de Alemania.
1978-82
Alemania le pertenece
Tras el rodaje de El matrimonio de Mara
Braun (marzo de 1978), Armin y RWF van
a Nueva York para intentar salvar su rela-
cin. Pero Armin regresa solo. Acaba sui-
cidndose en junio. En julio-agosto, F as-
sbinder dirige U n ao con trece lunas, con
un guin sobre los cinco ltimos das de
un transexual que describe la muerte del
amante. F irma la fotografa, igual que en
La tercera generacin (1978-79), pelcula
sobre la situacin poltica de Alemania:
"No pongo bombas; hago pelculas".
RWF no es un drogadicto. No tiene
tiempo, pretende slo mantener el rit-
mo, incluso acelerarlo. Para escribir las
tres mil pginas de Berlin Alexanderpla-
tz: "Trabajaba cuatro das seguidos, dor-
ma durante veinticuatro horas y retoma-
ba el trabajo otros cuatro das, enteros. Y,
por supuesto, as podemos encontrar un
ritmo diferente". En Cannes de 1979, Co-
ppola (Apocalypse Now) y Schlndorff
(El tambor de hojalata) comparten la Pal-
ma de Oro. En junio, comienza el rodaje
de Alexanderplatz. Rainer se ha conver-
tido en un personaje clebre, prosigue
su trabajo sobre el pasado en Lili Mar-
len (1981). Desde hace tres aos, vive con
su montadora, Juliane Lorenz, que ser
su compaera hasta el final de su vida. A
fuerza de no digerir nada, RWF engor-
da cada vez ms. Alemania le da dolor de
estmago, son necesarias doce pelculas
para moderar su visin. Sobre todo por la
televisin, tiene a su disposicin los me-
dios de produccin con los que siempre
haba soado pero ya hace demasiado
tiempo que el motor no se ha refresca-
do. En 1982, El secreto de Veronika Voss
recibe el Oso de Oro en Berln. En mar-
zo, rueda Querelle en veintids das y se
la dedica a El Hedi Ben Salem cuando le
comunican su suicidio en una prisin de
Niza. El 10 de junio, RWF muere de un
ataque cerebral en Munich.
Cahiers du cinma, n 600. Abril, 2005
Traduccin: Carlos car
CAHI ERS DU CI NMA ESPA A / JUNI O 2 0 0 7 9 1
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
El universo de
las salpicaduras
Pintor de celuloide, Jos Antonio Sistiaga
recupera su vigencia en el Centro
Cultural 'Tabacalera', de San Sebastin.
BE GO A VICA RIO
Lo mismo que cuando observamos el cielo estrellado en
una noche de verano rodeados de un silencio vivo, igual que
el mar en movimiento con su masa vertiginosamente slida, la
contemplacin de Ere erera baleibu icik subua aruaren (1968-
1970) nos envuelve en nuestros propios pensamientos, a ratos
aceleradamente y otros casi con una respiracin de ensueo.
A pesar de que su autor, Jose Antonio Sistiaga, se niega en
redondo a hablar de ninguna connotacin espiritual unida a
su obra, es evidente que el efecto que produce en nosotros,
aunque tambin fsico, tiene esa dimensin, nos adentra en
un silencio vibrante e hipntico, que como sucede siempre al
observar lo grandioso, nos transporta ms all de la realidad
presente.
Tiras de " celuloide pintado" del fi l m
Ere erera baleibu icik subua aruaren
(19 68-19 70), de J. A. Sistiaga, expuestas
en su totalidad hasta el 14 de jul i o
9 2 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
ITINE RA RIOS
"Para Sistiaga, el tiempo slo depende de
las evoluciones cualitativas del color"
Nicole Brenez. El color en el cine (Cinemateca Francesa, 19 9 5)
No hay ninguna pelcula de ciencia-ficcin que nos permita
viajar ms intensamente por el espacio interplanetario, ni exis-
te tampoco ningn film-mandala que nos ayude mejor que Ere
erera... a reflexionar sobre nuestra existencia y su realidad.
Las sensaciones espacio/tiempo que tenemos al visionar por
primera vez este film son probablemente lo ms prodigioso de
la experiencia, porque se expande a una velocidad no real, no
sincronizada con el palpitar rtmico de nuestro corazn. Tan
pronto se queda atrs, quieto o dando pasitos mnimos, como
nos atrapa y puede tomarnos ventaja en segundos, mientras lo
vemos pasar como un alarido.
Tambin est el color, cmo no, el estudio inabarcable de
trazos minsculos e inmensos que bailan en la periferia de
nuestra visin mientras el vaco de la imagen central, gene-
ralmente blanco, es un tnel hacia el que viajamos en tra-
velling a la velocidad de la luz. El inexorable paso del tiem-
po cabalga en ese movimiento de la nada que enmarcan las
manchas de color, y es en realidad esa nada esencial, la pro-
tagonista y captora de nuestro inters y nuestra mirada. El
trabajo de pintar los fotogramas, de elegir los colores y de
disponerlos en cada uno de ellos fue el proceso necesario
para evidenciar este vaco total.
Si tiene la oportunidad de ver Ere erera... una segunda o ter-
cera vez, el espectador podr observarse a s mismo evolucio-
nar junto con la pelcula. Entonces ya no tenemos la mirada
atnita del principio, ni el momento de rebelda en la butaca
en el que a punto estuvimos de irnos de la sala. Ahora sabemos
exactamente a lo que hemos venido, a abrir bien los ojos y dis-
frutar de la imagen, como el viajero maduro que en vez de que-
jarse de la duracin del periplo, observa y se deleita con lo que
ve por la ventanilla. Ah nace una relacin con esta obra que ya
no nos abandona nunca y que deseamos afianzar cada vez que
se programa de nuevo en una sala. En una relacin muy perso-
nal, ntimamente risuea, el espectador se encontrar jugando
con los fotogramas, cambiando la retina de lugar, parpadean-
do a diferentes velocidades para observar los efectos, recono-
ciendo paisajes antes habitados, oliendo la sangre y bebiendo
el agua de las viejas imgenes amigas. Es entonces cuando has
hecho tuya la obra, y ya te pertenece la versin de ella que has
creado slo para ti y que te acompaar sin imponerse a lo lar-
go de tus das, incluso si no la vuelves a ver jams.
Imagino a veces a Sistiaga en la fabricacin dolorosa y pla-
centera de su largometraje, un ao y medio metido sin horarios
en una lonja de un pueblito fronterizo de los aos setenta, con
los metros infinitos de celuloide extendidos sobre el suelo a
falta de mejor soporte, y l en cuclillas provocando salpicadu-
ras minsculas de pintura sobre los fotogramas, con slo unas
brochas y unas tintas, y eso s, sus manos.
Las manos de Sistiaga son la parte ms sabia de su cerebro,
o tal vez tengan cerebro propio, el caso es que hacen y acier-
tan, se mueven sin obedecer ninguna orden y realizan lo que
su dueo a veces ni siquiera imagina. La valenta de Sistiaga es
saber dejarse llevar por ellas y su sabidura es poder hacerlo y
sentirse orgulloso de ello.
C A H I E R S DU C I N M A ESP A A / J U N I O 2 D D 7 9 3
www.veinticuatrofps.com
MA DRID
FA TIH A KIN / CINE IS RA E LI
C RCULO DE BELLAS ARTES. TODO JUNIO.
En diferentes das y horarios, estn
previstos los ciclos: " Fatih Akin" ,
con la proyeccin de sus pelculas
Crossing The Bridge: el sonido
de Estambul (2005), Contra la
pared (2004) y En Julio (2000);
y el que ser "III Ciclo de cine
israel" , con cintas como Afula
Express (Julie Shles, 19 9 7) o Circus
Palestina (Eyal Halfon, 19 9 8). Se
han organizado adems varios
bloques de cortometrajes y en el
III Ciclo de "Las noches brbaras"
ttulos como El ltimo vals (Martin
Scorsese, 19 78) o Don't Look
Back (D.A. Pennebaker, 19 67).
www.circulobellasartes.com/ag_cine
VIDE OS DE ORIE NTE ME DIO
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA
SOF A. HASTA EL 4 DE JULIO.
"Sin Cobertura. Nueva generacin
de vdeos de Oriente Medio" quiere
acercar el progresivo proceso de
asimilacin y desarrollo del formato
vdeo en aquella zona del mun-
do, Trabajos experimentales y/o
documentales, con los que alterar
y reconstruir la imgen que, sobre
ese espacio creativo, se tiene desde
Occidente. Temas histricos y
socopolticos en cintas (MiniDV)
de directores libaneses, egipcios,
jordanos o palestinos como Ka-
ya Behkalam (que ofrecer una
conferencia el da 20 de junio),
Azza El Hassan, Rabih Mrou o
Shahram Entekhabi, entre otros.
www.museoreinasofia.es
P A RA LOS MS P E QUE OS
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA
SOF A. HASTA EL 7 DE JULIO.
El ciclo " QuinderQuino. Los nios
van al cine" programa cintas de ani-
macin, ficcin y documental que,
desde el enfoque artstico, acercan
a los pequeos a un audiovisual
diferente. Pelculas que, como El
pan y la calle (Abbas Kiarostami,
19 70), Historia trgica con un fin
feliz (Regina Pessoa, 2005) o El
genio de la lata de raviolis (Claude
Barras, 2006), organizadas en
cuatro programas de unos cua-
renta minutos cada uno, tratan
temas como la ecologa, la convi-
vencia pacfica o la multiculturalidad,
Del 20 al 24 de junio se organiza
el taller "Vdeo a la carta" , donde
podrn realizar sus propios vdeos.
CONCURS O DE CORTOS
GOETHE-INSTITUT. 20 DE JUNIO.
" Short Shots" es el nombre de la
iniciativa que, desde el ao pasado,
propone un grupo de estudiantes
berlineses para enfrentar cortome-
trajes espaoles y alemanes. Bajo
el lema "Pecados capitales en dos
capitales" , Madrid y Berln se con-
vierten en protagonistas. Acudiran
algunos de los directores y ser el
p blico quien decida el nombre del
ganador. A partir de las 19.30 horas.
www.goethe.de/madrid
E N LA VA P IS
VARIOS ESPACIOS PBLICOS Y PRIVADOS DEL
BARRIO, DEL 23 DE JUNIO AL 1 DE JULIO.
La IV Muestra de Cine de Lavapis
propone " cine de todo el mundo
para todo el mundo". Proyecciones
gratuitas, organizadas por colec-
tivos y vecinos del barrio, entre
las que se vern Sangre (Amat
Escalante), Viaje en sol mayor
(Georgi Lazarevski) o L'humanit
(Bruno Dumont). Se hablar tam-
bin sobre software y cultura
libre, copylefty creative commons
en dos jornadas especiales.
www.lavapiesdecine.net
S OBRE E L CINE E S P A OL
CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL DEL 25
AL 29 DE JUNIO.
"La nueva mirada de los creadores
en el cine espaol", como se llama
este curso, dirigido por Gerardo
Herrero, har un repaso a la crea-
cin cinematogrfica espaola,
analizando las relaciones entre los
equipos de guin, direccin y ac-
tuacin, y repasando el estado de
la Industria tras la polmica gene-
rada por la nueva Ley de Cine. Por
all se pasarn Joaqun Oristrell,
David Trueba, Agustn Daz Ya-
nes, Cesc Gay, Patricia Ferreira,
Maribel Verd o Federico Luppi.
www.ucm.es
MS ICA DE CINE
CINES KINPOLIS Y TEATRO MONUMENTAL.
DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO,
Segunda edicin de Soncinemad,
el festival de msica de cine de Ma-
drid, que da a conocer y reivindica
la autonoma de esta disciplina.
En dos secciones: conferencias
y conciertos. Para las primeras
estarn all David Shire {La con-
versacin o Zodiac), Christo-
pher Young (Spiderman 3, Ghost
Rider) y Shigeru Umebayashi
(colaborador de Zhang Yimou
o Wong Kar-wai). En cuanto a
los conciertos, destaca la primicia
mundial que Alan Silvestri (Regreso
al Futuro, Forrest Gump) ofrecer
junto a la Orquesta Filarmnica y el
Coro de RTVE, el da 30. El 29 , en
el " Concierto extraordinario" , po-
drn oirse obras de Gabriel Yared,
Caries Cases o Christopher Gordon,
www.scoremagacine.com
BA RCE LONA
NUE VA S JOYA S
CCCB. TODO JUNIO.
Antes del cierre de temporada, la
programacin del XCntrc sigue
su camino y programa para este
mes sesiones nicas dedicadas,
por orden cronol gi co de
proyeccin, a: "Las variaciones de
lo real" seg n Claude Lanzmann,
ai "Music Film" de Jem Cohen, al
"Cine invisible" de rik Bullot (cuya
presencia se espera en la sala),
a la experimentacin de Mkls
cs en su cinta Sn s Grsz
(19 85) y al trabajo comparado
del fotgrafo Edwar Burtynsky y
la realizadora Jennifer Baichwal.
www.cccb.org/xcentric
DE S DE LA S E S CUE LA S
TEATRE LLIURE Y MERCAT DE LES FLORS.
HASTA EL 20 DE JUNIO.
" Base" es el Festival Internacio-
nal de Escuelas de Cine que po-
ne en competicin a los mejores
cortometrajes realizados por nue-
vos realizadores procedentes de
100 escuelas de cine, de ms de
50 pases. Se organizan tambin
retrospectivas, talleres y un pla-
taforma de jvenes realizadores.
www.basefilmfestival.com
OTRA S CIUDA DE S
JOS ITURBI E N HOLLYWOOD
CINEMATECA DEL MUSEO DE BELLAS ARTES.
BILBAO. HASTA EL 1 DE JULIO.
Se programan las pelculas
americanas a las que puso m sica
el compositor valenciano Jos Iturbi,
como Miles de aplausos (G, Sydney,
19 43) o El beso de medianoche
(N. Taurog, 1949). Adems se vern
los ciclos: " Cines de Ecuador" ,
con filmes como La Tigra (Camilo
Luzuriaga, 19 9 0) o Crnicas
(Sebastin Cordero), y " Kiss kiss
bang bang (Mujeres dirigiendo)" ,
con Nach dem Fall (Frauke
Sandig) o Im Dreise der Lieben
(Hermine Huntgeburth, 19 9 1).
www.museobilbao.com
VIGE NCIA DE JE A N ROUCH
EL BALUARTE DE LA CANDELARIA. CDIZ.
TODOS LOS MARTES DE JUNIO. 20:00 HORAS.
En la retrospectiva "La esttica del
cineasta singular" se recuperan cin-
co de los ttulos del director y antro-
plogo francs. Con la colaboracin
del Instituto Francs, podrn verse:
Les Maitres fous; Moi, un noir, Chro-
nique d'un t; La Chasse au lion
l'arc y Petit a petit
CINE MA TE CA UGT
AVDA. BLAS INFANTE, 4 BAJO. LOS REMEDIOS.
SEVILLA. HASTA EL 24 DE JUNIO.
Se programan sendos repasos a
las obras de Ulrike Ottinger y Ha-
run Farocki, con pelculas como
9 4 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
www.veinticuatrofps.com
CINE CHICO DE CA NA RIA S
LA PALMA. DEL 23 AL 30 DE JUNIO.
El Festivalito, con el ojo siempre
puesto en la era digital y el cine
de bajo presupuesto (pero no por
ello de peor calidad), celebra su
sexta edicin con una novedad, el
"Campus Digital" , tres talleres de
participacin abierta. El primero
de animacin en flash a cargo del
animador canario Juan Carlos Cruz,
otro de guin adaptado que dirigir
el argentino Fernando Castets y un
tercero de creacin de personajes
a cargo del cineasta Vicente Mora.
Adems, el concurso " La Palma
rueda" ofrecer cine de guerrilla
rodado en el marco del festival.
www.festivalito.com
UNIVE RS O DIGITA L
A C0RUA. DEL 3 AL 7 DE JULIO.
El festival "Mundos Digitales" , en-
tendido como punto de encuentro
entre disciplinas diversas, adems
de organizar el Festival Interna-
cional de Animacin, presenta un
completo programa de conferen-
cias en torno a las relaciones en-
tre el cine en general y la anima-
cin, los efectos especiales, los vi-
deojuegos y la arquitectura digital.
www.mundosdigitales.org
E XTRA NJE RO
E N E S P A OL
CINEMATECA DE ONTARIO. TORONTO. HASTA
EL 18 DE AGOSTO.
Se ver una seleccin de las pel-
culas de Almodvar y la filmografa
completa de Vctor Erice. Se pro-
yectarn tambin pelculas clsicas
elegidas por este cineasta, entre las
que se encuentra Au Hasard Bal-
thazar (Robert Bresson, 19 66), Se
mostrarn tambin varios ttulos de
la edad dorada de Hollywood con
los que se pretende relacionar la
iconografa del director manchego.
www.tiffg.ca
BRA S IL, S E XO Y VIOLE NCIA
CINMATHQUE FRANAISE. PARS. HASTA EL
29 DE JUNIO.
El ciclo dedicado al director brasi-
leo Joaquim Pedro de Andrade, fi-
gura clave del "Cinema Novo", re-
cupera sus 14 filmes. Se programa
tambin un doble ciclo centrado en
el sexo y la violencia, donde se ve-
rn pelculas americanas y france-
sas que, a partir del diferente trata-
miento que den de estas dos cues-
tiones, provoquen un debate sobre
las formas de abordar un mismo te-
ma seg n la tradicin nacional.
CON LOS CA HIE RS
DA L Y E L CINE
Romn Gubern dedicar una con-
ferencia a la relacin y las influen-
cias mutuas entre el pintor cataln
Salvador Dal y la historia del cine.
Tendr lugar el da 26 de junio, en
el Instituto Cervantes de Londres.
E L CINE Y LA MODE RNIDA D
ngel Quintana coordina el Semi-
nario titulado "Cine y Modernidad"
que se celebrar en el Centro Ga-
lego de Artes da Imaxe - CGAI, en
A Corua. Ser el da 26 de junio y
contar con la participacin de Vi-
cente Benet, Josep Mara Catal,
ngel Luis Hueso y Miquel Moreno.
MA NUE L GUTIRRE Z A RA GN
Vicente Molina Foix dirige un cur-
so de la Universidad de Verano de
Almera (del 9 al 13 de julio) titu-
lado: "Historias de Espaa, El cine
de Manuel Gutirrez Aragn" . Se
celebra en Aguadulce, y entre los
conferenciantes estarn Roman
Gubern, Carlos F. Heredero, Jo-
s Luis Borau, Jos Mara Merino,
Augusto M. Torres, Jorge Perugo-
rra , Angeles Gonzalez Sinde y el
propio cineasta estudiado.
CHA RLE Y CHA S E
Dentro del ciclo "Hablemos seria-
mente del cine cmico americano",
coordinado por Ramn Sala, y or-
ganizado en el Ateneu Barcelons
(Calle Canuda, 6), Carlos Losilla
presentar su conferencia sobre el
actor, guionista y director estado-
unidense Charley Chase. Todo, el
viernes 29 de junio a las 19:30. En-
trada libre hasta completar aforo.
CINE Y E DUCA CIN
En el curso de verano "Cine y edu-
cacin. Viendo cine antes de usar-
lo en el aula" (El Escorial, del 9 al
13 de junio), ngel Quintana pre-
sentar la conferencia titulada "El
realismo tmido: un modelo para el
cine espaol". El da 10 de junio en
horario de maana.
E L FE S TIVA LITO
El domingo 24 de junio, dentro de
las actividades programadas por
El Festival Internacional de Cine
Chico de Canarias, en la isla de La
Palma (celebrado entre los das 23
y 30 de junio), Jara Yez partici-
par en una de las mesas redon-
das organizadas en torno al estado
actual del cine digital.
96 C A H I E R S D U C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
9 8 C A H I E R S DU C I N M A E S P A A / J U N I O 2 0 0 7
www.veinticuatrofps.com
También podría gustarte
- Salir de la sociedad de consumo: Voces y vías del decrecimientoDe EverandSalir de la sociedad de consumo: Voces y vías del decrecimientoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Rayado Sobre El TechoDocumento98 páginasRayado Sobre El TechoArnoll CardalesAún no hay calificaciones
- De Playas y Espectros, Rosa María Rodríguez MagdaDocumento216 páginasDe Playas y Espectros, Rosa María Rodríguez MagdaMoi Romero100% (1)
- Cahiers 45Documento116 páginasCahiers 45Juan GonzálezAún no hay calificaciones
- Lumiere Num2Documento92 páginasLumiere Num2Jessica McintyreAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Nº 26, Septiembre 2009Documento90 páginasCahiers Du Cinéma España, Nº 26, Septiembre 2009rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Cahiers 28Documento88 páginasCahiers 28Gisel Marina FargaAún no hay calificaciones
- La Tela de La Araña 2 PDFDocumento32 páginasLa Tela de La Araña 2 PDFLa Tela de la ArañaAún no hay calificaciones
- Auge Marc El Viaje ImposibleDocumento142 páginasAuge Marc El Viaje ImposibleHelen Amrhein Arte100% (1)
- Auge Marc - El Viaje Imposible El Turismo Y Sus ImagenesDocumento142 páginasAuge Marc - El Viaje Imposible El Turismo Y Sus ImagenesLizeth Viviana Perez Arcila100% (1)
- Arcadia - Le CouperetDocumento2 páginasArcadia - Le CouperetelbarcocineclubAún no hay calificaciones
- La Retórica en La TVDocumento6 páginasLa Retórica en La TVAlanCasillasAún no hay calificaciones
- Lumiere Num1Documento106 páginasLumiere Num1rzl_87Aún no hay calificaciones
- Los Espigadores y La Espigadora - Revista LafugaDocumento2 páginasLos Espigadores y La Espigadora - Revista LafugaMara ArrietaAún no hay calificaciones
- 01 Achtung RevistaDocumento36 páginas01 Achtung RevistaAchtungmagAún no hay calificaciones
- Comolli Cine Contra Espectáculo 3 Filmar El DesastreDocumento12 páginasComolli Cine Contra Espectáculo 3 Filmar El DesastreCarolina RodríguezAún no hay calificaciones
- PEDRAZA, Pilar El Ensayo en DípticoDocumento9 páginasPEDRAZA, Pilar El Ensayo en DípticoLucasMReisAún no hay calificaciones
- Paisajes Urbanos en El cine.97-129-1-SM PDFDocumento216 páginasPaisajes Urbanos en El cine.97-129-1-SM PDFjllorca1288Aún no hay calificaciones
- Cahiers 14 PDFDocumento90 páginasCahiers 14 PDFLibros Escuela Nacional de Cine100% (1)
- Articulos de Opinion Reality ShowsDocumento5 páginasArticulos de Opinion Reality ShowsKarina FernándezAún no hay calificaciones
- El Circo en El Cambio de SigloDocumento8 páginasEl Circo en El Cambio de SigloPablo ZavallaAún no hay calificaciones
- Teoría de la retaguardia: Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás)De EverandTeoría de la retaguardia: Cómo sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo demás)Aún no hay calificaciones
- Cine y Vanguardias-Vicente Sánchez-BioscaDocumento21 páginasCine y Vanguardias-Vicente Sánchez-BioscaMiguel Ángel MoralesAún no hay calificaciones
- Clase 1 - Miguel Ángel Ferraro - La Realidad CotidianaDocumento4 páginasClase 1 - Miguel Ángel Ferraro - La Realidad CotidianaStephanie SilveroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010Documento36 páginasCahiers Du Cinéma España, Especial Nº 13, Noviembre 2010rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- José Ricardo Morales. Un Dramaturgo Del Destierro. Creación Dramática y Pensamiento Crítico - VV - AaDocumento312 páginasJosé Ricardo Morales. Un Dramaturgo Del Destierro. Creación Dramática y Pensamiento Crítico - VV - AaPedro CaballeroAún no hay calificaciones
- La Luz Lo Ha Revelado - García Catalán ShaiDocumento208 páginasLa Luz Lo Ha Revelado - García Catalán ShaiAlex ASAún no hay calificaciones
- Revista Centauros No5 Octubre 2023Documento58 páginasRevista Centauros No5 Octubre 2023evanAún no hay calificaciones
- Sinopsis Mic OrizabaDocumento10 páginasSinopsis Mic OrizabaCRISTIANAún no hay calificaciones
- II Premio QuotOvelles ElectriquesquotDocumento170 páginasII Premio QuotOvelles Electriquesquotj_a_r_pAún no hay calificaciones
- Alba Rico, Santiago - El Naufragio Del Hombre PDFDocumento88 páginasAlba Rico, Santiago - El Naufragio Del Hombre PDFJuan Reino100% (6)
- Elogio de La IgnoranciaDocumento3 páginasElogio de La IgnoranciaNatalia ParraciaAún no hay calificaciones
- Alba Rico, Santiago - El Naufragio Del HombreDocumento88 páginasAlba Rico, Santiago - El Naufragio Del Hombrejuan100% (3)
- Bostezo 06Documento26 páginasBostezo 06operas69Aún no hay calificaciones
- Cine Espanol en La Encrucijada 982277Documento9 páginasCine Espanol en La Encrucijada 982277Pablo PlaAún no hay calificaciones
- Gil Hernández. Los Guanches Conquista y Anticonquista Del Archipiélago CanarioDocumento492 páginasGil Hernández. Los Guanches Conquista y Anticonquista Del Archipiélago Canarioviolante28Aún no hay calificaciones
- Nº 9 Revista El Amante CineDocumento68 páginasNº 9 Revista El Amante CineLucas Lavitola100% (1)
- Decálogo en Defensa de La Tauromaquia Albert BoadellaDocumento6 páginasDecálogo en Defensa de La Tauromaquia Albert BoadellaJoseAún no hay calificaciones
- r06 PDFDocumento52 páginasr06 PDFYayo MefuiAún no hay calificaciones
- AventuraDocumento124 páginasAventurarodonet100% (2)
- Teoria de La Retaguardia - INuez - Web - 3 PDFDocumento23 páginasTeoria de La Retaguardia - INuez - Web - 3 PDFRosbelis100% (1)
- Libro de Cuentos Clínica MetropolitanaDocumento265 páginasLibro de Cuentos Clínica MetropolitanalaraguedezAún no hay calificaciones
- Distopía Sensacional de Cultura No. 5 La InmortalidadDocumento31 páginasDistopía Sensacional de Cultura No. 5 La InmortalidadHansel Toscano Ruiseñor0% (1)
- Encuentros de CINEMÍSTICADocumento1 páginaEncuentros de CINEMÍSTICAMar GracaAún no hay calificaciones
- Folleto Paréntesis. Relatos Desde La IncertidumbreDocumento2 páginasFolleto Paréntesis. Relatos Desde La Incertidumbresuset_sánchezAún no hay calificaciones
- Postmodernismo en Blade Runner - GRACIELA SCARLATTODocumento4 páginasPostmodernismo en Blade Runner - GRACIELA SCARLATTOBister MungleAún no hay calificaciones
- Los Turistas - Jorge CarrionDocumento172 páginasLos Turistas - Jorge Carrionignoto1810Aún no hay calificaciones
- A La Sombra de Los Bárbaros by Goligorsky Eduardo PDFDocumento128 páginasA La Sombra de Los Bárbaros by Goligorsky Eduardo PDFChristian SlütterAún no hay calificaciones
- Badiou - Segundo Manifiesto Por La FilosofiaDocumento161 páginasBadiou - Segundo Manifiesto Por La FilosofiaDiana Carolina Muñoz Muñoz100% (1)
- La Nouvelle VagueDocumento10 páginasLa Nouvelle VagueandreamaradonaAún no hay calificaciones
- Iberoamérica urbana: Itinerarios por un cine desencantadoDe EverandIberoamérica urbana: Itinerarios por un cine desencantadoAún no hay calificaciones
- Reseña - Esperando A GodotDocumento2 páginasReseña - Esperando A GodotButes TrysteroAún no hay calificaciones
- MarcelDetienne LosmaestrosdeverdadenaGreciaarcaicaDocumento108 páginasMarcelDetienne LosmaestrosdeverdadenaGreciaarcaicaButes Trystero92% (13)
- Dewey, John - El Arte Como ExperienciaDocumento216 páginasDewey, John - El Arte Como ExperienciachopioteAún no hay calificaciones
- Mitos de Los Origenes en Mesoamerica PDFDocumento9 páginasMitos de Los Origenes en Mesoamerica PDFcarlos.h.ruedaAún no hay calificaciones
- Cahierscinema 08Documento89 páginasCahierscinema 08api-3744003100% (2)
- Cahiers 07Documento119 páginasCahiers 07jeligioAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 6Documento88 páginasCahiers Du Cinema - Vol 6Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 4Documento116 páginasCahiers Du Cinema - Vol 4Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 5Documento87 páginasCahiers Du Cinema - Vol 5Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du Cinema - Vol 3Documento105 páginasCahiers Du Cinema - Vol 3Butes TrysteroAún no hay calificaciones
- Cahiers Du CinemaDocumento96 páginasCahiers Du Cinemadiecarba100% (1)