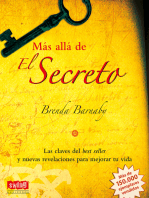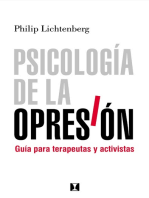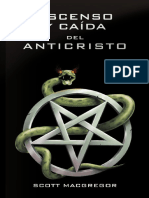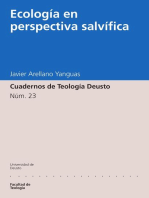Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del A Antro Polo Gia
Del A Antro Polo Gia
Cargado por
zeppylon1985Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Del A Antro Polo Gia
Del A Antro Polo Gia
Cargado por
zeppylon1985Copyright:
Formatos disponibles
De la antropologa
a la cristologa
Homenaje a Jean Zurcher
Facultad Adventista de Teologa
Collonges-sous-Salve - Francia
Versin en espaol
editada por:
De la antropologa
a la cristologa
Homenaje a Jean Zurcher
De la antropologa
a la cristologa
Homenaje a Jean Zurcher
Facultad Adventista de Teologa
Collonges-sous-Salve - Francia
SUMARIO
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Prefacio a la edicin espaola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1. Jean Rudolf Zurcher: biografa, Tania Lehmann-Zurcher . . .9
2. Jean Zurcher administrador, Carlos Puyol . . . . . . . . . . . . .15
3. La debilidad de Dios, Georges Stveny . . . . . . . . . . . . . . .21
Fuerza y debilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Poder y humildad del Creador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
La zarza ardiendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
La debilidad de Dios revelada en la infidelidad de Israel . .35
La debilidad de Dios en Cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Las parbolas de Jess hablan de la debilidad de Dios . . .48
La debilidad de Dios revelada por la infidelidad
de la iglesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
4. El cristianismo es una religin del corazn?,
Richard Lehmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
El uso general del trmino corazn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
El uso antropolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
El uso neotestamentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
El uso soteriolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
5. Jess-Dios en una carne parecida a la nuestra,
Kenneth H. Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
El desafo de la crtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Dilogo y cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
6. De la naturaleza a la funcin en la historia, la antropologa
y la metafsica, Jean Flori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
El esquema de la triple funcin:
la sociedad de los tres rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
El hombre tridimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
5
Edita
Traduccin: Daniel Bosch Queralt
Diseo grfico y maquetacin: Esther Amig Marset
Aula7activa-Aeguae
Garcia i Fria, 57-59, 4, 2
08019 Barcelona
Tel.: +34 933 032 646
Fax: +34 933 032 693
E-mail: info@aula7activa.org
Web: www.aula7activa.org
Todos los derechos reservados. Se permite la impresin de las publicaciones
de www.aula7activa.org slo para uso personal. No est autorizada
la reproduccin total o parcial de esta publicacin por cualquier medio
o procedimiento para su difusin publica, incluidos la reprografa,
el tratamiento informtico y su difusin por Internet, as como
la distribucin de ejemplares mediante alquiler o prstamos pblicos,
sin la autorizacin previa y por escrito de los titulares del copyright.
Los archivos informticos de las publicaciones electrnicas no pueden
ser manipulados bajo ningn concepto.
Aula7activa no se hace responsable de las opiniones expresadas en esta obra.
Los textos publicados expresan exclusivamente las opiniones de sus autores.
1998, Facultad Adventista de Teologa, Collonges-sous-Salve (Francia)
2005, Aula7activa/AEGUAE, en espaol para todo el mundo
Depsito Legal: B-29990-2005
PREFACIO
El Dr. Jean Zurcher ocupa un lugar destacado entre los primeros
estudiosos que han colaborado en la madurez teolgica que pre-
senta el adventismo actual. Estamos en deuda con l a causa
de sus trabajos meticulosos.
No es frecuente que se tenga el privilegio de rendir homenaje
a un hombre que ha estado tanto tiempo al servicio de la Iglesia.
Esta obra nos lo permite. Jean Zurcher, adems de ser un maes-
tro en el estudio de la Biblia, ha contribuido eficazmente a dirigir
la Iglesia Adventista europea y mundial mediante su cooperacin
con la Asociacin General.
Los estudios de Jean Zurcher son respetados por su claridad,
su precisin y su pertinencia. Sus escritos se han convertido en
obras de referencia.
Para m es un placer participar en la celebracin de su octo-
gsimo aniversario.
Robert S. Folkenberg
Presidente de la Asociacin General
de la Iglesia Cristiana Adventista del Sptimo Da*
7
* Entre 1990-1999 (N. del E.).
Dios uno y trino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
7. Reflexiones sobre el testimonio: mirando a Cristo,
el testigo fiel y verdadero, Ganoune Diop . . . . . . . . . . . . . . .109
Testimonio, discrecin y militancia . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Los testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
El testigo fiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Revelaciones para nuestro tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
8. La individualidad del ser humano, V. Norskov Olsen . . . .119
9. Salud y teologa en el corpus paulino, Roberto Badenas .125
La condicin humana, rescatada y vulnerable . . . . . . . . .126
Las vas de la curacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Las vas de prevencin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Hacia una teologa paulina de la salud . . . . . . . . . . . . . . .140
10. La transformacin final: comentario sobre
1 Corintios 15:35-58, Roland Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
La planta procede del grano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
A cada semilla su propio cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Todas las carnes no son idnticas . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Los distintos cuerpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
El paso de la corruptibilidad a la incorruptibilidad . . . . . . .149
El cuerpo fsico y el cuerpo espiritual . . . . . . . . . . . . . . . .152
Los dos Adn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
La corrupcin no hereda la incorruptibilidad . . . . . . . . . . .162
La muerte de la muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
11. Bibliografa de Jean Zurcher, Tania Lehmann-Zurcher
y Guido Delameillieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Folletos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Obras colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Artculos en revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Estudios mecanografiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6
9
PREFACIO A LA EDICIN
ESPAOLA
Por qu tiene importancia la figura de Jean Zurcher para el cris-
tiano de habla hispana? Cmo se ver al leer su biografa, su con-
tacto con Espaa y Amrica Latina fue ms bien escaso. Por qu
entonces publicar en espaol este volumen en homenje a su fi-
gura?
Porque personas como Jean Zurcher son las que han hecho, y
siguen haciendo, que la Palabra de Dios llegue a miles de cora-
zones, de conciencias y de mentes. Su trayectoria puede ayudar-
nos a comprender la necesidad de hablar de Dios y de meditar
acerca de su palabra y sus promesas.
No hace falta comulgar con sus ideas para reconocerle su va-
la evanglica, igual ocurre con los textos del presente homenaje.
Su importancia no radica tanto en que nos convenzan con sus ide-
as, como que nos convenzan con su espritu evangelizador de que
meditar acerca de Dios y de sus obras, y convencer al mundo de
su valor y necesidad hoy, es una labor que no puede ni debe de-
jar de realizarse.
Jean Zurcher falleci el 28 de enero de 2003*, a los 84 aos,
tras una larga vida dedicada a la difusin del Evangelio.
LOS EDITORES
Aula7activa
8
Captulo 1
JEAN RUDOLF ZURCHER: BIOGRAFA
Tania Lehmann-Zurcher
Bibliotecaria del campus universitario y
pedaggico del Salve
Mi padre, Jean Rudolf Zurcher, naci el 30 de septiembre de 1918
en Cerlier, una pequea ciudad suiza a orillas del lago de
Biel/Bienne, en la frontera lingstica del cantn de Berna. El oc-
tavo de nueve hermanos, su padre, Frdrik, posea una gran-
ja cerca del lago y viedos en las laderas del Jolimont. Su ma-
dre, Marie, regentaba un comercio de granos en los bajos de la
casa familiar, sita en el centro de la calle principal, construida en
1589 y catalogada actualmente como monumento histrico.
En los aos sombros del fin de la Primera Guerra Mundial la
familia Zurcher tampoco se libr de las desgracias. Frdrik, que
estaba prestando su servicio militar, contrajo la famosa gripe es-
paola que caus millones de muertos en Europa. Desmovilizado
por razones de salud, an muy dbil, apenas regres a casa tuvo
que ver como su ganado era sacrificado a causa de la fiebre af-
tosa. Agotado fsica y moralmente, e incapaz de continuar diri-
giendo la granja, liquid los restos de sus bienes y, siguiendo los
consejos de su mdico, se instal con toda su familia en los Alpes
de la orilla norte del lago Lemann.
Para afrontar aquella situacin crtica, Berthe, la segunda hija
del matrimonio, que por aquel entonces contaba veintin aos y
era funcionaria de correos en Chesiers-Villars, abandon su em-
pleo, alquil un chalet y abri una pequea casa de huspedes.
De este modo, con la cooperacin de todos, la familia lleg a so-
* Este libro homenaje apareci en 1998 en su edicin francesa (N. del E.).
bajo conseguira superar todas las lagunas escolares y en 1940
form parte de la primera promocin de alumnos del Salve que
obtenan el bachillerato. Sin embargo, para l el descubrimiento
ms importante de su vida se produjo en octubre de 1934, con mo-
tivo de la semana de oracin, en la que encontr a Jess, su
Salvador. Respondi a la llamada del Seor y se levant para dar
testimonio pblico de que deseaba consagrarle su vida. As pues,
paralelamente a los estudios secundarios, prepar el diploma de
evangelista, que obtendra en 1941.
En septiembre de 1936, cuando Jean estaba a la mesa, vio entrar
en el comedor de la escuela a una tmida y atractiva joven belga de
16 aos. Se llamaba Anna Stveny. Rpidamente dese que se con-
virtiera en la mujer de su vida, pero le fue preciso esperar algunos
aos antes de poder contraer matrimonio con ella el 8 de agosto
de 1941. Desde ese da Anna se convirti en su colaboradora.
Entre tanto, estall la guerra. Jean, que haba conseguido un
salvoconducto que le permita cruzar libremente la frontera, con-
tinu sus estudios en la Universidad de Ginebra a la vez que tam-
bin enseaba en el Seminario. Las condiciones de vida eran ex-
tremamente difciles, los peligros no eran escasos. Haba que
tener en cuenta a los miembros de la Resistencia que se refu-
giaban en el Salve y a los soldados alemanes que estaban por
todas partes. Cuando algunas familias judas se presentaban ago-
tadas en medio de la noche, Anna les daba cobijo y alimento has-
ta que Jean poda pasarlos clandestinamente a Suiza. Por esa
accin, en 1948 fue condecorado por la embajada de Pases Bajos
en reconocimiento por los servicios prestados durante la Segunda
Guerra Mundial y fue nombrado subteniente de las Fuerzas
Combatientes francesas de 1942 a 1944. Sin embargo, sus ac-
tividades no impidieron que en 1943 Jean ganara el premio de fi-
losofa de la Universidad de Ginebra, que en 1944 se licenciara
en Historia de la Filosofa y que en 1945 recibiera el premio Jean-
Louis Claparde por su estudio Lducation pour la paix (La edu-
cacin para la paz).
11
brevivir. El 30 de marzo de 1930, cuando Jean tena doce aos,
aconteci la muerte de su padre. Este fallecimiento fue una dura
prueba para el joven, que estaba muy unido a su padre, a quien
tena la costumbre de acompaar a todas partes.
Marie, su madre, era una mujer piadosa. Lea la Biblia todos los
das. Por la maana y por la noche reuna a sus hijos para orar y
se preocupaba de que sus hijos frecuentaran la escuela domini-
cal, por lo que Berthe tom el compromiso de acompaarlos al cul-
to cada domingo. Madre e hija soaban con que un da Jean y Adi,
los dos benjamines, seran ordenados pastores. Por ese tiempo,
atrados por el deporte y la vida al aire libre, ambos jvenes dis-
taban mucho de imaginar que Dios hara que todas las cosas con-
tribuyeran al cumplimiento de los ruegos de su madre.
En 1934, Suiza, como el resto del mundo, estaba sumida en ple-
na recesin. Con un paro elevado, para los jvenes era imposible
encontrar un empleo. En ese momento la vida de Jean tom un
rumbo totalmente inesperado. Como cada ao, un tal seor Tissot
pas por la casa de huspedes para recaudar fondos para las mi-
siones adventistas. Berthe, que era una mujer piadosa, genero-
sa y muy hospitalaria, no se conformaba con hacerle un donativo,
sino que siempre le propona que compartiera la mesa con la fa-
milia. Tras descubrir las dificultades de Jean para encontrar un
puesto de aprendiz, el seor Tissot pronunci la frase que cam-
biara la vida del joven: Cerca de Ginebra conozco una escuela
en la que este muchacho podra trabajar y seguir sus estudios se-
cundarios. Tras la visita a Ulises Augsburger, presidente de la
Asociacin de la Suiza de habla francesa, y ms tarde a Alfred
Vaucher, profesor de teologa en el Seminario Adventista del Salve,
Jean fue admitido en la escuela.
Apartir del inicio de curso en septiembre de 1934, Berthe acom-
pa a su hermano a la escuela y sufrag sus estudios. Pero Jean,
trabajador y animoso, se comprometi a trabajar treinta horas se-
manales en la imprenta del Seminario; de ese modo subvencio-
nara una parte de su escolarizacin. A fuerza de voluntad y tra-
10
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA JEAN RUDOLF ZURCHER: BIOGRAFA
turaleza y su destino) supuso una etapa importante en la com-
prensin de la antropologa y el campo filosfico de la teologa.
Por esa razn, la editorial Delachaux et Niestl public su tesis en
su coleccin Bibliothque Thologique. En 1954, con La philoso-
phie de Louis Lavelle (La filosofa de Louis Lavelle), obtuvo el pri-
mer premio de Filosofa de la Universidad de Ginebra.
De 1958 a 1960 ense francs y filosofa en el Atlantic Union
College, en el estado de Massachussets (Estados Unidos). Su ex-
periencia americana lo enriqueci y regres a Francia como di-
rector del Seminario Adventista del Salve, cargo que ocup de
1960 a 1970, aos durante los cuales trabaj para que el Seminario
alcanzara el rango universitario. En 1970 fue nombrado secreta-
rio general de la Divisin Euroafricana, lo que le llev a viajar a
menudo por frica, Europa oriental y occidental, Estados Unidos
y Unin Sovitica.
Por ms que sus funciones administrativas le hayan tenido muy
ocupado, Jean Zurcher no es hombre que deje de escribir. Ha pu-
blicado una enorme cantidad de artculos y estudios. ha sido miem-
bro de la Ellen G. White State y del Comit de Investigacin Bblica
de la Asociacin General entre 1970 y 1990. Presidi el Comit de
Investigacin Bblica de la Divisin Euroafricana durante ese mis-
mo perodo. Por su contribucin recibi en 1979 la Medalla al Mrito
de la Universidad Andrews y, en 1987, la Medalla de Distincin del
Departamento de Educacin de la Asociacin General.
Aunque desde 1985 Jean Zurcher est jubilado, ello no le im-
pide seguir trabajando. An hoy, a los ochenta aos de edad, en-
sea Antropologa Bblica y Cristologa como profesor emrito
en la Facultad Adventista de Teologa. Infatigable, lee, escribe e
investiga para profundizar an ms ese descubrimiento que hizo
a los diecisis aos en el Seminario Adventista del Salve: Lo
grande que es haber conocido personalmente al Mesas Jess mi
Seor (Filipenses 3:8).
Desde ese da de 1934, el objetivo de su vida siempre ha sido
compartir ese descubrimiento con pasin y conviccin con aque-
13
En 1946 Jean y Anna fueron enviados en misin a Madagascar
juntamente con sus dos hijos Frdric y Tania, para dirigir el se-
minario adventista, situado en las cercanas de Tananarivo*. Para
llegar a su destino tuvieron que bordear todo el continente afri-
cano y el viaje dur seis meses. Apenas llegaron a su destino
estall la rebelin. Acababan de vivir toda la Segunda Guerra
Mundial en Francia y de pronto se encontraban inmersos en los
peligros de una guerra colonial en tierra de misin. Confiaron en
Dios y se quedaron en su puesto a pesar de las recomendaciones
de las autoridades para que se refugiaran en la ciudad. En 1948
la familia aument con un tercer hijo, Donald.
Durante doce aos, Jean y Anna no escatimaron esfuerzos pa-
ra desarrollar la escuela. Siguiendo los principios de educacin
inspirados por Ellen White, se esforzaron por dispensar a los alum-
nos una formacin a la vez manual e intelectual. Los jvenes tra-
bajaban en una granja, un huerto y una carpintera, mientras las
muchachas lo hacan en un taller de bordados del que salan mag-
nficas manteleras que compraba la alta sociedad de Tananarivo.
A la vez que diriga la escuela, Jean se esforzaba en desarrollar
la obra en toda la Unin del Ocano ndico, que comprenda las
islas de Madagascar, La Reunin, Mauricio y Seychelles. En la ra-
dio, presentaba programas educativos y bblicos que permitan
el desarrollo de cursos bblicos por correspondencia. En 1958, la
ciudad de Tananarivo le otorg la Medalla del Trabajo. En reco-
nocimiento por su obra de educacin, en 1997 la Asociacin
General de la Iglesia Adventista decidi que la nueva universi-
dad francfona de teologa en Madagascar se denominara Uni-
versidad Adventista Zurcher.
En 1953, durante una excedencia de nueve meses entre dos
estancias en misin de seis aos cada una, Jean redact y de-
fendi su tesis doctoral de Filosofa en la Universidad de Ginebra.
Su estudio Lhomme, sa nature et sa destine (El hombre, su na-
12
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA JEAN RUDOLF ZURCHER: BIOGRAFA
* Actual Antananarivo (N. del E.).
Captulo 2
JEAN ZURCHER ADMINISTRADOR
Carlos Puyol
Secretario de la Divisin Euroafricana
de la Iglesia Adventista
La notable contribucin que como telogo ha hecho Jean Zurcher
a la Iglesia Adventista no debera hacernos perder de vista sus
aportaciones como administrador en especial en su calidad de di-
rector de instituciones educativas o como secretario de la Divisin
Euroafricana. De hecho, cuando revisamos su trayectoria al ser-
vicio de la Iglesia Adventista, observamos que ha dedicado la ma-
yor parte de su ministerio de treinta y siete aos a desempear ta-
reas administrativas. Su labor docente y los an ms importantes
trabajos de reflexin teolgica o filosfica fueron llevados a cabo
mientras se ocupaba de los prosaicos asuntos materiales de la
administracin. Jean Zurcher jams ha sido un intelectual desco-
nectado de las necesidades concretas de la Iglesia y nunca ha ha-
blado o escrito como un erudito que vive recluido en su torre de
marfil. Ha sido un hombre de accin, trabajando da a da por la
realizacin de los grandes objetivos de la Iglesia Adventista, que
ha enseado y en los cuales ha creido. Recordar esa importante
faceta de su ministerio es tambin dar a su obra todo el relieve
que merece.
En 1946, dos aos despus de haberse licenciado en filosofa
contempornea por la Universidad de Ginebra, Jean Zurcher ya
haba adquirido la experiencia y la visin de un educador cristia-
no ejerciendo de profesor en Collonges. Junto con su esposa acep-
t desplazarse a Madagascar para dirigir el Seminario Adventista
de Soamanandrariny, en las cercanas de Tananarivo, y el De-
partamento de Educacin de la Unin del Ocano ndico.
15
14
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
llos que quisieran escucharle, que han sido miles: sus antiguos
alumnos en Madagascar, Estados Unidos y Collonges. Hoy se le-
vantaran todos para otorgarle una medalla a quien, con su com-
paera de toda la vida, ha sabio mostrarles al nico Salvador y
Seor Jesucristo. A Jean y Anna Zurcher les otorgan la ms be-
lla medalla, la que lleva la mencin: Testigos de Jesucristo.
17
16
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
pueblo considera que donde est presente una mujer toda su fa-
milia est representada. Una de las primeras tareas llevadas a ca-
bo por los Zurcher fue ocuparse de las jvenes de la comunidad
adventista. El taller de bordado de la escuela tena muy buena re-
putacin entre las familias acomodadas de la ciudad. Los huertos
daban la posibilidad a los estudiantes para que hicieran un tra-
bajo manual y pudiesen sufragar parte de sus gastos de escola-
rizacin. En 1958 el colegio alcanz la autonoma financiera, lo
cual siempre es una ventaja en la administracin de las escuelas:
la explotacin de la granja, la carpintera, la imprenta, los huer-
tos y los pastos, juntamente con la matrcula de los alumnos, arro-
jaba un balance positivo.
En un artculo de la Quarterly Review, Jean Zurcher anunci
lo que consideraba la mayor de las victorias de la escuela mal-
gache: la victoria sobre el pecado obtenida por la elite de nues-
tra juventud.
2
A la clausura del curso 1955-1956, fueron bauti-
zados 32 alumnos y padres de alumnos en una emotiva ceremonia.
La influencia espiritual de la escuela de Tananarivo, principal ob-
jetivo de toda institucin educativa cristiana, se ejerci tambin
ms all de los alumnos internos mediante un curso bblico por co-
rrespondencia, que Jean Zurcher haba organizado segn el mo-
delo que haba encontrado en Ciudad de El Cabo, en Surfrica.
Ese curso fue seguido por 7.000 personas y proporcion un n-
mero importante de candidatos al bautismo en todo el territorio de
la Unin.
En 1960 Jean Zurcher se reencontr con la administracin es-
colar y se convirti en director del Seminario Adventista del Salve,
una institucin que desde 1923 haba sido el alma mater de ge-
neraciones de obreros que servan en Europa y en el frica fran-
cfona. Durante los diez aos que pas en Collonges, logr el ni-
vel universitario para el Seminario, introduciendo en el programa
JEAN ZURCHER ADMINISTRADOR
2
ZURCHER, Jean, Op. cit., p. 3.
La escuela, que haba sido fundada en 1938, en ese momen-
to no contaba ms que con un nico edificio y una veintena de
alumnos, y su oferta docente era muy limitada. La Segunda Guerra
Mundial haba empobrecido todas las misiones cristianas en fri-
ca. Durante seis aos slo se haban podido enviar escasos re-
cursos y por ello el desarrollo normal de la institucin se vio trun-
cado. En 1946, a la llegada de los Zurcher, las necesidades eran
numerosas y los medios disponibles muy restringidos. Su traba-
jo se anunciaba difcil, desalentador, pero afrontaron el desafo y
se pusieron manos a la obra: una obra mezclada, a menudo, con
lgrimas.
1
Su accin trajo frutos abundantes. En el boletn del Colegio
Adventista de Tananarivo, que la imprenta de la escuela public
en el ao 1958, encontramos el balance de esa institucin en el
momento inmediatamente anterior a la salida de los Zurcher: el
personal docente se compona de 19 personas, se haban inscri-
to 531 alumnos durante el curso 1955-1956 y 68 de ellos haban
aprobado los exmenes estatales. La escuela ofreca un ciclo com-
pleto de enseanza primaria que preparaba para el certificado de
estudios primarios, un curso secundario que llevaba al bachillera-
to, formacin profesional de carpintera, pedagoga (certificado de
aptitud para la docencia) y una seccin bblica que daba acceso
a los diplomas de evangelista e instructor evanglico. Adems,
la escuela contaba con instalaciones secundarias, como un edifi-
cio administrativo, un auditorio y una capilla, aulas, un internado
masculino, un internado femenino y un taller de carpintera.
Si estos datos muestran los aspectos cuantificables de la la-
bor administrativa realizada por Jean Zurcher en la direccin de la
escuela de Tananarivo, deberamos sealar algunos otros que tam-
bin deben ser tenidos en cuenta. Es conocida la importancia de
la mujer en la sociedad malgache: Madagascar tuvo reinas y ese
1
ZURCHER, Jean, Educational Work in Madagascar, Quarterly Review
(enero 1957).
19
de formacin pastoral la licenciatura en teologa. Cre un plan di-
rector de la institucin para un total de 500 alumnos con el fin
de establecer con antelacin su posterior desarrollo y la raciona-
lizacin de la propiedad. En colaboracin con las escuelas ad-
ventistas de Estados Unidos fund la Adventist Colleges Abroad
(ACA), una organizacin que desde su fundacin ha enviado a
Collonges ms de 40 alumnos por curso para que aprendieran la
lengua francesa. Collonges se convirti en institucin colabora-
dora de la Universidad Andrews y se establecieron vnculos aca-
dmicos definidos entre el Seminario y las diversas escuelas mi-
sioneras de la Divisin Euroafricana. Se llev a cabo un reparto
de la oferta docente con esas instituciones y empez una rela-
cin de estrecha colaboracin con vistas al desarrollo de dichos
centros y la coordinacin ms eficaz en la formacin de los futu-
ros pastores. Por lo que se refiere a la construccin y a la crea-
cin de infraestructuras, ese perodo fue el de la construccin de
la capilla, el internado masculino (Les Horizons) y la instalacin
en Beau-Site del internado para los alumnos ms jvenes.
En 1970, Jean Zurcher fue nombrado Secretario General de la
Divisin Sureuropea. En ese momento dio inicio a la ltima eta-
pa de su ministerio; en este caso, total y directamente adminis-
trativa. Los quince aos que siguieron, hasta 1985, supusieron im-
portantes negociaciones con la Asociacin General de la Iglesia
Adventista respecto de la estructura administrativa de la Iglesia en
Europa y frica. Esos debates reclamaron de l, adems de la sa-
bidura de un juicio maduro, la visin de futuro.
Algunas decisiones, como la fusin con la Divisin Centroeuro-
pea que dio lugar a la actual Divisin Euroafricana, recibieron el
apoyo de Jean Zurcher, quien vea en ello la ventaja de un refuerzo
econmico y administrativo de ambas divisiones. Por otra parte,
se opuso a la creacin en Europa de grandes uniones interna-
cionales. Contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, la
geografa poltica europea es un mosaico de lenguas, culturas, tra-
diciones y nacionalismos seculares. As se evit la creacin de una
18
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
unin que pretenda unir Austria, Blgica, Francia y Suiza. Pero,
a pesar de los consejos dados, se cre la Unin Sureuropea, que
englobaba Portugal, Espaa, Italia, Grecia, Israel y la Misin de
Cabo Verde, cuya sede estaba en Roma y que apenas sobrevivi
a su primer presidente.
Jean Zurcher defendi la organizacin de uniones de iglesias,
una situacin administrativa que la Asociacin General siempre ha
considerado provisional, pero que se corresponde bien con los
lmites de las antiguas naciones del continente europeo. Finalmente,
luch sin xito por conservar los campos misioneros francfonos
de frica cuando la Asociacin General cre la nueva Divisin
de frica y el Ocano ndico.
Para concluir este esbozo de la obra de Jean Zurcher, como ad-
ministrador de la Iglesia Adventista, es preciso sealar su influen-
cia en las uniones de Europa oriental, que en aquella poca esta-
ban encerradas tras los muros del sistema comunista, impermeables
a toda influencia occidental. Jean Zurcher visit varias veces esos
pases, trabaj en colaboracin con los dirigentes adventistas lo-
cales, predic en sus iglesias, se reuni con las autoridades pol-
ticas y, desde que ello fue posible, organiz encuentros pastorales
y seminarios bblicos.
3
Era preciso tener una gran dosis de prudencia para no provo-
car la reaccin de los gobernantes as como de la poblacin ad-
ventista oprimida. Por una parte, era preciso despolitizar el testi-
monio de la iglesia en la sociedad comunista pues, para Jean
Zurcher, un adventista sincero jams se convierte en militante de
un partido ni una iglesia en un partido poltico a favor o en contra
de un rgimen.
Los cristianos deben vivir su cristianismo en el seno de la so-
ciedad en la cual el Seor quiere que sean la levadura que fer-
menta la masa. Esos propsitos ayudaron a nuestra Iglesia, de
JEAN ZURCHER ADMINISTRADOR
3
Cf. ZURCHER, Jean, URSS: rencontre pastorale en Union sovitique,
Revue adventiste, febrero 1983, pp. 9-11.
Captulo 3
LA DEBILIDAD DE DIOS
Georges Stveny
Pastor retirado; profesor emrito de la
Facultad Adventista de Teologa
Sin duda este ttulo sorprender. Dios no es todopoderoso? La
idea de la presencia de alguna debilidad en l parece totalmen-
te contradictoria. El hombre quiere un Dios omnipotente, capaz
de colmar todas sus necesidades. La mayora de las grandes fi-
losofas clsicas dependen de esta idea. La teologa tambin.
Las religiones hacen de Dios un ser trascendente, lejano, auto-
ritario y vengativo, y presentan al hombre como un ser menor,
ignorante y confinado en un temor que explotan. En un mundo
de violencia loca y sufrimiento ciego, de mal perverso, el cre-
yente desorientado se interroga y llora en silencio: Dios mo, de
da te grito y no respondes; de noche, y no me haces caso
(Salmos 22:3), mientras que los burladores se mofan de l co-
mo ya hicieron otras veces diciendo Dnde est tu Dios?
(Salmos 79:10; Joel 2:17).
Qu idea tan extraa y estrecha nos hacemos algunas ve-
ces acerca de la Verdad de Dios? Por qu presuncin nos la
representamos como un espacio de luz cuyos lmites han sido
fijados de una vez por todas por los propietarios del derecho di-
vino?
Por qu obstinada fidelidad la quiero concebir inmutable y
fija, de modo que una sola variacin al respecto que se produz-
ca en mi mente me parece un sacrilegio? []
Temerosos de que se escape, la encerramos, la guardamos
en la tumba, la rodeamos de guardias, hacemos rodar sobre ella
21
modo que pudo soportar una situacin poltica cuyo fin ya se ve-
a cercano. Hablar del ministerio de Jean Zurcher y no dar fe de
esos principios que han guiado su carrera como administrador de
la Iglesia sera olvidar el sentido prctico que ha impregnado toda
su obra, tanto en el campo del pensamiento como en el de la ac-
cin.
20
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
23
22
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Despus de los filsofos de la muerte de Dios, como Karl Marx,
Friederich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, telogos como William
Hamilton, Thomas J. Altizer y Ennio Floris han levantado el grito
de guerra contra el cristianismo y han dejado de creer en lo so-
brenatural para criticar las doctrinas bblicas. Para ellos, decir que
Dios ha muerto significa que la idea habitual que nos hacemos de
Dios debe ser repensada de arriba a abajo.
Cmo no ver el peligro de esas orientaciones? Quien mucho
abarca, poco aprieta.
No obstante, el telogo ms conservador, el ms fundamen-
talista, no podr negar que intentan dar respuesta a un problema
real: cul es el significado del mensaje del cristianismo en el
mundo moderno? Cmo hablar de Dios de manera inteligible
para el hombre actual? Ya no podemos aferrarnos a las doctrinas
del pasado, a las definiciones de los grandes concilios; ya no nos
podemos conformar con repetir lo que decan Toms de Aquino,
Calvino o Karl Barth: sera condenar al cristianismo a convertirse
en una reliquia, y a la Iglesia transformarse en un museo.
2
Los xitos de ventas que han alcanzado recientemente los dos
libros de Jacques Duquesne
3
prueban hasta qu punto este tema
es una necesidad. Desgraciadamente, el hombre moderno ha per-
dido la confianza en la Biblia. Y, sin embargo, quin puede ha-
blarnos de Dios sino Dios mismo y Jesucristo, a quien l mismo
nos dio? Quien sustituye la inspiracin de la Biblia por su razn no
hace teologa, sino filosofa. Por tanto, las ciencias y la filosofa
pueden ordenar el mundo de las tinieblas, pero no sacan de ellas.
Aproximadamente catorce siglos despus de Moiss, Jess te-
na que luchar contra tradiciones falaces: Os han enseado []
LA DEBILIDAD DE DIOS
2
GOUNELLE, Andr, Foi vivante et mort de Dieu (Les cahiers du rveil),
Tournon: 1969, p. 95.
3
DUQUESNE, Jacques, Jess, Descle de Brouwer: 1994, y Le Dieu de
Jsus, 1997.
la pesada losa que le impedir huir y sobre esa piedra ponemos
el sello de la autoridad.
Cuntas precauciones, cautividades, defensas, amenazas,
procesos y sentencias destinados a conservar para siempre ja-
ms, inviolado en su inmovilidad sagrada, el cuerpo el cad-
ver de Dios!
Pero Dios vive, resucita, se escapa a pesar del sello, la pie-
dra y los guardias, y su Espritu sopla en el campo ah donde l
quiere.
1
FUERZA Y DEBILIDAD
Voltaire emiti una crtica que se convirti en clebre: Dios cre al
hombre a su imagen, pero el hombre se lo ha pagado con creces.
Por naturaleza e instinto el hombre proyecta en Dios todas sus as-
piraciones. Desea ser fuerte y su Dios posee la fuerza de modo
absoluto. Desea dominar y su Dios es el dueo de todo. Desea
imponer su visin de la justicia y su Dios es el juez inapelable.
Le empuja un deseo de venganza y su Dios es el gran vengador;
se venga de los crmenes de lesa majestad cometidos contra l a
fin de que su honor se vea a salvo. Es ese el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob? Es ese el Dios de Jesucristo?
Esta concepcin medieval es incompatible con los Evangelios. No
podemos confundir a Dios con un emperador o un faran celestial.
A medida que vamos perdiendo la fe en el papel providencial de
los tiranos, nuestra nocin de la divinidad se democratiza. Nuestra
conciencia no encuentra justificacin para un Todopoderoso capri-
choso. Queremos entender y poder aprobar con los ojos bien abier-
tos.
As las cosas, ha aparecido una teologa atea. Siguiendo la
ley del pndulo, el hombre pasa a menudo de un extremo al otro.
1
NOEL, Marie, Notes intimes, Pars: 1988, pp. 29 y 30; citado por DREE-
WERMANN, Eugen, Dieu en toute libert, Pars: Albin Michel, 1997, p. 13.
25
24
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
de coercin ciega, incompatible con las exigencias liberadoras que
surgen del mensaje de Cristo. El moralismo convierte al hombre en
esclavo y lo obliga a doblegarse ante la voluntad arbitraria de un Dios
posesivo, al que se debe temer sin poder amar.
Desde esta perspectiva, la religin se reviste de una conno-
tacin peyorativa y se convierte en obstculo para la libertad. Dios
se parece ms a un juez implacable que a un padre amoroso.
Desde este punto de vista, Zundel escribe:
Es preciso decirlo. Desgraciadamente, los emperadores cris-
tianos y los papas de la Edad Media hicieron lo mismo, y los re-
yes que les sucedieron siguieron sus pasos. Todos los empe-
radores, todos los papas y todos los reyes anteriores a la
Revolucin Francesa vieron en la religin un modo de conse-
guir la unidad de Europa, la unidad de Austria o la unidad de
Alemania. Todos los reyes, todos los emperadores y todos los
papas intentaron proteger la religin del grupo mediante las
armas, la Inquisicin y el verdugo, porque en ella vieron la ni-
ca manera de conseguir la armona entre los pueblos.
5
Dios todopoderoso en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento Dios tiene multitud de nombres, entre ellos:
EHYEH, YHWH, ELOHIM, EL, YAH, YHWH-ELOHIM, YHWH SE-
BAOT, ELOHIM-SEBAOT, EL HAI-SADDAI, ADONAI. El nombre ms
conocido es YHWH. Aparece 6.499 veces. Es el nombre inefable que
los judos sustituyen por ADONAI. Mientras que YHWH revela la
esencia de Dios, ELOHIM pone el acento sobre su poder. SADDAI
y EL SADDAI proceden de la raz vida y caracterizan el gran de-
psito de energa de la naturaleza, de fuerza de vida de la que todo
procede y a la que todo regresa. A menudo se traducen por todo-
LA DEBILIDAD DE DIOS
5
ZUNDEL, Maurice, Je parlerai ton cur, 1990, citado por R. MARTNEZ
DE PISN LIBANAS, Op. cit., p. 40.
Pues yo os digo (Mateo 5:21, 22). Hace ya dos mil aos que
Cristo habl. Urge volver a encontrar al Dios de Jesucristo ms
all de las teoras que han construido los hombres. La tarea esen-
cial de la teologa, al inicio del tercer milenio, consiste en purificar
la idea de Dios arrancando todas las mscaras que han ocultado
su verdadero rostro; escuchando con autenticidad la Palabra de
Dios y sin dar rienda suelta a las fantasas ni tomar nuestros an-
helos por la realidad.
Dios jams se deja asir como si de un objeto se tratara, y el pun-
to ms sensible de esta inmensa problemtica tiene relacin con
su omnipotencia. El comn de los mortales tiene de ella un con-
cepto abstracto que significa que Dios carece de limitaciones. Pero
eso no es lo que la Biblia ensea. Si Dios pudiese transformar el
mal en bien, tendramos derecho a preguntar porqu tarda tanto
en hacerlo. El asesinato de Abel ya no hubiese tenido que suce-
der ni tampoco todos los horrores que inundan la historia. Si Dios
dispone de una omnipotencia absoluta, el hombre pierde su au-
tonoma a la vez que su responsabilidad. No somos ms que t-
teres en sus manos. All l si todo funciona mal!
El telogo suizo contemporneo, y ferviente seguidor de la msti-
ca franciscana, Maurice Zundel, lo ha observado bien.
4
Al manteni-
miento de la concepcin patriarcal y paternalista de Dios han con-
tribuido, y an contribuyen, tres actitudes mentales: el biblismo, el
filosofismo y el moralismo. Se entiende por biblismo una lectura in-
genua del Antiguo Testamento con menosprecio de los principios fun-
damentales de la hermenutica. El filosofismo consiste en hacer de
Dios la causa primera; lo que significa que todo lo que sucede es su
voluntad absoluta. Por ello, su alegra es perfecta por el hecho de
que nada puede turbarla, hasta tal punto que tanto la pena de los
condenados como la felicidad de los salvados le deja indiferente. Por
lo que al moralismo se refiere, Zundel lo entiende como una moral
4
MARTNEZ DE PISN LIBANAS, Ramn, La fragilit de Dieu selon Maurice
Zundel, Qubec: Belarmin, 1996.
27
26
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El texto de Pablo es significativo: Ser un padre para vosotros
y vosotros para m hijos e hijas, dice el Seor soberano de todo (2
Corintios 6:8). La perspectiva es escatolgica. Un da Dios lo ser
todo en todos (1 Corintios 15:28). Para Dios todo es posible en el
sentido de que nunca se sabe hasta dnde puede llegar la accin
del Espritu cuando encuentra un rgano apropiado. Evidentemente,
esto es ms cierto en el Apocalipsis. El Pantocrtor puede prome-
ter porque posee la virtud de realizar sus promesas con el rema-
nente que le acoja. La actualizacin de la omnipotencia se pro-
yecta en el futuro. No estis turbados dice Jess, me voy pero
volver. El reino de Dios viene. Es una certeza absoluta.
Entre tanto, Dios es, en cierto modo, dbil. Uno de los sentidos
que toma ese adjetivo es el de escasa resistencia (Diccionario
de la Real Academia Espaola) ante agentes externos. No se tra-
ta de ver una falta de poder, sino los lmites impuestos a ese po-
der. En el presente estudio nos detendremos en algunos textos de
las Escrituras en los que los acontecimientos imponen al Seor un
autntico sufrimiento, una especie de debilidad. Pondremos en
evidencia la inmensa humildad de Dios que respeta a sus criatu-
ras y a veces consiente en someterse por amor.
PODER Y HUMILDAD DEL CREADOR
La nocin bblica de creacin es absolutamente nica en la his-
toria del pensamiento humano. Es la nica que no presenta dua-
lismo alguno. La Biblia no presenta un Dios del bien y un Dios del
mal. Tampoco se presenta a Dios por un lado y por otro la mate-
ria, eterna como l. La materia es creada; por lo tanto, est suje-
ta. Todo procede del Dios nico. Ese Dios proclama: Yo soy el
Seor, y no hay otro: artfice de la luz, creador de las tinieblas, au-
tor de la paz, creador de las desgracias; yo, el Seor, hago todo
esto (Isaas 45:6-7).
Porque Dios est en el origen de todas las cosas su promesa
de estar en el fin de todo no est sujeta a caucin. Lo que dice,
LA DEBILIDAD DE DIOS
poderoso, para subrayar la maravillosa potencia de Dios, pero no
se puede ver en ellos el concepto filosfico de omnipotencia.
En la prctica habitual, el nombre ms utilizado es ADONAI, por
ms que en el Antiguo Testamento slo se encuentra 425 veces.
Este nombre viene de ADON: seor, dueo. Expresa la soberana
de Dios y, por ende, el sentimiento de dependencia de la criatura,
la nocin de que el hombre est al servicio de su Creador, que le
pertenece y le debe obediencia. A menudo se confunde sobera-
na con omnipotencia. Craso error, porque la soberana se expli-
ca ms en el orden de la exigencia por parte de los dems, mien-
tras que la omnipotencia recibe su explicacin en el orden del
cumplimiento a favor de los dems. El soberano puede exigirlo to-
do y la omnipotencia puede hacerlo todo.
Claus Westermann dice que, para responder a la pregunta:
Qu nos dice el Antiguo Testamento de Dios?, debemos evitar
dos escollos. A saber, dar primaca a cierta parte o cierto grupo
de textos, antes que tomar en consideracin el conjunto, y resumir
en conceptos abstractos lo que se presenta como acontecimientos
explicados esencialmente por verbos.
6
Dios todopoderoso en el Nuevo Testamento
En el Nuevo testamento encontramos la palabra pantokratwr (pan-
tokrtr); una nica vez en la pluma de Pablo, en 2 Corintios 6:18,
y nueve veces en el Apocalipsis (1:8; 4:8; 11:17; 15:13; 16:7,14;
19:6, 15; 21:22). Michaelis ve en ella un sentido antes ms est-
tico que dinmico y lo aplica a la soberana, diciendo que tiene po-
ca relacin con el concepto de la omnipotencia, aunque reconoce
que es difcil darle un sentido preciso.
7
6
WESTERMANN, Claus, Dieu dans lAncien Testament, Pars: Le Cerf,
1982.
7
MICHAELIS, W., pantokratoj, Theological Dictionary of the New Testament
(TDNT), editado por Gerhard Kittel, vol. 3, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans,
1975, pp. 914-915.
29
28
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
rir al que ha creado una autonoma ontolgica y funcional per-
fecta.
Pero, ipso facto, el bien contiene la posibilidad del mal. La vo-
luntad del hombre puede suplantar por un tiempo a Dios. Una de-
cisin humana, del mismo modo que correr una cortina es sufi-
ciente para impedir que pase la luz del sol, es suficiente para frenar
momentneamente la voluntad del Altsimo.
A nuestra semejanza. Adn dispone del privilegio de alcan-
zar la semejanza. Este texto contiene ya el germen de la extraor-
dinaria promesa presentada por el apstol Juan: Mirad qu mag-
nfico regalo nos ha hecho el Padre: que nos llamemos hijos de
Dios; y adems lo somos [] aunque todava no se ve lo que va-
mos a ser, sabemos que cuando Jess se manifieste y lo veamos
como es, seremos como l (1 Juan 3:1-2).
9
Que domine. De hecho, el verbo est en plural: que domi-
nen. Esto es, en Adn est contenida toda la humanidad. Se le
confiere el poder y la responsabilidad de reinar sobre todas las
cosas. No es esta decisin una prueba de la humildad de Dios?
Pues al confiar esta carga a su criatura Dios consiente en limi-
tarse. El poder ofrecido es un poder del que Dios ya no dispo-
ne. Salvo que la humanidad tenga la sabidura de actuar siempre
en perfecta armona con su voluntad. Algo que por desgracia no
sucedi.
Cuando lleg la serpiente con sus promesas falaces, la mu-
jer cay en la cuenta de que el rbol tentaba el apetito, era una
delicia de ver y deseable para tener acierto. Tom fruta del rbol,
comi y se la alarg a su marido, que comi con ella (Gnesis
3:6). Qu diferencia entre esta actitud y la de Jess, que no du-
d en responder al tentador: Al Seor tu Dios rendirs homena-
LA DEBILIDAD DE DIOS
9
Segn la Nueva Biblia de Jerusaln: Mirad qu amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos! [] y an no se ha manifes-
tado todava lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, sere-
mos semejantes a l, porque le veremos tal cual es.
hace. As entendemos el todopoderoso (pantokrtr) del Apocalipsis.
Una buena teodicea est en funcin de una teologa sana. La
esperanza cristiana est slidamente fundada. Dios es nico y ca-
da uno de nosotros es nico para Dios.
No confundamos esta nocin bblica con lo que ms arriba he-
mos llamado filosofismo. Es cierto que implica el hecho de que
tanto las tinieblas como la luz proceden de Dios. Pero, por una
parte, muestra que no es responsable del mal y, por otra, que lo
podr aniquilar.
No es responsable por haber ofrecido la libertad a los hombres.
De hecho Dios cre a un creador. Ese es el sentido oculto del re-
lato del Gnesis (1:26): Y dijo Dios: Hagamos a un hombre a
nuestra imagen y semejanza. El verbo hacer evoca la din-
mica contenida en el verbo crear, barah en hebreo, que jams
se emplea con otro sujeto distinto de Dios.
Segn Annick de Souzenelle,
8
el nombre Adn procede de ed
(vapor) y dam (sangre). Ahora bien, la transmutacin del agua
en sangre para convertirse en Espritu est en el centro del mis-
terio cristiano (1 Juan 5:6,7). Recordemos la magistral ensean-
za de Pablo: El primer hombre, Adn, fue un ser animado, el l-
timo Adn es un espritu de vida (1 Corintios 15:45). El Adn que
sali de las manos del Creador tena un camino por recorrer y al-
canzar su cumplimiento.
Hagamos a Adn a nuestra imagen. La imagen es ms que
una simple representacin del modelo. Contiene una especie de
proyeccin de su esencia. Es como el hijo en relacin con su pa-
dre. Adn, hijo de Dios (Lucas 3:38). Lleva su poder, lo que im-
plica el poder procreador de Adn. Ese poder no es el que des-
cribe el verbo bar, reservado a Dios, pero tendr poder. El don
maravilloso del Creador, en virtud de su trascendencia, es confe-
8
SOUZENELLE, Annick de, Alliance de feu. Une lecture chrtienne du tex-
te hbreu de la Gense, Pars: Albin Michel, 1995, III, p. 356.
Cuando crea, Dios empuja a los seres sobre una curva inmen-
sa cuyo despliegue circular puede hacer que todo regrese a l. Un
da, muy pronto, en la parusa del Seor, cuando todas las cosas
habrn sido sometidas a Dios, Dios ser todo en todos (1 Corintios
15:28). Ser la consumacin de todos los seres en Dios y, en-
tonces, la debilidad de Dios desaparecer.
LA ZARZAARDIENDO
La revelacin de Dios a Moiss en la zarza ardiendo es sin du-
da la teofana ms conocida. Sobre la visin de Dios, la Biblia pre-
senta dos series de textos aparentemente contradictorios. Algunos
niegan al hombre la posibilidad de ver a Dios, que se declara in-
visible e inaccesible (xodo 33:20-33; Jueces 6:22; 13:22; Isaas
6:5; etc.). Cuando Dios desciende al encuentro con Moiss en
el monte Sina el pueblo debe permanecer apartado para no mo-
rir (xodo 19:21). Elas se cubre el rostro con su manto cuando
lo ve (1 Reyes 19:13). Segn David, Dios hizo que las tinieblas
fuesen su refugio (Salmos 18:12), y las tinieblas corresponden al
misterio por excelencia (Salmos 139:11-12). La nube tiene el mis-
mo sentido. Oculta a Dios pero, al mismo tiempo, seala su pre-
sencia.
La misma idea aparece en el Nuevo Testamento. Para Pablo,
Dios habita en una luz inaccesible. Ningn hombre lo ha visto ni
puede verlo (1 Timoteo 6:16). Juan escribe as mismo que nadie
ha visto jams a Dios (1 Juan 4:12; Juan 1:18). Pero el Hijo uni-
gnito ha hecho que lo conozcamos; es propio del Verbo que ex-
plique la naturaleza del Padre.
As llegamos a otra serie de textos que afirman una cierta po-
sibilidad de ver a Dios. Sin embargo, es preciso tener en cuenta
que, en general, Dios se muestra por delegacin gracias a la pre-
sencia de un ngel (Gnesis 16:7-14; Isaas 63:9). Sin embargo,
Jacob no duda en decir He visto a Dios cara a cara y he queda-
do vivo (Gnesis 32:31) y al lugar en donde se le apareci Dios
31
je y a l solo prestars servicios. Eva tom, comi y dio a Adn,
que tambin comi. ste es el camino habitual de la humanidad.
Estaba llamada a dominar al animal y el animal la domina a ella;
tanto el interno como el externo. El orden fue vuelto cabeza aba-
jo y la discordancia se instal e invadi el mundo. Dios tuvo que
expulsar al hombre de Edn.
Sin embargo, en el fondo de nuestro ser se despierta el deseo
confuso que tiende a la vida perfecta. Pero en lugar de buscar la
perfeccin de la vida en el acuerdo voluntario con el Principio del
cual dependemos, creemos encontrarla en la posesin y en el dis-
frute de las cosas visibles y en los tesoros del pensamiento y el
arte, cuya posesin, mientras estemos separados de Dios, ser
efmera.
El pecado, sustantivo que significa errar el blanco, constituye
un poder formidable que aniquila los designios del Espritu, le cie-
rra la va de acceso a nosotros y paraliza a Dios. Las energas di-
vinas, pervertidas por nosotros, se vuelven negativas. La huma-
nidad pierde entonces el rumbo y la libertad, un don divino, se
vuelve asesina. Cada uno de los seres humanos, con su propia
voluntad y autonoma, contribuye a impedir que el Seor reine.
Ese es el aspecto ms profundo del misterio de la creacin. El
hombre perdi el Paraso y Dios debe reconquistar la tierra: una
situacin trgica.
Quien rene en un solo ser la voluntad, el deseo y la libertad de-
be esperar que esta mezcla peligrosa explote a menudo. Pero, a
menos que creara un mundo rgido, el Creador no poda evitar el
mal. As pues, crearlo era una insensatez? En absoluto. Porque
viene el da en el que en sus consagrados se manifieste su glo-
ria, y en todos los que creyeron, sus maravillas (2 Tesalonicenses
1:10). El hombre habr descubierto entonces el amor de Dios y ha-
br comprendido su sabidura. Como David, cantar: Te doy gra-
cias porque eres sublime y te distingues por tus hechos tremen-
dos (Salmos 139:14; cf. Apocalipsis 15:3). Y con Isaas reconocer:
su consejo es admirable y es grande su destreza (Isaas 28:29).
30
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
33
32
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El Seor le dijo: He visto la opresin de mi pueblo en Egipto,
he odo sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus su-
frimientos (xodo 3:7).
12
Conocer equivale a participar de. Si el
hombre juzga que Dios est demasiado alto, Dios no juzga al hom-
bre como demasiado bajo. Ve, escucha y desciende al sufrimien-
to de sus amados. Moiss haba visto su pesada carga y haba
huido (xodo 2:11-15). Dios la ve y no huye; se sita en medio de
ella. Con un realismo desconcertante, Dios desciende para po-
nerse en el centro de la zarza, en medio de la opresin de Israel.
Por un lado est el faran, soberano insensible e intransigente.
Por otro lado est Yahv, humilde y dbil por amor a los suyos.
Y llegamos al ncleo de la explicacin de Andr Lacocque, la
idea que justifica el ttulo de su libro. En xodo 3:12, ah donde
la mayora de los traductores leen Yo estar contigo, l traduce
Yo llegar a ser contigo, ste es el signo de que soy yo quien te
enva.
13
Una traduccin que justifica inteligentemente con el
comentario del versculo 24.
14
En hebreo, hayah no significa ser
o estar en un sentido pasivo.
Llegar a ser contigo es la revelacin del nombre divino.
Lejos de ser una frmula de trascendencia divina en rela-
cin con el hombre, Dios explica en dos palabras toda la reve-
lacin bblica de su amor-oblacin. Expone su ser con su ser-
vidor. Llena el yo de Moiss y desde entonces el nico sujeto
de toda la accin es el Yo de Dios. La nica vctima de las in-
comprensiones y las reacciones negativas, as como de las per-
secuciones, sigue siendo el Yo divino.
15
LA DEBILIDAD DE DIOS
12
Segn la Nueva Bblia de Jerusaln: Yahv le dijo: He visto la afliccin
de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y co-
nozco sus sufrimientos.
13
LACOCQUE, Andr, Op. cit, p. 89.
14
Ibdem, pp. 100-106.
15
Ibdem, p. 90.
lo llama Peniel, que quiere decir frente a Dios. Moiss goz
de un privilegio excepcional: el Eterno le hablaba cara a cara,
como un hombre habla a su amigo (xodo 33:11).
Esta relacin sorprendente empez en la montaa de Dios, en
Horeb (xodo 3:1). Andr Lacocque, en su libro titulado Le deve-
nir de Dieu,
10
propone un interesante comentario para los cap-
tulos 1 al 4 del libro del xodo. Aqu se resumen algunas ideas
que merecen nuestra atencin.
El texto habla de una aparicin hacia Moiss, con un dinamismo
difcil de plasmar en espaol. Dios no es esttico. Es un momen-
to privilegiado de la historia. El nombre zarza aparece 5 veces en
xodo 3:2-4. La tradicin juda ha entendido siempre que la zarza,
seneh en hebreo, como una explicacin de la humildad de Dios. La
literatura rabnica dice: Es una marca de humildad admirable. Dios
quiso escoger una zarza para presentarse a Moiss.
As pues, la zarza es un recordatorio de la pobreza de Israel.
Dios mismo se sita en esa pobreza. No acta desde el exte-
rior, sino del interior, desde en medio de. [] Dios quiere ma-
nifestar su presencia en el peligro (Salmos 91:15) asumiendo
l mismo, para l mismo, ese peligro. Desde entonces entra en
la situacin actual del pueblo con el que tiene alianza. Las es-
pinas que desgarran a Israel tambin desgarran a Dios.
11
Prestemos atencin a la relacin existente entre la zarza y el
verbo ver. Desde el inicio del relato nos apercibimos de que Dios
vio a los hijos de Israel y conoci (2:25). Por lo tanto, Moiss, a su
vez, debe ver y conocer. Moiss va a participar del sufrimiento del
pueblo viendo el sufrimiento de Dios. Ya desde el principio se des-
calza, porque el pie calzado es smbolo de ocupacin y posesin.
La tierra que pisa est dedicada a un destino santo. Est tocada
por la gracia y purificada por el fuego divino.
10
LACOCQUE, Andr, Le devenir de Dieu, Pars: Ed. Universitaires, 1967.
11
Ibdem, p. 79.
Hasta tal punto que el Seor deja escapar esta queja conmo-
vedora y sublime: Pueblo mo, qu te hice, en qu te moles-
t? Respndeme. Te saqu de Egipto, te redim de la esclavi-
tud, enviando por delante a Moiss, Aarn y Mara (Miqueas
6:3-4).
El profeta ha odo sin duda los lamentos de los hombres.
Ciertamente tambin ha percibido el suyo en su propio corazn.
Los profetas no dudan en mostrarse terriblemente realistas. Pero
lo que es extraordinario, lo que parte de una inspiracin sin par,
es tambin que por encima de todos los rumores y todos los la-
mentos de la tierra y de los hombres ha escuchado el lamento
de Dios: Pueblo mo, qu te hice, en qu te molest?
Esta tristeza de Dios no puede menos que removernos has-
ta lo ms hondo, en lo mejor y ms sagrado de nosotros mismos.
Esta pregunta, este lamento de Dios es tambin misericordiosa
y un llamamiento que puede darnos la salvacin. Es posible
que una fuente d agua dulce y salada a la vez? Hemos per-
cibido este triste lamento de la debilidad en el silencio de la hu-
mildad, ms all del murmullo religioso y con el corazn abierto
hacia lo alto?
LA DEBILIDAD DE DIOS REVELADA EN LA INFIDELIDAD
DE ISRAEL
Muchos libros del Antiguo Testamento seran susceptibles de ser
estudiados para poner en evidencia la debilidad de Dios frente a la
infidelidad de su pueblo amado. Hemos escogido el libro del pro-
feta Oseas. Si exceptuamos el libro que lleva su nombre, poco se
conoce del profeta Oseas. Ni siquiera el libro mismo permite ela-
borar una biografa. Parece que ha sido compuesto a partir de la
yuxtaposicin de fragmentos. Para encontrar cierto orden es in-
dispensable un estudio detenido. A pesar de todo, la idea que ge-
nera el mensaje transmitido aparece con claridad, como vamos a
describir.
35
34
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
Dios se da, su historia se ve comprometida. l, el vencedor, car-
gar con la derrota de su siervo y lo cubrir de su victoria.
Llegar a ser con explica, pues, la concretizacin de la mise-
ricordia divina.
Dios llega a ser, es decir, se sita en la historia para con-
ducirla hacia su objetivo, dndose al hombre y siendo una so-
la carne con l. [] Esta promesa es realizada de antemano
pues Dios est en la zarza y habla. Pero su realizacin no se
revela ms que por medio de la fe, es decir, (puesto que la fe
no es un concepto en la Biblia) por medio del compromiso exis-
tencial, total: daris culto a Dios en esta montaa.
16
A partir de entonces Dios hace que la historia de su pueblo en
Egipto sea su propia historia; una historia que conocer el fantsti-
co paso a travs del mar de las pruebas: la historia de la salvacin.
Dios da su vida a fin de que los hombres puedan vivir. Lo
arriesga todo por su creacin. Apuesta por ella. Dios se hace
hombre para los hombres pues sta es la nica condicin en la
que entramos en comunin con l. Dios no tiene otra Palabra
para el hombre, no tiene otro don para hacerle que l mismo,
puesto que no hay nada ms que l mismo. Se entrega al hom-
bre sin medida, sin saber de antemano, sin especular qu su-
ceder con su sacrificio.
17
Es claro: la humildad de Dios jams est separada de su po-
der. Pero el poder tambin implica humildad y debilidad. Esa es
la revelacin de la zarza ardiente. La historia del pueblo est en
marcha, iluminada por las intervenciones maravillosas de Dios
y ensombrecida por las recriminaciones injustas de los hombres.
16
Ibdem, p. 92.
17
Ibdem, p. 175.
un rey en la poca de Samuel: Airado te di un rey, y encoleriza-
do te lo quito (Oseas 13:11; 1 Samuel 8:7; 10:19).
Por su parte, el pueblo, desorientado y completamente perdido,
no sabe de qu lado ponerse. Movido por la necesidad de poder qui-
so un rey (Oseas 8:14; 12:1-2). Pero su prosperidad parece definiti-
vamente en peligro. Oseas va a profetizar en este marco nacional.
El marco familiar
Veamos el marco familiar. En vigilias de toda esta confusin en un
oscuro poblado de Israel, Oseas, hijo de Beeri, por orden de Yahv
se casa con una prostituta. Anda toma una mujer prostituta y ten
hijos bastardos, porque el pas est prostituido, alejado del Seor
(Oseas 1:2). Era una prostituta sagrada? La religin agrcola
de los baales cananeos practicaba dicho culto pagano. Nuestro
escritor se anticipa al futuro y en el primer da de su matrimonio
proyecta lo que le suceder ms tarde, o lo descubri ms tarde?
Dejemos la pregunta sin responder. Por lo dems, su importancia
respecto a nuestro tema es secundaria. Retengamos, sin embar-
go, que el drama nacional se desarrollar de modo paralelo a la
tragedia familiar. Oseas esposo se convertir en Oseas profeta.
Escuchemos cmo nos cuenta su historia: Me dijo el Seor:
Vete otra vez, ama a una mujer amante de otro y adltera, como
ama el Seor a los israelitas, a pesar de que siguen a dioses aje-
nos, golosos de tortas de uva (Oseas 3:1). Se trata de Gomer,
mencionada en el primer captulo. El amor de Oseas es admirable;
es capaz de superar todos los temores y de resistir todas las infi-
delidades. No es un amor ciego. Oseas conoce la frivolidad de su
esposa. No ignora ninguna de sus locuras. Y, sin embargo, la ama.
Su amor no est hecho de sentimientos ligeros, parecidos a las
briznas que revolotean sobre una llama. Cierto que el sentimien-
to amoroso no carece de valor; es necesario para que dos seres
se acerquen y venzan la timidez. Pero para calentar el hogar es
preciso mantener el fuego y alimentarlo con troncos gruesos. Los
37
El marco nacional
Probablemente, el ministerio de Oseas cubre el perodo que abar-
ca desde 750 a 730 a.C. Un perodo terriblemente turbulento. Tras
el doloroso cisma que se produjo a la muerte de Salomn en 931
a.C., el pueblo elegido se escinde en dos: al norte, con Samaria
como capital, el reino de Israel; al sur, con capital en Jerusaln, el
reino de Jud. El reino de Israel sobrevivir dos siglos y medio; el
de Jud algo menos, cuatro. Fue una sucesin infernal de de-
srdenes, guerras civiles e invasiones extranjeras. Un viaje in-
exorable hacia la muerte. Jess dijo ms tarde: Todo reino divi-
dido queda asolado (Mateo 12:25).
Cuando mueren Robon y Jerobon I, los protagonistas del cis-
ma, las crisis palaciegas crecen como una bola de nieve. Sin em-
bargo, un rey del norte, Jerobon II ostentar el trono cuarenta y
un aos, de 793 a 753 a.C. (2 Reyes 14:28). Fue una especie de
rey-sol que estuvo animado de un pensamiento lcido al que asis-
ta una gran habilidad. Realmente fue un gran siglo. Pero todo gran
siglo pasa factura, tanto ms cuanto Jerobon hizo lo que el Seor
reprueba (2 Reyes 14:24). Los fastos corrompen, la gloria em-
briaga y el poder tiene sus vicios y sus envidias. Jerobon muri
en 753 a.C., en el apogeo de su reino. Pero el curso aparente de
los acontecimientos no engaa a todos. Por medio del profeta Oseas
Dios declara: pondr fin al reino de Israel (Oseas 1:4).
Ese da se inicia una sucesin de golpes de estado en la anar-
qua general. En veinte aos Israel tiene seis reyes, de los cuales
cuatro son asesinados. Cada usurpador haca limpieza en su en-
torno. Huelga decir cmo. Para tomar el poder recurran al ase-
sinato y para mantenerse en l a las alianzas imprudentes con los
paganos (Oseas 13:10). Con la calentura del vino, los prncipes
dan la mano a los agitadores (Oseas 7:5). Es irnico que Oseas
pregunte: Dnde est tu rey para salvarte? (Oseas 13:10). La
realeza no ser de ninguna ayuda frente a las catstrofes que se
avecinan. En este punto se denuncia el error de haber optado por
36
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
numerosas estatuillas de Astart; son testigos del culto que en ese
lugar se renda a la fecundidad. Por su parte, en el Tabor, el mon-
te sagrado en el que se deba ejercer la justicia, los prncipes han
guardado una mala conducta.
Oseas llegar a excusar al pueblo porque su clera se vuelve
contra los ms culpables. El clero y los profetas son responsables
a partes iguales. Han ocultado al pueblo un conocimiento que
les habra salvado. Perecer mi pueblo, por falta de conocimiento
(4:4-6). Dios est completamente olvidado. Por eso la segunda hi-
ja del profeta se llamar Lo-Ruhama (Incompadecida) y el tercer
hijo recibir el nombre de Lo-Ammi (No-pueblo-mo). La ruptura
entre Dios y su pueblo est consumada. La alianza se ha roto y la
debilidad cede el paso a la firmeza.
La situacin parece inextricable. No los dejan sus acciones
convertirse a su Dios, porque llevan dentro un espritu de forni-
cacin y no conocen a su Seor (Oseas 5:4). Ay de ellos!, que
se me escaparon; desgraciados!, por rebelarse contra m. Yo
los redimira, pero ellos me calumnian (Oseas 7:13). Ya ni el mis-
mo Dios puede hacer nada. En la historia hay acontecimientos ine-
ludibles y deudas sin pagar. Nos vanagloriamos de la prosperidad
(12:9), pero no significa nada. La invasin es inevitable y ningn
rey ser capaz de hacerle frente (13:10).
Oseas profetiza: Aunque fructifique entre carrizos, vendr el
solano, viento del Seor, subiendo del desierto, y secar su fren-
te, agotar su manantial; se llevar sus tesoros, sus enseres pre-
ciosos. Samaria pagar la culpa de rebelarse contra su Dios: los
pasarn a cuchillo, estrellarn a las criaturas, abrirn en canal a
las preadas (13:15; 14:1). Para los supervivientes el destino se-
r la deportacin o la ruina en un pas desolado. La tormenta arran-
car a Israel del pas que le haba sido dado.
Es posible todava esperar un despertar espiritual? No es de-
masiado tarde? Oseas debe arrancar a su pueblo de las ilusiones
que todava lo acunan. Es un suplicio para el Seor. Cmo
podr dejarte, Efran; entregarte a ti, Israel? [] Me da un vuel-
39
troncos gruesos son el amor-gape, capaz del perdn, de la re-
conciliacin y la reunin; un amor que est dispuesto a darse una
y otra vez, ms all del olvido y el menosprecio, ms all de las
heridas y las lgrimas.
De dnde recibe Oseas un amor as? De Dios. Ese amor tie-
ne sentido. El da en que Oseas lo descubre se convierte en pro-
feta, un hombre con los ojos abiertos, para quien el pasado y el
futuro estn contenidos en el presente eterno. Puede volver a pre-
sentar a Dios y hablar por l. La fragilidad de su destino le reve-
lar la debilidad de la alianza de Dios con su pueblo. Obsesionado
por sus dolorosos sinsabores, vislumbrar apenas el sufrimiento
que las infidelidades de Israel provocan en Dios. Sin embargo,
desgarra las tinieblas y avanza hacia la luz, en nombre de un amor
loco y de una infinita ternura que aceptan nuestras insuficiencias.
Y respecto al marco espiritual?
En lo que se refiere al marco espiritual, Israel se encuentra en la si-
tuacin de una mujer adltera y rechazada por su esposo. Entonces
se produce el golpe de efecto. Oseas buscar a Gomer y abre una
puerta de esperanza para su pueblo: Dios se pregunta qu ha-
r? (6:4). Ms all de los aos tempestuosos, est dispuesto a per-
donar. Su amor es muy fuerte. Por lo tanto, mira, voy a seducirla lle-
vndomela al desierto y hablndole al corazn. All le dar sus vias,
y el Valle de la Desgracia ser Paso de la Esperanza. All responder
como en su juventud, como cuando sali de Egipto (2:16-17).
Sin embargo, como bandidos al acecho se confabulan los
sacerdotes; asesinan camino de Siqun, perpetran villanas. En
la casa de Israel he visto algo espeluznante: all se prostituye Efran,
se contamina Israel (Oseas 6:9-10). Sus propios dirigentes han
desviado al pueblo. Escuchadlo, sacerdotes; atended, israelitas;
casa real, od: Es contra vosotros la sentencia. Porque fuisteis
trampa en Mizpa, red tendida sobre el Tabor (Oseas 5:1). Los
restos arqueolgicos encontrados en Mizpa han sacado a la luz
38
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
41
co el corazn, se me revuelven las entraas. No ceder al ardor
de mi clera, no volver a destruir a Efran; que soy Dios y no hom-
bre, el Santo en medio de ti y no enemigo devastador (11:8-9).
Dios jams deja de amar!
Conclusin
El profeta se ha atrevido a hacer que Dios hablara conmovido, co-
mo si temblara, con un corazn conturbado y cuya compasin vuel-
ve del revs el orden habitual de las cosas. Ese Dios no viene co-
mo justiciero y vengativo. Eso es as no aunque sea Dios, sino
porque es Dios. La naturaleza fundamental de Dios es a la vez jus-
ticia y amor, amor y justicia. No puede cerrar los ojos al mal sin
que reniegue de s mismo. No puede olvidar la misericordia sin
traicionarse. Su misericordia no es una excepcin, una especie de
torcedura de la santidad: es su expresin misma. Dios es amor.
El mensaje central de Oseas est en esta revelacin:
Sus indignaciones: porque no se rechaza un amor como ese.
Sus llamamientos: porque nadie que est en su sano juicio
puede obstinarse en el rechazo.
Sus esperanzas: porque nos preguntamos si el amor tendr
la ltima palabra.
Convirtete, Israel, al Seor, tu Dios, que tropezaste en tu
culpa. Preparad vuestro discurso y convertios al Seor, decidle:
Perdona del todo nuestra culpa; acepta el don que te ofrece-
mos, el fruto de nuestros labios (Oseas 14:2-3). En el drama
de su experiencia Oseas ha descubierto al Dios verdadero. Por
eso es profeta. La palabra Dios podra ser poco ms que un nom-
bre vaco. Lo que le da sentido es la claridad de nuestra visin,
el contenido de nuestra adoracin, la calidad de nuestra obe-
diencia y la seriedad de nuestra reflexin. Dios ama con clarivi-
dencia y plenitud. Su mirada es incisiva, clara, aguda e impla-
cable. Pero quiere la salvacin, que ninguno perezca. Si bien
el ejercicio de su justicia es independiente de nosotros, de no-
40
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
sotros depende el don de su amor. Jams se impone: esa es la
debilidad de Dios.
As las cosas, en 722 a.C. Sargn II destruy el reino de Israel.
El llamamiento de Dios no fue escuchado por la mayora. Slo un
pequeo remanente vibr. Esa es la angustia de Dios.
LA DEBILIDAD DE DIOS EN CRISTO
La encarnacin
Dios se manifiesta plenamente en Jess, en su humanidad: Quien
me ve a m est viendo al Padre (Juan 14:9). No hay nada lo bas-
tante opaco para que pueda impedir a Dios que se revele. Mediante
la humanidad de Jess tambin se hace real la presencia del hom-
bre ante su Dios.
Cmo explicar en pocas palabras la quintaesencia de la his-
toria? El Creador del universo, que juega con las galaxias como
un nio con sus canicas y con las flores como lo hacen las abe-
jas, un da se hizo carne y anduvo con nosotros, junto a nosotros.
As pues se convirti en un beb en un pesebre, minsculo y to-
talmente dependiente de los hombres, pobre, vulnerable, a mer-
ced de las corrientes de aire y forzado a huir de los soldados de
Herodes.
El cielo se desgarr (Isaas 63:19). En Jess, Dios entr en el
transcurrir del tiempo.
18
Se hizo carne. Poco importa qu carne.
En carne semejante a nuestra carne pecadora (Romanos 8:3).
Cualquiera que sea esa semejanza no es posible decir que Dios
creara a Adn en carne semejante a nuestra carne pecadora.
Detengmonos en esta conocida expresin griega n homoi-
mati. Es frecuente encontrarla en la traduccin griega del Antiguo
Testamento, la Septuaginta. Siempre tiene el mismo sentido, es-
pecialmente claro en xodo 20:4. No te hars escultura ni ima-
gen alguna de lo que hay arriba en los cielos (oude pantos ho-
LA DEBILIDAD DE DIOS
18
Juan 1:14. En griego, egeneto significa se hizo y no fue hecho.
43
42
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Filipenses 2:7. Sino que se despoj a s mismo adoptando
(genomenos) la condicin de esclavo, hacindose semejante
(n homoimati) a los hombres (anthrpn). Dicho de un mo-
do simple: se hizo conforme a los hombres.
La comparacin de todos estos textos pone de manifiesto que
la expresin griega n homoimati seala una distincin a la vez
que una conformidad en la naturaleza. As, los pecados denun-
ciados en Romanos 5:14 son distintos de la falta de Adn, pero de
la misma naturaleza. Est marcada, pues, por el pecado, que no
exista antes de la cada. Por esa razn Pablo escribe a los fili-
penses que Jess tom la forma de esclavo (doulos) encarnn-
dose en la naturaleza de los seres humanos.
Pero Filipenses 2:8 nos obliga a respetar la distincin entre Jess
y los otros seres humanos. Tal como escrib en otra ocasin:
Querer definir absolutamente la naturaleza de Jess tan solo con
respecto a la de Adn, antes o despus del pecado, es caer en
la trampa de una falsa alternativa. Jess est separado del ser hu-
mano pecador por una diferencia enorme y esencial, mientras que
de Dios lo separa una diferencia ontolgica.
20
Por ese motivo
Pablo tiene cuidado en escribir que Jess fue considerado como
un hombre, pero schmati es decir, en figura, con toda la dis-
tincin que ese trmino sugiere.
Otros textos muy densos nos hablan de la carne de Jess.
Siempre segn Cantera-Iglesias: As pues, dado que los hijos
comparten la carne y sangre, tambin l particip de ellas de mo-
do parecido (Hebreos 2:14). Estos son la traduccin y el co-
mentario de Samuel Bntreau:
Puesto que los hijos participan de la carne y la sangre l
tambin participa de un modo semejante. [] Si hacemos ca-
so de lo que muchos sugieren, deberemos ver en esta refe-
LA DEBILIDAD DE DIOS
28
STVENY, Georges, la dcouverte du Christ, Damarie-les-Lys: Vie et
Sant, 1991, pp. 288, 289.
moima hosa en ti ouranoian) abajo en la tierra o en las aguas
debajo de la tierra (Nueva Biblia de Jerusaln).
J. Scheider escribe al respecto: xodo 20:4 muestra que ho-
mima significa copia de otra cosa a la que es conforme.
19
Pero olvida este sentido cuando estudia Romanos 8:3. Sin em-
bargo, no podemos sustraernos a ello. Estas son todas las refe-
rencias en el Nuevo Testamento en las que aparece homoi-
ma: Romanos 1:23; 5:14; 6:5; 8:3; Filipenses 2:7; Apocalipsis 9:7.
Considermoslas sucesivamente ayudndonos de la traduccin
Cantera-Iglesias, una de las traducciones ms fieles a los textos
bblicos en hebreo y griego. Dejaremos para el final de la enu-
meracin los dos textos ms importantes que se refieren al te-
ma del presente trabajo.
Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por
una imagen (eikonos) representando (n homoimati) un hom-
bre mortal. Dicho en pocas palabras: Hicieron iconos o do-
los conformes al hombre mortal.
Romanos 5:14. La muerte rein incluso sobre los que no ha-
ban pecado a semejanza (epi ti homoimati) de la transgre-
sin (ts parabasos) de Adn. Dicho de otro modo: No co-
metieron una transgresin conforme a la de Adn.
Romanos 6:5. Pues si por esa representacin (ti homoimati)
de su muerte (tou thanatou autou) estamos injertados en l (ei
gar sumfutoi geganomen) tambin lo estaremos por la resu-
rreccin. En una palabra: con una muerte conforme a la suya.
Apocalipsis 9:7. Por la forma, las langostas (ta homoimata
tn akridn) parecan caballos (homoioi hippois). Es evidente:
las langostas tenan la forma de caballos.
Romanos 8:3. Dios realiz enviando a su Hijo en carne (sar-
kos) semejante (n homoimati) a nuestra carne pecadora (ha-
martias). En palabras ms claras: en una carne conforme a la
del pecado.
19
SCHNEIDER, J.; omoioj, TDNT, vol 5. p.191.
45
44
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
del pionero de su salvacin mediante sufrimientos [] Y llegado
a su cumplimiento, se hizo causa de salvacin eterna para todos
aquellos que le obedecen (Hebreos 5:9).
En algunas versiones en espaol, entre ellas la Nueva Biblia
Espaola, se recurre al verbo consumar, carente de todo signifi-
cado hoy en da. Sin embargo, otras traducciones ms modernas
de ese mismo texto se inclinan por el uso de perfeccionar.
La idea parece clara. El hombre pecador est abocado a la muer-
te (Romanos 3:23; 6:23). Jess, a causa de su encarnacin deli-
berada, tambin est expuesto a la muerte. Para escapar a ella
debe, por fuerza, vencer al pecado. Por eso fue tentado en todo
como nosotros pero jams sucumbi (Hebreos 2:18; 4.15). El au-
tor de la epstola a los Hebreos concluy que Jess obtuvo una
redencin eterna para l y los que lo obedecen (Hebreos 9:12).
23
Con la misma autoridad, Pablo escribe que Jesucristo, por no-
sotros, se hizo sabidura, justicia, consagracin y liberacin (1
Corintios 1:30). Entr en el tiempo pero sali de l mediante la re-
surreccin. Una vez ms, debilidad y potencia son inseparables.
Puesto que, ms all de su generosa humillacin, Dios lo elev
con soberana y le dio, en gracia (echarisato), un nombre que es-
t por encima de todos los nombres (Filipenses 2:9). S, fue una
gracia de Dios.
La crucifixin
Desde su nacimiento, Jess estuvo expuesto a los soldados de
Herodes. A lo largo de todo su ministerio toman el relevo los re-
presentantes oficiales de Dios. Retengamos lo que es esencial
centrando nuestra atencin en sus ltimos das. El pastor y psi-
LA DEBILIDAD DE DIOS
23
Heuramenos (urmenoj), aoristo 1., nominativo singular de eurisko en
la voz media. No obstante, la idea dominante del medio es la de una
nocin que permanece en la esfera del sujeto. La accin sale del sujeto
para regresar a l mismo o para ser ejercida sobre el objeto de su esfera
(ABEL, F. M., Grammaire du grec biblique, Pars: Gabalda, 1927, p. 224).
rencia a la carne y a la sangre una connotacin de debilidad y
fragilidad? No podemos avanzar demasiado por este camino
sin riesgo de caer en el sentido peyorativo que a veces reviste
el trmino carne. Como mnimo, debemos recordar que la exis-
tencia corporal est expuesta a la muerte, segn seala el fin
del versculo 14.
21
Ciertamente, es de rigor que seamos prudentes. Pero si bien
existe la posibilidad de que vayamos demasiado lejos, tambin co-
rremos el riesgo de quedarnos a las puertas de la revelacin.
Ampliemos la declaracin de Hebreos 2:14 con una nocin de la
antropologa paulina: Quiero decir, hermanos, que esta carne y
hueso no pueden heredar el Reino de Dios ni lo ya corrompido he-
redar la incorrupcin (1 Corintios 15:50).
Percibimos claramente la extraordinaria implicacin de este
logion, ya sea judeoarameo palestinense
22
o paulino? Revela que,
habiendo participado de la carne y la sangre, Jess se puso en si-
tuacin de no poder heredar el reino de Dios. Sencillamente, es
desconcertante. Se entiende, entonces que el trmino ekensen
de Filipenses 2:7 no es en absoluto exagerado. Con su encarna-
cin, Cristo se despoj hasta tal punto de s mismo que estaba
abocado a la muerte de un modo natural. Por eso tuvo que con-
quistar el derecho a la vida con una dolorosa obediencia (Hebreos
5:7-8).
As consumido se convirti en causa de salvacin eterna pa-
ra todos los que le obedecen a l (Hebreos 5:9). El autor de la
epstola a los Hebreos dice as mismo: De hecho convena que
Dios, proponindose conducir muchos hijos a la gloria, al pione-
ro de su salvacin lo consumara por el sufrimiento (Hebreos
2:10).Samuel Bntreau traduce: Convena llevar al cumplimiento
21
BNTREAU, Samuel, Lpitre aux Hbreux, Vaux-sur-Seine: Edifac, 1989,
t. 1, p.128.
22
Segn sugiere J. Weiss.
Los sacerdotes no queran que sucediera durante la fiesta por-
que podra armarse un tumulto en el pueblo (Mateo 26:5). Pero
los acontecimientos no se sucedieron segn estaba previsto. Judas
fue la causa. l deseaba la fiesta y el tumulto pues esperaba que
podra forzar a su Maestro para que saliera del anonimato. Es del
todo evidente que Judas amaba a Jess y no quera su muerte.
Su suicidio es la prueba. Lo que le perdi fue su sed de poder, exa-
cerbada por una falsa teologa mesinica. Quera que el reino de
Dios se instaurara de inmediato y poder desempear en l un pa-
pel relevante. En su debilidad, Jess es desgarrado en la encru-
cijada de todas las corrupciones.
Esta lectura de los Evangelios nos facilita, de un modo incon-
testable, lo que se puede llamar la pista histrica que desemboca
en la cruz. Los hombres haban rechazado la revelacin de Dios
(Juan 17:6), la revelacin de la verdad (Juan 18:37), y el llama-
miento al arrepentimiento (Mateo 4:17). Invadidos por el odio (Juan
7:7), gritaron: Crucifcalo!. Enceguecidos, prefirieron el opre-
sor al libertador (Juan 19:15). El drama supremo de Dios fue aban-
donar a Jess a la muerte (Mateo 27:46) para no obstaculizar la
libertad ofrecida. Cuando el hombre muere, muere porque se se-
para de Dios. Cuando Jess muere, muere porque Dios lo aban-
dona a la muerte. Su fidelidad no tiene otra alternativa. Dios sa-
li de la luz inaccesible para acercarse a nosotros. Estaba en
Jesucristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Esa es la con-
secuencia de su debilidad por amor de los hombres (Juan 3:16).
Esta cuestin requerira un largo estudio porque, como bien ha
observado Jrgen Moltmann:
La cruz es todo lo que de inconmensurable tiene la revela-
cin de Dios. Estamos demasiado habituados a ella. Hemos co-
ronado con rosas el escndalo de la cruz. [] Aqu encontra-
mos la noche del alejamiento de Dios, real, ltimo e inexplicable.
[] Aqu triunfan la muerte, el enemigo, la no-iglesia, el Estado
injusto, el blasfemo y los soldados. Aqu Satans triunfa sobre
47
46
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
clogo britnico Leslie D. Weaterhead describe en estos trminos
al sumo sacerdote Caifs:
Si alguien debe cargar con la culpa, ese es Caifs. En l ha-
ba un odio amargo e implacable; a la vez que una mente fra,
mortal y malvola. En l encontramos los ojos brillantes como
el acero, de la serpiente que hace ya tiempo que se ha fijado en
su presa y, enroscando su cuerpo para estar en mejores con-
diciones para apoderarse de ella, espera el momento propicio
para abalanzarse.
24
El autor es de la misma opinin.
Pilato no tena madera de hroe. Era un hombre sin valor ni
coraje, un oportunista que tema enemistarse con el Sanedrn a
causa de las protestas que ste enviaba a Roma contra el go-
bernador. Por Flavio Josefo y Filn sabemos que Pilato haba re-
cibido algunas amonestaciones que siguieron a las quejas de los
judos.
25
Apesar de la valerosa intervencin de su esposa y a des-
pecho de sus esfuerzos por salvar a Jess, el romano termina por
entregarlo a la muerte despus de haberse lavado las manos.
Qu diremos de Judas? Que fue el engranaje indispensable
para que la historia se desarrollara? O quiz un instrumento pro-
videncial para la redencin? Ante una contradiccin tal del Espritu
de Dios, la pluma de quien escribe chirra cuando lo plasma sobre
el papel. La verdad es esta: Satans entr en Judas (Juan 13:27).
Es el que tena que perderse (Juan 17:12). Jess dijo de l: Ay
de ese que va a entregar a este Hombre! (Mateo 26:24). Y, de-
lante de Pilato, el Maestro denuncia toda la maniobra luciferina co-
mo un gran pecado (Juan 19:11). Cuando Judas dej a Jess pa-
ra entregarle era de noche (Juan 13:30). El mundo no ha
conocido noche ms oscura, ms negra ni ms glacial.
24
Citado por KOHLER, Marc, Artisans et partisans de la croix, Pars:
Delachaux et Niestl, 1967, p. 27.
25
Cf. KOHLER, Marc, Op. cit., pp. 45, 141-144.
49
48
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
son verdades que permanecen ocultas durante cierto tiempo,
pero que se revelan en el momento oportuno.
As, el misterio del Reino es anunciado por el profeta Daniel,
particularmente en la visin de la estatua con los pies de barro co-
cido. Los contemporneos de Jess esperaban un cumplimiento
inmediato. La montaa que reemplazara al dolo aniquilado de-
ba levantarse delante de ellos. Esperaban a un nuevo rey David,
poderoso y conquistador. Cuando creyeron haberlo encontrado en
Jess, quisieron obligarle a que asumiera la realeza. Jess, en-
tonces, dndose cuenta de que iban a llevrselo para proclamar-
lo rey, se retir otra vez al monte, l solo (Juan 6:15). El domin-
go de ramos tuvo lugar una nueva tentativa an ms audaz.
Entonces llor sobre la ciudad diciendo: No reconociste la opor-
tunidad que Dios te daba (Lucas 19:44).
Jess era consciente de esa ceguera a propsito de su verda-
dera misin y deba tomar mil precauciones para evitar la hostili-
dad, no exacerbar la clera y ganar tiempo. La proclamacin del
Reino tena ese precio: deba ser hecha por etapas. Jess tena
que hablar, pues, de manera que aquellos que no haban recibido
ojos para ver ni orejas para or no pudiesen entenderlo.
Y aadimos con Adolphe Maillot:
Parece que Cristo utiliz frecuentemente la parbola para
conducir nuestros pensamientos hacia la idea de que Dios no
era el Dios de los filsofos o de los santos, sino el Dios seme-
jante a los hombres. No es [] el Dios cuyos atributos, inmu-
tabilidad, impasibilidad, intemporalidad omnipotencia, omnis-
ciencia, omnipresencia, etctera, buscan todos los libros de
filosofa o teologa. Es el Dios que acta como los hombres, que
quiere ser como los hombres. Es el Dios vivo que rechaza ser
un Dios muerto, inmvil, a la vez que inaccesible; que rechaza
ser un Dios de la imaginacin y las religiones humanas.
27
LA DEBILIDAD DE DIOS
27
MAILLOT, Alphonse, Les paraboles de Jsus aujourdhui, Ginebra: Labor
et Fides, 1973, pp. 10, 11.
Dios. [] Si la fe en el Crucificado contradice todas las repre-
sentaciones que de la justicia, la belleza y la moralidad se ha-
ce el hombre, la fe en el Dios crucificado contradice tambin to-
do lo que los hombres se representan bajo el nombre de Dios,
todo lo que desean y todo lo que pueden obtener.
26
Es verdad que otra pista textual sobre la manera en que el Seor
supo recuperar la cruz en la historia de la salvacin. Poco impor-
ta que nuestro Dios deje que su debilidad aparezca en el Glgota
con la abnegacin ms inaudita. Pero, quin consentir en abrir
al fin los ojos ante el Calvario?
LAS PARBOLAS DE JESS HABLAN DE LA DEBILIDAD
DE DIOS
En la Biblia, el trmino griego parabol, sirve para traducir el he-
breo masal, que significa comparar. Los escritores del Antiguo
Testamento recurran a menudo a las comparaciones para expli-
car sus ideas. Sin embargo, Jess prefiri este gnero a cualquier
otro para exponer las verdades del Reino. Se trata, pues, de his-
torias humanas con un contenido celestial. La tierra aparece co-
mo la sombra o la proyeccin del cielo, y lo que contiene evoca lo
que ojo alguno vio ni oreja escuch.
Lejos de ser un mensaje simplificado al nivel de los nios, la pa-
rbola trasciende las filosofas. Disimula a la vez que revela.
Presenta un aspecto enigmtico. De ah la protesta elevada por
los apstoles: Por qu razn les hablas en parbolas? (Mateo
13:10). A lo que Jess responde: Vosotros podis ya compren-
der los secretos del reinado de Dios; ellos, en cambio, no pueden
(Mateo 13:10). El que no ha abierto los ojos del corazn para re-
cibir la luz y ver lo invisible (Efesios 1:18) jams leer las par-
bolas ms all del primer nivel. Sin embargo, revelan misterios que
26
MOLTMANN, Jrgen, Le Dieu crucifi, Pars: Le Cerf, 1990, pp. 46, 48.
brador. Su mtodo consiste tambin en informar al hombre, de
modo semejante a como se introducen los datos en un ordenador.
Pero el enemigo siembra sus virus, sus dudas y sus mentiras. Y el
mal es tan grave que es preciso esperar a la poca de la cosecha,
al fin del mundo, para estar en condiciones de arrancar la cizaa.
No nos equivoquemos. La cizaa es, ante todo, el veneno que
se instala en la intimidad del hombre y genera sus consecuencias
de sufrimiento y muerte. Debe ser reconocido en todas las falsas
doctrinas filosficas o religiosas que extravan a los hombres. Son
las falsas doctrinas de los que no se aferran a las palabras de
nuestro Seor Jesucristo (1 Timoteo 6:3). Desde ese punto de vis-
ta, es conveniente seguir el consejo de Pablo: T mantn lo que
aprendiste y te convenci. [] Conoces la Santa Escritura. Ella
puede instruirte acerca de la salvacin por la fe en el Mesas Jess
(2 Timoteo 3:14-15). No se trata pues de retener a la vez el error
y la verdad. No es el sentido de la parbola.
Pero ms all de las ideas estn los hombres: El campo es
el mundo; la buena semilla son los ciudadanos de Reino; la ciza-
a son los secuaces del Malo; el enemigo que la siembra es el dia-
blo; la cosecha es el fin del mundo; los segadores, los ngeles
(Mateo 13:38-39). La separacin de las ideas es indispensable y
se nos presenta como un deber sagrado: No apaguis el Espritu,
no tengis en poco los mensajes inspirados; pero examinadlo to-
do, retened lo que haya de bueno y manteneos lejos de toda cla-
se de mal (1 Tesalonicenses 5:19-22). Por otra parte, el juicio de
los hombres sigue siendo competencia de Dios. La parbola de la
cizaa es una de las que presentan el cielo como una realidad de-
finitiva ms all de las sombras terrestres y humanas. El poder del
enemigo contrasta con la debilidad de Dios.
Qu diremos de las conmovedoras parbolas que describen
el amor de Dios en el peligro, en las que se presenta como un pas-
tor que ha perdido una oveja, o una mujer que pierde una dracma,
o un padre que ha perdido a su hijo? Cada vez que se encuentra lo
que haba sido perdido estalla la alegra (cf. Lucas 15: 6-7; 9-10; 24-
51
Este mtodo se insina ya en la parbola del sembrador (Mateo
13). Esperaban un rey. Queran aclamar al Hijo de David, no a
un sembrador. Qu hay de ms comn en el campo que un sem-
brador? Y qu sembrador! Esparce la simiente por todas partes,
sin precaucin: junto al camino, en los lugares pedregosos, en-
tre las espinas, e incluso en la buena tierra.
El sembrador sali. El verbo est en aoristo, tiempo verbal en
griego que describe un hecho acaecido. Es una alusin probable
a la encarnacin. Jess vino de Dios para completar la revelacin
(Hebreos 1:1-2). No se presenta como un doctor, sino como un
sembrador. Cualquiera que sea la habilidad del sembrador, sus
conocimientos no bastan para producir frutos. La reaccin del sue-
lo es imprescindible. La accin debe producirse libremente en el
corazn de los hombres. No se trata de una revolucin impues-
ta. Ni tampoco de un crecimiento orquestado astutamente. Aquello
que permita el crecimiento de la semilla ser, nicamente, el arre-
pentimiento, la transformacin de todo el ser.
La parbola del sembrador pone en evidencia la debilidad o la
fragilidad de la semilla, de la palabra. Los pjaros la devoran, el
sol la reseca y las espinas la ahogan. La Palabra de Dios no es-
t investida per se de un fluido misterioso que la convierta en irre-
sistible. Si el oyente no acoge la accin del Espritu Santo sigue
siendo humana, incluso en boca de Jess.
Pero fuerte tambin. Este es el sentido de la parbola que s-
lo Marcos recoge (Marcos 4:26-29), en la que se pone el acento
en el hecho de que llegar la cosecha, con independencia de los
sembradores. Su misin es sembrar. El crecimiento no depende
de ellos. Pues Dios acta. l acaba la obra que ha empezado en
nosotros (Filipenses 1:6). Da y noche, la semilla germina y crece.
Dios produce en nosotros el querer y el hacer (Filipenses 2:13).
Adems de la debilidad unida a la fuerza de la simiente, Jess de-
nuncia la accin malfica de un enemigo del sembrador, aquel que
viene de noche mientras los dems duermen (Mateo 13:25) y siem-
bra la cizaa entre el trigo. As pues, el enemigo es tambin un sem-
50
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
tn estupefactos, todos los dems murmuran contra el dueo de la
casa (Mateo 20:11). Y, sin embargo, esa justicia es irremplazable,
porque el clebre salario no es otra cosa que la gracia del Reino
de los cielos. Ese Reino no puede ser fragmentado. No hay elegi-
dos de primera ni elegidos de segunda, y menos an elegidos de
ltima clase. La gracia es la vida. As es la justicia divina, aun a des-
pecho de las protestas de los amantes de las jerarquas.
La parbola del buen samaritano es inslita. Jess escoge a un
enemigo declarado de los judos para representar al enviado de
Dios. Mientras, los siervos oficiales y reconocidos de Dios se
apartan del herido, por temor a transgredir las leyes divinas que
prohiban el contacto con un cadver (Nmeros 19:11; Levtico
21:1-4; Ezequiel 44:25-27).
Luego Dios mismo entra en escena a travs de un amigo impor-
tuno (Lucas 1:1-13), ms tarde a travs de un juez injusto que no te-
me a Dios y no tiene respeto por las personas (Lucas 18:1-8). Tras
las notas alegres de la historia de los tres amigos, nos sumergimos
en la oscura noche. Es la historia de una viuda que reclama una jus-
ticia que no le llega. Jess nos introduce as en las paradojas de la
oracin, y en particular de la oracin no respondida. Esa viuda vive
en un estado de privacin completa. Est privada de su esposo, des-
pojada de su bien y no puede obtener justicia. As personifica a los
escogidos (Lucas 18:7). Ser un escogido es eso? Es encontrarse
prisionero entre un juez insensible y un adversario sin piedad? S. Al
menos durante cierto tiempo, el tiempo de la espera del Esposo. Esa
viuda representa a la iglesia, privada de su Seor, que no ha sido re-
cibido. Sin embargo, no se cansa de esperarlo y rogarle que regre-
se. Venga tu reino. Ven, Seor Jess.
Esa es la situacin paradjica de los escogidos a causa del re-
traso de quien tiene paciencia (2 Pedro 3:9). Los escogidos no
piden nicamente lo que necesitan, por fidelidad y por amor, piden
lo que es preciso pedir ante todo. Pero ese ruego supremo y ne-
cesario queda sin respuesta hasta el fin del mundo. Si Dios espe-
ra no es por indiferencia, sino para salvar al mayor nmero posible.
53
32). Al final de estos tres relatos se descubre una nueva faceta de
la debilidad de Dios cuando el hijo mayor discute el derecho de su
padre a mostrarse misericordioso ante el menor. Monta en clera
y rechaza entrar en la fiesta. El padre sali e intent persuadirlo
(Lucas 15:28). Intentar persuadir (parakalo) significa insistir con
amabilidad, consolar. Bravo por el padre! No se contenta con una
frmula de cortesa, sino que presiona al mayor con ternura para
que no se quede fuera y no se encierre en la fra tradicin.
Despus del amor de Dios en peligro a causa de la frivolidad hu-
mana, veamos la justicia cuestionada por un hombre experto en fri-
volidad, el fariseo Simn, quien invita a Jess para que se siente
a su mesa. De un modo inesperado aparece Mara, la pecadora,
que se deleita en su perdn hasta el punto de perder todo inters
por sus antiguos tesoros. Rompe su precioso vaso de alabastro,
lleno de un perfume de gran valor, sobre los pies de su Salvador.
Sus lgrimas se mezclan con el lquido aromtico; con gran desa-
sosiego de Judas, que protesta contra el derroche, y de Simn, que
empieza a dudar de la clarividencia del Maestro. Cmo no ve que
Mara es una pecadora? De hecho, ah donde el fariseo slo ve
el pecado, Jess descubre el amor. El amor de Mara es propor-
cional al perdn que ha recibido en la alegra.
Quien quiera entrar en los misterios del Espritu debe aprender
a dar un giro completo a sus conceptos habituales. Las verdades
eternas tienen el sabor de su fuente. A ttulo de ejemplo, tome-
mos la parbola de los jornaleros de la via. El propietario contra-
ta jornaleros al despuntar el alba, a las seis de la maana. Puesto
que el tiempo apremia y quiz haya riesgo de tormenta, el propie-
tario sale otra vez a la nueve de la maana, luego al medioda y a
las tres de la tarde. Finalmente, a las cinco de la tarde, recluta un
ltimo grupo. Pero la noche cae de golpe, a las seis de la tarde. Los
ltimos contratados no han trabajado ms que una hora. Cuando
llega el momento de pagar el jornal, el propietario ordena al capa-
taz que, empezando por los ltimos en llegar, d a cada uno un de-
nario. Qu justicia es esa? Si los primeros en recibir el sueldo es-
52
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA LA DEBILIDAD DE DIOS
55
54
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
te hice? La respuesta dependa de los dems. Esta vez se la plan-
tea a s mismo. Jams haba parecido ms humano, ms indeci-
so, ms dbil.
Finalmente se decide: Voy a mandar a mi hijo querido, segu-
ro que a l lo respetarn (Lucas 20:13). Mientras escribe, quien
firma estas lneas siente que su corazn late a la vez de alegra
y espanto. El corazn late de alegra porque ese seguro prueba
que Dios no deseaba la muerte de su Hijo. Asisto con alivio a la
cada de un gran muro de la teologa medieval. Y el corazn late
de espanto porque su dolor, su tormento y su desconcierto fueron
an mayores de lo que sera imaginable. Y todo eso por amor ha-
cia m.
Pero los labradores, al verlo, razonaron entre ellos: Este es
el heredero, lo matamos y ser nuestra la herencia. Lo empuja-
ron fuera de la via y lo mataron. Vamos a ver, qu har con ellos
el dueo de la via? Ir, acabar con los labradores aquellos, y
dar la via a otros. [] Los letrados y los sumos sacerdotes, dn-
dose cuenta de que la parbola iba por ellos, intentaron echarle
mano en aquel mismo momento (Lucas 20:14-16:19).
Podramos continuar hojeando los Evangelios. Las parbolas son
una mirada al cielo, rica en amor, justicia y poder. Tambin son una
mirada a la tierra, tan cargada de indiferencia y rebelin. Por esa ra-
zn, cuando el cielo visita la tierra, el poder vacila en debilidad.
Jess quiere hablarnos de Dios, darnos una teologa. Aunque,
ya lo sabemos, cada vez que Jess ha querido compartir su teo-
loga con nosotros se ha visto obligado a darnos una parbola
y, finalmente, a comparar a Dios con una criatura humana. Un
sembrador, un propietario, una mujer pobre, un padre con dos hi-
jos, un amigo que tiene sueo e, incluso, un juez que no crea
ni en Dios ni en el diablo. Y siempre, eso es cierto, procurando
que no fuera un calco servil.
29
LA DEBILIDAD DE DIOS
29
MAILLOT, Alphonse, Op. cit., p. 128.
Pero qu doloroso le resulta a Dios comportarse como alguien que
no tiene corazn y hace como si Dios no existiera mientras espera
con los escogidos,
28
mientras sufre con ellos! Una vez ms esta-
mos enfrentados a la tensin entre potencia y debilidad.
Detengmonos ahora en las dudas de Dios ante sus labrado-
res (Lucas 20:9-16), aquellos a quienes ha confiado los suyos. La
via es la imagen clsica del pueblo de Israel. Los labradores son
los sacerdotes, los guardianes de la revelacin y los guas de sus
hijos. A su tiempo envi un criado a los labradores para que le
entregasen su tanto de la cosecha de uva, pero los labradores lo
apalearon y lo despidieron con las manos vacas. A continuacin
mand un segundo criado, pero tambin a este lo apalearon, lo in-
sultaron y lo despidieron con las manos vacas. Entonces mand
un tercero; pero tambin a este lo malhirieron y lo echaron. La
transposicin es obligada. Jess evoca el ministerio de los pro-
fetas, llamados por Dios para que intervinieran en el tiempo de cri-
sis de Israel. Desgraciadamente, Jerusaln es conocida como la
ciudad que mata a los profetas.
Pero aqu el Maestro nos confa un gran secreto. Es el nico
que conoce los sentimientos de su Padre (Juan 1:18). Nadie fue-
ra de l puede hablar de ellos realmente. Porque viene del Padre
y su comunin con l es tal que vive como si siempre estuviera en
el seno de Dios. Pero escuchmosle atentamente: El dueo de
la via [Dios] se dijo entonces: Qu hago? Asegurmonos de
que esta pregunta no es expletiva. Qu har? (Ti pois). Es
la indecisin de alguien que se ha quedado sin aliento y no sabe
hacia dnde dirigirse. Los acontecimientos no se suceden como
se haba deseado. Las previsiones parecen falsas. Los planes que-
dan por ejecutar. Surge la inquietud. Qu hacer? Quien habla es
Dios. Ya le hemos odo plantear esa pregunta: Pueblo mo, qu
28
El final de Lucas 18:7 se traduce a menudo como: Los har esperar?
o Les dar largas? El texto griego makrothumei epautois se resuelve
mejor con: Espera con ellos.
57
LA DEBILIDAD DE DIOS REVELADA POR LA INFIDELIDAD
DE LA IGLESIA
En el cuarto apartado hemos podido ver hasta qu punto la infi-
delidad del pueblo de Israel pudo poner en jaque el poder del amor
divino. En el quinto punto hemos recordado de qu trgica mane-
ra Jess fue rechazado por los suyos cuando Dios se lo envi.
Qu sucede ahora con Cristo y su esposa, la iglesia? Por des-
gracia el cuadro no es menos sombro. Basta con leer el Apocalipsis
para convencerse. Al igual que sucedi con Israel, es un caso de
prostitucin. Echemos un vistazo a la enseanza que contiene la
carta a la iglesia en Laodicea.
La decepcin de Dios es evidente: Conozco tus obras y no
eres ni fro ni caliente (Apocalipsis 3:15). Tambin su severi-
dad: Pero como ests tibio y no eres ni fro ni caliente, te escu-
pir de mi boca (Apocalipsis 3:16). Dios siente nuseas a cau-
sa de los suyos. Afortunadamente, debemos matizar la traduccin.
En griego, el verbo escupir no est en futuro simple. Se trata de
una expresin que dice exactamente: Estoy a punto de escupir-
te. La accin se presenta no como un acontecimiento que su-
ceder necesariamente, sino como una posibilidad.
Esta interpretacin del texto viene reforzada por lo que le sigue.
Te aconsejo que te compres oro acendrado a fuego, as sers ri-
co; y un vestido blanco, para ponrtelo y que no se vea tu ver-
gonzosa desnudez, y colirio para untrtelo en los ojos y ver
(Apocalipsis 3:18). Prestemos atencin, ante todo, a la delicada
recomendacin; no es el tono de un juez al lmite de la pacien-
cia. Tampoco es una orden, sino un consejo. Si quisiramos ver
una cierta irona en ello, estaramos falseando el mensaje. La igle-
sia no sabe que es miserable, pobre, ciega y est desnuda. Debe
aprender a abrir los ojos. Quiz llegue a remplazar su pobreza por
la riqueza, su desnudez por un vestido nupcial y su ceguera por
una visin clara. Dicho de otro modo, todo lo que le falta podra
ser colmado. A pesar de las apariencias, todo no est perdido.
56
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Alos que yo amo los reprendo y los corrijo (Apocalipsis 3:19).
Esta traduccin debe ser corregida. Est inspirada por la concep-
cin medieval de Dios. De hecho, el texto inspirado no evoca un
castigo, sino una pedagoga.
30
Dios aparece como un padre que
educa a su hijo. Si la correccin a veces es inevitable, siempre tie-
ne un objetivo positivo.
Es cierto que el verbo reprender (elegch) es serio. Significa re-
prochar y corresponde bien a lo que precede. Es conocido que
el peor modo de educar consiste en cerrar los ojos ante el mal. No
es ese el caso de quien tiene ojos parecidos a una llama de fue-
go. Ve, habla y pone el dedo en la llaga. Pero para curarla. Desde
este punto de vista, el verbo espaol reprender es magnfico por-
que implica una censura. Sin embargo, tambin significa volver
a prender. Cristo censura a su iglesia, la corrige, la educa como
si se tratara de un hijo conflictivo, obstinado y, a veces, decep-
cionante, pero sin perder jams la esperanza de ver cmo se en-
mienda y crece.
Mira que estoy a la puerta llamando: si uno me oye y me abre,
entrar en su casa y cenaremos juntos (Apocalipsis 3:20). Se ha
dicho que este versculo es tan bello, luminoso, limpio y conmo-
vedor que no debera ser tocado. Digamos, sin embargo, que di-
fcilmente encontraremos otra palabra de Cristo que exprese me-
jor su respeto por la libertad humana, de la que ya sabemos hasta
qu punto condiciona el poder de Dios. Nada le preocupa ms que
la salvacin de los hombres. Por eso dio a su Hijo amado. Esa es
la debilidad de su amor.
En primer lugar, est a la puerta. Nosotros lo hemos puesto ah
ya que no lo hemos recibido. Pero se queda en la puerta, en lugar
de irse. El amor sabe esperar; es paciente. Nada lo obligaba a ve-
nir y compartir nuestra existencia miserable. Sin embargo, no se
queda de brazos cruzados. Los abre en cruz. Es preciso que real-
LA DEBILIDAD DE DIOS
30
El trmino griego es paideia, cuya raz es pais (nio), y no kolass, que pro-
cede de kopt (cortar).
59
58
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
contacto con nosotros mismos. Establece un vnculo con los de-
ms y nos permite traspasar sus lmites y los nuestros y al-
canzarles en sus races eternas sin violar su intimidad. l nos
hace uno en esa raz comn en la que su presencia se revela
como la respiracin de nuestra libertad y como la eternidad de
todas nuestras ternuras.
32
Hacindonos plenamente hombres, plenamente hijos de Dios
en la libertad reconquistada, adquirimos la plena participacin de
la naturaleza divina. El hombre an no es. El camino que va del
psuchikos (el hombre terrenal) al pneumatikos (el hombre espiri-
tual)
33
es largo. El verdadero hombre slo ha existido realmente
en Jesucristo.
34
Pero tenemos la posibilidad de tender con entu-
siasmo hacia esa ltima realizacin. El hombre est llamado a con-
vertirse en encarnacin de Dios. El Mesas, la gloria esperada,
os pertenece (Colosenses 1:27). Cristo, la revelacin de Dios, es
tambin la revelacin del hombre.
CONCLUSIN
Desde la Edad Media el pensamiento humano ha sufrido importan-
tes transformaciones. Parece que el comunismo no ha hecho mu-
cha mella. En cambio, el evolucionismo se ha impuesto. La religin
y la fe son percibidas cada vez ms como una etapa infantil del des-
arrollo humano y deben pasar como nuestra adolescencia.
Despus de Freud estbamos convencidos de que Dios no
era ms que la imagen interiorizada del padre humano; una ima-
gen que haba huido al subconsciente y con el transcurso de los
aos haba sido revestida de las apariencias ms diversas. El
LA DEBILIDAD DE DIOS
32
ZUNDEL, Maurice, La crise de lglise, p. 23; citado por R. MARTNEZ DE
PISN LIBANAS, Op. cit. p. 95.
33
Cf. 1 Corintios 15:45-49.
34
STVENY, Georges; la dcouverte du Christ, pp. 329-336.
mente Dios sea lo que es, un Dios de amor, y el hombre sea lo que
es, un indiferente? Es la desnudez total.
A pesar de las nuseas, llama a la puerta. Ha venido para sal-
var a los perdidos, pero jams fuerza la puerta. Los especialistas
en el crecimiento de la iglesia deberan recordarlo. El Evangelio no
es una fuerza, y mucho menos un apremio. Se abre desde el in-
terior. Por eso, Dios es dbil; acepta que el hombre rechace abrir-
se y establecer una relacin de amor. El hombre tiene un inmen-
so poder sobre Dios. En l reside el carcter sagrado de su destino.
Compromete el destino de Dios. Pero cuando abrimos, Dios en-
tra y cena, como hizo en casa de Marta. Nos considera importan-
tes, con todo lo que le podemos ofrecer u oponer, con nuestras du-
das y nuestras certezas,
31
con nuestras cadas y nuestras victorias.
Podemos cenar con l como lo hizo Mara (Lucas 10:38-42), y
dejar que su dulce palabra penetre hasta lo ms hondo de nuestra
alma (Hebreos 4:12). Podemos cenar con l como lo hicieron los
apstoles en el aposento alto. Y cenaremos con l en el banque-
te de las bodas del Cordero, cuando regrese en gloria (Apocalipsis
19:6-9). El que venza se sentar a su lado en el trono, como l ven-
ci y est sentado en el trono al lado de su Padre (Apocalipsis 3:21).
De todas las promesas que cierran las cartas a las iglesias, sta
es la ms inesperada. Es vertiginosa! Nosotros, que tenemos una
debilidad que Pablo describi tan dramticamente (Romanos 7:7-
25), cmo podemos concebir que un da estaremos sentados con
Cristo en el trono de Dios? Esto sobrepasa los sueos ms auda-
ces. Cuando la humanidad se libera de todo constreimiento y to-
do lmite se abre plenamente a la divinidad.
Qu lejos estamos de un Dios sdico, decidido a que su hege-
mona triunfe a cualquier precio.
Dios es la libertad misma. l es la Libertad. l es nuestra li-
bertad. l nos cura de nosotros mismos, nos ensea a estar en
31
Cf. Juan 11:21-24.
61
60
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
movimientos carismticos, a la bsqueda de lo sobrenatural. El
hombre se ha enajenado del verdadero Dios.
El psicoanalista Viktor Frankl ha demostrado que la neurosis in-
dividual no es ms que la expresin de una religin rechazada.
38
Cuando est privado de Dios, el hombre no alcanza su verdade-
ra medida. No tan solo permanece enajenado, sino que no puede
completarse. Para realizarse plenamente, el hombre necesita des-
cubrir al verdadero Dios liberador, el Dios dbil aunque poderoso
en amor, el Dios de Jesucristo.
Cunto tiempo necesitaremos para deshacernos de ese
dolo que es, precisamente, la representacin de Dios bajo la
forma de un poder que domina y hasta puede aplastar? Cunto
tiempo necesitaremos an para entender que Dios est desar-
mado, que es dbil, que cualquiera puede matarlo y, por lo de-
ms, nunca dejar de esperarnos y amarnos?
39
En el mundo tendris apreturas, pero, nimo, que yo he ven-
cido al mundo (Juan 16:33). Pablo explica: Y cuando el uni-
verso le quede sometido, entonces el Hijo tambin se someter al
que se lo someti, y Dios lo ser todo para todos (1 Corintios
15:28). Cuando se excava un tnel en la oscuridad se puede per-
der la esperanza de alcanzar a encontrar la luz. Sin embargo,
llega el momento en que el ltimo golpe de pico rompe la noche.
LA DEBILIDAD DE DIOS
38
FRANKL, Viktor, Le Dieu inconscient. Pars: Le Centurion, 1975, p. 6.
39
ZUNDEL, Maurice, Ton visage, ma lumire, 1989, citado por R. MARTNEZ
DE PISN LIBANAS, Op. cit., p. 54.
subconsciente humano siempre ha fabricado los dioses que ne-
cesitaba. Pero si lo tallamos en los tejidos del subconsciente,
Dios carece de todo contenido trascendente. Es inconsistente,
no tiene contenido ontolgico. Aunque la idea de Dios ha per-
mitido que los hombres soportaran la desgracia, no deja de ser
una ilusin.
35
As se ha credo poder liberar al hombre de todos los tabes. El
hombre se constituye por medio de determinismos. Basta ya de
buscar en Dios la clave del ser! Los ms atrevidos hablan de la
muerte de Dios. Los ms prudentes, en nombre de la honestidad,
declaran a Dios intelectualmente superfluo, emocionalmente intil
y moralmente insoportable.
36
En realidad, vivimos en un mundo
en el que a menudo Dios est ausente. Tal como escribe Roland
de Pury:
Dios se hace el muerto. Se hace el muerto en que nosotros
le hemos convertido. Ah radica nuestra desgracia. Y es tan
amargo que no hay palabras para describirlo. Deja que las co-
sas transcurran como si no existiera, como si no nos amase,
porque no hemos querido que exista entre nosotros y para que
viramos bien qu buen tiempo hace ah donde no existe.
37
De aqu se sigue un verdadero desencanto, la perdida de sen-
tido, la neurosis del vaco y el absurdo. El hombre moderno se pa-
rece con frecuencia a una nia que llora. Su padre, inquieto, la in-
terroga y ella acaba respondiendo: Pap, quiero algo, pero no s
qu. Entonces se buscan sucedneos. Para los materialistas
es la huida hacia la droga. Para los religiosos es la huida hacia los
35
NEUSCH, Marcel, prologando a FRANKL, E., Le Dieu inconscient, Pars:
Le Centurion, 1975, p. 6.
36
Cf. ROBINSON, J.A.T., Honest to God.
37
PURY, Roland de, Ton Dieu rgne, Pars: Delachaux et Niestl, 1946, p.
119.
63
Captulo 4
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN
DEL CORAZN?
Richard Lehmann
Presidente de la Asociacin del Norte de Francia
y la Unin Franco-belga de la Iglesia Adventista;
profesor de la Facultad Adventista de Teologa
El mundo cristiano conoce en nuestros das un reavivamiento
bblico, carismtico, litrgico y mstico. El reavivamiento litrgico
tiende a poner el acento en el canto, en la msica y en los valores
afectivos. Las multitudes rechazan el dogmatismo y los debates
teolgicos y buscan ms el calor humano y la fraternidad. En una
palabra, buscan vivir una religin del corazn.
Reaparece el pietismo y todos se sienten llamados a dar el co-
razn a Jess, a recibir a Jess en el corazn o incluso a re-
cibir un corazn nuevo. stas y otras muchas frmulas estn car-
gadas de emocin.
La exgesis se vuelve psicologizante y la predicacin popu-
lar tiende a conmover. Los valores viriles como el coraje, la valen-
ta o la voluntad se difuminan aadindoles caricias y sensibilidad.
Es cierto que los integrismos de cualquier clase han presionado
demasiado para que el pndulo se desplace hacia el amor, la aco-
gida, la tolerancia, la fe en el prjimo y los valores primeros del cris-
tianismo. Demasiados inocentes han sido crucificados en nombre
de Cristo. Pero debemos preguntarnos si la amenaza de una de-
riva meliflua y blanda, que conduce a un sincretismo afectivo,
1
no
1
Vase el texto de la Bendicin de Toronto. Cf. GARCA, Marceline,
Embrasse Nos curs: la froideur de laccueil na pas touff la flamme de
lEsprit, en Le Christianisme au XX
e
sicle, 635 (5-10 de abril, 1998), p. 5.
65
64
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
conoce (1 Reyes 8:39; Hechos 1:24). Es capaz de ver ms all de
las apariencias (1 Samuel 16:7). El hombre no puede conocer las
profundidades del corazn humano (Jeremas 17:9). Todo lo que
tiene relacin con el comportamiento moral del individuo est
formulado con la ayuda del trmino corazn.
La afectividad
En muchos casos el uso del trmino corazn tiene que ver con los
estados afectivos elementales como el placer (Ecl. 2:10) y el dolor
(Salmos 69:21); o ms complejos, como las emociones: el miedo
(Deuterenomio 28:67), el terror (Levtico 26:36) y la angustia (Job
7:11); y los sentimientos: el amor (Deuterenomio 6: 5), el odio (Levtico
19:17) y el orgullo (2 Crnicas 32:26). En ltimo lugar, si conside-
ramos la pasin como una inclinacin que se exaspera, que sobre
todo se instala permanentemente y se convierte en el centro de
todo,
4
podemos definir como tal la actitud descrita en el siguiente
texto: Toda su actitud era siempre perversa (Gnesis 6:5).
5
El pensamiento
El uso del trmino corazn para describir estados afectivos es muy
secundario en el Antiguo Testamento. A juzgar por la proporcin
en las apariciones,
6
el contenido semntico del trmino es mucho
ms prximo a las actividades psicolgicas e intelectuales. Segn
pone de manifiesto Georges Pidoux, ah estriba la diferencia fun-
damental entre las funciones que el Antiguo Testamento le atribua
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
4
MALAPRET, P., citado por CUVILLIER, A., Prcis de philosophie, Pars: A.
Colin, 1961, 9. ed., p. 419.
5
Segn la Nueva Biblia Espaola: La maldad del hombre cunda en la
tierra y [] todos los pensamientos que ideaba su corazn eran puro mal
de continuo. Segn Cantera Iglesias: Era mucha la malicia del hombre
en la tierra y [] toda la traza de los pensamientos de su corazn no era
de continuo sino el mal.
6
Casi cuatrocientas referencias sobre unas setecientas cincuenta.
es un peso demasiado grande que grava el futuro del cristianismo.
Todo va bien mientras nos amemos!.
Si la Biblia concede un lugar de honor al corazn mencionn-
dolo en ms de setecientas veces, es importante definir el conte-
nido. Tocar la nocin de corazn es elaborar una nueva religin,
es desplazar realmente el ncleo del cristianismo.
Cmo puede la religin cristiana permanecer fiel a sus princi-
pios? Sobre esta pregunta queremos abrir nuestra investigacin
y, a travs del uso del trmino corazn, intentaremos descubrir
qu religin o, ms bien, qu espiritualidad intuyeron los autores
sagrados.
EL USO GENERAL DEL TRMINO CORAZN
2
El corazn, en su condicin de rgano, no recibe ninguna mencin
en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia ente-
ra no conoce ms que el uso metafrico del trmino. Nadie duda,
sin embargo, de que los antiguos, que consuman carne y estaban
habituados a los sacrificios, conocan el rgano aunque ignorasen
su funcin. Pero el uso metafrico no precisa de un conocimiento
profundo de la fisiologa para que la palabra tenga un sentido.
El trmino corazn sirve, generalmente, para designar lo que
est en el centro. Por ejemplo, Jons fue arrojado al fondo (el
corazn) del mar (Jons 2:4). En un sentido moral, hace referen-
cia a los mviles, a las intenciones profundas y ocultas.
3
Las in-
tenciones humanas son tan poco perceptibles que slo Dios las
2
Puesto que el vocabulario del Nuevo Testamento es fiel en sus distintas
acepciones al contenido que le dio el Antiguo Testamento, nuestra inves-
tigacin se centrar esencialmente en el Antiguo Testamento. Haremos las
correcciones necesarias cuando tengamos que considerar el modo en que,
en el mbito de la antropologa, las nociones veterotestamentarias han de-
bido inscribirse en un vocabulario griego ms amplio que el hebreo.
3
Frecuentemente se hace una oposicin entre el corazn y las partes visi-
bles del cuerpo humano: la mano (Lamentaciones 3:41), las orejas (Ezequiel
3:10), la boca (Deuterenomio 30:14), los vestidos (Joel 2:13), etc.
67
66
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Los trminos corazn, alma y espritu son, a menudo, sinni-
mos. Sin embargo, cada uno de ellos posee un sentido especfi-
co. Para distinguirlos conviene definir el punto de vista bajo el que
se sita el autor sagrado cuando emplea esos tres trminos: sin-
ttico, analtico o existencial; puntos de vista perfectamente defi-
nidos por Jean Zurcher en su tesis. El autor parte de tres catego-
ras de unidad que se reducen a tres formas: elemental, total y
viva.
11
La unidad elemental es aqulla que concibe nuestra men-
te concibe necesariamente en el fondo de toda multiplicidad. Es
el producto del anlisis. La unidad total es la que impone nuestra
mente para dar forma a toda multiplicidad. Es el resultado de la
sntesis. La unidad viva o psicolgica es aquella que fija el yo
en su emergencia, es decir, la conciencia de la propia existencia.
La llamaremos unidad existencial.
Bajo cada uno de esos puntos de vista los trminos que sirven
al antroplogo bblico la carne, el corazn, el alma y el espritu
cubren un campo semntico distinto. Tener en cuenta esos tres
puntos de vista evita muchas confusiones a la hora de interpre-
tar los enunciados bblicos sobre el hombre.
El punto de vista analtico
Corazn y carne. Entre los trminos que la antropologa bbli-
ca clsica retuvo, el corazn ocupa un lugar muy discreto y, a
menudo, se limita a los trminos cuerpo, alma y espritu,
tal como se recoge en Gnesis 2:7. No obstante, el corazn per-
mite poner de relieve la riqueza de la vida interior del hombre.
Lejos de ser una mquina viva, a travs del uso del trmino
corazn, el hombre aparece como un ser dotado de sentimien-
tos, pensamientos y voluntad personal. La carne es lo visible y
el corazn es lo profundo e ntimo (Job 10:13).
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
11
Ibdem, p. 122.
al corazn y las que le atribuimos hoy en da.
7
Afirma, con razn,
que olvidar esta realidad falsea nuestra visin de las personas b-
blicas que, a causa de sus frecuentes referencias al corazn, nos
parecen ms sentimentales que racionales.
8
El corazn es la se-
de de las reflexiones (Salmos 77:7), la inteligencia (Job 12:23), la
sabidura (Salmos 90:12), el saber (Eclesiasts 1:17), la meditacin
(Zacaras 7:10) y la memoria (Proverbios 3:3). El Nuevo Testamento
se inscribe en la misma lnea (cf. Lucas 24:38, Romanos 1:21).
EL USO ANTROPOLGICO
El acento que el Antiguo Testamento pone sobre el pensamiento
no carece de consecuencias en la antropologa. Mientras que noso-
tros distinguimos la potencialidad del acto, el proyecto de su cum-
plimiento, para el Antiguo Testamento el hombre es aquello que
piensa su corazn (Proverbios 23:7). El pensamiento o los sen-
timientos tienen, en el Antiguo Testamento, un pronunciado ca-
rcter prctico y conducen, necesariamente, a la accin. Segn
palabras de Jean Zurcher, si la esencia del hombre es ser un al-
ma viviente, sta no existir verdaderamente ms que en la me-
dida en la que se manifieste.
9
Por esa razn el israelita aplica su
corazn (Esdras 7:10), lo desva (Deuterenomio 30:17) y lo con-
forta (Salmos 10:17). El corazn es tenido como la fuente ntima
de toda la actividad afectiva e intelectual del hombre. el acto vo-
luntario llega a ser hasta tal punto la manifestacin del corazn,
que todo acto cometido es una emanacin de la persona misma.
10
7
PIDOUX, Georges, Lhomme dans lAncien Testament, Neuchtel (Pars):
Delachaux et Niestl, 1953, p. 25.
8
PIDOUX, Georges, Op. cit., p. 26.
9
ZURCHER, Jean, Lhomme, sa nature et sa destine, Neuchtel (Pars):
Delachaux et Niestl, 1953, p. 181.
10
Cf. MOURLON BEERNAERT, Pierre, s. j., Cur-Langue-Mains dans la
Bibla. Un langage sur lhomme (Cahiers vangile 46), Pars: Le Cerf, 1983,
p. 8. Designa toda la personalidad consciente, inteligente y libre del ser
humano.
69
68
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
plo de origen divino, el hombre es el nico que posee cora-
zn. Los animales carecen de l. Porque slo el hombre es ca-
paz de disponer del espritu, de la vida que est en l. Para
Claude Tresmontant la originalidad de la psicologa bblica
es que considera los pensamientos como creados por el hom-
bre, engendrados en su corazn mediante su libertad. El hom-
bre es el creador de sus pensamientos, es su autor responsa-
ble. El corazn del hombre fabrica el mal desde su juventud.
(Gnesis 8:21)
14
Pero el hombre no es propietario de su vida,
el aliento que lo anima sigue siendo propiedad de Dios. Les
retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo; envas tu alien-
to, y los creas, y repueblas la faz de la tierra (Salmos 104:29-
30).
15
Pero el hombre dispone de su corazn. Puede endure-
cerlo a la voz de Dios (Salmos 119:70). El espritu es la
potencialidad de vida; el corazn es su orientacin.
Para concluir, diremos que los trminos antropolgicos consi-
derados desde un punto de vista analtico presentan al hombre de
los distintos modos en que se da: emprico (la carne), personal (el
alma), vivo (el espritu) y autnomo (el corazn). Segn afirma
Georges Crespy, la diversidad de las expresiones utilizadas no
significa una diferencia ontognica entre las realidades que de-
signan, sino una coloracin particular de la existencia en rela-
cin con el trmino empleado.
16
Considerar que bajo cada uno
de los trminos se encuentra una realidad ontolgica sera un error
pues explican maneras de ser, facetas bajo las que el hombre se
da a conocer.
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
14
TRESMONTANT, Claude, Essai sur la pense hbraque, Pars: Le Cerf,
1962, 3. ed., p. 119.
15
Segn NBJ: Les retiras tu soplo y expiran, y retornan al polvo que son. Si
envas tu aliento, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
16
CRESPY, Georges, Le problme dune anthropologie thologique, tu-
des thologiques et religieuses, 1950, n.
1-2, p. 23.
Corazn y alma. El trmino alma tambin sirve para explicar la
interioridad. Tanto se puede decir desde el fondo de mi al-
ma como desde el fondo de mi corazn. Pero el trmino
alma tiene un sentido ms amplio que corazn. El alma repre-
senta la realidad viva (1 Samuel 17:55) o muerta (Levtico 21:11;
Nmeros 19:11-13) del ser, ya se trate de un ser humano o de
un animal. Caracteriza la vida individual en el sentido fisiolgi-
co (Gnesis 35:18) a la vez que psicolgico (1 Samuel 1:10).
12
El alma puede conocer (Salmos 139:14), recordar (Lamen-
taciones 3:20) y querer (Salmos 119:129). Pero cuando se tra-
ta de designar individuos en un sentido amplio, independiente
de toda vida interior, el trmino corazn es excluido como en el
caso de una descendencia (Gnesis 46:22) o el nmero de
los emigrantes en Egipto (Gnesis 46:26; cf. Hechos 2:41), en
los que se enumeran almas y no corazones.
Corazn y espritu. El espritu es universal e impersonal. El tr-
mino es sinnimo de vida. mile David dice: La nica dife-
rencia que existe entre el ruah de los animales y el del hom-
bre es que los primeros lo reciben del principio universal que
penetra la naturaleza entera (Gnesis 1:24) mientras que el se-
gundo recibe la vida de parte de Dios de un modo distinto y es-
pecial (Gnesis 2:7).
13
Dios es quien dispone de l (Daniel
5:23) y no es propiedad inalienable de los hombres (Eclesiasts
12:9) o los animales (Gnesis 9:3). No es pues sorprendente
que se considere a una persona que da testimonio de una par-
ticular vitalidad como depositaria de ms espritu que otra, o que
la anima un espritu ms poderoso. Quien est animado por el
Espritu de Dios dispone de medios extraordinarios. A la inver-
sa, un nimo abatido [sin fuerzas] seca los huesos (Proverbios
17:22). Si todos los seres vivientes estn animados por un so-
12
MOURLON DE BEERNAERT, Pierre, s. j.; Op. cit., p. 183.
13
DAVID, mile, tude sur limmortalit conditionnelle, citado por VAU-
CHER, Alfred, Le problme de limmortalit, Dammarie-ls-Lys: S.D.T.,1957,
p. 86.
71
70
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El espritu. Segn el contexto, este trmino tambin puede ser
reemplazado por un pronombre personal (Gnesis 45:27; Salmos
142:4; Proverbios 17:27).
El corazn. Como los precedentes, el trmino corazn puede
representar a toda la persona hasta el punto de que la potica
hebrea lo usa en paralelo con los anteriores (Isaas 65:14):
Mirad que mis siervos cantarn con corazn dichoso, mas voso-
tros gritaris con corazn triste, y con espritu quebrantado
gemiris.
El punto de vista existencial
El hombre puede ser percibido tambin bajo el ngulo de la exis-
tencia. Entonces no aparece como un compendio y su naturale-
za no es la suma de sus partes. Aunque pueda ser percibido en
sus distintas facetas, no por ello deja de ser un ser nico y vivo.
Desde este punto de vista no se puede decir que el hombre
tenga un alma, un cuerpo, un espritu y un corazn, sino que se
dice que es cuerpo, alma, etctera. Incluso cuando emplea una
formulacin dualista, Claude Tresmontant no se reprime y dice
que, para el Antiguo Testamento, el alma es visible y sensible
porque est en el mundo, ha asimilado los elementos de los cua-
les se ha nutrido, los ha integrado y hacen que sea carne.
19
En el hombre se confunden todas las dimensiones de su ser.
Pero an hay ms, porque el hombre jams es considerado
por l mismo, sino siempre en su situacin ante Dios
20
y ante sus
semejantes. Eso hace de l un ser moral y responsable, a cuya
conciencia Dios llama sin cesar. Para comprender al hombre en
situacin, la Biblia emplea preferentemente el trmino corazn a
causa de la relacin que esa palabra mantiene con la vida volun-
taria.
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
19
TRESMONTANT, Claude, Op. cit., pp. 97, 98.
20
ZURCHER, Jean, Op. cit., p. 180.
El punto de vista sinttico
La consideracin de este punto de vista est justificada por el he-
cho de que, en el pensamiento veterotestamentario, la vida que
Dios da penetra de tal modo la totalidad del ser que cada una de
sus dimensiones puede explicar el conjunto de la vida.
La carne. Todos los elementos visibles del hombre permiten abar-
carlo en su totalidad. Los ojos, la nariz, los brazos, las orejas,
etctera, no son nicamente partes del cuerpo (punto de vista
analtico), sino que cada uno representa tambin la totalidad del
ser.
17
As, cuando Dios dice: Ante m se doblar toda rodilla, por
m jurar toda lengua (Isaas 45:23) habla de toda la persona, y
no slo de la rodilla o la lengua. Aunque la palabra carne sirve pa-
ra explicar la dimensin material y frgil del ser humano, cuan-
do segn el texto hebreo Dios declara en Isaas 66: 23 que to-
da carne (kol-basar) se postrar delante de l, no pretende que
el culto que se le rinda en la tierra nueva sea tan slo un culto for-
malista, sino que todo ser viviente le rendir homenaje. Claude
Tresmontant tiene razn cuando escribe que tan cierto es de-
cir que somos cuerpos como decir que somos almas. El hebreo,
para designar al ser humano viviente, tambin emplea los tr-
minos alma (nefs) o carne (basar), que contemplan una nica
realidad, el ser humano que vive en este mundo.
18
La totali-
dad del ser est presente en todas sus partes.
El alma. El trmino sirve tambin para designar la totalidad de
la persona. A menudo puede ser sustituido en el texto por un
pronombre personal. As, los textos Que mi suerte sea la de
los justos (Nmeros 23:10) y Bendice alma ma al Seor
(Salmos 103:1) pueden traducirse perfectamente por que la
suerte de mi alma sea la de los justos y que yo bendiga al
Seor sin que cambie su sentido.
17
PIDOUX, Georges, Op. cit., pp. 23-25.
18
Ibdem, p. 98.
73
72
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
1:21), la fe (Romanos 10:10), la obediencia (Romanos 6:17), la vo-
luntad (2 Corintios 9:7) y la conciencia (1 Juan 3:20-21).
El corazn es: el centro de todo el hombre, el principio inter-
no, a la vez espiritual y animado, que hace del hombre una uni-
dad concreta, y del cual parten su actividad dinmica y su deter-
minacin moral. Todo aquello que los griegos o helenistas llaman
nouj (mente), logoj (razn), suneidesij (conciencia) y sumw (co-
razn) est incluido en kardia.
23
El estudio comparativo de los trminos antropolgicos nos ha
convencido, no slo de que el pensamiento del Nuevo Testamento
se inscribe en la lnea establecida en el Antiguo, sino que, ade-
ms, el trmino corazn, en su diversidad de usos, se refiere a
la realidad humana.
24
El corazn es el hombre de carne, capaz de
pensar, sentir y querer, y animado por el aliento divino. De ah que
la soteriologa bblica se base en esta realidad antropolgica.
EL USO SOTERIOLGICO
En el Antiguo Testamento
Aunque el trmino conciencia no se emplee en el Antiguo
Testamento, ello no quiere decir que su nocin no est presente.
A veces se sobreentiende, como sucede en Gnesis 3:8, donde
vemos a Adn y Eva, vctima de sus remordimientos. Pero es ms
frecuente que se evoque por medio del trmino corazn. Job di-
ce: Mi corazn no reprocha ninguno de mis das (Job 27:6).
Un pueblo sin corazn es un pueblo sin conciencia (Jeremas
5:21-22). La conciencia se apoya en la memoria (Deuterenomio
4:39). Dios tambin se propone escribir sus mandamientos en el co-
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
23
DELITZSCH, F., System der biblichen Psychologie, citado en: VIGOU-
ROUX, F., Dictionnaire de la Bible, Pars: Letouzay et An, 1908, col. 825.
24
Cf. LEHMANN, Richard, La notion de cur dans la rvlation biblique, te-
sis de licenciatura, Collonges-sous-Salve: Facultad Adventista de Teologa,
1964, p. 53-64.
EL USO NEOTESTAMENTARIO
Antes de seguir adelante, es preciso, sin embargo, que considere-
mos brevemente las aportaciones del Nuevo Testamento. Los au-
tores del Nuevo Testamento se enfrentan a una situacin lingsti-
ca nueva. El vocabulario griego que emplean posee ya un sentido
que le es propio: es ms extenso y, por lo tanto, a veces ms pre-
ciso. Adems, el pensamiento rabnico, fuertemente influido por la
filosofa griega, se elabora sobre una antropologa dualista.
A causa de las dimensiones de este trabajo, no se profundiza-
r demasiado en el tema. Permtasenos remitir al lector al exce-
lente estudio de W. David Stacy
21
en el que se demuestra am-
pliamente que, si bien aprovechaban la oportunidad que les ofreca
un vocabulario nuevo, los autores del Nuevo Testamento perma-
necan fieles al pensamiento veterotestamentario.
Podemos suscribir la conclusin del estudio de J. Behm, quien
declara: El empleo neotestamentario del trmino corazn est en
consonancia con el uso veterotestamentario y se distingue del uso
griego. En comparacin con la Septuaginta, se concentra con ms
fuerza sobre el corazn en su condicin de rgano principal de
la vida psquica y espiritual, el lugar en el hombre en el que Dios
da mayor testimonio de s mismo.
22
El corazn es comparable a un tesoro del que se sacan cosas
buenas o malas (Mateo 12:35), es la fuente oculta de toda la vida
(1 Corintios14:25; 2 Corintios 5:12) a la cual slo Dios tiene acce-
so (Lucas 16:15). Es la sede del pensamiento (Mateo 9:4; 15:19).
En Hebreos 4:12, el autor pone unos junto a otros los sentimientos
y los pensamientos del corazn. Mediante el uso del trmino co-
razn (kardia [kardia]) se hace referencia a la inteligencia (Romanos
21
STACY, W. David, The Pauline View of Man in Relation to Its Judaic and
Hellenistic Background, Londres: MacMillan, 1956.
22
BEHM, J., kardia, Theological Dictionary of the New Testament (TDNT),
editado por KITTEL, Gerhard, Grand Rapids (Michigan): Eerdmans, 1975,
vol. 3, p. 611.
nis segn mis preceptos y que pongis por obra mis manda-
mientos (Ezequiel 36:26-27).
Y por eso lo persigue diciendo:
Dame, hijo mo, tu corazn (Proverbios 23:26).
El uso del trmino corazn permite que el israelita presente al
hombre tal como se entiende a s mismo: en una historia, como
un poder de accin, responsable de su destino ante un Dios que
lo llama y lo solicita. Un hombre segn el corazn de Dios es
mucha ms inteligencia y discierne mejor (Jeremas 3:15), con-
duce mejor su vida segn los orculos de Dios, que un hombre
librado a los mltiples y diversos sentimientos que fluyen de su
fuero interno.
En el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento se inscribe perfectamente en la lnea marca-
da por el Antiguo. El reproche esencial que se le hace al hombre es
su indisposicin para responder al llamamiento de Dios. Jess se
aflige por la dureza de corazn de sus oyentes (Marcos 3:5; 8:18).
El corazn humano est extraviado (Hebreos 3:10), es malo e in-
crdulo (Hebreos 3:12), incircunciso (Hechos 7:51). El da del juicio
manifestar la realidad del corazn (1 Corintios 4:5; Mateo 12:34;
Romanos 2:5-8). Pero posee la capacidad de decisin para ir a fa-
vor del bien. Para ello basta con que responda al llamamiento de
Dios, la palabra eficaz que puede salvar al hombre de su encierro.
Jess interpela frecuentemente a aquellos que se dirigen a l: Si
quieres (Mateo 15:28; 19:21; Lucas 9:23). Y toda la predicacin
evanglica est basada en la capacidad de eleccin de los indivi-
duos ante la solicitud divina (Mateo 11:28-30; Hechos 2:37).
Porque en la Biblia el corazn es el trmino que designa la
fuente de la libertad y el pensamiento, el lugar en el que el hom-
75
74
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
razn humano (Jeremas 31:33) para que se hagan eco permanente
de la voz divina. Dios solicita, presiona, suplica, amenaza, pero ja-
ms obliga. Habla al corazn (Oseas 2:16), y as permite que el hom-
bre acceda a la libertad. El hombre dispone de libre albedro y la in-
terpelacin divina hace que acceda a la libertad.
25
Para el Antiguo Testamento, el hombre est marcado por el pe-
cado, tiene una inclinacin natural a endurecer su corazn (2
Crnicas 36:12-13). En el jardn del Edn era libre en la medida
que segua con placer la voluntad divina. Pero cuando pec se de-
fini a s mismo como el valor ltimo y se alien definitivamente.
Se encerr en un crculo del que no puede salir (Gnesis 8:21;
Eclesiasts 9:3; Jeremas 17:9).
Para acceder a la libertad, debe volver a encontrar y elegir unos
valores que le sobrepasan y le vienen de alguien mayor que l. En
la medida en que escoge sus propios valores est determinado
por su propia imagen. El sabio declara : El que se fa de s mis-
mo [su corazn] es un necio, el que procede con sensatez est a
salvo (Proverbios 28:26).
El mal tiene sus races en el engao radical que consiste en que-
rer definirse como el criterio para todos los valores. Con el pretexto
de la libertad el hombre se aliena y se convierte en esclavo de sus
deseos y sus pasiones, e incluso esclavo de sus conquistas. Por eso
la profeca al rey de Tiro: Porque has equiparado tu corazn al co-
razn de Dios [] te precipitarn en la fosa (Ezequiel 28:6-8).
Pero el amor de Dios no tiene fin. Con amor eterno te am, por
eso prolongu mi lealtad (Jeremas 31:3). Su proyecto perma-
nente es dar al hombre las referencias que lo liberen:
Os dar un corazn nuevo y os infundir un espritu nue-
vo; arrancar de vuestra carne el corazn de piedra y os dar
un corazn de carne. Os infundir mi espritu y har que cami-
25
La libert, elle, cest le fruit de lactivit consciente et voulue de lhomme
(La libertad es fruto de la actividad consciente y voluntaria del hombre).
LEHMANN, Richard, Op. cit., p. 159.
77
76
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
mente y la libertad.
28
A partir de ese momento las elecciones
se hacen segn la revelacin divina y no en funcin de los inte-
reses personales. El Espritu de Dios esparce el amor en el cora-
zn (Romanos 5:5).
Presencia
La obra del Espritu es realmente importante. Mientras que en el
Antiguo Testamento y en la lengua griega el pneuma aparece la
mayora de las veces como exterior al hombre y arrebatando de
modo irresistible al profeta, en el Nuevo Testamento es una pre-
sencia en el corazn del creyente. El hombre espiritual, una for-
mulacin sin correspondencia en el Antiguo Testamento, es con-
ducido por el Espritu que, segn A. Westphal, deja de ser una
biela manejada por el brazo del Seor y se convierte en levadu-
ra que penetra toda la masa y la transforma.
29
El creyente par-
ticipa de la divinidad a travs de la presencia del Espritu en su co-
razn (1 Corintios 3:16; 2 Timoteo 1:14; Santiago 4:5). Esta
presencia le permite acceder a la plena libertad (Efesios 3:17)
CONCLUSIN
Al final de nuestra investigacin podemos afirmar que la teologa
no puede menospreciar la antropologa. Dios quiere salvar al hom-
bre en su integridad, en todas las dimensiones de su existencia;
porque este, como si de un tringulo se tratara, no puede ser afec-
tado en una dimensin de su ser sin que los efectos alcancen a
las dems. El uso bblico del trmino corazn determina una reli-
gin que interpela al individuo en sus pensamientos, en sus afec-
tos y en sus relaciones con su cuerpo y con su prjimo.
La religin del corazn produce una revolucin total en el indi-
viduo, en todo lo que constituye su humanidad. A diferencia del
pensamiento griego, que lo divide todo en categoras, jerarquiza
EL CRISTIANISMO ES UNA RELIGIN DEL CORAZN?
28
TRESMONTANT, Claude, Op. cit., p. 72.
29
Ibdem, Op. cit., p. 103.
bre escoge para s mismo lo que es y decide sus actos y sus pen-
samientos. En los secretos del corazn se elaboran las primeras
decisiones, las opciones radicales que harn que un ser sea lo
que es, lo que quiere y lo que piensa.
26
O, segn afirma Jean
Zurcher, el hombre es un ser cuya existencia depende en todo
momento de la actividad mediante la cual se hace a s mismo.
27
As pues, el hombre aparece doblemente responsable. En pri-
mer lugar, lo es en razn del uso que hace de su libertad creado-
ra; en segundo lugar, lo es por su cerrazn a las fuentes divinas.
Quien responde favorablemente, conoce una metamorfosis com-
pleta con una luz interior, una renovacin de su corazn y una nue-
va presencia.
Iluminacin
Para hablar de la relacin nica que Dios mantiene con el cora-
zn del hombre, el Nuevo Testamento emplea un hpax: kardiog-
nsts (Hechos 15:8; 1:24). Dios conoce el corazn del hom-
bre y lo ilumina revelndosele como su Padre (Glatas 4:6). Ilumina
los ojos de su corazn para que conozca la autntica esperanza,
el poder o la riqueza (Efesios 1:18-19); en una palabra la vida ver-
dadera. Transformado por la renovacin de su inteligencia, el cre-
yente accede a los verdaderos valores y, por ende, a la verdade-
ra libertad (Romanos 12:1-3).
Corazn nuevo
Lo que comnmente se viene en llamar un corazn nuevo es,
de hecho, una vida nueva. Porque la vida, segn la terminologa
neotestamentaria, es un don espiritual que requiere un acto es-
piritual y libre por parte del hombre: una metanoia, una anakain-
sis, una renovacin del corazn; es decir, una renovacin de la
26
TRESMONTANT, Claude, tude mtaphysique biblique, Pars: J. Gabalda,
1955, p. 65.
27
ZURCHER, Jean, Op. cit., p. 157.
Captulo 5
JESS-DIOS EN UNA CARNE PARECIDA
A LA NUESTRA
Kenneth H. Wood
Presidente del Ellen G. White Estate
Board of Trustees
Desde mi ms tierna infancia, a inicios de los aos 20, mis padres
me ensearon que cuando el Hijo de Dios vino a este mundo su
herencia fsica era la de todos los seres humanos. Sin poner el
acento en sus ascendientes pecadores, como Rahab o David, su-
brayaban que Jess, aun a pesar de las tendencias fsicas que
haba heredado, haba vivido una vida perfecta primero como ni-
o, luego joven y finalmente adulto. Me ensearon que compren-
da mis tentaciones porque haba sido tentado como yo, y me
comunicara la fuerza necesaria para vencer como l haba ven-
cido. Esas palabras causaron en m una profunda impresin. Me
ayudaron a mirar a Jess no slo como mi Salvador, sino como
un modelo. Con ellas aprend a creer tambin que mediante su
poder poda vivir una vida victoriosa.
En los aos que siguieron aprend que las enseanzas de mis
padres con respecto a Jess tenan una base slida en la Biblia y
que Ellen White, la mensajera de Dios para el Remanente, haba
clarificado esa verdad en numerosas declaraciones como las que
siguen:
Los nios no deben perder de vista que el nio Jess to-
m sobre s la naturaleza humana, que fue semejante a la car-
ne de pecado y que, al igual que Satans tienta a todos los ni-
os, l tambin fue tentado. Fue capaz de resistir a las
tentaciones de Satans en virtud de su dependencia del po-
79
los dones de la naturaleza humana, separa el alma del cuerpo co-
mo si una pudiera existir sin el otro, la reflexin de los autores sa-
grados est dirigida a entender al hombre en su existencia nica
(diramos total, pero eso podra dejar entrever que la vida est
hecha de una unin de fragmentos) en la que todo se sustenta
mutuamente. Las interpelaciones de Dios estn destinadas a sa-
car a los creyentes de las ilusiones que les acunan, hacindoles
creer que lo religioso est separado de lo cotidiano, pues son se-
res responsables, ante Dios y ante los hombres.
Promover una religin del corazn es llamar a una vida de re-
flexin, fundada en la revelacin bblica, en la que se implican
todas las dimensiones de la vida personal y social. El Nuevo
Testamento es fiel al Antiguo, que anuncia la nueva religin en es-
tos trminos:
Meter mi ley en su pecho la escribir en su corazn, yo se-
r su Dios y ellos sern mi pueblo; ya no tendrn que ense-
arse unos a otros mutuamente, diciendo: Tienes que conocer
al Seor, porque todos, grandes y pequeos, me conocern.
(Jeremas 31:33-34).
Todo viene de Dios, cuya presencia ineludible hace a los hom-
bres libres y responsables.
78
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Si bien los protestantes rechazan esta doctrina catlica, la ma-
yora sostiene an que hay una diferencia entre la humanidad de
Cristo y la de la raza humana que vino a salvar. De manera so-
brenatural, dicen, no hered el bagaje gentico que tendra que
haber recibido de sus ancestros cados en el pecado, por lo que
qued exento de ciertas tendencias contra las que deben luchar
los humanos en su conjunto.
EL DESAFO DE LA CRTICA
Desde el principio, los adventistas sostenan que Jess haba to-
mado la naturaleza humana tal como la haba encontrado despus
de cuatro mil aos de pecado. Por ese motivo, los predicadores y
los telogos de otras iglesias deformaron esa creencia y la usa-
ron para apartar a las personas de la verdad del sbado y los men-
sajes de los tres ngeles. Tomaron la doctrina del pecado original
como presupuesto de sus reflexiones y afirmaron que si Jess hu-
biese tomado una carne semejante a la del pecado (Romanos
8:3) tambin l habra sido un pecador, por lo que tambin l ha-
bra necesitado un Salvador.
A inicios de los aos treinta, en la revista Moody Monthly apa-
reci un artculo que versaba sobre tres doctrinas adventistas, en-
tre los cuales se encontraba la naturaleza de Cristo. Francis D.
Nichol, el entonces redactor jefe de la Review and Herald, que en
la actualidad se denomina Adventist Review, responda a las acu-
saciones con una carta al director.
A propsito de la doctrina segn la cual Cristo haba here-
dado una naturaleza pecadora y cada declaraba: La creen-
cia delos adventistas del sptimo da sobre ese asunto est es-
tablecida definitivamente en Hebreos 2:14-18. Puesto que un
texto bblico ensea que Cristo particip de nuestra naturaleza
de manera efectiva, nosotros tambin debemos ensearlo. Ms
tarde, en un artculo que comentaba la respuesta crtica a su afir-
macin, escribi:
81
80
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA JESS-DIOS EN UNA CARNE PARECIDA A LA NUESTRA
der divino de su Padre celestial. Se someti a su voluntad y obe-
deci sus mandamientos.
1
En un tiempo, Jess tuvo la misma edad que vosotros.
Conoci vuestras mismas condiciones y vuestros mismos pen-
samientos en este perodo de vuestra vida. En este momento
crucial no puede olvidarse de vosotros. Conoce vuestras ten-
taciones.
2
Una de las principales razones por las que Cristo entr en la fa-
milia humana, y vivi una vida victoriosa desde su nacimiento has-
ta su madurez, fue establecer un ejemplo para aquellos a quienes
haba venido a salvar.
Jess tom la naturaleza humana y pas por las diversas
fases de la infancia y la juventud con el fin de saber cmo sim-
patizar con nosotros y para dar un ejemplo a todos los nios y
jvenes. l sabe cules son sus tentaciones y sus debilidades.
3
Durante mi estancia en el instituto y en la universidad, los pro-
fesores y pastores adventistas continuaron ensendome que
Jess haba tomado la misma carne que la de cualquier ser hu-
mano: una carne afectada e influida por el pecado de Adn y Eva.
Decan que los catlicos no podan creerlo a causa de la doctri-
na del pecado original, que les obligaba a proteger a Jess de la
carne de pecado. As elaboraron el dogma de la inmaculada con-
cepcin, segn el cual Mara, la madre de Jess, si bien fue con-
cebida naturalmente, ya desde el mismo instante de su concep-
cin estuvo libre de toda traza del pecado original. De ese modo,
puesto que era distinta de sus ancestros y del resto de la huma-
nidad cada, poda ofrecer a su Hijo una carne semejante a la de
Adn antes del pecado.
1
Youths instructor, 23 de agosto de 1894.
2
Manuscript Releases, vol. 4, p. 235.
3
Youths Instructor, 1 de septiembre de 1873.
83
82
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
DILOGO Y CAMBIO
El lector puede imaginar la sorpresa de quien suscribe estas l-
neas cuando, en su condicin de redactor de la Adventist Review
durante los aos cincuenta, escuch a ciertos dirigentes adven-
tistas que afirmaban que ese no era el punto de vista correcto, que
era apoyado slo por una minora excntrica de la iglesia. Por aquel
entonces se estaba produciendo un dilogo con algunos pastores
evanglicos que estaban adscritos a una percepcin de la natu-
raleza humana que inclua el error de la inmortalidad del alma. Se
dijo que nuestra posicin sobre la naturaleza humana de Cristo
estaba en proceso de ser esclarecida. Tras el final del dilogo,
varios dirigentes de la iglesia que haban estado implicados en las
discusiones anunciaron que Cristo haba tomado la naturaleza hu-
mana de Adn anterior a la cada; no la posterior. Se haba pro-
ducido un giro. Su postura haba cambiado de poslapsariana a
prelapsariana.
Ese cambio espectacular motiv a quien escribe el estudio de
la cuestin con una intensidad rayana a la obsesin. Con toda la
objetividad de que era capaz, examin las Escrituras y ley los es-
critos de Ellen White y las declaraciones de los pensadores ad-
ventistas que se haban publicado durante los ltimos cien aos.
Tambin examin los estudios y los libros de autores adventistas
contemporneos y otros telogos no adventistas. El objetivo era
comprender qu efecto poda tener este movimiento sobre: 1) el
smbolo de la escalera de Jacob que recorre todo el espacio en-
tre el cielo y la tierra; 2) la intencin de Cristo al tomar la condicin
humana; 3) las relaciones que existen entre su humanidad y su
cualidad de sumo sacerdote (Hebreos 2:10);
6
4) la dificultad re-
lativa en un combate contra el adversario si hubiese tenido lugar
en una carne sin pecado o en una carne de pecado; 5) un senti-
do ms profundo a la vez de las experiencias de Getseman y
JESS-DIOS EN UNA CARNE PARECIDA A LA NUESTRA
6
Cf. WHITE, Ellen, El discurso maestro de Jesucristo, p. 56.
Debemos admitir que si la declaracin segn la cual Cristo
hered una naturaleza pecadora y cada no va acompaada
de precisin alguna, puede ser mal entendida y significar que
Cristo fue un pecador por naturaleza, como nosotros. Eviden-
temente tal doctrina sera espantosa. Pero no compartimos una
creencia as. Los adventistas enseamos sin reservas que, si
bien Cristo naci de una mujer, particip de la misma carne y la
misma sangre que nosotros y se hizo tan semejante a sus her-
manos que pudo ser tentado en todo como nosotros, fue sin pe-
cado, porque no conoci el pecado.
La clave de toda la cuestin est ciertamente en la frase sin
cometer pecado. Creemos sin reserva en esta declaracin las
Santas Escrituras. Cristo fue verdaderamente sin pecado.
Creemos que aqul que era sin pecado fue hecho pecado por
nosotros; condicin indispensable para que fuera nuestro
Salvador. No hay nadie que sea capaz de usar un vocabulario
que escape a los malentendidos; as que cualquiera que sea el
que emplee un adventista para describir la naturaleza que Cristo
hered en el nivel humano, creemos implcitamente, tal como ya
hemos dicho, que Cristo fue sin pecado.
4
La posicin avanzada por Nichol representaba con precisin la
fe que la Iglesia Adventista haba compartido durante dcadas
como la de respetados biblistas no adventistas. Fue tambin la
de Ellen White, quien escribi: Al tomar sobre s la naturaleza del
hombre en su condicin cada, Cristo no particip de su pecado en
lo ms mnimo. [] Fue conmovido por el sentimiento de nuestras
debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y, sin em-
bargo, no conoci pecado. [] No debemos tener dudas en cuan-
to a la perfeccin impecable de la naturaleza humana de Cristo.
5
4
Review and Herald, 12 de marzo de 1931.
5
Tentado en todo segn nuestra semejanza, Mensajes selectos, tomo
1, traduccin de un artculo aparecido en The Signs of the Times de 9 de
junio de 1898.
nan la posicin histrica de la naturaleza cada en la humanidad
de Jess. Sin querer emitir aqu juicio alguno, parece que la ela-
boracin de dichas tentativas se parece mucho a aquella de un
procurador de la Repblica Francesa que un da declar: Si tie-
ne un expediente slido, case a los hechos. Si tiene un expe-
diente poco documentado, intente complicar la cuestin. Si su dos-
sier est vaco, seduzca al jurado.
Es importante saber si Cristo tom una naturaleza anterior o
posterior a la cada de Adn? Decididamente s. Si creemos que
Jess tom la naturaleza de Adn antes de su cada tenderemos
a pensar que tuvo ciertas ventajas de las que nosotros no goza-
mos. Intentaremos excusar nuestros pecados. Estaremos inclina-
dos a pensar que el ejemplo de Jess es menos significativo para
nosotros. Empezaremos a dudar que pueda comprender realmente
nuestras tentaciones y sepa cmo hacer que para que podamos
alcanzar misericordia y obtener la gracia de un auxilio oportu-
no (Hebreos 4:16). En la enseanza bblica de la justificacin por
la fe pondremos el nfasis nicamente en la justificacin e, inevi-
tablemente, le robaremos a nuestro Salvador una parte de la glo-
ria que recibe por haber llevado una vida perfecta y sin pecado,
a pesar de haber soportado las tentaciones de la naturaleza hu-
mana cada.
Si, por otra parte, creemos que Cristo tom una naturaleza hu-
mana posterior a la cada, podemos estar seguros de que la es-
calera de Jacob, un smbolo de Cristo, recorri todo el camino que
va desde el cielo hasta la tierra. Su base se estableci firmemen-
te en la tierra, donde vivimos, y nos hizo capaces de mantener una
comunin constante con el cielo. Creemos que Cristo, en su com-
bate con Satans, no tena ventaja alguna sobre nosotros. Por
ms que fuese el Hijo de Dios, puso a un lado sus privilegios y pa-
ra vencer dependi nicamente de las Escrituras, la oracin, el
Espritu Santo y los ejrcitos de los ngeles. Creemos que es nues-
tro ejemplo y, por su gracia divina, nosotros podemos vencer co-
mo l venci (Apocalipsis 3:21). Ello viene a apoyar nuestra con-
85
84
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA JESS-DIOS EN UNA CARNE PARECIDA A LA NUESTRA
del Calvario; 6) la doctrina de la justificacin por la fe, y 7) el valor
de la vida de Cristo como un ejemplo a seguir.
El estudio se prolong durante ms de cuarenta aos y dio sus
resultados. Puso de relieve la importancia de una visin correcta
acerca de la naturaleza humana de Cristo, a la vez que tambin
es necesario entender mejor dos declaraciones de Ellen White so-
bre el modo en que las verdades sencillas pueden ser presenta-
das de manera que creen confusin:
1. Parece que los telogos reconocidos encuentran placer
en hacer misterioso lo que es evidente. Revisten las ense-
anzas sencillas de la Palabra de Dios con sus oscuros ra-
zonamientos y as arrojan confusin en la mente de aquellos
que escuchan sus doctrinas.
7
2. Muchas de las porciones de las Escrituras que los sabios
declaran misteriosas o consideran sin importancia estn re-
pletas de consuelo e instrucciones para aquel que ha asisti-
do a la escuela de Cristo. Una de las razones por las que nu-
merosos telogos entienden tan mal la palabra de Dios es
que cierran los ojos a las verdades que no quieren poner en
prctica. La comprensin de las verdades de la Biblia depende
ms de la sinceridad de corazn y la sed de justicia que de
las capacidades intelectuales invertidas en la bsqueda.
8
Durante las ltimas dcadas, muchos autores han intentado de-
mostrar que Cristo haba tomado la naturaleza de Adn antes de
la cada. Sus textos bblicos aparecen muy slidos a condicin,
eso s, de que se interpreten segn las presuposiciones que se
les aplican. Adems, a menudo han empleado un acercamiento
ad hominem y as han contribuido ampliamente a arrojar el des-
crdito sobre profesores o pastores muy respetados que soste-
7
Signs of the Times, 2 julio 1896.
8
Counsels on Sabbath School Work, p. 38.
Captulo 6
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN
EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA
Y LA METAFSICA
Jean Flori
Director de Investigacin en el
Centre National de Recherche Scientifique (Francia)
La ciudad de Dios que es tenida como una, en realidad es triple
El Templo de Dios que es tenido como triple, es uno
No hay otro Dios que Dios.
Quien suscribe, historiador medievalista fruto del devenir de los
aos, apela a la benevolencia del lector seguro de que sabr per-
donar que por un momento se atreva a abandonar su especiali-
dad habitual y regrese a su primer amor, la teologa. Estas lneas
pretenden ser un homenaje a Jean Zurcher, cuya contribucin al
esclarecimiento de la antropologa, que los avatares de la historia
se han esforzado en volver oscura, es de valor incalculable.
Permtasele al autor que tome como punto de partida de las re-
flexiones que siguen un texto fechado a inicios del siglo XI, en el
que Adalbern, obispo de Laon, establece los fundamentos ideo-
lgicos de la sociedad medieval. Los tres rdenes constituyeron
el origen de la sociedad del Antiguo Rgimen, que perdur hasta
la Revolucin Francesa. Dicho texto, elaborado como reaccin an-
te los esquemas anteriores, puede servir de modelo metodolgi-
co para unas tentativas de interpretacin, que se esbozan aqu
con el fin de convertirse en jalones para una investigacin futura.
87
86
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
viccin segn la cual la justicia que recibimos por la fe en Jess
incluye, a la vez, la justificacin y la santificacin.
Cuando nos detenemos a considerar los riesgos que Dios co-
rri al dar a su Hijo unignito para salvarnos, as como la glorio-
sa victoria de Cristo a pesar de que tena que parecerse en todo
a sus hermanos (Hebreos 2:17), nos sentimos empujados a ex-
clamar con las huestes celestiales: T mereces, Seor y Dios
nuestro, recibir la gloria, el honor y la fuerza. El Cordero que
est degollado merece todo podero y riqueza, saber y fuerza, ho-
nor, gloria y alabanza! (Apocalipsis 4:11; 5:12). No es de extra-
ar que Ellen White escribiese: La humanidad del Hijo de Dios
es todo para nosotros. Es la cadena urea que une nuestra alma
con Cristo, y mediante Cristo, con Dios.
9
9
Escudriad las Escrituras, Mensajes selectos, tomo 1, traduccin de un
artculo aparecido en The Youths Instructor, 13 de octubre de 1898.
89
88
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
pecial al primer orden.
2
Finalmente, el tercer orden, el de los la-
boratores, deba laborar, hacer las labores, trabajar la tierra
para nutrir a los otros dos y estaba sometido a las directivas es-
pirituales del clero y a los requerimientos armados de los ca-
balleros. Ese modelo hara fortuna. Tal como se ha dicho es el
origen de la sociedad del Antiguo Rgimen: clero, nobleza y ter-
cer estado.
3
A pesar de tener algunas imperfecciones, el esquema reflejaba
mejor la realidad que el precedente, dualista, que opona tan slo
dos estados, dos naturalezas, y no dos funciones. Pero, a su vez,
no transcurri mucho tiempo sin que se revelara insuficiente y no ap-
to para traducir la realidad. La causa fue la introduccin de un ele-
mento de discordia que no entraba en el esquema elaborado en una
poca y una sociedad cristiana rudimentaria, rural y agrcola: los mer-
caderes, los artesanos, los profesores, los cambistas, etctera, que
aparecieron a partir del siglo XII, con el resurgimiento del comercio,
el auge de las ciudades y la importancia cada vez mayor del dine-
ro. Amediados del siglo XII Juan de Salisbury, en su Policraticus,
4
se
da cuenta de ello y prefiere utilizar la imagen del cuerpo de la Iglesia:
de su cabeza representando al clero, su brazo armado que son los
caballeros, sus pies como metfora de los artesanos, etctera.
Adems, la irrupcin de las rdenes religiosas militares, templarios
u hospitalarios, que eran monjes a la vez que guerreros, quiebra por
su misma base la organizacin de los tres rdenes ya que en su se-
no desaparecen todas las distinciones entre los que rezan y los
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
2
Vanse al respecto las instituciones de paz, la Paz de Dios y la Tregua
de Dios, que estaban destinadas a restringir las nefastas actividades gue-
rreras de los milites. Sobre este asunto, vase FLORI, Jean, Lideologie du
glaive. Prhistoire de la chevalerie, Ginebra: Droz, 1983.
3
Cf. DUBY, Georges, Les trois ordres ou limaginaire du fodalisme, Pars,
1978.
4
JUAN DE SALISBURY, Policraticus, lib. VI, ed. C.I. Webb, Londres, 1909.
sobre este punto, vase FLORI, Jean, La chevalerie selon Jean de Salisbury,
Revue dhistoire ecclsiastique, 77 (1982), 1/2, pp. 35-77.
EL ESQUEMA DE LA TRIPLE FUNCIN: LA SOCIEDAD
DE LOS TRES RDENES
Ala concepcin dualista tradicional de Occidente, que opona dos
categoras de seres humanos distinguidos segn su naturale-
za (clrigos frente a laicos, vrgenes y clibes frente a personas
casadas, etc.), seguidora de una tradicin vigente desde san
Agustn o incluso antes, algunos eclesisticos de los siglos IX a
XI, entre los que se encontraban Heric de Auxerre, Aelfrico, Wulfstn
y, ms concretamente, Gerardo de Cambray y Adalbern de Laon,
elaboraron un nuevo esquema que ya no estaba basado en las
categoras esenciales referidas al estado (status) de los seres
humanos, sino en su funcin, en el papel que desempeaban en
la sociedad cristiana, es decir, en la misin que les era asigna-
da por Dios.
El texto de Adalbern es conocido y se puede traducir de este
modo:
As pues la ciudad de Dios que es tenida como una, en rea-
lidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los
tres rdenes viven juntos y no sufriran una separacin.
1
Este esquema, que a la vez intenta recoger la unidad de la
sociedad cristiana (asimilada entonces a la Iglesia) y la diversi-
dad delas categoras de seres humanos que la componen,
era un calco de la ideologa poltica de la poca lo cual no nos
incumbe en este momento y se basaba en la observacin de
la sociedad. El clero, sacerdotes y monjes (oratores), estaba en-
cargado de instruir, dirigir e informar la sociedad, dndole un
sentido. El segundo orden, el de los milites, los que luchan, te-
na la misin de proteger al conjunto de la sociedad y, en es-
1
ADALBERN DE LAON, Carmen ad Rodbertum regem francorum, citado
en ARTOLA, Miguel, ed.; Textos fundamentales para la historia, Madrid:
Alianza, 1992, 10. ed., p. 70.
91
mo tipo de inadecuacin de detalle, cuando finalmente se ha cam-
biado el ngulo de visin o de problemtica y se ha pasado de las
naturalezas a las funciones, se ha progresado de una con-
cepcin dualista hacia otra de carcter tricotomista.
Cierto es, ya lo sabemos, que comparar no es razonar; cierto
es que aqu el problema es ms delicado, porque conviene refe-
rirse en primer lugar al texto bblico antes de elaborar un con-
cepto antropolgico compatible con la revelacin. Adems, tal co-
mo no he cesado de repetir insistentemente tanto en mis clases
como en mis escritos ms antiguos, el texto de la Biblia no est
destinado a explicar, sino a ensear; su misin no es informar, si-
no reformar; no pretende traducir la realidad inaccesible e inde-
cible con palabras, sino que presenta esa realidad como un hecho
para permitir que saquemos lecciones. El texto bblico debe ser
respetado en su espritu, en su intencionalidad.
6
Cul es la doctrina bblica al respecto? Enseguida nos vienen
a la memoria dos textos relacionados con la antropologa: el re-
lato de la creacin, que se refiere a la creacin del hombre
7
y aqul
en el que Pablo exhorta a los tesalonicenses para que sean san-
tificados a fin de que su ser entero se conserve irreprensible para
el retorno de Cristo.
8
Cmo podemos interpretar estos textos y
cmo han sido interpretados a lo largo de la historia?
El modelo dualista: cuerpo y alma
La iglesia cristiana, que muy pronto interpret los textos bblicos a
travs del prisma deformador de la filosofa platnica, en el nivel
de la naturaleza o la esencia vio al hombre como un compendio, la
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
6
Cf. FLORI, Jean, Gnese ou lanti-mythe, Dammarie-ls-Lys: Vie et Sant
1980 (ed. esp.: Los orgenes, una desmitificacin, Madrid: Safeliz, (1983).
7
Entonces el Seor Dios model al hombre de arcilla del suelo, sopl en
su nariz aliento de vida, y el hombre se convirti en ser vivo. (Gnesis 2:7)
8
Que el Dios de la paz os consagre l mismo ntegramente y que vuestra
entera persona, alma y cuerpo, se conserve sin tacha para la venida de
nuestro Seor, Jess el Mesas. (1 Tesalonicenses 5:23)
90
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
que combaten, que hasta entonces estuvieron radicalmente sepa-
rados.
5
A pesar de esas lagunas, la concepcin teolgico-social de los
tres rdenes de la sociedad marcaba un progreso considerable so-
bre el esquema dualista precedente. Dicho progreso, subraymoslo,
es debido al paso del plano de la esencia al de la existencia o, me-
jor dicho, del plano de las naturalezas al de las funciones,
de las manifestaciones tangibles del hombre en la sociedad cris-
tiana. Desde entonces, como en todas las sociedades indoeuro-
peas segn G. Dumzil (y yo me atrevera a decir: como en todas
las sociedades organizadas), aparecen tres funciones esenciales
que pueden ser caracterizadas como sigue: el pensamiento infor-
mativo y director (el clero en la sociedad medieval), la accin coer-
citiva y protectora (los guerreros) y la funcin de nutricin (los agri-
cultores, a quienes ms tarde se uniran los artesanos, etc.)
As, aun teniendo en cuenta las reservas mencionadas ms arri-
ba, Adalbern tena razn cuando deca que la ciudad de Dios que
es tenida como una, en realidad es triple. De hecho se manifiesta,
principalmente al menos, en tres planos, en tres mbitos distintos.
EL HOMBRE TRIDIMENSIONAL
Cuando el historiador que ha sido un poco telogo observa de
lejos el proceso de elaboracin de las doctrinas antropolgicas de
la iglesia cristiana, no puede por menos que sorprenderse ante la
similitud que existe entre dicho proceso y el que acabamos de evo-
car con respecto a Adalbern. Aqu como ah, incluso con el mis-
5
Esta ruptura del esquema social fue causa de mala conciencia en los mis-
mos templarios, que en un principio dudaban de la legitimidad de su pro-
pia existencia. Prueba de ello son la composicin, anterior a 1129, de De
laude nov militipor parte de Bernardo de Clairvaux y del Sermo ad mi-
lites Templi, del maestro de la orden Hugo de Payns. Sobre este asunto,
vase FLORI, Jean, Lssor de la chevalerie, XI
e
-XII
e
sicles, Ginebra: Droz,
1986, p. 208 y siguientes.
93
92
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
hasta su muerte, momento en el que dejar de existir. As pues,
cuando muere, no tenemos que preocuparnos de qu sucede con
los elementos constitutivos del hombre, precisamente porque no
hay elementos constitutivos. Cuando muere, el hombre desapare-
ce completamente
10
hasta que resucita. Decir que el hombre cae
en la inconsciencia es quedarnos cortos, ya que cesa su existencia.
Ahora bien, si nada subsiste de l cuando muere, si se nos per-
mite la comparacin arriesgada, no sucede as en la memoria de
Dios, tal como sucede con un documento, aunque sea de gran
tamao y complejidad, almacenado en la memoria de un compu-
tador. Dios puede recrearnos a voluntad, del mismo modo como
basta pinchar sobre el icono de un texto para hacer que reapa-
rezca, porque toda la informacin ha sido conservada en la me-
moria del computador. Evidentemente, esta comparacin es in-
suficiente y trivial. No obstante, permite extrapolar porque est
claro que la memoria de Dios es muy superior a la de un com-
putador, por ms que ste sea de quinta o sexta generacin. El fu-
turo se encargar de mostrarnos hasta qu punto la potencia de
nuestras mquinas es ridcula. Adems, sabemos que el cdigo
gentico de una persona es nico y que un minsculo fragmento
de su piel basta para identificarla. Estos progresos tecnolgicos,
an balbuceantes, son suficientes para intuir los mtodos emplea-
dos por Dios para codificar un individuo, a fin de que no se pier-
da nada de l despus de su total desaparicin. No es, pues, ne-
cesario que alguna parte de nuestro ser subsista para que, en el
momento de la resurreccin, nuestra personalidad ntegra sea re-
creada idntica a s misma, aunque felizmente despojada de las
taras y defectos corregibles que tena el cdigo.
Algunos, por fidelidad al texto bblico tomado literalmente, han
credo que podan proponer un esquema del tipo: cuerpo + esp-
ritu = alma viviente. Quien escribe es de la opinin que en ese ca-
so volvemos a tomar el camino equivocado. Por el momento, nos
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
10
Cf. FLORI, Jean, Op. cit., p. 140 y siguientes.
unin de dos principios radicalmente distintos: el alma, principio
de vida, inmaterial y eterna, y el cuerpo, material y mortal. El gran
mrito de Jean Zurcher es que ha desenmascarado y puesto de ma-
nifiesto las dificultades insuperables que encuentra el esquema dua-
lista; en particular las que plantea la unin de una entidad material
y perecedera con un principio que es inmaterial y eterno.
9
Es in-
til abundar en el tema. Su mrito es, tambin, haber mostrado que
un esquema de ese tipo no es en absoluto bblico. El texto relativo
a los orgenes no dice nada al respecto. No olvidemos, que para l
su fin es ms ensear que explicar; simplemente enuncia que el
hombre fue creado por Dios, que antes de esa creacin no era y, si
Dios no diera forma a la materia de la que est compuesto comu-
nicndole el aliento de vida, no sera ms que polvo, es decir, na-
da o casi nada. La imagen ingenua e impactante que muestra a Dios
soplando en la nariz de la estatua de arcilla o tierra que se conver-
tir en el alma viviente Adn, sin duda est destinada a mostrar,
precisamente, que sin la vida comunicada por Dios el hombre no es
ms que un conglomerado de molculas carente de valor.
Adems, en ningn lugar de la Biblia se nos explica, ni siquiera
se nos sugiere, una oposicin de tipo dualista entre un alma inma-
terial y eterna y, llevando hasta el lmite este razonamiento, por
qu no preexistente tal como crea Orgenes?, que estara conte-
nida o encerrada en el cuerpo como si de una prisin se tratara. Esta
conclusin, que es lgica sobre la base de las premisas estableci-
das, no es de la iglesia en su conjunto, sino de los herejes dualis-
tas. En el mbito de la formacin o, si se quiere, de la naturaleza
del hombre (si es que el trmino naturaleza tiene algn sentido) es
preciso renunciar al esquema dualista. El hombre no es doble, no
est formado por un cuerpo en el que Dios ha introducido un alma
o un espritu. Antes de la creacin el hombre no es nada. Slo se
convierte en hombre en el momento mismo en que Dios anima
la estatua. A partir de ese momento es y es un alma viviente
9
ZURCHER, Jean, Lhomme, sa nature et sa destine, Neuchtel:1953.
pensamiento, que tal zona alberga los reflejos, etctera. Pero los
nombres alma y espritu no hacen referencia a entidades fsicas
como s sucede con las circunvoluciones del cerebro.
Adems, en el esquema tricotmico, las dificultades son del mis-
mo orden que en el caso del dualismo. Cmo hacer cohabitar
una entidad fsica, material y perecedera con el alma o el espri-
tu, si entendemos dichos trminos como entidades inmateriales?
Qu sucede con esas entidades tras la muerte? Qu eran an-
tes de la creacin del hombre, o antes de su nacimiento? En qu
momento el alma (en el esquema dualista) o el espritu (en el es-
quema tricotmico) entra en el hombre? Todas esas cuestiones
inevitables plantean problemas irresolubles.
El hombre es uno pero tridimensional
El panorama cambia si consideramos que los trminos cuerpo, al-
ma y espritu no designan entidades distintas, sino manifestacio-
nes diversas de un nico ser humano o, si se prefiere, sus di-
mensiones, sus funciones. Henos otra vez ante el esquema
tridimensional de Adalbern de Laon.
Segn la Biblia, el hombre incluso su cuerpo es templo del
Espritu Santo. La persona humana tiene vocacin de ser habita-
da por Dios. Pablo dice que el ser humano entero debe, pues, con-
servarse irreprensible: espritu, alma y cuerpo. El hombre, por con-
siguiente, constituye en cierta manera, tal como deca Adalbern
sobre la Iglesia, la ciudad de Dios, el templo de Dios.
Adn se convirti en un alma viviente cuando Dios lo cre dan-
do vida con su aliento a la materia con la que model su cuerpo.
Desde entonces, como todos los seres humanos que le siguie-
ron, se expres en tres planos, tres mbitos. Es UNO, pero se ma-
nifiesta materialmente con una apariencia fsica, ay!, degrada-
ble: el cuerpo (sma). Tambin se manifiesta en el plano de las
sensaciones y los sentimientos mediante lo que se llama el psi-
quismo (psyche), el alma (en ese sentido hablamos de un alma be-
95
movemos en el nivel de la constitucin natural del hombre. Un
esquema de ese tipo implicara que el hombre es un conjunto,
cosa que no es. El hombre es UNO. Adems, un esquema as pos-
tula de algn modo la preexistencia de ambos elementos consti-
tutivos, lo cual nos lleva de nuevo a las anteriores dificultades.
Finalmente, ese esquema supone que es posible combinar uno
y otro elemento; y, como ya sabemos, slo se pueden unir ele-
mentos de la misma naturaleza. He aqu que volvemos a caer en
la funesta trampa de la nocin de naturaleza.
En pocas palabras: la frmula cuerpo + espritu = alma vivien-
te no es admisible. Del mismo modo que no podemos decir bom-
billa + corriente elctrica = lmpara. De hecho la lmpara es el re-
sultado de la corriente elctrica actuando en la bombilla. Del mismo
modo, el hombre, el ser viviente, es el resultado de la accin di-
vina en la materia que forma su cuerpo.
Por todo ello, el esquema dualista fracasa en el intento de ex-
plicar qu es el hombre en su naturaleza. Vayamos ms lejos y
evitemos a partir de ahora el trmino naturaleza humana, que
precisamente supone la existencia de un modelo en el orden de
la esencia. Por otra parte, esa expresin no es nada ms que una
pura abstraccin que designa el conjunto de caracteres comu-
nes a todos los hombres; no tiene existencia en s misma.
El modelo tricotmico: espritu, alma y cuerpo
Es mejor el esquema tricotmico? En todo caso es ms confor-
me al lenguaje bblico. En esta concepcin, el ser humano es tri-
ple: espritu, alma y cuerpo. Si nos quedamos en el plano de la
naturaleza o la constitucin del hombre, podramos llegar a de-
cir que el cuerpo es la sede de las actividades fsicas, el alma
es la sede de las actividades psquicas y el espritu es la se-
de de las actividades mentales y espirituales. Pero aqu el tr-
mino sede es engaoso, porque sugiere una entidad, un rgano
especfico. Actualmente sabemos que el cerebro es la sede del
94
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
nados a morir en la hoguera? Y los evaporados en una explosin
nuclear? Y as tantos otros Del mismo modo, la expresin librar
el alma a Dios tambin es una figura retrica: Dios no colecciona
almas y no tiene ninguna necesidad de ello. Tambin es una figura
retrica hablar del sueo de los muertos. Esta frase expresa bien
la inconsciencia de los difuntos pero no va mucho ms all; porque
decir que los muertos duermen lleva a entender implcitamente
que estn vivos y existen. Es mejor decir que ya no son; la ima-
gen bblica del sonido que se desvanece parece ms adecuada.
Entregar o librar el alma a Dios explica la fe del hombre que, en el
momento de desaparecer, confa en su Creador al que cree capaz
de recrearlo cuando llegue la hora. Pero el valor de esta imagen es-
t falseado por la concepcin que se ha convertido en tradicional de
un alma que es una entidad en s misma, que contina su existen-
cia desencarnada despus de la muerte, que precisamente es lo
contrario de lo que la imagen pretende expresar. Porque en la Biblia
el alma es la vida. Cuando muere, el hombre pone su vida en las ma-
nos (una nueva metfora) de Dios, quien a partir de ese momento
conserva su recuerdo. Por as decirlo, es memorizado como un
documento en el disco duro de un computador y est a listo para vol-
ver a la vida en cuerpo, alma y espritu si Dios quiere reconstituirlo
para la vida eterna. Figura retrica es tambin decir que el espri-
tu (el aliento) regresa a Dios. De hecho, todo el hombre desapa-
rece del mundo sensible y no es ms que virtualidad en la memo-
ria de Dios. Ya no es. Ya no es nada. Sera mejor decir que el hombre,
puesto que no es ms el sujeto de algo o nada, ya no se puede cons-
truir ninguna frase a su prpositoque empiece con l.
As concebido, el esquema da mejor cuenta de la realidad. El
hombre es UNO, se siente UNO y se manifiesta en los tres planos
arriba mencionados.
Pero, este esquema no agota la realidad, como el esquema
de las tres funciones de la sociedad tampoco, aunque es muy su-
perior al dualismo o incluso a la tricotoma de la naturaleza. Porque
podemos afinar el anlisis y referenciar otros planos que la mis-
97
lla, de dolor en el alma, un vaco en el alma, etc.). En ltimo lugar
se manifiesta con pensamientos que pueden dirigirse hacia l mis-
mo (introspeccin), hacia el mundo exterior (observacin, estu-
dio, ciencia, etc.) o elevarse hacia Dios (es la dimensin espiritual o
pneumtica). As, sin dejar de ser UNO, el ser humano se mani-
fiesta en tres campos que se suelen llamar cuerpo, alma y espri-
tu; tres dimensiones humanas y no tres partes o tres entidades.
Mediante el cuerpo el hombre se expresa con gestos, actitudes,
acciones (caricias o golpes, por ejemplo). Su cuerpo traduce al
campo de la materia lo que es en lo ms profundo de su ser. El
cuerpo del hombre es la totalidad del hombre en el mbito mate-
rial. Los vegetales y los animales tambin tienen esta dimensin.
Con el alma, el psiquismo, el hombre se expresa en el mbito
de los sentimientos, de la afectividad, del amor, de las relaciones
humanas, etctera. Los animales tambin son capaces de expe-
rimentar sentimientos y estn dotados de esta capacidad, que es-
t ausente en los vegetales.
Con el espritu, el hombre y l slo puede elevarse en el cam-
po del pensamiento y puede encontrarse con sus semejantes o, in-
cluso, elevarse hasta Dios. Esta dimensin, que es una funcin y
no una entidad, una parte o un rgano, evidentemente puede per-
derse por ausencia de uso; del mismo modo que puede debilitarse
un msculo por falta de ejercicio, atrofiarse una memoria si no se
utiliza o desaparecer una sensibilidad si no se escatiman esfuerzos
para paralizarla: los nazis, los torturadores y los terroristas son la la-
mentable prueba de ello. La conciencia no es ms que una for-
ma de esa capacidad. Algunos hombres han conseguido acallarla
y hacindolo suprimen su dimensin pneumtica y se rebajan ellos
mismos al nivel de los animales o incluso ms bajo.
La unidad del hombre normal es absoluta. En l no hay tres en-
tidades separables y a su muerte desaparece por completo, al me-
nos provisionalmente. Decir que el cuerpo regresa al polvo no es
ms que una figura retrica. Qu sucede con los marinos que se
ahogan o son devorados por los peces? Qu pasa con los conde-
96
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
segn nuestra opinin, que enfocando el debate sobre la natura-
leza de Cristo se haban orientado en una direccin equivocada.
Porque hablar de dos naturalezas en una persona no es otra
cosa que una distraccin o, peor an, pura palabrera, en la medida
en que estaban, y estamos, totalmente incapacitados para definir
qu es en s misma una naturaleza. No se puede definir ms que
como referencia respecto a un grupo de personas que renen al-
gunos caracteres comunes a todas ellas. Por naturaleza humana
no entendemos una entidad, un modelo, sino un conjunto de ca-
racteres que la experiencia ha permitido detectar en la mayora de
los seres vivos. La expresin naturaleza humana no es otra cosa
que una manera de designar los caracteres generales que se es-
pera encontrar en todos los hombres, en la medida que han sido de-
tectados en la gran mayora de ellos. Se trata pues, por as decirlo,
de una media estadstica. Ello nos lleva a interrogarnos sobre el
sentido de esta expresin cuando se la aplica a un ser como Jess
que, precisamente, segn el testimonio de la Biblia, NO es un ser
como los dems y escapa a todo anlisis fundado en la estadstica.
La expresin tiene an menos sentido si se trata de un discurso so-
bre Dios, que escapa (casi nos atreveramos a decir que por na-
turaleza) a todas las categoras y evaluaciones de tipo experimental.
En ese punto salimos de la experiencia y la cuantificacin (aun in-
consciente) que son las nicas que permiten la elaboracin de un
modelo estndar designado por el trmino naturaleza humana.
Ello tiene sentido cuando nos referimos a nuestros semejantes pe-
ro carece de toda lgica cuando se aplica a fenmenos que, por
su unicidad o su carcter extraordinario, escapan a la experiencia y
al anlisis de los fenmenos ordinarios y repetitivos; en pocas pa-
labras, escapan al mundo de la experimentacin.
Parece, pues, que hablar de naturaleza humana es peligroso.
Es mejor referirse a los hombres, los seres humanos. Por otra
parte, por las razones que acabamos de mencionar, parece total-
mente imposible que se pueda hablar de naturaleza divina sea
vlido. Y el discurso sobre la doble naturaleza humana y divina
99
98
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
ma Biblia sugiere: la voluntad de decisin (el corazn [kardia]),
la voluntad que acta (los riones), etctera. Es preciso admitir sin
vacilacin que el esquema tridimensional es tan slo aproximati-
vo; no agota una realidad pendiente de descubrir, probablemen-
te an ms compleja y diversa de lo que creemos.
Cindonos a lo esencial, podemos, no obstante, invertir la fr-
mula de Adalbern y decir que esta ciudad de Dios que es teni-
da como triple en realidad es una y no soporta ser desmembrada.
Y sin embargo, durante siglos eso es lo que se ha venido haciendo.
DIOS UNO Y TRINO
Los animistas crean que todo es Dios; los pantestas crean que
Dios est en todas las cosas; los paganos, que hay un gran n-
mero de dioses; y el cristianismo, siguiendo al judasmo, del cual
se considera heredero, afirma que no hay ms que un Dios. Pero
apoyndose en textos bblicos tambin afirma que Jess es el
Hijo de Dios, que est muy por encima de los profetas, que es
la Palabra de Dios, que era antes que Abraham, que Dios
cre el mundo por su palabra y que se hizo carne antes de re-
gresar junto al Padre y enviar el Espritu Santo al mundo.
11
Enseguida se ve que en la Iglesia apareci muy deprisa el pro-
blema que plantea un Dios nico revelado en tres personas.
Sin ningn lugar a dudas se corra el riesgo del politesmo, y la
aparicin de Mara y los santos en la obra de salvacin no hizo
ms que aumentarlo. El islam se dio cuenta de ello. Mahoma con-
den a los cristianos por asociacionistas y afirm como doctri-
na fundamental de fe la declaracin tan conocida: Al es el ni-
co Dios y no hay ms Dios que Dios.
Los debates de increble complejidad que los protagonistas de
la controversia cristolgica iniciaron en los siglos IV y V muestran,
11
Vanse entre innumerables referencias: Juan 1:34; Marcos 14:61; Mateo
16:6; Hebreos 1:1; Juan 1:1-18; 8:56-59; 16:5-15; Romanos 8:3, 4;
Colosenses 1:12-20, etc.
101
de Jess parece ya carente de todo sentido, por cuanto se trata de
un ser nico, que no se presta ni a la observacin, ni al anlisis
cuantitativo, ni a la experimentacin. A la imposibilidad de definir
de una forma plausible qu es la naturaleza divina se aaden los
problemas insolubles de la fusin en un solo ser de dos natura-
lezas distintas. Aqu volvemos a caer en las trampas ya denun-
ciadas sobre la unin del alma y el cuerpo en la antropologa.
As las cosas, el problema planteado por la unin en Jess de
la naturaleza humana y la naturaleza divina es total y do-
blemente insoluble. Y salvamos las apariencias diciendo que ese
es un misterio que nos sobrepasa. De hecho, si bien es muy
cierto que esta cuestin nos sobrepasa, tambin es verdad que
ha sido oscurecida hasta la opacidad por el hecho mismo de que
ha sido mal planteada y explicada con conceptos inadecuados y
categoras no aptas.
Cmo salir de este callejn?
Quiz sea hora de recordar que la Biblia no es un libro de cien-
cia, ya sea antropolgica o metafsica. Cuando la teologa se pre-
senta como una ciencia capaz de mantener un discurso sobre Dios,
como si Dios fuese un objeto de saber, traiciona su misin de
hablar a los hombres de parte de Dios y hacer que su mensaje sea
audible y asequible, de modo que llegue a ser ms eficaz. Su fun-
cin no es, en absoluto, tomar el dato revelado como punto de par-
tida para elaborar un discurso en el orden del saber. En otras pa-
labras, una vez ms, la palabra revelada, la Biblia, no debe ser
utilizada para ascender hacia su autor, en una especie de cu-
riosidad aparentemente legtima pero vana.
Es preciso, pues, establecer la premisa de que Dios, en su Ser,
es, para siempre, inaccesible. Su naturaleza no nos es acce-
sible. Carecemos de la inteligencia y los medios tcnicos para
abordar desde este ngulo el problema de la naturaleza divina.
Dicho de otro modo: ni el razonamiento ni el estudio de la Biblia
nos permiten alcanzar la realidad de aquello que escapa al mun-
do sensible, el de la experiencia, la experimentacin y la historia.
100
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Para ilustrarlo, retomemos por un instante el relato de la crea-
cin. Es evidente que el acto creador pone en juego fuerzas y le-
yes que escapan ampliamente a los sabios ms aventajados de
la actualidad. El texto bblico, que lo recoge en unas pocas lneas
destinadas a ser entendidas por hombres de todas las pocas, to-
dos los grados de inteligencia y con conocimientos cientficos muy
diversos, no tiene, por supuesto, la funcin de dar un informe de
qu sucedi realmente, por simplificado que ste sea. El texto
no tiene una naturaleza informativa. No est destinado a decirnos
cmo crea Dios, sino que afirma que Dios es el creador y da un
relato que est destinado a ensearnos aqullo que debemos in-
ferir con respecto a nuestra vida, nuestra relacin con el Creador,
nuestra relacin con las dems criaturas, etctera. Nadie hoy en
da caera en la petulancia de afirmar que el texto bblico de la
creacin puede servir de base para estudiar qu sucedi real-
mente. El texto revelado por Dios sobre un hecho (la creacin) que
escapa a nuestro entendimiento y que, por lo dems, no tuvo tes-
tigo presencial alguno, que a la vez escapa incluso a la defini-
cin de texto de gnero histrico, no puede tener la intencin de
informarnos sobre esa realidad inaccesible. Su razn de ser es
proporcionarnos las enseanzas que de l se deducen.
La demostracin de lo que acabamos de decir est en el propio
texto bblico cuando, hablando de la creacin del hombre, el tex-
to afirma que Dios hizo al hombre a su imagen, a la vez que afir-
maba que por hombre se entiende hombre y mujer.
12
Nuestro
objetivo debe ser la bsqueda del sentido prctico, moral y utilita-
rio de esta expresin en lugar de tomar constantemente esa ima-
gen como un documento informativo que permite deducir a qu se
parece Dios. Si hacemos eso, desnaturalizamos la intencin,
queremos hacer a Dios a la imagen del hombre. Queremos re-
presentar a Dios, cosa que la Biblia prohbe, porque un com-
portamiento as es blasfemo.
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
12
Gnesis 1:27.
103
Extraigamos las necesarias lecciones de ambos ejemplos. Los
relatos de la creacin del mundo y la creacin del hombre no son
documentos descriptivos de modo que el hombre pueda utilizar
los textos para obtener informacin sobre lo que sucedi realmente
en un proceso literalmente inaudito, que siendo inaccesible para
nuestra inteligencia y nuestros medios cientficos y de percepcin
a las puertas del siglo XXI, lo sera tanto ms en el pasado. Por otra
parte, esos textos tuvieron, y tienen todava, un valor teolgico y
moral, a condicin de que de ellos no se haga un uso contradic-
torio; a condicin de que se parta de ellos no para ascender has-
ta el hecho inaccesible que en ningn modo pretenden describir,
sino que se descienda del hecho que narran para sacar las lec-
ciones que, precisamente, pretenden explicar. Ambos relatos fue-
ron compuestos de ese modo y adoptaron ese gnero literario
no informativo para transmitirnos sus lecciones fcilmente a lo lar-
go de la historia. Si actuamos as nunca correremos el riesgo de
encorsetar el dato revelado con una imagen necesariamente in-
exacta, que se supera rpidamente, porque depende de los co-
nocimientos cientficos siempre transitorios del momento. El error
del cientificismo es haber actuado as en el pasado.
Lo que es verdadero para el acto creador que evoca el relato
bblico sin describirlo y para darnos el sentido prctico y moral
es igualmente verdadero para todo aquello que sobrepasa la ex-
periencia humana, propiamente indescriptible porque las palabras
humanas se extraen del entorno humano. As se ha dicho a me-
nudo del profetismo, ya que el profeta es admitido a la contem-
placin de lo indecible y debe traducir en palabras lo que ha vis-
to u odo, lo que ha percibido con medios que escapan de la
norma. Ese es tambin, evidentemente, el caso de todo lo que en
el relato bblico evoca a Dios, la persona de Dios o la natura-
leza de Dios. Adems, esa incapacidad del hombre para per-
cibir a Dios mismo est claramente puesta de manifiesto en la
Biblia. Un ejemplo de ello es el momento en que Yahv respon-
de a Moiss que para un humano no es posible ver el rostro de
102
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Dios y, no obstante, acepta mostrarle su gloria poniendo su
mano delante de Moiss cuando pasa para que pueda ver su glo-
ria sin ver su cara y que slo pueda ver su espalda.
13
Todo
ello no impide que el mismo texto afirme que Moiss hablaba ca-
ra a cara con Dios, como habla un hombre a su amigo,
14
mien-
tras que en otro texto Dios afirme que se revel a Moiss de mo-
do ms completo que a otros profetas porque le hablaba boca
a boca, no en enigmas y Moiss vea la imagen del Eterno.
15
Es evidente que esas distintas afirmaciones carecen de sentido
alguno si se toman como informaciones sobre Dios y, en cambio,
son altamente instructivas por lo que se refiere a nuestro prop-
sito, porque todas indican que Dios es en s totalmente inac-
cesible a los sentidos humanos. El hombre no recibe de Dios ms
que aqullo que Dios consiente en mostrar de s mismo; y enton-
ces no son ms que imgenes y no la realidad ltima, que per-
manece inaccesible. Lo que los textos traducen con imgenes la
mano de Dios, la gloria de Dios, ver la espalda de Dios,
etc. es, en resumen, la imagen del Eterno.
16
Por otra parte,
esa imagen le estaba prohibida al hombre, precisamente para que
este no se fabrique una imagen defectuosa de Dios. Dicho de
otro modo, esas imgenes, esas representaciones que Dios
mismo da de s mismo tampoco son informativas porque enton-
ces careceran de utilidad. Se limitan a explicar algunos aspectos
de sus modos de accin, algunas de sus funciones (soberano, in-
accesible aunque cercano, compasivo, amante, pronto a sostener,
a ayudar, a guiar, etc.), y no la esencia de Dios.
Qu significa desde esta perspectiva la nocin de Dios Padre?
Tampoco en este caso se debera tomar esa expresin como in-
formativa. Dios no engendra, crea: no copula ni tiene necesidad
de esposa. Sus hijos no son sus descendientes biolgicos. En
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
13
xodo 33:17-23.
14
xodo 33:11.
15
Nmeros 12:6-8.
16
La cursiva es nuestra.
105
104
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
la historia, de manera tangible y visible. Es una manifestacin
de Dios, un modo de accin.
Es esa misma funcin la que explican los relatos que hacen
de Jess mismo una de las manifestaciones de Dios en la histo-
ria anterior a la era cristiana, como por ejemplo la de uno de los
tres hombres que visitaron a Abraham antes de la destruccin
de Sodoma y Gomorra,
19
o tambin la del general del ejrcito del
Seor que se aparece bruscamente a Josu antes de la batalla
de Jeric, quien es designado tres lneas ms abajo por la pala-
bra Seor.
20
Tambin en estos casos se trata de explicar la ac-
cin visible y tangible de Dios a favor de los hombres; accin que
requiere que Dios se manifieste en la historia, entre los hombres,
por los hombres o como un hombre. Estas intervenciones, evi-
dentemente, no agotan la nocin de Dios; no son ms que su
expresin, uno de los modos de accin de Dios. Casi nos atre-
vemos a decir una de sus dimensiones.
Qu significa desde esta perspectiva la nocin del Espritu
Santo, definido tradicionalmente como la tercera persona de la
trinidad? All donde la nocin de Espritu aparece en la Biblia,
siempre se debe traducir ese trmino por la nocin de comunica-
cin, de accin invisible de Dios, en oposicin a Jess, quien al
contrario es el modo de accin visible, palpable, encarnado.
Adems esa idea es evocada por los trminos hebreo (ruah) o grie-
go (pneuma) incluso mejor que el trmino espaol espritu. Esta
nocin activa imgenes que ilustran la accin del Espritu Santo,
el cual es comparado a una ligera brisa, un soplo, etctera. El ob-
jetivo de esas imgenes as como el de las palabras empleadas
es mostrar que en ese caso tambin se trata de una funcin, que
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
19
Gnesis 18:1-19:1. El texto habla de tres hombres, de los cuales uno es
el Eterno y los otros son dos ngeles que continan su camino hacia
Sodoma. Una slida tradicin patrstica ve a Jess en esta manifestacin
del Eterno. Ellen White tambin hace el mismo comentario cuando refie-
re este episodio en Patriarcas y profetas.
20
Josu 5:13-6:2.
cambio, el nombre Padre evoca la idea de creacin, de anteriori-
dad, de iniciacin, de autoridad (no olvidemos que nos movemos
en el marco de una sociedad antigua), de fundamento de la ac-
cin, de amor, etctera. En otras palabras, an aqu se trata de
funcin y no de naturaleza.
Qu significa desde esta perspectiva la nocin de Jess Hijo
de Dios? La expresin traduce con toda claridad la filiacin. Todos
los hombres son, en ese sentido, hijos de Dios, tal como re-
cuerda la Biblia. Adems, Jess subraya esa solidaridad total con
los hombres llamndose a su vez, y muy a menudo, Hijo del
hombre. La expresin subraya tambin la dependencia, la su-
misin y la amorosa obediencia total, aun a riesgo de perder la
propia vida, como ya haba manifestado Isaac al aceptar ser ofre-
cido en sacrificio. Una vez ms nos encontramos ante la nocin
de funcin ms que la de naturaleza. Y cuando la Biblia afirma
que Jess es la Palabra de Dios encarnada, que en l Dios se
hizo hombre para habitar entre los hombres, se trata una vez
ms de explicar el hecho de que Jess adopt el papel de re-
velacin de Dios a los hombres. En ese sentido, es tambin una
imagen del Eterno. Esa es la razn por la que puede decirle a
Felipe quien me ve a m, est viendo al Padre.
17
Evidentemente,
esta declaracin no significa que la apariencia fsica de Jess sea
la rplica exacta de la persona de Dios, sino que todo aquello
que los hombres necesitan saber de parte de Dios les ha sido
transmitido por Jess. La expresin se une aqu a la declara-
cin preliminar de la epstola a los Hebreos: En mltiples oca-
siones y de muchas maneras habl Dios antiguamente a nues-
tros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha
hablado por un Hijo.
18
De nuevo se trata de una funcin y no de
una esencia. Jess adopta la funcin de revelar a Dios. Por l
Dios habla a los hombres, y acta en su favor en el mundo y en
17
Juan 14:9.
18
Hebreos 1:1, 2.
107
permite que Dios se comunique de forma inmaterial, de espritu
a espritu, por medio de la conciencia, por ejemplo, o mediante
la revelacin interior y la iluminacin. En otras palabras: el Espritu
Santo expresa otra funcin reveladora de Dios. Ms que de la ter-
cera persona divina, es mejor hablar de un tercer modo de ac-
cin de Dios: la dimensin espiritual.
CONCLUSIN
Ya es hora de regresar al principio que nos ha servido de hilo con-
ductor de este artculo. En cada uno de los casos contemplados,
parece que se han clarificado las cosas sin sacrificar nada de una
realidad a veces inaccesible. Para ello hemos rechazado la posi-
bilidad de entrar en el terreno resbaladizo y mal definido de las
naturalezas o la esencia y nos hemos ceido a las manifesta-
ciones, a las funciones y a los modos de accin.
En el mbito histrico-sociolgico, la sociedad cristiana, que en
tiempos de Adalbern se crea una, no est dividida en dos cate-
goras de hombres de naturaleza distinta, por un lado los clri-
gos y por el otro los laicos. La sociedad se manifiesta en la reali-
dad tangible, la nica perceptible, mediante tres funciones cumplidas
por hombres: los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Era
un progreso... Pero haba otras funciones que Adalbern haba pa-
sado por alto: los mercaderes, los profesores, los banqueros y los
artesanos no estaban incluidos en su esquema, demasiado sim-
plista a pesar de sus cualidades.
En el mbito antropolgico, el hombre, que era tenido como do-
ble, compuesto de un alma inmortal incluida o encerrada en un
cuerpo perecedero, debe ser considerado como un ser nico, in-
divisible, del cual los trminos cuerpo, espritu y alma no designan
partes sino funciones; o mejor dicho manifestaciones, modos
de accin, dimensiones mediante las cuales el hombre acta so-
bre su medio exterior y se comunica con el prjimo. En ese caso
tambin el esquema funcional, preferible al esquema de natu-
106
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
ralezas, da mejor cuenta de la realidad sin llegar a agotarla. Es
posible concebir otros modos de accin distintos a esos tres, que
tan slo traducen las principales manifestaciones del ser humano.
En el plano metafsico, es posible que las nociones tradiciona-
les de Padre, Hijo y Espritu Santo sean igualmente susceptibles
de ser consideradas como las traducciones de tres funciones
principales de Dios ms que tratarse de tres personas o natura-
lezas divinas. La principal ventaja de una concepcin como esa
es que a la vez est en perfecto acuerdo con la revelacin bbli-
ca, que no fuerza en modo alguno el significado de los textos
relacionados y conserva al Dios de la Biblia su carcter total-
mente monotesta. En esa concepcin Dios es UNO, radicalmen-
te nico, incognoscible en su esencia, que se da a conocer cun-
do, cmo y a quin quiere. Desde esa perspectiva, podemos afirmar
tranquilamente un monotesmo radical y adherirnos a la vez a la
mayora de las doctrinas bblicas y primitivas relacionadas con
la revelacin en Jesucristo, incluida la del concilio de Nicea que
afirma con fuerza que en Jesucristo Dios se hizo hombre para sal-
varnos: Homo factus est.
21
Al igual que en los tres esquemas funcionales que preceden,
probablemente ste tampoco llegue a estar completo, porque evi-
dentemente no engloba todos los potenciales de accin de Dios,
ilimitado en este mbito como en todos los dems. Tal como est,
dicho esquema tiene al menos la virtud de no introducirse en el te-
rreno minado de las naturalezas, un concepto que, por lo que
se refiere a Dios y pensndolo detenidamente, ha originado un
lenguaje casi blasfemo. Tambin tiene el mrito de traducir de ma-
nera bastante satisfactoria los tres principales modos de accin
de Dios: la funcin creadora, de autoridad y de voluntad que ac-
ta (expresada por el trmino Padre); la funcin reveladora de co-
municacin total y visible que interviene en la historia humana que
DE LA NATURALEZA A LA FUNCIN EN LA HISTORIA, LA ANTROPOLOGA Y LA METAFSICA
21
Texto en DUVAL, A. et al., Les conciles cumniques: les dcrets, t. II, 1:
Nice Latran V, Pars: Le Cerf, 1994, p. 40 y siguientes.
Captulo 7
REFLEXIONES SOBRE EL TESTIMONIO:
MIRANDO A CRISTO,
EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO
Ganoune Diop
Profesor de Antiguo Testamento,
Facultad Adventista de Teologa
Este ensayo se inscribe en un marco de reflexin sobre un as-
pecto de la cristologa del Nuevo Testamento, en particular en el
Apocalipsis, en el que la contribucin de Jean Zurcher es indiscu-
tible. Nuestra reflexin se desarrollar en cuatro partes:
a) Qu es el testimonio? Bajo esta rbrica intentaremos com-
prender brevemente las relaciones que se establecen entre
testimonio, discrecin y militancia.
b) Quines son los testigos, qu los caracteriza y cul es el
contenido de su testimonio?
c) Qu podemos aprender de aqul que se designa a s mis-
mo como el testigo fiel y verdadero?
d) Cules son para nosotros en la actualidad las implicacio-
nes prcticas que pueden ayudarnos, caso de ser necesa-
rio, a reforzar nuestra perseverancia y la calidad de nuestro
testimonio?
TESTIMONIO, DISCRECIN Y MILITANCIA
En razn de la polisemia que es caracterstica de todas las pala-
bras, nos referiremos en primer lugar al diccionario para definir
el sentido y luego observaremos los respectivos contextos en los
que se utilizan. Mara Moliner, en su Diccionario de uso del es-
paol define as testimonio:
109
llega hasta la identificacin en la encarnacin (que expresa el tr-
mino Hijo); y la funcin de comunicacin, de comunin invisible y
discreta y de infusin mediante la cual Dios se comunica ntima-
mente con sus criaturas, los hombres, dotados por l con esa di-
mensin (expresada por el trmino Espritu Santo cuando se tra-
ta de Dios y espritu cuando se trata de la funcin humana
homloga).
Dios es uno, nico, y no hay otro.
Si hay alguna afirmacin que debiera reunir a todos los cre-
yentes de las religiones monotestas, es sta.
108
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
111
Cosa que sirve para dar seguridad de la existencia de cierto
hecho, la verdad de cierta noticia, etc.
Documento legal, por ejemplo extendido por un notario, en que
se da fe de algo.
Copia de un documento autorizada legalmente.
Cuando lo que se busca es el verbo militar, se encuentra lo si-
guiente:
Servir en una milicia.
Figurar activamente en un partido o agrupacin formada para
la defensa de algo.
Existir en un asunto cierta circunstancia particular, a favor o
en contra de determinado aspecto.
Es evidente que ninguno de estos aspectos puede dar cuenta
del concepto de testimonio que estamos tratando aqu ni hacerle
justicia. Podemos llegar al mismo resultado por lo que se refiere
a discrecin, que evoca retencin, reserva, miedo a molestar, ofen-
der o disgustar o de atentar contra la libertad ajena.
Por lo tanto, en el uso de estos ltimos trminos puede apare-
cer ambigedad. El trmino discrecin puede ser considerado ba-
jo un ngulo positivo si un sujeto desea el respeto ajeno. Pero tam-
bin puede tener connotaciones negativas si describe una falta de
conviccin o el miedo a entrar en relacin con otros por temor de
ser rechazado. En realidad, el testimonio se distingue de estos tr-
minos en el hecho de que no comparte el sentido de violencia o
miedo que pueden vehicular conceptos como militancia o discre-
cin.
Se nos plantea la siguiente pregunta: es posible tomar en con-
sideracin al sujeto humano, interlocutor potencial, bajo una re-
lacin distinta que la violencia o el miedo? ste es el reto lanzado
al principio mismo del testimonio, de modo que no se desve de
su objetivo.
110
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El estricto respeto de la dignidad y la libertad del ser humano,
fundado en el hecho de que ha sido creado por Dios, evitar mu-
chos escollos. Y al contrario, el menosprecio de este dato, fun-
damental en las relaciones humanas, alimenta integrismos y ego-
centrismos que no contemplan su testimonio ms que como una
ocasin de blandir su verdad o la de su grupo.
La situacin no es tan simple como parece. Por ms que sea
preciso matizar las proposiciones que siguen, es indiscutible que
las sociedades occidentales en las que vivimos estn seculariza-
das, en el sentido de que todos los marcos de vida social y co-
lectiva existen y funcionan como si no hubiera Dios.
Jean Louis Schlegel apunta que en el campo de la cultura fun-
damental de nuestras sociedades se excluye la existencia de una
autoridad invisible o un garante metasocial, y en esa nocin resi-
de, ante todo, su modernidad. La modernidad supone esta ruptura,
este retroceso de la religin en los asuntos pblicos, la gestin co-
lectiva y la produccin de cultura. Se tiende a confinar a la religin
en el mbito de las convicciones privadas y se convierte en una dis-
ciplina particular o un campo especializado ms que se encuentra
entre todas las especializaciones surgidas en la era moderna.
1
La sociedad ha basculado de un modelo teocntrico a uno an-
tropocntrico. Ello no quiere decir, sin embargo, que se descarte
cualquier aspiracin a la espiritualidad. Lo contrario es ms cier-
to. Baste con observar el retorno de la religiosidad.
Otro dato ineludible de la modernidad es que la comunicacin
no puede tomar otro camino que el dilogo entre individuos libres.
La violencia o la violacin de las libertades y la conciencia son to-
leradas cada vez menos en nuestras sociedades con vocacin de-
mocrtica.
Demonizar la sociedad de los hombres para invitarlos a esco-
ger el mundo religioso o arengar las masas cautivadas por el ar-
dor de un predicador airado ya no son medios irresistibles que em-
REFLEXIONES SOBRE EL TESTIMONIO: MIRANDO A CRISTO, EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO
1
SCHLEGEL, Jean-Louis, Religions la carte, Pars: Hachette, 1995, p. 11.
- Afirma que lo que se ve no procede de lo visible; es decir, que
las teoras de la evolucin no pueden dar cuenta de toda la
realidad de la existencia.
Esa fe se manifiesta en hombres y mujeres que fueron testigos
de Dios: Abel, Enoc, No, Abraham, Isaac, Jacob, Jos, Moiss,
Geden, Barac, Sansn, Jeft, David, Samuel y los profetas.
EL TESTIGO FIEL
Pongamos ahora nuestra vista en aqul a quien se designa como
el testigo fiel, para ver as como articula las tres nociones de
testimonio, militancia y discrecin. La vida de Jess es un cla-
mor persistente contra toda forma de violencia y contra todas las
formas de exclusin. No excluy al traidor, sino que fue ste quien
le abandon. Como modelo de testimonio, el suyo milita contra to-
da militancia que hace gala del menosprecio de la dignidad y las
libertades humanas.
Sus milagros son de una discrecin desconcertante. Sus pa-
rbolas, que a pesar de todo surgen a menudo en circunstancias
polmicas, revisten tanta luz como zonas oscuras.
Por qu jams sac provecho de su poder, su xito y su pres-
tigio para deslumbrar y subyugar a las masas, que estaban dis-
puestas y prontas a todo, y afirmar su poder liberador y protector?
Habra sido una manera de ceder a la violencia.
La multitud maravillada no habra retrocedido anta la perspec-
tiva de un levantamiento contra el ocupante. Apenas podemos ima-
ginar las consecuencias que un acto as habra tenido en cuanto
a una guerra y su secuela de atrocidades se refiere.
Las calamidades no hacen distincin. Los nios, las personas
de edad y las mujeres, todos ellos sujetos y objetos de ternura, se
ven reducidos a cuerpos mudos ante unos verdugos que unos
ideales oscuros han vuelto insensibles, unas mquinas de matar
que no tienen entraas capaces de conmoverse. Ahogan y re-
113
pujen a las personas para que se unan a algn movimiento. Los
desafos modernos requieren mucha ms creatividad que todo
eso. Aunque siga siendo la misma en sus fundamentos, la bs-
queda de la humanidad es mucho ms sofisticada. No slo exi-
ge palabras verdaderas, sino tambin una vivencia genuina. En
ese mbito el testimonio tiene una oportunidad excelente.
Nuestras sociedades modernas o posmodernas tienen una me-
moria muy sensible a la violencia. De ah la reticencia ante las re-
ligiones, las iglesias u otros grupos religiosos cuyos mtodos a me-
nudo son percibidos, tal como muestra la historia, como vectores
de violencia. Y, sin embargo, a la luz de los textos bblicos, los cris-
tianos y los hombres de fe de todos los tiempos que siguieron a
Abel, fueron vctimas de la violencia a causa de su testimonio.
LOS TESTIGOS
Por lo que a los testigos se refiere, podramos haber hablado de
los discpulos escogidos como testigos de la resurreccin, o in-
cluso meditar sobre el recorrido de quien el Apocalipsis de Juan
designa como Antipas.
Ante todo desearamos hablar de la lista impresionante de los
testigos mencionados en la epstola a los Hebreos.
La nube de testigos que registra la epstola a los Hebreos se ca-
racteriza no por su poder de persuasin mediante la palabra, sino
por su fe y su esperanza. El testimonio est ligado indisolublemente
a la fe.
En el contexto del captulo 11, la fe reviste mltiples aspectos:
- La fe es, ante todo, una relacin con el futuro que se espera.
- Tambin es una relacin con el mbito de lo invisible.
- Engendra un buen testimonio en el testigo, lo cual se espera de l.
- Es el instrumento que permite entender que el mundo fue for-
mado por la palabra de Dios.
- Reconoce al Creador.
112
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA REFLEXIONES SOBRE EL TESTIMONIO: MIRANDO A CRISTO, EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO
115
cluyen cualquier compasin. En la base del testimonio de Jess
se encuentra otra deontologa, otro sistema de valores. Su respe-
to por la persona no le da autoridad para no tener en cuenta la res-
puesta libre del individuo.
Adems, lo que a menudo se designa como ausencia de Dios,
no sera quiz que rechaza interferir o, ms an, que se contiene
para no violar el espacio o la intimidad de los seres humanos? El Dios
de la Biblia no considera sus derechos como una patente de corso.
Su deseo apasionado de reconciliacin y comunin con sus criatu-
ras no lo autoriza a ir ms all de los rigores del nico amor posi-
ble: aqul que es vivido en la libertad de eleccin y no en la toma de
poder inquieta y febril de un sujeto falto de agradecimiento. As bri-
lla ante nuestros ojos el valor insospechado de la humanidad, crea-
da a la imagen de Dios y templo de su Espritu de santidad.
Tambin se nos plantea la siguiente cuestin: cmo hablar a
la persona amada del amor que se le tiene sin ceder a la tentacin
de pasar por alto sus deseos, su libertad y su dignidad? Cmo
hablar de amor sin el miedo paralizante de no ganar al otro, y sin
la violencia que lo menosprecia? se es el arte del testimonio.
Cmo se comport Jess, que sin embargo es el Seor de los
mundos invisibles y est por encima de todo principado, sobera-
na y dominacin? Tenia una causa que defender, por lo que fue
un militante de la reintegracin de los hombres y las mujeres a una
humanidad segn Dios.
Su vida es un rechazo absoluto del posible aspecto militar de la
militancia. Antes que engendrarlas, sufri todo tipo de violencias.
En eso tambin es testigo fiel del amor indefectible de Dios que
triunfa sobre la muerte y sus cmplices.
Laodicea: carta del testigo fiel y verdadero
Nuestra reflexin sobre el testimonio puede enriquecerse con una
mirada a su relacin con su Iglesia, recogida en una carta en la
que se designa a s mismo como el testigo fiel.
114
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Esta carta
2
es una de las declaraciones de amor ms ex-
traordinarias de la Biblia. Si bien es cierto que, como el libro de
Oseas, es un proceso, el amor inmenso de Dios brilla por to-
das partes. Lejos de rechazar a su pueblo, reaccin espontnea
y muy humana (pero no olvidemos que l no es humano), Dios
hace lo imposible para recuperarlo, levantarlo e incluso elevar-
lo.
Esta carta describe la pasin de Jess por su Iglesia. Es el
rey destronado, rechazado e intil a los ojos de su Iglesia, que
se engaa respecto de su propio estado: Soy rico, tengo reser-
vas y nada me falta. Ha entrado en un proceso de apropiacin
y autosuficiencia, y rechaza la gratuidad.
La iglesia de Laodicea ha sucumbido a una enfermedad perni-
ciosa: la tibieza. sta es el triunfo de la autosuficiencia, la auto-
satisfaccin. Es el envejecimiento del amor, como en un matri-
monio en el que una pequea nube se levanta y se convierte poco
a poco en un muro de separacin.
3
El remedio est en Jess. Despus de haber hablado de oro,
de vestidos y colirio, el relato desarrolla el recorrido de la relacin.
Con el amor como motivacin de sus actos Jess reprende y co-
rrige a los que ama. Llama a la puerta porque busca intimidad. De
este modo adopta el papel del mendigo que llama a la puerta. Este
gesto en este contexto indica la intensidad del deseo que lo mue-
ve. Adems, as no se le puede despojar verdaderamente, no po-
demos deshacernos de l. El amante, el que suspira, tambin es
el juez.
Despus de configurar la relacin se pasa a la entronizacin.
As vemos cmo a lo largo del texto se traza un recorrido que va
desde la decadencia a la realeza. Nos maravilla pensar en ese rey,
menospreciado por sus sbditos ingratos, que aun as no slo sue-
REFLEXIONES SOBRE EL TESTIMONIO: MIRANDO A CRISTO, EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO
2
Apocalipsis 3:14-22.
3
Vase AUZENET, Dominique, Lettre ouverte aux martyrs, Pars: 1984, p.
44.
117
a con restablecer la relacin, sino que adems busca compartir
su realeza con sus sbditos antao rebeldes.
Para afinar nuestra percepcin y nuestro conocimiento de Cristo
es preciso an darnos cuenta de que en esta carta se utilizan
varias imgenes para hablarnos de l:
Es el Amn, aquel por medio de quien nos llegan las bendi-
ciones divinas.
Es el testigo fiel, el nico que puede hablar del Padre.
El principio de la creacin, la referencia suprema del ser hu-
mano, lo humano por excelencia, el pensamiento de Dios en
lo que significa ser un humano.
El consumador hastiado.
El juez amenazador.
El mdico que diagnostica el estado de su paciente y le pres-
cribe la medicina apropiada a sus necesidades.
El farmacutico que provee el remedio.
La fuente de curacin o, an ms, el que restaura a su pueblo
a la dignidad de estar vestido.
El maestro amoroso.
El mendigo de intimidad.
El que suspira y se abre a una comunin, a una relacin res-
taurada con su amada.
El rey destronado que restaura y entroniza a los que fueron
rebeldes.
El vencedor, elegido y entronizado junto al Padre.
Para entender bien el objetivo de esta carta debemos tener en
cuenta todas estas imgenes. El extraordinario amor de Jess se
revela como una entidad pattica que se encuentra en un estado
miserable, siguiendo el modelo de aqul que Dios haba mostra-
do a su pueblo Efran, descrito como una prostituta en el libro de
Oseas.
116
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
REVELACIONES PARA NUESTRO TIEMPO
El objetivo del testimonio de los que siguen a Jess es una vida
centrada en la alabanza del Dios creador y salvador. El apstol
Pedro precisa que han sido arrancados a las tinieblas para pro-
clamar sus grandes acciones.
4
Sin embargo, al igual que en los
tribunales, las fuerzas hostiles al reino de Dios conspirarn para
desacreditar el testimonio asociado a los valores que proclama
Jess, el testigo fiel y verdadero. Esas fuerzas hostiles pueden lle-
gar a encontrar cmplices potenciales en los seres humanos. Y
ello no es otra cosa que la tentacin de despreciarse, de subes-
timarse, de centrarse sobre s mismos y estar ms preocupados
por la propia imagen que por la gloria de Dios
Los que siguen al Seor Jess, quienes, segn declara el li-
bro del Apocalipsis, guardan los mandamientos de Dios y conser-
van el testimonio de Jess,
5
antes que abogados, son testigos.
Estn en pie en el banquillo de los testigos y no en el de los acu-
sados. Por lo que se refiere a los cargos que se les imputan, ya
hay otro que se encarga de defenderlos y disculparlos.
En el Evangelio de Juan, en el captulo 9, el testimonio del cie-
go de nacimiento es una buena ilustracin de cmo los discpulos
de Jess no deben confundir los papeles. Incluso en nuestro tes-
timonio, nuestros ojos estn fijados en Jess, quien suscita nues-
tra fe y la lleva a su cumplimiento.
6
REFLEXIONES SOBRE EL TESTIMONIO: MIRANDO A CRISTO, EL TESTIGO FIEL Y VERDADERO
4
1 Pedro 2:9, 10.
5
Apocalipsis 12:17.
6
Hebreos 12:2.
119
Captulo 8
LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO
V. Norskov Olsen
Ex rector de la Universidad de
Loma Linda (Estados Unidos)
Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, est dotado de
una facultad semejante a la del Creador: la individualidad, la fa-
cultad de pensar y hacer. [] La obra de la verdadera educacin
consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jvenes
para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensa-
mientos de otros hombres.
1
Cada persona tiene una vida distinta de las dems y una ex-
periencia que difiere esencialmente de la suya.
2
Ellen White
La individualidad es una de las particularidades universales, uno
de los atributos significativos de la naturaleza. La individualidad es-
t inscrita en el orden de la naturaleza. Por ejemplo, las hojas de un
rbol son todas distintas unas de otras. Aunque tengan una forma
idntica, el trazado de los nervios de cada una de ellas es nico.
La anatoma del ser humano atestigua la individualidad de la per-
sona. Las huellas digitales son un ejemplo claro: no son comunes
a ninguna otra persona. Ello ilustra el sentido del campo lxico in-
dividualidad: lo que es distinto, particular, independiente y nico.
La dignidad, el carcter sagrado y nico del individuo tienen un
origen divino que procede de la creacin y estn en el centro de
las enseanzas teolgicas y ticas de las Escrituras.
1
WHITE, Ellen, La educacin, p. 15.
2
Ibdem, El Deseado de todas las gentes, p. 313.
121
120
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Todas las personas estn dotadas de talentos particulares,
pero deben ser considerados a la luz de lo que dice el apstol
Pablo: Todo es vuestro; pero vosotros sois de Cristo, y Cristo de
Dios (1 Corintios 3:23).
La individualidad, con sus dones y su trabajo particulares, per-
tenece a Dios. El proyecto de Dios es atribuir a cada uno su ta-
rea (Marcos 13:34). El trabajo es una realidad fundamental o cen-
tral de la existencia. El fin ltimo del trabajo nos lleva directamente
a la cuestin del sentido real de la vida misma. Ellen White escri-
bi: Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno
ha de trabajar en cooperacin con Cristo para la salvacin de las
almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para noso-
tros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la
tierra donde hemos de trabajar para Dios.
4
La reforma protestante del siglo XVI tuvo un carcter religioso,
pero tambin trajo consigo consecuencias sociales, polticas y eco-
nmicas. Todo empez con la frmula de Martn Lutero que re-
velaba la doctrina del sacerdocio de los creyentes y anulaba la di-
cotoma entre clero y laicos. De ese modo se inaugur una nueva
era: cada uno deba servir a Dios segn su posicin en la vida,
cualquiera que fuera su condicin. Cada uno debe cumplir con su
trabajo como si de una vocacin o un llamamiento se tratara.
En el Nuevo Testamento los trminos vocacin y llamamiento
vienen de la misma raz griega klesis y se utilizan de modo inter-
cambiable (vase Efesios 4:1 en distintas versiones). Todas las
personas tiene un papel que desempear en la vida, pero para
el cristiano se trata de una vocacin. Al aceptar el evangelio, el
creyente se llena de fe y gracia. Mediante ellas sirve a Dios y su
prjimo y responde entonces a una vocacin o un llamamiento.
Cuando viva en Inglaterra, tuve la suerte de recibir una bandeja
de cobre para ofrendas que haba estado en una iglesia bombar-
deada en Kensington, cerca de Londres. En el centro se puede
LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO
4
WHITE, Ellen, Palabras de vida del gran maestro, p. 262.
Francis A. Schaeffer ha insistido en el hecho de que la dignidad
del hombre es inherente a la antropologa bblica:
Debemos entender que la cuestin de la dignidad de la vi-
da humana no est en la periferia del pensamiento judeocris-
tiano, sino que es casi su mismo centro; aunque no exactamente,
pues el centro es la existencia de Dios. Sin embargo, la digni-
dad de la vida humana est ligada de modo innegable a la exis-
tencia personal e infinita de Dios. El hombre y la mujer deben
una dignidad nica como seres humanos al hecho de haber
sido creados por un Dios personal e infinito.
3
La encarnacin de Cristo atestigua el valor inestimable que Dios
otorga a cada ser humano. Las palabras de Juan 3:16 expresan
la verdad segn la cual Dios ama a la persona individual. Los ac-
tos redentores de Cristo restauran la relacin personal con el Dios
creador.
La individualidad nica de las personas est demostrada en sus
dones especficos y sus capacidades. Cada uno tiene el don par-
ticular que Dios le ha dado; unos uno y otros otro (1 Corintios
7:7). Pablo pidi a Timoteo que reavivara el don de Dios que ha-
ba recibido (1 Timoteo 1:6). En el Antiguo Testamento, cuando se
construy el tabernculo, Dios dijo lo siguiente: A todos los ar-
tesanos les he dado habilidad para que hagan todo lo que te he
mandado (xodo 31:6).
Cuando pensamos en el alcance de las capacidades especfi-
cas de una persona podemos escuchar a Miguel ngel. Mientras
el gran artista estaba esculpiendo un bloque de mrmol, alguien
le pregunt por qu trabajaba con tanto ahnco en aqul viejo blo-
que de piedra. Respondi: Porque bajo esta piedra hay un ngel
que quiere salir.
3
SCHAEFFER, Francis A., A Christian Manifesto, Westchester, Illinois:
Crossway Books, 1981, p. 69.
123
122
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
las posibilidades que haba en todo ser humano.
6
La vida de Cristo
debera servir de ejemplo: En la obra educativa de hoy se ne-
cesita prestar el mismo inters personal y la misma atencin al
desarrollo individual.
7
Cuando los padres y los educadores concentran sus esfuerzos
sobre el individuo deben tener en cuenta el siguiente consejo: Tanto
los padres como el maestro deberan estudiar la forma de orientar
el desarrollo del nio sin estorbarle mediante un control indebido.
Tan malo es el exceso de rdenes como la falta de ellas. El es-
fuerzo por quebrantar la voluntad del nio es una equivocacin te-
rrible. No hay una mente que sea igual a otra. Aunque la fuerza pue-
de asegurar la sumisin aparente de algunos nios, el resultado, en
el caso de muchos, es una rebelin an ms decidida del corazn.
La advertencia que sigue subraya el sentido de nuestra proposicin:
Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras perso-
nas, emprenden una tarea que slo puede dar malos resultados.
8
El hecho de reconocer en cada individuo un carcter nico y unos
talentos particulares no tiene importancia para la persona misma,
sino que tambin la tiene para los dems, porque el hombre no fue
creado para vivir de modo aislado, sino para vivir en comunidad.
John Donne, un escritor del siglo XVII deca: Ningn hombre es
una isla para l solo. Todos los hombres son parte de un continente,
una parte de un todo. El apstol Pablo se expresa del mismo mo-
do cuando escribe: Porque ninguno de nosotros vive para s ni
ninguno muere para s (Romanos 14:7). La cooperacin individual
y colectiva es esencial para el xito en la vida de cada da. La na-
turaleza misma nos ensea que la ley de la dependencia y las in-
fluencias recprocas debe ser reconocida y respetada.
Existe cierta relacin entre sinfona y empata. Mientras que la
primera habla de la armona entre los instrumentos, la ltima ha-
bla de la armona o la fusin de los corazones sufrientes, angus-
LA INDIVIDUALIDAD DEL SER HUMANO
6
WHITE, Ellen, La educacin, p. 227.
7
Ibdem. Op. cit., p. 227.
8
Ibdem. Op. cit., pp. 279, 280.
ver una inscripcin: JHS, las iniciales de las tres palabras latinas
Jesus Homini Salvator, que significan Jess, Salvador del
Hombre. En el borde estn grabadas las palabras del rey David:
Todo es tuyo, y te ofrecemos lo que tu mano nos ha dado (1
Crnicas 29:14). Los fieles que ponan el dinero semana tras se-
mana en la bandeja recordaban as que eran los gestores de Dios.
De modo ms pragmtico, el trabajo pone a los hombres en re-
lacin unos con otros, y as hace que el lugar de trabajo se con-
vierta en una arena de demostracin prctica del cristianismo.
Nuestros ideales en el trabajo tienen una repercusin directa so-
bre nuestra satisfaccin personal y el bienestar de nuestra fami-
lia, nuestros vecinos, la sociedad y la Iglesia. En la perspectiva
cristiana del trabajo, la prioridad del inters personal se confun-
de con el servicio y nuestro trabajo cotidiano encuentra su ver-
dadera razn de ser y su significado profundo cuando integra los
valores y los intereses eternos.
En la historia y la vida de la Iglesia cristiana, la educacin ha
desempeado un papel importante. Los telogos y reformadores
que marcaron a la Iglesia fueron grandes educadores. De la misma
manera, la mayora de los movimientos cristianos contribuyeron de
un modo u otro a la filosofa y al desarrollo de las ciencias de la edu-
cacin. Sobre este asunto es pertinente citar algunas declaraciones
de Ellen White que hacen referencia a la individualidad del hombre.
La primera verdad de la relacin nica de Dios con el ser hu-
mano es que Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de l
como si no hubiera nadie ms en el mundo por quien entregara
a su Hijo amado.
5
Del mismo modo, en toda enseanza verda-
dera, es esencial el elemento personal. En su enseanza, Cristo
trat individualmente con los hombres. [] Ni siquiera la muche-
dumbre que con tanta frecuencia segua sus pasos era para Cristo
una masa confusa de seres humanos. Hablaba directamente a ca-
da mente y se diriga a cada corazn. [] Cristo se percataba de
5
WHITE, Ellen, La oracin por los enfermos: La confesin del pecado, en:
El ministerio de curacin.
125
tiados o necesitados. Hay una diferencia considerable entre un es-
pejo y una ventana. Si una persona est en pie ante un espejo so-
lo se ve a si misma; si mira a travs de una ventana ya no se ve a
s misma, sino que ve un gran nmero de caras distintas. Quiz
sea necesario que miremos ms a menudo a travs de la venta-
na que a un espejo y, de ese modo, podamos ver a los dems.
Para conocer el mayor de los xitos de nuestra vida y para vi-
vir unas relaciones personales felices, el siguiente consejo est
lleno de sabidura: no construya ningn muro entre usted y los de-
ms, porque nunca sabe qu est emparedando. Las palabras
ms extraordinarias jams pronunciadas en materia de buenas re-
laciones humanas son las de Jess: Todo lo que querrais que
hicieran los dems por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, por-
que eso significan la ley y los profetas (Mateo 7:12).
Podramos plantearnos la siguiente pregunta: la comunidad
existe para los individuos o los individuos para la comunidad? La
verdad es que el equilibrio entre el bien del individuo y el de la co-
munidad (sociedad, Iglesia) slo puede ser alcanzado mediante
las buenas relaciones. La naturaleza intrnseca del hombre es
tal que no puede poner en prctica sus dones o sus talentos sin
la comunidad. Pero la comunidad no est sana si no se preservan
la dignidad y la individualidad del hombre.
En la historia bblica de la creacin Dios dice: Hagamos
(Gnesis 1:26). El verbo en primera persona del plural tiene un
significado: Dios es uno y, sin embargo, tambin una trinidad en
perfecta armona. La fuerza creadora y matricial del universo flu-
ye de la unidad relacional divina. La relacin divina es una rela-
cin de agape (gph, amor). El ser humano fue creado a imagen
de la trinidad. Ello quiere decir que del agape de la trinidad, como
en un tringulo, se desarrolla una relacin tridimensional de aga-
pe: de Dios hacia el hombre, del hombre hacia el hombre y del
hombre hacia Dios. Estas tres dimensiones son necesarias y for-
man una unidad inseparable. El hombre est llamado a ejercer su
individualidad en este tringulo relacional del agape.
124
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Captulo 9
SALUD Y TEOLOGA
EN EL CORPUS PAULINO
Roberto Badenas
Decano de la Facultad Adventista de Teologa
Las cuestiones prcticas ocupan un lugar considerable en las eps-
tolas de Pablo.
1
El presente trabajo versa sobre aqullas que se
refieren a la salud, un tema que nunca trata de modo sistemtico
pero que aparece esparcido aqu y all como si de una filigrana
se tratase.
Ya que el autor carece de competencia en las ciencias mdicas,
las observaciones aqu recogidas no son otras que las de un biblis-
ta. Se limitan a plantear cuestiones y proponer pistas de reflexin.
En comparacin con el resto del Nuevo Testamento, sorprende
constatar que las cuestiones relativas a la salud y la enfermedad
ocupan un lugar netamente menos importante para Pablo que pa-
ra los evangelistas o en los Hechos de los Apstoles, que conce-
den mucho ms espacio a los relatos de curacin.
2
En realidad, Pablo nunca trata la salud en sus epstolas como
un sujeto en s mismo. Su atencin lleva siempre al hombre pe-
cador y sufriente en su relacin con Dios y con su prjimo, pero
raramente se centra en la salud o la enfermedad mismas, como
si slo tuvieran sentido o inters en relacin con los seres huma-
nos, sus sujetos.
1
Este artculo es una adaptacin libre de un trabajo de investigacin de
BADENAS, R., Towards a philosophy of health in the Pauline epistles,
Health 2000 and beyond, Silver Springs: General Conference of SDA, Health
and Temperance Department, 1993, pp. 63-72. Reproducido con autoriza-
cin de los propietarios del copyright.
2
Mateo 4:23; Marcos 1:32-34; Lucas 4:40; cf. Hechos 10:38.
127
126
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
te mundo para llevar nuestros pecados y nuestras enfermeda-
des.
5
Y, sin embargo, aqullo que primero nos ofrece no es la sa-
lud, sino la curacin del pecado (Efesios 2:1-10). Si bien ambas
van en la misma direccin, la obra de salvacin, que pasa por la
cruz, se sita en un plano totalmente distinto al de la obra de
curacin. Aqulla da acceso a una mayor calidad de vida: el po-
der del Evangelio da acceso a la vida eterna. En ese sentido, la
salud es un signo del amor de Dios y su proyecto final para la hu-
manidad, pero de momento constituye un bien que pertenece al
mundo futuro.
La realidad de la enfermedad
Como buen heredero de la revelacin bblica que era, Pablo con-
cibe al ser humano como un todo. Si visin holstica del hombre
afecta tanto a su visin del pecado como a la que tiene de la re-
dencin. Puesto que el pecado ha mancillado la naturaleza hu-
mana en su totalidad, el plan de Dios est dirigido al hombre en
su totalidad: espritu, alma y cuerpo (1 Tesalonicenses 5:23). Alos
ojos de Pablo, por tanto, las realidades fsicas, corporales y bio-
lgicas no deben ser descuidadas. Al contrario, estn involucra-
das en el proceso de salvacin (Filipenses 3:21) y participan,
con todo el resto de la persona, de la alianza entre Dios, que sal-
va, y el creyente, que es hecho nueva criatura en Cristo.
6
La vi-
da del hombre nuevo apela a un equilibrio armnico entre todos
los componentes de la persona.
Una antigua tradicin que se apoya en concepciones antropo-
lgicas extrabblicas, dejaba entender que la enfermedad, el su-
frimiento o la ascesis corporal acercaban a Dios. Esa misma tra-
dicin, menospreciando nuestro envoltorio carnal en beneficio
de un alma para salvar, exaltaba las virtudes de la abstinencia
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
5
Isaas 52:4; 61:1, 2.
6
Vanse 2 Corintios 5:17 y 1 Corintios 6:19.
Pablo utiliza nueve veces trminos de la raz griega hygis
3
(sa-
no), trmino clave para hablar de la salud, pero siempre lo hace
en un sentido metafrico.
4
No obstante, no se puede concluir que
Pablo no se interesa por la salud. En todos sus escritos se plan-
tean cuestiones relacionadas con la curacin, pero se tratan en el
contexto general de su teologa. En ese contexto, pues, debere-
mos entenderlas.
Varios puntos de la teologa paulina arrojan luz sobre las cues-
tiones relativas a la salud, en especial su antropologa con una
concepcin holstica del hombre y su nocin del cuerpo como tem-
plo del Espritu Santo. Junto con ella destacan su hamartologa,
con la doctrina de la cada universal de la humanidad en el peca-
do; su soteriologa, con el nfasis sobre la justificacin por la fe y
la salvacin nicamente por la gracia, y su cristologa, con la im-
portancia otorgada a la obra de Cristo a favor del nuevo hombre.
LA CONDICIN HUMANA, RESCATADA Y VULNERABLE
Para Pablo, la gran lucha del creyente no es contra el sufrimien-
to sino contra el pecado que retiene al hombre cautivo y lejos de
Dios, en un mundo librado a l mismo donde reinan la enferme-
dad y la muerte. Para el apstol, el bien supremo, y lo que es ms
urgente alcanzar, no es la salud, sino la salvacin. Si Dios, en su
amor, perdona, libera, cura y renueva sin cesar a las mujeres y los
hombres, es porque su proyecto es llevarlos un da a una realidad
en la que ya no habr pecado ni, por consiguiente, llanto y dolor.
Cristo quiere la restauracin definitiva de los hombres. Pablo
conoce bien los textos que afirman que el Mesas ha venido a es-
3
LUCK, U.; gij, Theological dictionary of the new Testament (TDNT); KIT-
TEL, Gerhard, ed.; Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, Vol. 8, p. 308-313.
En griego, sano significa en orden con el todo. Cf. HIPCRATES; Vict 10.
4
Todas las referencias se encuentran en las epstolas pastorales y se refie-
ren a la sana doctrina (1 Timoteo 1:4, 10; 2 Timoteo 1:13; 4:3; Tito 1:9, 13;
2:1, 2, 8).
129
128
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El problema del sufrimiento
Su propia experiencia, su espina en la carne que el Seor se
niega a arrancar (2 Corintios 12:7-10), As como su conocimien-
to de las Escrituras (el ejemplo de Job, entre otros) y su fe en Cristo
(muerto bajo la tortura de la cruz) muestran a Pablo que ni siquiera
los mejores hombres escapan al sufrimiento. Sus amados cola-
boradores, Epafrodito y Timoteo, conocieron el doloroso aguijn
de la enfermedad (Filipenses 2:25-30; 1 Timoteo 5:23). El apstol
cree que Dios es capaz de curar, puesto que le pide la salud. No
obstante, est dispuesto a aceptar que el poder de Cristo se ma-
nifieste en su situacin de debilidad. Mientras espera la glorifica-
cin de su cuerpo (1 Corrintios 15:35-55), Pablo acepta los sufri-
mientos del tiempo presente porque no son comparables a la gloria
venidera (Romanos 8:18-25).
Pablo sabe bien que Jess, por ms que hubiera dedicado su
vida a aliviar el sufrimiento humano, acept sufrir y morir en fa-
vor de la humanidad, por fidelidad a los designios divinos. Con-
trariamente a las expectativas de su pueblo, Jess fue el Mesas
doliente (Lucas 24:13-26). Por nosotros sufri en su cuerpo y en
su alma, probando as que aquello que nos separa de Dios es el
pecado y no el sufrimiento.
Gracias a su comunin con Cristo, el Pablo enfermo o viejo no
se siente solo en su sufrimiento, porque su Seor comparti con
nosotros las consecuencias de todas nuestras faltas (2 Corintios
4:7-18). Solidario con el Cristo doliente,
11
Pablo comparte en cier-
to modo los sufrimientos de Cristo (2 Corintios 1:15) y es capaz
de aceptar su situacin de enfermo sin caer en la desesperanza.
Sabe que l no es, necesariamente, el culpable de su enferme-
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
11
Probablemente sea este el sentido que Pablo quiere dar a entender cuan-
do dice: Voy completando en mi carne mortal lo que falta a las penalida-
des del Mesas (Colosenses 1:24). No falta nada a la obra de reden-
cin. Lo que est incompleto es nuestra experiencia y, por ende, la
construccin de la Iglesia.
y la privacin de todo tipo; hasta el punto de hacer creer, parad-
jicamente, que Dios no amaba lo que haba creado.
Contrariamente a esta idea, enraizada en las culturas antiguas,
Pablo comparte la posicin de la Biblia, que ensea que el mal en
todas sus formas es extrao a la creacin original de Dios y es una
consecuencia del pecado. Al alejarse de Dios, los seres humanos
se degradaron y corrompieron en su cuerpo y su alma (Romanos
1:26, 27), llevando tras de s el sufrimiento y la muerte (Romanos
1:24-32). Esta ley general se ve confirmada en numerosos ca-
sos particulares en los que el ser humano causa con sus actos su
propia decadencia (1 Corintios 11:30; 10:9, 10).
Por otra parte, en los medios rabnicos se haba desarrollado
una doctrina de la retribucin que en la prctica identificaba al pe-
cado con la enfermedad, y haca de esta el resultado directo de
aqul. As, la lcera y el edema son debidos a la inmoralidad y la
licencia; la angina a la negligencia en el pago del diezmo; la lepra
a la blasfemia, al crimen de sangre y al perjurio; la epilepsia y la
enfermedad de los nios a la infidelidad conyugal. Incluso los
pecados de los nios en el vientre de su madre pueden ser la cau-
sa de una enfermedad.
7
Aun cuando Pablo reconoce un vnculo de causa-efecto entre
algunos pecados y enfermedades,
8
su visin es otra. Como Jess
rechaz vincular la ceguera de un hombre a su propio pecado o
al de sus padres,
9
Pablo considera la enfermedad como un ele-
mento del lastre acarreado por la humanidad y no como un cas-
tigo personal inexorable o sistemtico.
10
El sufrimiento est en-
vuelto en un halo de misterio que hace que el hombre tenga jams
todos los datos.
7
Levtico Rab 27, 125d; Gnsis Rab 63, 39c; Pesiqta 112b (bar), etc.; cf.
STRACK, H. L., BILLERBECK, P., Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, Munich: C. H. Bech, 1978, vol. II, pp. 527-529 y
193-197; OEPKE, A. iomai, TDNT, vol. 3, p. 201.
8
1 Corintios 10:8-10; 11:30.
9
Vase Juan 9 1-3.
10
1 Corintios. 12:28; 2 Corintios 12:8; Colosenses 4:14; 1 Timoteo 5:23.
131
130
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
en el mundo venidero. Un da seremos transformados (1 Corintios
15:51-58).
LAS VAS DE LA CURACIN
Tras haber puesto las bases de fe y confianza, a la vez que de pru-
dencia y humildad, podemos considerar algunas indicaciones so-
bre salud que nos brinda la pluma de Pablo.
De la oracin al milagro
Pablo presenta la curacin de los enfermos (hama)
13
como una
tarea importante en la misin de la iglesia. La menciona tres ve-
ces en la lista de los dones dispensados por el Espritu Santo
para edificar la iglesia y su misin.
14
Es legtimo preguntarse si en ese caso se trata de curaciones
sobrenaturales o del arte de cuidar enfermos mediante recur-
sos naturales o cientficos. Tngase en cuenta que por tres
veces en el contexto inmediato (1 Corintios 12:9, 28, 30), Pablo
distingue el don de curacin del don de hacer milagros (ener-
gema dynameos)
15
Parece, pues, que no identifica la curacin
con el milagro, y que hiama se refiere a algo distinto que pue-
de incluir la terapia.
De todos modos, puesto que todos los verdaderos milagros son
actos del poder creador divino y dependen nicamente de la vo-
luntad de Dios, a los ojos de Pablo la curacin sigue siendo un pri-
vilegio exclusivamente divino. As, sabe por experiencia que el re-
curso a la gracia divina, ya sea por medio de oraciones, no siempre
produce la curacin deseada, ni siquiera en los creyentes ms fie-
les (Filipenses 2:26; 2 Timoteo 4:20; 1 Corintios 12:8-10).
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
13
Vase OEPKE, A.; ama, TDNT, vol. 3, p. 201.
14
Vase 1 Corintios 12:9, 28, 30.
15
GRUNDMANN, W., dunamai, TDNT, vol. 2, pp. 284-317.
dad: ahora entiende que est enfermo porque vive en un mundo
cado. Puesto que su naturaleza humana pecadora no le da de-
recho ni a la curacin ni a la vida eterna, su estado de debilidad le
permite realizar mejor que otros su dependencia de la gracia. Dios
elige a menudo a los dbiles para confundir a los fuertes (1 Corintios
1:27-29). La fe de Pablo lo hace capaz de someterse sin rebel-
da al Dios que le dice: Te basta con mi gracia (2 Corintios 12:9).
En lugar de escudriar su vida de enfermo para encontrar el pe-
cado que lo ha llevado a ese estado, el apstol se entrega a la vo-
luntad de Dios, con la seguridad de que se compadecer de l y
le sostendr.
Puesto que experiment personalmente las bendiciones del apo-
yo de la iglesia de los glatas en su propia enfermedad (Glatas
4:13-15), Pablo puede animar a los cristianos, por medio del
Evangelio, para que reconozcan a Cristo en todos aquellos que su-
fren.
12
Su sufrimiento interpela a los creyentes bienaventurados y
los invita, por un lado, a la compasin y, por otro, a la humildad y
al arrepentimiento porque no son mejores que los dems (1 Corintios
4:7-14) y no saben si estarn siempre a salvo de la enfermedad.
La mirada del creyente sobre los enfermos no debe ser otra que
la de la solidaridad. Los fuertes deben dar apoyo a los dbiles
(Romanos 15:1, 2). Por todos los medios, el amor de Cristo los
empuja a aliviar a los que sufren y a sostenerlos con sus oracio-
nes (2 Corintios 11:28, 29).
Porque Jess ha resucitado, el enfermo sabe que est desti-
nado a la curacin definitiva y la enfermedad jams es en s mis-
ma un signo del rechazo de Dios. A la luz del Evangelio, no debe
dramatizar su enfermedad: es provisional y limitada. Sabe que tras
el sufrimiento viene la liberacin. Aceptando humildemente su par-
te de sufrimiento en un mundo doliente (2 Corintios 12:7), Pablo
escoge la tensin entre la vida ideal prometida al creyente y la rea-
lidad actual, y por la fe acepta que esta tensin slo se resolver
12
Cf. Mateo 25:35-40.
era negativa.
18
Para aquellos que consideraban que la curacin
proceda siempre de Dios, que las competencias humanas tengan
acceso a cierto poder para curar resultaba muy difcil de aceptar.
Para muchos, la oracin era la principal, y a menudo la nica, in-
tervencin humana practicada en los procesos de curacin. Incluso
los nuevos creyentes, que haban reemplazado a Asclepio por
Cristo y cuyas plegarias acompaaban habitualmente los reme-
dios, contaban con el poder ltimo de Dios. As, el reconocimien-
to del ministerio humano de curacin a travs del trabajo de un
mdico abre una nueva va para la teologa de la salud.
Para el cristiano, la medicina pasa de la esfera de la religin y la
magia a la esfera de la naturaleza y la ciencia. Dotndose de me-
dios para combatir la enfermedad y buscar la salud con la media-
cin de la medicina y los remedios, el creyente deja de resignar-
se a su suerte y abandonarse a la fatalidad de un mundo cado.
Lucha contra los lmites y las contradicciones de una condicin hu-
mana que a veces se vuelve inhumana por causa de su cada.
Si curar significa ser mejor, transformar las condiciones y, por
ello, la calidad de vida, esta aspiracin legtima del hombre, ya en
la tierra, lo empuja a tender hacia lo que Dios prometi que lle-
gara a su plenitud ms tarde. En ese sentido, el mdico contri-
buye, a su manera, al gran proyecto de rehabilitacin del hom-
bre o, al menos, aporta un anticipo por precario, imperfecto y
vulnerable que sea. En el marco de este vasto proyecto divino,
la medicina, adems de ser un arte y un conjunto de conocimien-
tos cientficos, se convierte en un modo de tomar posicin ante el
ser humano y hacerlo ms apto para la vida, la reflexin sobre
su destino y el servicio a Dios y al prjimo.
El combate del mdico, situado en las frgiles fronteras de la exis-
tencia, es tan slo una batalla desigual que se plantea ante un ad-
versario al que no conseguir desarmar completamente y siempre
en la lnea que separa la esperanza del desnimo. El mdico y su
paciente se encuentran divididos entre su deseo de prolongar la vi-
133
132
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
De la terapia a la medicina
El nico consejo explcitamente mdico que se encuentra en las
epstolas se da a Timoteo, compaero y amigo del apstol: Deja
de beber agua sola, toma un poco de vino, por el estmago y tus
indisposiciones (1 Timoteo 5:23). Cualquiera que sea el sentido
de esta orden en el caso especfico de la enfermedad de Timoteo,
se pueden deducir importantes implicaciones por lo que a una
teologa de la salud se refiere:
a) Pablo no asocia la enfermedad de Timoteo a un problema es-
piritual. ste, en cambio, tiene la responsabilidad cuidar su sa-
lud con los mejores medios a su alcance, a fin de que pueda
proporcionar un servicio mejor y un ministerio ms eficaz.
b) Pablo no sita la curacin de Timoteo en un mbito milagro-
so, sino teraputico. Timoteo est enfermo. Necesita algunos
cuidados y remedios. En este caso la curacin y la gracia de-
ben actuar a travs de la naturaleza, mediante la ingestin re-
gular de una bebida.
16
c) Mediante el consejo, Pablo desplaza la gestin de la salud
del dominio exclusivo de la fe y con ello avala los cuidados
mdicos para los cristianos y el uso de remedios necesa-
rios para ayudar a recobrar la salud.
La breve aunque elogiosa mencin que Pablo hace de Lucas,
el querido mdico (Colosenses 4:14) tiene una importancia fun-
damental para nuestro tema.
17
De hecho, si el mundo griego te-
na en alta estima la profesin mdica, no suceda lo mismo en los
medios judos contemporneos. El nico doctor verdadero de Israel
era Dios (2 Corintios 16:12) y la actitud general hacia los mdicos
16
Es difcil determinar a partir del texto bblico nicamente si se trata de vi-
no o mosto. El trmino utilizado poda designar tanto uno como otro. Cf.
BACCHIOCCHI, S., Wine in the Bible; Berrien Springs: Biblical Perspectives,
1989, pp. 242-246.
17
Cf. Timoteo 4:11; Filemn 24.
18
Vanse 2 Crnicas 16:12, y FILN, De sacrificis Abelis et Caini, 70, 123.
135
134
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
que al igual que en las carreras del estadio cada contendiente se
impone en todo una disciplina (enkrats) (1 Corintios 9:25), l mis-
mo intenta controlarse en todo, para guardar su equilibrio y cohe-
rencia. Aunque Pablo piensa ms en los efectos que su estilo de vi-
da tiene sobre su vida espiritual, no ignora que la salud afecta al
equilibrio integral de la persona. Por eso sita la moderacin en el
marco de la victoria del espritu sobre la carne (Glatas 5:16-23).
Es importante observar que Pablo nunca considera sus conse-
jos ms prcticos como una ocasin para adquirir mritos. Todas
sus buenas acciones dependen de la gracia. Porque el favor de
Dios se hizo visible, trayendo salvacin para todos los hombres;
nos ense [] a vivir en este mundo con equilibrio (sfrons)
21
(Tito 2:11, 12).
Pablo no reduce la moderacin a una lista de prohibiciones co-
mo en la tradicin farisaica. Ms bien recuerda su raz espiritual,
porque es fruto del Espritu (Glatas 5:22). A sus ojos, un princi-
pio general de sentido comn y moderacin es mucho ms til que
una lista de prohibiciones y prescripciones. Todo me est per-
mitido. S, pero no todo aprovecha. Todo me est permitido, pe-
ro yo no me dejar dominar por nada. (1 Corintios 6:12).
El respeto por el cuerpo procede, mayormente, del hecho de
ser una creacin de Dios y el templo del Espritu Santo por lo que
el creyente no se pertenece, pues ha sido rescatado por Cristo.
Sabis muy bien que vuestro cuerpo es templo del Espritu Santo,
que est en vosotros porque Dios os lo ha dado. No os pertene-
cis, os han comprado pagando; glorificad a Dios con vuestro cuer-
po (1 Corintios 6:19, 20).
La invitacin de Pablo a la sobriedad y la moderacin, reco-
mendando un uso moderado de las cosas buenas y la abstinen-
cia de todo lo que es perjudicial se sita en esa perspectiva espi-
ritual. El cristiano, llamado a ser un hombre nuevo (Efsios 4:22-31),
evita la incontinencia porque ha recibido una vida nueva en Cristo
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
21
LUCK, V., swfron, TDNT, vol. 7, p. 1097.
da con sus innumerables posibilidades y la imposibilidad inevita-
ble de restaurar el equilibrio perdido, siempre amenazado, sabien-
do que jams lo conseguirn por completo. Sus esfuerzos sern
siempre vanos y sus xitos parciales. Intentan ganar tiempo apla-
zando lo que, inexorablemente, llegar un da u otro con el inevita-
ble fracaso de la muerte. El mdico, siervo de la vida, siempre es-
t limitado por las fronteras de su propia humanidad, enfrentada sin
cesar a los confines del ser, entre la vida y la muerte, ah donde el
hombre mide su precariedad o su grandeza. Su vocacin aparece
como un ministerio instalado en la provisionalidad, al servicio de un
tiempo de gracia, a la vez intil y precioso a la luz de la eternidad.
Cuanto ms escucha el mdico a Dios, ms est al servicio de
los dems y cercano a su prjimo. La salud hacia la cual tiende
en sus esfuerzos es un signo de la salvacin que Dios nos ofre-
ce en Jess. Porque slo Dios salva, slo Cristo libera y slo el
Espritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales (Romanos 8:11).
19
Atravs del trabajo de los que han recibido esa vocacin, la Iglesia
responde al llamado del Seor para que ponga sus talentos que
ha confiado a cada uno al servicio del reino de Dios y su lucha
contra el mal.
LAS VAS DE PREVENCIN
Aunque Pablo no nos deje ms que un nico consejo mdico di-
recto en sus escritos, es mucho ms explcito por lo que se refie-
re a la vida corporal ordinaria.
Un estilo de vida temperante
La palabra clave que gua sus enseanzas en la materia es enkra-
ts
20
(Tito 1:8), es decir, moderacin o autocontrol. As Pablo dir
19
WIDMER, Gabriel, Notes en marge de la vocation mdicale, La maladie
(Les Cahiers protestants, Nouvelle srie, 4/5), 1966, pp. 16, 17.
20
GRUNDMANN, W., egkrateia, TNDT, vol. 2, pp. 339-342.
137
136
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
cambio, el lujurioso perjudica a su propio cuerpo. Y puesto que
el cuerpo es el templo del Espritu Santo y ha sido rescatado
pagando un gran precio, Pablo apremia a los creyentes para que
se comporten como administradores responsables de su cuerpo:
glorificad a Dios con vuestro cuerpo (1 Corintios 6:18-20), que
sepa cada cual controlar su propio cuerpo sana y respetuosamente,
sin dejarse arrastrar por la pasin, como los paganos que no co-
nocen a Dios (1 Tesalonicenses 4:4, 5). La Iglesia est llamada
a ser la esposa sin mancha ni arruga, lista para encontrarse con
su esposo y Seor (Efesios 5:27).
El lugar del ejercicio fsico
Del hecho de que Pablo escribiera que el ejercicio corporal es til
por poco tiempo (Timoteo 4:8), algunos han llegado a la conclu-
sin de que los cristianos no deberan practicar otro deporte, gim-
nasia o ejercicio fsico que el exigido naturalmente por el trabajo.
Pero esta es una lectura del texto muy discutible por las siguien-
tes razones:
a) El texto no dice que el ejercicio corporal (smatike gymnasia)
sea condenable. Sencillamente lo considera menos til que
la piedad, cosa con la que todo cristiano est de acuerdo.
b) Pablo no se opone al ejercicio fsico como si fuera contrario
a la vida espiritual, porque, en la misma frase, empieza por
invitar a Timoteo para que se ejercite en la piedad. El ver-
bo utilizado es gymnazo,
25
exactamente el mismo que para
el ejercicio corporal. No se trata, pues, de ningn modo de
rechazar el ejercicio en s, sino de una subordinacin natural
del entrenamiento fsico a la bsqueda de la piedad.
c) En otros pasajes Pablo hace gala de una actitud positiva fren-
te a la disciplina corporal. As, en Hebreos 12:11 afirma que
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
25
OEPKE, A., gumnazo, TDNT, vol. 1, p. 775.
(Romanos 13:11-14). Si Pablo es reticente a hablar del estilo de
vida es porque para l la salud integral constituye un aspecto del
equilibrio espiritual.
22
La exhortacin ms frecuente a la moderacin en los escritos
paulinos se refiere a la bebida.
23
De la lectura de las epstolas
se desprende que el consumo de alcohol planteaba un problema
en las iglesias. En Corinto los excesos llegaban incluso al servicio
de comunin, durante el cual algunos se embriagaban (1 Corintios
11:21). El apstol reacciona vivamente contra ese abuso recor-
dando que los borrachos no heredarn el reino de Dios (1 Corintios
6:10) o indicando: Tampoco os emborrachis con vino, que es-
conde libertinaje (Efesios 5:18). Sus insistencias van dirigidas ,
sobre todo, a los ancianos y diconos, quienes no deben darse
al vino
24
(1 Timoteo 3:3, 8; Tito 1:7). Ni aun cuando los textos no
nos permitan probar que Pablo proclamaba la abstinencia total,
una cosa s es clara: exhortaba a los creyentes, en especial a
los dirigentes de la iglesia, para que fueran sobrios.
La moderacin que Pablo enseaba se refiere tambin al m-
bito de la sexualidad, en el que los excesos y desviaciones con-
ducen a menudo a problemas no slo morales, sino tambin fsi-
cos. En el contexto actual con graves enfermedades de transmisin
sexual la advertencia del apstol resuena en nuestros odos de
un modo especial: Tampoco seamos libertinos, como lo fueron
algunos de ellos, y en un slo da cayeron veintitrs mil (1
Corintios 10:8).
Cuando Pablo recomienda evitar la inmoralidad, la razn evo-
cada revela por igual la tica y la integridad de la persona. Porque
cualquier perjuicio que uno cause queda fuera de uno mismo; en
22
Llega a decir que aquellos que no producen los frutos del Espritu no he-
redarn el reino de Dios (Glatas 5:21) y son llamados enemigos de la
cruz (Filipenses 3:18).
23
Vase Romanos 14:21; 1 Corintios 11:21; Efsios 5:18; 1 Timoteo 3:8; Tito
2:3.
24
Vase La expresin que cualifica el comportamiento deseado en los diri-
gentes (swfron) puede significar tambin la abstinencia total.
139
138
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
sacrificados a los dolos (1 Corintios 6:1-20; 8:1-13; 10:1-11:1), las
abstinencias debidas a influencias judaizantes (Glatas 2:12; Colo-
senses 2:8-3:17) y las prcticas ascticas procedentes del paga-
nismo (1 Timoteo 1:13-15; Hebreos 9:10; 13:9).
Numerosos paganos crean que los alimentos sacrificados a los
dioses estaban habitados por un poder que se supona era trans-
mitido a quienes los consuman (1 Corintios 8:4-13). Esos sacri-
ficios (eidlothyton)
27
comprendan no slo la carne, sino que in-
cluan casi todo aquello que se consuma habitualmente. Partiendo
de la perspectiva cristiana, segn la cual no existe ningn dios fue-
ra del de Jesucristo, Pablo considera que esos alimentos sagra-
dos no pueden comunicar poder sobrenatural alguno. Sin em-
bargo, aconseja abstenerse de ellos a fin de no correr el riesgo de
escandalizar a un hermano, ya sea porque este an cree que esos
alimentos retienen en su interior algn poder, ya sea porque al-
guien podra confundirse a la hora de interpretar las intenciones
de quien come (1 Corintios 8:13; 10:23-31). As pues, la razn
invocada para esta abstinencia no es ni teolgica ni sanitaria, si-
no que es signo de tica y saber vivir fraternalmente.
En el mundo helenstico contemporneo de Pablo muchos ha-
ban visto la importancia del rgimen alimenticio con respecto al
autocontrol, el equilibrio y para alcanzar iluminacin espiritual. Son
conocidas las prcticas ascticas de los estoicos y los terapeutas
y es bien sabido que los pitagricos eran vegetarianos estrictos.
28
Parece que algunos conversos al cristianismo haban conser-
vado la nocin del valor espiritual de algunos regmenes. En varias
ocasiones, Pablo intenta poner obstculos a falsas doctrinas pro-
cedentes de fuentes externas a la Biblia que hacan referencia a
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
27
BCHSEL, F., eidwloqutwn, TDNT, vol. 2, pp. 378, 379.
28
Vase, a ttulo de ejemplo, el siguiente consejo de Epicteto: Quieres ga-
nar un premio en los Juegos Olmpicos? Considera el entrenamiento re-
querido y sus exigencias. Debes observar un rgimen severo, nutrirte con
lo que no te gusta, abstenerte de manjares delicados, ejercitarte a las
horas prescritas, haga fro o calor, no beber nada fro y abstenerte del vi-
no (Enchereidion 35).
produce en los que se ejercitan (gegymnasmenos) un fruto
apacible de honradez. Por eso mismo, invita a fortificar los
brazos dbiles, robusteced las rodillas vacilantes, plantad los
pies en sendas llanas para que la pierna coja no se disloque,
sino se cure o se reafirme (Hebreos 12:12, 13). Aun cuando
la intencin del autor sea de orden espiritual, el valor fsico del
ejemplo dado no puede ser pasado por alto fcilmente.
d) Finalmente, Pablo dice de s mismo que, para su propio be-
neficio espiritual, se somete a una disciplina fsica severa:
No sabis que en el estadio todos los corredores cubren
la carrera, pero uno solo lleva el premio? Corred as, para ga-
nar. Adems, cada contendiente se impone en todo una dis-
ciplina; ellos para ganar una corona que se marchita; nosotros
una que no se marchita. Pues yo corro de esa manera, no sin
rumbo fijo; boxeo de esa manera, no dando golpes al aire; na-
da de eso, mis directos van a mi cuerpo y lo obligo a que me
sirva, no sea que despus de predicar a otros me descalifi-
quen a m (1 Corintios 9:24-27).
Cuando ponemos todos estos elementos uno al lado de otro, y te-
niendo en cuenta que Pablo trabajaba con sus manos para ganarse
el sustento y desplegaba importantes esfuerzos fsicos en sus cons-
tantes viajes, nos vemos obligados a concluir que el ejercicio fsico,
indispensable en toda vida sana, no est en tela de juicio y debi te-
ner un lugar relativamente importante en la propia vida del apstol.
Algunas cuestiones dietticas
Las epstolas paulinas contienen varios pasajes que dan testi-
monio de controversias surgidas en la Iglesia a propsito de la ali-
mentacin.
26
En apariencia, tienen, al menos, tres causas distin-
tas (aunque a menudo estn entremezcladas): los alimentos
26
Vanse Romanos 14:1-15:6; 1 Corintios 6; 8; 10; Gltas 2:12; Colosenses
2:8-3:17; 1 Timoteo 4:1-5; Tito 1:13-15; Hebreos 9:10; 13:9.
141
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
racin, siendo como es una especie de salto hacia la inte-
gridad del ser, incluye la liberacin del pecado.
2) El plan de Dios quiere que el espritu, el alma y el cuerpo se
conserven irreprochables cuando llegue el advenimiento del
Seor. Pero es Dios quien lo har (1 Tesalonicenses 5:23, 24).
3) Adems, aunque Dios es el principal implicado en la obra de
la restauracin, los cristianos tambin tienen una responsa-
bilidad en ese ministerio. De todas formas, hagis lo que ha-
gis, comer, beber o lo que sea, hacedlo todo para honra de
Dios (1 Corintios 10:31).
Pablo no es religiosamente neutro con respecto a la gestin
de la salud. Para l todos nuestros actos tienen implicaciones es-
pirituales. Porque ninguno de nosotros vive para s ni ninguno
muere para s (Romanos 14:7). Exhorta a sus lectores para que
se vayan transformando con la nueva mentalidad, para ser []
capaces de distinguir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, con-
veniente y acabado (Romanos 12:2).
En la zona as delimitada Pablo reconoce distintos niveles de
madurez personal y subraya la importancia del crecimiento espi-
ritual. En cualquier circunstancia apela a la tolerancia y al respe-
to por el prjimo.
El apstol lo ha considerado acertadamente: Cristo es la fuen-
te de toda capacidad en la realidad vulnerable de nuestra vida so-
bre la tierra. Quien est en Cristo participa de un poder que hace
posible la curacin del ser entero. No obstante, la solucin defi-
nitiva al problema humano de la enfermedad y el sufrimiento no
se dar hasta la restauracin de todas las cosas. Mientras tanto,
aunque nuestro exterior va decayendo, lo interior se renueva
de da en da (2 Corintios 4:16). El proyecto divino es un mundo
sin pecado, sin dolor y sin muerte. El Evangelio es creer en este
Dios que nos ama, gocemos de salud o suframos enfermedad.
Porque si Jess cur a los enfermos, su voluntad ltima no es
slo llevar a los seres humanos a la santidad gracias a su perdn,
SALUD Y TEOLOGA EN EL CORPUS PAULINO
restricciones alimenticias.
29
Junto con ello reclama la tolerancia y
la comprensin en materia de alimentacin.
30
A menudo relativiza
las cuestiones alimenticias.
31
Finalmente, en algunos pasajes pa-
rece que minimiza, o incluso anula, cualquier criterio de restriccin
alimenticia.
32
Todas estas declaraciones de Pablo deben ser en-
tendidas en el marco de su fidelidad a las Escrituras y sus inquie-
tudes misioneras en favor del Evangelio (1 Corintios 9:16-23).
Para el apstol, al igual que para Jess,
33
el comportamiento
ante la alimentacin es ms importante que los alimentos mismos.
Por esa razn, dice, si un alimento pone en peligro a un her-
mano mo, nunca volver a probar la carne, para no poner en
peligro a mi hermano (1 Corintios 8:13). Las nicas restricciones
alimenticias que Pablo propone explcitamente se refieren a la mo-
deracin, la abstinencia en el uso del alcohol, la sabidura y la pru-
dencia ante los alimentos sacrificados a los dolos y la adverten-
cia con respecto a los alimentos que puedan escandalizar a otros.
Hay cosas que, aunque estn permitidas, no son necesariamen-
te benficas o edificantes (1 Corintios 10:23). Dichoso el que exa-
mina las cosas y se forma un juicio (Romanos 14:22).
HACIA UNA TEOLOGA PAULINA DE LA SALUD
Al final de este rpido recorrido por los escritos de Pablo, pode-
mos adelantar algunos criterios de base con respecto a su teolo-
ga de la salud:
1) El cuerpo es el templo del Espritu Santo (1 Corintios 6:19).
Es llamado a ser santo (y no necesariamente sano). La cu-
29
Vanse Colosenses 2:16, 17, 23;1 Timoteo 4:1-4; Tito 1:13-15; Hebreos 13:9.
30
Vanse Romanos 14:1-23; Colosenses 2:16, 17; 1 Corintios 8.
31
Vanse Romanos. 14:17, 22; 1 Corintios 6:13; 8; Colosenses 2:16; Hebreos
9:10; 13:9.
32
Vanse 1 Corintios 10:25-30; Romanos 14:4; 1 Timoteo 4:1.
33
Vanse Marcos 7:1-23.
143
142
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Captulo 10
LA TRANSFORMACIN FINAL:
COMENTARIO SOBRE
1 CORINTIOS 15:35-58
Roland Meyer
Profesor de Teologa Sistemtica,
Facultad Adventista de Teologa
Pablo, a causa de su inquietud pedaggica,
1
se anticipa y plantea
dos preguntas que preocupan a los corintios:
Versculo 35:
2
Alguno preguntar: Y cmo resucitan los muer-
tos?, qu clase de cuerpo traern?
Es difcil saber con precisin si la cuestin planteada por Pablo
responde a una preocupacin real de los corintios o si se trata
de una pura ficcin.
2
Es preciso que consideremos las cuestiones
planteadas en el versculo 35 en relacin con toda la estructura de
1 Corintios 15. Pablo slo aborda el problema de la resurreccin
de los hombres relacionndola con la resurreccin de Cristo.
4
Reacciona enrgicamente a la pregunta que algunos se plantea-
1
Extracto de la tesis doctoral Lhermneutique paulinienne de la rsurrection
daprs 1 Corinthiens 15, Universidad de Estrasburgo, 1987. Texto actuali-
zado por el autor para la presente obra.
2
Vase el desarrollo de DUNN, J. D. G., The theology of Paul the apostle,
Edimburgo: T&T Clark, 1998, p. 60.
3
Cf. MORISSETTE, La condition du ressuscit, Bib 53 (1972), pp. 208-
228; vase tambin SIDER, R. J., The pauline conception of the resu-
rrection body in 1 Corinthians 15: 35-53, NTS 57 (1974-1975), p. 429.
4
Cf. USAMI, K., How are the dead raised? (1 Corinthians 15: 35-58), Bib
57 (1976), pp. 468-493.
sino tambin a la salud gracias a su amor.
34
Al reconciliarnos
con Dios, Jess no quiere solamente librarnos del pecado, sino
tambin de todas sus consecuencias.
35
Actualmente tenemos la
esperanza de que ser salvos. Slo en el mundo futuro nuestra
vida ser perfecta y sin fin.
34
l enjugar las lgrimas de sus ojos, ya no habr muerte ni luto ni llanto
ni dolor, pues lo de antes ha pasado (Apocalipsis 21:4).
35
WHITE, Ellen, La curacin del alma, El ministerio de curacin.
145
144
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
antigua. Aunque la planta es completamente distinta del grano
arrojado en la tierra, ello no es bice para que proceda de l. El
grano no se pudre ni se disuelve por completo, por el procedimiento
mismo de disolucin y destruccin surge un germen vivo. Ese ger-
men producir un organismo que no slo ser de la misma espe-
cie de la planta que lo produjo, sino que continuar la vida indivi-
dual del ser del cual es el fruto.
11
Al comparar la muerte y la resurreccin con la semilla y la plan-
ta, Pablo expresa la necesidad de pasar por la muerte para al-
canzar la vida. El cuerpo espiritual no puede aparecer si previa-
mente no ha desaparecido el cuerpo terrestre.
12
Cualquier
vivificacin se produce a partir de una muerte. En esta respues-
ta, Pablo tiene cuidado de no permitir que los corintios compren-
dan mal sus ideas. La resurreccin no es una creacin a partir de
elementos que no existan. Si tal fuera el caso, la muerte sera
vencedora porque se apropiara para siempre de la vida del hom-
bre y entonces Dios estara obligado a hacer una nueva cria-
tura. Aunque no haya identidad entre la vida anterior y la poste-
rior a la muerte, el nuevo cuerpo tiene el punto de partida en el
cuerpo antiguo. La nica manera de vencer a la muerte es salir
de ella, pero no se puede salir si antes no se ha entrado. Se de-
be entrar corporalmente para salir tambin corporalmente.
A CADA SEMILLA SU PROPIO CUERPO
Versculos 37 y 38: Y, adems, qu siembras? No siembras
lo mismo que va a brotar despus, siembras un simple grano
de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Es Dios quien le
da la forma que a l le pareci, a cada semilla la suya propia.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
11
MANGENOT, E., La rsurrection de Jsus, Pars: Letouzey et An, 1910,
p. 157.
12
Cf. ALTERMATH, F., Du corps physique au corps spirituel: interprtation
de 1 Corinthiens 15.35-39 par les auteurs des quatre premiers sicles,
Tubinga (Alemania): Mohr, 1977, p. 5-20.
ban. Al dudar de esa manera, los corintios olvidaban que la muer-
te condiciona la vida.
5
El apstol afirma que no hay continuidad: la muerte no es un
mero paso a una vida idntica a la primera. Se produce una re-
creacin y, por lo tanto, surge un nuevo cuerpo (vv. 42-48).
6
Al ha-
blar de esa novedad Pablo no responde a la cuestin diciendo que
el Jess resucitado es idntico a Jess antes de la muerte. Insiste
sobre el ejemplo de la semilla; una semilla que no es idntica a la
planta que sale de ella: se siembra un cuerpo terrestre y se resu-
cita un cuerpo espiritual.
7
Sin duda, el lenguaje de los versculos
35 y 36 tiene la intencin de poner de relieve el carcter perece-
dero de nuestra vida,
8
aunque el comentario tiene escasa impor-
tancia a la luz del significado propio de la resurreccin.
9
LA PLANTA PROCEDE DEL GRANO
Versculo 36: Necio,
10
lo que t siembras no cobra vida si an-
tes no muere.
Pablo no tiene la ms mnima intencin de insistir en una even-
tual continuidad de la vida despus de la muerte, sino en la com-
pleta novedad de la planta recreada por Dios. Sin embargo, esa
nueva criatura no estar totalmente desprovista de relacin con la
5
LON-DUFOUR, X., Face la mort. Jsus et Paul, Pars: Le Seuil, 1979,
p. 215.
6
Cf. CONZELMANN, H., Thologie du Nouveau Testament, Ginebra: Labor
et Fides, 1969, p. 200.
7
Cf. LON-DUFOUR, X., Resurrection de Jsus et message pascal, Pars:
Le Seuil, 1971, p. 169.
8
Cf. SCHTZ, J. H., Paul and anatomy of apostolic authority, Cambridge:
University Press, 1975.
9
Cf. KASPER, W., Jsus le Christ, Pars: Le Cerf, 1976, p. 229.
10
BERTRAM, G., afrwn, Theological Dictionary of the New Testament
IX (TDNT), editado por KITTEL, Gerhard, Grand Rapids, Michigan:
Eerdmans, 1973, p. 231: Pablo no pronuncia un juicio definitivo con su
afrwn. Es una figura retrica que facilita la comprensin.
147
146
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
cada criatura una sarx distinta, tambin es capaz de transformar
el cuerpo carnal del hombre en cuerpo espiritual.
E. B. Allo nos advierte de la paronomasia kthnwn... pthnwn.
16
En la
explicacin de Pablo hay una progresin. Cita en primer lugar al hom-
bre, luego al ganado (kthnwn, ktenon), las aves (pthnwn, ptenon)
17
y
finalmente los peces (icquwn, ichthyon). Estas cuatro clases repre-
sentan a los seres terrestres creados por Dios y degenerados por el
pecado: los cuerpos terrestres en oposicin a los cuerpos celestes.
La enumeracin de las distintas clases de carne recuerda la
enumeracin de Gnesis 1 y 2.
18
Gnesis 1 Gnesis 2 1 Corintios 15
icquj / ichthys anqrwpoj / anthrpos anqrwpoj / anthrpos
peteinon / peteinon qhrion / thrion kthnoj / ktnos kthnoj / ktnos
tetrapoda / tetrapoda
erpeta / erpeta peteinon / peteinon peteinon / peteinon pthna / ktna
qhria / thria qhrion / thrion
anqrwpoj / anthrpos v. 20 icquj / ichthys
Pablo ilustra el poder creador de Dios en la obra de la nueva
creacin al final de los tiempos a partir, precisamente, de su obra
creadora en el pasado.
19
LOS DISTINTOS CUERPOS
Versculo 40: Hay tambin cuerpos celestes y cuerpos terres-
tres, y una cosa es el resplandor de los celestres y otra el de los
terrestres.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
16
ALLO, E. B., Saint Paul, premire ptre aux Corinthiens, Pars: Gabalda,
1934, p. 422.
17
Esta expresin se encuentra en PLATN, Fedra, 246e, y Las leyes, 823b;
SFOCLES, Filocteto, 955; ESQUILO, Las coforas, 591; Prometeo, 1022.
18
Tabla propuesta por ALTERMATH, F., Op. cit., p. 22.
19
ALTERMATH, F., Op. cit., p. 22.
El kai (kai) marca la transicin hacia la segunda pregunta. El fru-
to producido no tiene ningn parecido fsico con la semilla. Eso no
permite afirmar que no hay puntos en comn. Aunque el fruto no es
la semilla, procede de la semilla. El swma (sma) de los versculos
37 y 38 contempla el nuevo swma en la forma que tomar despus
de la muerte del antiguo. La nueva planta no tiene swma, es swma.
De hecho, Dios podra sacar de cualquier semilla la planta que
desease (kaqoj hqelhsen, kathos ethelesen) y darle el cuerpo que
quisiese. La expresin gumnon kokkon (gymnon kokkon) expresa
la completa desnudez, la impotencia de ser vestido con un nue-
vo cuerpo sin el milagro de Dios.
13
El grano desnudo en la tierra
slo tiene valor si de l sale la vida, si de l sale el nuevo swma.
14
En el versculo 38 Pablo opone el poder de Dios, kaqwj hqelhsen,
que da un cuerpo a la desnudez del grano, gumnon kokkon, del ver-
sculo 37.
TODAS LAS CARNES NO SON IDNTICAS
Versculo 39: Todas las carnes no son lo mismo; una cosa es
la carne del hombre, otra la del ganado, otra la carne de las aves
y otra la de los peces.
El nuevo cuerpo es diferente del cuerpo terrestre como tambin
lo es la planta del grano.
15
La palabra sarx (sarx, carne), designa
la sustancia que constituye un cuerpo. Si Dios es capaz de dar a
13
Cf. HERING, J., La premire ptre de saint Paul aux Corinthiens; Neuchtel:
Delachaux et Niestl, 1959, p. 145, y GROSHEIDE, F. W., Commentary on
the First Epistle to the Corinthians, Grand Rapids, Michigan: Eerdmans,
1983, p. 381.
14
JEWETT, R., Paul anthropological terms: A study of their use in conflict set-
tings; Leiden: Brill, 1971, p. 267: Segn la ptica de Pablo, el swma es
la base necesaria de toda existencia. Sin l solo se es una semilla des-
nuda, enterrada en el suelo y aislada de Dios y los hombres.
15
Cf. JEREMIAS, J., Flesh and blood cannot inherit the Kingdom of God (1
Corintios 15:50), NTS (1955-1956), pp. 151-159.
149
148
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Versculo 41: Hay diferencia entre el resplandor del sol, el de
la luna y el de las estrellas, y tampoco las estrellas brillan todas
lo mismo.
Al citar los astros, Pablo precisa que incluso entre ellos se pre-
sentan diferencias. Aqu declara que los cuerpos de la misma cla-
se son diferentes entre s. Los astros no difieren tan slo de los
cuerpos terrestres, si no tambin unos de otros. Refuerza su ar-
gumento para probar que el cuerpo resucitado ser distinto al cuer-
po mortal, aun siendo un cuerpo.
EL PASO DE LACORRUPTIBILIDAD ALAINCORRUPTIBILIDAD
Versculos 42 y 43: Igual pasa en la resurreccin de los muertos:
se siembra lo corruptible, resucita incorruptible; se siembra lo mi-
serable, resucita glorioso; se siembra lo dbil, resucita fuerte.
Outwj (outs) marca un paso importante en el razonamiento e
introduce, de ese modo, algo ms que una simple comparacin.
El apstol mostrar que existen cuerpos distintos al cuerpo de
carne que todos conocemos. Al hacerlo su objetivo es hacernos
verosmil la existencia de un cuerpo resucitado, distinto a un cuer-
po carnal. Las cuatro anttesis de los versculos 42b-44a insisti-
rn sobre las diferencias que se presentan entre ambos tipos de
cuerpo.
22
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
22
ALTERMATH, F., Op. cit., p. 25 precisa que outwj apunta hacia la conti-
nuacin del texto que, por una parte, retoma los antecedentes de la idea
de diferencia entre el estado actual y la resurreccin y, por otra, precisa
cul es esa diferencia en las cuatro anttesis de los versculos 42b-44a.
HERING, J., Op. cit., p. 146 dice que la idea expresada en los versculos
39-41 que ahora se utiliza es esta: hay muchas clases de matreria; no
debemos representarlos los cuerpos de la resurreccin como si fuesen de
la misma sustancia que los cuerpos biolgicos de este en. Sin embar-
go, sera falso atribuir al apstol la idea de que los cuerpos de resurrec-
cin se encuentran alineados exclusivamente con los celestes.
Pablo insiste en la diversidad de los swmata (somata) que son
de dos clases. Si ese hecho es aceptado por todos, por qu du-
dar que Dios pueda revestir al hombre resucitado de un swma nue-
vo? Los cuerpos celestes y los terrestres tienen un elemento en co-
mn, la doxa, pero esta es distinta en funcin de su propio carcter.
20
La oposicin entre los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres
plantea el problema de saber a qu hace alusin Pablo cuando
habla de los epouraniwn (epouranin). Para F. Godet, es seguro
que Pablo alude a los astros, al gran espectculo del cielo es-
trellado.
21
Esta interpretacin es poco probable por el hecho de
que precisamente en el versculo 41 se refiere a los astros y mar-
ca sus diferencias. El versculo 40 hace alusin a la diferencia que
existe entre las categoras de seres terrestres y celestes. Para
marcar esta diferencia, emplea etera (etera) y no allh (all). Etera
es empleado aqu para designar la diferencia general entre am-
bos grupos de seres, mientras que allh marca las diferencias que
se presentan entre los cuerpos terrestres entre s. Por ms que
sea difcil averiguar a qu se refiere Pablo exactamente, lo que su
explicacin pone de manifiesto es que hay dos tipos de cuerpos
muy distintos. Un tipo totalmente exterior a la tierra y otro plena-
mente terrestre. A partir de esta constatacin no es difcil conce-
bir otra diversidad de swmata (somata), los de aqullos que han
sido resucitados.
20
MORISSETTE, R., Op. cit., p. 221, 222: Los distintos swmata terrestres
se reconocen sobre todo por su sarx, la cual tienen en grados diversos (v.
39), mientras que los celestes, que ofrecen una variedad parecida, se
caracterizan, ante todo, por su doxa. Es evidente que el contraste entre los
swmata con exponente doxa prepara la anttesis de las lneas que siguen
entre la humanidad ek thj coikaj (vv. 47a, 48a, 49a) marcada por la sarx
kai aima (v. 50b) y la humanidad ex ouranou vers. 47b) o epourania (vv.
48b, 49b), marcada por la doxa (cf. v. 43a).
21
GODET, F., Commentaire sur la premire ptre aux Corinthiens, Neuchtel:
Imprimerie Nouvelle, 1965, vol. 2, p. 403. Cf. BARRETT, C. K., The First
Epistle to the Corinthians, Londres: Black, 1986, p. 371, que comparte la
misma opinin.
151
150
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
En el versculo 43, Pablo aborda las anttesis b) y c) expresa-
das por atimia (atimia) doxh (dox) y asqenia (asthenia)
dunamei (dynamei). En Filipenses 3:21 el apstol precisa la trans-
formacin de nuestro cuerpo de humillacin en un cuerpo glorio-
so, como el de Cristo (to swma thj tapeinwsewj hmwn summor-
fon tw swmati thj doxhj auvtou [to soma ts tapeinses mn
symmorfon t smati ts doxs autou]). En 1 Corintios 15:43a, se
oponen dos trminos: atimia y doxh, precedidos respectivamen-
te por sperietai (sperietai) y egeiretai (egeiretai), como en el ver-
sculo 42. La superioridad del segundo cuerpo respecto del pri-
mero est fuertemente acentuada.
27
Dios desea para el hombre
que su cuerpo ya no est en la miseria (en atimia), sino en la
gloria (en doxh).
28
Ni la afqarsia (v. 42) ni la doxh (v. 43), as co-
mo tampoco la dunamij (v. 43) y el swma pneumatikon (v. 44), son
estados adquiridos por el hombre. El resultado de la intervencin
permanente de la gloria es una situacin creada y mantenida cons-
tantemente por la gloria que slo puede ser comunicada por Dios
y forma parte de la vida eterna.
29
Del mismo modo que el cuer-
po presente se caracteriza por la debilidad, el cuerpo que ser re-
sucitado estar caracterizado por la fuerza.
30
El Antiguo Testamento
revela que la doxa es en esencia un tributo de Dios.
31
Pero
Altermath
32
seala que tambin es objeto de esperanza para los
hombres: cuando la tierra est llena de la gloria de Yahv sabre-
mos que su soberana se extiende sobre toda la tierra (Salmos
57:6, 12; 7:19).
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
27
SIDER, R. J., Op. cit., p. 433: El primer contraste especificado en el ver-
sculo 43 es, por consiguiente, la superioridad tica de la persona resuci-
tada. Ya no es tentada por el pecado.
28
Cf. CARREZ, M., De la souffrance la gloire, Neuchtel: Delachaux et
Niestl, 1964, p. 66.
29
Ibdem.
30
HERING, J., Op. cit., p. 147. La segunda anttesis, atimia = miseria do-
xa = gloria, precisa la oposicin en el plano axiolgico de ambos modos
de existencia.
31
Cf. Salmos 138:5; 66:2; 79:9.
32
ALTERMAT, F., Op. cit., p. 30.
fqora (fthora) afqarsia (aftharsia) v. 42
atimia (atimia) doxi (doxi) v. 43
asqeneia (asthemeia) dunamei (dynamei) v. 43
yucikon (psychson) pneumatikon (pneumatikon) v. 44
Senft
23
precisa que fqora, la destruccin, no es slo la des-
composicin del cuerpo en la tumba. El trmino califica ontolgi-
camente todo lo que pertenece al mundo de abajo o, en lenguaje
apocalptico, al mundo presente. La afqarsia (aftharsia), la inco-
rruptibilidad o inmortalidad, es el mundo de arriba, o las realida-
des del mundo venidero. Aunque el sujeto de speiretai (speire-
tai) y egeiretai (egeiretai) no se mencione en el versculo 42,
podemos pensar perfectamente que se trata del cuerpo.
24
El pen-
samiento principal es doble: sembrado-resucitado. Estas dos ex-
presiones indefinidas acentan los trminos fqora y afqarsia.
Ambas expresiones indican las circunstancias y no el modo.
25
A
la vez que opone dos estados del cuerpo, Pablo opone dos pe-
rodos: presente (tiempo de la muerte) y futuro (tiempo de la re-
surreccin). Aunque el cuerpo es sembrado corruptible, es porque
la muerte, elemento muy presente, todava puede actuar porque
Cristo no ha destruido ese ltimo enemigo (v. 26). Egeiretai en af-
qarsia (egeiretai en aftharsia) anuncia esa victoria completa y de-
finitiva. Los creyentes, regenerados ntegramente, vivirn en un
organismo adaptado al nuevo mundo.
26
23
SENFT, C., La premire ptre de saint Paul aux Corinthiens, Neuchtel:
Delachaux et Niestl, 1979, p. 206. Vase tambin HARDER, G., fqo-
ra, TDNT, vol. 9. p. 94.
24
ALLO, E.-B., Op. cit., p. 423.
25
GROSHEIDE, F. W.,Op. cit., p. 384.
26
Cf. MENOUD, Ph. H., Jsus-Christ et la foi, Neuchtel: Delachaux et Niestl,
1975, p. 324. Vase tambin DURRWELL, F.-X., La rsurrection de Jsus,
mystre de salut, Pars: Le Cerf, 1982, p. 213: El cuerpo espiritual for-
ma parte de la paradoja cristiana: el Espritu triunfa sobre lo que parece
ms alejado de la espiritualidad: en seres corporales.
153
152
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
En la antropologa paulina, swma (sma) designa al Yo.
36
La
Septuaginta emplea a veces swma (sma) para traducir el hebreo
basar. De ah se desprende una cierta afinidad entre swma y sarx
(sarx), aunque no sean sinnimos. Para Pablo, el swma no de-
signa nicamente una parte del hombre, sino al hombre visto ba-
jo cierto aspecto.
37
El adjetivo yucikoj (psychikos) aparece seis veces en cuatro
pasajes del Nuevo Testamento.
38
En 1 Corintios 2:15; 14:44, 46
y Judas 19 est en oposicin con pneumatikoj (pneumatikos) y
(sofia) anwqen katercomenh ([sofia] anthen katerchomen), (sa-
bidura) que viene de arriba. El trmino ysukh es ambiguo. Por
una parte puede denotar la verdadera vida que Dios ha dado, que
pide y que durar por toda la eternidad. [] Por otra parte, yukh
significa la vida fsica que es propia de cada uno.
39
Cuando habla del cuerpo fsico, Pablo no quiere hablar de
ningn modo del aspecto sensual, ms bien del cuerpo ani-
mal, propiamente del cuerpo animado por el aliento vital de la
yukh (psyk); aliento que en s mismo no tiene nada corrom-
pido pero cuya duracin est limitada a la de la existencia te-
rrestre.
40
De nuevo, el empleo de speiretai (speiretai) implica
la desaparicin de lo que se ha sembrado. Puesto que puede
ser llamado a desaparecer, el swma (sma) es sembrado yuci-
kon (psychikon). La oposicin a ese swma yucikon no se hace
esperar. El apstol la lleva a cabo en la segunda seccin de la
frase: egeiretai swma pneumatikon (egeiretai sma pneumati-
kon).
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
36
Cf. 1 Corintios 13:3; 7:4.
37
CONZELMANN, H., Op. cit., p. 189, para BULTMANN, R., Theologie des
Neuen Testaments, Tubinga (Alemania): Mohr, 1961, p. 195. Der Mensch
hat nicht ein swma, sondern er ist swma. (el ser humano no tiene un swma;
l es swma).
38
1 Corintios 12:14; 15:44, 46; Santiago 3:15; Judas 19.
39
SCHWEIZER, E., yukikoj, TDNT, vol. 9, p. 662.
40
BARTH, F., La notion paulinienne de yuch, RthPh 44 (1911), p. 327.
Sin embargo, parece que la atimia no es un estado inicial. Pablo
precisa en Romanos 3:23 que todos pecaron y estn privados de
la presencia de Dios. Ello prueba que el estado en el que se
encuentra el hombre y todo su ser es un estado no original. Aunque
la criatura no haya posedo jams la gloria de Dios en tanto que
atributo divino, se produjo una degradacin con respecto al esta-
do inicial del primer Adn. Esa degradacin se suprimir y se trans-
formar (Romanos 8:30). Esa transformacin se vuelve a precisar
al final del versculo 43 (speiretai en asqeneia egeiretai en duna-
mei [speiretai en astheneia egeiretai en dynamei]).
Es frecuente encontrar el trmino asqeneia designando al hom-
bre. Clemente de Alejandra
33
explicar su idea diciendo: Puesto
que el hombre [] es un animal dbil se inclina fcilmente hacia
lo peor y ayuda a los que le odian, lo que le acarrea males an
mayores. Filn
34
usa la misma expresin: Por otra parte, el de-
miurgo, sabiendo que es superior en todos los rdenes de per-
feccin y los seres engendrados, contrariamente a sus aires de
grandeza, tienen una naturaleza dbil (fusikhn asqeneian [fysi-
kn astheneian]), no quiere que sus bendiciones y sus castigos
sean proporcionales a su poder, sino a las posibilidades que ve en
los que deben tener su parte en uno u otro de sus atributos.
Esa debilidad se opone a dunamij (dynamis), que caracteriza
especialmente a Dios en la Septuaginta.
35
En el Nuevo Testamento
ese mismo poder tomar todo su significado en la persona de
Cristo. Por esa dunamij Dios resucit a Jess y por ese mismo po-
der nos resucitar.
EL CUERPO FSICO Y EL CUERPO ESPIRITUAL
Versculo 44: Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo
espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay tambin espiritual.
33
CLEMENTE DE ALEJANDRA, Extr. 73.3.
34
FILN, Quod Deus sit immutabilis.
35
Cf. GRUNDMANN, W., dunamij, TDNT, vol. 2, p. 292.
155
154
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
destructible por la muerte, que ser destruida por ese mismo es-
pritu.
46
LOS DOS ADN
Versculo 45: As est escrito: El primer hombre, Adn, fue un
ser animado, el ltimo Adn es un espritu de vida.
Esta cita de Gnesis 2:7 est ampliada con dos palabras:
47
prwtoj (prtos) y Adam (Adam), Adn fue el primer hombre, con
el que empez la antigua humanidad. Cristo, el ltimo hombre,
empez la nueva humanidad escatolgica.
48
El contraste que Pablo
establece aqu entre Adn y Cristo es particularmente interesan-
te. Adn es el tipo del hombre que ha recibido el aliento de vida y,
por intervencin divina, se ha convertido en alma viviente,
49
mien-
tras que Cristo se convirti en el Espritu que da la vida.
50
El con-
traste se sita entre la criatura vieja y la nueva, entre el hombre
receptor de un aliento de vida que hace de l un ser vivo y Cristo
dador de vida. La ltima palabra de la historia del mundo no per-
tenece a Adn, figura del destino que representa de la humanidad
pecadora y abocada a la muerte, sino a Cristo, figura central anti-
tpica de la humanidad renovada.
51
Cuando vino a la tierra, Cristo
era inferior a los ngeles.
52
En el momento de su resurreccin
se convirti en el arquetipo del nuevo hombre, el hombre escato-
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
46
Cf. LADD, G. E., A Theology of the New Testament, Londres: Lutterworth,
1977, p. 370.
47
Septuaginta: Gnesis 2:7, egeneto o anqrwpoj eij yuchn zwsan; 1 de
Corintios 15:45, egeneto o prwtoj anqrwpoj Adam eij yuchn zwsan.
48
Cf. KIM, S., The Origin of Pauls Gospel, Tubinga (Alemania): Mohr, 1981,
p. 266.
49
Cf. GODET, F., Op. cit., p. 413: La forma ginesqai eij, convertirse en,
no slo designa el primer momento de la creacin del hombre, sino que
tambin incluye el desarrollo de ese acto divino hasta su culminacin.
50
Cf. DUNN, J. D. G., Christology in the Making, Londres: SCM, 1980, p. 107.
51
BECKER, J., Paul, LAptre des nations, Pars: Le cerf, 1995, p. 466.
52
Cf. Hebreos 2 6-9; Glatas 4:4; Romanos 8:3.
Al hablar del cuerpo espiritual,
41
no debemos imaginar un cuer-
po inmaterial. Eso ira en contra del pensamiento paulino. Sostener
un razonamiento como ese sera traicionar el pensamiento de
Pablo. El cuerpo no est dotado de otra realidad que el cuerpo
fsico actual. No tiene nada en comn con el cuerpo fantasma-
grico de los espectros o los aparecidos.
42
El swma pneumatikon
tambin es un swma, un cuerpo, pero un cuerpo transformado por
el Espritu. Para entender el misterio que escapa a nuestro mo-
do conceptual de considerar los seres, es necesario que nos ima-
ginemos la persona de Cristo.
Cristo resucitado es un cuerpo y un espritu. Pablo no admiti
una nocin puramente espiritual del cuerpo resucitado.
43
H.
Conzelmann
44
dir que pneuma no define un principio metafsico
del hombre, si no al yo vivo que tiene convicciones. Pneumatikoj
no significa espiritual en el sentido de ausencia de corporeidad,
sino ms bien est en relacin con el mundo divino del Espritu.
As, el cuerpo del resucitado ya no es vctima de la degenera-
cin y el mal, sino que, porque est en relacin con el mundo di-
vino, se convierte en inmortal. He aqu el milagro de la resurrec-
cin. El swma yucikoj es investido de inmortalidad. La idea de
Pablo es precisa: la resurreccin es corporal (v. 35). Puesto que
cada forma de vida tiene un cuerpo apropiado, tambin hay un
cuerpo para la vida eterna.
45
La vida del Espritu consistir en la
transformacin particular de un cuerpo mortal en un cuerpo in-
41
Cf. MEYER, R., Le retour la vie, Damarie-ls-Lys: Vie et Sant, 1997, pp.
109-111.
42
HERING, J., Op. cit., p. 147.
43
GEROGE, A. et. al.; Les rcits dapparition aux Onze, La rsurrection du
Christ et lexgse moderne, Pars: Le Cerf, 1969, p. 99. El autor subra-
ya el hecho de que Pablo insiste en el carcter espiritual de ese cuerpo,
porque quiere responder a las dificultades de sus lectores griegos.
44
CONZELMANN, H., Op. cit., p. 192.
45
Cf. HAMERTON-KELLY, R. G., Preexistence, Wisdom and the Son of Man:
a Study of the Idea of Pre-existence in the New Testament, Cambridge:
University Press, 1973, p. 132 y siguientes.
157
156
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
psquico, sino un ser espiritual. La nueva creacin ya no es una
nueva primera creacin.
57
Versculo 46: No, no es primero lo espiritual, sino lo animal;
lo espiritual viene despus.
En el versculo 45 el apstol se esfuerza por mostrar la existen-
cia de ambos hombres, a la vez idnticos y diferentes. Idnticos por-
que ambos son hombres, y distintos por su situacin. El primero es
psquico, el segundo pneumtico. En el versculo 46 recoge la con-
clusin lgica del versculo 45. Lo psquico est en primer lugar. Y
ello es variable tanto cronolgica como cualitativamente. Junto con
F. Altermath, pensamos que el versculo 46 se dirige ms a los pro-
pios corintios que al pensamiento de Filn. De este modo suscribi-
mos las tesis defendidas por A. J. M. Wedderburn.
58
F. Altermath
59
resume as la posicin de Filn con respecto a la creacin del hom-
bre tal como aparece en De opificio mundi:
a) Dios concibi la idea del hombre ya el primer da, junto con
las ideas de todo lo que iba a existir.
b) Gnesis 1:26 describe la realizacin de esa idea del hombre
el sexto da.
c) Gnesis 2:7 ilustra la creacin del hombre sensible, empri-
co, formado a partir del barro, al que Dios dota de un aliento
de vida que hace de l un alma viviente. En este punto,
Filn opone ese hombre a la idea concebida en Gnesis 1:26.
Filn aade a esta lista los descendientes de ese hombre de
Gnesis 2:7, que son inferiores al ltimo porque deben su exis-
tencia a los hombres.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
57
ALTERMATH, F., Op. cit., p. 41.
58
WEDDERBURN, A. J. M., Phylos Heavenly Man, NT 15 (1973), pp.
301-326.
59
ALTERMATH, F., Op. cit., p. 43.
lgico. La victoria de Cristo sobre la cruz fue la victoria de lo pneu-
mtico sobre lo natural. El proceso vida-muerte, ligado a la an-
ttesis carne-espritu, define la vida cristiana. Tuvo lugar en el cuer-
po de Cristo y se reproduce en el cuerpo de cada uno de los
cristianos. Al resultado de ese proceso le damos el nombre de
vida espiritual, vida en un cuerpo que ha vencido a la muerte.
53
El cristiano participa de la naturaleza de Cristo en el sentido de
que Cristo es la imagen de Dios y Seor, primicias de los que es-
tn muertos. El hombre es elevado al rango espiritual porque
Cristo es el pneuma zwopoioun (thopoioun) que le concede esa
situacin. Entonces ser un espritu con Cristo.
54
Sin embargo,
Cristo es todava el principio (arch [arch]) que el hombre jams
podr ser, aunque se transforme en espiritual. El hombre espiri-
tual pertenece al orden escatolgico, participa de Dios. El se-
gundo Adn es lo que no pudo ser el primero.
55
Que Pablo describa a Cristo como el pneuma zwopoioun (pneu-
ma thopoioun) no significa en modo alguno que Cristo resucita-
do no tena forma corporal definida, sino que insiste en la dife-
rencia de situacin dndole a Cristo el nombre del ltimo Adn
o el Adn que ha de venir. Este ltimo Adn debe ser distinto
del primero si quiere transformarlo. Para Pablo, el segundo Adn
es a la vez el ltimo, y es as porque la teologa y la cristologa
paulinas estn tan profundamente impregnadas por la escatolo-
ga, que Pablo designa al segundo Adn como el ltimo Adn.
56
Se produce una verdadera transformacin. En su glorificacin
Cristo se convierte en Espritu de vida y hace algo ms que res-
tablecer al hombre en su relacin original con Dios: lo eleva del ni-
vel natural al pneumtico. El hombre escatolgico ya no es un ser
53
CERFAUX, L., Le Christ dans la thologie de saint Paul, Pars: Le Cerf,
1954. 213 y siguientes.
54
Cf. 1 Corintios 6:17.
55
Cf. GUTHRIE, D., New Testament Theology, Downers Grove: Inter-Varsity
Press, 1981, p. 336.
56
CULLMANN, O., Christologie du Nouveau Testament, Neuchtel: Delachaux
et Niestl, 1968, p. 143.
159
158
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
As pues, los corintios distinguan a los hombres espirituales
de los hombres psquicos. Ellos mismos se consideraban es-
pirituales. Pablo combatir esa idea retomando su terminologa,
pero llamando espiritual al hombre escatolgico y psquico
al hombre anterior a la resurreccin. De ese modo probar que
su concepcin antropolgica no excluye en absoluto la idea del
cuerpo. El pensamiento gnstico respecto de ambos tipos de hom-
bre est bien reflejado por R. Jewett:
64
La idea gnstica segn
la cual el yucikoj anqwpoj (psychikos anthrpos) vena despus
del pneumatikoj anqrwpoj (pneumatikos anthrpos), estaba fun-
dada, probablemente, sobre el orden de los dos relatos de la crea-
cin recogidos en el Gnesis e intentaba probar que la creacin
original haba sido corrompida por la creacin del Adn psquico,
y cada una de las dos esferas, del espritu divino y la materia co-
rrompida, corresponda a uno de los dos Adn. De esa oposicin
entre los dos Adn concluan que la salvacin resida en el hecho
de encontrar la pertenencia a la esfera pneumtica y romper to-
talmente con la esfera psquica. En su condicin de pneumticos,
estaban unidos al primer Adn espiritual, lo que significaba que
eran divinos y trascendan las exigencias de la existencia terre-
na.
Pablo acepta la idea de los dos Adn, pero no los ve en los dos
primeros captulos del Gnesis. Ambos relatos se refieren al pri-
mer Adn, que tan slo era una yuchn zwsan (psychn thsan),
un alma viviente, y luego viene el segundo y ltimo Adn, el pneu-
ma zwopoioun (pneuma thopoioun), el Espritu que da la vida. Su
razonamiento, en particular la afirmacin hecha en el versculo 46,
tena el objetivo de invertir el razonamiento de sus adversarios y
hacerles tomar conciencia del hecho de que hay dos tipos de hom-
bre, pero que cronolgicamente, el psquico viene antes porque el
espiritual es el hombre escatolgico.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
64
JEWETT, R., Op. cit., p. 353.
Filn introduce la distincin entre hombre celeste y hombre
terrestre: Hay dos gneros de hombres, el hombre celeste y el
hombre terrestre (ouranioj anqrwpoj o de guinoj, ouranios an-
thrpos o de gyinos). El hombre celeste, siendo nacido a la ima-
gen de Dios, no tiene parte en una sustancia corruptible y seme-
jante a la tierra; el hombre terrestre surge de una materia dispersa
(a la que da el nombre de terrn). El hombre celeste no ha sido
moldeado, sino esculpido a la imagen de Dios y el hombre terrestre
es un ser moldeado y no engendrado por el artesano.
60
Para Filn
las nociones de hombre celeste y hombre terrestre se en-
tienden tambin como dos comportamientos.
61
El adjetivo yucikoj (psychikos) slo aparece dos veces en el Nuevo
Testamento.
62
Eso permite pensar que ha sido empleado en una ni-
ca ocasin, muy precisa. Pablo lo emplea frente a sus adversarios
de Corinto. Los corintios tenan una concepcin del hombre muy par-
ticular:
63
El hombre [] est compuesto de carne, alma y espri-
tu. Pero, reducido a sus principios ltimos, su origen es doble: te-
rreno y extraterreno. Tanto el cuerpo como el alma son el fruto de
las fuerzas csmicas, que han modelado el cuerpo a la imagen del
Hombre Divino primitivo y lo han animado con sus propias fuerzas
psquicas; son los apetitos y las pasiones del hombre natural, que
provienen de cada una de las esferas csmicas a las que se co-
rresponden y en su conjunto componen el alma astral del hombre,
su psyche. Mediante su cuerpo y su alma, el hombre forma parte in-
tegrante del mundo. [] En el interior del alma se encuentra el es-
pritu o pneuma (tambin llamado chispa), que es la porcin de la
sustancia divina procedente de ms all del mundo. Los arcontes
crearon al hombre, precisamente, para que la retenga cautiva.
215
FILN DE ALEJANDRA, Leg. All., I, 31.
216
Ibdem, I, 34.
217
1 Corintios 2:14; 15:46.
218
JONAS, H., The Gnostic Religion, Boston: Beacon Paperback, 1963, p.
44, citado por MURPHY-OCONNOR, J., Lexistence chrtienne selon saint
Paul, Pars: Le Cerf, 1974, p. 31.
161
160
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Los dos Adn no son tan slo individuos, sino que tambin sus ac-
titudes frente a la raza humana tienen repercusiones colectivas. En
este versculo Pablo no hace otra cosa que constatar ambos gru-
pos y precisa las condiciones de los hombres que pertenecen a un
Adn u otro. En la teologa paulina los celestes no son los conversos,
sino aqullos que, gracias a la resurreccin de Cristo, cuentan ya con
esa espiritualidad.
Nuestra asimilacin al Adn celeste evocada en el versculo 49
nos acerca considerablemente a Dios. Nos transformaremos a
la imagen del cuerpo de Cristo resucitado.
67
Mientras que el ver-
sculo 48 distingue dos tipos de individuos, el versculo 49 implica
que los creyentes, cuando resuciten, pasarn de un grupo a otro,
del primero al segundo y ltimo.
La oposicin entre dos tiempos es muy clara: eforesamen (efo-
resamen), hemos llevado, foresomen (foresomen), llevaremos.
El hombre vive en tensin entre ambos mundos. Por una parte es
heredero del primer Adn, por otra lo es del segundo. Vive en la
certeza (presente) de una transformacin (futura) de su estado
psquico a un estado espiritual.
Esa realidad escatolgica es ya presente para el cristiano,
que lleva potencialmente la eikwna tou epouraniou (eikna tou
epouraniou) en el sentido que acepta la realidad del ser espiri-
tual que caracteriza a la persona de Cristo, el hombre por ex-
celencia, ya que es semejante a Dios.
68
Al igual que todos los
dones que comparten los cristianos, la eikwn (eikn) es un
aparch (aparch). Esto significa que es ahora, aunque est por
venir. [] Su escatologa est en marcha ahora mismo y su pre-
sencia tiene un fundamento escatolgico.
69
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
67
CERFAUX, L., La thologie de lglise suivant saint Paul, Pars: Le Cerf,
1965, p. 276.
68
Cf. VON ALLMEN, D., La famille de Dieu, la symbolique familiale dans el
paulinisme, tesis, Gotinga (AlemaniaI): 1981, p. 309.
69
KITTEL, G., eikwn, TDNT, vol. 2, p. 397.
Versculo 47: El primer hombre (sali) del polvo de la tierra;
el segundo (procede) del cielo.
En el texto griego no aparece ningn verbo en este versculo.
Debemos mencionar que coikoj (choikos) no aparece en ninguna
otra parte del griego bblico, fuera de 1 Corintios 15:47, 48 y 49.
De nuevo, aunque en otros trminos, el apstol defiende su pen-
samiento insistiendo en el carcter perecedero de hombre que es
ek ghj (ek gs) es coikoj (choikos), est ligado a la decadencia
y abocado a la desaparicin. No es en absoluto el caso del hom-
bre ex ouranou (ex ouranou) que, este s, es imperecedero porque
no depende de lo terreno, sino de lo celeste. Pablo aqu no entra
a debatir la naturaleza de los cuerpos, sino su procedencia y, por
consiguiente, su destino. F. Baudraz
65
dir que los caracteres
respectivos de Adn y Cristo se aplican a los hombres que de-
penden de ellos. El apstol desarrollar esta idea en los versculos
48 y 49. El hombre espiritual es hecho conforme al hombre glo-
rioso, Cristo. El versculo 47 explica el versculo 45 reemplazan-
do o protoj (o protos) por o deuteroj anqrwpoj ([o deuteros anth-
rpos] el segundo hombre). Aunque Pablo emplee la expresin
ex ouranou, del cielo, no es con el fin de aludir a la parusa, si-
no por oposicin a la tierra; ex ouranou equivale aqu a pneu-
matikoj, espiritual.
66
Versculos 48 y 49: El hombre de la tierra fue el modelo
de los hombres terrenos; el hombre del cielo es el modelo de
los celestes; y lo mismo que hemos llevado en nuestro ser la
imagen del terreno, llevaremos tambin la imagen del ce-
leste.
65
BAUDRAZ, F., Les ptres aux Corinthiens, Ginebra: Labor et Fides, 1965,
p. 128.
66
Cf. SENF, C., Op. cit., p. 209 y CONZELMANN, H., Der erste Brief an die
Korinther, Gotinga (Alemania): Vandenhoeck, 1969, p. 342.
163
162
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
der pensar que el hombre creado al inicio de nuestro mundo no
es un ser incorruptible; lo que deja entender que su cuerpo era
susceptible de corrupcin en el momento en que aparece el pe-
cado. Si esos cuerpos no pueden heredar el reino de Dios, se
deduce que los cuerpos capaces de heredar ese reino sern
cuerpos transformados, pero esa transformacin se producir
hacia una vida eterna en la que la nocin de corrupcin habr
desaparecido definitivamente ya que la muerte habr sido ven-
cida.
75
La corporeidad no puede entrar tal cual est. Por consi-
guiente, deber ser transformada por el Espritu. El elemento
corporal del hombre deber participar en esa renovacin pneu-
mtica.
76
Versculos 51 y 52: Mirad, os revelo un secreto: no todos mo-
riremos, pero todos seremos transformados en un instante, en
un abrir y cerrar de ojos, al son de la trompeta final. Cuando re-
suene, los muertos resucitarn incorruptibles y nosotros sere-
mos transformados.
El versculo 51 ha sido transmitido de varias maneras. De las
tres lecciones que presentan los documentos en la segunda par-
te del versculo 51, la segunda todos moriremos, pero no todos
seremos transformados y la tercera todos resucitaremos, pe-
ro no todos seremos transformados caen fuera del pensamien-
to paulino. Ambas ideas son condenadas por el versculo 52 por-
que Pablo opone en ese versculo los vivos transformados y los
muertos que resucitarn. Nos queda la primera leccin que dice
que no todos moriremos, pero todos seremos transformados.
Habr creyentes que vivirn cuando se produzca la parusa, los
cuales sern transformados, y habr creyentes muertos que, esos
s, sern resucitados.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
75
Cf. CARREZ, M., Op. cit., p. 115.
76
BENOIT, P., Exgse et thologie, t. 4, Pars: Le Cerf, 1982, p. 121.
LA CORRUPCIN NO HEREDA LA INCORRUPTIBILIDAD
Versculo 50: Quiero decir, hermanos, que esta carne y hueso
no pueden heredar el reino de Dios ni lo ya corrompido heredar
la incorrupcin.
El apstol explica una nocin decisiva. La introduce con la fr-
mula touto de fhmi (touto de fmi), quiero decir. Esta declara-
cin confirmar el versculo 49 y preparar el versculo 51. Para
J. Jeremias, las expresiones sarx kai aima (sarx kai aima) y
fqora (fthora) se refieren a dos grupos de individuos bien delimi-
tados. La primera expresin se refiere a los vivos en la parusa,
mientras que la segunda est relacionada con los muertos. As,
ni los vivos ni los muertos pueden heredar el reino de Dios.
70
Seguimos la explicacin de C. Senft
71
quien, como J. Weiss,
piensa que la primera declaracin cita un logion de la tradicin
primitiva, mientras que la segunda declaracin es una transpo-
sicin que Pablo hace con sus propias palabras. Lo que aqu pre-
tende recordar es que los elementos que nos componen, de na-
turaleza adnica la carne y la sangre, corruptibles ambas en
ningn caso pueden heredar el reino de Dios.
72
Se impone una
transformacin.
73
En ningn caso Pablo quiere hablar de nues-
tra propensin al mal utilizando el trmino carne del mismo
modo en que lo utiliza en Romanos 8:12, 13, sino que sarx kai
aima significa nuestra naturaleza mortal en oposicin a la nocin
pneumtica desarrollada en el versculo 44.
74
Ello nos lleva a po-
70
JEREMIAS, J., Op. cit., p. 154.
71
SENFT, C. Op. cit., p. 211, 212
72
DUNN, J. D. G., Op. cit., p. 71, precisa: Body, the more neutral term, can
be transformed and raised again. Flesh cannot (El cuerpo, el trmino
ms neutro, puede ser transformado y vuelto a levantar. La carne, no).
73
Cf. RIDDERBOS, H., Paul: An outline of His Theology, Grand Rapids,
Michigan: Eerdmans, 1990, p. 547.
74
ALLO, E.-B., Op. cit., p. 431, dice de sarx kai aima que es como la per-
sonificacin de la debilidad de nuestra naturaleza.
165
164
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
ca el momento preciso en el que intervendr la doble operacin
de la resurreccin de los muertos y el cambio de los vivos.
La resurreccin es, a la vez, el paso de un estado a otro. No se
trata simplemente de un regreso a la vida, sino que est caracte-
rizada por la incorruptibilidad. Est estrechamente ligada a la his-
toria y al tiempo. Pablo insiste en el hecho de que el paso de lo
temporal a lo eterno se har en un momento muy preciso. No da
ninguna indicacin sobre la hora exacta de ese paso, sino que de-
clara que la trompeta del fin sealar que ya es hora de suprimir
la muerte, que en ese momento ser destruida para siempre ja-
ms. El paso de la corruptibilidad a la incorruptibilidad y la trans-
formacin en s misma son acontecimientos que escapan a la
razn, que trascienden al pensamiento humano; tanto ms cuan-
to suceden fuera de la nocin de tiempo.
LA MUERTE DE LA MUERTE
Versculos 53 y 54: Porque esto corruptible tiene que vestirse
de incorrupcin y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad.
Entonces, cuando esto corruptible se vista de incorrupcin y es-
to mortal de inmortalidad, se cumplir lo que est escrito: Se
aniquil la muerte para siempre.
Dei (dei), es preciso. Para que la palabra escrita se realice,
es preciso que se realicen los cambios indicados en el versculo
52.
84
No se utiliza el trmino cuerpo, sino touto (touto), neutro,
que estara en acuerdo con swma (sma). To fqarton (ftharton)
y to qnhton (to thnton) son sinnimos y parece que se aplican a
los vivos antes que a los muertos, que resucitan incorruptibles.
El trmino endusasqai (endysasthai) es una metfora que im-
plica que el ser que antes era corruptible es el mismo que es he-
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
Pablo revelar un secreto
77
a los corintios. Podra tratarse de
una alusin a revelaciones personales o a una indicacin de Cristo
no recogida en las Escrituras.
78
Pablo emplea idou (idou), he
aqu, antes de hacer alusin a ese musterion (pysterion) con la
intencin de atraer atencin de sus interlocutores y aadir impor-
tancia a sus palabras.
79
Le ha sido revelado el secreto de la trans-
formacin sbita de los vivos.
80
Pablo no se sita entre los vivos cuando tenga lugar la parusa.
Eso sera contrario a 1 Corintios 6:14, a 2 Corintios 5:8 y a
Filipenses 3:11. dice nosotros en nombre de todos los fieles.
81
Pero insiste en el hecho de que, vivos o muertos, en la parusa,
los creyentes sern cambiados. Para hablar de ese cambio em-
plea el trmino tcnico allattesqai (allasttesthai).
La transformacin que se menciona en el versculo 52 no es
progresiva. Llega sbitamente y en un momento muy preciso: en
atomw (atom), un momento indivisible, y riph ofqalmou (rip
ofthalmon), literalmente un abrir y cerrar de prpados, una mira-
da. El momento preciso de esa transformacin ser indicado por
el instrumento utilizado por el hijo de Aarn para convocar al pue-
blo, para levantar el campamento o para anunciar las fiestas.
82
Th
escath salpiggi (t eschat salpingi) es, literalmente, al trueno
del fin. La trompeta era el instrumento tradicional que anunciaba
el cambio de mundo
83
y caracterizaba el lenguaje apocalptico del
pasaje. El segundo elemento de la frase salpisei gar (salpisei
gar) se une perfectamente con lo que sigue. Esta expresin mar-
77
SENFT, C., Op. cit., n. 8, p. 212, insiste en el hecho de que el trmino se-
creto corresponde a un aspecto particular de los designios de Dios.
78
Cf. AMIOT, F., Saint Paul: ptre aux Galates, ptres aux Thessaloniciens,
Pars: Beauchesnes, 1946, p. 331.
79
Cf. 2 Corintios 5:17; 6:2, 9; 7:11; 12:14; Glatas 1:20.
80
Cf. Romanos 11:25. Para musthrion, cf. 2:7; 4:1; 13:2; 14:2.
81
ALLO, E.-B., Op. cit., p. 432.
82
Cf. Nmeros 10:2-10.
83
Cf. Mateo 24:31; Apocalipsis 8:2 y siguientes.
84
Cf. GROSHEIDE, F. W.; Commentary on the first Epistle to the Corinthians,
p. 393.
167
166
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
No quedar nada de la muerte, ser destruida. Se trata de un
proceso total y definitivo.
89
Pablo emplea ese trmino tan slo tres
veces
90
y significa naufragio total. El mismo trmino se utiliza
en la Septuaginta, a propsito de Jons y el pez (katapiein [ka-
tapiein]) .
91
La victoria se instala en el lugar de la muerte de ma-
nera definitiva, sin que exista el riesgo de un nuevo ataque de
las Potencias del mal. La muerte, el ltimo enemigo, habr sido
destruida (katepoqh [katepoth).
92
Versculos 55 y 56: Muerte, dnde est tu victoria?, dnde
est, muerte, tu aguijn? El aguijn de la muerte es el pecado,
y la fuerza del pecado, la ley.
Las exclamaciones estn tomadas de Oseas 13:14. En la
Septuaginta se lee adh (ad) en el lugar del segundo qanate (tha-
nate).
93
En 1 Corintios 15:55, nikoj (nikos) reemplaza a dikh (di-
k). En el pensamiento paulino, la muerte es totalmente inofensi-
va cuando es desprovista de su kentron (kentron), aguijn. A
partir del momento en que es destruida, la muerte ya no puede
destruir. Es probable que el apstol tuviera en mente un animal
cuyo veneno mortal se transmite al hombre a travs de su dardo.
A partir del momento en que ese dardo es aniquilado el animal
pierde todo su poder de destruccin.
La precisin de Pablo en el versculo 56 es interesante. Con el
trmino aguijn designa un fenmeno muy preciso: el pecado. Ello
implica que con la destruccin de la muerte el pecado tambin es
destruido por la eternidad.
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
89
GOPPELT, L., katarinw, TDNT, vol. 6, pp. 158, 159.
90
Cf. 1 Corintios 15:54; 2 Corintios 2:7; 5:4.
91
Jons 2:1.
92
Cf. GODET, F., Op. cit., p. 435, dice que el trmino victoria designa el es-
tado de vigor perfecto que excluye toda posibilidad de degeneracin ex-
terna, de lo que se deriva una duracin eterna.
93
Oseas 13:14 en la Septuaginta: pou hdikh sou qanate pou to kentron
sou adh (Dnde est tu juicio, muerte? Dnde est tu aguijn, Hades?).
cho incorruptible.
85
F. Godet,
86
hablando de esta trasmutacin, di-
r que se trata de un nico principio orgnico que se presenta
sucesivamente bajo dos formas distintas.
La nocin de vestido se encuentra en la gnosis y particularmente
en el Evangelio de Felipe:
87
El agua viva (es) un cuerpo. Conviene que pongamos so-
bre nosotros al hombre vivo, como si de un vestido se tratara.
Por eso, cuando va a descender al agua del bautismo, el hom-
bre se desnuda, para que pueda vestirse con aqul.
Es probable que Pablo utilice una expresin del vocabulario
gnstico y la aplique al acontecimiento escatolgico de la resu-
rreccin.
El apstol lleva su razonamiento hasta sus ltimas consecuen-
cias (v. 54). Esa transformacin total del ser cumple la palabra que
ya se encuentra en las Escrituras. No inventa nada y como si de-
seara probarlo cita, casi parafrasea, Isaas 25:8.
En la resurreccin, Pablo contempla la victoria sobre la muerte.
La muerte no experimentar la derrota completa hasta que aque-
llos que han muerto en Cristo resuciten. La aniquilacin del po-
der de la muerte no puede ser un acto distinto de la resurreccin
de los muertos.
88
85
Cf. ROBERTSON, A. y PLUMMER, A., ACritical and Exegetical Commentary
on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians, Edimburgo: Clark, 1929,
p. 377. HERING, J., Op. cit., p. 151: Endusasqai = revestir est bien es-
cogido para sugerir la idea de una nueva existencia corporal, que, sin em-
bargo, tendr un vnculo con la antigua.
86
GODET, F., Op. cit., p. 434.
87
Cf. KRASSER, R., Lvangile selon Philippe, RThPh 20 (1970), p. 12 y
siguientes, en particular el logion 101.
88
SCHNACKENBURG, R., Rgne et Royaume de Dieu, Pars: Orantes, 1965,
p. 249.
169
168
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
El participio de presente didonti (didonti) expresa un proceso que
contina sin cesar y nos garantiza una victoria plena y definitiva,
porque ha sido realizado en Cristo.
Versculo 58: Por consiguiente, queridos hermanos, estad fir-
mes e inconmovibles, trabajando cada vez ms por el Seor,
sabiendo que vuestras fatigas como cristianos no son intiles.
Al utilizar la expresin adelfoi mou agaphtoi (adelfoi mou aga-
ptoi), desea asegurarles que, a pesar de que a veces recurra a
un lenguaje severo, tambin les ama.
96
Edraioi ginesqe (edraioi
ginesthe) recuerda muy vivamente al inicio del captulo, donde
Pablo introduca su exposicin sobre la resurreccin. Aqu dice
estad firmes. La exhortacin que les hace el apstol utilizando
la expresin ametakhnitoi, ([ametakintoi] inconmovible), es una
severa advertencia contra la filosofa griega que, tal como ha su-
cedido en otros casos, puede apartarlos totalmente de la creen-
cia en la resurreccin.
97
El verbo perisseuein ([perissenein] abundar), significa rebo-
sar por encima del borde.
98
La misin que ahora se les confa es
abundar en la obra del Seor. Kurioj (Kyrios) est empleado aqu
para hablar de la relacin estrecha entre Cristo y el cristiano. La
expresin caracterstica que describe esta relacin, empleada por
el apstol en varias ocasiones, es en Kuriw (en Kyri).
99
Los co-
LA TRANSFORMACIN FINAL: COMENTARIO SOBRE 1 CORINTIOS 15:35-58
96
Cf. ROBERTSON, A. y PLUMMER, A., Op. cit., p. 379.
97
GASQUE, W. W. et al., Apostolic History and the Gospel: biblical and his-
torical essays presented to F. F. Bruce on his 60
th
birthday, Exeter: The
Paternoster Press, 1970, p. 237: El presente de imperativo ginesqe es em-
pleado para una accin de carcter universal.
98
Cf. GODET, F., Op. cit., p. 441.
99
Cf. NEUFELD, V. H., The Earliest Christian Confessions, Leiden: Brill, 1963.
Numerosos pasajes emplean en Kuriw: Filipenses 2:19; 2:24; 3:1; Efesios
1:15, etc.
Puesto que el pecado es la transgresin de la ley, introduce la
muerte en la humanidad. La funcin judicial o acusadora de la
ley que marca el pecado del hombre, revelando su realidad pro-
funda, multiplica el pecado y manifiesta que el hombre es carnal
y est vendido al pecado, [] de manera que Pablo puede decir
que el poder del pecado es la ley (1 Corintios 15:56); sin ley el pe-
cado est muerto, pero desde que la ley aparece en la vida del
hombre, se convierte en una fuente de muerte, no por ella misma,
ciertamente, sino a causa del pecado (Romanos 7:7-13).
94
Versculo 57: Demos gracias a Dios que nos da esta victoria
por medio de nuestro Seor, Jess Mesas!
Esta accin de gracias es muy parecida a la de Romanos 7:25.
Pablo reconoce en pblico al artfice de la victoria. La victoria de
la muerte ya no existe. Muerte, dnde est tu victoria? Ya no
existe porque ha sido destruida por la victoria cuyo artfice es Dios.
Esta victoria es doble. Primero la gana Jess, que prob a la hu-
manidad que el pecado no haba alcanzado a su persona. Como
consecuencia de su vida sin pecado, Cristo resucita. La otra vic-
toria, que, adems, va pareja con la primera, es la transmutacin
de los creyentes, y no puede producirse ms que gracias a la
primera victoria de Cristo. Pablo no piensa slo en la victoria que
Cristo obtuvo de una vez por todas, sino en aqulla que obtiene
da a da en los fieles.
Jesucristo realiza lo que Adn no pudo realizar. La victoria de
Cristo es nica porque es realizada por un nico individuo y de
una vez por todas. Jess viene a dar sentido al despropsito
de la muerte. Pablo contempla la victoria de Dios en su Hijo. La
esperanza contina animando al cristiano, pero desde ese mo-
mento se apoya en la certeza de que la muerte est vencida.
95
94
SIEGWALT, G., La Loi, chemin du salut, Neuchtel: Delachaux et Niestl,
1971, p. 130.
95
LON-DUFOUR, X., Op. cit., p. 236.
Captulo 11
BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
Tania Lehmann-Zurcher y Guido Delameillieure
Directores de la Biblioteca y el Archivo del
Centro Universitario y Pedaggico del Salve
LIBROS
Ny Apokalypsy, Tananarive: Ed. I.A., 1951. Reedicin en 1975.
LHomme, sa nature et sa destine (Bibliothque thologique), Neuchtel,
Pars: Delachaux et Niestl, 1953.
La Perfection chrtienne, Dammarie-ls-Lys: Signes des Temps, 1965.
Christian Perfection, Washington, DC: Review and Herald, 1967.
The Nature and Destiny of Man, Nueva York: Philosophical Library, 1969.
*So Spoke Jesus, Washington, DC: Review and Herald, 1976.
*Le Christ de lApocalypse: son message a lglise et au monde,
Dammarie-ls-Lys: Signes des Temps, 1980.
Christ of the Revelation, Nashville, Tenn.: Southern Publ. Ass., 1980.
*Ainsi parlait Jsus, Dammarie-ls-Lys: Signes des Temps, 1980.
*La Perfection chrtienne, Lausanne: Belles Rivire, 1993.
Le Christ manifest en chair, Collonges-sous-Salve: Facultad Adventista
de Teologa, 1995.
*La Perfection chrtienne, Dammarie-ls-Lys: Vie et Sant, 2. ed., 1997.
*Christ Manifested in Flesh, Haggerstown, MD: Review and Herald (1999),
*La perfeccin cristiana, Madrid: Safeliz, 1999.
* Estas obras han sido traducidas a numerosas lenguas.
171
rintios ya saben que su trabajo no es en vano. Estas ltimas pa-
labras resumen todo el captulo. El trabajo es, de este modo, la
manifestacin de una esperanza fundada en la realidad de la re-
surreccin.
170
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA
Permanence of Existentialist Philosophy en Cast the Net on the Right
Sicle: Seventh-day Adventist Face the lsms, eds. R. Lehmann, J.
Mahon, B. Schantzs, European Institute of World Mission: Newbold
College, Bracknell, Berks, 1993, pp. 33-42.
Une image nouvelle de lhomme chrtien en Cheminer avec Dieu, ed.
R. Meyer, Lausanne: Belle Rivire, 1995, pp. 151-172.
ARTCULOS EN REVISTAS
Adult Sabbath School Bible Study Guide (en ingls)
Leons de lcole du sabbat (en francs)
The Witness of Jsus, vol. 340 (abril-junio 1980).
Le tmoignage de Jsus, 2.
trimestre 1980.
Happy Are You, vol. 342 (octubre-diciembre 1980).
Citoyen du Royaume, 4.
trimestre 1980.
Happy Are You: Citizens of the Kingdom, n. 412 (abril-junio 1998).
Heureux les citoyens du royaume, 2.
trimestre 1998.
Adventist Heritage
John N. Andrews: the Christopher Columbus of Adventism, vol. 9 (Pri-
mavera 1984), pp. 34-46.
The Editors Stump, vol. 9 (Primavera 1984), p. 2.
Adventist Review (Review and Herald)
The Certainty of Biblical Authority, vol. 147 (14 junio, 1970).
Nahum - Prophet of Assyrias Doom, vol. 148 (5 agosto, 1971), pp. 8, 9.
I Believe... in the Bible as the Inspired Word of God, vol. 148 (14 octu-
bre, 1971), pp. 4-7.
What did Jesus Look Like?, vol. 150 (2 agosto, 1973), pp. 10, 11.
Youth - Foreign Guests Observe Union Session, vol. 150 (25 octubre,
1973), p. 17.
Medical-Social Clinic Inaugurated, vol. 154 (23 junio, 1977), p. 18.
Students Gather for First Time, vol. 154 (30 junio, 1977), p. 22.
173
FOLLETOS
Jsus rvolutionnaire, Tananarive: Presses I.A., 1973.
Why Adventists Have Confidence in the Writings of Ellen G. White,
Washington, DC: Spirit of Prophecy Committee of the General
Conference, 2 diciembre, 1974.
Des expriences qui donnent confiance: Journe de lEsprit de proph-
tie, Dammarie-ls-Lys: Signes des Temps, 17 mayo 1975.
Ellen G. White en Suisse (1885-1887), Union Suisse des glises Adven-
tistes, Gubelstrasse 23, Zrich, 1985.
OBRAS COLECTIVAS
Everything I Needed en What Ellen White Has Meant to me, ed. H. E.
Douglas, Washington, DC: Review and Herald, 1973, pp. 220-226.
Der Mensch en biblischer Sicht en Prevention, Badgastein: Dritte
Internationale Arztetagung; Hamburgo: Grindeldruck Gmbh, 1976, pp.
292-301.
Vorbengende Medizin, ibdem, pp. 320-326.
Les Quatre empires universels en Daniel: questions dbattues, Collon-
ges-sous-Salve: Sminaire Adventiste, 1980, pp. 151-168.
Ein neues Menschenbild en Nutze die Heilkrfte fr Seele und Geist,
ed. Dr. med. Schneider, Hamburgo: Saatkorn-Verlag, 1983, pp. 537-549.
Missionary to Europe en J. N. Andrews, the Man and the Mission, Berrien
Springs, MI: Andrews University Press, 1985, pp. 202-224.
Tmoignage de Jsus et lEsprit de prophtie en tudes sur lApocalypse
(Confrences Bibliques Division Eurafricaine 1), Collonges-sous-Salve
I.A.S., 1988, pp. 230-250.
Facing the 21st Century: What Has Ellen White to Tell the S.D.A.
Missionary? en Adventist Missions Facing the 21st Century, Frankfurt
am Main: Peter Lang, 1990, pp. 53-64.
Lablution des pieds est-elle encore ncessaire? en Cene et ablution
des pieds, ed. Comit de Recherche Biblique, Dammarie-ls-Lys: Vie et
Sant, 1991, pp. 217-228.
172
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
Israelite
Nahum - Prophet of Assyrias Doom, n. 19 (enero 1972), pp. 11-14.
Ministry
Goals and Spiritual Values of Existentialism (suplemento a Ministry),
1971.
Why Adventist Dont Join the WWC, vol. 52, n. 3 (marzo 1979), pp.
10-12.
Why Adventist Dont Join the WWC, vol. 52, n. 5 (mayo 1979), pp. 6-
8.
Quarterly Review
New Officers Elected in Hungary, vol. 38 (septiembre 1971), pp. 2, 3.
Yugoslavian Church Reports Courage, vol. 38 (septiembre 1971), pp.
4, 5.
Organization of the Euro-Africa Division, vol. 38 (diciembre 1971), p. 1.
A Last Tribute to Marius Fridlin, vol. 39 (junio 1972), pp. 1-3.
The Church Advances in Cameroun and Senegal, vol. 39 (septiembre
1972), pp. 2, 3.
A Graduate School in Africa, vol. 39 (septiembre 1972), p. 8.
Mission73 in the Indian Ocean Union, vol. 40 (diciembre 1973), pp.
4, 5.
Hungarian Union Observes Diamond Jubilee, vol. 40 (diciembre
1973), p. 6, 7.
New Advance in the Equatorial African Union, vol. 41 (junio 1974), pp.
4-6.
Historic Castle Home to Marusevec Theological School, vol. 42
(marzo 1975), pp. 6, 7.
A Century of SDA History, vol. 42 (junio 1975), pp. 2, 3.
Revue adventiste
Un nouveau signe des temps, vol. 49 (diciembre 1945), pp. 4-6.
Christ et le sabbat: les rformateurs et nous, vol. 51 (febrero 1947),
pp. 3, 4.
175
Members Celebrate Fiftieth Anniversary, vol. 155 (13 abril, 1978), p.
16.
Triple-Faceted Education, vol. 155 (mayo 1978), pp. 9, 10.
Triple-Faceted Education, (recopilacin mensual) n. 8, 1978, pp. 10,
11.
Triple-Faceted Education, (recopilacin mensual, ed. interamericana)
n. 8, 1978, pp. 10, 11.
Churchs Outlook Is Bright, vol. 156 (6 diciembre, 1979), p. 24 (1336).
Preparation for the Blessed Hope (Semana de Oracin).
The Year-Day Principie-1, vol. 158 (29 enero, 1981), pp. 4-6.
The Time Prophecies of Daniel 9, vol. 158 (5 febrero, 1981), pp. 8-10.
Astronomical Evidence Sustains the Year-Day Principie, vol. 158 (12
febrero, 1981), pp. 9-11.
The Year-Day Principie, vol. 158 (11 junio, 1981), p. 12.
Church Leader Conducts Ministers Meetings in USSR, vol. 160 (10
febrero, 1983) pp. 14-16.
Andrews University Seminary Studies
Christian View of Man - I, vol. 2, 1964.
Christian View of Man - Il, vol. 3, 1965.
Christian View of Man - III, vol. 4, 1966.
La perfection chrtienne [Resea], vol. 35 (Primavera 1997), pp. 158-
160.
Australian Record
I Believe... in the Bible as the Inspired Word of God, vol. 75 (29 no-
viembre, 1971), pp. 12, 13.
What did Jesus Look Like (27 agosto, 1979).
The Year-Day Principle - 1, vol. 86 (27 abril, 1981), p. 6.
Astronomical Evidence Sustains the Year-Day Principle-3, vol. 86 (11
mayo, 1981), pp. 10, 11.
British Advent Messenger
Charismatic Movement, 26 julio y 9 agosto, 1974.
174
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
Assemble dUnion en Rpublique dmocratique allemande, vol. 77
(noviembre 1973), pp. 7, 8.
Dans les deux hmispheres, vol. 77 (noviembre 1973), pp. 16, 17.
75
e
anniversaire de notre ceuvre en Hongrie, vol. 78 (febrero 1974),
pp. 7, 8.
Le mouvement charismatique (1), vol. 78 (abril 1974), pp. 3, 4.
Le mouvement charismatique (2), vol. 78 (junio 1974), pp. 3, 4.
Le mouvement charismatique (3), vol. 78 (julio-agosto 1974), pp. 3, 4.
Le mouvement charismatique (4), vol. 78 (septiembre 1974), pp. 3-5.
Lavenir du mouvement adventiste, vol. 78, n. especial (octubre 1974),
pp. 19-22.
Le mouvement charismatique (5), vol. 78 (noviembre 1974), pp. 3, 4.
Le mouvement charismatique (6), vol. 78 (diciembre 1974), pp. 3-5.
Le mouvement charismatique (7), vol. 79 (febrero 1975), pp. 3-5.
Hommage de reconnaissance a frere et soeur Powers, vol. 79 (octu-
bre 1975), p. 13.
Centre mdico-social a Brazzaville, vol. 81 (julio-agosto 1977), p. 14.
1978, anne de lducation (a Tananarive), vol. 82 (mayo 1978), p. 8.
Rflexions sur la Confrence gnrale 1980, vol. 84 (julio-agosto
1980), pp. 2-4.
Le principe jour-anne, vol. 85 (mayo 1981), pp. 3-5.
Le principe jour-anne de Daniel 9.24, vol. 85 (septiembre 1981), pp.
3, 4.
Les 2300 soirs et matins et les 1260 jours, vol. 85 (octubre 1981), pp.
3, 4.
Lastronomie confirme les 1260 et 2300 annes, vol. 85 (noviembre
1981), pp. 3, 4.
URSS: rencontre pastorale en Union sovitique, vol. 87 (febrero
1983), pp. 9-11.
Conscration des femmes: oui ou non, vol. 89 (junio 1985), pp. 7, 8.
Comit de recherche biblique, vol. 89 (octubre 1985), p. 8.
Nouvelles: Division eurafricaine, vol. 90 (abril 1986), pp. 5, 6.
Le systeme de soutien de lEglise apostolique, vol. 92 (octubre 1988),
p. 10.
177
Le message adventiste sur les ondes de Radio Tananarive, vol. 52
(diciembre 1948), pp. 4, 18.
Nouvelles de notre Sminaire de Madagascar, vol. 53 (junio 1949), p.
13.
Une exprience intressante a Madagascar, vol. 53 (julio 1949), p. 8.
Nouvelles de notre Sminaire de Tananarive, vol. 53 (agosto 1950),
pp. 10, 11.
Au Sminaire de Tananarive, vol. 55 (mayo 1951), pp. 11, 13.
La Voix de la prophtie a Madagascar, vol. 56 (febrero 1952), p. 14.
Nos coles de Madagascar, vol. 59 (1 junio 1955), pp. 13, 14.
Nouvelles du Sminaire, vol. 60 (15 enero 1956), pp. 11, 12.
Nouveaux progres dans l euvre dducation, vol. 60 (1 febrero 1956),
p. 1.
Loeuvre dducation a Madagascar, vol. 61 (1 febrero 1957), p. 11.
Les membres de lInstitut cumnique de Bossey en visite a Collon-
ges, vol. 68 (abril 1964), pp. 8-10.
Les Etats-Unis et la prophtie (1), vol. 71 (julio 1967), pp. 2, 3.
Les Etats-Unis et la prophtie (2), vol. 71 (agosto 1967), pp. 4, 5.
Les Etats-Unis et la prophtie (3), vol. 71 (septiembre 1967), pp. 4, 5.
Les Etats-Unis et la prophtie (4), vol. 71 (noviembre 1967), pp. 4, 5.
Nouvelles du Sminaire de Collonges, vol. 72 (noviembre 1968), p.
24.
Le Sminaire et son dpartement de thologie, vol. 73 (mayo 1969),
pp. 8-10.
La certitude de lautorit biblique (1), vol. 75 (septiembre 1971), pp.
10, 11.
La certitude de lautorit biblique (2), vol. 75 (octubre 1971), pp. 8, 9.
La Division eurafricaine vue par Jean Zurcher, vol. 76, n. 1 (enero
1972), pp. 8, 9.
Le message adventiste et le monde francophone, vol. 76, n. especial
(junio 1972), pp. 4, 5.
Cinquantenaire de la Maison ddition et inauguration de la chapelle,
vol. 76 (julio-agosto 1972), p. 12.
Marius Fridlin, vol. 76 (julio-agosto 1972), p. 20.
176
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
Shabbat Shalom
Dr. Jean Zurcher (entrevista con B. Sauvagnat), vol. 43 (diciembre
1996), pp. 9, 10.
Signes des Temps
Ou allons-nous?, vol. 72 (abril 1947), pp. 3, 12.
Prdictions humaines, vol. 72 (mayo 1947), pp. 4, 15.
Prdictions divines, vol. 72 (junio 1947), pp. 6, 15.
Lesprance de son retour, vol. 72 (agosto 1947), pp. 6, 15.
Sa promesse est certaine, vol. 72 (septiembre 1947), pp. 6, 15.
Il reviendra, vol. 72 (noviembre 1947), pp. 7, 15.
Signes des Temps, vol. 72 (diciembre 1947), pp. 11, 15.
Tout oeil le verra, vol. 73 (marzo 1948), pp. 12, 13.
Il reviendra... mais pourquoi?, vol. 73 (abril 1948), pp. 11, 15.
Les Etats-Unis dans la prophtie: une interview tlvise, vol. 94, n.
266 (marzo 1969), pp. 17, 18.
Que faut-il penser de la philosophie existentialiste?:
1 - Ce quelle nest pas, vol. 96 (octubre 1971), pp. 4-6;
2 - Les buts de lexistentialisme, vol. 96 (diciembre 1971), pp. 12;
3 - Valeur de lexistentialisme, vol. 97 (enero 1972), pp. 7-9.
La personne de Dieu..., vol. 98 (mayo-junio 1973), pp. 9-13.
Jsus: un enseignement rvolutionnaire (1), vol. 99 (enero-febrero
1974), pp. 13, 14.
Jsus: un enseignement rvolutionnaire (2), vol. 99 (marzo-abril 1974),
pp. 12-14.
Jsus-Christ et le monde a venir, vol. 99 (mayo-junio 1974), pp. 27-
29.
Et vous ne pouvez discerner les Signes des Temps, vol. 101 (marzo-
abril 1976), pp. 29-32.
Une rvlation de Jsus-Christ (1), vol. 103 (enero-febrero 1979), pp.
18-20.
Une rvlation de Jsus-Christ (2), vol. 103 (mazo-abril 1979), pp. 13, 14.
Le colosse aux pieds dargile, vol. 103 (mayo-junio 1979), pp. 27-31.
Le tmoignage de Jsus, vol. 103 (julio-agosto 1979), pp. 11-14.
179
ln memoriam pour Pierre Tissot, vol. 93 (febrero 1989), p. 16.
ln memoriam pour Edith Hiten-Geymet, vol. 94 (diciembre 1990), p. 16.
Le message dEllet J. Waggoner sur la justification par la foi a la ses-
sion de la Confrence gnrale de 1888 a Minneapolis, vol. 98 (ene-
ro 1993), pp. 9, 10.
Minneapolis 1888, vol. 98 (febrero 1993), pp. 10, 11.
Waggoner et la justification par la foi, vol. 98 (mayo 1993), pp. 11, 12.
Un dernier hommage a A.-F. Vaucher, vol. 98 (septiembre 1993), pp.
13-15.
La justification par la foi, vol. 98 (octubre 1993), pp. 13-15.
Hommage a W. R. Beach, vol. 99 (febrero 1994), p. 6.
La formation du message adventiste 1844-1994, vol. 99 (octubre
1994), pp. 24-27.
Dces de Frdric Charpiot, vol. 99 (noviembre 1994), p. 16.
Ce que la perfection nest pas, vol. 101, n. 1.627 (diciembre 1996), pp.
12, 13.
Quand intgrit rime avec bont, vol. 102, n. 1.628 (enero 1997), pp. 2,
3.
La perfection du caractre, vol. 102, n. 1.629 (febrero 1997), pp. 13, 14.
Pour une restauration de la personne, vol. 102, n. 1.630 (marzo
1997), pp. 13, 14.
Servir
La philosophie existentialiste, 3/1971, p. 12 y ss.
La philosophie existentialiste, 4/1971, p. 14 y ss.
La philosophie existentialiste, 1/1972, p. 13 y ss.
Je crois en la Bible..., 3 y 4/1973, p. 8 y ss.
Essai danthropologie biblique, 3 y 4/1973, p. 30 y ss.
Essai danthropologie biblique, 1 y 2/1974, p. 6 y ss.
Nature et destine de lhomme, selon la Bible, 4/1976.
LEglise adventiste et le Conseil cumnique des Eglises, 3 y
4/1984.
Voici, je vous le dis, levez les yeux..., 1/1988, p. 5 y ss.
La perfection chrtienne, 2/1993, p. 51 y ss.
178
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
These Times
What did Jesus Look Like?, mayo 1979.
Word Mission Report (ed. senior)
A New Hospital for Madagascar, n. 61, 1972, pp. 24-26.
ESTUDIOS MECANOGRAFIADOS
Le Probleme de limmortaltt, memoria para la obtencin del diploma de
evangelista, Sminaire Adventiste du Salve, 1941.
Le Probleme de lme, ensayo para el premio Amiel 1943 de la
Universidad de Ginebra.
La Libert de lhomme, selon Bergson, memoria de licenciatura, Facultad
de Letras de la Universidad de Ginebra, 1944.
LEducation pour la paix, ensayo por el premio Jean-Louis Claparede 1946
de la Universidad de Ginebra, 1945.
La Philosophie de Louis Lavelle, premio Louis Lavelle organizado por la
Universidad de Ginebra en ocasin de su muerte, 1954.
Une nouvelle analyse de chronologie patriarcale, 1958, 86 pp.
ANew Analysis of Patriarchal Chronology, South Lancaster, Mass.: Atlantic
Union College, 1960.
Nature et destine de lhomme, selon la Bible, Conferencia en la Univer-
sidad de Madrid, en presencia de la reina Sofa, 1976.
Essai danthropologie biblique: manuel de cours, Collonges-sous-Salve,
Facultad Adventista de Teologa, 1985, 86 pp.
SDATeaching on the Human Nature of Christ during Ellen Whites Lifetime,
23 pp., presentado en White Estate Consultation IV, Columbia, Mary-
land, 22-24 enero, 1987.
Ellet J. Waggoners Teaching on Righteousness by Faith at the 1888
General Confrence Session, 26 pp., presentado en the White Estate
Consultation V, Williamsburg, Virginia, 22-24 enero,1988.
The Testimony of Jsus Is the Spirit of Prophecy, 34 pp., presentado en
EUD Bible Conference, 1988.
The Church, its Structure and its Ministry, 35 pp., presentado en
Commision on the Role of Women, en Neal C. Wilsons Request,
Washington, diciembre 1988.
181
Le message de Jsus-Christ, vol. 103 (noviembre-diciembre 1979), pp.
13-16.
Un mouvement mondial, n. especial Je suis la vrit et la vie, 1979,
pp. 33-35.
Lglise de louverture: Apocalypse 3.7-13, vol. 104, n. 1 (1980), pp.
16-18.
Le livre du prophte Nahum, vol. 104, n. 4 (julio-agosto 1980), pp. 8-11.
Des chrtiens en URSS: interview de B. Sauvagnat, vol. 107, n. 4 (abril
1983), pp. 4-7.
Vers un monde de paix et de justice, vol. 113, (mayo 1989), pp. 4-6.
Le prophete Daniel et lavenir du monde, vol. 114 (enero 1990), pp. 14-16.
Daniel: vrai ou faux prophete, vol. 114 (febrero 1990), pp. 14, 15.
Un songe prophtique, vol. 114 (marzo 1990), pp. 15, 16.
Lhistoire universelle prdite par la prophtie biblique, vol. 114 (abril 1990),
pp. 10, 11.
Le colosse aux pieds dargile, vol. 14 (junio 1990), pp. 15, 16.
Lhistoire de lEurope confirme la prophtie (1), vol. 114 (julio-agosto
1990), pp. 14, 15.
Lhistoire de lEurope confirme la prophtie (2), vol. 114 (septiembre 1990),
pp. 15, 16.
Lavenir de lunion europenne selon la prophtie, vol. 114 (octubre
1990), pp. 11-13.
La promesse dun nouveau monde, vol. 14 (noviembre 1990), pp. 11, 12.
La prophtie biblique et sa philosophie de lhistoire, vol. 114 (diciembre
1990), pp. 9-11.
Le dernier message de Dieu a lhumanit, vol. 116 (junio 1992), pp. 16-18.
La nature de lhomme selon la Bible, vol. 117 (marzo 1993), pp. 13, 14.
Spectrum
AVindication of Ellen White as Historian, vol. 16, n. 3 (1985), pp. 21-31.
Spirit of Prophecy Committee of the General Confrence
Why Adventists Have Confidence in the Writings of Ellen White, 2
diciembre, 1974.
180
DE LA ANTROPOLOGA A LA CRISTOLOGA BIBLIOGRAFA DE JEAN ZURCHER
www. aul a
7
acti va. or g
De la antropologa a la cristologa es el homenaje tributado a
Jean Zurcher en ocasin de su octogsimo aniversario. Dos
artculos evocan su vida y su obra. Una bibliografa exhausti-
va de sus publicaciones y escritos ofrece un panorama va-
riado de sus puntos de inters.
El resto de artculos est compuesto por otros tantos en-
sayos sobre temas que le han sido caros a Jean Zurcher, a
quien han proporcionado material para la docencia y la escri-
tura durante largos aos. La variedad de estilos, extensiones
y grados de profundidad proporcionar al lector una luz digna
de inters sobre algunas de las cuestiones debatidas por el
cristianismo durante dos mil aos: la naturaleza del hombre,
su cuerpo y su muerte; la misteriosa persona de Dios, y la iden-
tidad compleja de Jess.
También podría gustarte
- TPC Contactos FragilesDocumento12 páginasTPC Contactos FragilesBrendiAún no hay calificaciones
- Cruz Cruz, Juan, Neoplatonismo y Mística, EUNSA 2013Documento288 páginasCruz Cruz, Juan, Neoplatonismo y Mística, EUNSA 2013Juan José Huapaya flores100% (1)
- Voces Acalladas TerminadoDocumento74 páginasVoces Acalladas TerminadoFrancisco Ávila Coronel100% (1)
- Filosofia 2da. Ed.Documento200 páginasFilosofia 2da. Ed.Berna Lázaro64% (11)
- Más allá de El Secreto: La claves del best seller y nuevas revelaciones para mejorar tu vidaDe EverandMás allá de El Secreto: La claves del best seller y nuevas revelaciones para mejorar tu vidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Locura de La Predicacion. Guía Práctica para El Predicador - Alejandro BullónDocumento93 páginasLa Locura de La Predicacion. Guía Práctica para El Predicador - Alejandro BullónAbraham Guillermo Cabezas Galdames67% (6)
- Nicastro Andreozzi AsesoramientoDocumento41 páginasNicastro Andreozzi Asesoramientocarlos935336992% (36)
- Dossier Revelación y FeDocumento130 páginasDossier Revelación y FeRosa Yoselin Quintanilla Pinto100% (3)
- FANZAGA - Miradas Sobre La Eternidad. Muerte, Juicio, Infierno, Paraíso, Desclee de Brouwer, 2005 PDFDocumento214 páginasFANZAGA - Miradas Sobre La Eternidad. Muerte, Juicio, Infierno, Paraíso, Desclee de Brouwer, 2005 PDFLuciano de Samosta 2Aún no hay calificaciones
- El Amante Cósmico Indice 1Documento16 páginasEl Amante Cósmico Indice 1Nicolás Cúneo100% (1)
- 9788433031389Documento12 páginas9788433031389Néstor PeraltaAún no hay calificaciones
- Trigo - Pedro - Dios y Padre de Nuestro Senor Jesucristo - en El Cristianismo LatinoamericanoDocumento162 páginasTrigo - Pedro - Dios y Padre de Nuestro Senor Jesucristo - en El Cristianismo LatinoamericanoJesús Enrique Celis100% (1)
- Gellner - Razon y CulturaDocumento21 páginasGellner - Razon y Culturaroberto estradaAún no hay calificaciones
- LYON, David. (2002) Jesús en Disnelylandia, La Religión en La Posmodernidad. Versión 1Documento114 páginasLYON, David. (2002) Jesús en Disnelylandia, La Religión en La Posmodernidad. Versión 1Diana BuenhombreAún no hay calificaciones
- El ClicDocumento41 páginasEl Cliclila100% (1)
- PDF of Tomas de Aquino Donde No Puede Llegar La Razon Se Encuentra La Fe 2Nd Edition Juan Garcia Del Muro Solans Full Chapter EbookDocumento69 páginasPDF of Tomas de Aquino Donde No Puede Llegar La Razon Se Encuentra La Fe 2Nd Edition Juan Garcia Del Muro Solans Full Chapter Ebookcrleewilhufftarkin79100% (6)
- Bajo Un Cielo Sin EstrellasDocumento93 páginasBajo Un Cielo Sin EstrellasGloria MauricioAún no hay calificaciones
- Ejemplo Coaching Sistemico PDFDocumento14 páginasEjemplo Coaching Sistemico PDFMarco Flavio Torres Tello100% (2)
- Burggraf J. Teologia Fundamental. Manual de Iniciacion - RIALP - 2007 - UnlockedDocumento94 páginasBurggraf J. Teologia Fundamental. Manual de Iniciacion - RIALP - 2007 - UnlockedGonzalo SaldivarAún no hay calificaciones
- STROBEL, Lee. MITTELBERG, Mark. Este Es El Momento de La Verdad. Verdades Que Harán Más Profunda Tu Fe en Cristo.Documento107 páginasSTROBEL, Lee. MITTELBERG, Mark. Este Es El Momento de La Verdad. Verdades Que Harán Más Profunda Tu Fe en Cristo.Alejandro Trillas100% (3)
- Pantalla y Libro de Apoyo Del GuardianDocumento72 páginasPantalla y Libro de Apoyo Del GuardianDominus AerAún no hay calificaciones
- Diálogos MisionerosDocumento115 páginasDiálogos MisionerossabioAún no hay calificaciones
- Ay Mis AncestrosDocumento25 páginasAy Mis AncestrossandraAún no hay calificaciones
- Infanciayfilosofia ProgresoDocumento59 páginasInfanciayfilosofia Progresolizeth castroAún no hay calificaciones
- 59 D 5 B 9Documento272 páginas59 D 5 B 9Dante ManciniAún no hay calificaciones
- 9788433029478Documento12 páginas9788433029478misterio7Aún no hay calificaciones
- Elogio Erasmo Rodriquez BachillerDocumento78 páginasElogio Erasmo Rodriquez Bachillerskeerex i iAún no hay calificaciones
- Los Celos en Los Vanculos Cotid - Buero, Luis Santiago (Author)Documento145 páginasLos Celos en Los Vanculos Cotid - Buero, Luis Santiago (Author)Aribeeeth100% (1)
- Qué Bien Común: La Comunidad en AcciónDocumento20 páginasQué Bien Común: La Comunidad en AcciónJordan BalmoriAún no hay calificaciones
- La Educación Afectiva-Sexual para Adolescentes: El Viaje Hacia Una Sexualidad SanaDocumento18 páginasLa Educación Afectiva-Sexual para Adolescentes: El Viaje Hacia Una Sexualidad SanaGlenda Gordillo PalaciosAún no hay calificaciones
- Imagen y Control SocialDocumento216 páginasImagen y Control SocialEffie Giatraki100% (1)
- Julian Marías - Mapa Del Mundo Personal (Clearscan) PDFDocumento207 páginasJulian Marías - Mapa Del Mundo Personal (Clearscan) PDFyurislvaAún no hay calificaciones
- Cuestiones de fe: 150 respuestas a preguntas de creyentes y no creyentesDe EverandCuestiones de fe: 150 respuestas a preguntas de creyentes y no creyentesAún no hay calificaciones
- KÜNG, HANS - El Principio de Todas Las Cosas, Ciencia y Religión (OCR) (Por Ganz1912)Documento222 páginasKÜNG, HANS - El Principio de Todas Las Cosas, Ciencia y Religión (OCR) (Por Ganz1912)LeonardoAún no hay calificaciones
- Páginas de (CS16) BERNANOS PDFDocumento17 páginasPáginas de (CS16) BERNANOS PDFRomina CoitinhoAún no hay calificaciones
- RASCOVAN - Adolescentes y Adultos en La Escuela - CAP 1Documento18 páginasRASCOVAN - Adolescentes y Adultos en La Escuela - CAP 1Andres BAAún no hay calificaciones
- Entre Adolescentes y Adultos en La EscuelaDocumento144 páginasEntre Adolescentes y Adultos en La Escuelaconjuly100% (2)
- 42de83 PDFDocumento114 páginas42de83 PDFSergio Antonio Marrugo GonzalezAún no hay calificaciones
- El Libro ..Documento77 páginasEl Libro ..yapaca100% (1)
- Tranfomar El Dolor en CuracionDocumento41 páginasTranfomar El Dolor en Curacionsomadi1100% (4)
- Behar, Daniel. Un Buen Morir. 82p PDFDocumento82 páginasBehar, Daniel. Un Buen Morir. 82p PDFOmar DelgadoAún no hay calificaciones
- La Exousia y Su Manantial Hablaba Como QDocumento25 páginasLa Exousia y Su Manantial Hablaba Como QFredy Mantilla MantillaAún no hay calificaciones
- Psicología de la Opresión: Guía para terapuetas y activistasDe EverandPsicología de la Opresión: Guía para terapuetas y activistasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Catequesis de Confirmacion. CartillaDocumento106 páginasCatequesis de Confirmacion. CartillaJose Luis Alzate Romero75% (4)
- Bert Daelemans, La Fuerza de Lo Débil (Primeras Páginas)Documento25 páginasBert Daelemans, La Fuerza de Lo Débil (Primeras Páginas)Max Sebastián Echeverría BurgosAún no hay calificaciones
- Meditación Cristiana - Luis AngelDocumento19 páginasMeditación Cristiana - Luis Angelestrella7410Aún no hay calificaciones
- Ascenso y Caida Del Anticristo Pendiente para Leer Dios Gracias Por GuiarnosDocumento167 páginasAscenso y Caida Del Anticristo Pendiente para Leer Dios Gracias Por GuiarnosTeddy Leon100% (1)
- Cuerpos - Significantes - de Silvia Citro PDFDocumento62 páginasCuerpos - Significantes - de Silvia Citro PDFAisha Luna Jalil100% (1)
- Psicoterapia Gestalt Proceso y Metodologia Hector SalamaDocumento149 páginasPsicoterapia Gestalt Proceso y Metodologia Hector SalamaDulce Cristell Alvarado Solis100% (1)
- Enric Corbera Crisis Estas Dispuesto A Crecer EbookDocumento20 páginasEnric Corbera Crisis Estas Dispuesto A Crecer EbookLudmi LuceroAún no hay calificaciones
- Wiseman Lawrence - Discipulando para Jesus (Evangelistas) PDFDocumento160 páginasWiseman Lawrence - Discipulando para Jesus (Evangelistas) PDFWilliam CMinasAún no hay calificaciones
- El Hombre Abstracto - Juego de RolDocumento301 páginasEl Hombre Abstracto - Juego de RolSolrac Labótsirc Medina GarcíaAún no hay calificaciones
- ¿Hay Algún Hombre en Casa?: Tratado para El Hombre AusenteDocumento11 páginas¿Hay Algún Hombre en Casa?: Tratado para El Hombre Ausentepaulalopez9898Aún no hay calificaciones
- La Mente o La Vida. Una Aproximación A La Terapia de Aceptación y Compromiso. Jorge BarracaDocumento222 páginasLa Mente o La Vida. Una Aproximación A La Terapia de Aceptación y Compromiso. Jorge BarracaDiego ReyesAún no hay calificaciones
- Korinfeld, LevyDocumento141 páginasKorinfeld, LevyAgustina GonzalezAún no hay calificaciones
- Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional. Una aproximación desde el análisis crítico del discurso (ACD)De EverandExclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional. Una aproximación desde el análisis crítico del discurso (ACD)Aún no hay calificaciones
- Booklet - 09.2023 VW PCDocumento18 páginasBooklet - 09.2023 VW PCJose ReynosoAún no hay calificaciones
- Martires de La PNPDocumento42 páginasMartires de La PNPRaul Vasquez82% (11)
- 4 Formato Informe Final de ObraDocumento2 páginas4 Formato Informe Final de Obrajeronimo antonio rondan rodriguezAún no hay calificaciones
- Diagrama Circular PragaDocumento7 páginasDiagrama Circular PragaMiguel Vargas CamizanAún no hay calificaciones
- Texto Paralelo I Politica CriminalDocumento4 páginasTexto Paralelo I Politica Criminalacupuntu50% (2)
- Intervención Litisconsorcial 1Documento6 páginasIntervención Litisconsorcial 1Manuel Achulla Palacios100% (1)
- Dinero PlatónDocumento2 páginasDinero PlatónBarbra BalaAún no hay calificaciones
- Pasaje Recorrido Ea5a8c25Documento2 páginasPasaje Recorrido Ea5a8c25Miguel ReyesAún no hay calificaciones
- Seguridad JurídicaDocumento3 páginasSeguridad JurídicaNicole Sulca GonzalesAún no hay calificaciones
- Contrato Tradicional de Suministro de AgroalimentosDocumento3 páginasContrato Tradicional de Suministro de AgroalimentosCamilo AltamarAún no hay calificaciones
- Cartagena Es Una Trata-Javier Ortiz.Documento2 páginasCartagena Es Una Trata-Javier Ortiz.Keissy LarradaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico 5 - Documento para Analizar Marques de SadeDocumento13 páginasTrabajo Practico 5 - Documento para Analizar Marques de SadeMartha Miravete CiceroAún no hay calificaciones
- 3 Teoria Politica III PDFDocumento13 páginas3 Teoria Politica III PDFKevin AEAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual de La Relación de Las Normas STPSDocumento20 páginasMapa Conceptual de La Relación de Las Normas STPSManuel Alejandro Varela De La Cruz100% (1)
- Historia de FranciaDocumento43 páginasHistoria de FranciaLiseth TintaAún no hay calificaciones
- El Caudillismo FichaDocumento2 páginasEl Caudillismo FichaNaily MinAún no hay calificaciones
- PRESUPUESTO para Primer AñoDocumento2 páginasPRESUPUESTO para Primer AñoDiana Diaz DiazAún no hay calificaciones
- 3 Parte Hueco NegroDocumento6 páginas3 Parte Hueco NegroJhoanAún no hay calificaciones
- Copia de LISTADO EMPRESAS ACTULIZADO 2015Documento30 páginasCopia de LISTADO EMPRESAS ACTULIZADO 2015edward andres leal cetinaAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los Comprobantes Fiscales y Reglas de EmisiónDocumento2 páginasClasificación de Los Comprobantes Fiscales y Reglas de EmisiónYolmelly PérezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Filosóficos Del ComunismoDocumento4 páginasFundamentos Filosóficos Del ComunismoAdriana MezaAún no hay calificaciones
- Ceremonia para Relizar BodasDocumento4 páginasCeremonia para Relizar BodasCarlos DominguezAún no hay calificaciones
- Qué Es La Filosofía Del DerechoDocumento10 páginasQué Es La Filosofía Del DerechoJuan Carlos Huaman CajahuancaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual 1Documento1 páginaMapa Conceptual 1Angie Eliana Zapata PasicheAún no hay calificaciones
- SAT PalcacochaDocumento184 páginasSAT PalcacochaGudy Galvez TafurAún no hay calificaciones
- Los Derechos Civiles y Los Derechos PolíticosDocumento8 páginasLos Derechos Civiles y Los Derechos PolíticosGaba MassaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 6 A. FinancieraDocumento5 páginasACTIVIDAD 6 A. FinancieraHugo Mauricio BahamonAún no hay calificaciones
- Estatuto - Propuesta WoundeDocumento13 páginasEstatuto - Propuesta WoundeMayraAún no hay calificaciones
- Tarea 6 Contabilidad GubernamentalDocumento8 páginasTarea 6 Contabilidad GubernamentalReylin Mendoza SanchezAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1. DerechoDocumento22 páginasUNIDAD 1. DerechoLaura Cruz MendozaAún no hay calificaciones