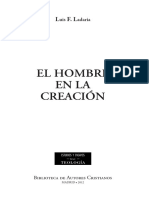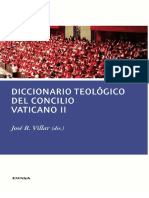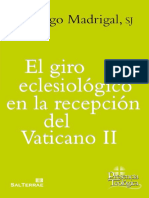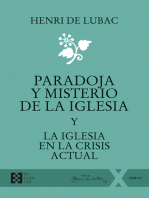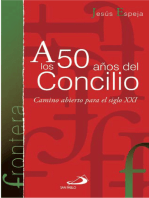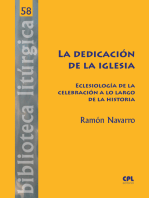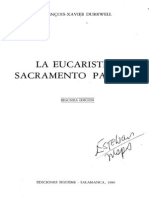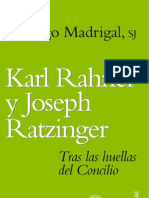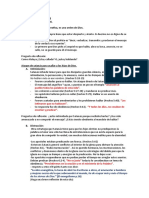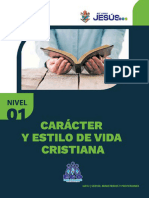Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teologia 07
Teologia 07
Cargado por
Jorge Alexander Bazan Becerra0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
29 vistas118 páginasTítulo original
teologia07
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
29 vistas118 páginasTeologia 07
Teologia 07
Cargado por
Jorge Alexander Bazan BecerraCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 118
TEOLOGIA
REVISTA DE LA FACULTAD DE TEOLOGIA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
JOSE CuBAS 3543 BUENOS AIRES REPUBLICA ARGENTINA
TOMO III/2
NQ 7
DICIEMBRE 1965
LUMEN GENTIUM
Comentario de la Constitucin Conciliar
sobre la Iglesia
1
Presentacin ..................................... 123-124
Documentacin ................................... 125
Ricardo Ferrara:
Estructura de la Constitucin Dogmtica "Lumen
Gentium" ....................................... 127-153
Lucio Gera:
El Misterio de la Iglesia (Captulo 1) .............. 154-213
Alfredo C. Chiesa:
Da Iglesia, pueblo de Dios nico y universal (Capi-
tulo 11) .......................................... 214-229
Crnica de la Facultad (Junio-Diciembre 1965) ........ 230-235
Bibliografa ......................................... 236-239
Indice del Tomo III .................................. 240
PRESENTACION
Despus de dos mil aos de peregrinar por este mundo, ante
el campo a evangelizar totalmente transformado de la era moderna,
el EsprItu, que "conduce a la verdad total" (Juan 16,13), ha lleva-
do a la Iglesi'a a interrogarse sobre lo que Ella es, sobre su misin
a cumpllr, sobre el lugar y Iuncin que dentro de .Il:lla cada uno
debe ocupar y realizar. No que Ella no lo supiese hasta ahora, sino
que la hora nueva que vive le exige saberlo ms cabalmente, ms
conscientemente, para realizarse ms fielmente conforme al mo-
delo que Cristo, su Seor, ide desde la eternidad.
La reflexin teolgica sobre la Iglesia no es flor de un da. Des-
de la renovacin de J.a teolog'a a fines del siglo pasado y hasta
hoy, el tema ha ido conquistando la mente y el corazn de pasto-
res y telogos. Renovacin litrgica, contactos ecumnicos, vuelta
a los Santos Padres, promocin del apostolado de los laicos ... , todo
se ha conjugado para que por todas partes en el pueblo cristiano
se fuese perfilando una imagen ms perfecta de "la Iglesia, que
Dios adquiri con su sangre" (Hechos 20,28).
Las encclicas de Po XII y Pablo VI, Mystici Corpons y Eccle-
siam Suam, trazaron rumbos a esa reflexin, hasta volcarse desbor-
dante sobre el Concilio Ecumnico Vaticano 11, el cual, casi desde
la primera hora de su convocacin, la adopt como idea estructural
de toda la labor conciliar. Y no habra de tardar en producir su
mejor fruto.
La Constitucin Dogmtica sobre la Iglesia, LOMEN GEN-
TIUM, promulgada al final del tercer perodo conciliar (21 no-
viembre 1964), es sin duda el documento central del Concilio, que
fundamenta todos los restantes. No sera difcil trazar un grfico y
demostrar cmo los dems documentos, trtese de la Constituci6n
sobre la Sagrada Liturgia, o del Decreto sobre los Medios de Co-
municacin Social, o de cualquier otro, pueden muy bien ser refe-
ridos a un captulo o a un prrafo de la Constitucin dogmtica so-
bre la Iglesia, como una ulterior explicitaci6n teolgica y, sobre to-
do, prctica de la misma.
LUMEN GENTIUM se nos presenta como un punto de l:legada,
como sintesis de prolongada reflexin. Pero no pensemos que se trata
de un manual de escuela. Es, principalmente, un anuncio, que la
Iglesia se hace a s misma y al mundo, de lo que Ella, "iluminada
en su rostro por la luz de Cristo" (Lumen Gentium NQ 1), entiende
que es y debe ser. Es decir, punto de partida para una reiterada mi-
124
PRESENTACIN
sin entre los hombres. De all que, aunque no manual escolar, es
s un vadecum imprescindible para todo cristiano consciente que
de nuestra hora tambin vale aquello de "se cumpli el tiempo y
lleg el reino de Dios" (Marcos 1,15).
El presente Comentario de la Constitucin es fruto de un tra-
bajo conjunto de los Profesores de la Facultad de Teologa de la
Pontificia Universidad Catlica Argentina. Preparado en sus dife-
rentes captulos por un responsable, fue materia de dilogo durante
varios meses de 1965, hasta materializarse primeramente en Ocho
Lecciones pblicas, tenidas en el Aula Magna del Instituto de Cul-
tura Religiosa Superior. Llevan, pues, el sello de una comunin de
esfuerzos, aun por parte de aquellos profesores que no tuvieron di-
rectamente a cargo las lecciones. Pero no pierden, por lo mismo,
el sello del genio propio de cada uno, de una libertad de pensamien-
to, de mtodo, mxime que cada uno de los comentarios fue poste-
riormente reelaborado para la presente publicacin. Advertir as
el lector notables diferencias entre uno y otro. Se ha procurado, no
obstante, evitar las superposiciones o repeticiones mediante una
compulsa de los diferentes comentarios, deslindando competencias,
o bien con alguna oportuna referencia a uno u otro.
No nos detenemos en la presentacin de cada uno de los comen-
tarios a los derentes captulos. El trabajo del Pbro. Miguel Mas-
cialino (Una visin bbLica de la IgLesia), que en ocasin de las lec-
ciones mencionadas sirvi de base al cursillo, no se publica aqu
para restringir la edicin del Comentario a la estructura del Docu-
mento. A un estudio introductorio del Pbro. Ricardo Ferrara, si-
guen seis ensayos que comentan los ocho captulos de la Constitu-
cin. Cabe una advertencia sobre el estudio del Pbro. Rafael A.
Tello, La Comunin de vida con Dios en La Iglesia, en que aborda
el comentario de tres captulos V, VII y VIII, pero en un orden in-
verso al que aparecen en la Constitucin: 19 Mara Santsima (cap.
VIII), 29 los Santos del Cielo (cap. VII), 39 el llamado universal a
la santidad (cap. V). Y esto, no porque los captulos no mereciesen
cada uno por separado un comentario, sino por razones prcticas y
metodolgicas; motivos estos que, a su vez, nos indujeron a inser-
tarlo inmediatamente despus del comentario al captulo II, sobre
El Pueblo de Dios.
Esperamos que nuestro trabajo no ser del todo intil y habr
de ayudar a conocer y amar ms a la Iglesia, Luz de las Naciones.
DOCUMENTACION
Lumen Gentium: Texto oficial en Acta Apostolicae Sedis 57 (1965)
pgs. 6-71.
Cada uno de los redactores de este Comentario es responsable
de las traducciones de los textos insertados en los respectivos
artculos. Los subrayados suelen ser propios de cada uno. Los
nmeros que se encuentran entre parntesis en el texto del Co-
mentario, vg. (11), son referencias a la numeracin de prrafos
de la Constitucin*. Entre la Documentacin conciliar utilizada
para el presente estudio o citada en l, destacamos principal-
mente:
Schema Constitutionis De Ecclesia, Pars I, pgs. 48, 1963.
Idem, Pars II, pgs. 32, 1963. (Se citan Schema 1963).
Schema Constitutionis De Ecclesia, pgs. 220, 1964 (Schema 1964).
Relatio super caput 1 textus emendati Schematis Constitutionis De
Ecclesia, pgs. 4, 1964.
Relatio super caput II textus emendati etc., pgs. 8, 1964.
Relatio super caput III etc., pgs. 32, 1964.
Votum Pontificiae Commissionis de Re Biblica circa N. 22 Schema-
tis Constitutionis De Ecclesia, pgs. 4, 1964.
Relatio super caput IV textus emendati etc., pgs. 8, 1964.
Textus emendatus cap. VII Schematis etc. et Relatio, pg. 16, 1964.
Relatio super emendationes capitis VII etc., pgs. 4, 1964; relator
Cardo R. J. Santos.
Otra Relatio del mismo cap. VII, por Cardo M. Browne, pg. 8, 1964.
Relatio super caput VIII, etc., pgs. 8, 1964.
Notificationes, del Secretario General del Concilio, S.E. P. Felici,
conteniendo la Nota explicativa praevia al cap. III, pgs. 4.
Se han consultado oportunamente los varios cuadernos conciliares
conteniendo los diferentes Modi o correcciones a los respectivos
captulos y prrafos de la Constitucin aportados por los Pa-
dres. Igualmente el primer esquema De Ecclesia, presentado
en 1962, como tambin los diversos tomos del perodo antepre-
paratorio del Conciilio que hacan a la materia. Las exposicio-
nes que los mismos Padres hicieron en el Aula Conciliar se
consultaron casi siempre en el Notiziario del Concilio publicado
por La Civiltd Cattolica. Otra bibliogrlafa verla en los dife-
rentes artculos de este Comentario.
* La Editorial Guadalupe ofrece el texto Conciliar de "Lumen Gentlum"
en una versin directa y especialmente preparada por el Prof. F. Hoyos para la
Coleccin Completa de Documentos Conciliares, publicada por la misma Editorial.
Estructura de la Constitucin Dogmtica
"Lumen Gentium
n
Constituida, ya desde fines del primer perodo conciliar, en
centro indiscutido de los trabajos del Concilio Vaticano n, objeto de
vvidos debates que ocuparon buena parte de los dos perodos si-
guientes, habiendo conocido al menos tres grandes "borradores" o
esquemas que permiten adivinar las etapas ms importantes de su
redaccin, la Constitucin Dogmtica sobre la Iglesia "Lumen Gen-
tium", vio por fin 1'a luz pblica el 21 de noviembre de 1964, ltimo
da del tercer Perodo conciliar
1
Su brillo qued un tanto empaado
por las circunstancias que rodearon su aparicin. Otras noticias del
Concilio, que atraan entonces el inters de la opinin pblica, hi-
cieron que el documento conciliar sobre la Iglesra pasara un tanto
desapercibido, al menos entre nosotros, sin obtener el relieve que
hubiera merecido.
Al llegar el documento a nuestras manos, su lectura nos depa-
raba, de tanto en tanto, agradables sorpresas. Pero 'a la vez nos iba
confirmando en la opinin de que se trataba de un documento di-
fcil. Una de las razones, que nos interesa destacar 'aqu, es la que
se funda en el carcter compHatorio del texto. Su estilo se torna
por momentos recargado y desparejo, y se percibe que varias ma-
nos han intervenido en la redaccin. No 11'a faltado quien anotase,
con humor, suanalogia con el carcter compilatorio del Pentateuco,
y cmo algn remoto discpulo de Wellhausen podra descubrir den-
tro. del texto conciliar algo as como dos documentos yuxtapuestos
2
El uno, que podramos llamar el "yavista", por presentar la materia
a la luz del plan de Dios desarrollado en la historia, comprendera
los dos primeros captulos (Sobre el Misterio de la Iglesia y el Pue-
blo de Dios), y, en cierta medida, 'a los dos ltimos (Sobre la Iglesia
Celeste de los Santos y la Bienaventurada Virgen Maria). El otro,
que podramos bautizar como el "sacerdotal", por su carcter litr-
gico y jurdico, comprendera los captulos intermedios referentes
a los miembros del pueblo de Dios (jerarqua, laicos y religiosos) as
como un pequeo "codex sanctitatis" (el captulo V "Sobre el lla-
mado universal a la santidad").
Una lectura ms documentada y atenta del texto, nos obliga a
descartar la predicha clasificacin como superficial y hasta carica-
1 SacroBanctum Conciltum Oecumenicum Vaticanum 11. Comtitutlo dogma-
tica de Ecclesta, Acta Apostoltcae Sedts (A.A.S.), 57 (1965) pgs. 5-75.
2 cf. H. HQIstein S.J. La Constlttltlon dogmatique sur 'Eglise, Etudes 322
(1965), pg. 243.
128
RICARDO FEl\RARA
turesca. Pero no logra disipar la impresin inicial referente al ca-
rcter compila torio del texto. Con todo, es oportuno recordar que
la analoga con el carcter compila torio del Pentateuco no va nece-
sariamente en desmedro del texto conciliar. Como el redactor inspi-
rado, el Concilio hubiera podido adoptar el mtodo de incorporar
distintas tendencias, canonizadas en la medida en que pudiesen ar-
monizarse, sin llegar, con todo, a darnos la sntesis de las mismas.
Legtimo en teora, de hecho se da tal procedimiento en la Cons-
titucin "Lumen Gentium"? 0, por el contrario, lejos de limitarse
a ello la Constitucin revela un singular esfuerzo de sntesis, de
reelaboracin original, de asimilacin vital de los diversos elemen-
tos o tendencias que acoge en su seno?
Tal es el problema que queremos planteamos. Pero con esta
limitacin: nos interesar captar y valorar el esfuerzo sistemtico
del Concilio, mantenindonos en el nivel general de todo el docu-
mento, sin descender al nivel particular de cada captulo. Esto
ltimo lo dejamos para los red adores que, en este Comentario
tratan sucesivamente de cada uno de los captulos o grupo de pro-
blemas.
Al leer la Constitucin "Lumen Gentium", ms de uno se ha-
br visto decepcionado por no encontrar en ella -doctrinas nuevas,
o al menos por no encontrarlas en la medida esperada; o bien, fren-
te a algn captulo de la Constitucin, se habr preguntado qu ob.-
jeto que tena, puesto que no contena cosas nuevas
3
Es aqu que
creemos oportuno observar que la originalidad y el alcance doc-
trin'al de la Constitucin no se hallan solamente al nivel de las
doctrinas particulares, sino tambin al nivel sistemtico. La ori-
ginalidad no se halla tanto en los elementos incorporados cuanto en
la sntesis de los mismos. Por ejemplo, el documento conciliar no
contiene tal vez nuevas doctrinas mariolgic'as; pero las ncorpora
en la sntesis eclesiolgica. Ahora bien, esto neva aneja una cierta
posicin doctrinal. Y as lo ha seailado el mismo Sumo Pontfice
PauIo VI en el discurso de clausura del tercer Perodo.
"Es la primera vez -y nos emociona profundamente el decirlo-
que un Concilio Ecumnico recoge en una sfntesis tan amplia la
doctrina acerca de la posicin que ha de atribuirse a la Biena-
venturada Virgen Mara en el misterio de Cristo y de su Iglesia ...
Porque la Iglesia misma no se constituye solamente por su orden
jerrquico, su sagrada liturgia, sacramentos, ti la articulacin de
sus instituciones. Su intima fuerza y originalidad, la fuente prin-
cipal de la eficacia con la que ella santifica a los hombres, estn
a As! por ejemplo el esquema correspondiente al actual capitUlO Vil (Sobre
la !ndole escatolgica de la Iglesia peregrlnante ... ) habla IIIdo juzgado por algu-
nos Padres como superfluo, entre otras razones, "porque no contiene nada nue-
vo"; cf. La Ctvntd CattoUca, 1964 IV, pg. 1228.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
129
puestas en su mstica unin con Cristo; unin en la que no podemOi
pensar haciendo abstraccin de Ella, que es la Madre del Verbo
Encarnado y a quien Cristo uni ntimamente consigo para lograr
nuestra salvacin",4
Es oportuno relacionar estas observaciones con otras que hace
Y. Congar O.P. a otro punto de la Constitucin:
..... es bien conocido el alcance doctrinal, con frecuencia decisivo,
del orden puesto en las cuestiones y del lugar concedido a cada
una de ellas. En la Suma de Santo Toms, el orden y el lugar son,
para un dato determinado, un elemento muy importante de inte-
ligibilidad. En el esquema De Ecclesia se habra podido seguir la
secuencia de Mistero de la Iglesia, Jerarqua, Pueblo de Dios en
general. En tal caso... se habra sugerido la idea de que, en la
Iglesia, el valor primero es la organizacin jerrquica, es decir, la
distrIbucin de los miembros segn un orden de superioridad y
de subordinacin. Se ha seguido, en cambio, la secuencia de Mis-
terio de la Iglesia, Pueblo de Dios, Jerarqua. As se colocaba como
valor primero la cualidad de discpulo, la dignidad inherente a
la existencia cristiana como tal o la realidad de una ontologa de
gracia, y luego, en el interior de esa realidad, una estructura je-
rrquica de organizacin social.. ...
Creemos que estos ejemplos citados nos ayudan a percibir el
sentido y la importancia de la cuestin que planteamos. La nove-
dad de elementos incorporados a la sntesis eclesiolgica, el orden
que se asigna a cada uno de ellos dentro de esta sntesis.... todo
sto puede encerrar un gran valor doctrinal que es menester des-
entraar y Sacar a luz.
Para lograr este objetivo qu procedimiento emplearemos?
Nos parece que la intencin sistemtica que anima al documento
conciliar no puede leerse solamente a flor de texto, en el nivel ex-
presivo del texto promulgado. Creemos que es sumamente instruc-
tivo recurrir tambin a la intencin de sus autores expresada en
las deliberaciones que precedieron a la promulgacin del texto ac-
tual. Esta fase deliberativa queda reflejada en los discursos pro-
nunciados en el aula concili'ar, en las enmiendas o modi propuestos
por escrito, y sobre todo en las Relationes de las distintas Comisio-
nes o Subcomisiones conciliares que dan cuenta de las distintas opi-
niOnes vertidas por los Padres conciliares. Como no intentaremos
trazar una histor'a detallada de .las deliberaciones, nos limitaremos
al empleo de las antedichas Relationes
6
Todava, dentro de las mis-
4 Paulo VI, AlIocutio 21 nov. 1964; A.A.S., li6 (1964), pg. 1014 (traducimos nos-
otros).
5 Y.:M.-.T. Congar O.P., La Ig!esia como pueblo de Dfos, CondUum, 1, (1885)
N' 1 (ed. castellana), pg. 10.
I! Hemos preferido limitarnos al uso de las Re!ationes por dos razones. La
primera. simplemente, porque del resto no tenfamos documentacin de primera
130
RICARDO FEURARA
mas descartamos aquellas observaciones que se limitan a puntos
particulares y retendremos, en cambio, aqullas que apuntan hacia
la estructura total del esquema. Captados as los criterios que de-
terminaron la estructura final del esquema y el orden de sus par-
tes, estaremos en condiciones de emitir, en un segundo momento, un
juicio de valor acerca del carcter sistemtico de la Constitucin
"Lumen Gentium".
1. HACIA LA ESTRUCTURA DEFINITIVA
Para entender el proceso que vamos a analizar es oportuno
recordar que el texto actualmente promulgado ha sido precedido
por tres "borradores" o esquemas, discutidos respectivamente en
los tres primeros Perodos del Concilio. El primero de ellos, redac-
tado por la Comisin Teolgica durante la fase preparatoria del
Concilio, fue discutido en el aul'a conciliar en los ltimos das del
primer Perodo, sin que se llegase a una votacin
7
En la interse-
mano. La segunda, porque en dichas Relattones se hallan los criterios retenidos
como valederos por la Comisin Teolgica, y que determinaron en forma prxima
la estructura de la Constitucin. Para el fin que nos proponemos aqul, esta do-
cumentacin, si bien no es completa, es suficientemente segura.
Damos a continuacin la lista de documentos y blbliografla utilizados para
este articulo:
19 Esquemas y relaciones: Schema Constttutionis dogmaticae De Ecclesta 1963,
Pars I et 11; Schema Constitutionts De Ecclesta, 1964; Relatto super caput VII
Schematts Constitutionts de Ecclesta, 1964 (Card. M. Browne); Relatto super ca-
put VII schematis de Ecclesta, 1964 (Mons. M. Roy).
29 Desarrollo de la actividad conciliar: Boletln diario emitido por el Ufficto Stampa
de la Secretaria de Prensa del Concilio; Notiziario publicado por La Civtltd
CattoUca; B. Kloppenburg O.F.M.; Conctlto Vattcano II, vol. 11, Prtmetra sessilo
(Set.-Dez. 1962), PetropoJis, 1963; Id., vol. 111, Segunda sessao (Set.-Dez. 1963); R.
Laurentin, L'enjeu du Concile, vol. 11, Bilan de la premiere sesston, Parls, 1963;
id., vol. nI. Bitan de la deuxieme sesston, Parls, 1964; J. Medina, Algunos an-
tecedentes sobre la historta del texto de la Constitucin dogmtica "Lumen
Gentium", Teologa y Vida, 6 (1965) NO 3, pgs. 187-209; A. Wenger, A.A., Va-
tican II, Chrontque de la trotsieme session, Parls, 1965.
3
9
Estudios sobre el conjunto de la Constitucin "Lumen Gentlum": G. Dejalfve
S.J., La "Magna charta" de Vattcan II. La Constitution "Lumen Gentium". NOlLv.
Rev.Theol., 87 (1965), pgs. 3-22; H. HOlstein S.J., La Constitution dogmattque sur
l'Eglise, Etudes 322 (1965), pgs. 239-254; Ch. Moeller La Constitucin dogmttca
Lumen Genttum, Teologta y vtda, 6 (1965) NO 3, pgs. 210-237; G. Volta, La recen-
te costituzione dogmatica "Lumen Gentium", La Scuola Catt. 93, (1965), pgs. 3-
34. La coleccin Unam Sanctam anuncia un comentarlo histrico y teolgico
de la "Lumen Gentium", en preparacin, que constar de dos volmenes y que
contar con la colaboracin de peritos conciliares.
7 El esquema constaba de once capltulos de amplitud desigual. Los titu10s
de IOB capitulos eran: 1) De Ecclestae milttantts natura (12 pgs.); 2) De membrt.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM" 131
sin, la Comisin Teolgica elabor un nuevo esquema, sobre la
base de un proyecto presentado por Mons. G. Philips, profesor de
la Universidad de Lovaina
8
Remitido a los Padres concili'ares en la
intersesin, el esquema se vio enriquecido con una serie de enmien-
das o mOdi, y con este carcter fue presentado 'a los Padres conci-
liares al comienzo del segundo Perodo
o
. Bastaron apenas dos Con-
gregaciones generales, la 37\1 y 3BI. para discutir y aprobar el es-
quema en general, como base de ulterior discusin y elaboracin
en detalle
1o
A ello fueron consagradas 20 Congregaciones Genera-
les de este segundo Perodo. De aqu surgieron los principales cri-
terios y orientaciones que luego determinaran la estructura defi-
nitiva del esquema. En la nueva intersesin se prepar un tercer
esquema, el cual, de acuerdo a las directivas del Perodo anterior,
incorporaba dos nuevos captulos referentes a la Iglesia Celeste
de los santos y a la Bienaventurada Virgen Mara
ll
. Presentado en
el tercer Perodo, discutidos sus dos nuevos captulos, enmendado
nuevamente y votado finalmente, este esquema se convirti en el
texto promulgado que tenemos entre manos.
De lo dicho cabe inferir que es a partir del segundo esquema
y de su ulterior discusin y reelaboracin que podemos esperar re-
coger los principales criterios que han determinado la actual es-
tructura de la Constitucin conciliar sobre la Iglesia.
Ecctedae milttantis etusdemque necessttate ad satutem (8 pgs.); 3) De eptscopatu
ut supremo gradu sacramentt ordtnis et de sacerdotio (4 pgs.); 4) De eptscopis
Tesidentiattbus (16 pgs.); 5) De stattbus evangeltciae adqutrendae perfectioni. (S
pgs.); 6) De tatcis (16 pgs.); 7) De Ecclestae magisterio (20 pgs.); 8) De aueto-
ntate et oboedientta in Ecctesia (8 pgs.); 9) De re!attonibus inter Ecctedam et
Statum necnon de toterantia religiosa (24 pgs.); 10) De necesdtate Ecclesiae
annuntiandi EvangeUum omnibus gentibuB et ubique terrarum (12 pgs.); 11) De
oecumenismo (16 pgs.). El volumen, de 123 pginas, comportaba en apndice (pgs.
91-122) un esquema sobre la Virgen, separado del resto, probablemente en vistas
a ser erigido en esquema autnomo.
S cf. B. Kloppenburg, O.C., vol. III pg. 24.
9 El esquema constaba de 4 capitulos cuyos tltulos eran: 1) De EccleBiae Mys-
teno; 2) De constitutione hieTarchtca Ecclesiae et in speete de episcopatu; 3) De
poputo Dei et spectatim de latets; 4) De vocatione ad sanctitatem in Ecc!esta.
10 Votado el segundo da del debate (1-X-1963), el esquema fue aceptado
como base de discusin por 2301 votos contra 43.
11 El esquema presentado daba a los Padres la alternativa de dividirlo en
8 o 7 capitulos. La primera alternativa, de S capltulos, corresponde a la estructura
definitiva que adopt el esquema. La otra alternativa era juntar los actuales ca-
pitulos 5 y 6 en uno solo (De universali vocattone ad sanctitatem in Ecclesta et
de ReUgtosts) pero con dos secciones: A (De omnium vocatione ad sanetitatem)
y B (De re!igiosts).
132
RICARDO FERRARA
l. La estructura inicial
No hemos podido documentarnos sobre los criterios que guia-
ron a la Comisin Teolgica en la seleccin y ordenamiento de los
temas que constituyen la estructura del segundo esquema sobre la
Iglesia
12
. Pero por la forma que presentab'a podemos deducir al me-
nos algunas cosas.
Ante todo, y en comparacin con la estructura del primer es-
quema, salta a la vista el empleo de un criterio de simplificacin y
reduccin. De once captulos se pasaba ahora a cuatro; se evitaba
el desarrollo de temas como los referentes a las relaciones entre la
Iglesia y la sociedad temporal, a las misiones y al ecumenismo, etc.
De esta manera se proceda conforme a ciertas directivas formula-
das al final del primer Perodo: el esquema sobre la Iglesia, decla-
rado centro de los trabajos conciliares, deba en consecuencia for-
mular los principios que haban de inspirar a los otros esquemas
previstos en la agenda conciliar, dejando a estos otros el desarrollo
y las aplicaciones de esos principios
1s
.
Despejado as el terreno, cul era el plan de los temas a desa-
rrollar y a ordenar dentro del esquema De Ecclesia? Por la forma
que entonces adoptaba el esquema, la cosa no era tan clara, y po-
da dar pie a distintas interpretaciones. Segn cierta presentacin,
el plan del esquema comprendera estos dos momentos: a) Misterio
de la Iglesia (cap. 1), b) distintas categoras de miembros, es decir,
jerarqua, laicado y religiosos (cap. II-IV)1'. Algo parecido se de-
ducira de la alusin que haca al esquema Paulo VI en su discurso
de apertura del segundo Perodo
111
.
12 Sobre la Relacin oficial del Cardenal M. Browne, slo conocemos un
condensado publicado en L'Osservatore Romano, ed. castellana, XIII, 1963. Nv 582,
pg. 4, el cual no nos da mayores luces al respecto.
13 Entre otras intervenciones, cabe mencionar la del Cardenal L. Suenens.
segn el condensado de La CivUtd Cattolica. 1963/1. pg. 181. que traducimos a
continuacin: ..... si el tema tratado en estos dias debe constituir el argumento
central del Conc11io en el que habr que Inspirarse para las orientaciones gene-
rales de todos los otros esquemas futuros, seria oportuno coordinar los trabajos
de revisin de los varios esquemas en torno al estudio de la Iglesia ad intTll y ad
extra: esto es. la Iglesia ante todo en si misma. en su naturalez:a y su misin
de madre y maestra; y en segundo lugar, la Iglesia frente a los grandes prOble-
mas que aquejan hoy al mundo, desde aqullos que miran a la persona humana,
hasta aqullos que se refieren a la sociedad en sus eXigencias de justicia y de paz:".
14 Asi se habra expresado el Cardenal J. Doepfner, Moderador del Concilio,
refirindose al esquema: ..... La Iglesia se presenta ante nosotros como el pueblo
escogido por Dios del cual estn llamados a ser miembros los hombres de todos
108 paises y de todas las naciones ... De esta visin del conjunto del misterio de la
IgleSia se pasa, a rengln seguido. al examen de las diversas categorfas de per-
sonas que la componen. Primero. los que estn investidos de una funcin jerr-
quica ... Trtase a continuacin de los seglares ... Por ltimo se refiere al esquema
a los reUgiosos ..... ; Cf D. Iturrlo?!, El esquema "De Ecc!esia" del concilio Vatfcano
1 al Concmo Vatfcano 11, en Arbor 56 (1963) III pgs. 202-203.
15 "Ser pues, tema prinCipal de esta seccin del presente Conclllo el que
atafle a la Iglesia. Por eso ser Indagada su ntima naturaleza, para que, en lo
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
133
Dejando fuera de discusin el captulo 1 (Sobre el Misterio de
la Iglesia), el problema reside en la interpretacin de la estructura
de los rest'antes captulos. Es claro que responda a la triple cate-
gora de miembros, es decir, jerarqua, laicos y religiosos? Tenemos
que decir que s de alguna manera, dado que cada uno de los tres
captulos en cuestin parte de ciertas ideas generales que tienen
luego su resolucin concreta en cada una de las categoras de per-
sonas antes aludidas. Este movimiento iba anunciado en el mismo
ttulo de los captulos II (sobre la constitucin jerrquica de la
Iglesia y en especial sobre el episcopado) y III (sobre el Pueblo de
Dios y en especial sobre los laicos
16
El mismo movimiento poda
percibirse en el interior del captulo IV, si bien no en su ttulo'H
17
Y
sin embargo, la cosa no pareci tan clara a todos, como luego vere-
mos al enfocar el problema que ocasion la estructura de este ca-
ptulo IV.
En cualquier caso, la estructura original del esquema no iba
a durar mucho tiempo. Ms an, este nio, que era el segundo es-
quema De Ecclesia, iba a salir a la luz con una importante modifi-
cacin que comenzaba ya a alterar su figura primitiva.
2. El Pueblo de Dios
En efecto, tanto en el segundo fascculo del esquema como en
el fascculo de enmiendas o modi que recibieron los Padres concilia-
res al comienzo del segundo Perodo, apareca una enmienda pro-
que sea posible al humano lenguaje, se nos d aquella definicin que nos haga
conocer la verdadera y primaria constitucin de la Iglesia y se vuelva ms clara
su mltiple y salvfica mtsin ... Entre los varios y diversos problemas que tra-
tar el Concilio, el primero ser el que se refiere a vosotros, como Obispos de
la Iglesia de Dios ... A tal declaracin doctrinal seguir luego la que se refiere
a la composicin del Cuerpo visible y mstico de Cristo que es la Iglesia mili-
tante y peregrinante en la tierra, esto es, a los sacerdotes, religtosos y fteles, asl
como a los hermanos separados de nosotros, llamados ellos tambin a adherir a
ella de manera plena ..... ; Paulo VI. Allocutlo, 29-sept.-1963; A.A.S., 55, (1963) pgs
849-850.
16 Este movimiento, que va de lo genrico a 10 concreto, se percibe bien en
el capitulo III del segundo esquema, referente al pueblo de Dios (23-24) y a los
laicos (25-26). En cuanto al captulo n de este esquema, hemos de observar que
hablaba poco de una teora general de la jerarqula y de los ministerios en la
Iglesia (una breve alusin en el proemio), y que, salvo un nmero dedicado con-
juntamente a los presblteros y diconos (15), todo el resto estaba consagrado al
tema del episcopado. Sobre la manera cmo en el texto actual queda suplida esta
carencia de teora general sobre la jerarqua y los ministerios, ver la U parte
del articulo de C. Glaqulnta, en este mismo comentarlo; La jerarquta en el cua-
dTo general de la Constitucin "Lumen Gentium".
17 Los primeros nmeros del captulo IV estaban consagrados al llamado
general a la santidad (N9 29-31) Y los restantes a los religiosos (32-35). Sin em-
bargo el titulo del capitulo omitfa mencionar a los religiosos. Sobre el sentido
que podla revestir esta omisin. ver lo que diremos ms adelante; notas 44 ss.
134
RICARDO FERRARA
puesta por el Cardenal L. Suenens en nombre de la Comisin Coor-
dinadora del Concilio. En ella se propona que el entonces captulo
III (De popuZo Dei et speciatim de Zaicis) fuese dividido en dos par-
tes: la referente a los laicos
1
!! deba separarse de la referente al
Pueblo de Dios en generall
ll
Esta ltima, por tratar de cosas comunes
a todos los cristianos (sacerdocio comn, dones y carismas del Es-
pritu Santo), deba preceder no solamente al captulo referente a
los laicos, sino tambin al captulo referente a la jerarqua. Ahora
bien, esta parte referente al Pueblo de Dios en general, al ser des-
plazada al comienzo del esquema, recargaba demasiado al ya abul-
tado capitulo primero. En consecuencia, se propona hacer del te-
ma del Pueblo de Dios un nuevo captulo, que seguira al primero
y precedera a los referentes a la jerarqua y al laicad0
20
. El es-
quema se cerrara con el captulo referente al llamado 'a la santidad.
En suma, el criterio adoptado en esta revisin era el principio
de que lo que era comn a los miembros del Pueblo de Dios, ante-
cediese a lo que los diversificaba y distingua. Criterio excelente, si
bien no coherentemente aplicado al caso del llamado de todos los
cristianos a la santidad, como veremos despus. Este criterio fue
apoyado por quienes intervinieron en las discusiones del segundo Pe-
rodo, sin que se manifestase oposicin notable
21
La Subcomisin 11,
encargada de reelaborar el esquema, agreg una nota en la que resu-
ma las razones por las que se juzgaba que haba que poner el cap-
tulo "Sobre el Pueblo de Dios" inmediatamente despus del captu-
lo I "Sobre el Misterio de la Iglesia". La nota comenzaba aclarando
que por "Pueblo de Dios" no se entenda la grey de los fieles en
cuanto distinta de la Jerarqua, sino el conjunto de todos los que
pertenecen a la Iglesia, pastores y fieles
22
Luego pasaba a aclarar
el distinto orden de prioridades que corresponda a la Jerarqua en
particular y al Pueblo de Dios en general: a la Jerarqua le corres-
ponde una prioridad en el orden de los medios, en el orden de la
ejecucin; en cambio al Pueblo de Dios le corresponde una prioridad
en el orden del fin, en el orden de la intencin y del sistema. Un
orden sistemtico exige que se d prioridad a lo que pertenece al
18 N9 23 (De membrorum in Ecclesia Cnrlstl aequa!itate et inaequalttate).
N9 25 (De vita satutifera et apostoltca latcorum), Nq 26 (De chnstijideUum rela-
tione ad HierarcMam).
19 N9 24 (De sacerdotio universalt, necnon de sensu jidei et de chansmatibm
christijidelium).
20 En esta reordenacin de la materia. el capitulo referente al Pueblo de
Dios, aligeraba al entonces capitulo 1 sobre el Misterio de la Iglesia. De este
capitulo tomaba los entonces Nos. 8-10 (De jidelibus catholicis; De nextbus Ecc!e-
siae cum christianis non-catholtcts; De non-christianill ad Ecclesiam adducendts);
asimismo elementos de los Nos. 2-3 pasaban a Integrar el N9 9 del nuevo capitulo.
21 "In scnedulis nuHus apparet Pater inc,usion! abso!ute oppositus, quamv!s
non deslnt qui inclus!onem iuxta modum pOl/tulant. Exctpttur unus ... ", cf. Schema
Constituttonis De Ecctesia. 1964, pg. 55, Relatio Generatts del cap. 11.
22 cf. lb, Relato Generalis del cap. n. pg, 56.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM" 135
orden del fin, as como a lo que es general y comn; slo despus
se p;sara a lo que pertenece al orden de los medios, y a lo que es
particular y distntivo en el grup023.
Esto supuesto, quedaba por examinar las relaciones del nuevo
captulo con el referente al Misterio de la Iglesia. Si bien el tema del
Pueblo de Dios pertenece al Misterio de la Iglesia, l'a extensin del
material aconsejaba que se hiciesen dos captulos
24
A ello se aada
esta consideracin que nos permite captar el movimiento de ideas
que va del captulo I al n. En el captulo I se trata del Misterio de
la Iglesia, en toda su amplitud, en cuanto que abarca toda la "histo-
ria salutis" y a la vez la trasciende en cuanto que preexiste en el
plan de Dios. En cambio, en el captulo I1, el Misterio de la Iglesia
es considerado solamente en el "tiempo intermedio" a la Ascensin
ya la Parusia del Seor
25
Tiempo que da a la Iglesia su configura-
cin orignal, distinta del tiempo preparatorio del Antiguo Testa-
mento y del tiempo de la consumacin final. Tiempo provisorio y
defnitivo a la vez, ya que anticipa el Reino celeste, pero en un es-
tado figural y germnal, que ser superado y sustituido poi: el de la
visin cara a cara. Tiempo de la Iglesia Apostlica que pregona el
Evangelio a toda creatura, hasta que venga el fin.
23 "Si es cierto que la Jerarqua bajo un cierto aspecto precede a los fieles.
ya que los engendra a la vida sobrenatural, con todo queda en pie que tambin
los Pastores y los fieles pertenecen a un mismo Pueblo. El Puebla mismo y su
salvacin en el plan de Dios se hallan en el orden del fin, mientras que la Je-
rarquia se ordena a este fin como medio. Hay que tratar en primer lugar del
Pueblo en BU totaUdad, para que despus se vuelva ms claro, tanto el oficio de
los Pastores que distribuyen a los fieles los medios de salvacin, as como el
llamado y la obligacin de los fieles, los cuales, conscientes de su personal res-
ponsab1lidad, deben colaborar con los Pastores para la difusin y ulterior san-
tificacin de toda la Iglesia. SI en cambio se tratase en primer lugar del Misterio
de la Iglesia, luego de la Jerarqua, y en tercer lugar del Pueblo de Dios, una
misma materia referente a la naturaleza 11 fin de la Iglesia se dividira en dos
partes, separadas entre s por el tratado de la Jerarqua ..... ; lb., ratio 2-3,
pgs. 56-57.
24 lb., ratio 1, pg. 56.
25 "Se logra una mejor dtstribuctn de la materia si en el captulo 1 sobre
el misterio de la Iglesia se trata de la Iglesia en toda su amplitud, desde el co-
mienzo de la creacin en el plan de Dios, hasta la consumacin celestial, y luego,
en el captulo n, del mismo misterio en cuanto que avanza hacia el fin bien-
aventurado en el tiempo intermedio al de la Ascensin del Seflor y al d su
Gloriosa Parusa. Todos los elementos a tratar en el captulo II se refieren a la
vida de la Iglesia en este tiempo intermedio: la vida cultual en la tierra por
el ejercicio del sacerdocio universal (al que pertenecen tambin los clrigos), por
la prctica de los sacramentos, por la difusin del testimonio de la fe, hasta
llegar a la visin ... "; lb., ratio 4, pg. 57.
136
RICARDO FERRARA
3. Los santos del Cielo
Sobre el origen y desarrollo del proceso que llev a insertar en
el esquema De EccZesia un captulo referente a la relacin de la Igle-
sia peregrinante con la Iglesia celeste de los santos, poseemos una re-
lacin oficial del Cardenal M. Browne, pronunciada en el tercer Pe-
rodo. Por la misma nos enteramos que la insercin del tema de los
santos en el esquema De Ecdesia, provena no solamente del pedido
formulado por numerosos Padres en el primer y segundo Perodos,
sino tambin de la voluntad del venerado Papa JU'an XXIII. La Re-
lacin nos habla de la profunda visin teolgica que inspir este
voto. Juan XXIII estaba persuadido de que "la doctrina conciliar
sobre l:a Iglesia quedara manca y mutilada si no se trataba "ex pro-
feso" en forma un tanto amplia acerca de aquella parte de la Iglesia
que, incorporada ya a Cristo en forma indefectibLe, est unida tam-
bien a la Iglesia peregrinante y con ella constituye la nica Iglesia de
Cristo"26. Muchos Padres conciliares juzgaban que no se poda con-
siderar nicamente a la Iglesia en tensin hacia la santidad; era me-
nester hablar tambin de la Iglesia ya perfecta en sus santos, porque
"los hermanos perfectos pertenecen esencialmente al misterio de la
Iglesia, la cual no solamente peregrina en la tierra, sino que en los
Santos ya gusta del gozo del Seor"21. En otros trminos, se supe-
raba la usu'al consideracin de la Iglesia, restringida a la Iglesia
"militante" o "peregrinante", y se volva a dar al misterio de la
Iglesia toda la amplitud que revesta en la mente de los Santos Pa-
dres y de los grandes telogos.
Por otro l:ado, slo partiendo de esta consideracin se poda lle-
gar a incluir en el esquema De Ecclesia, el tema de la Virgen, como
veremos luego. Las mismas razones valan para los Santos y para la
Virgen. As lo entendieron los Padres conciliares desde el comienzo
del segundo Perod0
28
Y 'as lo entendi la Comisin Teolgica2\). Y
esta conexin con el tema de la Virgen fue tambin la que deter-
26 cf. Relatio super caput VII ... , 1964 (Emmo. Cardo M. Browne), pg. 5.
27 lb., pig. 5.
28 Ya en el primer discurso pronunciado en el segundo Periodo, el Cardenal
J. Frings, en nombre de 66 obispos de Alemania y Escandinavla, pedia que se
afladlese al esquema un nuevo capitulo "De Ecc!eBta In sanctts perfecta", en el
cual se podria tambin hablar de la Virgen, d. B. Kloppenburg a.c., vol. 3,
pgs. 27s.
28 "Luego que se decidi Insertar en la Constitucin De EccleBta el texto
Sobre la Bienaventurada Virgen Maria. por aprobacin del Sumo Pontitlce Pau-
lo VI. tambin habia que incorporar en esta misma ConstitUcin el texto "Sobre
nuestra unin con la Iglesia celeste", el cual. entretanto. habia sido compuesto
por mandato del Papa Juan xxm. Para este fin. la Comisin dogmitlca Instituy
una Subcomisin especial. la cual. al adaptar el texto tuviese en cuenta tambin
todos los votos que los Padres Conciliares haban manifestado sobre este asunto";
Relatio Super caput VIl, 1964. (Card. M. Browne), pg. 5.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
137
min en definitiva el lugar exacto que correspondera al tema de
los Santos dentro del esquema. Poda en efecto haberse ubicado en
el captulo sobre el llamado a la santidad, como pens algn Pa-
dre
so
. Podra tambin haberse ubicado en el capitulo 1, en el su-
puesto de que dicho captulo, aligerado por el captulo II de la tarea
de analizar la ndole de la Iglesia peregrinante, se hubiese consa-
grado a trazar el misterio de la Iglesia en toda su amplitud, y ms
precisamente, en su condicin celeste y consumada. De esta manera
se hubiera mantenido el criterio de dar prioridad en el esquema
a lo que atae al orden del fin. De hecho, sin mbargo, la ubicacin
del captulo fue otra. Y en ello desempe un factor determinante
su conexin con el tema de la Virgen Mara.
4. La Bienaventurada Virgen Maria
En el primer esquema De Ecclesia, discutido a fines del pri-
mer Perodo del Concilio, figuraba, en apndice, un esquema sobre
la Virgen Mara. En el segundo Perodo dicho esquema se presen-
taba separado del relativo 'a la Iglesia. Fue as que, desde el primer
da del segundo Perodo, numerosos Padres pidieron que el tema de
la Virgen, as como el de los Santos, no fuese objeto de un esquema
separado sino que se incluyese en el esquema De Ecc1esia. Pero, a
diferencia del pedido relativo a los Santos, el relativo a la Virgen
suscit una viva oposicinS
1
Se constituyeron as dos fuertes ten-
dencias. La llamada "Eclesiotpica" sostena que Mara, como mo-
delo y prototipo de la Iglesia, deba ser considerada dentro del es-
quema. La "Cristotpica", en cambio, prefera un esquema separado,
alegando que el lugar propio de la Virgen no era la eclesiologa
sino la cristologa. Para abreviar una discusin que amenazaba con
trastornar las fechas previstas en la agenda conciliar, se indic a
la Comisin Teolgica que designara a dos representantes de las
antedichas tendencias, los cuales hicieran valer sus respectivos ar-
gumentos ante la asamblea
S2
Sometida la cuestin a votacin, por
30 As, por ejemplo, el Cardenal G. Urbanl, en el notable discurso pronun-
ciado durante la discusin del capitulo IV (sobre el llamado a la santidad); c:f.
La Ctviltct CattoUca, 1963 IV, p. 533.
31 c:f. R. Laurentin, o.c., t. III, pgs. 100 s.
32 En favor de un esquema separado habl el Cardenal R. Santos, y en
favor de la Insercin en el esquema De EccleBta el Cardenal F. Kelnig. Entre las
razones aducidas en pro o en contra, algunas apuntaban hacia el prOblema de la
estructura general del esquema De EcdeBta. Tal como figuran en los breves res-
menes dados a la prensa, podemos deducir que el Cardenal Santos Juzgaba que
la mariologa no poda insertarse lgicamente en una consideracin de la Iglesia
en su peregrinar terrestre, y que la Virgen no podia inscribirse en ninguna de
138
RICARDO FERRARA
escaso margen triunf la opinin que apoyaba la inclusin del tema
de la Virgen en el esquema De Ecclesia
3S
Como en este caso basta-
ba la simple mayora, el asunto pas al seno de la Comisin Teolo-
gica, la cual erigi una Subcomisin compuesta de Padres y Peritos
de ambas tendencias. El texto, objeto de cinco redacciones sucesi-
Vas, fue presentado a discusin en el tercer Perodo conciliar. En
la Relacin introductoria a la discusin, el Cardenal M. Roy crea
oportuno hacer algunas observaciones acerca de la inclusin del
tema de la Virgen en el conjunto de toda la Constitucin De Eccle-
sia, as como de su ubicacin al final del esquema. Cuando se trata
de lo primero, la Relacin parece dar razn a la tendencia "Ecle-
siotpica": la Virgen Mara se conecta intrnsecamente con el miste-
rio de la Iglesia
34
Cuando en cambio se trata de explicar lo segundo,
la Relacin parece dar razn a la tendencia "Cristotpica". En efecto,
afirma que para explicar la conexin entre Mara y la Iglesia, es
necesario considel'ar expresamente la funcin de Mara en el Mis-
terio de Cristo. Ahora bien, el aspecto cristolgico del Misterio de
Mara excede los lmites de la Eclesiologa. Por 10 tanto, el captulo
referente a la Virgen no poda ubicarse sino al final del esquema,
las categorlas que se dan en la Iglesia, esto es, potestad, oficio, etc. A estas ra-
zones el Cardenal Konlg respondla concediendo que la Virgen seria ajena a la
Iglesia en el supuesto que sta fuese solamente la Institucin; pero que, al ser
la Iglesia tambin el pueblo de Dios y la comunidad de los santos, la Virgen
Maria debla ser considerada como su miembro ms eminente; cf. LCI Civnt Catto-
lica, 1963 IV, pgs. 529-530; L'Osservatore Romano ed. castellana, XnI (1963) N9
586, pg. 7.
33 1114 respondieron afirmativamente y 1074 negativamente a la siguiente
cuestin: "Agrada a los Padres que el esquema sobre la Bienaventurada Virgen
Maria, Madre de la Iglesia, se adapte de tal forma que constituya el capitulo VI
[tUtfmOI] del esquema sobre la Iglesia?" Como se ve, en la pregunta misma iba
Indicado el lugar exacto del captulo marlal dentro del esquema. En ese momento
(29 de octubre) todava no se habla resuelto Insertar el captulo referente a los
Santos, asl como tampoco desdoblar el entonces capitUlO V. Para seguir la evo-
lucin que tuvo la estructura general del esquema De EccZeria. ofrecemos el si-
guiente cuadro:
11 esquema
(Set. 1963)
1. Misterio
(Oct. 1963)
1. Misterio
11 esquema
(Set. 1964)
1. Misterio
2. Jerarqua
3. Pueblo y ~ 2. Pueblo 2. Pueblo
... 3. Jerarqula 3. Jerarqula
Laicos _________ ,..4. Laicos 4. Laicos
4. Santidad 5. Santidad y .5. Santidad [5A1
(y religiosos) Religiosos _____
~ 6 . Religiosos [5B1
~ . 7 . Santos [61
~ 6. B. V. M. 8. B. V. M. [7]
34 "Sobre la insercin de la exposicin acerca de la Bienaventurada Virgen
Mara en el conjunto de la Constitucin De Ecclesta hay que decir que la razn
fue el hecho de que esta Constitucin es el tema principal del Concilio, y a la
vez el hecho de que la Bienaventurada Virgen Maria se conecta intrinsecamente
con el misterio de la Iglesia ..... ; Relatio introductiva ad caput de Beata V.M,;
1964, pg. 5.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
139
como dando a entender que aqu se trascendan los lntes de la
eclesiologa
85
La razn invocada para ubicar el captulo de la Virgen al final
del esquema es realmente decisiva? No slo el nsterio de Mara,
sino que tambin el Misterio de la Iglesia reviste un aspecto cris-
tolgico y hasta trinitario. Este aspecto es expuesto en forma sobria
y ms bien parca en el captulo I del esquema. Por qu entonces
no considerar all el misterio de Mara? Evidentemente, otras razo-
nes pesaban, adems de las invocadas. De hecho, la Relatio Gene-
ratis de capite VIII nos da una razn ms simple: ocupa el ltimo
lugar por ser el ms extenso de los captulos de la Constitucin
86
Supuesta la necesidad de dar una doctrina completa sobre la Virgen
Mara, no haba manera de reducir el captulo a proporciones ms
breves. Y por lo mismo, no se poda dar al captulo otra ubicacin
que la que tuvo de hecho, al final del esquema.
5. Santidad 'IJ Religiosos
Al discutirse en el segundo Perodo los entonces captulos III
y IV, se suscit una cuestin que, si bien complicaba ms an las
cosas, iba a motivar una solucin de la que dependi la estructura
definitiva del esquema De Ecclesia. El entonces captulo IV trataba,
en sus primeros nmeros (29-31), del llamado de todos los cristi'a-
nos a la santidad, y en los restantes (32-35) de los estados de
perfeccin reconocidos por la Iglesia, es decir, prcticamente, de los
religiosos. Ahora se peda que dicho captulo fuese dividido en dos
partes, en base a dos criterios.
Por un lado, se peda que la materia concerniente al llamado
de toOOs los cristianos a la santidad, fuese trasladada al comienzo,
35 ..... Pero, por otra parte, para expl1car esta conexin, era necesaTfo tam-
bin considerar expTesamente la funcin de la Madre de Dios en el mismo mis-
terio del Verbo Encarnado. Bajo este aspecto, la doctrina mariolgica excede los
lmites del tratado de la Iglesia. Por lo cual, no pudo ubicarse rino al final del
esquema, y a la vez debi extenderse ms all de los estrictos lmites para po-
der ofrecer un panorama geneTal de la Bienaventurada Virgen Maria, fundado su-
ficientemente en la fe. Por eso, en su ttulo se dice significativamente: Acerca
de la Virgen Madre de Dios en el Misterio de CTtstO y de la Iglesia. As se da a
entender a la vez que con esta teologa marial hemos llegado a cierto cul-
men ..... : lb., pg. 5.
38 "La Comisin Doctrinal pens unnimemente que este captulo sobre la
Bienaventurada Virgen Mara tena que ser puesto en el ltimo lugar de la
Constitucin De Eccle:ria, pOTque TBUme en fOTma sumaTla la amplia materia
expuesta en el esquema"; Schema Constitudonts De Eccleria. 1964, pg. 218. El
captulo VIII sobre la Virgen en su extensin supera de lejoll al ya largo capitUlO
III Sobre la Jerarqua. Pero, en relacin con el anterior esquema "separado". po-
da ser considerado como un "breve resumen".
140
RICARDO FERRARA
es decir, o al captulo 1 (Sobre el misterio de la Iglesia), o al cap-
tulo 11 (Sobre el Pueblo de Dios), el cual, segn un Padre, debera
titularse "el pueblo santo de Dios"sT. Dicho pedido era motivado por
la necesidad de ser coherentes en la aplicacin del criterio de po-
ner en primer lugar aquello que es comn a todos los cristianos y
atae al orden fin, y tan slo despus aquello que atae al orden
de los medios y origina distintas categoras. Dicho criterio haba
sido aplicado con xito al entonces captulo IU (Sobre el pueblo
de Dios en general y en especial sobre los laicos), como vimos ms
arriba. En consecuencia, tambin haba que apliC&'llo, en el captu-
lo IV, al tema de la santidad, que es comn a todos los cristianos
y atae al orden del fin.
Por otro lado, se peda un captulo aparte para los religiosos.
Ello no solamente como consecuencIa de lo anterior, sino tambin
debido a la importancia del estado religioso en la Iglesia
38
Los re-
ligiosos, que en el primer esquema sobre la Iglesia haban gozado
de un captulo aparte, despus de la jerarqua y antes de los laicos,
merecan que ahora al menos se les concediese un captulo aparte,
despus de los laicoss
9
,
Muy pronto se levant una reaccin. La misma iba dirigid'a no
tanto al primer gnero de razones cuanto al segundo, es decir, a la
necesidad de que los religiosos fuesen tratados en captulo aparte.
De hecho, se conclua en la necesidad de mantener indiviso el en-
tonces captulo IV. Entre las razones esgrimidas, algunas curiosa-
mente partan del mismo principio invocado por los defensores de
la posicin opuesta: no dar la impresin de que la santidad es mo-
nopolio de los religiosos
4o
, Otras, en cambio, iban al fondo del pro-
blema: los religiosos, si bien constituyen una estructura en la Igle-
sia, no pertenecen a la estructura de la Iglesia. En otros trminos,
slo la distincin entre jerarqua y laicado es de estricto derecho
divino, mientras que la distincin entre religiosos y no religiosos
derivara de la diversidad de medios reconocidos por la Iglesia como
aptos para tender a la santidad
41
Al estudio del problema se aboc una Subcomisin mixta inte-
37 Mons. A. Tabera (Albacete. ESpafa); cl. L'Osservatore Romano, ed. cas-
tellana, xm (1963), N9 584, pg. 13.
38 El R. P. Schtte S.V.D. hacia notar, entre otras cosas que ms de un
tercio de los Padres conc1l1ares eran religiosos; cf. La Ctvtlt Catto!tca, 1963 IV,
pgs. 409 S.
39 Sobre este tema, ver las reflexiones de R. Laurentin, o.c., vol. 3, pgs.
82 s.
40 El R .. Schtte S.V.D., pensaba que al dividirse el entonces capitulo IV,
se p.">ndrfa en evidencia que la santidad es algo comn a todos los cristianos. En
cambio, Mons. A. Charue y otros pensaban que, al reservar un captulo para
los religiosos. se darla la Impresin de que la santidad es monopolio de los re-
ligiosos; cl. La Ctvtlt CattoUca, 1963/IV, pgs. 523 s.
41 Es la "razn teolgica" esgrimida por Mons. A. Charue; cl. La CtvUtd
CattoUca. ib.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
141
grada por miembros y peritos de la Comisin Doctrinal y la Comi-
sin de Religiosos, Las enmiendas, propuestas en ms de 500 pgi-
nas, fueron examinadas en el perodo de intersesin. La Subcomi-
sin se abstuvo de pronunciarse a favor de una u otra tendencia
y remiti la decisin final a los Padres conciliares en el tercer Pe-
rodo. Pero, para orientar la votacin, junto a las Relaciones gene-
rales, se adjuntaba una Relacin que enfocaba el problema del or-
denamiento de la materia, Esta Relacin conclua con un plan para
todo el esquema De Ecclesia, de suma importancia para nuestro
asunto.
La Relacin comenzaba por exponer el resumen de los argu-
mentos invocados por ambas partes
42
, En conclusin se abstena de
pronunciarse por una o por otra, pero recomendaba una solucin
intermedi'a. Esta solucin consista en reducir las posibilidades de
opcin: en caso de mantener indiviso el captulo V, haba que dis-
tinguir sin embargo dentro del mismo dos secciones (A: Llamado a
la santidad; B: Religosos); pero en caso de dividir el captulo, con-
vena no alterar el orden de la exposicin trasl'adando al segundo
puesto el tema delllamado a la santidad', Las posibilidades de op-
cin quedaban limitadas de manera tal que, cualquiera fuese el
resultado de la votacin, ya no sera necesario reelaborar el es-
quema.
Se mantena por tanto la secuencia cuatripartita: Jerarqua,
Laicos, Santidad, Religiosos. Pero, para poder brindar un sentido
lgico a dicha secuencia, se propona sustituir la divisin tripartita
(Jerarqui:a, Religiosos, Laicos), por una. doble divisin bipartita:
Jerarqua y Fieles, Religiosos y no Religiosos, La primera divisin
.2 Estas razones se exponen en detalle en el artIculo del P. D. Basso O.P.
en este mismo comentarlo.
43 "En cualquier hiptesis el tema de la Santidad y el de los ReUgiosoll
deben dividirse en dos partes a inscribirse ya sea como dos capitUlas (V y VI),
ya sea como dos secciones de un mismo capitulo (V.A y V.B} ... Todos coincidie-
ron en no cambiar el orden de exposicin de toda la materia, sobre todo porque
la traspOsicin de la seccin sobre la Santidad al capitulo sobre el Puebla de
Dios no podrIa efectuarse sin gran inconveniente y con mucho trabajo. Pues
muchas partes del texto ya aprobado tendran que ser redactadas nuevamente
segn una nueva sucesin de Ideas. Por eso pareCi mejor que en el capitulo V
(o V.A) se tratase del principIo de la vocacin unIversal a la santidad y en el
captulo VI (o V.B), de la especial vocacin al estado religioso. Con todo, en el
capitUlO sobre el Pueblo de Dios se insertarn como previamente algunas cosas
referentes, tanto a la vocacin a la perfeccin de la santidad de los fieles de
cualquier condicin y estado, lo cual ha sido hecho al final del m1mero 11, co-
mo a los varios rdenes en la Iglesia, ya sea segn la diversidad de oficios (cl-
rigos-laicos), ya sea segn la diversidad de condicin y ordenacin de vida (re-
llglosos-lalcos), lo cual ha sido hecho en el nmero 13, alinea 3"; Schema Cons-
titutionis De Ecclesia, 1964, pg. 11'7.
44 "Al guardarse este orden, no se alteTa la lgica de la expOlicin. Ya que
si en general se distinguen tres como estados en la Iglesia, esto es. el de los
clrigos, los religiosos y los laicos, todos saben que esta triple divisin proviene
de una doble distincin que se funda en planos diversos. Por donde se expllca
el que tanto clrigos como laicos puedan entrar al estado religioso"; ib. pg. 178.
142
RICARDO FERRARA
se fundamenta en la existencia de una autoridad de derecho divino
y en el carcter sacramental del Orden que algunos poseen adems
del carcter b'autisma1
45
En cambio, la segunda divisin se funda
en el llamado peculiar que algunos reciben para tender a la santi-
dad mediante la efectiva profesin de los consejos evanglicog46.
En consecuencia, as corno al captulo que describe la institucin
jerrquica, corresponde un captulo sobre los laicos, as tambin
a la exposicin sobre el llamado universal a la santidad, corresponde
una exposicin sobre el camino peculiar del estado religioso
47
De esta manera, la Subcomisin mixta poda explicar por un
sistema de binomios la materia referente a la Jerarqua y laicado,
a 1'3 santidad y religiosos. El primero derivaba de la estructura
jerrquica de la Iglesia, de derecho divino. El segundo, en cambio,
derivaba de un estado peculiar reconocido por la Iglesia, surgido
de su vida y de su fin, la santidad
48
El terna del llamado a l'a san-
tidad no necesitaba ser desplazado al captulo II. Tal corno se ha-
llaba ubiC'ado tena sentido, ya que serva para explicar la distin-
cin que daba origen a la vida religiosa. Y este sentido lo guardaba,
sea que se formasen dos captulos, sea que se hiciesen dos seccio-
nes en el entonces captulo V.
Todava ms. La Subcomisin mixt'a pensaba poder aplicar este
sistema de explicacin por binomios a toda la estructura del esque-
ma. En el primero, constituido por los captulos referentes al Mis-
terio de la Iglesia y al Pueblo de Dios, se agrupara todo lo refe-
rente a la Iglesia en general
49
En el segundo, constituido por los
captulos referentes a la Jerarqua y al laicado, se agrupara todo
lo que se deriva de la estructura jerrquica de la Iglesia. En el
45 "Porque la distincin entre Jerarqua 'JI Plebe proviene de la divina
institucin de la autoridad eclesistica y se funda en el hecho de que alguno,
adems del carilcter bautismal, reciben tambin el carcter del orden"; ib. pg. 178.
46 "En cambio, la distincin entre los reUgiosos 'JI los dems proviene de
la diversidad entre la vocacin universal y la particular. segn el camino que
cada cual. segn sus dones, debe emprender en orden a la santidad. El vivir en
la efectiva profesin de los consejos pertence al fn 'JI a la vida de la Iglesia y
prefigura la vida del Reino celeste, donde los elegidos no conocern las nupcias ... .,;
lb. pg. 178.
47 lb. pg. 178.
48 La Subcomisin mixta hacia suyos dos textos de Po xn y dos de las
razones dadas por los que abogaban por un capitulo reservado a los religiosos
(cf. ib. pg. 178). La primera de estas razones sosten!a Que los Religiosos consti-
tuyen en la Iglesia un "estado" que, si bien no pertenece a la constitucin di-
vina de la Iglesia. con todo es esencial a la vida de la Iglesia. La otra razn pre-
cIsaba que el "estado de perfeccin" es una distinci6n dentro de la Iglesia con-
siderada no como sociedad jerrquica sino como sociedad espiritual ordenada a
la' a n t l d a d y que proviene de la voluntad de Cristo, no en calidad dt> precepto
sino de consejo (cf. ib. pg. 175). Los textos de Plo xn ensefl.aban que el estado
religiOSO, de origen eclesistico. pertenece no a la constitucin jerrquica de la
Iglesia. sino a su vida y santidad (cf. ib. pg. 178).
49 lb. pgs. 178-179. A decir verdad. el texto citado no dice con claridad
cual es la nota o razn que unifica el primer binomio y lo distingue de los de-
ms. Nosotros lo deducimos de otras Relaciones del esquema.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
143
tercero, concerniente al tema de la Santidad y de los Religiosos,
se agrupara todo lo que deriva del fin y vida de la Iglesia. En el
ltimo, dedicado a los Santos y a la Virgen Mara, se tratara de
lo que concierne a l:a consumacin de la santidad en el cielo.
Este plan acab por imponerse en el tercer Perodo. Por 1505
votos contra 698, la asamblea conciliar opt por separar del captu-
lo V, referente a la Santidad, un captulo VI, referente a los Reli-
giosos. Pero, de acuerdo a las indicaciones de la Subcomisin mixta,
mantuvo la materia referente a la Santidad en el quinto lugar, sin
trasladarla a los primeros captulos
5o
n. SENTIDO DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Si tenemos presente lo expuesto en el ltimo prrafo de la
parte anterior de este trabajo, creemos que se impone un estudio
de la Constitucin "Lumen Gentium", estructurando sus ocho ca-
ptulos en cuatro binomios, conforme al plan propuesto por la Sub-
comisin mixta a la que toc resolver el problema planteado por
el o los captulos referentes a la santidad y a los religiosos. Este
plan es el que sigue un autorizado comentarista de la Constitucin,
el cannigo Charles Moeller
51
Para dicho autor, los cuatro binomios
se agrupan en torno a cuatro "ejes ec1esiolgicos":
"El eje de la Iglesia como misterio, sacramento primordial de la
unidad del mundo en el pueblo de Dios; el eje de las estructuras
jerrquicas de la Iglesia donde laicos y ministros se encuentran en
el misterio del Primado y de la Colegialidad; el eje de la santidad,
estructura carismtica en la Iglesia; el eje de la consumacin ce-
lestial, segn una dimensin escatolgica y pneumatolgica .....
1I2
El objetivo que nos proponemos en esta parte del trabajo no es
exponer la Constitucin sobre la Iglesia conforme a esta estructu-
racin. Para ello nos remitimos al autor antes citado. Aqu tan slo
nos permitimos precisar el sentido de dicha estructuracin a la luz
del texto actual, y formular, a la vez, las dificultades que presenta
la misma. N os plantearemos dos interrogantes. El primero versa so-
SO Cf. Cit!. Catt. 1964/IV, pgs. 501-502.
51 Ch. MOeller, La Constitucin dogmtica Lumen Gentlum TeoLogill II
Vida, 6 (1965), pgs. 210-237.
52 lb.. pg. 210.
144
RICARDO FERRARA
bre cada binomio de captulos por separado: cul es el principio o
criterio que lo estructura, o el "eje" en torno al cual gira? El
segundo va ms all y tiene como objeto la funcin estructurante
que desempea cada captulo o binomio de captulos en el conjunto
de la Constitucin conciliar. A cada interrogante corresponden sen-
dos prrafos en nuestra exposicin.
l. La estructuracin por binomios
Digmoslo de entrada. En el primer y cuarto binomio de cap-
tulos se percibe una mejor trabazn que en los intermedios. La
estructuracin de estos ltimos presenta ciertas dificultades de in-
teleccin que sealaremos oportunamente.
a) El primer binomio: Misterio de la Iglesia y Pueblo de Dios
(cap. I-II).
Aqu la trabazn interior es clara. Tanto que se hubiera podido
formar un solo captulo sobre el Misterio de la Iglesia, como en el
esquema origina1
53
Si por diversas razones se lleg al desdobla-
miento en dos captulos, entre ambos no hay solucin de continui-
dad, pudindose pasar sin dificultad del primero al segundo. La
diferencia entre ambos es sta. Mientras que en el primer captulo
se trata del Misterio de la Iglesia en todas sus dimensiones, en el
segundo la consideracin se limita al anlisis detallado de un solo
aspecto de dicho Misterio, a saber, el que configura el tiempo ori-
ginal de la Iglesia Catlica y Apostlica, situado entre el tiempo de
los misterios del Cristo terrestre y el de su gloriosa Parusa
M
Se pa-
sa asi de una visin generarl a un punto detallado de la misma, que
interesa poner de relieve
55
53 Una parte del material que en el esquemaII integraba el capftulo J,
(8-10), pas luego a formar parte del nuevo capitulo II (14-16).
54 Asf, de acuerdo a la Relacin de la Comisin doctrinal, citada arriba
en nota 25.
55 El comentario de Ch. Moeller presenta las cosas con un matiz distinto
al que indicamos ...... Asf. pues. el segundo captulo de la Constitucin presenta
el misterio de la Iglesia. esta vez no ya en el plan de salvacin de Dlos-Trlnld'ld,
y en su primera realizacin en la vida de Cristo. fundador de la Iglesia. que
anima con su espfritu, sino en el tiempo, tnter tempora, %wischen den. Zetten.
como dicen los telogos alemanes ..... ; lb. pAgo 215. Segn esta exposicin parecerla
insinuarse qu.e el capitulo I se I1mita a presentar a la Iglesia en el "tiempo" o
eternidad del Dios-Trinidad y en el tiempo del cristo terrestre. En reaUdad. en
el N9 8 del capitulo I ya se establece en forma general el principio que guiar
el desarrollo de todo el capitulo II, es decir la figura original de Id IgleSia Ca-
tlica y Apostlica.
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
145
b) El cuarto binomio: los Santos y la Virgen Mara (cap. VII-VIII)
Aqu podemos decir lo mismo que en el caso anterior. Se pasa
de una visin general, la Iglesia escatolgica de los Santos, a la
consideracin de un caso particular, el de Mar'a, resumen de todos
los Santos: ucorona sanctorum omnium". Gracias al captulo VII
sobre la Iglesia escatolgica de los santos, el captulo de la Virgen
h'a obtenido un marco apropiado que le ha permitido introducirse
en la sintesis eclesiolgica en forma lgica y sin violencias
56
c) El segundo binomio: Jerarqua y Laicos (cap. III-IV)
En la mente de los Padres conciliares ambos captulos forman
una unidad en torno al anlisis de la constitucin jerrquica de la
Iglesia y se contraponen a los dos captulos siguientes (Santidad y
Religiosos) centrados en el estudio del fin y vida de la Iglesia!i7. Por
consiguiente, no conviene separar el estudio de la jerarqua y el
l'aicado sino que es menester dar una estructura unitaria a ambos
captulos. El problema consiste en determinar exactamente el cri-
terio que unifica y que distingue ambos captulos.
Para entender la cosa conviene observar que las relaciones en-
tre Jerarqua y laicado vienen determinadas en la Constitucin con-
ciliar no solamente por un principio de distincin, sino tambin por
un principio de participacin.
5& " ... El "accidente.. del capitulo sobre "los santos" iba a revelarse provi-
dencial igualmente en la solucin que se tena que dar al espinoso problema del
lugar y contenido del texto sobre la Virgen Marfa... Insertando el captulO sobre
el carcter escatolgico {le la Iglesia, antes del de la Virgen, se daba respuesta
a las inquietudes de los que se escandalizaban de ver hablar de Maria "despus
de los laicos y religiosos". El captulo mariano no slo estaba en un buen sitio,
por ser el ltimo, sino tambin porque se encontraba insertado en la 1l1tima
seccin bipartita de la Constitucin, precisamente la que acentlla el aspecto
escatolgico y pneumatolgico del misterio de la Iglesia; apareca asl Mara
interior a la Iglesia, y con un lugar eminentsimo en la misma Igiesla. Se mos-
traba claramente como el tipo, el lcono glorioso, de 10 que la Iglesia llega a ser
progresivamente; apareca como el coronamiento de la Iglesia, no por cierto en
el campo de la jerarqua sacerdotal, sino en el de la santidad consumada ..... ; Ch.
Moeller. arto cit., pgs. 231, 233.
57 "A partir del capitUlO II se expone la Constituci6n jerrquica de la Igle-
sia, en la cual los Obispos, recibida la consagracin sacramental, suceden a los
apstoles. constituyen un Cuerpo u Orden junto con su Cabe>:a el Sumo Pontl-
flce, y ejercen los diversos ministerios, esto es, ensear, santificar y regir, con
la ayuda de los presbteros y diconos. En el captulo IV se ensea en cambio
que los Laicos por lo mismo no solamente no son disminuidos en su dignidad
cristiana, sino que son confirmados en ella, de manera que, bajo la direccin
de la Jerarqua, cooperen en la misin salviflca de la Iglesia bajo su triple
aspecto, con obediencia cristiana y confiada concordia. Luego, tras la expostci6n
de la "constttuctn jerrquica", el esquema toma expresamente su atencin hacia
el "fin" perseguido por la Iglesia ..... ; Schema Constttuttonis de Ecclestll. 1964,
pAgo 179.
146 RICARDO FERRARA
La existencia de una jerarqua, esto es, de algunos hombres que
tienen el poder sagrado en servicio de los dems, es precisamente
uno de los principios de distincin entre los miembros del Pueblo
de Dios, como lo es anlogamente la existencia del estado religioso
ss
.
Con esta diferencia, que el principio de distincin, fundado en la
existencia de la jerarqua, es de estricto derecho divino
so
y establece
a su vez una diferencia esencial y no meramente gradual entre el
sacerdocio de la jerarqua y el sacerdocio comn de todos los fieles
6o
Pero este principio de distincin es insuficiente para explicar
la figura del laico, al menos la que nos ofrece el captulo IV de la
"Lumen Gentium". Porque aqu la figura del laico no es descrita
en forma meramente negativa, como Plebe o sbdito o no-jerarqua,
sino en forma positiva y en trminos de participacin: los laicos son
los miembros del pueblo de Dios que, a su manera, participan de
la triple funcin apostlica de Cristo y de la Iglesia
s1
.
Otro hecho viene a confirmar este punto de vista y a darnos la
explicacin de la secuenC'a jerarqua-laicado formada por los ca-
ptulos III y IV. Cuando se quiere precisar la figura del laico en
base al principio de distincin, entonces hay que oponerla no sola-
mente a la jerarqua, sino tambin al estado religioso, como apa-
rece en la misma Constitucin
s2
Pero si el anlisis de la figura del
laico fuese hecho en base a este principio de distincin, entonces su
estudio debera ser precedido no solamente por el anlisis previo de
la jerarqua, sino tambin del estado religioso. Ahora bien, tal no
es el orden de los captulos de "Lumen Gentium". Por consiguien-
te, o bien el anlisis del laico est mal ubicado dentro de la Consti-
58 "Porque hay diversidad entre sus miembros, ya segn los afielas, pues
algunos desempe!'lan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos; ya segn
la condicin 11 ordenacin de vida, pues muchos en el estado religioso, tendiendo
a la santidad por el camino ms arduo. estimulan con su ejemplO a sus herma-
nos"; Lumen Gentium N9 13. "Los ministros que poseen la sagrada potestad, es-
tn al servicio de sus hermanos ..... lb., N' 18. Ver arriba, en la nota 45, [a Re-
lacin de la Subcomisin mixta sobre este punto,
59 lb, No 18 y, en espeCial, el No 32: "y si es cierto que algunos, por volun-
tad de Cristo han sido constituidos para los dems como doctores, dispensadores
de los misterios y pastores, sin embargo, se da una verdadera igualdad entre to-
dos en lo referente a la dignidad y a la accin comn de todos los fieles para la
edificacin del Cuerpo de Cristo .....
60 "El sacerdocio comn de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerr-
quico se ordena el uno para el otro, aunque cada cual participa en forma pecu-
liar del nico sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esendal, no slo gradual.
Porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad que posee. mo-
dela y dirige al pueblO sacerdotal. efecta el sacrificio eucarstico ofrecindolo a
0105 en nombre de todo el pueblo ..... ; lb. NO 10.
61 "Por el nombre de laicos se entiende aqu todos los fieles cristianos. a
excepcin de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que estn
en estado religioso reconocido por la Iglesia. es decir, los fieles cristianos que.
por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de
Dios y hechos partcipes a su manera de la funcin sacerdotal, proftica y real
de Jesucristo. ejercen, por su parte. la misin de todo el pueblo cristiano en la
Iglesia y en el mundo", lb. N9 31.
62 Ver la primera parte del prrafo citado en la nota anterior.
EsTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
147
tucin conciliar, o bien dicho anlisis no viene dado en aqulla por
un principio de distincin, sino primordialmente por un principio de
participacin, esto es, concibiendo el apostol'ado jerrquico y el apos-
tolado laico, como dos formas de participacin de la misin apost-
lica de Crist0
63
Pero en este caso, lo que dara unidad a los cap-
tulos 111 y IV no sera meramente la estructura jerrquica de la
Iglesia, como principio de distincin entre sus miembros, sino la
misin apostlica de la Iglesia, en sus distintas modalidades, es de-
cir, el apostolado jerrquico y el apostolado de los laicos. Tal es el
dilema al que nos ~ r r o j la interpretacin de la unidad de los ca-
ptulos 111 y IV.
d) El tercer binomio: Santidad y Religiosos (cap. V y VI)
Ms arriba vimos que la materia referente a la Santidad y a
los Religiosos constitua en el esquema original un solo captulo, y
que, an cuando se lleg al desdoblamiento en dos captulos, la Sub-
comisin mixta pidi que se los mantuviese juntos, sin trasladar la
materia referente a la Santidad a los primeros captulos, como pre-
tendan algunos Padres. La Subcomisin era movida a esta medida
no solamente por razones de orden prctico, como el trabajo y tiem-
po que hubiera demandado el rehacer el texto conforme al criterio
opuesto antedicho. Al mantener agrupada en dos binomios de cap-
tulos la secuencia cuatripartita (Jerarqua-Laicos-Santidad-Religio-
sos) perciba en ello una cierta lgica y un cierto orden de ensean-
zas. Mientras que el primer binomio (Jerarqua-Laicos) mira a la
"constitucin jerrquica" de la Iglesia, el segundo (Santidad-Reli-
giosos) apunta hacia el "fin" y "vida" de la Iglesia
64
. Slo a partir
de este doble orden de consideracin (estructura jerrquica y vida
de la Iglesia) poda fundamentarse la triple divisin "jerarqua-
laicado-religiosos". La Subcomisin mixta poda citar algunos textos
de Po XII en los que el estado religioso es derivado no de la cons-
titucin jerrquica de la Iglesia, sino de su relacin al fin de la
Iglesia, la santidad
65
En consecuencia, el C'aptulo referente a la
Santidad deba mantenerse junto al captulo referente a los Reli-
giosos.
63 Entendido, claro est, que se trata de dos formas de participacin distin-
tas esencialmente y no slo gradualmente; ver el prrafo citado en nota 60.
64 cr. Schema Constltutlonts De Ecclesfa, 1964, pg. 178.
65 lb. pg. 178. En la Constitucin "Lumen Gentium" se recoge en parLe esta
distincin: "El estado que consiste en la profesin de los consejos evanglicos, si
bien no atae a la estructura jerrquica de la Iglesia, pertenece indiscutiblemente
a IIU vida '11 santidad" (No 44). Las frmulas aqu empleadas evitan circunscribir
dicha distincin a los religiosos, entendidos en el sentido estrictamente cannico.
Podria pensarse en los Institutos seculares y an en otras formas de practicar los
consejos evanglicos. Por otro lado, se dice que dichas formas de practicar los
148
RICARDO FERRARA
Establecida la relacin entre ambos captulos, queda por ver
cul es la ndole exacta de la misma. Nos preguntamos en qu sen-
tido el tema de la Santidad puede dar origen a la distincin del es-
tado religioso. Ante todo, no parece que la santidad en cuanto fin
sea principio de diferencia entre los cristianos. Por el contrario, la
Constitucin "Lumen Gentium" se encarga de mostrar, en diversos
pasajes, que la santidad es el fin comn a todos los cristianos". El
principio de distincin no se halla en el orden del fin, sino en el
oTden de los medios de tender a la santidad, medios mltiples
67
, en-
tre los cuales tiene un lugar especial la prctica efectiva de los lla-
mados consejos evanglicos
68
De este orden de los medios de ten-
der a la santidad brota la distincin del estado religiosoS", que es-
tablece una diferencia no esencial sino gradual entre los miembros
del pueblo de Dios
70
Por consiguiente, si hay un principio que uni-
fique y a la vez distinga a los captulos V y VI, el mismo no es la
santidad en cuanto fin de la Iglesia, sino el tema de los medios de
tendeT a la santidad, entre los que merece una consideracin parti-
cular la prctica efectiva de los consejos evanglicos mediante vo-
tos u otros lazos sagrados reconocidos por la Iglesia. En este caso,
el pasaje del captulo V al VI es, nuevamente, el de una consider'a-
cin general de los medios de santificacin a la consideracin par-
ticular de uno de ellos, el de la vida religiosa.
Si lo que antecede es exacto, creemos que se h'a logrado superar
un ordenamiento material por categoras de personas, esto es, cl-
rigos, laicos. religiosos, por un ordenamiento ms formal. constituido
por la funcin. el objeto o el fin, en base al cual es posible penF'ar
en esas diversas categoras de personas: la misin apostlica, los
consejos no ataflen a la estructura jerrquica de la Iglesia. Pero de ninguna ma-
nera se niega que constituyan una estructura en la Iglesia, vg. una estructura
"carlsmAtlca", como dice Ch. Moeller en el arto cit., pAgs. 210. 22'7. Sobre el con-
cepto de "estructura" y sobre la distincin entre "estructura" y "vida" aplicadas
a la ecleslologla. ver las observaciones de H. KUng. en Estructuras de la Iglesia,
trad. P. Darnell, Barcelona, 1965, pAgs. 219-220.
6Il El tema aparece en el cap. II (N9 11 Y 13) Y reaparece en todo el cap. V
(N9 39, 40, 41, 42). Cf. vg. N9 41: ..... todos los fieles cristianos en cualquier condicin
de vida, de oficio o de circunstancias, y precisamente por medl,o de todo eso, se
pOdrn santificar de dla en dla, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del
Padre celestial, con tal de cooperar con la voluntad divina .....
67 Entre los diversos "medios de santiflcadn "informados por la caridad,
el N9 42 enumera el or y poner en prctica la Palabra de Dios, el participar de
los sacramentos, el aplicarse a la oracin, a la abnegacin de si mismo, al servido
de los dems y al ejercicio de todas las virtudes.
68 "La santidad de la Iglesia se fomenta tambin de una manera especial en
los mltiples consejos que el Seflor propone en el Evangelio para que los observen
sus disclpulos..... (N9 42): cf. tambin NO 39.
69 Cf. N9 43 Y 44,
70 La peculiaridad del estado religioso es descrita constantemente con ad-
verbios comparativos que indican un mayor grado de Intensidad en la manera de
tender a la santidad; cl. vg. No 44: ..... un fruto mc1s abundante de la gracia bau-
tlsma!.... vnculos ms firmes y estables... deja ms libres frente a los cuidados
terrenos y manifiesta mejor los bienes celestiales ... "
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
149
medios de santificacin. De una visin ms sociolgica y jurdica se
pasa a una visin ms teleolgica y teolgica.
En conclusin, parece tener un sentido lgico la estructuracin
de la Constitucin en cuatro binomios de captulos, y en torno a
cuatro "ejes" eclesiolgicos, si bien no parece ser tan clara la deter-
minacin exacta de esos "ejes". Puede admitirse sin dificultad que
el primer binomio de captulos gira en torno al "eje" del Misterio
de la Iglesia y que el cuarto binomio (cap. VII-VIII) gira en torno
al "eje" de su consumacin celestial. En cambio no nos parece tan
claro que el segundo binomio (cap. III-IV) gire en torno a la cons-
titucin jerrquica de la Iglesia y el tercero (cap. V-VI) en torno
al fin que es la santidad, como sugiere la Subcomisin mixta; o.
como sugiere Ch. Moeller, en torno a la estructura jerrquica de la
Iglesia (cap. III-IV) y a las estructuras carismticas en la
Iglesia (cap. V-VI). Si hay que dar un sentido lgico a los dos bi-
nomios antedichos, nos parece preferible decir que los cap. III-IV gi-
ran en torno a la misin apostlica de la Iglesia (con su modalidad
jerrquica y laical), y que los cap. V y VI giran en torno a los
medios de tender a la santidad.
2. La estructuracin total
Con lo establecido en el prrafo anterior, creemos haber dado
los pasos indispensables para acometer la tarea de preguntarnos
por el sentido que reviste la estructura total de la Constitucin y la
ubicacin de cada captulo o binomio de captulos dentro de la
misma.
Confesemos que la respuesta no es fcil ni segura, dada la in-
certidumbre de los supuestos desde los que hay que partir. Ya he-
mos visto la diversa interpretacin de que es susceptible el sentido
de cada binomio de captulos tomados por separado. Adems, ahora
debemos suponer que se ha buscado un orden que articulase y tra-
base no slo a cada binomio de captulos sino tambin al conjunto
de los captulos de la Constitucin. Ahora bien, cul es o puede
ser dicho orden? .
Podramos concebir dos criterios de orden'amiento. Uno, que
podramos llamar "temporal", en cuanto que los aspectos a distin-
guir no seran sino etapas temporales del misterio de la Iglesia. Por
ejemplo, el captulo 1 tratara del origen trinitario de l'a Iglesia. as
como de su primera realizacin en Cristo en los misterios de su vida
terrestre; despus, a partir del capitulo II hasta el VI inclusive. se
150
RICARDO FERRARA
tratara de la etapa "apostlica"71; pOT ltimo, en los captulos VII
y VIII, se tratara de la etapa "escatolgica" de la Iglesia. El incon-
veniente de este esquema, si se lo utiliza aislad'amente, es doble.
Por un lado no interpreta exactamente la estructura del captulo 1
72
,
Por otro lado no explica el pasaje del captulo II a los captulos III-
IV Y V-VI, el cual evidentemente no es de orden "tempornl".
Al otro criterio lo podramos llamar "lgico", por ir de lo ge-
nerail. a lo particular; o "formal", por cuanto los aspectos a distinguir
seran distintas formalidades de un mismo misterio de la Iglesia.
Por ejemplo, en el captulo I se tratara del misterio de la Iglesia
en toda su amplitud
13
; pero solamente de una manera general,
mientras que en los restantes captulos se iran luego desarrollando,
en forma particular, algunos de esos aspectos esbozados genrica-
mente en el captulo 1. Por ejemplo, los captulos VII y VIII desa-
rrollaran el aspecto celeste de la Iglesia, mientras que los captu-
los II-VI trataran del aspecto apostlico y peregrinante de la Igle-
sia. Cada uno de estos dos temas, a su vez, tendran un esbozo ge-
neral y luego un desarrollo particular. As, por ejemplo, el aspecto
apostlico y peregrinante de la Iglesia tendr'a un esbozo general
en el captulo II, y se desarrollara luego en particular el tema de
la misin apostlica (cap. III-IV) y el de los medios de santificacin
(V-VI), o, si se prefiere, el tema de la estructura jerrquica de la
Iglesia (cap. III-IV) y el de las estructuras carismticas en la Iglesia
(cap. V-VI), En forma parecida, el aspecto celeste de la Iglesia se
esbozara en forma general en el captulo VII, mientras que en el
captulo VIII se desarrollara el caso particular de la Virgen Mara.
Este criterio de ordenamiento nos parece que explica en forma
ms aceptable el encadenamiento de los captulos de la Constitu-
cin. Pero tropieza con un inconveniente principal. El captulo 1
no responde exactamente a los "desiderata" de este criterio de or-
denamiento. Porque, si bien podemos encontrar en el captulo I
alusiones sueltas a los temas desarrollados en los otros captulos (y
no a todos), con todo no se encuentra suficientemente indicado el
orden que los encadena. La relacin con el captulo II, netamente
determinada por la Comisin doctrinaF4, tambin aflora clara-
mente en el texto del captulo F5. En cambio es ms fugaz la alu-
n Para abreviar denominamos la etapa "apostlica" de la Iglesia a aquella
que va de Pentecosts a la Parusa, etapa desarrollada en el capitulo n, segn la
"Relatio" citada en nota 25.
72 Ver nota 55 y 25.
73 Ver la "Relatio" de la Comisin doctrinal en nota 25.
74 Ver nota 25.
75 ..... Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad,
subsiste en la Iglesia Catlica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos
que estn en comunin con l, si bien fuera de ella se encuentran muchos ele-
mentos de santificacin y verdad, que, como dones propios de la Iglesia de Cristo,
inducen hacia la unidad catlica ... " (N9 8).
ESTRUCTURA DE LA "LUMEN GENTIUM"
151
sin a los captulos III-VP6. Lo mismo se nota con respecto al ca-
ptulo VII77,. y con relacin al captulo VIII, no se encuentra la ms
leve alusin
78
. Una explicacin de ello podra hallarse en la hiptesis
de que el captulo I no hubiese seguido en su evolucin el mismo
ritmo que el conjunto del esquema De Ecctesia. Pero no estamos
ahora en condiciones de verificar dicha hiptesis.
En suma: el texto de la Constitucin "Lumen Gentium" deja
percibir en la estructuracin general de sus captulos un cierto or-
den lgico, si bien su determinacin exacta se nos escapa en parte
de las manos.
III. EL VALOR DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
El juicio de valor que podramos emitir sobre la estructura
sinttica de la Constitucin "Lumen Gentium", puede ser, ante todo
de orden comp'arativo, por ejemplo en relacin con otros documen-
tos eclesiolgicos del magisterio de la Iglesia, vg., la Constitucin
"Pastor aetemus" del Vaticano I (18-VII-1870), o la encclica "Sa-
tis cognitum" de Len XIII (29-VI-1896), o la encclica "Mystici
Corporis" de Po XII (29-VI-1943). No es nuestra principal inten-
cin emitir dicho juicio comparativo, para el cual habra que es-
tablecer previamente un anlisis de la estructura de dichos docu-
mentos. Contentndonos con una ojeada superficial podemos sealar
en la Constitucin "Lumen Gentium" varios puntos de avance en
lo que atae al aspecto de su estructura sinttica.
76 Una alusin a las diversas estructuras "jerrquicas" y "carismticas"
puede encontrarse, ya sea en el No 4 ["Para guiar a la Iglesia hacia toda verdad
y unificarla en la comunin y el ministerio (el Espirltu). la dota y la dirige con
diversos dones jerrquicos y carismticos y la adorna con sus frutos ... l. ya sea
en el No 7 ["Tambin en la constitucin del cuerpo de Cristo hay variedad de
miembros y ministerios... Entre todos estos dones sobresale la gracia de los Aps-
toles, a cuya autoridad subordina el mismo Espritu Incluso a los carismticos ..... ].
77 " ... la Iglesia terrestre y la Iglesia dotada de bienes celestiales, no han de
considerarse como dos cosas. sino que forman una realidad compleja, que con-
juga elementos humanos y divinos ... " (No 8).
78 El tema de la Virgen Maria hubiera podido ser aludido sin dificultad en
el N9 3, al tratar de la Misin del Hijo, empleando el texto de Ga!. 4, 4-5, o el
"Credo" de la Misa Romana, como de hecho se hace en el proemio del capitulo
VIII: " ... cuando lleg la plenitud del tiempo envi a su Hijo hecho de mujer ... El
cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvacin, tom carne de MarIa
Virgen, por obra del Espiritu Santo ... " (No 52). El tema de la Virgen hubiera po-
dido Insertarse en el Misterio de la Iglesia, sin encontrar aqui reparos por parte
de la llamada tendencia "cristotiplca".
152
RICARDO FERBABA
Ante todo, los elementos que incorpora a la sntesis eclesiol-
gica. Algunos de ellos, representan una novedad, como la doctrna
sobre los laicos (cap. IV). Otros, por largo tiempo olvidados, vuel-
ven a rensertarse en la sntesis eclesiolgica, como la consideracin
del aspecto celeste de la Iglesia y de la Virgen Mara (cap. VII-VIII).
Otros, adquieren en la sntesis eclesiolgica una forma ms equili-
brada y matizada, como la doctrina sobre el valor eclesial de los
otros grupos religiosos (cap. 1 NQ 8; cap. II NQ 14-16).
Otro avance se da en el orden con que son presentados dichos
elementos. Por ejemplo, el tratar de los elementos comunes a todos
los miembros del pueblo de Dios en el captulo Ir (NO;> 10-12), antes
de aquellos otros que los distinguen y los diversifican, como la
consideracin de la jerarqua en el captulo IIL
Finalmente, por el principio o punto de partida del que arranca
dicho orden. En lugar de limitarse a desarrollar sistemticamente
la excelente mettora del cuerpo de Cristo, se ha preferido un punto
de partida ms teologal, la 19lesia en el plan de Dios y en las mi-
siones trinitarias.
Pero el juicio de valor podra hacerse desde otro ngulo, sin
limitarse a la comparacin con otros documentos anteriores, consi-
derando la estructura sinttica de la Constitucin "Lumen Gen-
tium" desde el ngulo de una teologa a ser precisada y desarro-
llada ulteriormente, y teniendo en cuenta que la Constitucin con-
ciliar no se presenta como una meta infranqueable sino ms bien
como un punto de partida. Desde este punto de vista, diremos que
mucho es lo que tenemos que aprender de la Constitucin, mucho
tambin lo que podr ofrecernos una teologa ulterior, y poco lo
que podemos sealar por el momento.
Comencemos por el principio o punto de partida. Hemos sea-
lado como acierto de la Constitucin el adoptar un punto de partida
teologal; es decir, el comenzar a exponer el misterio de la Iglesia
desde Dios, desde el misterio de su necesaria trascendencia y de su
libre comunicacin a los hombres. Pero este libre plan de Dios, en
el que se funda la eclesiologa, es descrito en frmulas demasiado
concisas, cuyo sentido queda por profundizar y desentraar. En el
plan de Dios, la Iglesia es presentada "como un sacramento o signo
e nstrumento de la ntima unin con Dios y de la unidad de todo
el gnero humano (1), o como la congregacin de todos los "elegi-
dos" o "creyentes" o "justos" (2). Se nos brindan frmulas exce-
lentes, pero su sentido y coherencia no reciben mayor explicitacion
o desarrollo. Se vislumbra, vg., la relacin entre Iglesia y Reino
celeste (vg. 5), pero no se perciben los principios que expliquen la
relacin entre la Iglesia y la actividad temporal en el mundo, o to-
dava, el sentido de la actividad misionera de la Iglesia.
ESTRUCTURA DE LA LUMEN GENTIUM"
153
El mismo problema vuelve a ser planteado al examinar el OTden.
conforme al cual se analizan los diversos aspectos de la Iglesia. En
un orden sistemtico y teologal, el fin y 10 escatolgico juegan un
papel de primer orden, exigiendo ser considerados desde el comien-
zo, al menos desde el punto de vista de la intencin, si no de la eje-
cucin. En la Constitucin "Lumen Gentium" la condicin escatolo-
gica y celeste de la Iglesia, considerada en los ltimos captulos, ape-
nas es aludida en el primer captulo, sin llegar a constituir un prin-
cipio de esclarecimiento de toda la temtica de la Iglesia.
El mismo problema vuelve a resurgir al examinar el criterio de
seleccin usado al integrar o al dejar de lado ciertos temas en orden
a la sntesis eclesiolgica. La Constitucin ha integrado los temas
que revelan el aspecto "ad intra" de la Iglesia, entre los que cabe
destacar la condicin celeste de la Iglesia, analizada en los capitulos
VII y VIII. Algunos de estos temas, como el de la Virgen Mara,
han llegado incluso a constituir verdaderos tratados o bloques com-
pletos. En cambio se han dejado de lado los temas que revelan el
aspecto "ad extra" de la Iglesia, como por ejemplo, la relacin con
el Estado, y en general, la relacin con el mundo. Remitidos a otros
esquemas, como el De Ecclesia in mundo huius temporis, estos te-
mas apenas son sugeridos en la Constitucin "Lumen Gentium"79.
Es menester, por tanto, trascender el mbito de la Constitucin "Lu-
men Gentium" y atender a otros documentos del Concilio Vaticano
II para poder obtener una sintesis completa de la eclesiologa con-
ciliar.
Como vemos, queda abierta a la teologa una interesante e
ingente tarea a emprender en este campo. Lejos de cerrar puertas,
la Constitucin "Lumen Gentium" las abre y amplsimas. Lejos de
constituir una valla, ella se nos ofrece como un campo abierto en el
que podemos respirar a nuestras anchas y extender nuestras mira-
das hacia las ms variadas direcciones.
Ricardo Ferrara
'11) La mayor parte de estas sugestiones se encuentran en el captulo IV so-
bre los laicos, especialmente en los N9 34-36.
El Misterio de la Iglesia
(Capitulo 1)
La Constitucin dogmtica LUMEN GENTIUM se abre, des-
pus de una breve Introduccin general, con el Captulo intitulado:
El misterio de la Iglesia.
Nos referiremos, en una Primera Parte, a las categoras fun-
damentales que lo conducen; lo cual dar por resultado una visin
sinttica de sus lneas estructurales. En la Segunda Parte daremos
algunas explicaciones ms analticas del texto conciliar.
1. CATEGORIAS FUNDAMENTALES
Dos lneas de fuerza conducen fundamentalmente el Captulo 1:
la primera, determinada por la categora de misterio; la segunda,
por la historia.
Del concepto de misterio poseemos una explicacin en las Rela-
tiones de la Comisin Teolgica. Las aplicaciones de este concepto
no son llevadas a cabo de una manera completa ni muy sistemtica
en el texto conciliar; no obstante, se dejan descubrir suficientemente
las lneas de aplicacin. A esto nos referiremos inmediatamente, en
el Primer Prrafo.
No aparece, en cambio, ni en el texto conciliar, ni en las Rela-
tiones, ninguna explicacin del concepto de historia y de sus propias
categoras internas. Pero las aplicaciones concretas de este concepto
son llevadas a cabo sistemticamente. El Segundo Prrafo abordar
este tema.
Nuestro pensamiento, de esta forma, recorrer el mismo camino,
pero en dos sentidos inversos: pues, tomando como punto de partida
el concepto de misterio descender hasta su realizacin en el mbito
de la historia; partiendo luego, de la estructura histrica de la Igle-
sia, ascender hasta la dimensin del misterio trinitario.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
155
1. Misterio
Atenderemos sucesivamente: al significado de esta nocin, a
las aplicaciones concretas que tiene y a la estructura que esta cate-
gora impone al Captulo l.
Las ReZationes traen una nota que, a modo de definicin, ex-
plica qu es el misterio: "El vocablo misterio no indica simplemente
algo incognoscible y abstruso, sino que, como es hoy reconocido por
muchos, designa la realidad divina trascendente y salvfica, que se
revela y manifiesta de algn modo sensible"l.
La nota transcrita comienza precaviendo contra una interpreta-
cin inexacta del significado de esta palabra: "misterio" no indica
solamente una realidad incognoscible. Si, pues, se lo definiera sZo
por la nota de incognoscibilidad u ocultez (cosa que, de atender ex-
clusivamente a la semntica primitiva de la palabra, podra ocu-
rrir), no quedara definido el misterio "cristiano". Para ello hay que
superar el plano de una definicin etimolgica.
Con esta llamada de atencin no se pone una oposicin entre
orden del conocimiento ("incognoscible") y orden de la realidad
("realidad trascendente"). La oposicin se establece dentro de un
mismo orden cognoscitivo: "misterio" ha de ser definido no sola-
mente como "incognoscible", sino adems, como "manifestado" a la
inteligencia
2
Inmediatamente volveremos a este aspecto.
La nota aclaratoria es notablemente abstracta, o, mejor, impl-
cita. No expresa cules son las realidades concretamente designadas
con el vocable "misterio", sino que indica, ms bien, el plano formal
en el que se mueven esas realidades. Cul es ese plano?
Se pueden distinguir dos miembros paralelos: por una parte
"misterio" es una "realidad trascendente y salvifica"; por otra par-
te, es "una realidad incognoscible y manifestada". Este segunao
miembro repite lo que dice el primero, slo que trasladndolo de
un plano ntico a otro cognoscitivo.
-Realidad trascendente y salvfica. Hay cierta opOSlClOn. Por
una parte, "trascendente"; segn esto, la realidad en cuestin no
pertenece al mbito del hombre, sino al de Dios. Por otra parte,
"salvfica"; y en este sentido esa realidad entra en el mbito del
hombre, pues solamente el hombre puede ser salvado.
1 Cfr. Schema Constitutionts de Ecclesla, 1964, Relationes, NO 1, pg. 18. Cuan-
do citamos simplemente Relatio, nos referimos en adelante a este esquema de 1964.
2 El Schema-1963 traa una observacin que indicaba estos dos momentos
del misterio, dados en un plano cognoscitivo: objeto de fe (oculto) y manifestado.
Oecia: "El ttulo ("Misterio de la Iglesia") pone ya en Claro que la Iglesia es
propuesta como objeto de fe y no solamente cuanto a su manifestacin exterior":
Commentarius, pg. 20. Cfr. Inira en nota 8, la definicin de la Iglesia como mis-
terio dada por Paulo VI.
156
LUCIO GERA
Es el concepto de "salvfico" el que pone la sntesis en esta
oposicin, pues tiene una significacin activa, con lo cual indica que
la realidad de orden trascendente deriva en alguna forma al hom-
bre y as lo salva. Misterio es la salvacin. No slo lo "trascendente",
sino lo trascendente en tanto deriva hacia el hombre en un movi-
miento que va de Dios hacia el hombre.
-Realidad incognoscible y manifestada. Tambin hay una opo-
sicin entre estos dos conceptos. Incognoscible por parte del hom-
bre: la realidad en cuestin est, pues, fuera del hombre y es di-
vina. Pero es manifestada, y de este modo accede al conocimiento
del hombre.
Aqu es el concepto de realidad "manifestada" el que trae la
sintesis. Tiene un sentido activo e indica que la realidad de orden
incognoscible y divino entra en un movimiento por el que alcanza al
hombre. Misterio es la realidad que se reveZa; o sea, en acto de re-
velarse. No significa solamente lo "oculto" de la realidad, sino la
manifestacin de eso oculto al hombre.
Para que haya "misterio" tiene que acontecer que algo de
orden divino alcance y toque al hombre. El misterio es ese acon-
tecimiento.
Por lo dems desde esta perspectiva no tiene sentido preguntar-
se, al establecer una comparacin entre los dos miembros de la nota
aclaratoria, si el vocablo "misterio" significa la "realidad salvfica",
o, ms bien, "su ocultez y manifestacin". Ya que no es cuestin de
si el misterio es de orden ntico (realidad), dinmico (accin), o
doctrinal (conocimiento), pues se da en todos esos rdenes y ade-
ms en el orden afectivo (amor). Misterio no indica uno de esos r-
denes, sino todos ellos; y significa que todos esos rdenes son inun-
dados por la "trascendencia" de Dios que se comunica al hombre;
en otras palabras, por lo incognoscible de Dios, que se revela. Y
pues en esto consiste la "salvacin", el misterio cristiano ha de ser
concebido simplemente como "salvfico".
La Nota referida aade un elemento ms al decir que el mis-
terio se revela "de algn modo sensible". Esto podra ser testificaao
con ejemplos tomados de la Escritura, donde el misterio aparece
revelndose en sueos, es decir, en imgenes sensibles de la fanta-
saS; o en parbolas
4
, o sea, en episodios imaginados de carcter sim-
blico; tambin en hechos de la historia o en instituciones. Para
revelarse, el misterio puede usar todas las formas en que se estruc-
tura lo corpreo: el espacio y el tiempo, la institucin y el aconte-
cimiento, los gestos y las palabras. Pone eso a la realidad material,
3 Cfr. Daniel, 2.
4 Cfr. Me. 4, 11 Y paralelos.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
157
en cierta situacin "mstica" al introducirla en su propio mbito
trascendente.
Concluyamos resumiendo: "Misterio" indica cierta relacin di-
nmica, salvfica, que va de lo trascendente a lo inferior Recorre
tres mbitos: el divino y trascendente, de donde surge; el humano,
en el cual se posa; finalmente (o, intermediariamente) el mbito
de la materia, de la que se vale para revelarse y comunicarse al
hombre.
Con esta ltima indicacin ya hemos comenzado a preguntarnos
cules son las realidades concretas denominadas con el vocaOlo
"misterio". Lo constataremos en el texto de la Constitucin; simul-
tneamente trataremos de descubrir el sentido y el porqu de tales
aplicaciones.
*
El vocablo se encuentra aplicado a Dios, el Padre o a su accin
5
Se justifica plenamente esta aplicacin; pues, segn veamos, el
misterio consiste en una realidad trascendente y oculta.
Ambas ideas, la de trascendencia y ocultez, son de orden relativo
y su punto de referencia es el hombre y el mundo. Misterio es una
realidad que est ms all de este mundo e incognoscible por parte
del hombre. Se afirma pues, una distancia, un exceso y superacin.
Trascendente es aquello que no es ni hombre ni mundo. En
consecuencia, es lo divino; lo que slo puede ser lcido a S mismo.
Es obvio aplicar esta nocin de misterio a Dios.
No concluye, sin embargo, en esto la significacin del vocablo.
Significa, en efecto, 10 trascendente "que salva", lo oculto "que se
manifiesta". Nuevamente estamos ante conceptos de orden relativo,
cuyo extremo de referencia es el hombre y el mundo. El misterio
consiste en que lo trascendente y oculto, o sea Dios, salva al hom-
bre y se le manifiesta.
Como se ve, el vocablo no designa a Dios simple y absolutamen-
te. El misterio no es Dios, solamente en tanto distante y radicalmen-
te diferente de la creatura, en tanto aislado, dado en S mismo y
oculto, sino en cuanto comunicado y manifestado a la creatura. En
esta comunicacin, en esta unin de Dios a la creatura consiste la
"salvacin".
5 "Cristo entonces, para cumplir con la voluntad del Padre, inaugur el
reino de los cielos en la tierra y nos revel Su misterio". SI bien no el mismo
vocablo "misterio", se le atribuye al Padre su equivalente, "consilium", el desig-
nio salvflco; cf. N9 2: "El eterno Padre, con un designio totalmente libre y oculto
(arcano) de su sabidura ..... Si bien la atribucin del mismo vocablo "misterio" al
Padre, no es frecuente, todo el N9 2 Y 3 le atribuyen la realidad designada con ese
vocablo.
158
LUCIO GERA
Comunicacin de S y manifestacin de S son constitutivos del
misterio. Se comprende porqu tambin la "revelacin" --el orden
intencional cognoscitivo-- es aqu constitutivo: precisamente porque
el misterio es, por esencia, comunicacin salvfica de Dios al hom-
bre, que lo acoge en su interioridad; Dios y su voluntad de comu-
nicarse no pueden, empero, ser acogidas si no lo son por la inteli-
gencia y libertad del hombre. El misterio salvfico tiene una estruc-
tura personal: para poder ser salvfico, o sea "misterio", necesaria-
mente ha de revelarse a la conciencia.
Observemos todava que el paso del momento de trascendencia
y ocultez al de comunicacin y revelacin est dado por el "desig-
nio" de Dios, la "decisin totalmente libre y oculta de su sabidura
y bondad".6 O sea, que la trascendencia y ocultez de Dios no se co-
munican y revelan al hombre automticamente, sino por mediacion
de una concepcin ideativa de contenido contingente, de una deci-
sin libre de comunicarse, de una ejecucin soberana de ese desig-
nio. De aqu que el "designio" de realizar el misterio, esto es, ae
comunicarse a la creatura, es el ncleo del misterio.
Si nos acercamos ms al lenguaje y pensamiento del texto conci-
liar hemos de decir que el mbito original del misterio no es sim-
plemente Dios, sino la Trinidad.
La trascendencia de Dios es su Trinidad personal. Al hombre
accede la Trinidad, de suerte que aqul es configurado a imagen de
las tres Personas. Y el acto de mediacin, por el que la Trinidad tras-
cendente llega al hombre, es decir, el "designio" o misterio, guarda
una estructura trinitaria. Concepcin, decisin y ejecucin salvfica
conservan su organicidad trinitaria. En primer lugar, porque el mis-
terio salvfico surge de Tres Personas diversas, por lo tanto de di-
verso modo. Surge de "posiciones" personales, o sea, "originales"
diversas. Y adems porque empea a las tres Personas de modo di-
verso. Pues el misterio por Ellas libremente decidido, las empea a
"venir" y "habitar" en el hombre (con lo cual se guarda la unidad
divina), pero con una diversa "originalidad". Ya que el Padre, a
partir del designio salvfico queda empeado a venir al hombre des-
de S mismo; el Hijo, desde la misin del Padre; El Espritu, desae
la misin del Padre, a travs del Hijo. Vienen adems visiblemente
enviados a diversos trminos temporales, de donde resulta que la
Iglesia se estructura en el tiempo segn diversas etapas histricas.
La Constitucin de Ecclesia expone cmo el "misterio" surge de la
Trinidad, describe al misterio en su estructura trinitaria, y diviae
la historia de la Iglesia universal conforme al criterio de diversifi-
cacin de las Personas divinas.
6 Cap. l. N9 2.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
159
El trmino "misterio" es atribuido por la Constitucin tambin
a Cristo y a la Iglesia
7
En esta aplicacin encontramos cierta com-
plejidad. Pues en ambos sujetos de atribucin se conjugan un aspecto
constitutivo, que surge del doble elemento, sobrenatural y humano,
con otro aspecto histrico, que resulta de la secuencia de diversas
etapas temporales.
Se ve, en lneas generales, la razn por la cual este vocablo es
aplicado a Cristo: la trascendencia y ocultez de Dios se comunican y
revelan en Cristo. Pero el sentido concreto y preciso del vocablo es
ms claro cuando la Constitucin 10 refiere a la Iglesia.
En este caso designa a la Iglesia en su dimensin sobrenatural
o interior: la Iglesia es "misterio" porque los hombres, que la com-
ponen, participan de la Divinidad trascendente, o bien, de Cristo,
en quien est la Divinidad. Los hombres comulgan de la Divinidad
y la reconocen en su manifest!acin: en esto consiste ahora el misterio.
Ha sucedido un cierto desplazamiento. El vocablo que, segn vi-
mos, significaba la realidad divina trascendente, o sea, Dios Trino
en su decisin de revelarse, ha pasado ahora a significar tambin a
los hombres que, conociendo a Dios, lo acogen en su interioridad:
as entran en la esfera de los trascendente. El vocablo "misterio"
puede referirse concretamente a la Iglesia como comunidad que par-
ticipa de Dios, a la actividad humana que hace participarlo en la in-
terioridad personal: gracia, virtudes teologales, etc. Es bajo uno u
otro de estos aspectos que la Iglesia podr ser definida como comu-
nidad de creyentes, comunidad de justos, comunidad de fe, espe-
ranza y amor, etc.
El desplazamiento de significacin del que hablamos puede ser
expresado en esta forma: del misterio, entendido como decisin tri-
nitaria de salvar, se ha pasado a "misterio" entendido como fruto
de salvacin: la comunidad de salvados.
7 A Cristo, en el NO 8, al hablar de la analogla de la Iglesia "con el misterio
del Verbo encarnado", y hacia el final del mismo nmero al declr que "la Iglesia
es fortlflcada ... para revelar al mundo Su misterio", se entiende, de Cristo. El
vocablo. en plural. es atribuido tambin a los hechos de la vida de Cristo, Iou
muerte y resurreccin: "Somos asumidos a los mIsterios de Su vida" (7). El vocablo
es con ms frecuencia referido a la Iglesia; en las RetatlO"/les, N9 1, pg. 18, se
dice expresamente que el vocablo "misterio" "se manifietsa muy apto para desig-
nar a la Iglesia", y lo encontramos asl empleado en el titulo del CapItulo 1, en
el N9 5 ("el misterio de la santa Iglesia"), en el No 39 ("la T ~ l e s l a cuyo misterio
es propuesto por el Sagrado Concilio") y en el N9 3, en forma adverbial ("La
Iglesia presente in mysterio, o sea, misteriosamente"). En otras ocasiones lo en-
contramos referido simultneamente a Cristo y a la Iglesia: ..... en el misterio del
Verbo encarnado Y del Cuerpo mlstlco", No 54; en el No 52, refirindose a la En-
carnacin, dice: "Misterio divino de salvacin que se nos revela y contina en la
Iglesia"; esta ltima cita InCluye a Maria en el misterio de Cristo y la Iglesia,
como lo hace el titulo del Capitulo vm: "La Bienaventurada Virgen Mara, Ma-
dre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia". Estas atribuciones las en-
contramos con frecuencia en las Relatfones, las cuales adems hablan a veces del
"misterio" en forma absoluta: "la Iglesia revela el misterio", Rel. Nf 8, pg. 23;
"la manifestacin del misterio en la Iglesia", ibld. pg. 24.
160 LUCIO GERA
En ambos casos, atribuido a Dios Trino que salva y a la Iglesia
de hombres que son salvados, el vocablo significa el orden de la
"realidad" de salvacin. Parece adems indicar una realidad de sal-
vacin que tiene lugar en la dimensin interior de la Iglesia, es de-
cir, en la interioridad espiritual de las personas, que de s no es
visible y manifiestaS,
El "misterio" de la Iglesia, esa realidad humana de comumon
con Dios, tiene, segn el Captulo 1, su manifestacin sensible en la
dimensin emprica de la Iglesia. La Iglesia emprica manifiesta,
revela!} el misterio; es sacramento
10
del misterio.
"Sacramento" es un vocablo estrechamente emparentado al de
misterio, y en muchos casos, en el lenguaje de la tradicin cristiana,
son equivalentes. No lo son en ellenguaj'e de la Constitucin conci-
liar, que reserva "misterio" para indicar el orden de la "realidad"
significada, y "sacramento" para designlar el "signo" o "instru-
mento" de esa reaUdad
ll
Adems de esta delimitacin de significados, encontramos, en el
Cap. 1, que "misterio" (realidad) es aplicado al orden interior, es-
piritual, y "sacramento" (signo e instrumento) al orden emprico y
corpreo de la Iglesia, como venimos diciendo.
8 En el Discurso de apertura del segundo perlodo Conc11lar, Paulo VI ha
descrito a la Iglesia. en tanto misterio, del siguiente modo: "La Iglesia es misterio,
es decir, una realidad oculta (arcana) totalmente penetrada de la presencia de
Dios, y por consiguiente de una naturaleza tal, que admite siempre nuevas y ms
profundas Investigaciones de s misma": AAS 55 (1963) pg. 848.
9 La Iglesia tiene la funcin de "revelar Su misterio (el de Cristo) en el
mundo, de manera fiel, aunque con sombras, hasta que al fin de los tiempos (el
misterio) se manifieste en plena luz" (8); "el misterio es revelado en la Iglesia" (52).
El mismo vocabulario aparece, con frecuencia, en las Re!ationes: "Esta Iglesia
emprica revela el misterio", Rel. N9 8, pg. 23: "el misterio de la Iglesia est y se
manifiesta en una concreta sociedad", Ibld.; ver tambin pg. 24.
10 "La Iglesia ... sacramento de la Intima unin con Dios y de la unidad de
todo el gnero humano" (1); "sacramento visible de esta unidad salvlflca" (9);
"sacramento universal de salvacin" (411); "sacramento de la salvacin huma-
na" (59). Respecto a la aplicacin de esta expresin a la Iglesia, como dicen las
Re!ationes, N9 1, pg. 18, "muchos Padres .. piensan que el vocablo ha de ser con-
servado, porque es tradicional y expresa una doctrina apta y rica". Esta misma
funcin manifestativa de la Iglesia est expresada en la Constitucin con otras
frmulas, como a travs de la imagen de la "luz en el rostro" de la Iglesia, en el
N9 1 (cfr. Infra, nota 92) o bien valindose de expresiones Instrumentales: "Cristo
estableci y conserva a su Santa Iglesia ... como una estructura visible aqu en la
tierra mediante la cual difunde a todos la verdad y gracia" (8). A este respecto
cabe aqu sefialar algunas Intervenciones: la de Mons. Huyghe que propona a la
Iglesia como "sacramento de la presencia de Cristo en el mundo" (Cfr. R. Lau-
rentln, L'En;eu du ConcUe. Btlan de la Prem(ere se,Bton", pg. 119) Y la de Mons.
Marty, quien de la Iglesia empfrlca afirmaba: "non est nisl mysteril eplphania"
(B. Kloppenburg, Concilio Vaticano II, Vol. 11, pg. 238).
11 "Sacramento, o sea, signo e Instrumento ..... (1). Una nota del Schema-1963,
pg. 15, N9 5, estableca una equivalencia entre "mysterlum" y "sacramentum",
pero otorgando a ambos el significado de "signo eficaz": "Sacramento, en sentido
amplio, o misterio, o signo eficaz de salvacin ... "; la nota no ha sido incorporada
al Schema-1964.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
161
Pero no se aplica el vocablo "misterio" al orden sensible y cor-
preo; tampoco a las etapas temporales de la Iglesia, es decir, a su
historia, que se desarrolla tambin en un plano visible y material.
De esta historia del misterio, no se dice que ella misma es misterio,
sino que en ella, a travs de sus etapas se r e v e ~ o manifiesta el
misterio, como se dice de la Iglesia emprica en genera1l
2
Por consiguiente, la dimensin corprea e histrica de la Iglesia
es considerada como "medio", no como "realidad y fruto" de salva-
cin. Conforme a ello, participa desde luego del misterio, pero s610
en cuanto se refiere a l, por ser su signo e instrumento, no en cuan-
to el misterio est referido a ese mismo orden corpreo como trmino
de salvacin.
No queremos decir que la Constitucin, en este mismo Captulo
1, no llegue a expresar que el fruto de salvacin se realiza tambin
en el cuerpo. Espordicamente lo dice y en una perspectiva estricta-
mente escatolgica. Pero no llega a decirlo a travs de la categoria
de misterio, la cual es retenida en su aplicacin dentro de un mbito
limitado a la interioridad del espritu.
Ello se debe, pensamos, al gran inters de presentar a la Iglesia
fundamentalmente como misterio de vida sobrenatural, y slo secun-
dariamente, como sociedad e institucin (que est al servicio y sig-
nifica esa vida sobrenatural interna). Pero es esta misma distincin
la que puede haber influenciado para que la atribucin de la catego-
ra de misterio fuera retenida dentro del mbito de la interioridad
espiritual. Ya que la distincin entre misterio e institucin se presta,
a veces, al equvoco de ser entendida como equivalente a la distin-
cin entre invisible-espiritual y corpreo-visible. Lo corpreo es
entonces considerado nicamente en su aspecto institucional-jerr-
quico o an sacramental-ritual (de signos instituidos, convenciona-
les)lS. Pero entre este aspecto institucional, que indudablemente no
12 "El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su fundacin" (5): indiea
una etapa en que se manifiesta el misterio. La primera etapa de la historia, y la
historia de Israel son descritas en funcin de una "prefiguracin" o "preparacin
del misterio de la Iglesia que se realiza en Cristo, y que se consuma en la esca-
tOlog18, en la cual "el misterio ser manifestado con plena luz": cfr. N9 2 Y 8. El
concepto de "preparacin" Implica tambin una funcin "figurativa" o manifes-
tativa, corno lo indican los textos patrsticos citados en la correspondiente nota 1,
entre otros: SAN CIPRIANO, Epist. 64, 4, PL. 3, 1017, CSEL (Harte!), III B, pg.
720: "Praecessit in imagine. Quae imago cessavit, superveniente postmodum Ver!.
tate"; S. HILARlO, In Mt. 23, 6, PL. 9, 1047: "(Lex) ad futurorum speciem prae-
lata, imaginem consecuturae Veritatis continebat .. ; S. CIRILO ALEJANDRINO
Glaph. in Gen., 2, lO, PG. 69, 110 A: "Christus vero rursum !n umbris descriptus .....
13 A travs de las Intervenciones de los padres conciliares observamos que
el "misterio" es concebido casi en una exclusiva oposicin a lo "visible", de suer-
te que "misterio" es normalmente entendido corno la interioridad espiritual o so-
brenatural, mientras que "visible" se refiere exclusivamente a 10 "institucional"
o "sacramental": ver arriba, nota lO, las intervenciones de Mons. Huyghe y Mar-
ty; igualmente el entonces Cardo Montin1, en su intervencin del 5-XII-1962 esta-
bleca la misma oposicin al decir: "En este esquema quedan plasmados perfec-
tamente los conceptos del Derecho cannico. pero no se exponen plenamente 188
162 LUCIO GERA
es ms que medio, signo e instrumento de salvacin, y lo puramente
espiritual e interior, est lo corpreo, con su vida y sus valores vi-
tales, con sus expresiones espontneas, no convencionales e insti-
tuidas, aspectos que son o estn destinados a ser "realidad de sal-
vacin". Esto es vlido para el final escatolgico de la Iglesia; pen-
samos que tambin lo es, aunque no en su plenitud, para la Iglesia
que con su cuerpo vive en el tiempo de la historia. Que tambin ya
ahora, la Iglesia es "misterio" (realidad de salvacin) del cuerpo
que cursa su historia en el tiempo.
*
En conclusin: hay cuatro puntos de apoyo de la categora de
misterio al ser referida a Dios, a la comunidad interior de la Iglesia,
a su dimensin emprica, a la historia de la Iglesia.
Estos cuatro puntos determinan la estructura del Captulo de la
siguiente forma:
En una Primera Seccin (2-4) el misterio es considerado en
Dios Trino: el misterio es aqu la realidad trascendente de Dios que
se comunica y manifiesta a los hombres. Es el lugar original y el
trmino, principio y fin del misterio de salvacin.
En la Segunda Seccin. (5-7) el misterio es visto en su fruto,
la Iglesia, que como comunidad de fe, esperanza y amor participa
en Cristo de la Trinidad trascendente.
En la Tercera Seccin (8) el misterio es considerado en su
"sacramento", en su manifestacin sensible y medio de realizacin,
la Iglesia emprica.
Finalmente, el misterio se manifiesta tambin en la historia de
la Iglesia. Pero este punto no obtiene una seccin particular, sino
que acompaa a las tres Secciones del Captulo, cuya materia es si-
multneamente estructurada desde la perspectiva de las etapas
temporales de la Iglesia universal.
verdades que van involucradas en el misterio de la Iglesia. o en su vida mstica
y moral, es decir, en lo que constituye propiamente la vida de la Iglesia" (ver
en Naturaleza salvlfica de la Iglesia, Do-e, Barcelona, Estela, 1964, pg. 12); igual-
mente el Cardo DOEPFNER: " ... el esquema insiste casi exclusivamente sobre el
aspecto jurldlco y menos sobre el misterio de la Iglesta" (en R. Laurentln, op. cit.
pg. 120); Y el patriarca MAXIMOS IV: "No es subrayando hasta el exceso sus
aspectos humanos (de la Iglesia) que se otorga ms valor al misterio que ella
expresa" (en R. Laurenttn, op. cit. pg. 122). Ver adems las Intervenciones de
Mons. C. DE PROVENCHERES (en B. KIoppenburg, op. cit. pg. 42), de Moml.
F. Romem (Kloppenburg, ibid. pg. 43), etc.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
163
2. Historia
De la Iglesia como historia santa se exponen sus etapas y sus
causas. Desde ambas perspectivas se estructura la materia del ca-
ptulo.
Antes de referirnos a ello, recordemos, que ni el texto de la
Constitucin ni las Relationes de la Comisin traen alguna explica-
cin del concepto de historia ni de sus categoras particulares. Pero
hay una evidente aplicacin de esas categoras. Ellas ponen un orden
en el tiempo de la Iglesia: un principio, un tiempo medio y un tr-
mino; un orden evidentemente cronolgico, pasado, presente y fu-
turo, pero que, adems de cronolgico es cualitativo: comienzo, de-
sarrollo y plenitud final.
De esta forma la historia es concebida como un proceso de cre-
cimiento; la historia de la Iglesia universal es historia "santa" por-
que es participacin, en el tiempo, del misterio; pero es "historia"
porque es participacin progresiva del misterio. Esta participacin
progresiva es expresada a travs de la descripcin de las etapas de
esa historia, que tienen carcter ascensional: en cada una se va re-
alizando el misterio de un modo ms intenso que en la inmediata
anterior.
Las Relationes nos informan de la intencin de organizar los dos
primeros captulos conforme a las etapas de l'a historia santa y cmo
ha sido distribuida la materia conforme a esta organizacin hist-
rica. Se ha pensado obtener un mejor ordenamiento, tratando en el
Captulo 1 "de la Iglesia en toda su amplitud (se entiende temporal)
desde el comienzo de la creacin en el plan de Dios, hasta la consu-
macin celestial. Luego, en el Captulo 11, del mismo misterio en
cuanto avanza hacia su fin bienaventurado, en el tiempo intermedio
entre la Ascensin del Seor y su Gloriosa Parusia"14.
Se usa por consiguiente, un procedimiento que tiene dos mo-
mentos: en el primero, descripcin del conjunto de la historia santa;
en el segundo, se destaca y expone particularmente una o alguna de
sus etapas.
En realidad este procedimiento ha sido empleado, no solamente
para distribuir la materia entre Captulo 1 y 11, sino ya dentro del
mismo Captulo 1, para estructurar su propia materia. Efectivamen-
te, en ste encontramos dos partes: en la primera (2-4), se expone
un cuadro de conjunto de la Iglesia universal; en la segunda, se to-
ma uno de los perodos de la Iglesia universal y se lo expone en
detalle, (5-8).
Describamos algo ms analticamente esta exposicin.
14 Re!atio generalls del captUlo n; Schema 1964, pg. 51.
164
LUCIO GERA
En primer trmino el Captulo da una visin de conjunto de la
historia santa de la Iglesia "en toda su amplitud", es decir, de la
Iglesia universal desde Adn hasta el ltimo e ~ e g i o (2). En este
cuadro de conjunto se distinguen cuatro etapas histricas: (la quinta,
es ya la situacin escatolgica extratemporal): una inicial, dada en
Adn y desde el primer da de la creacin: desde el origen ... desde
Adn; la segunda, constituida por la historia de Israel; la tercera
y la cuarta constituyen el perodo de la Iglesia catlica.
Es la Iglesia universal 1!a que se desarrolla a travs de estos
estadios; pero la descripcin de tales etapas eclesiolgicas es reali-
zada desde un ncleo central, la Iglesia escatolgica, que es punto
de referencia y desde el cual son divididas y determinadas las eta-
pas histricas. En efecto, son escalonadas desde esa meta final (la
Iglesia que se consumar gloriosamente al final de los siglos): la pri-
mera etapa como estadio de prefiguracin (Iglesia prefigurada), la
segunda, de preparacin (Iglesia preparada), la tercera, de constitu-
cin (Iglesia constituida), la cuarta, de manifestacin (Iglesia ma-
nifestada)15.
Despus de esta visin de conjunto se destaca y expone un pe-
rodo particular, que comprende la tercera y cuarta etapas, de la
Iglesia constituida y manifestada: esto corresponde a la Segunoa
Parte (5-8). La intencin de exponer la materia segn un orden
histrico se manifiesta de un modo especial en el n
9
5, construido
conforme a la descripcin sucesiva de las etapas de la Iglesia catli-
ca: la de comienzo, con la intervencin de Cristo que funda la Igle-
sia, y la de la misin del Espritu, en Pentecosts, donde comienza
el tiempo intermedio en tensin hacia su meta escatolgica. El inte-
rs histrico vuelve a ser reconocido al final del n
9
8, cerrando el
captulo, donde se vuelve al tema de la Iglesia peregrina que avanza
hacia la escatologa. La exposicin contenida bajo los nros. 6, 7 Y
parte del 8, pueden considerarse asumidos bajo un orden de exposi-
cin "histrica", en cuanto describen los elementos que pertenecen
a la Iglesia en su "tiempo intermedio".
Esta exposicin pone de manfiesto, suficientemente, que est
construida desde las categoras tpicamente histricas de principio,
tiempo medio y fin, como decamos antes. En efecto, la primera eta-
pa tiene su principio en la creacin y un tiempo de desarrollo no
explicitado en el texto conciliar, que se concluye, resolvindose en
una etapa segunda, la de la historia de Israel, la cual a su vez tiene
15 La descripcin de la Iglesia constituida por Cristo y manifestada por el
Esplritu es ya anticipada en los Nos. 3 y 4. Esto se debe al hecho que, junto a la
perspectiva histrica, interviene otra. como luego diremos, segn la cual el texto
es distribuido conforme a la funcin salvfica de las tres Personas. En la perspec-
tiva a que nos referimos ahora. en que las etapas histricas son expuestas pri-
mero en su conjunto y luego cada una de ellas en particular. la divisin del texto
debe hacerse ms bien entre los Nos. 2-4 por una parte (conjunto) y por otra los
Nos. 5-8 (particular).
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
165
un principio, en Moiss, y en la realizacin de la Alianza que con-
cluye, luego de un tiempo de desarrollo, resolvindose nuevamente
en la tercera etapa, de la cual se describen sus comienzos, su tiempo
intermedio y su resolucin final. De este modo se pone de manifiesto
no slo la diversidad y discontinuidad de las etapas histricas de la
Iglesia universal, sino tambin su continuidad.
Todas estas etapas constituyen un todo, un conjunto; es la histo-
ria, el conjunto del tiempo estructurado orgnicamente en un orden
salvfico. Ahora, este conjunto del tiempo, es a su vez ubicado den-
tro de un cuadro ms amplio: principio y origen del tiempo es Dios;
conclusin y fin, nuevamente Dios; y Dios acompaa al tiempo, en
cuya duracin est constantemente presente. De este modo hay un
origen, un comienzo, anterior al tiempo; y un fin posterior a la his-
toria; y una incidencia del origen y del fin en todo el perodo de su
duracin. As aparece el tiempo, ubicado en un "englobante" que es
la trascendencia; y la "amplitud" temporal de la Iglesia universal
enraizada en sus races metafsicas intemporales. Las categoras de
anterioridad, posterioridad y simultaneidad, atribuidas a Dios, asu-
men proporciones metafsicas y muestran que toda esta cronologa
del tiempo, con su principio, medio y fin, se resuelve en una parti-
cipacin del misterio de Dios, en los diversos rdenes de eficiencia,
finalidad y ejemplaridad.
*
Las etapas que acabamos de indicar, y que constituyen el con-
junto de la historia, son reaHzacin de la Iglesia. Pueden ser enton-
ces considerados como efectos. Lo cual indica que intervienen prin-
cipios de realizacin, es decir, causas. En consecuencia, la exposicin
es estructurada no solamente conforme al contenido especfico de
cada una de las etapas, sino conforme a las causas que realizan ese
contenido. Esas causas son "personas". El Captulo es entonces es-
tructurado conforme a una distincin de personas que intervienen
determinando las diversas etapas.
Bajo esta perspectiva el Captulo 1 ha de ser dividido conforme
a una doble consideracin de personas: primero, las Personas trini-
tarias; luego, Cristo y el Espritu.
Ello da lugar a una divisin del Captulo en dos partes, una tri-
nitaria y otra cristolgica, que coinciden con las que hemos indicado
antes, a saber: la parte trinitaria coincide con la exposicin del con-
junto de las etapas histricas, nos. 2-4; la parte cristolgica corres-
ponde a la Seccin en que un perodo particular, el de la Iglesia
fundada por Cristo y animada por el Espritu, es expuesto en detalle.
166 LUCIO GERA
Tenemos entonces: una Primera Parte del Captulo que, confor-
me a la concepcin de los Padres, podemos calificar como "theologia"
de la Iglesia. La Iglesia es all contemplada en Dios Trino, en quien
encuentra su origen, su fin y modelo.
Se subdivide esta parte, lgicamente, en tres miembros, corres-
pondientes a cada una de las Personas divinas. Por otra parte, la
funcin causal de estas Personas abarca todas las etapas de la his-
toria salvfica, que son diversificadas en tres perodos, conforme al
mismo criterio trinitario.
Efectivamente, al Padre, si bien le es atribuido el conjunto de la
historia salvfica, sin embargo, le es atribuido de un modo especia}16,
el perodo anterior a Cristo, que comprende las dos etapas que antes
designbamos como etapa de prefiguracin y de preparacin, y que
el texto conciliar unifica bajo la denominacin de "cados en Adn".
en un contexto que se refiere a los hombres antes de la venida de
Cristo. Ese perodo es puesto bajo la providencia salvfica del Pa-
dre
11
Al Hijo le es atribuida la etapa de fundacin y constitucin de
la Iglesia catlica, la inauguracin del Reino; al Espritu la de plena
manifestacin.
Desde esta perspectiva de las "personas" actoras en la obra sal-
vfica, las cuatro etapas en que el Captulo divide la historia, son
reducidas a tres. Las dos primeras, de prefiguracin y preparacin
israeltica, constituye un perodo anterior al advenimiento de Cristo.
De este modo, la historia dividida antes desde sus mismos caracteres
histricos, podramos decir, divididas "eclesiolgicamente", ya que
eran determinadas y diversificadas en referencia directa a la Iglesia
escatolgica, son ahora divididas trinitariamente, en referencia di-
recta a las personas divinas; hay un perodo que corresponde al Pa-
dre, otro al Hijo y uno tercero al Espritu.
La Segunda Parte del Captulo desarrolla en particular la inter-
vendn del Hijo y del Espritu. El Hijo es ahora considerado en
su Encarnacin, Cristo; el Espritu, en el trmino de su misin vi-
sible, Pentecosts. De modo que esta otra parte constituye una cris-
tologa y una pneumatologa de la Iglesia
18
Son dos etapas, la que
comienza con Cristo y la que se inicia con la venida del Espritu; as
16 Le es atribuido al Padre el conjunto y un perfodO particular de la his-
toria salvfica, en virtud de una perspectiva trinitaria que luego indicaremos.
17 "El eterno Padre ... no los abandon (a los hombres) cados en Adn, sino
que les ofreci siempre auxilios en orden a la salvacin, en vista de Cristo Reden-
tor (2).
18 La estructura del Captulo 1 refleja el problema acerca de la relacin de
la Iglesia con otros mbitos teolgicos, y, por consiguiente, lleva a la cuestin de
una eclesiologa constituida como tratado autnomo. Toda la Constitucin Lumen
Genttum destaca los momentos eclesiolgicos de otros tratados: as p. ej., Trini-
dad (2-4; cfr. 69 y 61), Cristologa (3, 5, 7; cfr. 14, 17, etc.), el Espritu Santo (4, 7;
cfr. 12, 15, 19, 40, 48, etc.), aspectos antropolgicos y morales (8 y en general el
cap. Vl, la VIrgen Mara (cap. VIII), los sacramentos ('7, 11, 12, 26, 28, 33, 48, etc.).
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
167
aparecen cronolgicamente divididas en el n
9
5. Pero desde el punto
de vista de la estructura literaria constituyen un solo bloque: del
n9 5 al 8. Esta Segunda Parte muestra, menos que la primera, una
divisin a partir de las personas ("Cristo y el Espritu").
,;
Si es acertado todo lo que hemos dicho, el Captulo 1 ha de ser
ledo desde tres perspectivas complementarias, ofrecidas desde la
categora de "misterio", desde las "personas" que intervienen en la
realizacin del misterio, y desde el desarrollo "histrico" del mismo.
Estas perspectivas determinan tambin la estructura literaria
del Capitulo. Desde la categora de "misterio" se estructura en tres
Partes; en cambio, a partir de la perspectiva "personal" y de la
"histrica", en dos Partes.
Primera Parte (2-4):
a) El Misterio es considerado en Dios trascendente, que quiere
comunicarse a los hombres ("designio" o plan salvfico), Nos parece
que el momento dominante es el de la trascendencia-salvante, o bien,
de la intemporalidad de Dios que entra en el tiempo.
b) El misterio es considerado en la Trinidad de Dios. Es decir,
que el "designio" salvfico adquiere una estructura trinitaria. Pen-
samos que el centro de esta perspectiva est dado por las "misiones"
y las "apropiaciones",
c) El misterio de Dios es considerado en su manifestacin "his-
trica": la Iglesia universal es expuesta en su conjunto (adelantn-
dose ya un desarrollo particular, NQ 3-4) Y su desarrollo guarda
una estructura trinitaria. Los momentos fundamentales estn aqu
dados por la universalidad de la Iglesia en el tiempo, que encuentra
su centro en la "Iglesia escatolgica y derivadamente, en la "Igle-
sia de los ltimos tiempos",
Segunda Parte (5-7):
Desde la perspectiva de la categora de misterio, el objeto de
desarrollo es aqu el misterio participado en la Iglesia, como comu-
nidad sobrenatural. Es el momento "ec1esiolgico", o sea, humano,
de la trascendencia de Dios que se comunica.
168
LUCIO GERA
Tercera Parte (8):
Desde la misma perspectiva del "misterio", realizado en la in-
terioridad sobrenatural de la Iglesia, aquel es considerado ahora en
su signo e instrumento, en su manifestacin sensible, la Iglesia em-
prica. El ncleo de la exposicin est aqu ofrecido por el momento
"sacramental" de la Iglesia.
Esta Segunda y Tercera Parte, desde las perspectivas "persona-
les" y desde la "histrica", constituyen un solo bloque.
Desde la perspectiva "personal", est dominado por la visin
cristolgica y pneumtica de la Iglesia; bajo este punto de vista el
pensamiento se centra en Cristo sobre todo; tambin, pero menos
destacado, en el Espritu.
Considerado desde el ngulo "histrico", se pasa de la visin
de conjunto de la historia de la Iglesia universal, a la descripcin
de las etapas temporales de la Iglesia fundada por Cristo y animada
por el Espritu. El desarrollo, que toma su punto de partida en la
presencia de Cristo, y el Espritu, en el origen de la Iglesia, se resuel-
ve centralmente en la presencia permanente de ambos a travs del
estadio intermedio. I
n. EXPLICACIONES DEL TEXTO CONCILIAR
Las consideraciones que siguen no son ms que una lectura
explicada del Captulo I. Se resuelven fundamentalmente en una des-
cripcin del texto, es decir, de la estructura y contenido particular de
cada prrafo. Esta lectura va acompaada, sobre todo donde el
texto es ms obscuro, de una interpretacin de su sentido. Interpre-
tar un texto es ya ir ms all de su "letra" explcita; iremos ms
all de lo explcito del texto, especialmente cuando tratemos de dar
las razones de la doctrina all enunciada, de coordinar los temas, o
de ampliar el horizonte para que el texto mismo pueda ser entendi-
do. Estas explicaciones, de carcter ms bien analtico, sern agru-
padas conforme a la divisin que hemos hecho del Captulo, en tres
Secciones.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
169
1. EZ Misterio de la Iglesia universal en Dios Trino (2-4)
Es propio de un antiguo mtodo presentar a la Iglesia, o sea, a
la obra salvfica, como consecuencia y prolongacin de la Trinidad.
Se encuentra en el Nuevo Testament0
1
\), uno de cuyos pasajes, Efe-
sios 1, est muy presente en la redaccin de los Nos. 2_4
2
; consti-
tuye la estructura de los antiguos Smbolos de la fe, y de all la
forma como los Padres presentan a la Iglesia en sus explicaciones
sobre el Smbolo
21
; visin "teolgica" de la Iglesia mantenida viva
en la teologa ortodoxa
22
Esta visin es resucitada en la eclesiologa
del siglo pasado
23
y acogida en el Primer Captulo de la Constitucin
"Lumen Gentium".
19 Cfr. O. Cullmann, Les Premieres Confessions de foi chrtienne, Paris,
2me. ed., 1948; E. Stauffer, Die TheoLogie des Neuen Testaments, Gttersloh, C.
Bertelsmann Vg., 4te. Aufl., 1948, pg. 212 ss., Die Glaubensformeln der Urkirche;
P. Benolt, Les origines du Symbole des Aplltres dans !e Nouveau Testament, en
Lumiere el Vle, No 2 (1952) 39-60 Y reeditado en Exgese et tho!ogte, Parla, du
Cerf., 1961, 11, pg. 193-211; Y. TREMEL, Remarques sur l'expression de la foi tri-
nitaire aans 'Eg!ise apostolique", en Lumiere et Vie, No 29 (1956) 41-66.
20 Cfr. NO 3 Y Re!ationes No 2, pg. 19; ib., 3, pg. 20.
21 Sobre el Smbolo ver el excelente estudio blblogrfico de J. De Ghelllnck,
Patristique et Moyen Age, Bruxelles-Parls, Ed. Unlverselle-Descle de Br., T. J,
1946; sobre el aspecto trinitario del Smbolo ver especialmente las pginas indica-
das en el Indice bajO el trmino: "Double formule", pg. 265. Ver adems. P. Nau-
tin, Je creta a l'Esprlt Saint, dans la Sainte Eglise pour la R8urrection de la chair.
Erude sur l'ht8tetre et la thologie du Symbo!e, Unam Sanctam, Paris, du Cerf,
1947. E. Lamlrande (L'eccLsiologie peut-el!e se constituer en trait spcia!?, en
Revue de l'Universtt d'Ottawa, 34 (1964), Sectlon spclale, pg. 212), despus de
Indicar que la Iglesia se Inserta en el corazn mismo de la economa salvfica, en
la continuacin del misterio redentor, como 10 Insina el Smbolo de los Apsto-
les lamenta que tan pocos telogos catlicos, antiguos y modernos, se hayan dedi-
cado a comentar el smbolo: "hubieran sido obligados por ese mismo hecho a
situar a la Iglesia en funcin de los dems artculos de fe", y cita un texto de
San Agustn que transcribimos por sugerir un clima teolgiCO en el cual hay indu-
dablemente que ponerse para leer el Cap. I de la Constitucin de Ecctesla; dice
San Agustn (Enchlridlon, 15, 56; d. SCheel, p. 35-36): " ... deinde sancta comme-
moratur ecclesia. Unde datur Inte111gi rationalem creaturam ad Hlerusalem lIbe-
ram pertlnentem post commemoratlonem creatorls, id est, summae Illlus trlnltatis,
fulsse subdendam. Quoniam quid quid de homine Christo doctum est, ad unitatem
personae unigenltl pertlnet. Rectus itaque confessionis ordo poscebat, ut trinitati
subiungeretur ecclesia, tamquam habltatorl domus sua et deo templum suum et
conditorl clvltas sua. Quae tota hic acclpienda est, non solum .ex parte, qua pere-
grlnatur in terris ... verum ex illa, qua e In caells est semper .....
22 Ch. Moeller, La Constitucin dogmtica Lumen Genttum, en Teo!og!a y
vida, 6 (1965) pg. 212, se complace en poner de relieve el aspecto ecumnico de
esta visin "teo,lgico-trinitaria" de la Iglesia, que se resuelve en el tema de la
"divinizacin" del cristiano, y que por consiguiente pone en contacto a la Consti-
tucin con la teologa oriental. Sobre la teologa ortodoxa moderna puede verse:
P. Evdoklmov, Les princlpaux courants de L' cc!esio!og!e orthodoxe aU XIXe.
slecle, en L' Ecc!esiologie au XIXe. slcte, Coll. Unam Sanctam, Paris, du Cerf,
1960, pgs. 57-76, especialmente en pg. 62, sobre la ecleslologa del Metropollta Flla-
reto de Mosc, y de los eslavfilos, donde es citada una frase caracterstica, de
J. Klreevsky: "el pensamiento filosfico depende ante todo de la concepcin que
nosotros tenemos acerca de la Santa Trinidad".
23 As p. ej. en Passaglla, Mohler, Newman y Manning. Cfr. R. Aubert, La
gographle ecclsiologique au XIXe. sic!e, en L'Ecc!eslotogle au XIXe. sicle,
170
LUCIO GERA
El mtodo da lugar a una visin eclesiolgica de la Trinidad, y
paralelamente, a una visin trinitaria de la Iglesia.
Efectivamente: la Trinidad es abordada desde su "obra", es
decir, desde la economa salvfica y, concretamente, desde las mi-
siones trinitarias en virtud de las cuales esa economa salvfica es
ejecutada. Las Personas son reconocidas y "confesadas" desde sus
funciones salvficas. Correlativamente, la Iglesia, en la que se con-
creta la obra salvfica, es abordada desde su "antecedente" trinita-
rio, quedando de manifiesto as que ella tiene sus causas o princi-
pios de existir y de ser, su origen y modelo en la Trinidad.
De este modo, desde sus "principios", se manifiesta lo que es la
Iglesia, su naturaleza. En primer lugar, desde su naturaleza salvfi-
ca, pues aparece inscripta en la intencin y ejecucin salvfica de
Dios Trino; tambin su carcter orgnico de comunidad interna-
mente diversificada, en lo cual imita a la Trinidad; aparece en su
carcter de tensin hacia su fin, la Trinidad; y finalmente, se mues-
tra la Iglesia en su ncleo ntimo, que, en definitiva, la constituye
como "misterio": como aquella comunidad a la cual han "venido"
las personas divinas, como partcipe y posesora de la Trinidad.
En este modo de presentacin la Iglesia es puesta en relacin no
solamente con la Trinidad en su conjunto, sino en una relacin es-
pecfica con cada una de las Personas trinitarias. Surgen as las
"atribuciones" particulares de una u otra funcin determinada a
una u otra Persona. Ello da lugar a que se reconozcan las Personas
en su propio carcter; da tambin lugar a reconocer distintos rasgos
o etapas de la Iglesia.
Detrs de ello hay serios problemas teolgicos: el de distinguir
entre aquello que es "propio" de lo que es simplemente "apropiado"
a las Personas divinas. Algunos Padres han planteado ese problema.
Uno puede preguntarse si es suficiente explicar las apropiaciones
dndoles el sentido de un simple "como si", y, de ser as, si no hay
entonces que ir ms all de la apropiacin, sin llegar a daar la
doctrina sobre el carcter comn que tienen las obras "ad extra" de
la Trinidad. Todo ello requerira mucha discusin. Para evitarla los
redactores han expuesto el tema valindose simplemente del modo
de hablar de la Escritura y de la Tradicin, sin entrar a ulteriores
explicaciones teolgicas
24
,
antes citado, pg. 11-55, cfr. pg. 39, 52-54; en la misma obra conjunta, ver el tra
bajo de J. R. Geiselmann: "Les variations de la dejinttion de l'Eg!ise chez Adam
"M(jhler", pg. 141-195, especialmente pfg. 141-169.
24 "Algunos padres quieren distinguir ms claramente entre lo que es pro-
pio de las divinas Personas y lo que solamente le es apropiado, Para evitar discu-
siones, el texto se expresa simplemente de acuerdo al modo de hablar de la Escri-
tura, los Smbolos de la fe y los Concilios. Nos parece que no debe entrarse en
ulteriores explicaciones teolgicas de la SS. Trinidad. Y es patente que. en Pa-
blo, especialmente en El. 1, es presentada la revelacin acerca de la salvacin
mediante la Iglesia, conforme a la funcin de las tres Personas", Relationes, Nq 2,
pg. 19,
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
171
EL PADRE (2)
Al Padre es atribudo el principio y el fin.
El principio de la salvacin es el plan salvfico: ste es atribu-
do al Padre. El Padre "abre" la Trinidad, y "abre" por consiguiente
la historia santa, concibiendo su plan. El fin de la ejecucin del plan
salvfico es ubicado tambin en el Padre: apud Patrem, al fin de es-
te prrafo. El Padre "cierra" la Trinidad, que retorna a El; cierra
tambin la historia santa.
Por consiguiente, todo lo que acontece en la Trinidad y en el
tiempo, entre el principio, que es el plan, y el fin, que es su cumpli-
minto definitivo, es tambin atribudo al Padre: a saber, la misin
del Hijo (3) Y del Espritu (4); Cristo y la Iglesia por El fundada,
y todas las etapas de la Iglesia universal.
Corresponde esta atribucin, pues el Padre es "principio" en la
Trinidad y abarca por consiguiente fontalmente a las restantes Per-
sonas, que de El surgen eternamente; en consecuencia, abarca lo que
esas Personas realizan, su misin y el trmino temporal de esa
misin; a Cristo y a la Iglesia. El Padre, en su carcter de "principio
sin principio" abarca universalmente todo lo principiado: al Hijo,
al Espritu y al mundo con su historia. Por eso todo es atribudo a El.
Y, no obstante, le es atribuda particularmente una etapa de la
Iglesia universal: la etapa "inicial". A Elle es atribudo el "comien-
zo" del mundo, la creacin, el primer gran perodo de la historia
salvifica
25
Aqu juega, en cierto modo, una nueva corresponden-
cia: al que es "principio", le es atribudo el comienzo del mundo y
el comienzo de la historia santa de la Iglesia.
Analicemos algunos de estos aspectos.
Al Padre le es atribudo el designio salvfico. Pues ste surge
del carcter eterno, es decir, de la trascendencia del Padre .y tiene
por objeto, el mundo temporal, todo el universo.
El designio, como acto divino, involucra diversos aspectos. Es
concepcin o ideacin del mundo; es voluntad, querer al mundo; es
poder y ejecucin.
Como ideacin es oculto, arcano, es decir, trascendente al cono-
cimiento del mundo; y sabio: sapientiae consilio; designio de una
inteligencia que acierta y no yerra.
Como voluntad, es libre -libemmo comiZio--, inmotivado des-
de fuera, o sea, nuevamente trascendente.
25 Todos los hombres. antes de la venida de Cristo, son puestos bajo la Pro-
videncia salvfica del Padre: "El eterno Padre... no los abandon cados en
Adn" (2).
172
LUCIO GERA
En su raz es un acto de bondad -bonitatis suae consilio--, es
decir, de amor: es el "agap" del Padre lo que funda su designio, y
solamente aqu puede encontrarse una motivacin a ese designio. La
motivacin es plenamente subjetiva y en realidad coincide con el
acto mismo de amor.
El mundo encuentra entonces su origen, su raz, en el conoci-
miento y voluntad de Dios; en su amor. Todo esto garantiza que el
mundo tendr un sentido y una razn de ser, pues est fundado en
el amor sabio de Dios trascendente.
El objeto del designio del Padre es el mundo y, centralmente,
el hombre en el mundo. El texto conciliar presenta aqu una visin
englobante y unitaria del plan divino: ste abarca la creacin, la
elevacin y la salvacin
26
En otras palabras: el objeto del designio
que tiene el Padre consiste en "comunicarse" a la creatura. Esa co-
municacin abarca los tres rdenes de la creacin, elewein y sal-
vacin
27
El Padre "que habita la luz inaccesible" decide revelarse
al hombre y reiterar su revelacin al hombre cado; en esto consiste
el misterio, que es el contenido del designio paterno.
Objeto del plan es el hombre. La intencin definitiva y unifi-
cante es salvarlo. Los medos y modos de realizar la salvacin son
las misiones
28
del Hijo y por consiguiente, la aparicin en la histo-
ria, de Cristo y del Espritu, en Pentecosts. Cristo y el Espritu
realizan la Iglesia. La Iglesia queda as determinada como comuni-
dad de salvados: pues a ella han "venido" y en ella se han hecho
presentes, el Espritu y el Hijo, quienes la congregan definitiva-
mente en torno al Padre: apud Patrem.
Quedan as sugeridas, desde la perspectiva del Padre, las diver-
sas relaciones entre las personas que intervienen en la obra salv-
fica: del Padre al Hijo (Cristo), al Espritu, a la Iglesia, la cual
retorna al Padre. Si bien pudiera ser perfeccionado, el prrafo logra
construir una buena sntesis
29
26 "El eterno Padre, con un designio totalmente libre y oculto de su sabl-
durla y bondad, cre a todo el universo, determin elevar a todos los hombres a
participar de la vida divina, y no los abandon cados en Adn, dndoles Siempre
aux1l!os en orden a la salvacin, en vista de Cristo Redentor ..... (2).
27 Puede aqu! ser recordado el texto de Cayetano sobre la triple comunica-
cin de Dios a la creatura: 111 Pars Summae Tneologae, q. 1, arto 1, N9 VII, ed.
Leonina, t. XI, pgs. 8-9. Las tres comunicaciones constituyen el "misterio salvl
tlco", aun la primera, la comunicacin por v!a de creacin, si sta es considerada
no In abstracto, sino en cuanto, de hecho, l o ~ ha creado para elevar a la crea-
tura y salvarla. De esta torma es el momento salv!flco (Cristo Redentor) el que
unifica los tres rdenes. Esta referencia a Cristo de todo el orden de la real1dad
creada est puesto de relieve por la Constitucin en los Nos. 2, 3, 7.
28 En el N9 2 no son expllcltamente mencionadas las misiones, sino sola-
mente las personas. Las misiones estn Impllcltamente sugeridas por el contexto
general de los Nos. 2-4, y, en el N9 3, expresamente mencionada la misin del
Hijo.
29 Hay una sntesis sugerida, no explotada por la Constitucin en todos sus
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
173
En el centro del plan del Padre estn Cristo y la Iglesia.
El texto quiere destacar el papel central de Cristo. En un or-
den de intencin El est en el centro del plan: todo est referido a
El. Los tres rdenes, de creacin, elevacin, salvacin estn suspen-
didos de Cristo y a Cristo se refieren; los predestinados, que son la
razn de ser del mundo, lo estn en funcin de Cristo. De esta pri-
maca de Cristo testimonian los textos bblicos introducidos en el
texto conciliar: Colosenses 1,15 y Romanos 8,29: Cristo es la image:n
de Dios y por consiguiente modelo de toda creatura; primognito en
la ideacin divina, de suerte que lo restante de la creacin, surge en
esa ideacin despus de Cristo y en relacin de Cristo y est desti-
nada a conformarse a ese modelo. En el orden de ejecucin, Cristo
est tambin en el centro de la historia: la anterior a El est en fun-
cin de su intervencin salvfica, referida por consiguiente, a Cristo.
La historia posterior, con ms razn ao, depende de Cristo.
Tambin la Iglesia ocupa un lugar central. Ella est en el cen-
tro del pensamiento del Padre, quien, en su designio conoci de an-
temano a todos los elegidos y Zos predestin en funcin de Cristo;
quien adems determin convocar a los creyentes en Cristo de:ntro
de la Iglesia.
Pero es, de una manera especial, la Iglesia fundada por Cristo
la que ocupa un lugar central dentro de la historia de la Iglesia uni-
versal; a ella estn referidas todas las etapas eclesiolgicas anterio-
res, y ella refiere inmediatamente al ms ,all de la historia, al esta-
dio escatolgico.
De esta Iglesia quedan en el N9 2 indicados ciertos caracteres:
-convocacin de fieles en la Iglesia- en referencia a Cristo--; es
adems, una comunidad histrica; es universal30, ella abarca la his-
toria desde el principio hasta el fin. Los temas sern retomados y
desarrollados.
aspectos, que tiene dos momentos: uno, de "venida", a saber, las misiones trini-
tarias; otro, el "retorno", por el que los hombres, por el Espirltu, son llevados al
Hijo, y de ste al Padre. Es elocuente, en este sentido, el texto de Ireneo, Adv.
Haer. Lib. V, cap. 36, PG. 7, 1223: "Es por el Espritu que se asciende al Hijo, y
por el Hijo al Padre". Cfr. Ch. Joumet: L'EgZise du Verbe Incarn, II, Descle de
Br., 1951, pg. 374 Y 379.
30 El ~ 2 se pone en la perspectiva de la Iglesia universal y la Iglesia fun-
dada por Cristo aparece como una etapa de aqulla. La Iglesia universal es deter-
minada con el concepto de "elegidos" y de "justos": "A todos los elegidos el Pa-
dre los conoci antes de los siglos ... "; y al final del prrafo se habla de todos los
elegidos reunidos en la Iglesia universal: "Entonces, como se lee en los santos
Padres, todos los justos ya desde Adn, desde el justo Abel hasta el ltimo ele-
gido, se reunirn en la Iglesia universal junto al Padre". La Constitucin se re-
mite expresamente a los Padres; una nota del Schema-1963, que se considera v-
lida para las redacciones posteriores, apoya esta visin de la Iglesia universal con
abundantes citas patrsticas y aade una explicacin teolgica: "Para todos ellos
(los justos o elegidos), pertenecer al cuerpo de Cristo o de la Iglesia, ya desde
Adn o desde Abel, significa: recibir la salvacin por la fe en Cristo, nico me-
diador. cuyo nflujo eficaz trasciende tiempos y lugares. La Iglesia asi entendida,
como comunin de salvacin y de gracia, es ms determinada, por la Encarnacin
174 LUCIO GERA
EL HIJO (3)
El designio salvfica, la Iglesia universal, tienen su origen y
fin en el Padre. A El son atribuidos, segn acabamos de ver.
Tambin pueden ser atribudos al Hijo (y al Espritu). Pues,
tambin el Hijo concibe, decide y ejecuta el plan.
No obstante subsiste una diferencia. En el Hijo el plan no es
"original", sino derivado. El Hijo recibe del Padre la ideacin y la
decisin salvfica. En el Padre, en cambio, el plan es "original" y
por eso el Padre se lo "apropia".
Tambin se puede atribuir al Hijo la realizacin salvfica de
todas las etapas de la Iglesia universal. De desarrollar esto, habra
que referirse a doctrinas patrsticas, tales como la de la presencia
universal del Logos, ya antes de su venida, en la historia de los
pueblos; o la del Hijo, aunque no "patentemente" manifestado, si
"adumbrado" en la revelacin hecha a Israel. Sin embargo, hay un
aspecto, ya indicado, por el que la universalidad de la obra salvfica
es apropiada al Padre.
Si nos ubicamos en un orden de atribucin "propia", no sim-
plemente "apropiado", entonces al Hija corresponde atribuirle so-
lamente un momento del plan salvfico, el de su misin, y una sola
etapa eclesiolgica, la de la Iglesia por El fundada.
Aqu cobra el Hijo relaciones propias y especficas: El es en-
viado por el Padre; es enviado a un trmino temporal determinado.
Aqu encuentra el Hijo su funcin inalienable: es enviado a encar-
narse. Esto no es ms que suyo, del Hijo, y no corresponde ni al
Padre ni al Espritu.
Vista desde su misin, la funcin del Hijo parece coartarse a un
trmino temporal limitado. Sin embargo, como indicaremos inme-
diatamente, esta misin a un trmino temporal limitado no tiene
otro sentido que el de encontrarle un punto de insercin en el mun-
do y en el tiempo, desde donde, encarnado, pueda difundirse a toda
la historia y humanidad. La encarnacin en un individuo y en un
tiempo, dilata al Hijo hacia toda la humanidad y todos los tiempos.
Con 10 dicho queda sugerido el centro de perspectiva de este
prrafo 39.
En el N9 2 se haba hablado del origen de la Iglesia en el Pa-
dre. All el centro era el Padre y desde l se tejan las relaciones:
del Verbo, como sociedad jerrquica y comunidad de medios de salvacin, pero
siempre en la misma perspectiva universal y escatolgica". La misma nota refiere
a Y. Congar, Ecclesia ab Abel, en Festschrlft Karl Adam. Dsseldorf, 11152,
pg. 97-98.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
175
primera, al Hijo a quien enva; segunda, a travs del Hijo, hacia
la Iglesia.
Ahora permanece la misma trama de relaciones, pero cambia
el ngulo desde donde son contempladas: el centro es ahora el Hijo,
y desde l se traza, por una parte su relacin al Padre, del cual es
enviado, por otra, a la Iglesia, a la cual es enviado para darle origen.
El centro de perspectiva permanece algo oscilante: va del Hijo a
Cristo
S1
Para fijarlo definitivamente, no hay que perder de vista el
concepto de "misin". El Hijo es enviado a encarnarse en la historia;
es decir, en Jess. Jess es la historia ms inmediata del Hijo. El
"centro" est determinado por este "estar enviado", es decir, por la
ntima relacin del Hijo enviado a su propio trmino temporal in-
mediato, Jess. Cristo es el Hijo ya ejecutado en su trmino temporal.
La misin del Hijo a la historia es expuesta, en el esquema,
sucesivamente, en un orden de intencin y de ejecucin.
El orden de intencin es descripto mediante el texto de Efesios 1,
4-5: el Hijo es, ya desde antes de la constitucin del mundo, pensa-
do por el Padre con complacencia, como centro de los hombres des-
tinados a ser adoptados y de la restauracin de todas las cosas. El
Hijo es entonces ideado para integrarse a la historia y constituirse
centro y sostn de todo el mundo
s2
Determinado por su misin a un trmino temporal limitado,
desde ese trmino recoger en s toda la historia, anterior y posterior,
dndole sentido salvfico. La ejecucin de este plan comienza con
su venida al mundo: Y vino el Hijo, enviado por el Padre. Desde es-
te orden de ejecucin son vueltas a contemplar las relaciones de
Cristo, por una parte con el Padre, por otra, con la Iglesia.
Cristo, con respecto al Padre, no est ya solamente "escuchan-
do" y "recibiendo" la misin que Aqul, en estilo trascendente y
eterno, le comunica, sino ejecutndola con obediencia; es decir, est
bajo una "comunicacin" que se ha tornado "voluntad e imperio"
del Padre. El texto lo indica con una breve frmula: para cumplir
la voluntad del Padre.
Ahora bien: el contenido de la voluntad del Padre es la Iglesia.
Cristo ha de dar origen y poner en marcha a la Iglesia. Consecuen-
temente es descripta la Iglesia y, por cierto, desde diversos puntos
de vista.
31 El texto, NO 3, pasa del HIjo, enviado por el Padre, a Cristo, venido a
este mundo.
32 Es la intencin de los redactores "destacar (extoHere) la misin y funcin
de Cristo, conforme a los deseos de muchos Padres, y especialmente del R. Pont
flce Paulo VI"; Relatlones, N9 3, pg. 20.
176 LUCIO GERA
En primer lugar, desde una visin histrica de la comunidad
eclesial. La Iglesia es mostrada como unidad de fieles, como un cuer-
po; la mencin de la Eucarista, cuyo fruto es la intensificacin de
la unidad, viene a reforzar esta visin de la Iglesia como comunidad.
Por otra parte, esta comunidad es descrita dinmicamente, naciendo
y desarrollndose: el texto lo resume en dos palabras: comienzo fJ
crecimiento.
En segundo trmino es mostrada la Iglesia con los caracteres
tpicos del misterio.
Es el mbito en el que Cristo revela el misterio: nos revel el
misterio; que recibe la redencin: realiz la redencin a travs de su
obediencia; y en la que Dios, mediante Cristo, inaugura su Reinado:
inaugur en la tierra el Reino de los cielos. De este modo la Iglesia
est presente en la tierra, como lo ,est el "misterio", es decir, in
mysterio, veladamente, simblicammente, y adems, eficazmente,
como constante actualizacin del misterio pascual de nuestra re-
dencin!!/!.
Finalmente, la Iglesia es descrita -y sta es la perspectiva ms
acentuada en el prrafo-- en estrecha relacin con Cristo. Cristo
la funda y adems permanece mstica y activamente presente en
ella. En su fase inicial, es Cristo quien da origen a la Iglesia, inau-
gurando con ella el Reino, revelando el misterio y haciendo la re-
dencin. En su fase de desarrollo, la Iglesia crece como cuerpo en
Cristo, como unin con Cristo; el crecimiento de la Iglesia consiste
en una intensificacin de la unidad de los miembros del Cuerpo y
de su radicacin en Cristo, lo cual se realiza mediante los sacra-
mentos: se realiza la unidad de los fieles, que constituyen un cuer-
po en Cristo.
Todos estos temas sern retomados y desarrollados en el mismo
Captulo, NQ 5 y 7.
La misin y voluntad del Padre, dijimos, consiste en que Cristo
deba poner a la Iglesia en marcha: darle origen e impulsarla a
crecer.
Ahora bien: el erecimiento de la Iglesia equivale al de Cristo.
Es, en efecto, a travs de la Iglesia que congrega en torno a S, a
travs del crecimiento de "su cuerpo" eclesial, de la extensin de
su Reinado sobre los hombres, que Cristo, situado en el centro de la
Iglesia, y as, de la historia, se difunde dinmicamente hacia la l-
tima profundidad de la conciencia de los hombres, y, mediante ellos,
constitudos de este modo en Iglesia, hasta los confines del cosmos
y del tiempo. As restaura todas las cosas y va obteniendo su pri-
33 Lo cual est expresado con palabras tomadas de la oracin "Secreta"
del Domingo IX despus de Pentecosts: "Cuantas veces se celebra en el altar el
sacrit'icio de la cruz, en el que nuestra vlctlma pascual, Cristo, es inmolada, se
realiza la obra de nuestra redencin".
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
177
mado sobre ellas, primado "ideado" en el plan del Padre, que le
compete por su origen eterno, pero que va implantando histrica-
mente a travs del tiempo y del desarrollo de la Iglesia. El prrafo
se cierra con una frase de corte doxolgico, en la que Cristo aparece
en una situacin, antes atribuda al Padre, a saber: englobando toda
la realidad, por ser principio universal originante, fin universal
concluyente, y medio que hace consistir a toda la realidad en la
existencia: de El venimos, por El vivimos, a El tendemos. De este
modo, el prrafo 3, que se abra con la exposicin del primado de
Cristo en el plan del Padre (en el principio, antes de la creacin
del mundo) se cierra con el mismo tema. Nuevamente un prrafo,
que, como el anterior, ha logrado una buena sintesis.
Hagamos un breve parntesis al comentario del texto. A travs
de los Nos. 2 y 3, se puede ir descubriendo el mtodo de exposicin
que usa este Captulo de la Constitucin Lumen Gentium. El NQ 3,
que toca particularmente el tema del Hijo, repite y abarca prcti-
camente los mismos temas que el N9 2, consagrado al Padre, des-
tacando, desde luego, su propio tema particular.
Es un mtodo que consiste en poner el todo en cada parte, para
que cada parte conserve su referencia al todo, como indicaba el P.
Congar refirindose al modo como procedan los Padres
34
Mtodo orgnico, en que cada parte debe ser vista integrada al
conjunto. Excelente, por cierto, pero no fcil de realizar, pues exige
un esfuerzo continuo de sntesis. El esfuerzo es tambin exigido al
lector, quien se habr apercibido que el Primer Captulo de la Cons-
titucin no es de fcil lectura, pues requiere el esfuerzo continuo
de leer, integrando continuamente cada parte en el todo. De no
mantener ese esfuerzo de sntesis, el lector se ve dispersado hacia
mltiples temas que no acaba de coordinar.
EL ESPRITU (4)
En la trama de relaciones que se imbrican para configurar la
obra salvfica aparece una nueva persona.
Evidentemente esas relaciones deben ahora ser consideradas
desde otro ngulo: desde el Espritu. Para ser ms precisos, este
nuevo centro de perspectiva, que es el Espritu, est constitudo por
el hecho que El "es enviado". Desde este "ser-enviado" hemos de
a.t L'Ecclesiologie de la Revolutton au Concile du Vattcam, SOUB le
signe de I'affimation de !'autorit, en L'cclesiologie au xrxe. siecle, pg. 113.
liS
LUCIO GERA
contemplar ahora las relaciones que el Espritu tiene, por una parte,
con la persona que enva; por otra, con el trmino al que es enviado.
El texto del N9 4 expresa, con una frmula concisa, el hecho
de la misin, no las Personas que lo envan: fue enviado el Espritu
Santo. Est implcito que son el Padre y el Hijo quienes lo envan.
Tampoco se expresa que Cristo enva al Espritu, sino solamente que
el Espritu sucede a Cristo e interviene una vez que Aqul hubo
acabado su obra en la tierra: terminada la obra que el Padre encar-
g al Hijo de realizar en la tierra
35
El Espritu es enviado 'a la Iglesia. El texto expone la relacin
entre ambos, las funciones que el Espritu tiene en la Iglesia con
una descripcin que ofrece dos aspectos: histrico uno, otro estruc-
tural.
El Espritu se hace presente: viene, permanece y conduce al fin.
Viene en un momento determinado, una vez que Cristo hubo aca-
bado su obra: venida que es comienzo de una etapa de anticipacin
escatolgica; no obstante, esa etapa es todava "tiempo intermedio"
y en ella el Espritu permanece para cumplir sus funciones: fue en-
viado el da de Pentecosts para santificar "permanentemente" a la
Iglesia; permaneciendo, empero, impulsa y conduce a la Iglesia ha-
cia su plenitud escatolgica.
De esta forma, el prrafo se abre con la indicacin del da de
Pentecosts -momento histrico del "comienzo"; se cierra con la
Parousia- momento final-; y expone las funciones que el Espritu
ejerce en el tiempo intermedio. Nos ofrece una sntesis de tipo
histrico.
La descripcin de las funciones que el Espritu ejerce en el
tiempo intermedio pertenecen al aspecto que llamamos estructural.
La Iglesia se estructura sobre dos dimensiones: interna o vital y
visible o institucional. Lars funciones del Espritu recaen sobre am-
bas dimensiones: entre los dones que se le atribuyen se enumeran
tambin las funciones jerrquicas: unifica en la comunin y servicios,
la dota y dirige con diversos dones jerrquicos y carismticos.
Pero le son atribuidas particularmente funciones internas y
vitales: el Espritu ha sido enviado para santificar a la Iglesia, para
vivificarla espiritual y corporalmente. Habita, ora y da testimonio
en la interioridad de los fieles. Conduce a la Iglesia a toda verdad,
la unifica, la adorna con sus frutos, la rejuvenece y renueva condu-
cindola a su meta escatolgica.
En todo esto aparecen tres temas, que indicamos brevemente y
que remitimos para ser tratados ms adelante:
35 El tema del envio del Esplrltu por parte de Cristo ser expllcitamente in-
dicado en el NQ 5.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
179
En primer trmino, se quiere evidentemente evitar la divisin
entre Iglesia-comunidad e Iglesia-institucin, carismtica y jerr-
quica. Con ese fin se muestra que las diversas dimensiones eclesia-
les radican y derivan todas del Espritu, de suerte que constituyen,
por su origen, una unidad indivisible. Se prepara el tema sobre las
relaciones entre la Iglesia visible y la espiritual, que ha de ser ex-
;>resamente tratado en el N9 8.
Damos as con el segundo tema, acerca del modo en que se con-
jugan las diversas funciones del Cristo y del Espritu con respecto
a la Iglesia. El problema llevara a recoger datos dispersos en los
Nos. 3 y 4, 5 y 7; depende en particular del tema de la efusin del
Espritu por parte de Cristo, que encuentra SU lugar en el NQ 5. Al
!!omentarlo haremos referencia a este punto.
El tercer tema se refiere a las funciones mismas que son asig-
nadas al Espritu. El texto conciliar enumera, a travs de una ca-
dena de textos bblicos, las funciones que le atribuye el Nuevo Tes-
tamento; pero no se detiene a explicarlas, a no ser a travs de bre-
ves indicaciones. Se deja desear un mayor aporte teolgico que pu-
siera de manifiesto el contenido y la organicidad de categoras como
las de "santidad", "vida", "unidad", "verdad", "filiacin". Algunos
de estos conceptos retornan en los siguientes captulos de la Cons-
titucin: una descripcin de la estructura jerrquica de la Iglesia,
de su unidad y diversidad funcional, sus carismas y servicios se ubica
en el Captulo III; la explicacin del contenido, sentido y formas de
la santidad, en el Captulo V.
La Seccin trinitaria es concluida con una frase en la que se
engarza una cita de San Cipriano: "As pues, la Iglesia entera se
presenta como un pueblo unido por la unidad del Padre, Hijo y Es-
pritu Santo"36.
La cita establece una correspondencia entre el momento orgni-
co de la Trinidad y el de la Iglesia: diversidad y unidad interna de
las Personas trinitarias son paralelas a la diversidad y unidad del
pueblo que es la Iglesia. Esta correspondencia es dinmica, en el
sentido que la organicidad de la Iglesia est realizada por la de la
Trinidad. La cita de Cipriano, desprendida de su contexto adquiere
un tenor suficientemente indeterminado y comprensivo como para
significar que la Trinidad determina la unidad de la Iglesia a travs
de los diversos rdenes eficiente, ejemplar, formal y final.
Las Tres Personas, unidas en su comunidad trascendente, hacen
a la Iglesia como comunidad.
La hacen, en efecto, a imagen y semejanza suya: la Iglesia en-
cuentra su modelo en la Trinidad, en el ser divino, en el cual se dan
36 S. Clprlano, De Orat. Dom. 23, PL. 4, 553; Hartel, 111 A, pg. 285.
180
LUCIO GERA
Personas diversas, pero mutuamente referidas unas a otras, en el
que se verifican misiones que surgen de una "oposicin" que con-
firman, pero constituyendo, por ese mismo, a las Personas en la
solidaridad de "enviante" y "enviado".
La Iglesia, adems, se une en torno a la Trinidad, a la cual de
esta forma posee, o mejor, por la cual, como centro unificante, es
poseda. Tiene as la dicha de estar radicada en la Realidad y de ser
acogida, en constante retorno de su aventura temporal, en el Seno
trascendente e iniciador de esa aventura, seno donde est la vida.
y porque es peregrina y est aun en retorno, posee la Iglesia a
su centro original tendiendo todava hacia El, como meta, en la es-
pera de que lo que es slo anticipacin y como adelanto de salario,
se torne participacin de la Trinidad. En esto consiste su misterio.
Antes de concluir con esta primera Seccin, debemos plantear
una cuestin. Cul es el momento que domina la sntesis trinitaria
que nos ofrece el Captulo?
La pregunta lleva a recordar las diversas formas de sntesis, po-
sibles en esta mateda.
Puede, en efecto, acentuarse uno u otro de los momentos, que en
ltimo trmino, han de constituir una sntesis trinitaria: o lo comun
(naturaleza, unicidad y unidad de Dios), o lo propio (personas, dis-
tincin trinitaria). Puestos en el nivel de la actividad "ad extra" co-
rrespondenr acentuar o bien la tesis de la intervencin comn de
las Tres Personas, o bien la del modo, funcin o aporte propio (o
apropiado) de cada una de ellas en la obra que realizan. El tema de
las apropiaciones juega aqu un rol ambiguo, ya que pueden ser con-
sideradas en cuanto, en resumidas cuentas, afirman la operacin de
hecho comn a las diversas Personas, o en cuanto destaca a una u
otra Persona en su carcter propio.
La sntesis trinitaria puede ser tambin medida desde otros mo-
mentos: el esttico y el dinmico.
La Trinidad puede, en efecto, ser considerada como ya estable-
cida; naturaleza divina y personas ya constituidas. O bien, por el
contrario, se concibe a las Personas en su acto de surgir. Ms que
las personas son aqu atendidas las "procesiones", el origen de esas
Personas; todava, ms que conforme a su simultaneidad, las reali-
dades son atendidas segn su orden de origen. Esto cambia las pers-
pectivas: ms que lo "comn" en oposicin a lo "propio", es consi-
derado el todo en oposicin a sus componentes; y aun, el todo es
considerado en acto de constituirse y expticitarse. Vale decir: el to-
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
181
do, la Trinidad entera, en su naturaleza y personas, es vista en el
Padre como en su germen y principio, y desde El desplegndose co-
mo a travs de etapas o momentos dinmicos que son los diversos
"orgenes" .
Si en uno de esos modos de concebir resalta el momento de in-
mutabilidad y perfeccin divina, a costa de cierta presentacin es-
ttica, en el otro resalta el momento dinmico, al costo de cierto
riesgo de "historizar" a la Trinidad. En una concepcin de Trinidad
es "contemplada"; en la otra es "narrada".
Trasladadas estas concepciones al orden de la actividad "ad ex-
tra", una de ellas queda reflejada en la imagen de la accin de Dios,
o aun de las intervenciones de las diversas Personas que caen verti-
calmente sobre la obra exterior; cada una de las Personas, como
centros autnomos y suficientes, ejerce desde s misma su funcin
sobre la creatura. La otra concepcin, en cambio, debe ser reflejada
con una imagen ms completa, la que surge de las "misiones" tri-
nitarias. Aqu solamente el Padre, ya constituido en principio de ac-
cin, acta "desde S mismo" y acta "a travs" del Hijo y el Espri-
tu; a su vez, el Hijo acta sobre la creatura, pero "desde el Padre"
derivando su accin de la misin del Padre; el Espritu interviene
en la creatura, pero "desde el Padre y el Hijo". La frmula tia Patre,
per Filium, in Spritu" es aqu elocuente; las misiones reproducen
la visin de las Personas que, en su nivel ontolgico, van surgiendo
una de otra; las misiones "reagrupan", en un nivel funcional y sal-
vfico, (o sea, de cara a la creatura) a las tres Personas radicalmente
agrupadas en su nivel ontolgico por las relaciones de origen in-
temporal.
Hay un tercer aspecto, dependiente de los anteriores, que diver-
sifica las concepciones trinitarias, y que se ubica ms bien en la
perspectiva de la "relaciones". Ya que se puede poner el relieve en
la consideracin de los caracteres de "igualdad" que tienen las Per-
sonas: se insiste en aspectos como la coeternidad, coadorabilidad,
igualdad de potencia, etc. O bien, sin negar esa igualdad, se puede
insistir en mostrar la diferencia, no slo numrica, sino especfica
y uno dira "jerrquica" entre las personas; la expresin no est del
todo bien, ya que en la Trinidad no hay "mayor." ni "menor"; no
obstante hoy un orden de origen (vuelve la importancia del momento
de "origen"); de aqu el constante peligro de subordinacianismo en
la teologa griega prearriana. Las relaciones de igualdad ceden ante
la consideracin de las relaciones de "oposicin" y el ordenamiento
de estas relaciones; se insiste en el carcter "orgnico" de las rela-
ciones, conforme al cual las Personas se relacionan en cuanto "distin-
tas" cualitativamente (como "Padre" e "Hijo" p. ej.) y conforme a
un orden "secundum prius et posterius". Si quisiramos volcar estas
concepciones en imgenes, diramos que, mientras una concepcin ve
182 LUCIO GERA
el conjunto trinitario segn un esquema "geomtrico", otra la conci-
be conforme a una imagen "orgnica". Una ofrece una presentacin
de las Personas divinas, que tiene algo de uniforme, pero con ms
sentido de las proporciones; la otra nos da una presentacin ms
variada, pero que debe cuidarse de introducir cierta heterogeneidad
en el interior de la Trinidad.
Si desde estos criterios juzgamos el desarrollo que nos presenta
el Captulo I de la Constitucin, es netamente discernible que el
centro de visin y sntesis est constituido por las "personas" en su
carcter peculiar, no por la naturaleza comn: a partir de la diver-
sidad de las personas son manifestadas sus diversas funciones salv-
ficas que se mueven entre lo "propio" y lo "apropiado".
Las personas, son as mostradas bajo cierto aspecto activo: ellas
intervienen con su carcter particular, en la obra salvfica sobre la
creatura.
Tambin se siente una tendencia a descubrir los centros dinmi-
cos, o sea, las misiones, desde donde esas Personas toman interven-
cin en la obra salvfica: las Personas intervienen "derivando" de
otras su funcin (Hijo y Espritu) o interviniendo a travs de otras
(Padre e Hijo).
Decimos que "se siente la tendencia" a descubrir este momento
trinitario; pues a veces, en circunstancias en que poda esperarse la
explicitacin de este aspecto, no se lo encuentra explcito, y parece-
ra que la expresin de este momento dinmico-original es incons-
cientemente detenido o pasado por alto. As en el n
9
2, consagrado
al Padre, ste aparece concibiendo inicial y fontalmente el designio
salvfico, pero no explcitamente enviando al Hijo, o sea, actuando
a travs de El. En el n
9
3, consagrado al Hijo, ste es presentado co-
mo enviado del Padre; en ese contexto refleja ya un momento del
Hijo, que acta "desde el Padre". Por otra parte el Hijo no aparece
enviando al Espritu y actuando a travs de El; tema que es remitido
al n
9
5. En el n
Q
4, consagrado al Espritu, ste es manifestado como
enviado, pero de un modo impersonal: missus est, sin expresarse
qu Persona o Personas lo envan.
Da la impresin que el momento dominante en la sntesis es el
de las Personas, como centros suficientes, actuantes, y, a veces pre-
sentados algo autnomamente. Se los ve unidos y solidarios en la
obra temporal, en el efecto que todos contribuyen a realizar; aun
as, predomina el aspecto externo y temporal por el cual una Per-
sona interviene sucediendo a la otra, cuanto sta ha concluido su
tarea, pero no el momento de derivacin interna por el que la in-
tervencin de una Persona tiene su origen en la misin de otra.
Esta impresin es bastante borrada, aunque no eliminada, ante
la aparicin, en el n
9
4, de la frmula: Pater ... per Christum ... in
uno Spiritu. No del todo eliminada: no se acaba de ver por qu el
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
183
tema de la misin del Espritu por parte del Hijo ha quedado des-
plazado de su contexto (por consiguiente, de su nivel) trinitario y
remitido exclusivamente al contexto cristolgico, en el que el Re-
sucitado aparece derramando el Espritu sobre la comunidad
37
.
2. El Misterio de la Iglesia en Cristo y el Espritu (5-7)
La Segunda Seccin del Captulo I rene un conjunto de ex-
presiones bblicas, algunas de un marcado carcter metafrico, me-
diante las cuales es manifestado el misterio de la Iglesia (5), es de-
cir, nos es dada a conocer su naturaleza ntima (6). Son las de "Rei-
no de Dios (5), "Cuerpo de Cristo" (7) y otras, ms brevemente ex-
plicadas (6).
A primera vista esta Seccin intermedia desconcierta, porque
parece yuxtaponer un desarrollo no sistemtico a la exposicin siste-
mtica de la Primera Seccin. El contenido de esas expresiones, en
parte al menos, se cubre mutuamente y aun es equivalente a temas
o aspectos desarrollados en la Primera Seccin. Aun podra pensarse
que el empleo de las metforas no constituye sino un procedimiento
de observacin emprico-comparativa que est a la "caza de la de-
finicin"; procedimiento que, por consiguiente, debiera ser remitido
al comienzo de una exposicin eclesiolgica que se inaugurara con
una cierta "via inventionis".
No obstante, de esas expresiones, cada una de las cuales lo dice
todo, es reducido o acentuado cierto contenido especfico y propio, lo
cual hace que se completen mutuamente y que el pensamiento pro-
grese con cierta organicidad entre la Primera Seccin y la ltima.
Por otra parte este procedimiento corresponde a un mtodo que ya
hemos indicado: en el desarrollo de cada aspecto particular de la
Iglesia referir simultneamente al conjunto de sus aspectos, que for-
man un todo.
El hecho de valerse de estas expresiones tiene sus anteceden-
tesas. La teologa, desde hace tiempo, viene preocupndose por encon-
37 En definitiva: la Constitucin trae un valioso aporte a la eCleslologla al
reintegrar a la Iglesia dentro de un cuadro trtnitario, inscribindola as en la eco-
noma de salvacin; por otra parte esto constituye un comienzo y la teologa
habr de desarrollar ulteriormente este tema de las relaciones de la Iglesia con la
Trinidad.
38 Segn R. Aubert, La gographie ecclsiologlque ... pg. 38. ha sido passa-
gUa en su De Ecclesla Chrlsti (2. vol. 1853 y 1854) quien ha inaugurado este mtodo
nuevo en eCleslologla y ha defendido sistemticamente esta manera de proceder:
"statultur firmltas analoglarum quae ex Scripturts proponuntur. 51 eaedem con
soclatae slnt atque harmonosae" (Op. cit. t. l. pg. 65).
184
LUCIO GERA
trar una "definicin" satisfactoria de lo que es la Iglesia. Diversas
frmulas han sido presentadas, valoradas, aceptadas, rechazadas u
observadas. Muchos sienten un malestar porque ninguna de esas fr-
mulas enuncia, a su juicio, todos los aspectos esenciales de la Iglesia;
y algunos han llegado a preguntarse si, en definitiva, es posible dar
una definicin de la Iglesia
39
El malestar se ha dejado sentir en es-
pecial con respecto a las frmulas de corte conceptual-filosfico, ta-
chadas a veces de natur'alismo, por juzgarse que dejan de lado los
elementos sobrenaturales, los ms especficos de la Iglesia.
Ante estas dificultades e incertidumbres se ha optado por echar
mano de frmulas e "imgenes" bblicas y patrsticas, y de acumu-
larlas para que, complementndose mutuamente, dieran una idea
menos parcial de la Iglesia. Algunas de estas expresiones obtienen
la preferencia de los telogos actuales y de la Constitucin Lumen
Gentium; preferencia fundada en el hecho de que cada una de ellas
logra dar una nocin bastante completa de la Iglesia o bien destaca
un aspecto, que la teologa actual tiene inters en poner de relieve.
Valindose de estas expresiones, el Captulo 1 presenta un con-
tenido en el que la Iglesia se manifiesta como realidad mstica, co-
munidad mstica: su ntima naturaleza consiste en que ella es "mis-
terio" y misterio de "comunin". Es evidente la intencin de mos-
trar que el aspecto interior y sobrenatural de la Iglesia tiene una
principalidad sobre su aspecto visible; pero no dejan de estar expre-
sados tambin en sus aspectos institucionales.
Ahora bien, el misterio de la Iglesia, antes presentado como par-
ticipacin de la Trinidad, resalta ahora como participacin de Cristo,
y, mediante Cristo, del Espritu. De aqu el carcter notablemente
cristolgico de esta Seccin.
La Iglesia aparece, finalmente, en su dimensin histrica, y la
materia de esta Parte es organizada conforme a un esquema tempo-
ral, particularmente en el n
Q
5: la Iglesia que n'ace por obra de
Cristo, como comienzo del Reino, se prolonga y desarrolla, como Rei-
no en expansin (5), como Cuerpo de Cristo en crecimiento (7) hasta
su plenitud final.
Como puede entreverse, esta Seccin presenta una especie de
balanceo de temas, pero con acentos definidos; en una perspectiva es-
tructural la Iglesia es presentada como sociedad visible y jerrquica,
con diversidad de miembros unidos entre s, pero el acento est en su
aspecto mstico y vital. En el interior de una perspectiva ostica, la
Iglesia es vista como comunidad que participa de Dios, pero el acen-
39 cr. Y. Congar: Peut-on dftnlr !'Eg!lse? Destin et va!eur de quatre no-
tions qul s'offrent la fatre, en Sainte EgUse. Etudes et pproches ecclsiologl
ques, Coll. Unam Sanctam, Paris. du Cerf. 1963. pg. 21-44.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
185
to cae ahora sobre el hecho que realiza ese lazo mstico, estando en
unin con Cristo. Dentro de una perspectiva histrica, la Iglesia apa-
rece manteniendo su continuidad y fijeza; no obstante, el acento
marca ahora la modalidad progresiva, a travs de los momentos de
comienzo, desarrollo y tensin escatolgica de que est cruzada la
Iglesia peregrina.
Estos acentos van aflorando en diversos nmeros del texto: el
prrafo consagrado al tema del Reino pone en evidencia el aspecto
histrico sin dejar de integrar los restantes aspectos de la Iglesia. En
el prrafo dedicado al tema del Cuerpo de Cristo, el relieve est dado
por el momento de comunin con Cristo, pero son tambin expre-
sados otros rasgos de la Iglesia
4o
De las diversas expresiones con que es descrita la Iglesia elegi-
mos dos, la de "Reino de Dios" y la de "Cuerpo de Cristo", para ver
cmo son desarrolladas por la Constitucin.
EL REINADO DE DIOS (5)
El prrafo est redactado conforme a un orden temporal, que
va de lo particular a lo general.
Efectivamente: se narra en primer lugar la etapa particular en
que Cristo funda la Iglesia; abarca el periodo de su vida terrestre y
comprende los tres momentos de comienzo, desarrollo (a travs de la
predicacin, milagros y presencia terrestre de Cristo) hasta el fin
(muerte de Cristo).
Esta etapa de fundacin no es ms que el momento inicial de
todo el perodo de la Iglesia, que se contina en su segunda etapa,
la del "tiempo intermedio", extendindose hasta su final escatolgi-
co; esta etapa intermedia tiene su comienzo (en la Resurreccin de
40 Las Relattones Indican cules han sido los aspectos de la Iglesia que se
ha querido destacar mediante el empleo de estas expresiones. La expresin "Rei-
no de Dios", ha sido Incluida en el Captulo a pedido de muchos Padres, "por
encontrarse muchas veces en los Evangelios, y por manifestar la ndole a la vez
visible y espiritual de la Iglesia sociedad, como tambin su aspecto histrico y
escatolgico; Relattones, N9 5, pg. 20-21. Los mismos aspectos son manifestados
mediante el empleo de las diversas imgenes que se exponen en el N9 6: las Im-
genes agrcolas tienen la intencin de exponer a la Iglesia en su aspecto histrico,
a saber, a la Iglesia como una simiente que est en continuo crectmtento; las im-
genes de la edificacin quieren mostrar simultneamente la fijeza y la marcha
progresiva de la Iglesia: progressivam et ftrman exstructtonem Ecclesiae; la de la
Esposa la relacin peculiar de la Iglesia con Cristo; Relationes, N9 6, pg. 21. Con
la expresin "Cuerpo de Cristo" se quiere poner de manifiesto tanto los elemen-
tos internos como los exetrnos, y otros aspectos que luego indicaremos; Relatto-
nes, N' 7, pg. 21-22.
186 LUCIO GERA
Cristo y donacin del Espritu); y sU momento de desarrollo a travs
del tiempo en que la Iglesia debe cumplir su misin en la tierra.
Finalmente, este perodo de la Iglesia, con su doble etapa de
fundacin por parte de Cristo y de cumplimiento de su misin bajo
el rgimen del Espritu, no constituye ms que un perodo particu-
lar del Reino: el de anticipacin del Reino, su comienzo en la tierra
que se prosigue y consuma en el estadio escatolgico.
El ordenamiento temporal, dijimos, va de lo particular al con-
junto. Simultneamente va de lo pequeo y en estado germinal a
lo que est en desarrollo, y de aqu a lo ya cumplido en su plenitud
vitaL El movimiento de ideas y las continuas sugerencias del texto
ponen al lector en la sensacin de algo que crece, de una Iglesia
que va desde su nacimiento hasta su madurez definitiva.
En lo que atae al contenido de estte prrafo, queremos abordar
dos temas:
Uno, referente a la equivalencia entre Reino e Iglesia, a la "re-
alidad" que es el Reino y a sus "signos". Esto nos detendr un mo-
mento, pues el texto es algo obscuro y presenta algunas dificultades
a la exgesis.
El segundo tema se refiere a las relaciones entre Cristo y el Es-
pritu; tema al que antes hemos aludido, remitindolo a este lugar
41
El prrafo tiene esta idea central: la Iglesia es el Reino de Dios
(con los lmites que luego pondremos a esta afirmacin) 42. La idea
surge de una pregunta precisa: qu es la Iglesia? La Constitucin
responde, valindose de una de las expresiones que Cristo mismo
us: es el Reino de Dios. El problema se traslada entonces a esta otra
expresin con que es definida la Iglesia
48
, y est enunciado con estas
41 Cfr. supra, nota 35.
42 Cierta equivalencia se establece ya desde la primera frase del N. 5: "El
misterio de la Iglesia se manifiesta en su fundacin. En efecto, el Seor .Jess dio
comienzo a su Iglesia anunciando la feliz noticia del advenimiento del Reino de
Dios prometido desde los siglos en las Escr1turas: Se cumpli e! tiempo y ha lle-
gado e! Retno de Dios" (Me. 1, 15; Mt. 4, 17). Cristo comienza su Iglesia predicando
el Reino: el texto quiere Indicar una cierta equivalencia entre Iglesia y Reino, no
entre IgleSia y predicacin; la Iglesia que Cristo Inicia consiste en la "realidad
predicada", el contenido de la predicacin. Por otra parte es tambin verdad que
la Iglesia consiste, entre otras cosas. tambin en la predicacin de la palabra:
segn este mismo N. 5 en eso consiste su "misin": "recibe (en Pentecosts) la
misin de anunciar y establecer entre los pueblos el Reino de Cristo y de Dios",
Es tambin verdad que el Reino de Dios llega y se establece en la tierra mediante
la predicacin, pero la predicacin est en el orden de los medios externos para
establecer el Reino; el Reino se establece en la tierra ms bien por la fe del hom-
bre que acepta en si el reinado de Dios: este es el sentido de la frase que acaba-
mos de citar: la Iglesia es la "realidad" predicada -el Reino- que se hace presente
y se realiza en la tierra al ser creda esa realidad anunciada.
43 El traslado es claramente perceptible en el texto en el cual hay un ex-
plicito cambio de sujetos, de una frase a otra: "El misterio de la Ig!esla se mani-
fiesta .. , Y este Reino brilla .. ,"
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
187
frmulas: manifestacin del Reino; comprobacin del Reino; brillo
(presentacin lcida, clara) del Reino ante los hombres. Las frmu-
las son equivalentes, pero el problema que plantean es algo comple-
jo y es oportuno formularlo con claridad: las frmulas citadas reco-
gen estos interrogantes: cules son los "signos" del Reino y "qu"
manifiestan acerca de ese Reino?
Los signos son: la palabra, las obras y la presencia terrestre de
Cristo.
Qu manifiesta la palabra aCerca del Reino? El texto dice: Es-
te Reino brilla ante los hombres en la palabra, las obras 11 la presen-
cia de Cristo. Pues la palabra del Seor es comparada a una semilla
que se siembra en el campo (Me. 4, 14): quienes la escuchan con fe
11 se agregan a la pequea grey de Cristo (Le. 12, 32), han recibido
al mismo Reino; despus la semilla por su propia fuerza germina IJ
crece hasta el tiempo de la siega (Me. 4, 26-29).
La "palabra" involucra dos momentos: el del concepto, imagen
o voz significantes, y, por otra parte, el del contenido o realidad sig-
nificada, hablada y escuchada. Ahora bien: en el texto citado, el vo-
cablo "palabra", que parecera establecer la transicin entre las dos
frases (El Reino brilla en la "palabra" ... Pues la "palabra" ... ), sig-
nifica en cada una de ellas uno u otro de los aspectos involucrados
en su significacin. En la primera frase, "palabra" indica la predi-
cacin de Cristo, sus discursos sobre el Reino, en cuanto son signos
manifestativos de lo que es el Reino; en cambio, en la segunda frase,
"palabra" tiene sentido objetivo e indica la realidad significada por
esos discursos de Cristo. En el primer sentido la "palabra" es medio
para manifestar al Reino; en el segundo sentido, "palabra" es el mis-
mo Rein0
44
El sentido es entonces el siguiente: la palabra-signo, es decir, la
predicacin de Jess en general, ha manifestado qu es el Reino.
Adems, hay una palabra-signo, un discurso panicular en el que
Cristo se ha referido al Reino hablando en parbolas (mediante im-
genes sensibles significativas del Reino: es el discurso de Me. 1, 14
a que hace alusin el texto). y en este discurso Cristo ense que
el Reino es Palabra, es decir, "realidad" hablada o significada por
sus discursos y que se recibe interiormente; para expresar esto com-
par entonces ese Reino-Palabra con la simiente arrojada en el cam-
pa y recibida fructuosamente por la tierra. El Reino es esa "reali-
dad", por cierto hablada y escuchada, pero que est ms all de
esos "medios" verbales y que ha de ser acogida en la interioridad de
44 Algunos traductores marcan la distincin transcribiendo "palabra" en un
caso con minscula y en otro con mayscula, distincin que no puede ser discer-
nida en el texto latino: "Ce Royaume brille pour les hommes dans les paroles,
les oeuvres et la prsence du Christ. La Paro le du Seigneur est compare ... "; Th.
Camelot, Vatlcan 11. Constitutlon dogmatique sur l'Eglise Lumen Gentium, Coll.,
Unam Sanctam, Pars, du Cedo 1965, pg. 13.
188
LUCIO GERA
la fe: ya que quienes la escuchan con fe ... han Tecibido al mismo
Reino.
El Reino, pues, es una realidad que se acoge interior y libremen-
te, en la obediencia de la fe. En consecuencia la Constitucin pone
aqu de relieve }a interioridad mstica del Reino, en cuanto realidad
que nace de la voluntad de Dios y tambin de la libertad y fe del hom-
bre; el Reino es de estructura personal y se realiza "dentro" del
hombre. A esto adese el carcter comunitario
45
, de ese acto per-
sonal y del Reino mismo, pues la fe agrega a una comunidad y el
Reino es comunidad de creyentes. Finalmente se pone de manifiesto
el carcter histrico y progresivo
46
de esa comunidad en la que Dios
reine.
Otro signo del Reino est constituido por las obras (milagros)
de Cristo. Dan a conocer en qu consiste el Reino y que ste ya ha
llegado, o sea, que tiene una existencia real en la tierra. Los miIa-
gros en efecto manifiestan el poder y la soberana de Dios, quien, a
travs de Cristo, quiebra la soberana del prncipe de este mundo
(Le. 11,20; Mt. 12,18); los milagros manifiestan que Satn comienza
a ser despoj ado de su principado y a ser desplazado de este mundo.
Todo milagro, bajo este aspecto, consiste en "echar al demonio" (Mc.
3,15; 6,7) Y con l, al pecado, a la muerte, al desorden csmico y a
la ignorancia
41
Finalmente, es la presencia de la persona de Cristo en la tierra
(la misma persona de Cristo, la presencia de Cristo) la que pone de
manifiesto al Reino. El texto, introduciendo este tema, apunta a dos
aspectos: Encarnacin y Muerte.
Es la humanidad visible de Cristo la que manifiesta la presencia
de Dios mismo; esta presencia activa de Dios en Cristo, y a travs
suyo, en el mundo, es el Reino.
Presencia que se realiza y manifiesta en definitiva a travs de
la misin de Cristo y del acto primordial con el que cumple su mi-
sin: la muerte en cruz
48
En este acto Dios Tedime, es decir, libera
a la humanidad de su situacin de opresin bajo el pecado y bajo
las potencias del mal descargadas por el pecado, adquiriendo para
s esa humanidad, comprndosela. En esta redencin consiste el Rei-
nado de Dios.
45 " .. .la pequea grey de Cristo". Cfr. la Imagen de la grey en N9 6.
46 ..... despus la semilla ... germina y crece hasta el tiempo de la siega".
47 El "poder" de Jess y por consiguiente la soberanfa de Dios consisten en
el poder de perdonar los pecados, que es un acto salvflco de reconel11acln del
hombre con Dios. Cfr. Jn. 20, 23. Tambin la "palabra" a la que antes nos refe-
ramos, representa un poder en orden al Reino, ef. Mc. 1, 22 Y 27. La Constitucin,
al comparar a la "palabra" eon una simiente, habla de su "propia fuerza" (S).
48 ..... que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos" (S).
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
189
Palabra, milagro, presencia personal visible de Cristo, son los
tres signos manifestativos del Reino. Simultneamente son su medio
de realizacin y su realidad.
La "palabra", dijimos, comprende el signo manifestante y la re-
alidad manifestada: el Reino se extiende mediante la predicacin y
es la Palabra interiormente recibida. Manifestacin ntima de Dios
trascendente al hombre, presencia de la Trinidad en la creatura: el
Reino es equivalente al Misterio de Dios.
El milagro es "la obra que habla"'''': signo del Reino. A la vez es
la "realidad" del Reino, como vida del cuerpo, su resurrecin, salud
y esplendor, que tambin se anticipan. El milagro es misterio, pre-
sencia activa de Dios que se hace participar ya del mismo cuerpo.
La persona de Cristo es signo del Reino. A la vez su "realidad".
Dios se hace presente a Jess y el misterio es Jess, el mbito hu-
mano en el que la trascendencia de Dios inhabita primordialmente.
y es a travs de este mbito humano, Cristo, que el misterio de Dios
se comunica y revela a los hombres.
Cristo es, pues, en su persona, el Reino o el Misterio (realidad
de presencia de Dios y de comunin con El); es el sacramento-signo
del Misterio y el sacramento-instrumento realizador del Reino. Des-
de este ncleo de su persona, todas sus "palabras" y "obras" adquie-
ren tambin carcter de realidad, de medio de realizacin y de
signo revelador.
Estos caracteres de Cristo son participados a la Iglesia: Misterio
y Reino pues, en Cristo, participa a Dios; instrumento de realizacin
del Reino, pues participa de la misin de Cristo
tlO
; y es signo del mis-
terio, pues lo hace visible. La Iglesia es comunidad de creyentes y
desde este centro de personas congregadas en la fe, todas sus obras
-su martirio, su pobreza, su testimonio, y tambin su intuicin, sus
palabras de predicacin, sus gestos de culto- asumen los caracteres
de realidad salvfica, de instrumento realizador y de signo mani-
festativo.
Se nos recuerda, no obstante, que la Iglesia es solamente co-
mienzo deZ Reino. Es misterio en Za fe, en espera de que venga la
plena revelacin, sin signos mediadores e interpuestos. Es Reino
en la tierra, anticipacin del Reino y no su plenitud final (Reino
consumado) .
La Iglesia participa de su meta escatolgica y de la Resurrec-
cin de Cristo activamente presente en su Iglesia. Participa empero
tambin de su muerte; y la Constitucin, despus de haber recorda-
do que el mismo Cristo estuvo en est'a tierra en estado de servicio
y muerte, aade que tambin la Iglesia ha recibido de su Fundador
49 ;In. S, 36.
50 Cfr. N. 5: "recibe la misin de anunciar el Reino de Cristo .....
190 LUCIOGERA
los preceptos de humildad y abnegacin. La Iglesia, no slo sus
miembros, est sometida todava a la humillacin y a la negacin.
Cierto que, al concepto de "anticipacin" no hay que otorgarle
un carcter esttico. No significa solamente que durante el perodo
terrestre se verifica "algo" del Reino, que quedara fijo hasta que
fuera aumentado y plenificado en la etapa escatolgica, sino que
esta anticipacin es "germen": La Iglesia ... es en la tierra ... germen
de este Reino ... ; va creciendo poco a pOCO
S1
La etapa de fundacin del Reino, por parte de Cristo, tiene su
culmen en la muerte redentora. Cristo cumpli sus funciones sal-
vficas, predicando, haciendo milagros, muriendo en la cruz. Queda
as brevemente redactada una teologa de la vida y muerte oe
Cristo.
No obstante, Cristo ya resucitado y glorificado, interviene con
un acto ltimo con el cual cumple definitivamente sus funciones;
enva y derrama el Espritu sobre la Iglesia: Y una vez que Jess,
muerto en la cruz por los hombres, hubo resucitado, se presen.t6
constituido Seor, Mesas y Sacerdote eterno y derram sobre sus
discpulos el Espritu prometido por el Padre. El texto insina, muy
sugestivamente, una teologa de la Resurreccin.
Desde Pentecosts, la Iglesia que inicia su tiempo intennedio,
es puesta bajo el rgimen del Espritu, quien interviene cumpliendo
sus propias funciones. Estas han quedado enumeradas en el n
9
4.
Hemos de atender a un problema que all dejamos planteado: las
relaciones entre las funciones de Cristo y las del Espritu
52
La Constitucin atribuye a Cristo funciones y efectos, que tie-
nen cierta coincidencia con los que atribuye al Espritu. Cristo nos
revel el misterio (3) Y el Espritu conduce a la Iglesia a toda ver-
dad (4): ambos estn, pues, en una lnea proftica. Tambin estn
en un mismo nivel cultual: Cristo vino a dar su vida en. reden'"
cin (5) y as liberar al hombre
53
del pecado y santificarlo o con-
51 "Cul es la expresin adecuada para expresar la referencia de la Igle-
sia al Reino?", se pregunta J. Hamer, La Iglesia es una. comunin, Col. Ecclesia
versos autores: la Iglesia es "portadora", "Tr(!gerin" (Meinertz) del Reino; o bien
su "forma presente", "JctztgcstaU" (E. Walter); o se habla de una pericoresis o
XII, Barcelona, Ed. Estela, 1965 (edic. original de 1962) y cita las frmulas de di-
mutua interpenetracin (no "interpretacin" como trae la traduccin de la Ed.
Estela) (F. Braun), o de la Iglesia como "sacramento del Reino" (Mulders); segn
Schnackenburg y otros, deben prevalecer las frmulas dinmicas: Irrupcin de
poderes y bienes del eon futuro en la Iglesia, y a travs de la Iglesia. en el mun-
do. Hamer resume diciendo que "nos encotramos ante una unidad de tensin
para cuya expresin no se ha encontrado aun una frmula plenamente satisfac-
toria".
52 Cfr. supra, Parte n, 1, El EsplTitu.
53 NO 5; cfr. adems Nos. 3 y 37. donde dice: ..... el ejemplo de Cristo, quien.
con su obediencia hasta la muerte abri a todos los hombres el camino feliz de
la libertad de los hijos de Dios".
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
191
sagrarlo a Dios
54
; y al Espritu le es atribuida en primer lugar esa
misma funcin de santificar y hacer acceder al Padre (4). A Cristo
es referida nuestra adopcin como hijos de Dios (3 y 52) Y el Es-
pritu da testimonio (4) de que lo somos; por otra parte el Espritu
testimonia en el corazn de los fieles y Cristo testimonia con su vi-
da frente a los fieles (35). Tanto Cristo como el Espritu tienen que
ver en la institucin jerrquica, en la diversidad y unidad con que
edifican la Iglesia (13,18,21). Cristo funda o comienza a manifestar
el misterio de la Iglesia (2 y 4) Y el Espritu la manifiesta plena-
mente (2 y 59); el Espritu otorga los dones (12); pero tambin
Cristo (5 y 21). En fin, la Constitucin no deja de poner explcita-
mente en paralelo las funciones de ambos en un texto donde pue-
den observarse las equivalencias de funciones 55
Hay por cierto diferencias, pero en qu consisten exactamen-
te? El Comentario adjunto al texto de la primera redaccin hace
esta observacin: "El Espritu del Hijo es enviado para completar
su obra, vivificando a la Iglesia interiormente"58.
Conforme a esto la diferencia estara en que la funcin de
Cristo va a lo externo, o bien se ejerce desde fuera; 1.!a del. Espritu,
en cambio, se ejerce desde dentro, o bien va a lo interior. Esto es
verdad; para dar algunos ejemplos, Cristo revel externamente,
expresando las palabras-signos de revelacin, mientras que el Es-
pritu ensea interiormente el sentido de esos signos. Cristo ins-
tituy la estructura visible, jerrquica y sacramental, dise los
cuadros organizativos, cre las funciones; el Espritu da el don. es-
pirituall>7, el poder interior y real requerido para ejercer vlida y
eficazmente esas funciones.
Pero esto no es todo. Ya que, como inmediatamente diremos,
Cristo hace tambin en alguna forma lo interior y espiritual. Por
otra parte hay realidades que no se dejan encerrar en esta distin-
cin entre interior y exterior, como p. ej. la muerte de Cristo, que
no es un simple hecho externo, significativo y ejemplar, sino que
opera una redencin que es de orden interno (pecado y justifica-
cin).
Sin negarle el valor que tiene, hay que superar la considera-
cin de la dimensin emprica de la vida y muerte de Cristo, de la
54 "Pues Cristo, el Hijo de Dios. que con el Padre y el Esplritu es cele-
brado como el nico Santo, am a la IgleSia como a una esposa, entregndose por
ella. para santificarla (39).
55 "Dios envi a su Hijo, al que constituy heredero de todo. para que sea
Maestro, Rey y Sacerdote de todos. Cabeza del nuevo Pueblo de los hijos de Dios.
Por ltimo envi Dios al Espirltu de su Hijo. como Sefior y Vivificador. el cual
es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los fieles. principio de asocia-
cin y de unidad en la ensefianza de los Apstoles y en la comunin. la fraccin
del pan y las oraciones" (13).
56 SChema-1963, Commentarlus, N9 4, pg. 21.
57 Cf. N9 21.
192
LUCIO GERA
accin de Cristo y de sus aspectos tambin empricos. Cristo predi-
ca, yeso se oye; hace milagros, que se ven; establece una estructura
institucional para su Iglesia, cosa que se percibe sensiblemente;
rene un grupo de discpulos, que se congregan corporalmente. To-
do esto forma parte del contenido y funcin de la vida de Cristo.
Pero hay ms que eso: tambin forma parte de su vida y fun-
cin la accin de enviar el Espritu. Decamos que de este modo
Cristo interviene con un acto ltimo con el cual cumple definiti-
vamente con sus funciones.
Cmo concebir esto? Cul es el centro, la situacin o nivel
desde el que Cristo enva y derrama el Espritu? Cmo entender
esta conexin entre Cristo y el Espritu?
Podra ser entendida a nivel trinitario. Cristo, en calidad ae
Hijo, enva al Espritu desde toda la eternidad, desde antes de su
Encarnacin, Muerte y Resurreccin. El ncleo de "poder" desde
donde surge el Espritu, enviado a la Iglesia, es el mismo ser divi-
no de Cristo; y, concretamente, el Espritu brota del mismo carc-
ter personal del Hijo, de la relacin de origen existente entre am-
bos. En este sentido brota tambin del Padre. El mbito desde don-
de es enviado es intemporal; en el nivel temporal solamente encon-
tramos la expresin de la promesa del Padre, quien, a travs de
los profetas de Israel haba manifestado y prometido que enviara
el Espritu sobre toda carne, en los ltimos tiempos.
Pero no es en este nivel intemporal donde la Constitucin ubi-
ca la misin del Espritu; ya hemos tenido ocasin de llamar la
atencin sobre el hecho de que no haga constar explcitamente que
el Espritu es enviado por el Hijo.
La Constitucin pone a la misin del Espritu en relacin con
Cristo muerto y resucitado; y, si bien no expresa en forma clara y
explcita una conexin entre la efusin del Espritu y la muerte y
resurreccin de Cristo, el texto es muy sugestivo en este sentido".
Decamos que hay que superar el nivel emprico de la vida y
muerte de Cristo. Esta tiene otros caracteres, adems de los sen-
siblemente perceptibles. Es splica; no solamente en el sentido que
Cristo, durante su vida terrestre, usa ciertos momentos para orar
al Padre, sino que la actitud interna que El asume durante su vida,
o, mejor aun, la actitud que asume con respecto a su vida terres-
tre, que es la de entregarla, es un acto religioso de reconocimiento
e imploracin; su muerte manifiesta el momento culmen y defi-
58 Gramaticalmente no est expresada una conexin Interna y causal. sino
slo una sucesin temporal entre la muerte de Cristo. su resurreccin y la misin
del Espritu. ya que estas Ideas estn ligadas por expresIones temporales (Una vez
que... muerto.... hubo resudtado) o copulativas (reBudtado, lIe present consti-
tuido Seffor .... 'JI derram el Espbitu). Pero, ms all de la estricta expresin
gramatical, la conexin de estas Ideas sugiere ms que una mera lucell1n de
hechos. Cfr. tambin N9 7. al comienzo.
EL. MISTEIIIO DE LA IGLESIA
193
nitivo de esa actitud de adoracin y splica. La vida de Cristo es
tambin amor y obediencia al Padre: y la Constitucin no hace
mencin de la muerte de Cristo sin referir que nos ha redimido
con su obediencia.
Ahora bien, lo que Cristo implora con su vida mortal y con
su muerte es que el Espritu sea enviado a la Iglesia; y es escucha-
do. Con su obediencia obtiene que el Espritu sea derramado sobre
los suyos, sobre aquellos a quienes l revel exteriormente el mis-
terio y a quienes el Espritu, obtenido del Padre, ha de manifestar
el sentido. As pues, el Espritu y sus funciones estn en relacion
con Cristo "muriente". El centro humano desde donde Aqul es do-
nado y derramado sobre la Iglesia es la vida mortal y la muerte
de Cristo; por eso la Iglesia, con su interioridad espiritual, nace
del costado abierto de Cristo. De all surge no ya la decisin insti-
tuyente del rito, sino el Espritu interior al rito.
El Espritu es difundido hacia la Iglesia tambin desde otro
centro: la Resurreccin de Cristo. La Constitucin recoge as uno
de los temas ms caractersticos de la teologa actual: Y una vez
que Jess ... hubo resucitado, se present constituido Seor, Mesas
11 Sacerdote eterno y derram sobre sus discpulos el Espritu ...
Cristo, ya en estado de gloria, enva al Espritu. La relacin
tiene un carcter de inmediatez. No sucede solamente que Cristo
implora y obtiene que el Padre enve el Espritu, sino que lo en-
va l mismo. Podramos tal vez expresar esta relacin diciendo
que Cristo con su muerte y obediencia obtiene del Padre el Esp-
ritu y el poder de disponer del Espritu en favor de los hombres.
El estado de glorificado de Cristo consiste precisamente en esto: en
que El dispone del Espritu no slo para s, para su propio cuerpo,
sino tambin para los otros; dispone del "poder" de donarlo. Jess,
en virtud de su muerte, es constituido Seor, Mesas y Sacerdote
eterno, o sea, entra a ejercer esos ttulos, su seoro sobre toda
carne, su poder de santificacin, de vivificacin y unificacin uni-
versal. El Espritu es enviado desde la humanidad de Cristo, pero
no ya, desde la debilidad que ha llevado a la muerte a esa humani-
dad, sino desde su poder de humanidad resucitada y glorificada.
Todo esto ha de manifestar la verdad, pero a la vez la insufi-
ciencia de ciertas frmulas de distincin y de sus aplicaciones.
Cristo hace lo exterior de la Iglesia, como dijimos, y el Espritu
completa esa obra, otorgando lo interior. Pero es el mismo Cristo
quien completa su obra exterior enviando a la Iglesia el principio
de su interioridad. Cristo enva visiblemente a los Apstoles y a
sus sucesores, pero adems les enva a ellos el Espritu y el poder
interior (18); es el Espritu quien vivifi<:la, pero es Cristo quien
dona el Espritu vivifiCante (48); el Espritu ha sido enviado a la
Iglesia para santificarla (4) y es Cristo quien enva el Espritu
194
LUCIO GERA
santificante. El Espritu "contina" y "completa" la obra comen-
zada por Cristo (48): esto significa, es verdad, que Cristo, acabada
su obra terrestre, se retira visiblemente dejando tras de si el Es-
pritu interior; pero adems de eso, Cristo contina enviando el
Espritu a su Iglesia, est en constante acto de donarlo y no cesa
de operar estando en el cielo (48): conserva as su presencia activa
en la Iglesia. La Constitucin puede decir, por consiguiente, inter-
cambiando las atribuciones, bien que el Espritu distribuye sus
dones a la Iglesia, bien que Cristo la dota con esos mismos dones
sll
:
Cristo envindole el Espritu la dota con el don supremo, la fuente
de los dones.
Como puede apreciarse, este tema tiende a expresarse con una
frmula de mediacin: Cristo influye en su Iglesia Ha travs" o
"mediante" el Espritu. La expresin no atribuye al Espritu un
carcter instrumental, sino que expresa un tipo de mediacin entre
Cristo y la Iglesia, entre los cuales est el Espritu como principio
vita1
6o
.
Hay tambin una frmula inversa: que el Espritu obra en la
Iglesia "a travs" de Cristo o "en Cristo". Lo cual tiene ya un sen-
tido "ministerial"61, pues indica que el Espritu se vale de Cristo
para operar los efectos saJvficos. En primer trmino, porque sus-
cita a Cristo para que, con su muerte mediadora, obre la salvacin.
Bajo este aspecto el Espritu obra en la Iglesia por mediacin del
mrito e imploracin de Cristo. La frmula puede tambin estar
referida a la Iglesia, pues el Espritu obra en la Iglesia a travs de
la Iglesia, o sea, obra lo interior y sobrenatural a travs de la di-
mensin exterior, institucional y sacramental de la Iglesia, que ha
sido obra de Cristo. En este sentido la Constitucin afirma que el
Espritu santifica a travs de los ministerios y sacramentos
62
Finalmente, qu le otorga Cristo a su Iglesia al enviarle el
Espritu?
En primer lugar le otorga la Persona misma del Espritu, la
realidad divina trascendente que se comunica al hombre. Es decir,
59 ct. Nos. 7, 12. 19. 21, etc. con respecto al Esplritu; con respecto a Cristo
cf. ~ 5: "Cristo ... derram sobre sus dlscfpulos el Esplritu ... Por consiguiente. la
iglesia, dotada con los dones de su Fundador ... "
60 A travs de esta frmula Cristo es concebido como prinCipio agente y el
Espfritu a modo de forma (alma) intermedia entre el agente y el sujeto sobre el
cual obra ese autor induciendo la forma.
61 En teologa tomista, ademAs, estrictamente Instrumental.
62 NQ 12. De suerte que, como sucede con respecto a la humanidad de Cris-
to, el Espritu puede ser considerado a la vez como principio activo de los sacra-
mentos ("santificat per sacramenta et minlsterla"), y como fruto y efecto de los
sacramentos: los sacramentos otorgan el Esprtiu. En teologa tomista esta fr-
mula. tanto referida a la humanidad de Cristo como a los sacramentos, es a d e m ~ s
entendida en un sentido Instrumental estricto: el Espfritu implorado y merecido
por Cristo para su Iglesia se da a esa Iglesia mediante la humanidad de Cristo
y los sacramentos: estos tienen una presencia ontolgica, no slo "moral", en la
Iglesia de todos los tiempos.
EL- MISTERIO DE LA IGLESIA
195
la "realidad" del Misterio como comunicaclOn de Dios, la realidad
del Reino, como soberana de Dios.
Adems le otorga la actitud de acoger al Espritu que se dona,
los principios ontolgicos y activos con que el hombre recibe en s
a l'a Realidad trascendente del Espritu: la gracia y las virtudes
teologales. De este modo Cristo concede a la Iglesia ser ella "Mis-
terio", o sea, realidad humana transformada y divinizada; y le
concede ser "Reino", comunidad humana que acepta la soberana
de Dios en la fe.
Le otorga adems, a la Iglesia, mediante la donacin del Esp-
ritu, ser sacramento, pues as da, al orden exterior de los signos,
las palabras de predicacin y a las estructuras instituidas la fuerza
y el poder espiritual de eficacia e infalibilidad: hace eficaz al ins-
trumento y verdico al signo.
EL CUERPO DE CRISTO (7)
El prrafo comienza con una breve Introduccin, que enuncia
el tema en general: El Hijo de Dios, en la humana naturaleza por l
asumida, venciendo a la muerte con su muerte y resurreccin, re-
dimi al hombre y lo transform en una nueva creatura (Gal. 6,15;
2 Coro 5,17). Pues, comunicando su Espritu constituy como cuer-
po mstico suyo a sus hermanos convocados de todos los pueblos.
Y:a tuvimos ocasin de referir este texto para indicar la cone-
xin que establece entre muerte y resurreccin de Cristo y comu-
nicacin del Espritu. Adems ofrece otras ideas cuya coordina-
cin est, en parte, apenas sugerida. Parecen centrarse en dos equi-
valencias o paralelismos.
En primer lugar: la redencin del hombre consiste en que es
transform:ado en una nueva creatura
63
Adems, esa transforma-
cin de los hombres, corre pareja o es coincidente con su constitu-
cin como cuerpo de Cristo. La idea global es, en consecuencia, s-
ta: es mediante su constitucin como cuerpo de Cristo que los
hombres son redimidos y transformados en nueva creatura.
La frase citada no hace hincapi en el aspecto corporativo in-
volucrado en el concepto de "cuerpo", sino ms bien en la relacin
a Cristo: es a travs de una relacin con Cristo que el hombre es
redimido y transformado. Redencin y divinizacin, o sea, el he-
63 O bien, paralelismo: redencin y transformacin son dos aspectos com-
plementarios de la misma salvacin.
64 Una Interpretacin ms anal!tlcay fundamentada de este texto ha de
tener en cuenta otras Ideas que aparecen en l. La redencin equivale a una
transformacin del hombre en nueva creatura; ahora bien, esta renovacin (re-
196 LUCIO GERA
cho de ser asumido al "Misterio", se da, concretamente, como par-
ticipacin en y de Crist0
64
Esta, pensamos, es la idea dominante
de todo este prrafo.
La Introduccin, sin embargo, se refiere a los dos aspectos: la
Iglesia como "cuerpo" y como grupo humano "de Cristo". De aqu,
como lo indican las Relationes, la estructuracin de todo el prrafo,
en dos Partes: una, constituida por el tema referente al cuerpo 11 a
los miembros, en otras palabras, a la "solidaridad de todos los
miembros"; otra, que trata el tema acerca de la Cabeza, o sea,
Crist0
85
Esta distribucin de los temas est todava recubierta por
otro criterio: la primera Parte tocara los "elementos ms bien ex-
ternos", mientras que la segunda los otros, "ms bien internos".
La divisin no ha de ser exigida en un sentido muy riguroso;
ninguno de sus criterios es aplicado estrictamente, de suerte que,
ms que a delimitaciones estrictas, corresponde ella a acentos pues-
tos en uno u otro tema. Teniendo esto en cuenta podemos formular
la distribucin de las dos Partes en forma ms matizada: la Pri-
mera se refiere principalmente al cuerpo y a los miembros, mani-
festando algunos de sus aspectos, el sacramental y el corporativo;
creacin) no es ms que la "filiacin" divina: pasar de siervos del pecado (reden-
cin) a hijos de Dios. La novedad est en "nacer" de Dios y por eso en ser pues-
tos en una nueva esfera de vida. El texto insina esta equivalencia al atribuir la
renovacin de los hombres al "Hijo" de Dios, al llamarlos "hermanos" de ese
Hijo, y al evocar el contenido general de la Epfstola a los Glatas (pasar de sier-
vos a hijos).
Adems la renovacin est puesta en relacin con la comunicacin del Espi-
ritu: de la cual depende no slo que los hombres sean constituidos "Cuerpo de
Cristo", sino tambin, mediante esa constitucin, su renovacin filial.
La conexin de ideas establecidas por el texto con un "enim", es entoncea
la siguiente: Cristo transforma a los hombres en nueva creatura, o sea, los hace
hijos de Dios, constituyndolos ",cuerpo suyo", mediante la comunicacin de Su
Esplritu. Acabamos de decir que el acento no est en el aspecto corporativo im-
plicado en el concepto de sino en la relacin a Cristo: Cuerpo de Cris-
to; ste, haciendo a los hombres suyos, o sea, hermanos, los transforma en hijo"
de Dios, en nueva creatura.
El texto deja todavfa abierto el modo de entender ms concretamente la
frmula "Cuerpo de Cristo". Puede, en efecto, entenderse en dos sentidos, no
exclusivos, sino acumulativos: a) Que Cristo hace a los hombres "Cuerpo suyo"
significa que los pone bajo su influjo eficiente y les comunica asl la gracia de
tiUacin y renovacin. b) O puede entenderse en un sentido ejemplar y formal:
los hace "suyos" significa entonces que los hace participar de lo que El es, o sea,
la filiacin, y !:ls son renovados. De este modo se orienta el texto hacia un sen-
tido de identificacin y transformacin mstica: hacer a los hombres "cuerpo
suyo" equivale a "hacerlos El", a transformarlos en Si mismo. SI la redencin
consiste en una divinizacin (nova creatura), esa divinizacin se da en concreto
como "fll1acin" de Dios, o sea como "conformacin" al Hijo: Fmi in Filio, como
dice una frmula vulgarizada por los telogos del Cuerpo mistlco.
65 "Los Padres piden una exposicin ms simple y mejor ordenada. Por eso
ha sido introducida una distincin ms clara entre los elementos ms bien exter-
nos y los elementos ms bien interno!!, en otras palabras, entre el tema acerca
de la solidaridad de todos los miembros, que se unen al cuerpo a travs de los
sacramentos, y el tema acerca de la Cabeza, Cristo ..... ; Relattones, N' 7, pg. 21-22
Ver ibid. p,. 22 alinea 2 et 3; alinea 4 ad 8.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
197
la Segunda Parte se refiere principalmente a Cristo Cabeza, en su
relacin al cuerpo, al que llena con su Espritu; en consecuencia se
destacan otros aspectos del cuerpo: el de su unin mstica con Cris-
to y su crecimiento hasta la plenitud
66
.
Trataremos de acercarnos algo ms a la estructura y contenido
de cada una de estas Partes.
La Primera, que se apoya principalmente en las grandes eps-
tolas, a los Corintios y a los Romanos, est orientada por las si-
guientes intenciones: exponer cmo se realiza la incorporacin al
cuerpo y qu es ese cuerpo, es decir, su carcter de conjunto de
miembros solidarios
67
; el cuerpo es, adems, mirado particularmen-
te en cuanto constituido por una interrelacin de miembros entre
s ms que en su relacin a la Cabeza; finalmente, se lo quiere
mostr:ar ms bien en sus elementos externos, o sea, en aquellos que
ataen al orden del signo y la institucin, que no en los que per-
tenecen al orden de la "realidad" y comunidad. Decamos que, no
obstante, estos criterios no son aplicados estrictamente. En efecto:
respondiendo a la cuestin sobre el modo de incorporacin, es in-
troducido el tema sacrnmental: Bautismo y Eucarista; estos son
elementos externos, ritos de incorporacin, y la Constitucin los
manifiesta aqu bajo ese aspecto, como ritos sagrados, representa-
tivos y eficaces; pero, lgicamente, al describir qu representan y
hacen estos ritos, tiene que referirse al orden interior de la "rea-
lidad": a travs de esos sacramentos se difunde la vida de Cristo a
los fieles y se realiza una conformacin mstica con Cristo y una
comunin de los fieles entre s.
Al describirse qu es el cuerpo mstico, al que los sacramentos
incorporan, se manifiestan claramente las intenciones de los re-
dactores: el cuerpo es presentado bajo su aspecto orgnico y cor-
porativ0
68
; junto a la descripcin de la solidaridad de los diversos
66 Retornan, como se puede apreciar, el conjunto de temas acostumbrados:
estructura Interior y exterior de la Iglesia, su carcter temporal en tensin esca
tolglca; el rol de Cristo y del Esplrltu en la Iglesia. Por eso el prrafo muestra
analoglas temticas con otros anteriores. Los prr. 5 (Reino de Olas) y 7 (Cuerpo
de Cristo) retoman los temas anticipados en los Nos. 2-4; el prr. consagrado al
Cuerpo de Cristo, retoma, concretamente, del N9 2 el tema sobre el primado de
Cristo; del N9 3, el tema all! sugerido sobre el cuerpo mlstlco y su aspecto sacra-
mental; del N9 4 renueva el tema sobre las funciones del Esplrltu; y, del N9 S,
toma, en forma sinttica, el del tiempo intermedio como tiempo de crecimiento.
67 "La soltdaridad de todos los miembros que se unen al cuerpo mediante
los sacramentos"; Relationes, N9 7, pg. 21. Subrayamos nosotros para Indicar los
dos motivos que son tratados.
68 Con el doble momento: muchos miembros - un cuerpo; y, en el orden
activo, los dos momentos estn expresados con los conceptos de diversidad de
oficios, variedad de dones, por una parte, y, por otra, con los de edificaci6n del
(mismo) cuerpo, utilidad de la (misma) Iglesia, es decir, por la Idea de conspira-
cin hacia un mismo fin y de constitucin de una misma totaltdad. El concepto
de sometimiento de unos a la autoridad de otros, y el correlativo de servicio de
la jerarqula en orden al pueblo, expresan tambin el doble momento de diver-
sidad y unidad, poniendo de relieve el carcter orgnlco.
198
LUCIO GERA
miembros con sus mutuos serVICIOS, es destacada la subordinacin
de los carismticos a Jos apstoles. Todo esto manifiesta el nivel
exterior e institucional de la interrelacin, subordinacin y coordi-
nacin de los miembros de un mismo cuerpo; pero al querer dar
una base a esta institucin, la Constitucin ha de apelar evidente-
mente a aspectos internos del orden de la "realidad": el Espritu
que distribuye las diversas gracias jerrquicas y carismticas y
que, infundiendo la caridad a los miembros del cuerpo, les da una
conexin interna. La solidaridad en los mutuos servicios externos
se transforma as en "simpata" de los miembros entre S
611
La Segunda Parte se refiere al tema de la Cabeza, que es Cris-
to, exponiendo ms bien los aspectos internos. La exposicin se dis-
tribuye, como indican las Relationes en dos motivos generales: pri-
mero, acerca de Cristo, "que est por encima de todos", es decir,
el tema del primado; segundo, Cristo, a quien se conforman los
miembros, y quien comunicando el Espritu al cuerpo, lo hace cre-
cer hasta su plenitud finaFo.
Toda l!(l exposicin se refiere a la relacin entre Cristo y la
Iglesia; se inspira principalmente en las epstolas a los Colosenses
y Efesios; es desarrollada a partir de la categora cabeza-cuerpo,
apoyada todava por otras dos: la de esposo-esposa y la de pleni-
tud (plroma).
Entre Cristo y la Iglesia es ubicado el Espritu; y este conjunto
es todava integrado dentro de un cuadro ms amplio: pues Cristo,
a travs de la Iglesia, se extiende a la creacin entera, a la que lle-
va a su trmino definitivo, Dios Padre.
El concepto de "cuerpo" se aplica a la Iglesia, pero conotando
una tensin universalimmte. Cristo est presente en su cuerpo; pe-
ro ste es un cuerpo en expansin, que tiende a incluir en s a
toda la humanidad. De este modo Cristo, a travs de su cuerpo ex-
tiende su presencia hasta los lmites de la humanidad. y. por con-
siguiente, a todo el escenario en que est ubicada: el cosmos, en su
sentido espacial y temporal, y las "potencias" del cosmos, buenas o
69 "El mismo Esplritu por su propia presencia y a travs de su fuerza,
dando unidad al cuerpo con una Interna conexin de sus miembros, produce e
inflama la caridad entre los fieles. En consecuencia, si uno de los miembros pa-
dece algo, todos los restantes ,lo padecen conjuntamente; como tambin, si uno
de los miembros es honrado, todos los dems se gozan juntamente con l" (7).
70 Cfr. ReLattones, N9 7, pg. 22; hemos subrayado los puntos en los que se
centra la exposicin del tema sobre Cristo Cabeza, y que los redactores han
distribuido conforme a cinco ideas, a saber: "al sobre la primaca de la Cabeza
en la creacin y en la Iglesia; b) sobre la conformacin de los miembros con la
Cabeza. en los misterios de la pasin y glorificacin; cl sobre el aumento del
Cuerpo bajo el influjo de la Cabeza; dl sobre la actividad del Espritu enviado
por Cristo Cabeza; el sobre la plenitud de la Iglesia recibida de la Cabeza"; Re-
Latlones, N9 7, pg. 22, Alinea 4 ad 8.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
199
malas. La repeticin de la frmula "todo" pone as de relieve el
momento de "totalidad" implicada en el concepto de cuerpo71: con-
junto de la humanidad que de algn modo engloba al resto de la
realidad creada, referida, en ltimo trmino, a Dios. Toda la rea-
lidad, creada y divina, constituye el horizonte de referencia de un
pensamiento que se expresa a travs de la categora de "cuerpo".
En el supuesto de esta V1Sl0n existe una problemtica soterio-
lgica, en la que la realidad creada es abordada bajo el punto de
vista de realidad rescatada de su inestabilidad 'IJ disgregacin (hu-
manidad y cosmos; judo y gentil; creatura y Dios); rescatada por
el hecho de haber encontrado un centro dominador y mediador y
por tanto unificante, que le da fundamento, cohesin y sentido. Ese
centro es Cristo. Este es, en consecuencia, presentado bajo su as-
pecto de "primado" y "mediador", o sea, de quien, teniendo un rol
sobresaliente, no obstante est insertado en la realidad rescatada y
salvada. De aqu que llas frmulas que se emplean para describir
la relacin de Cristo y la Iglesia expliciten simultneamente el
doble momento de esta relacin de orden: la distincin y trascen-
dencia de Cristo sobre la Iglesia y su homogeneidad e inmanencia
en la misma. Estos dos momentos son inherentes a la categora de
cabeza-cuerpo. Son, adems, puestos de manifiesto a travs de di-
versas frmulas de inspiracin cosmolgica, espacial (arriba-aba-
jo), temporal (antes-despus) o bien frmulas que, en generel,
expresan un ordenamiento que da cohesin salvfica a la realidad'l2.
71 Las frmulas tomadas de las epstOlas a los Col. y Ef.: "todas las cosas"
(unlversa); "ante todos y todo en El" (ante omnes et omnla in Ipso); "primaca
sobre todas las cosas" (in omnibus primatum tenens); "domina sobre los seres
celestiales y terrestres" (caelestibus et terrestribus); "todo el cuerpo de su
gloria" (totum corpus).
72 He aqu! algunas frmulas que usa la Constltucn: Cristo con su tuerza
supereminente, es decir, que est por encima de todo y desde alli domina; ver
otras frmulas del pasaje de Ef. 1,18-23 en el que se inspira la Constitucin. Otras
frmulas estn tomadas de la ep. a los Col. Cristo es imagen de Dios invstble;
se destaca as! como imagen "nica". No obstante esta Imagen resplandece sobre
la Iglesia y los fieles, que "continan" a Cristo, como "imagen de la imagen" o.
para usar otras frmulas de los Padres, si bien no son la "imagen" son "segn
la Imagen". Cristo es comienzo, lo restante es derivado. Es primognito. tiene
asi una supremaca sobre los hombres. con los que no obstante es homogneo:
primognito entre muchos hermanos. como se dice en Rom. 8,29. Otras frmulas
parten de la imagen del fundamento: en El todo ha sido creado y tiene consis-
tencia. Si estas frmulas manifiestan ms bien el aspecto de trascendencia de
Cristo para que as! resulte primero en todo, el grupo de frmulas centrado en
el tema de la conformacin pone de relieve ms bien la homogeneidad de los
miembros con SU Cabeza: estas frmulas estn tomadas de las epfstolas a los
Gal., Fil., Rom. etc. Ver tambin el final del N9 7: la Iglesia como esposa est
su1eta a Cristo y a la vez es amada por l; la Iglesia como plenitud de Cristo
Implica tambin los dos momentos de trascendencia de "aquel que la llena". so-
bre el mbito eclesial que es "plenlflcado" y a la vez la inmanencia de Cristo
en ese mbito o cuerpo pleniflcado.
200 LUCIO GERA
La Constitucin hace tambin menClOn del factor fundamental
de esta. continuidad u homogeneidad entre Cristo y la Iglesia: el
Espritu que, el mismo e idntico, existe en la Cabeza y en los
miembros
73
Esta idea complementa a otra: ya que es Cristo quien
enva y difunde su Espritu hacia el cuerpo eclesial, tiene l un
poder y supremac'l sobre el cuerpo. Traduce bien una sntesis de
estos dos aspectos una frmula que se encuentra inmediatamente
antes de la frase que acabamos de citar: Cristo nos dio "de 81./."
Espritu; ejerciendo su primaca da de lo suyo, y de este modo se
contina homogneamente en su cuerpo.
La imagen de la continuidad entre Cristo y el cuerpo puede
trasladarse a frmulas de tipo asociativo y aun a otras que expre-
san cierta identidad mstica entre Cristo y los miembros, que se
unen a Cristo ... de un modo real y mstico: aqu tienen su lugar llas
expresiones reunidas en torno al tema de la conformacin de los
miembros a la Cabeza: co-morir, co-resucitar, co-reinar, consociar-
se, configurarse, co-padecer con Cristo; ser conglorificado con El;
El debe ser formado en enos, los membros. Las frmulas se mul-
tiplican para expresar una tensin interna a la relacin Cristo-
Iglesia, relacin de carcter inefable, ya que en el culmen de esa
unin y compenetracin, ambos trminos conservan su distinci6n,
al no ser destruid'ls sus estructuras personales y Cristo guarda su
trascendencia, al realizar una presencia mxima en los miembros.
La relacin entre Cristo y la Iglesia se verifica tambin, como
pUede ya apreciarse, en un mbito dinmico, que no es divergente
de la 'lnterior relacin de orden, sino que se incorporan mutua-
mente.
Esta referencia dinmica debe ser entendida desde diversos
puntos de vista
74
Cristo es centro original desde donde deriva y es
el cuerpo. La Constitucin reproduce la frmula acos-
tumbrada de "difusin": en este cuerpo la vida de Cristo se difunde
hacia los fieles. El pensamiento no debe esdavizarse a la imagen
de un "fluido" que corriera de la cabeza a los miembros, sino que
debe ubicarse en la concepcin del cuerpo entendido como zona de
la realidad que est bajo el influjo dinmco renovador de Cristo,
como mbito en el que se manifiesta su poder. "Cuerpo" significa,
precisamente, aquello que manifiesta visiblemente el desborde de
una "plenitud" activa de un ser, Cristo, que es en s mismo invisible.
73 Cfr. tambin N9 13: "Bajo Cristo Cabeza. en la unidad del Espritu".
74 Que son reflejados en ciertas frmulas paulinas: en Cristo, con Cristo, a
Cristo, por Cristo. Estas frmulas no son probablemente "slstematlzables", pues
cada una de ellas lleva consigo mltiples sugestiones de significado. Sin querer
traducir esas frmulas y ponindose en un punto de vista sistemtico suele de-
cirse que Cristo est en relacin a su Cuerpo mstico, no slo en relacin eficien-
te, sino tambin ejemplar, formal y final.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
201
Cristo es tambin centro de referencia. Su dinamismo no tiene
solamente carcter de activa, sino tambin un momento
"atractivo": determina una tensin hacia S mismo que es "con-
gregativa", creadora de Iglesia como comunidad
711
Este aspecto
segn el cual el cuerpo est orientado hacia Cristo, es manifestado
en la Constitucin especialmente a travs del tema de la conforma-
cin de los miembros a Cristo, al cual ya hemos hecho alusin en
ms de una circunstancia. La conformacin a Cristo comporta un
momento de imitacin y asimilacin, de retorno del cuerpo eclesial
a Cristo como a su trmino final, en el cual reposa ya anticipada-
mente, y que determina la misma tvansformacin del hombre: la
vida y el ser del fiel se transforman porque tienen a Cristo como
objeto y contenido. Este tema aparece tratado por s mismo y ade-
ms en contexto sacramental; y el sacramento no est encarado
"desde Cristo" (en cuanto, como principio eficiente, instrumenta el
rito sacramental), sino "hacia Cristo", que es "trmino" del sacra-
mento: los fieles que, mediante los sacramentos, se unen de un mo-
do mstico y real a Cristo paciente y glorioso.
De modo semejante, el tema moral est integrado bajo un as-
pecto de ejemplaridad y finalidad: Cristo aparece como modelo que
hay que imitar y persona a quien se debe seguir y con la que el
fiel debe asoC'arse. Muy conscientemente
7B
es introducida aqu una
teologa mstica y moral de indole "pascual". Por los sacramentos,
Bautismo y Eucarista, que sealan el principio y consumacin de
la vida cristiana en esta tierra, somos conformados a Cristo pacien-
te y glorioso, y por eso, debemos conformarnos a El en su muerte
y resurreccin. De esta suerte la vida cristiana es puesta de mani-
fiesto como existencia ya asumida al misterio pascual y, por consi-
guiente, llamada a realizar en s ese misterio.
Pascua es el misterio del paso de la muerte a la vida. En ese
trnsito consiste la vida cristiana; por eso es una existencia "re-
novada", "nueva creatura", existencia "renacida" como "filiacin"
divina: todo el prrafO est puesto en un clima vital y de renova-
cin
77
En una renovacin que es progresiva, o sea, que asume las
caractersticas propias de la vida humana, temporal: va de un na-
cimiento, hacia el crecimiento y de ste a la plenitud. El prrafO
concluye de este modo asumiendo el aspecto histrico del cuerpo de
Cristo: ubicando el dinamismo de Cristo-Cabeza sobre su cuerpo,
dentro de un cuadro de tensin escatolgica, y trazando de esta for-
'lS . Este pensamiento es expresado en la Constitucin a travs del texto de
.Jn. 12, 32: ver Nos. 3 y 48.
76 Cf. Relationes, N9 7, alinea 2, pg. 22.
'1'1 El vocabulario: la vida de Cristo se difunde a los creyentes; los fieles
crecemos hacia El: in IHum; somos incesantemente renovados; el Espritu es
principio de vivificacin; vamos hacia la ptenitud; estamos asociados a la resu
rreccin.
202
LUCIO GERA
ma el cuadro de la realidad total. Como hemos sugerido antes: la
plenitud de Dios habita en Cristo; Cristo comunica su plenitud a la
Iglesia, su cuerpo. Queda as abierta una idea no explicitada, pero
clara en la nocin bblica de cuerpo-plroma de Cristo: que la Igle-
sia expande la plenitud de Cristo hacia la creacin entera. Final-
mente, el cuerpo eclesial, al cabo de su expansin y crecimiento,
debe llegar a la plenitud de Dios. En el caso es la categora de "ple-
nitud" (en Dios, en Cristo, en la Iglesia, en difusin csmica) la
que establece la sntesis de ideas.
Tratndose del cuerpo mstico de Cristo, como dice Congar
78
,
"una dificultad surge desde el comienzo: qu contenido dar a la
expresin soma, c07jJus? Pues l\a nocin medieval de Corpus Christi
mysticum no es equivalente a la de la enCclica de 1943, y es pro-
bable que los exgetas posean una nocin que no coincide ni con
una ni con otra". Cangar nos pone as ante diversas concepciones
del "cuerpo de Cristo", patrstico-medieval, moderna, l\a de la enc-
clica Mystici corporis Christi, la de los exgetas.
La patrstico-medieval sera una nocin primordialmente cris-
tolgico-soteriolgica
79
, y, solamente en segundo trmino, interven-
dra una nocin propiamente eclesiolgica. La nocin cristolgico-
soteriolgica indica una pluralidad de seres espirituales reunidos
por la fe y la gracia en comunin mutua y con Dios, bajo Cristo co-
mo Cabeza-Jefe. Pluralidad internamente ordenada a un mismo
principio. El concepto de "cuerpo" no implica aqu necesariamente
"visibilidad" .
La nocin propiamente edesiolgica est integrada por los si-
guientes momentos: una "congregatio " , que es cuerpo de Cristo
por constituir en una pluralidad de miembros, que ejercen activi-
dades o funciones diversas, que es animada, conducida y unificada
por el Espritu en su rol de "alma". Este cuerpo se forma por el
Bautismo y se consuma por la Eucarista.
La concepcin moderna parte del concepto de "sociedad", ya
introducido por cierto en la anterior concepcin edesiolgica me-
dieval, pero no en forma tal que dominara la consideracin visible
y jurdica, cosa que ocurre en la poca moderna, en la que, debido
a diversas circunstancias, la Iglesia es considerada prevalentemente
como institucin externa, como sujeto de derecho y de poder.
Entre los exgetas no es uniforme la interpretacin de las
frmulas paulinas de "Cristo-Cabeza" e "Iglesia-cuerpo"; pero se
78 Peut-on dfinfT IEgltse? .. pg. 27.
'19 Ver tambin J. Ratzlnger, El concepto patrlstico de la Iglesia, en Natu-
raleza salvffica de la Iglesia. Do-c, Barcelona. Ed. Estela, 1965, pg. 29 ss., segn
Quien el concepto patrstico de la Iglesia como Cuerpo mstico presenta un aspecto
csmlco-m!stlco Y otro jurfdico-sacramen tal.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
203
est de acuerdo en algunos puntos fundamentales: la frmula "ca-
beza" indica que Cristo tene un primado y soberana sobre el
cuerpo. El concepto de "cuerpo" significa secundariamente el as-
pecto corporativo y sociolgico y primordialmente, el aspecto cris-
tolgico y soteriolgico de la Iglesia como algo de Cristo: una pre-
sencia activa y manifestacin de Cristo, quien es principio de una
nueva creacin.
La encclica Mystici CorpoTS Christi tiende ms bien a una
sintesis de los diversos 'aspectos, pero se nota la insistencia en al-
gunos de ellos. Parte de la nocin corporativa de "cuerpo", inte-
grando a ello la teologa de la dependencia espiritual de Cristo, la
del Espritu como alma y la de los sacramentos. Ubicada entre una
corriente naturalista y otra ultraespiritualsta, la encclica constru-
ye su ec1esiologa por una parte a partir de la nocin ms espec-
fica y bblica de "cuerpo de Cristo", pero, por otra, reivindica la
identidad entre el cuerpo mstico y la sociedad visible y jerrquica
que es la Iglesia catlica romana.
Juzgando desde este cuadro de concepciones, la visin que nos
ofrece la Constitucin Lumen Gentium sobre la Iglesia como cuer-
po de Cristo, parece manifestar las siguientes caractersticas:
a) La exposicin es de carcter sinttico y asume los diversos
aspectos de la Iglesia puestos de manifiesto por J..a categoria Cabe-
za-Cuerpo.
b) El momento general predominante en esta sntesis es el
cristolgico (tomado de la visin bblica y patrstica): la Iglesia es
cuerpo de Cristo; es una realidad en relacin con Cristo de quien
surge (interna y externamente) y a quien est referida.
c) Otro momento predominante es el de los elementos internos
y vitales sobre los externos y sociolgicos. El cuerpo de Cristo es
visto ante todo como "misterio", concretamente como comunin con
Dios, con Cristo y de los miembros entre s, en la fe, esperanza y
caridad.
d) En el plano externo se destaca ms el aspecto sacramental
que el institucional y jerrquico.
e) En comparacin con la Mystici corporis Christi la Consti-
tucin Lumen Gentium aporta y destaca el aspecto histrico, por
el cual el "cuerpo" va creciendo progresivamente hacia su plenitud
escatolgica.
f) Pensamos que se podra haber mencionado ms explcita-
mente el rol de la fe y de la palabra; tambin que hubiera sido
oportuno expresar ms sugestivamente una teologa del cuerpo, o
sea, del elemento material, carnal de los fieles: dentro de una teo-
loga de la Iglesia como cuerpo mstico de Cristo parece ser un ele-
mento importante la relacin del cuerpo fsico e individual de Cris-
to con el cuerpo fsico de los fieles; por otra parte, el sacramento,
204
LUCIO GERA
del cual la Constitucin habla tan explcitamente, tiene tambin
una relacin particular con el cuerpo del cristiano, no slo en un
plano simblico e instrumental, sino porque el sacramento est
destinado a la salvacin del cuerpo, cumpliendo en l ciertos frutos
de salvacin.
3. El misterio de la Iglesia en su "sacramento" (8)
Uno de los temas que ms retiene la atencin de la teologa
actual se refiere a la relacin entre la Iglesia como "misterio" y la
Iglesia emprica. Este es el tema que enuncia el subttulo en el
Ni? 8: La Iglesia a la vez visible y espiritua1
8o
Para captar el sentido y los diversos aspectos que ofrece el
problema es oportuno considerar los antecedentes polmicos de los
que ha surgido y adems la ubicacin de este prrafo en el con-
junto del Captulo 1.
Un antecedente remoto puede estar dado por ciertas concep-
ciones unilaterales que han visto a la Iglesia como una realidad
exclusivamente mstica y espiritual. Corrientes gnstico-maniqueas
medievales, el movimiento hussita y wicleffita; acentos extrema-
dos puestos sobre la invisibilidad de la Iglesia, durante la polmica
catlico-protestante, han dado origen a la imagen de una Iglesia
que se limitara a ser una asociacin (congregatio) de justos, de
fieles o de predestinados, sin concrecin emprica, o sea, histrica,
sacramental y social. Esta lnea, en su extremo, llegara a suprimir
el mismo problema acerca de la relacin entre dimensin mstica y
visible de la Iglesia, por eliminacin de una de esas dimensiones.
Un antecedente ms inmediato est dado por una lnea de
pensamientos que, sin negar la existencia y autenticidad de las dos
dimensiones eclesiales, las separa, dando as origen a la tesis de las
dos Iglesias o dos realidades ms bien autnomas. El movimiento de
oposicin a una concepcin extremadamente jurdica de la Igle-
sia, lleg, en ciertos casos, a afirmar ese dualismo entre una Iglesia
del amor y otra del derecho, una carismtica y otra jerrquica, pau-
lina y petrina. Pero en otros casos ese movimiento no lleg a tal
extremo, sino que, con toda razn pretende que, dentro de una
80 El antiguo subttulo: "La Iglesia que peregrina en la tierra", ha sido
substituido por este otro. Aqul se habia prestado a confusiones, ya que habia
inducido a pensar que se quera tratar de la Iglesia peregrina, tema que est
remitido al Cap. II; en este prrafo N9 8, al final, se hace alusin a este tema,
pero no para ser tratado expresamente, sino para cerrar el prrafo y el capitulo
con la mencin de la Iglesia en marcha hacia su fin escatolgico. ef. Relationes,
N9 8, pg. 24, "Titulus".
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
205
concepcin sinttica de una Iglesia simultneamente espiritual y
visible, se exprese la principalidad del elemento mstico sobre el ex-
terno. Esto lleva 'a un problema ulterior: se trata no slo de afirmar
la sntesis, sino tambin de explicar su modo, o sea, la funcin que,
dentro de esa unidad que es la Iglesia, corresponde a uno u otro
elemento.
Un tercer antecedente se halla en las diversas concepciones
acerca del mbito histrico y social en que se concreta emprica-
mente el misterio de la Iglesia. Han aparecido diversas teoras, como
la de las "tres ramas". El problema no es ya de la "unidad" entre
aspecto espiritual y visible, sino acerca de la unicidad o multiplici-
dad de la Iglesia, segn se la conciba realizada histricamente en
diversas sociedades religiosas o bien solamente en una: en una ni-
ca y verdadera Iglesia de Cristo. Intervienen en el problema pers-
pectivas ecumnicas. Si la encclica Mystici corporis Chnsti haba
en cierto modo bloqueado el camino, endureciendo la identificacin
entre Cuerpo mstico (misterio de la Iglesia) e Iglesia catlica ro-
mana, la Constitucin Lumen Gentium 10 desbloquea expresndose
a travs de frmulas que luego indicaremos.
La ubicacin del NQ 8 en el ordenamiento total del Captulo 1
nos aboca a los mismos problemas, desde un ngulo ms sistemtico.
El Captulo ha venido describiendo la naturaleza ntima, O sea,
el misterio que es la Iglesia. Ha quedado por cierto expresado que
la Iglesia posee elementos externos, pero se ha insistido notable-
mente en los internos.
Podra entonces quedar la impresin que la Iglesia es de un
orden tan ntimo, interno y espiritual, que acaba por no tener for-
mas empricas, por no encarnarse ni manifestarse en la historia y
en el mundo. O bien que, por ser precisamente de naturaleza espi-
ritual y divina, trasciende las formas empricas, externa e institu-
cionalmente diversas y mltiples, de suerte que no es condicionada
por ninguna de ellas (por ninguna "Iglesia"), sino que se realiza
en todas. Un abstractismo de la Iglesia o una multiplicacin en di-
versas Iglesias sera el resultado de una concepcin ultraespiritua-
lista de su naturaleza
S1
De aqu los dos problemas fundamentales
que aborda este prrafo: el de la unidad y el de la unicidad de la
Iglesia. El problema de la unidad involucra, como ya hemos indi-
cado, la afirmacin de esa unidad y una concepcin del modo como
se realiza; el tema de la unicidad implica la doctrina fundamental
81 Segn dicen las Relattones, N9 8, pg. 23. "la intencin ha sido mostrar
que la Iglesia, cuya intima y oculta naturaleza ha sido descrita... se encuentra
aqu en la tierra en la Iglesia catlica ... De este modo se sale al paso a la Impre-
llin de que la descripcin de la Iglesia propuesta por el Conc1l10, fuera pura
mente Idealista e irreal".
206 LUCIO GERA
de la nica Iglesia y, simultneamente, la afirmacin de elementos
eclesiales existentes fuera de la sociedad catlica. A estos proble-
mas son incorporados otros temas que algunos Padres venan pi-
diendo, ya desde comienzo del Concilio, que fueron abordados: el
de la pobreza, caridad y santidad en la Iglesia. Ya indicaremos bajo
qu aspecto son incorporados
82
La unidad de la Iglesia. El punto de partida est en la doctrina
de la Iglesia como "misterio", que ha quedado largamente expre-
sado en los prrafos anteriores y ahora es reasumido con esta fr-
mula: la Iglesia es una comunidad de fe, esperanza '11 amor. La
afirmacin constituye un primer momento abstracto en el proceso
del pensamiento; abstracto, en el sentido que se afirma un aspecto
de la Iglesia, prescindiendo todava de otros. Al tomar este aspecto
espiritual e interno como punto de partida, se quiere hacer resaltar
lo que la Iglesia es "ante todo", aquello que constituye su elemento
principal.
Pero esto no es todo. El pensamiento se resuelve en un momen-
to concreto: la Iglesia no es una comunidad puramente invisible,
sino que se encarna y concreta en la historia terrestre, en una so-
ciedad emprica: el nico Mediador, Cristo, estableci '11 conserva a
su santa Iglesia, que es comunidad de fe, esperanza '11 amor, "como
una estructura visible aqu en la tierra".
De este modo es afirmada una pluralidad, ms exactamente,
una dualidad '11 distincin: en la constitucin de la Iglesia intervie-
nen simultneamente un elemento mstico y otro visible, que no se
identifican mutuamente. Las frmulas con que son expresados es-
tos elementos son las siguientes: sociedad dotada de rganos jerr-
quicos '11 cuerpo mstico de Cristo, grupo visible '11 comunidad es-
piritual, Iglesia terrestre e Iglesia dotada de bienes celestiales, ...
elemento humano y elemento divino.
Apenas afirmada esta dualidad y distincin, es ella superada
con la afirmacin de la "unidad", mediante la doble frmula corre-
8l! Las Retationes, N9 8, pg. 23-24, proponen una divisin del prrafo 8, le-
gn la cual se trata sucesivamente de los siguientes puntos: a) El misterio de la
Iglesia est presente y se realiza en una soctedad concreta. El grupo visible y el
elemento espiritual no son dos cosas, sino una sola realidad compleja, que abraza
lo divino y lo humano, los medios y los frutos de salvacin. Lo cual es ilustrado
con la analoga del Verbo encarnado. b) La Iglesia es nica, y aqu! en la tierra
est presente en la Iglesia catlica, si bien fuera de ella se encuentran elementos
ecleslales. c) La manifestacin del misterio en la IgleSia catlica, se realiza simul-
tneamente a travs de la fuerza y ta debittdad, esto es, tambin en la condicin
de pobreza y persecucin. pecado y purificacin, para que la Iglesia se asemeje
a Cristo, quien no obstante fue sin pecado. El tema de la pobreza, conforme al
deseo de los Padres. es algo desarrollado. d) La IgleSia supera esas dfl1cultades
mediante ta fuerza de Cristo y ta caridad. con la que revela, si bien con sombras,
el misterio, hasta que llegue a la plena luz.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
207
lativa con la que se enuncia que las dos dimensiones de la Iglesia
no han de ser considerados como dos cosas, sino que forman una
nica realidad compleja, constituida de un elemento humano 71
otro divino. Las expresiones, negativa una: "no ... dos cosas" y posi-
tiva otra: "nica realidad", indican que no se trata de dos realidades
autnomas e independientes, sino de dos principios constitutivos de
una misma realidad; las frmulas: "realidad compleja", "constituida
a partir de ..... enuncian que no se trata de una unidad "por simplici-
dad", sino por "composicin"ss.
Cmo se unen, o sea, en qu plano formal se sintetizan ambos
elementos?
Enunciada en general, la respuesta es: en el orden de los me-
dios y del fin o fruto de salvacin
84
Concretamente, en el orden
intencional de "significacin" y en el plano causal del "instru-
mento".
Se unen como signo y realidad significada. Cristo difunde a
todos la verdad "mediante" la estructura visible que dio a su co-
munidad eclesial. Tambin mediante su paciencia y caridad, histo-
rica y visiblemente manifestadas, la Iglesia reveZa en el mundo Su
misterio. Se unen como instrumento y realidad efectuada: mediante
la estructura eclesial visible, Cristo difunde a todos la gracia; la
Iglesia est llamada a comunicar a todos los frutos de salvacin, y
esta es su misin en la tierra. La analoga con el Verbo encarnado,
de la que se vale la Constitucin para manifestar la unidad que
existe entre el elemento mstico y el emprico de la Iglesia, pone de
manifsto este plano ministerial o instrumental en el que se veri-
fica la unin, al hacer hincapi en el concepto de "servicio": as
como la naturaleza asumida "sirve" al Verbo divino, como un ins-
trumento
S5
vivo de salvacin, unido a El de manera indisoluble, de
modo semejante la estructura social de la Iglesia "sirve" al Esp-
ritu de Cristo, que la vivifica, en orden al crecimiento del cuerpoas.
83 Los Padres deseaban que se insistiera bien en la dualidad de elementos
constitutivos y bien en la unidad. "E. 512 Insiste, junto con otros 44 Obispos, en
el doble elemento del que se compone esa realidad. E. 537 propone que se diga:
no segn el mismo aspecto (rationemj. Tambin E. 555 dice que se trata de una
realidad, pero que los aspectos (rationes) son diversos; los aspectos coinciden en
el orden esencial o constitutivo, pero no en el existencial o histrico, y tienen
diversa extensin. Lo mismo piensa E. 618 al decir que no hay distincin alguna
entre el Cuerpo mstico y la Iglesia. La Subcomisin ha conservado el texto ante-
rior"; Re/ationes, No 8, pg. 24, Alinea l.
84 Algunos Padres deseaban una distincin ms clara entre la Iglesia medio
de salvacin y la Iglesia fruto de salvacin. La SUbcomisin ha juzgado que la
distincin ya aparece con suficiente claridad en el texto. Cf. Relationes NO 8,
pg. 24, AUnea 1.
85 La redaccin definitiva ha substituido el vocablo "Instrumentum" por el
de "organum" por ser aqul juzgado demasiado tcnico: "nimls philosophicum":
Cl. Relationes, NO 8, Alinea 1, pg. 24.
86 La analoga entre Iglesia y Verbo encarnado, usada aun como principio
de construccin sistemtica de una eclesiologa, la encontramos en Mohler, quien
ha influenciado con ello a los telogos de la escuela romana, Perrone y Pessagl!a.
208 LUCIO GERA
Queda as satisfecho el deseo de algunos Padres conciliares de
que se expusiera una nocin "completa" de la Iglesia, equilibrada
entre una visin ultraespiritualista y otra naturalista o juridista.
Dnde est el equilibrio, en la nocin de Iglesia, que trae la
Constitucin Lumen Gentium? No en la sola afirmacin de que la
Iglesia se constituye "simultneamente", "por igual", de un doble
elemento; no en la expresin completiva de que ella es "no slo"
misterio, "sino tambin" sociedad. El equilibrio en este tema, no
puede estar expresado a travs de formulaciones de carcter mate-
mtico o del tipo de justicia comutativa, pues no se trata de una
realidad constituida por "cantidades iguales". El equilibrio es al-
canzado a travs de una estimacin jerrquica del rol e importancia
de los elementos que constituyen la Iglesia. El equilibrio est en
afirmar la proporcin eclesial y por consiguiente en destacar la
"principalidad" del elemento mstico sobre el visible y jerrquico.
Esto queda expresado cuando la Constitucin ubica las diversas di-
mensiones, dentro de la unidad que es la Iglesia, respectivamente
como signo y realidad significada, instrumento y efecto realizado,
medios y frutos de salvacin. Estas categoras indican a la vez, con-
cretamente, que el rol "secundario" de la dimensin social-jerr-
quica y sacramental reviste un carcter de provisoriedad: se trata
de medios de la Iglesia que est en el tiempo87.
Queda cierta insatisfaccin al comprobar que lo "visible" es
considerado nada ms que en su funcin de medio, de signo e ins-
trumento provisorio. Lo visible, el "cuerpo" es integrado a la Igle-
sia, no solamente como medio, sino como mbito en el cual fructi-
fica la salvacin. Ya nos hemos referido antes a este punto; quere-
mos solamente aadir una observacin.
Si el cuerpo humano, en su carcter de resucitado y de zona en
la que se anticipa la resurreccin ha de ser integrado a una nocin
de Iglesia, entonces la categora de "sacramento", o sea, de signo e
instrumento, ya no es suficiente para establecer una sntesis eclesio-
lgica, sino que habr que acudir a otras: la de "misterio" como
categora de participacin de la "realidad" salvfica, e integrar
otras, tal vez ms fructferas y fundamentales que las de signo-
significado, instrumento-efecto. Pensamos en la categora clsica de
Cf. J. R. Geiselmann, Les varlations de la dflnitlon de t'Eg!ise chez Joh. Adam
MlIMer, op. cit., pg. 160 SS.; R. Aubert, La gograpl'lie ecct8lo!oglque au XIXe
siecle, op. cit., pg. 35 Y 38; Kerkvoorde A., Le Mystere de !'EgUse et des ses
sacrements, Coll. Unam Sanctam 15, Pars, du Ceri, 1946. pg. 16 ss. Sobre el mis-
mo tema ver: Y. Congar: Dogme christo!ogtque et ecc!stologie. Vrtt et Umttes
d'un para!!!e, en Satnte Eg!se, pg. 69-104, quien llega a esta conclusin: "Le
parallUsme n'est pas rigoureux au plan de l'ontologle de l'Eglise, mais il est
valable si l'on considere les valeurs et leur quilibre. et donc le sens gnral des
deux dogmes".
87 Cf. N9 48: .... .la Iglesia peregrina, lleva la figura de este siglo. que pasa,
en sus sacramentos e Instituciones .....
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
209
"alma-cuerpo"; o en la moderna de "espritu encarnado", o "esp-
ritu en el mundo". A no ser que la categora de "sacramento" fuera
reelaborada con ms amplitud.
Unicidad de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se realiza a la
vez como sociedad, que se da y se ve en la historia de este mundo.
Ahora bien: en cul de las sociedades religiosas existentes en este
mundo se realiza concretamente? La respuesta tiene una fase afir-
mativa, y otra, en parte, exclusiva.
Para indicar cul es la sociedad histrica que concretamente
realiza la Iglesia de Cristo, la Constitucin se ubica en la perspec-
tiva de la tradicin y sucesin apostlica, en su doble momento: de
Cristo a los Apstoles, de los Apstoles a sus sucesores.
La Iglesia de Cristo es la que El "entreg" a Pedro para que la
apacentara y que "confi" a l y a los dems Apstoles para que
fuera extendida y gobernada
88
Por consiguiente: la Iglesia de Cris-
to se encuentra en la comunidad emprica regida, en sus orgenes,
por Pedro y los Apstoles.
Despus de los orgenes, la Iglesia sigue existiendo en esta tie-
rra: Cristo la erigi para siempre. Y se encuentra en la Iglesia ca-
tlica, o sea, en la sociedad religiosa que est gobernada por el su-
cesor de Pedro y los Obispos en comunin con l.
La Iglesia de Cristo se realiza en la Iglesia Catlica, gobernada
por los sucesores de Pedro. Tiene esto sentido exclusivo? Se re-
aliza slo en la Iglesia catlica, de suerte que esta sociedad sea la
nica Iglesia? La Constitucin se expresa de esta forma: "Esta
Iglesia, constituida y organizada en este mundo como sociedad, sub-
siste en la Iglesia catlica, gobernada por el sucesor de Pedro y los
Obispos en comunin con l, si bien fuera de su estructura se en-
cuentren muchos elementos de santificacin y de verdad, que, como
88 Hay una readaptacin del texto anterior (SChema-1963), orientada por el
deseo de distinguir por una parte a Pedro de los restantes apstoles, y por otra,
de distinguir tambin la apostollcldad original de los doce apstoles de la suce-
sin apostlica de los subsiguientes obispos. La primera distincin est Indicada
por las Relattones, N9 8, pg. 25, que dice: "Ha sido adaptado el texto referente
a Pedro y los Apstoles para que aparezca la dlst'ncln", y est realizada apli-
cando el texto de Jn. 21,17 solamente a Pedro, e introduciendo un nuevo texto,
de Mt. 28, 18, que es aplicado a los ApstOles. La segunda distincIn es tambin
intencionada, pues en el texto anterior los "sucesores" eran Inmediatamente yux-
tapuestos a "Pedro y los Apstoles", mientras que en el texto definitivo son sepa-
rados y remitidos a la frase siguiente. Para que se pueda comparar transcribimos
el pasaje del texto anterior: ..... non esse nlsi unicam Iesu Christl Ecclesiam, quam
in SymbolO unam. sanctam, cathollcam et apostolicam celebramus, quam Salvator
post resurrectionem suam Petro et Apostolts eOTumque successoribus pascendam
tradidit ..... (N. 7 del Schema-1963) Subrayamos nosotros. Que la idea de "sucesin"
quiere ser destacada lo pone tambin de manifiesto el cambio que ha sufrido el
texto anterior. cuya frmula Ha Romano Ponttj'tcc" ha sido substituida por esta
otra Ha successore Petrt", para que, como Indican las Relationes, N. 8, alinea 2.
pg. 25, "aparezca la razn formal de la sucesin",
210
LUCIO GERA
dones propios de la Iglesia de Cristo, empujan hacia la unidad ca-
tlica".
Si nos ponemos en el nivel de las "frmulas", la distincin que
trae el texto est entre estos dos trminos: "Iglesia" - "muchos
elementos de santificacin y de verdad" ("elementos eclesia1es"89,
sacramentos y doctrina). Segn esto: la "Iglesia" subsiste o se re-
ali21a en la Iglesia catlica; pero en otras sociedades religiosas se
encuentran "muchos elementos" eclesiales. Esta oposicin de fr-
mulas sugiere una distincin entre "totalidad" o plenitud y "par-
cialidad", de suerte que el vocablo Iglesia parece significar "sim-
pliciter" la totalidad de elementos eclesiales; en oposicin a lo cual
se habla de "muchos elementos" ec1esiales, es dcir, no todos, sino
solamente algunos, que se encuentran tlambin en otras sociedades.
Segn esto la Iglesia de Cristo, entendida como plenitud de ele-
mentos eclesiales, se realiza exclusivamente en la sociedad catlica
gobernada por el sUcesor de Pedro. Queda no obstante abierta la
posibilidad de otorgar al vocablo "Iglesia" un sentido no tan pleno,
y por consiguiente de atribuirlo a otras socedades religiosas: sobre
10 cual no se pronuncia la Constitucin.
La frmula "subsiste en" ha sustituido a la anterior: Esta Igle-
sia "es" la Iglesia catlica, "para que la expresin concuerde mejor
con la afirmacin acerca de los elementos eclesiales que se encuen-
tran fuera"90. Se ha evitado una frmula que podra haberse inter-
pretado en el sentido que la sociedad catlica tuviera una identidad
y adecuacin estricta con la Iglesia de Cristo, de modo que retu-
viera en si y agotara todos los elementos eclesiales en tal forma
que ninguno de ellos pudiera encontrarse tambin fuera de su es-
tructura.
En conclusin: el conjunto de los elementos eclesiales subsiste
en la sociedad catlica gobernada por el sucesor de Pedro; ese mis-
mo conjunto de elementos eclesiales se realiza exclusivamente en
ella; pero algunos de los elementos en cuestin se encuentran tam-
bin en otras sociedades religiosas. Se trata de elementos, en cierto
modo errantes fuera de la nica Iglesia, y que por consiguiente bus-
can su centro de unidad; por eso mismo, al darse "fuera", impulsan
a las mismas sociedades religiosas donde se encuentran hacia la
unidad.
Si no se da a la frmula "es" el sentido restrictivo que antes
indicamos, puede decirse que la sociedad catlica "es" Iglesia, pues
ella posee todos los elementos eclesiales. Pero esto plantea la cues-
tin paralela: si otras sociedades religiosas, por poseer elementos
eclesial es, si bien no todos, "son" tambin Iglesia, no es un sentido
89 As denominados en las RelattoneB, Ny 8, pg. 23, "subdivisio".
90 Relationes, N9 8, Alinea 2, pg. 25.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
211
pleno, pero s en un sentido "propio". La Constitucin, sin expre-
sarse al respecto, deja el camino abierto
91
Determinado el rol de la Iglesia visible, como medio o sacra-
mento de salvacin, la segunda mitad del n
Q
8 se resuelve en el te-
ma acerca de la misin universal de la Iglesia, vista en la perspecti-
va de la continuacin de la misin de Cristo: Y as como Cristo re-
aliz la obra de redencin... as tambin la Iglesia es llamada. ...
para comunicar a los hombres los frutos de salvacin. La Introduc-
cin general a la Constitucin se haba puesto en esta misma pers-
pectiva: Ya que Cristo es la luz de los pueblos, este sagrado Con-
cilio ... desea vivamente iluminar a todos los hombres con Su clari-
dad. que resplandece sobre el rostro de la Iglesia ... Y pues la Iglesia
es en Cristo como un sacramento, es decir, un signo e instrumento
de la unin intima con Dios 11 de la unidad en todo el gnero hu-
mano ... (la Iglesia) se propone declarar ... su naturaleza 11 mision
universal. Cristo es el sacramento primordial y es as, siendo signo
e instrumento salvfico, que cumple su misin universal, el opus re-
demptionis. La Iglesia contina a Cristo como sacramento derivado.
En ambos contextos, del ni? 1 y 8, resalta la funcin manifestativa
de ambos sacramentos: la Iglesia revela el misterio (8): Cristo y
la Iglesia son luz (1) que lo ilumina. La continuacin de Cristo por
parte de la Iglesia est expresada con la misma metfora de la luz
en el rostro: la luz primordial es Cristo; l es quien tiene, protot-
picamente, una funcin reveladora en la historia humana; pero
Cristo, para continuarse constituye una Iglesia, que se ve, que tiene
"rostro", y en cuyo rostro precisamente hace resplandecer Su "luz".
Este rostro de la Iglesia debe por consiguiente reproducir, imitar,
los rasgos iluminadores que posea Cristo
92
91 Entre la literatura aparecida durante el perodo concUiar puede verae:
F. Rlcken, Ecclesia ... universale salutis sacramentum. Theologtsche Erwligungen
zur Lehre der Dogmatischen Konstitutlon De Ecclesfa ber die KfrchenzugehilTfng-
keft, en Scholastfk, XL (1965) 352-388, especialmente pg. 372-373: "Nur die katho-
lische Kirche fst die Klrche, wle nur das subsistlerende Seln das Sein tst; aber
auch ausserhalb der Klrche glbt es Wirkllchkelten, die Kirche hallen, wie es
ausser dem subslstlerenden Sein Endllches glbt, das Seln hat". E. Van Montfort,
Algunas notas sobre eClesfologia, en Naturaleza salvffica de la Iglesta, ya citado,
pg. 54: "La comunin con la IgleSia de Roma se sita, ms que nada, en el plano
cannico ... En este sentido no existe comunidad cannica alguna entre las Iglesias
de Roma y la de Constatinopla. Por ello puede afirmarse, respccto a las Iglesias
orientales en general, que ellas no son ningn smbolo ni realizacin de la Iglesia
Una, por ms que nO se les puede negar, que son Iglesia. Y todas las dems con-
fesiones cristianas -aunque el vnculo cannico, con Roma se haya roto -de un
modo parCial y defectuoso, son en realidad Iglesia, en la medida que se mantinen
fieles a la Palabra, al Sacramento y a la Comunidad que se concentra alrededor
de la Mesa del Seor". Ver tambin W. Dletzfelblnger, "Die Grem:en der
Kfrche nach <ter dogmatischen Konstitutfon "De Ecclesla", en Kerygma und
Dogma, Heft 3 (1965) 165-176.
92 La imagen de luz y rostro de la Iglesia ha aparecido con frecuencia
durante el perodo conciliar. Propuesta por Juan XXIII; clr. Encicl1ca Ad Petrt
212
LUCIO GERA
El n
9
8 indica cules son esos rasgos: pobreza y persecucin, hu-
mildad y abnegacin, servicio hacia todos, especialmente los dbiles
y pobres, la caridad; es decir, en general, la santidad. De este modo
son introducidos temas deseados por no pocos Padres conciliares,
temas que nos indican que no se ha querido dar una imagen triun-
falista de la Iglesia.
Con su santidad, la Iglesia imita a Cristo y as 10 contina en
su misin reveladora del misterio; pero la Iglesia no es Cristo. Por
aqu introduce la Constitucin brevemente, el tema de la santidad
y el pecado en la Iglesia: La Iglesia, que abrazando en su seno a
los pecadores, es, a la vez que santa, necesitada de continua purifi-
cacin, prosigue ininterrumpidamente su penitencia y renovacin.
Se va ms all de la mera distincin entre la Iglesia, que es santa,
y sus miembros, que son pecadores. La Iglesia misma es necesitada
de purificacin, penitencia y renoV'acin, lo cual hace pensar que
el pecado de los miembros excede el plano subjetivo e individual
de cada uno de ellos y alcanza, en alguna forma, el nivel objetivo
y colectivo de la comunidad eclesial. La frase <Ca la vez que santa,
necesitada de continua purificacin", se inspira en una frase en la
~ u Paulo VI, se refera a "aqulla perenne reforma, de que la mis-
ma Iglesia, en cuanto institucin humana y terrena, tiene perpetua
necesidad"91l. La Constitucin, por consiguiente, pone cierta cone-
xin entre la necesidad de la reforma de la institucin eclesistica
y el pecado de los miembros. Uno es llevado a pensar que el pecado
de los individuos se objetiva de algn modo en la comunidad y sus
instituciones.
Las frases finales del Captulo 1 son de una gran densidad, re-
capituladora y sinttica, que se logra introduciendo el tema de la
Iglesia que peregrina hacia su final escatolgico. Desde este tema
son recogidos los tres puntos que se venan desarrollando: el de la
funcin manifestativa de la Iglesia, el de los caracteres de pobreza,
humildad y santidad que debe poseer, y el de la ejemplaridad que
Cristo ejerce sobre ella.
Desde la perspectiva escatolgica es recogido y llevado a su
cenit el tema acerca de la funcin reveladora de la Iglesia: sta,
Seclem (29-VI-1959), en A.A.S. 51 (19S9) pgs. 497 S.; Alocucin en la BasfUca Vati-
cana (13-XI-1960), en A.A.S. 52 (1960) pgs. 1004 S.; Alocucin de Navidad de 1960,
en A.A.S. 53 (l96!) pgs. 5 s.; Alocucin del 2 febrero 1962, en A.A.S. 54 (1962) pgs.
101 s.; Motu Proprio "ConstUum", lb., pgs. 65.; Alocucin inaugural del Concilio
(1l-X-1962), donde expres su deseo de que el Conc1lio presentase a la Iglesia como
"Luz de los pueblos", ib., pgs. 786 s. Ver adems el Mensaje a la Humanidad
del 25-X-1962, lb., pgs. 861 s. Entre otros, ha retomado el mismo tema el Cardo
Suenens; cfr. R. Laurentin, L' Enjeu .... t. 1, pgs. 126-127. Ver al respecto J. Le
Gulllou, Le Chrst et l' Egltse. Tholog!e clu Mystere, Parts, et. du Centurlon, 1963.
pgs. 69, 75 s.
93 Relatones, N9 8, alinea 3, pg. 25.
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
213
durante su peregrinacin en este mundo, va revelando el misterio
con sombras, hasta que al fin, sea manifestado en su plenitud.
Desde la misma perspectiva es recapitulado el tema de las vir-
tudes: la Iglesia, mientras camina aqu en la tierra, manifiesta el
misterio a travs de las virtudes "dbiles": pobreza, humildad, per-
secucin, penitencia y perdn; debilidad que se convierte en fuer-
za, o sea, en victoria y en dinamismo manifestativo del misterio, 10
cual implica cierta anticipacin escatolgca, o sea la presencia del
Resucitado en ella.
Finalmente, la idea escatolgica preside el tema de la ejem-
plaridad de Cristo. La Iglesia debe ahora, durante esta historia, ma-
nifestar a travs de su debilidad, pues ha de imitar la muerte de
Cristo; pero, precisamente por ello, tiene en s la garanta de que
imitar a Cristo en su condicin de gloria.
Lucio Ge?'a
La Iglesia pueblo de Dios nico y universal
(Capitulo 11)
1. LA NOCION "PUEBLO DE DIOS"
1. Alcance teolgico.
La presentacin e interpretacin sistemtica de la Iglesia como
Pueblo de Dios es uno de los frutos ms valiosos de la reflexin
teolgica contempornea sobre la realidad eclesial, constituyendo
una aptsima va de acceso para penetrar la riqueza de su misterio,
a la vez que un vehculo elocuente para expresarlo
l
, Si bien existen
testimonios de que la Tradicin patrstica conoci y emple el con-
cepto, su utilizacin como nocin sistemtica para describir la na-
turaleza y funciones de la Iglesia es un fenmeno reciente.
Una mayor familiaridad y aprecio por las fuentes bblicas, so-
bre todo en cuanto reveladoras de las grandes lneas y profundas
estructuras del desarrollo del plan de Dios; el intenso empeo que
los propulsores del movimiento litrgico pusieron en destacar el
papel real y activo de todos los cristianos en las asambleas cultua-
les, especialmente en la celebracin de la Misa; la orientacin del
pensamiento teolgico contemporneo, inclinado a subrayar el ca-
rcter dinmico y progresivo de la obra de Dios en el mundo y en
el hombre, afn con una cultura que descubre la dimensin histrica
del ser y el acontecer humanos: fueron todos factores convergentes
que condujeron a reconocer en "pueblo de Dios" la idea, tal vez
ms adecuada, para poner de relieve aspectos esenciales, no sufi-
cientemente destacados en las exposiciones corrientes, de la miste-
riosa, compleja, inefable realidad que es la Iglesia.
Esta nocin, en efecto, expresa mltiple y ricamente esta re-
alidad:
1 Como gua bibliogrfica remitimos al ~ 1 de la revista Concntum, enero
1965, que contiene un completo artculo de Y. Congar, La Iglesia como pueblO de
Dios, pgs. 9-33; Y un boletn sobre el mismo tema debido a los PP. Schnacken-
burg y Dupont, pgs. 105-113. Ambas colaboraciones prestan eficaz ayuda para
ubicar y profundizar la cuestin, aportando adems abundantes referencias biblia
grficas.
EL PuEBLO DE DIOS
215
a) Inserta, en primer lugar, a la Iglesia en el plan salvfico
de Dios, ponindola en continuidad con Israel, el pueblo de la An-
tigua Alianza, del cual es su realizacin y culminacin, a la vez que
denota su novedad, o sea la Hberacin del particularismo tnico,
por cuanto es ya el pueblo escatolgico y universal, integrado por
todos los pueblos de la tierra, nacido de la sangre derramada por
Cristo y animado por el Espritu Santo.
b) Registra y expresa, adems, la condicin sacerdotal y prof-
tica de sus miembros, fieles servidores y testigos vivientes de las
maravillas de Dios para la salvacin de todos; condicin bsica y
comn de todos ellos, desempeen o no algn cargo. Con lo cual se
muestra el papel funcional, tanto de los miembros del Pueblo res-
pecto de los que no pertenecen a l, como de las jerarquas -lase
"ministerios"- respecto de los dems integrantes del mismo, a la
vez que la dignidad y responsabilidades de todos sus miembros.
c) Muestra, por ltimo, a la Iglesia, ntimamente integrada en
la humanidad, viviendo con ella y en ella su proceso histrico, con-
dicionada por ste y simultneamente iluminndolo, redimindolo
y santificndolo. Iglesia, que crece y se desarrolla, que se descubre
a s misma y descubre a los dems nuevas dimensiones de la reali-
dad de Dios y de su presencia activa en los hombres y en el cosmos;
Iglesia peregrina hacia la plenitud final, fiel y dbil, poseedora y
pobre, esperando y ansiando la libertad de la gloria de los hijos de
Dios, pero ya poseyendo las primicias del Espritu (Rom. 8,21-23).
2. La nocin en la "Lumen Gentium"
Cuando los Padres Conciliares decidieron hablar de la Iglesia
como Pueblo de Dios y titular con esa expresin uno de los captu-
los que ocupan un lugar de preferencia dentro de la estructura in-
terna de la Constitucin, destinada a declarar con la mayor preci-
sin, a sus fieles y al mundo entero, su naturaleza y su misin uni-
versal (1), y cuando as la promulgaron, acogieron y ratificaron de
ese modo, con la autoridad del Magisterio, este aporte de la eclesio-
loga contempornea y lo incorporaron a la "doctrina catlica".
Nuestro propsito, en el presente ensayo, es exponer la men-
cionada doctrina, tal como la ensea el Concilio, tratando de sea-
lar qu aspectos de esa teologa se asumen, qu temas predominan,
cules son las ideas-clave del texto conciliar.
Como un primer acercamiento, cabe ante todo ceder la pala-
bra a los propios Padres y enterarnos as qu se propusieron con
este captulo, inclusive al ubicarlo donde lo hicieron. Para lo cual
216
ALFREDO CHIESA
nada mejor que leer directamente el texto de la Relacin general
de la Comisin Doctrinal, en la cual se exponen los criterios que,
de acuerdo con las indicaciones de los Padres Conciliares, adopt
la citada Comisin
2
Pero nos contentaremos aqu con transcribir
un comentario que hace el P. Congar, integrante de dicha Comisin:
"Con ello (la incorporacin de este captulo) se intentaba, una vez
indicadas las causas divinas de la Iglesia en la Santsima Trinidad
y en la Encarnacin del Hijo de Dios: a) mostrar cmo esa misma
Iglesia se construye en la historia humana; b) mostrar cmo se ex-
tiende en la humanidad a distintas cat'egoras de hombres diversa-
mente situados con respecto a la plenitud de vida que se halla en
Cristo y cuyo sacramento es la Iglesia por l fundada; c) exponer 10
que es comn a todos los miembros del pueblo de Dios, con ante-
rioridad a toda distllcin entre ellos, de oficio o estado, en el plano
de la dignidad de la existencia cristiana"8.
Es decir, con "Pueblo de Dios" se ensea el carcter histrico,
la trascendencia y universalidad de la Iglesia, y la condicin comn
a todos sus miembros. He aqu el sentido y el por qu de su inser-
cin en la Constitucin.
Los distintos elementos sugeridos y contenidos en la expresin
propuesta no han sido registrados por el Concilio con un criterio
meramente enunciativo, ni aparecen agrupados como en una nota
de "vocabulario bblico". Al contrario, han sido seleccionados y
elaborados, estructurndose as un determinado planteo sobre la
naturaleza y funcin de la Iglesia, en continuidad con el enfoque
dado a todo el documento. Son los lineamientos fundamentales de
dicho planteo lo que trataremos aqu de dilucidar, Ellos son los
que otorgan valor y originalidad a la Constitucin, al reconocer las
nuevas perspectivas en las que ha de moverse una reflexin sobre
la Iglesia.
Creemos que esas enseanzas distintivas del captulo II pueden
sintetizarse en dos conceptos bsicos, que articulan la totalidad del
mismo y constituyen la mdula de su contenido. Ellos son: a) La
consideracin "funcional" de la Iglesia como grupo elegido para la
salvacin de todos; b) La gradual y diversa pertenencia actual de
los hombres de la Iglesia. En funcin de estos pasamos a exponer
y explicar ahora el captulo II: "Sobre eL Pueblo de Dios",
2 El articulo de R. Ferrara en notas 22, 23 Y 25. trae varias de las razones
aducidas por la Comisin. Cfr. el texto de la Relatio Generalts sobre el cap. n, en
Schema Constltutionis De Ecclesia. 1964. pgs. 55-57. donde. adems de las citadas,
se traen tres nuevas razones: a) el cap. II pertenece lgicamente al Misterio de
la Iglesia (razn H); b) ofrece fcilmente un lugar para exponer la unidad de la
Iglesia en la variedad catlica (raZn Sta.); c) establece una perspectiva ms recta
para tratar de los catlicos. de los cristianos no catlicos, de todos los hombres.
3 Y. Congar, 1 c" pg. 9.
EL PUEBLO DE DIOS
II. LA IGLESIA ES EL GRUPO DE HOMBRES ELEGIDOS
PARA LA SALVACION DE TODOS
217
En el Antiguo Testamento, "pueblo de Dios" designa a ese gru-
po humano elegido por Dios, liberado y constituido por l, unido a
l por un pacto, pueblo santo, puesto aparte para Yahv y protegido
por l, testigo del Dios nico entre las naciones, mediador por el
que se reanudar el vp.culo entre Dios y el conjunto de la huma-
nidad, que aparece en un momento dado de la historia y se integra
en su desarrollo, uno entre otros pueblos, pero nico por su voca-
cin y misin".
La aplicacin que la Constitucin hace a la Iglesia de la nocin
"pueblo de Dios" tiende precisamente a poner de manifiesto, como
derivacin del designio divino de salvacin universal, ese su carc-
ter funcional.
En la primera parte del captulo II, (9-13), dicha concepcin se
evidencia. El nI? 9, no incluido en el esquema original y elaborado
por la Comisin Coordinadora a solicitud de los Padres, inaugura
el captulo haciendo una completa enunciacin del denso contenido
teolgico de la expresin "Pueblo de Dios"; el nI? 10 contina el te-
ma, desarrollando el hecho de la condicin y funcin sacerdotal de
sus miembros, mientras que en el nI? 11 se detalla su ejercicio a
travs de la actividad sacramental; el n
9
12 afirma su funcin pro-
ftica; y el n
9
13, prrafo de transicin, concluye su carcter nico
y universal, consecuentemente, con la "motivacin" divina que im-
puso su formacin.
l. El designio de Dios
Ensean estos textos, que el punto de partida desde donde se ha
de considerar la formacin de un "pueblo" que sea "de Dios", la
razn de ser que explica su existencia, lo que le dio origen, es el
designio salvfico universal de Dios. Designio que en el captulo 1
se presenta como la razn de ser de la Iglesia en cuanto tal, y que
consiste en congregar en la unidad a todos los hombres; plan del Pa-
dre, que va cumpliendo con la Encarnacin del Hijo y la venida del
Espritu Santo, hasta su manifestacin gloriosa en la Parusa, y que
es 'aqU descripto como el propsito de Dios de santificar y salvar
4 ef., por ej. P. Grelot, "Pueblo"; nota en el Vocabulario de Teologfa BfbU-
ca, Ed. Herder, pgs. 657-664.
218
ALFREDO CHlESA
a los hombres no individualmente, como seres aislados, sino al con-
trario, constituyendo un agrupamiento, una comunidad, un "pue-
blo":
"En todo tiempo y en toda nacin es grato a Dios aqul que le
teme y practica la Justicia (cf. Hechos 10, 35). No obstante, ha
querido Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente,
excluida toda mutua conexin, sino constituyendo un pueblo que
lo conociera en la verdad y lo sirviera santamente" (9).
La convocacin de un "pueblo" entra, pues, en el designio salv-
fico universal del Padre; el mismo al que se present (2) como el
factor real y lgico de la Iglesia. Designio, que se verifica histrica-
mente por obra de la accin de las tres divinas personas. Plan de
Dios, esto es del Padre, que se realiza por Cristo y el Espritu. Por
Cristo muerto y resucitado, que le dio origen en el pacto sellado con
su sangre, lo ilumin con una revelacin plena, lo "adquiri", lo "lle-
n" con su Espritu y lo dot de medios aptos de unidad visible, y
es el autor de la salvacin, principio de la unidad y de la paz. Y por
el Espritu que habita en sus miembros, renacidos del agua y el
Espritu, como en un Templo, y es el principio de su unidad y de su
continua renovacin.
Todo lo cual hace que este pueblo, formado no segn la carne
sino en el Espritu, trascienda tiempos, razas y naciones, y tenga por
finalidad la dilatacin del Reino de Dios, ya comenzado en la tierra,
hasta su consumacin final, entre en la historia humana, se extienda
a todas las naciones, y marche, entre la fidelidad y la debilidad ha-
cia la plenitud, teniendo como ley el mandato de amor de Cristo,
animado desde dentro por el Espritu:
"Es una comunidad de vida, caridad y verdad que, si bien no con-
tiene a todos los hombres y aparece como "pequeo" grupo, es el
germen poderoso de unidad, esperanza y salvacin para todo el gnero
humano, instrumento de Cristo para la redencin universal, enviado
al mundo entero como luz del mundo y sal de la tierra" (9).
Vale decir que la eleccin y constitucin de un pueblo "separa-
do" y propio no tiene por objeto ltimo privilegiar y preferir a una
minora selecta en desmedro del resto de los hombres, abandonados
a su suerte, sino hacer posible y concretar el plan de salvacin uni-
versal. El Pueblo de Dios no es el reducto de los privilegiados, sino
la fuente y factor de la redencin de todos. Dios no selecciona para
provecho exclusivo de un puado de afortunados; elige y llama para
expandir y extender a todos la plenitud de su vida.
Ese propsito divino, presente en el momento de la creacin y
elevacin del hombre, interferido en su concrecin por el pecado, se
EL PUEBLO DE DIOS
219
verificar a partir de entonces y a lo largo de la historia a travs
de una dialctica de mediacin. Dios "elige" un pueblo, se hace es-
pecialmente presente en un grupo determinado de personas, reve-
lndoseles ms netamente, santificndolos ms plenamente, reali-
zando en l al mximo de intensidad posible, aunque condicionada
siempre por la contingencia de lo humano y temporal, una comuni-
dad de vida, de caridad y verdad; y de esa manera, a travs de l,
por medio de l, obtiene (mejor: va obteniendo) la redencin uni-
versal; esto es, lo hace el germen de la unidad, esperanza y salva-
cin de todos, el instrumento de Cristo para la redencin universal.
Pueblo, cuya finalidad es la dilatacin del Reino de Dios hasta la con-
sumacin escatolgica.
Es ste un proceso que reconoce etapas: una imperfecta, con la
eleccin de Israel; otra plena, con la venida de Cristo y la constitu-
cin del nuevo pueblo de Dios, igualmente en marcha y en busca
de la perfeccin total an no lograda. Pero ambas etapas registran
el mismo ritmo: se da un grupo en el que Dios est especialmente
presente, que realiza en s, en pequeo, el plan de Dios, y que lo
irradia, lo difunde, lo expande en torno suyo, hasta lograr que esa
comunidad de verdad, de caridad y de vida adquiera dimensiones del
mundo y sea, al fin, toda la
2. Un pueblo sacerdotal 11 proftico
Afirmar que el pueblo de Dios es sacerdotal y proftico, como
lo hacen los nros. 10-12, es en el fondo prolongar y profundizar la
misma idea.
Es pueblo sacerdotal en cuanto consagrado a Dios y recinto de
una ms intensa presencia divina, en cuanto destinado a ser testigo
de Dios ante las naciones, ante aquellos que an no lo conocen. Pue-
blo sacerdotal, siervo leal y consagrado, testigo fiel de las maravillas
de Dios:
"Los bautizados han sido constituidos, por la regeneracin y la
uncin del Espritu Santo, una casa espiritual y un sacerdocio santo,
para ofrecer, por toda la actividad del hombre cristiano, hostias es-
pirituales, y para anunciar el poder de aqul que los ha llamado
de las tinieblas a su admirable luz" (10).
Por lo cual, los cristianos han de ofrecerse a s mismos como una
hostia viva, santa, agradable a Dios, 11 dar en todas partes testimonio
5 Cf. E. Schillebeeckx, Iglelria y Humanidad; en ConcUium, N9 1, pgs. 65-94.
220
ALFREDO CHIESA
de Cristo (10). Pueblo actor y receptor de una efusin de gracia, para
s y para los dems, que hace real, viviente, palpitante, fecunda, esa
presencia de Dios, a travs del orden sacramental (11).
Pueblo sacerdotal, en fin, en quien acta de modo especial el
Espritu Santo, dotando a sus miembros de un "sentido de la fe" que
les hace intuir y penetrar con verdad y lucidez en las cosas de Dios;
y distribuyendo en ellos, con sapiencia y armona, diversos dones
para la edificacin de la totalidad. Con todo lo cual configrase su
condicin de pueblo proftico (12).
3. Un pueblo nico IJ universal
Este enfoque de la naturaleza y funcin del pueblo de Dios de-
riva y se cristaliza, a modo de sntesis tambin, en la afirmacin de
su carcter nico y universal (13). Esto lleva, una vez ms, a abor-
dar la cuestin desde el punto de partida: el designio divno de sal-
vacin universal, y su finalidad suprema: la redencin de todos.
En otras palabras, la universalidad es una nota esencial del
Pueblo de Dios, expresa su razn de ser, est involucrada en su mis-
ma naturaleza, por cuanto su "constitucin" por Dios responde al
propsito de que todos los hombres sean salvos. Propsito que se
manifiesta en la creacin de una naturaleza humana nica, y en la
voluntad de querer congregar a todos los hombres en la unidad, y
que es el origen tanto de la Encarnacin del Hijo, del envo del Es-
pritu Santo, como de la misin de la Iglesia; acciones divinas todas
stas convergentes y conducentes a la concrecin del mismo y nico
designio.
En virtud de este carcter universal, la Iglesia (= el pueblo de
Dios) tiende eficaz y continuamente a reunir (recapitulare) toda la
humanidad, con todos sus bienes, bajo la Cabeza que es Cristo, en
la unidad de su Espritu (13). Por 10 cual, selase, se debe exten-
der a todos los siglos y lugares, acogiendo ciudadanos y valores de
todos los pueblos de la tierra, a la vez que los purifica, los fortifica
y los eleva; y las diversidades entre sus miembros, diversidades de
funciones, santidad, tradiciones particulares y hasta bienes mate-
riales, lejos de ser elementos de ruptura o de divisin, constituyen
ms bien riquezas que se comunican beneficiando a todos, sirviendo
de ese modo a la unidad.
En una palabra, el designio divino de salvacin universal ha
derivado en la formacin de un "pueblo" que desarrolla en s al
mximo posible esa salvacin, y que tiende a expandirla eficazmen-
te a toda la humanidad, siendo sta su misin fundamental y cons-
EL PUEBLO DE DIOS
221
titutiva; pueblo sacerdotal y proftico, cuya meta es in unum tan-
dem congregare a todos los hombres.
La convocacin y formacin de un pueblo "elegido" se inscribe,
pues, en el designio de la salvacin universal. Es el comienzo de su
realizacin porque se verifica ya entre sus miembros, y es el ger-
men y el instrumento para la salvacin definitiva y total. Una rea-
lidad que ya se da y que impulsa a su plena concrecin. Realidad
nueva y, por ahora, privativa de ese grupo, para que un da sea com-
partida por todos, y en todos se d. Eleccin "funcional", por tanto;
es decir eleccin de unos en funcin de todos. Pero no mera funcin;
eleccin que ya realiza "en ellos" 10 que, "por ellos", acabarn todos
por tener. "Es" ya la comunidad de vida y caridad, y es "germen,
instrumento" para que todos lo sean.
III. LA PERTENENCIA AL PUEBLO DE DIOS -LA IGLESIA-,
SE VERIFICA DE MODO GRADUALMENTE DIVERSO
l. Graduacin en la pertenencia a la Iglesia
El momento histrico presente, caracterizado por el hecho de
que el plan salvfico destinado a todos an no ha obtenido su con-
crecin real en la totalidad de los hombres, origina una situacin
irregular:
Si bien todos son llamados al Pueblo de Dios,
unos ya pertenecen a l,
y entre stos algunos plenamente, y' otros no;
y otros le estn simplemente ordenados.
Lo cual crea al grupo que ya pertenece plenamente una exigen-
cia: la trasmisin y expansin de la fe y vida que poseen; y da lu-
gar a una determinada actividad: las misiones.
Esta situacin temporaria ya se haba advertido en el NQ 9
6
; y
ahora, la afirmacin del carcter nico y universal del Pueblo no
hace sino volver a denunciarla, conduciendo directamente a plan-
tear y abordar con ms detalle la cuestin de la pertenencia a l.
Desarrollo que, a su vez, permite clarificar en mayor grado an la
concepcin que se tiene sobre lo que es la Iglesia.
6 "Este pueblo mesinico. aunque actualmente no abarque a todos los hom-
bres ... "; N9 9.
222
At.FBEDO CHIESA
Respondiendo al orden propuesto en la divisin con que se
cierra el N9 13, los prrafos siguientes tratan sucesivamente los
distintos casos enunciados, a saber: el N9 14 se refiere a los cat-
licos, el N9 15 a los cristianos no-catlicos, el NQ 16 a los no-cristia-
nos, y el NQ 17 corona el planteo y el captulo mismo aludiendo a
las misiones, empresa impuesta por la situacin descripta.
Hemos pasado, como se puede apreciar, de la consideracin ge-
neral sobre el pueblo de Dios, a un problema particular: quines y
cmo pertenecen a l. La cuestin, de por s, no est necesariamente
ligada al tema "pueblo de Dios", por cuanto la pertenencia puede
plantearse a propsito del Cuerpo mstico, de la Iglesia a secas, o de
cualquier otra nocin equivalente. Pero la orientacin impuesta a
su consideracin -grupo escogido para la salvacin de todos- ha
llevado espontneamente a exponer aqu el problema de la distinta
"situacin salvfica" en la que, al presente, se hallan los hombres.
Si pareci conveniente acudir a esta nocin para detallar y profundi-
zar el misterio de la Iglesia, nada mejor que abordar en su contexto
el siempre candente tema de la pertenencia a ella, tan necesaria
para la salvacin como Cristo, nico mediador.
La clave para comprender la doctrina que ensea la Lumen
Gentium sobre el particular, est en advertir que propone una con-
cepcin gradual de la pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios nico
y universal.
El frecuente dilema "pertenece" o "no pertenece", como alter-
nativa radical del tipo "todo" o "nada", que, al menos en la manera
vulgar de plantear el problema ha sido el corriente -alternativa
absoluta que hizo tan espinosa la discusin y tan difcilmente acep-
tables las soluciones posibles-, es aqu reemplazado por una visin
que admite, junto a una pertenencia que llamar "plena", otras per-
tenencias, reales tambin, pero "no plenas", o menos plenas lo mis-
mo que una forma de relacin, real tambin, aunque no denominada
propiamente pertenencia, designada como "estar ordenado a", qU
afirma una autntica referencia ontolgica al trmino.
Esta manera de encarar la cuestin resulta sumamente fructuosa
y, sobre todo, rigurosamente fiel a todos los datos reales, logrando
combinar sin violencias ni subterfugios los dos elementos que el ri-
gorismo o el liberalismo religioso eran incapaces de conciliar, a sa-
ber: el reconocmiento de los valores autnticos posedos por los cris-
tianos no-catlicos especialmente, en los que costaba no poder ad-
mitir una presencia real de Dios, junto con la afirmacin del carc-
ter tpico, "pleno" que esa presencia reviste en la Iglesia Catlica.
A la luz de esta concepcin se considera la diversa situacin de
catlicos, cristianos no-catlicos, y no cristianos.
EL PUEBLO DE DIOS
223
2. Los catlicos y la plena pertenencia a la Iglesia
De los catlicos (14) no se afirma, como lo haca la encclica
Mystici Corporis Christi (1943) que sean ellos los nicos que, "ha-
blando real y propiamente", merezcan considerarse miembros de la
Iglesia, sean o no pecadores, con tal que la hereja, el cisma o la
ex;cumunin no los haya separado de ella'i. La Lumen Gentium evita
calificarlos con trminos como "miembros" (y abandona el esquema
"pertenencia real-no pertenencia real"), adhiriendo a la presenta-
cin gradual que comentbamos.
Presenta este cuadro:
a) Los que: -poseen el "Espritu de Cristo",
-aceptan toda la estructura de la Iglesia y todos los
, medios de salvacin instituidos en ella,
--estn unidos a Cristo, en su organismo visible que
dirigen el Papa y los Obispos, por la profesin de fe,
los sacl'amentos, el gobierno eclesistico y la comu-
nin;
de stos dice que "estn plenamente incorporados" a la Igle-
sia ("HU plene Ecclesiae societati incorporantur").
7 "Se han de contar realmente como miembros de la Iglesia los que reci-
bieron las aguas regeneradoras del Bautismo y profesan la verdadera fe, y ni se
han separado miserablemente de la contextura del cuerpo, ni han sido apartados
de l por la legitima autoridad a causa de gravslmas culpas ... As!, pues, como
en la verdadera congregacin de los fieles, hay un solo cuerpo, un solo Espritu,
un solo Sefior y un solo bautismo; as no puede haber ms que una sola fe; y por
tanto, quien rehusare olr a la Iglesia, segn el mandato del Seflor, ha de ser
tenidO por gentil y publlcano. Por lo cual, los que estn separados entre si por la
fe o. por el gobierno, no pueden vivir en este cuerpo nico ni de este nico Esp-
ritu divino. Ni hay que pensar que el Cuerpo de la Iglesia, por el hecho de hon-
rarse con el nombre de Cristo, aun en el tiempo de esta peregrinacin terrena,
consta nicamente de miembros eminentes de santidad, o se forma solamente de
la agrupacin de los que han sido predestinados a la felicidad eterna. Porque la
infinita misericordia de nuestro Redentor no niega ahora un lugar en su Cuerpo
Mstico a quienes en otro tiempo no neg participacin en el convite. Puesto que
no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma nautraleza al hombre
de Cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejla o la apostasa. NI la
vida se aleja completamente de aqullos que, aun cuando hayan perdido la cari-
dad y la gracia divina pecando, y por tanto se hayan hecho Incapaces de mrito
sobrenatural, retienen con todo la fe y esperanza cristianas, e iluminados por una
luz celestial son movidos por las Internas inspiraciones e Impulsos del Espritu
Santo a saludable temor, y excitados por Dios a orar y a arrepentirse de su cal-
da", Po XII, enclcllca Mysticf CO'l'p()'l'ts Ch'l'tstt. Coleccfn completa de Encclicas
Pontificias, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, pg. 1529. Ver adems F. Ricken:
"Ecclesla ... universale salutls sacramentum". Theo!ogtsche E'I'w/1g14ngen %14'1' Leh'l'e
de'l' Dogmattscl'l.en Konstitution "De Ecctesla" f!ber dte Kt'l'chenz14gehOrigkelt en
Scholastik, 40 (1965), pg. 352-388; G. Baum, La 'l'eattdad eclesial de las otra.s 'gle-
stas, en Conct!tum, ~ 4, pgs. 66-89, especialmente pgs. 70 y ss.
224 ALFREDO CHIESA
b) Los que: pertenecen a la Iglesia,
pero han perdido la caridad:
de stos se dice que estn incorporados a la Iglesia, pero no
se salvan; o sea, tal como se expresa en la "relatio" de la
Comisi6n coordinadora, no estn plenamente incorporados
8
e) Los que: -movidos por el Espritu Santo,
--desean explcitamente ser incorporados a la Igle-
siJa, vale decir, los catecmenos:
estn unidos por ese "voto" a la Iglesia, si bien an no in-
corporados a ella
9
Los cat6licos en gracia, incluidos los nmos sin uso -de raz6n y
los "rudos" que no pueden conocer expresamente los elementos ci-
tados
10
, son quienes pertenecen "plenamente" a la Iglesia; estn
plnamente incorporados a ella.
He aqu la novedad de la Lumen Gentium, el aporte propio y
original en documentos del Magisterio sobre esta cuesti6n: propo-
ner "grados" en la pertenencia y reservar la "plena" no a todos los
cat6licos sino s610 a los que "poseen el Espritu de Cristo".
Al hablar de novedad tenemos sobre todo presente la encclica
Mystici Corporis de Po XII, incluida la refirmaci6n que el mismo
Pontifice hiciera en la Humani generis (1950)11 de la doctrina all
expuesta,
Mientras Po XII deseaba dejar bien aclarado que "s6lo" los
cat6licos eran "realmente" miembros de la Iglesia, y que los de-
ms, separados de ella, no lo eran, sin intentar una interpretacion
positiva del "status" eclesial de esos hombres, cristianos o no, dis-
8 Schema Constttuttonis de Ecctesta. 1964, pg. 50: Retatto de N 14, G.
9 "Incorporacin" es el trmino tcnico que se reserva para calificar el tipo
de "pertenencia" que cabe a los catlicos que han ingresado en la sociedad visi
ble, en la comunidad eclesial. As(, los pecadores no se salvan pero "estn incor-
porados" los catecmenos son quienes "han pedido ser incorporados a la Iglesia,"
y los hermanos separados no merecen nunca esa denominacin; si bien estos dos
ltimos "estn unidos" a la Iglesia, Con lo cual la Constitucin parece retomar la
nocin de "miembro reapse" de la MyBtict CorpoTis con otro lenguaje: dirlase,
slo los catlicos estn "incorporados" a la Iglesia. La diferencia entre ambos do-
cumentos subsiste no obstante, por cuanto en la Lumen Gentium se admite, si
bien no Incorporacin, si "pertenencia" real de los cristianos no catlicos. En el
Decreto De Oecumentsmo, N9 3, lese sin embargo, que los cristianos separados,
justificados por la fe y el bautismo, "ChTisto incorporantur", lo cual sugerira
que tambin lo estn a la Iglesia, cuerpo de Cristo. En todo caso, no se da una
deflnictn neta de lo que se entiende por "incorporacin" y del propsito que
gui a los Padres al referirla solo a los catlicos.
10 Schema 1964, ibldem, pgs, 49-50, letra F.
11 "Algunos no se consideran obligados por la doctrina hace pocos aftos
expuesta en nuestra Carta Encclica y apoyada en las fuentes de la revelacin,
segn la cual el Cuerpo mistlco de Cristo y la Iglesia Catlica Romana son una
sola y misma cosa. Algunos reducen a una frmula vana la necesidad de perte-
necer a la Iglesia verdadera para alcanzar la salvacin eterna", Po XII, Encicllca
Humant Generis col. cit., pg, 1683; tambin Denzlnger 2319.
EL PUEBLO DE DIOS
225
tinguiendo expresamente entre los pecados aqullos que, pese a ser
graves, no separaban de la Iglesia, y aqullos que, de por s, qui-
taban al sujeto su condicin de miembro (como la hereja y el cis-
ma); la Lumen Gentium admite grados en la pertenencia; una per-
tenencia real y verdadera que puede ser mayor o menor, plena o no-
plena. Reconoce la realidad eclesial tanto de los individuos como
de las comunidades separadas, y juzga que un catlico sin gracia
puede estar realmente incorporado al seno de la Iglesia, pero no
plenamente.
Los catlicos, pues, no son los nicos que pertenecen a la Igle-
sia. Son, s, quienes estn "plenamente" incorporados a ella, si no
han perdido la caridad. Y se deja abierto el planteo para las otras
pertenencias, reales y verdaderas, pero no plenas.
Una cosa es hablar de que a la Iglesia se pertenece "realmente"
de un modo preciso y nico, indicando cules son especficamente
las condiciones fuera de las cuales no hay pertenencia "real"; y
otra proponer un panorama en que distintos grupos humanos po-
seen, en diverso grado, determinados "bienes" -los que constituyen
la Iglesia-, sealando que algunos los poseen en plenitud, y por
eso estn "plenamente incorporados" a ella, y que otros slo en par-
te, lo cual origina pertenencia no plena, pero nunca no-pertenencia.
Este ltimo es el camino escogido por la Lumen Gentium; ste es
tambin su aporte propio y original.
3. Los cristianos no catlicos
El prrafo dedicado a los cristianos no-catlicos (15) es coheren-
te con el planteo hecho, tanto en su estructura como en su conteni-
do, pero no expone explcitamente las consecuencias obvias que de
l se derivan. O sea, no afirma de nuevo y literalmente la conclu-
sin implcita de que los cristianos no-catlicos pertenecen a la
Iglesia, sea menos plenamente, o imperfectamente, o parcialmente.
Lo que se dice en el texto promulgado significa, pese a ello, que no
se abandona la concepcin de la pertenencia gradual, que se conti-
na en ese enfoque, como ahora veremos.
El procedimiento redaccional se estructura en dos momentos:
a) Primero, manifestndose mediante un circunloquio que la
IgLesia (Catlica) se sabe unida por muchos motivos a esos cristia-
nos, caracterizados como bautizados que no profesan la fe ntegra o
que no guardan la unidad de la comunin ba;o el sucesor de Pedro.
Con lo cual se reconoce una pertenencia a la Iglesia, por cuanto de-
cir que alguien "esti unido" a otro significa que ese alguien, o algo,
226
ALFREDO CHIESA
forman un "uno", una sola realidad con dicho "otro"; pertenencia
expresada no explcitamente sino de esa manera tal vez menos di-
fana.
b) Segundo, enumerando cuidadosa y valorativamente los ele-
mentos "eclesiales" que esos cristianos poseen, y en virtud de los
cuales pertenecen a la Iglesia (o, segn se prefiri aqu, la Iglesia se
sabe unida a ellos).
Tambin aqu hay una evolucin apreciable en los conceptos y
los trminos, respecto de documentos anteriores del Magisterio. Los
"herejes" y "cismticos" que "reapse" no eran miembros de la Igle-
sia, segn la Mystici Corporis, se han convertido en la Lumen Gen-
tium en los bautizados que por muchas razones estn unidos a la
Iglesia, en quienes el Espritu Santo opera con su virtud santifican-
te, por los dones y la gracia, inclusive sosteniendo a algunos de ellos
hasta el martirio.
El Decreto sobre el Ecumenismo, promulgado simultneamente
con la Constitucin, adhiere a las mismas perspectivas. Habla, por
ejemplo, de que por las escisiones se han separado de la plena comu-
nin de la Iglesia Catlica, y reconoce que estn en comunin, aun-
que no sea perfecta, con la Iglesia Catlica. Se detiene tambin a
exponer con esmero y afecto los "bienes eclesiales" que estos cris-
tianos poseen, en virtud de lo cual -ntese que no se habla de bon-
dad puramente subjetiva, sino posesin objetiva de bienes-, aunque
no plenamente, estn unidos a la Iglesia
12
Tanto la Constitucin como el Decreto --ste ms expresamen-
te-- innovan tambin al reconocer a las "iglesias" y "comunidades"
separadas como los sujetos que poseen esos bienes. La diferencia con
la postura anterior estriba en que entonces slo se reconoca a los
individuos como capaces de salvarse, y esto gracias a las virtudes
humanas o cristianas que podran tener y a la "buena fe" con que
est!aban en la hereja o el cisma: en una palabra, un buen cristiano en
una Iglesia mala. El cambio radica en reconocer 'a las Iglesias sepa-
radas como medios en buena medida aptos, a travs de los cuales
Dios obra la salvacin. Ciertamente, y no se lo oculta, que la "ple-
nitud" del "ser-Iglesia" no la poseen, y que ella slo se verifica en
la Iglesia Catlica.
Mientras que en la concepcin anterior, la "separacin" (her-
tica o cismtica) desmereca profundamente la situacin eclesial y
hasta individual del cristiano no-catlico y dejaba en la penumbra
sus posibles valores, en el enfoque de la Lumen Gentium esta sepa-
racin pide, s, la plenitud de vida cristiana, pero no destruye los
autnticos valores eclesiales que se poseen en comunin con la Igle-
sia Catlica, y que lo constituyen al cristiano verdaderamente como
12 Decreto sobre el Ecumensmo, Nos. 2 y 3. Y. en general. el tenor de todo
su contenido.
EL PUEBLO DI!: DIOS
227
Iglesia: fundamentalmente, el sacramento del Bautismo que lo une
realmente a Cristo.
En una palabra, el cristiano puede no conservar ntegramente
la fe o no estar unido bajo el sucesor de Pedro; pero ello no le quita
el ser cristiano que le dio el Bautismo, ni le impide poseer en la
comunin de que forma parte, ciertos bienes ec1esiales que lo unen
a la Iglesia, y recibir all los elementos aptos para crecer en ella y
obtener la salvacin. Eso s, carece de la incorporacin plena, algo
le falta, y sera profundamente deseable que accediera a la plenitud
cristiana.
4. Los no cristianos
Los no-cristianos (16) constituyen el tercer grupo. Son los "lla-
mados", los "ordenados" al Pueblo de Dios; y a la vez los que toda-
va no recibieron el Evangelio, como los judos, los musulmanes y
tantos otros que buscan a Dios "en sombras e imgenes".
La mirada que sobre ellos echa la Lumen Gentium es conse-
cuente con el enfoque general: reconocimiento de los valores y a la
vez de las carencias, que se colmaran con la aceptacin de Cristo.
Para comprender la importancia de la doctrina aqu enseada,
cabe advertir que el "llamado" y la "ordenacin" mencionados no
son una mera circunstancia externa o vana, que no modifica a los
sujetos afectados. Al contrario, es algo real, objetivo en ese sujeto.
Es la providencia general de Dios sobre todos los hombres, que los
mueve y atrae a s, "prepa,rnd010s pedaggicamente" a'l Evangelio;
es el designio salvfico universal de Dios que abarca a todos los hom-
bres; es la redencin objetiva, operada ya por Cristo, que los "tra-
baja" a todos desde dentro, como un impulso, un dinamismo en bus-
ca de su fin y su perfeccin. Es la praeparatio evangelica de los San-
tos Padres, retomada por la Constitucin, los semina veritatis, o la
afinidad entre el Creador y la creatura, la pedagoga divina de Ire-
neo, que incluye a todos los hombres. Es la profunda y misteriosa
accin de Dios, que gua sapientsimamente el universo, por l crea-
do y redimido, hacia su plenitud.
No obstante, sigue siendo el equilibrio la nota dominante de la
Lumen Gentium, logrado aqu al conciliar dos datos igualmente cier-
tos, a saber: el "estado anormal de los "paganos" en la era mesini-
ca" -la expresin pertenece a un grupo de Padres Conciliares que
queran fuese ms subrayada en el texto
13
_, y la apreciacin de
valores reales y "evanglicos" en esas mismas culturas y religiones.
13 Schema 1964, pg. 53; Relatio de N 16, D.
228 ALFREDOCUIES1\
La Constitucin hace recordar aqu, como en todos estos plan-
teos, los "crculos" de que hablaba Paulo VI en "Ecclesam Suam",
Ms que hablar de estados "anormales", la Constitucin prefiere des-
cribir la no desesperada pero s difcil situacin de estos hombres
ajenos a la luz y a la vida plena que viene de Cristo. No substrados
de la presencia y la accin de Dios, en condiciones y posibilidad de
acceder a l -slo Dios conoce sus caminos-, queda en pie que
hay un llamado a la incorporacin al Pueblo de Dios, aun no res-
pondido, una ordenacin a l todava no actualizada. Cuando la luz
del Evangelio los ilumine y la gracia de Cristo los salve y eleve, ha-
brn adquirido la plenitud de vida y verdad a que han sido llamados.
5. La tarea misionera
Las mtstOnes (17), como actividad esencial y definitoria de la
Iglesia, es una consecuencia de todo lo dicho. Un Pueblo de Dios.
nico y universal, con miembros que pertenecen a l diversamente,
y con hombres "llamados y ordenados", pero aun no incorporados,
supone en aqullos que ya pertenecen en plenitud, el anhelo y el
suscitar de empresas para que todos los hombres accedan a esa mis-
ma plenitud.
Si respecto de los hermanos separados ese anhelo cristaliza en
el trabajo ecumenista, respecto de los no cristianos se trata, analgi-
camente, de las misiones. Misiones que no intentan llevar el "todo"
de Dios y de Cristo a qt:ienes no poseen "nada", sino que aportarn
la plenificacin de sus valores a quienes estn buscando en sombras
e imgenes al Dios que trajo y revel Cristo, sanndolos, purificn-
doles y elevndolos.
Un fenmeno anlogo al que se oper respecto de ortodoxos y
protestantes -pero mucho ms difcil de traducir a las situaciones
concretas-, se verifica en la relacin con los no cristianos. Una re-
ligin no-cristiana se considerar entonces como un intento, imper-
fecto pero autntico y vlido, de llegar a Dios; una praeparatio evan-
geUca en aqullos que estn llamados y ordenados al Pueblo ae
Dios
14
, pero que aun no han recibido el Evangelio ni el Bautismo, y
14 Admite la Constitucin praeparatio evangeUca en los ateos bien inten-
cionados que trabajan por autnticos valores humanos, a los que sirven como
bienes trascendentes? Paulo VI, en Ecc!estam Suam, hacIa un significativo intento
de valoracin de esos ateos; ver edicin comentada por los Profesores Gera. Gelt-
man y Giaquinta, ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1965, Nos. 103-109, pgs. 203-206.
Muchos Padres pensaron en las diferentes categorIas de los no cristianos: al ju-
dios; bl mahometanos; cl los que creen en un Dios providente; d)los ateos. Cfr.
sobre esto Schema. 1964, pg. 53, Re!atio de N 18, A. La Constitucin, sin embargo,
se refiere slo a las "religiones". El decreto conciliar sobre la Actividad Misionera
EL PUEBLO DE DIOS
229
por tanto no estn realmente incorporados a Cristo. Sus valores,
mezclados de impurezas, deben ser curados, elevados y consumados
en Cristo. La otra visin, que en un tiempo tuvieron algunos catli-
cos, vea en los "paganos" slo la imperfeccin o la malicia, y aun
lo demonaco, y conceba la misin como una destruccin de todos
los elementos religiosos del futuro converso, sobre la que slo en-
tonces poda edificarse la fe cristiana.
La misin es, pues, la actividad organizada de los miembros
plenos del Pueblo de Dios para lograr que todos los hombres acce-
dan a la plenitud que ellos poseen. Para ello deben curar, elevar y
l l ~ v r a la perfeccin los valores reales y "evanglicos" que han
cultivado; deben hacer fructificar la semilla de vida que desde la
Muerte y Resurreccin de Jess anida en todo hombre; deben res-
ponder al dinamismo cristiano que el "llamado" universal imprimi
en sus corazones y finalizar en la incorporacin a Cristo y su Pueblo
la ordenacin radical hacia El que los anima.
Esta es, someramente analizada, puntualizada como una gua
de lectura, sintetizada en torno a sus ideas-clave, la palabra del
Concilio sobre la Iglesia como Pueblo de Dios.
Se nos ha presentado una Iglesia histrica, dinmica, en funcin
de una misin universal, en marcha hacia la plenitud final; Iglesia
a la cual pertenecen actualmente los hombres de modo diverso mien-
tras llegue la consumacin del ltimo da, en la que cabe a sus
miembros "plenos" una exigente responsabilidad. "La luz no se en-
ciende para ocultarla ... ". Iglesia, en fin, que no es sino la realizacin
del plan de Dios.
"Comunidad de vida, de caridad y de verdad, que no contiene ac-
tualmente a todos los hombres y aparece a veces como un "pequefl.o
grupo", pero que es el germen poderoso de unidad, esperanza y sal-
vacin para todo el gnero humano, instrumento de Cristo para
la redencin universal, enviado a todo el mundo como luz del mun-
do y sal de la tierra" (9).
" ... Iglesia (que) implora y trabaja al mismo tiempo para que la
plenitud del mundo entero se transforme en Pueblo de Dios, Cuer-
po de Cristo, Templo del Espritu Santo, y que en Cristo, Jefe de
todos, se rinda al Creador y Padre del universo todo honor y to-
da gloria" (17).
Alfredo C. Chiesa
y la declaracin sobre las Relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas.
promUlgados 'en la ltima Sesin, consideran en particular la materia tratada en
los prrafos 16 y 17 de Lumen Gent'ium.
CRONICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGIA
(Junio - Diciembre 1965)
PROFESORES INVITADOS - CURSOS ESPECIALES
El R. P. J. Severino Croatto, C.M., ha tenido a su cargo una serie de
conferencias sobre Arqueologa Bblica, a partir del 10 de setiembre ppdo.
El Pbro. Manuel F. Artiles, Certificado en PSicologa de la Facultad
de Letras del Instituto Catlico de Paris, ha sido invitado durante el
segundo semestre (agosto-noviembre) para dictar dos lecciones sema-
nales sobre Psicologa Pastoral a los alumnos de III y IV aos.
En un cursillo intensivo de cinco lecciones, que tuvo lugar del 25 al
30 de octubre ppdo., el R.P. Paul Ramlot O.P. expuso el tema Desarrollo
11 Pastoral. Las lecciones, que sumaron un total de diez horas lectivas, y
a las que asistieron, adems de los alumnos, otros clrigos y laicos in-
teresados en el tema, tuvieron el siguiente programa: 19 Los hechos di-
nmicos en Amrica Latina desde 1935 - Repercusiones sobre la pobla-
cin y la sociedad; 29 Necesidad de una interpretacin global satisfac-
toria - Proceso voluntario de racionalizacin; 39 La construccin de
modelos de las nuevas relaciones - Ms all de las contradicciones fun-
damentales; 49 La sociedad religiosa enfrentada al cambio - Redistribu-
cin de tareas y nuevas formas de participacin; 59 Algunos casos par-
ticulares: juventud, urbanizacin, ruralismo, polos de desarrollo - Algu-
nas conclusiones provisorias.
El P. Ramlot, quien ha viajado desde Montevideo directamente in-
vitado por la Facultad, reside actualmente en la vecina orilla: donde
dirige el Instituto de Estudios Polticos para Amrica Latina (I.E.P .A.L.),
del cual es fundador. El dominico belga, perteneciente a la provincia
dominicana de Toulouse, ha sido, adems, uno de los fundadores del
Centro Latinoamericano de Economa Humana.
CONFERENCIAS
El 2 de julio tuvimos la grata visita del rabino Dr. Jacob B. Agus,
distinguido historiador y filsofo, miembro de la Rabbinical Assembly of
America y de la B'nai B'rith Faculty for Adult Jewish Insttutes del
Executive Committee of the American Conference on Je.wish Philosophy.
El visitante disert sobre el tema Los Judos en tiempo de Jess.
VISITA APOSTOLICA
El anterior Presidente de esta Facultad y actual Obispo Auxiliar
de La Plata y titular de Ceciri, Mons. Eduardo F. Pironio, en calidad
de Visitador Apostlico de Facultades y Universidades Catlicas Ar-
gentinas visit esta Casa de Estudios el 10 de agosto ppdo., fecha en
CRNICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGA
231
que se Iniciaba la labor docente del segundo semestre. Despus de re-
unirse con los alumnos de la Facultad, se entrevist con dos delegados
de cada curso. A continuacin se reuni con los miembros del Consejo
Acadmico, recibiendo los informes pertinentes, a elevar por su inter-
medio a la Sagrada Congregacin de Seminarios y Universidades.
CLAUSTRO PROFESORAL
Aunque de manera informal y al margen de las reuniones tcnicas,
el Cuerpo de Profesores se ha reunido durante el curso del ao 1965 en
repetidas reuniones semanales, con la presencia del Decano y de nu-
merosos Profesores, para dialogar en conjunto sobre temas que exigen
la reflexin teolgica. Durante el primer semestre se abord el tema
E' Sacerdocio Hoy, invitndose a las reuniones a los superiores del Se-
minario Mayor de Buenos Aires y, eventualmente, a clrigos ex alum-
nos de la Facultad. Las reuniones durante el segundo semestre tuvieron
como finalidad la preparacin inmediata de un cursillo sobre la Cons-
titucin Conciliar "Lumen Gentium".
CULTURA TEOLOGICA
CURSOS ORGANIZADOS PO RLA FACULTAD
Constitucin Dogmtica sobre la Iglesia "Lumen Gentium":
Del 18 al 30 de octubre, en el Aula Magna del Instituto de Cultura
Religiosa Superior (Rodrguez Pea 1062), la Facultad de Teologfa or-
ganiz un ciclo de 8 lecciones sobre la Constitucin conciliar "Lumen
Gentium", que tuvieron por objeto interiorizar sobre el magno docu-
mento al laieado m,ilitante, a los religiosos y clero en general. En vista
de ello, se invit directamente a los cuerpos directivos de las distintas
organizaciones catlicas, como tambin a los centros estudiantiles de las
Universidades Catlicas, la Pontificia y la del Salvador. El ciclo de
lecciones, seguidO todas las noches por un nutrido grupo de auditores,
desarroll el siguiente programa: 19 Una visin bblica de la Iglesia, por
el Pbro. Miguel Mascialino; 29 La Constitucin "Lumen Gentium": es-
tructura y sntesis, por el Pbro. Ricardo Ferrara; 39 El misterio de la
Iglesia, por el Pbro. Lucio Gera; 49 La Iglesia, pueblo de Dios nico y
universal, por el Pbro. Alfredo C. Chiesa; 59 "Ll.amados para ser santos":
nosotros, los santos del cielo y la Moore de Dios, por el Pbro. Rafael Te-
110; 69 La Jerarqufa: una fraternidad al servicw de la comunidad, por
el Pbro. Carmelo Giaquinta; 79 El Laicado en la Iglesia, por el Pbro. Pe-
dro Geltman; 89 La vida religwsa: un camino para la santidad, por el
R.P. Domingo Basso OP.
TeOloga misionera:
El 24 de setiembre, a pedido del Consejo de Superioras Mayores di-
rigido a esta Facultad, el Decano de la misma Pbro. Lucio Gera y el
Pbro. Carmelo Giaquinta tuvieron a su cargo una jornada destinada pa-
232
CRNICA DE LA FACULTAD
ra religiosas sobre el tema Misin y Misiones de la Iglesia, que se realiz
en el Colegio del Sagrado Corazn (Almagro).
Teologa Paulina:
A solicitud de la Comisin Directiva del Colegio de Prrocos de la
Arquidicesis de Buenos Aires, la Facultad program cinco lecciones
sobre el tema Cristo y la Iglesia, en las grandes cartas de San Pablo,
que estuvieron a cargo del Pbro. Miguel Mascialino. Las lecciones, que
se dictaron en la sede de la Facultad durante cinco mircoles consecu-
tivos a las 21.30 horas, desde el 3 de noviembre al 1 de diciembre, conta-
ron con la asistencia de 30 in,scriptos.
ACTIVIDAD TEOLOGICA DE NUESTROS PROFESORES
En el Studium Theologicum de Crdoba, adscripto a esta Facultad,
el Pbro. Eduardo Briancesco dict el Tratado De Fide, del 18 de octubre
al 13 de noviembre ppdos.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la P.U.C.A., el
Pbro. Jos L. Larrabe, titular de Derecho Cannico en dicha Facultad,
ha tenido a su cargo, durante el primer cuatrimestre, el curso corres-
pondiente.
Por su parte, Mons. Rodolfo L. Nolasco, titular de Derecho Cannico
en la misma Facultad, ha dictado su curso durante el segundo cuatri-
mestre.
En la Facultad de Filosofa de la P.U.C.A., el Pbro. Ricardo Ferrara,
consejero en esa Facultad y protitular en la misma de Filosofa de la Re-
ligin, ha dictado durante todo el ao acadmico 1965.
En la Escuela de Ciencias Sagradas, incorPorada a esta Facultad (19
mayo 1961), que tiene su sede en el Instituto de Cultura Religiosa Supe-
rior, el Pbro. Lucio Gera dict el Tratado De Sacraments durante los
meses de setiembre-novIembre.
En el Departamento de Ciencias Bbllcas, que funciona en el Ins-
tituto, el Pbro. Miguel Mascialino tuvo a su cargo el seminariG de
Nuevo Testamento sobre Las Potestades, en San Pablo.
En el Instituto Regina Aj>ostolorum, adscripto al Instituto Regina
Mundi de Roma, con sede en 'el Instituto, el Pbro. Ricardo Ferrara dict
durante todo el afio 1965 el Tratado De Gratia Christi.
En el Instituto Sedes Sapientiae, Cursos de Perfeccionamiento para
Religiosas (Av. Gral. Mosconi 3054), el Pbro. Carmelo Giaquinta dict
un cursillo de doce leccIGnes sobre Historia Eclesistica Moderna du-
rante los meses de octubre y noviembre.
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES
Para participar en la reunin anual de la Sociedad Argentina de Pro-
fesores de Sagrada Escritura (S.A.P.S.E.), que tuvo lugar en el Studium
Theologicum de Crdoba durante los das 29-31 julio, viaj a esa ciu-
dad el Pbro. Miguel MascIalino, qUien disert sobre La TeOloga de la
Historia, en la carta a los Efesios.
CRNICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGA
233
Con el objeto de participar de los trabajos del IV Perodo Conciliar
en calidad de Auxiliar de la Secretaria General, el 26 de julio viaj ha-
cia Roma el Pbro. Jos L. Larrabe.
Igualmente viaj a Roma ellO de setiembre el Pbro. Jorge Meja,
donde asisti a los trabajos del Aula Conciliar en calidad de Perito
Oficial.
PUBLICACIONES Y ENSAYOS DE LOS PROFESORES
- Juan Dan: Estudio de la forma de la celebracin del matrimonio
en el Derecho Cannico de la Iglesia Oriental, con aplicacin para
la Argentina; en Aequitas, n9 6, ao VI, vol. II, 1965.
- Carmelo Giaquinta: Hacia la Restauracin de un Diaconado per-
manente; en El Pueblo de Dios (en colaboracin), coleccin DO-C,
n
9
6, pgs. 133-146; oo. Estela, Barcelona, 1965.
- Jorge Meja: Isaf.as 7,14-16. Contribucin a la exgesis de un tex-
to dijf.cH en Estudios Bblicos (Madrid), XXIV (1965), pgs. 107-
121;
Traduccin integra del texto latino de la Declaracin conciliar
sobre Relaciones que tiene la Iglesia con las religiones no cris-
tianas, en colaboracin con J. Medina, adoptada pr el Secreta-
riado para la Unidad Cristiana; en Criterio, n
9
1487, XXXVIII
(1965), pgs. 818-819;
Traduccin integra del texto latino de la Constitucin Pastoral
del Concilio sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo; co-
laboraron O. Santagada y A. Arias; en Criterio, nros. 1489-1490,
XXXVIII (1965), pgs. 885-926.
TESIS DOCTORALES
Despus de aos de interrupcin de la labor doctoral en nuestra
Facultad, este ao, y exactamente el segundo semestre, ha visto un no-
table repunte de la misma. Cuatro tesis han sido presentadas y defen-
didas pblicamente y en forma satisfactoria en vista del Doctorado; t-
tulo ste que ser concedido a los candidatos una vez que hayan cum-
plimentado todos los requisitos reglamentarios. He aqui el enunciado de
las tesis, cuyo resumen ser pUblicado oportunamente en los prximos
nmeros de TEOLOGIA:
19 Ley antigua y Culto. La nocin de precepto ceremonial de la Ley
antigua en la Suma Teolgica de Santo Toms de Aquino, por
el Pbro. Osvaldo Santagada, alumno de esta Facultad desde 1957,
que frecuenta actualmente cursos en la Pontificia Bibliotheca Va-
ticana. La tesis fue defendida pblicamente el 7 de julio en la
sede del Instituto de Cultura Religiosa Superior.
29 La gracia sacramental en la teologf.a de San Alberto Magno.
Aporte monogrfica para una teologa sobre la funcin y natu-
raleza de la gracia sacramental, por el Pbro. Alfredo C. Chiesa,
234
CRNICA DE LA FACULTAD
alumno de esta Facultad desde 1958. La defensa tuvo lugar en el
Aula Magna del Instituto el 18 de agosto.
39 Redencin objetiva - Redencin sujetiva: origen, significado 'Y
aplicaciones de la frmula, por el R. P. Leonardo
S.S.C.J., Licenciado en Teologa por la Pontificia Universidad
Gregoriana. La tesis fue defendida en el Instituto el 17 de no-
viembre.
49 La gracia del Espiritu Santo y las virtudes como incoacin de la
gloria, en Santo Toms de Aquino, por el Pbro. Juan C. De Zan,
Licenciado en Teologa por la Pontificia Universidad Gregoriana
y actual profesor de Teologa Dogmtica en el Seminario Mayor
de ParanA (Entre Ros). La defensa se llev a cabo en el Insti-
tuto el 20 de noviembre.
OBTENCION DE GRADOS ACADEMICOS
Advertimos que las promociones acadmicas del segundo semestre
del ao 1964 las hemos pUblicado separadamente en los nros. 5 y 6 de
TEOLOGIA, pgs. 229 y 118 respectivamente.
Licenciados
Durante el ao 1965 fueron promovidos como Licenciados en Sagra-
da Teologia los siguientes alumnos:
Rvdo. Dicono Romn Bustinza, de la Dicesis de Mar del Plata.
Rvdo. Dicono Jorge GalU, de la Arquidicesis de Buenos Aires.
Rvdo. P. Jorge Hall, de la Abada de San Benito, de Buenos Aires.
Pbro. Elias Musse, de la Dicesis de Azul.
Rvdo. P. Marciano Sadornil, de la Abada de San Benito.
Bachilleres
Durante el ao 1965 han cumplido todos los requisitos acadmicos y
obtenido el grado de Bachilleres en Sagrada Teologia los seores:
Adrin Benitez
Orlando Martin
Fernando Echevar:rla
Juan Mendia
Felipe Raffo
Juan Rizzardi
Leonardo Sandri
ALUMNOS DURANTE EL CURSO 1965
Durante el curso acadmico 1965 asistieron a los cursos de la Fa-
cultad un total de 170 alumnos. De ellos 158 son seminaristas pertene-
cientes a 28 Dicesis diferentes, 10 son religiosos y 2 laicos. A los Cursos
Propeduticos asistieron 74 alumnos y 96 a los Cursos Superiores; de
CRNICA DE LA FACULTAD DE TEOLOGA
235
los cuales, 60 en calidad de Alumnos ordinarios, aspirantes a los grados
universitarios, y 36 como alumnos extraordinarios.
STUDIUM THEOLOGICUM DE CORDOBA
Al informe publicado en el nmero anterior de TEOLOGIA (pg.
120), hemos de aadir, en primer lugar, la vacancia de la Secretaria de
dicho Studium, que estaba a cargo del Pbro. Jos Arancibia, el cual ha
viajado a Roma para completar sus estudios en vista de la Licencia y
del Doctorado en Sagrada Teologia. Mientras regrese el Pbro. Estanislao
Karlic yse reestructure el Consejo Acadmico, la funcin de Secretario
ha sido asumida por el actual Director, Pbro. Dr. Ramn Trevijano.
Despus de las conversaciones sostenidas en Buenos Aires con el
Decano y el Secretario de la Facultad de Teologa (julio ppdo.), y a la
espera de las orientaciones conciliares en materia de estudios teolgicos,
se decidi ir recogiendo sugerencias de Profesores y Alumnos en vista
de una reestructuracin del Plan de Estudios. Surgi as la idea de un
ciclo trienal de Teologia Pastoral y de agregar un semestre al curso
bisemestral de Historia Eclesistica. Igualmente, dictar en sendos se-
mestres Ecumenismo y Teologa Espiritual. Se consider tambin la po-
sibilidad de abrir el Studium a estudiantes laicos. En una reunin del
Consejo Acadmico con los alumnos de Teologia, realizada el 7 de se-
tiembre, estos manifestaron el deseo de un quinto ao de Teologfa y
de una planificacin de los estudios que jerarquice y coordine las ma-
terias.
Entre las actividades extraordinarias que tuvieron lugar en la sede
del Studium Theologicum, se destacan: a) la Reunin anual de la S.A.P.
S.E., en la que participaron dos profesores de esta Casa, los Pbros. Jos
Nasser y Ramn Trevijano, este ltimo exponiendo el tema: La. hip-
tesis de los Testimonia.; b) un ciclo de conferencias sobre Moral Matri-
monial, organizada con el concurso de la Universidad Catlica de Cr-
doba.
Los Profesores del Studium Theologicum participaron durante 1965
en numerosas Semanas y Jornadas de Estudio: Semana Sacerdotal de
Estudios Litrgicos (Jess Maria, 15-20 febrero); Semana Sacerdotal de
Liturgia JCatamarca, 1-7 marzo); Semana Pastoral (Villa Mara, 27-30
abril).
BIBLIOGRAFIA
JOSEPH COMBLIN - Hacia una teologfa de la Accin - Treinta
Aos de Investigaciones; Herder, Barcelona, 1964, pgs. 132.
Puede confundir el ttulo de este pequeo libro. No se trata de un
conjunto de reflexiones teolgicas sobre la accin, sino de un estudio
de las nuevas tendencias en la teologa a partir de 1930.
El P. J. Comblin hace un estudio detallado de estas corrientes, re-
conociendo sus valores y criticando sus defectos. Demuestra un amplio
conocimiento de esta literatura, as como tambin un extraordinario
equilibrio en el anlisis que hace de la misma. En este sentido, esta
obra resulta ser de una utilidad enorme, no slo para el que quiere in-
formarse de las tendencias de la teologa en estos ltimos aos, sino
tambin para el que quiera formarse una idea sobre cules pueden ser
las del futuro.
El libro est dividido en tres partes: 1 ~ El sentido de la investiga-
cin teolgica; 2$) La teologa y el problema de la predicacin; 3 ~ una
teologa destinada a los hombres.
l. En la primera parte el autor estudia lo que considera elementos
fundamentales en la investigacin teolgica. Despus de plantear las in-
quietudes y problemas que manifiestan los trabajos de teologa contem-
pornea, analiza el tema controvertido del valor absoluto de la teologa
escolstica en general, y en particular el de la teologa tomista. "Si
nuestra interpretacin es exacta, hay dos cosas, en la teologa escols-
tica en general, y tomista en particular, que se ha de considerar como
que tienen un valor absoluto 11 definitivo" -dice en la pg. 21:
a) Los cenceptos que entran en las definiciones dogmticas ti que
son originarios de la filosofa griega; b) La elaboracin doctrinal que
resulta de la aplicacin de la metafsica al dato revelado ... Pero la teoto-
g'a medieval y la teologta tomista... contienen adems muchos otros ele-
mentos que no han sido objeto de definiciones dogmticas 11 que de nin-
gn modo forman parte de la metaftsica del gnero humano. De lo cual
se sigue que este resto no goza de los privilegios reconocidos a la teolo-
g'a escolstica en sus partes esenciales" (pg. 22). Aqu el P. Comblin
hacer ver cmo la escolstica est abierta a un enriqueCimiento, que
aproveche todas las corrientes de pensamiento contemporneo y que no
se cierra slo en la metafsica, como mtodo de interpretacin del dato
revelado, sino que puede recibir aportes de todas las ciencias humanas.
n. En la segunda parte pasa a analizar las corrientes de teologa
contempornea, sus xitos y sus fracasos, en el intento de lograr ex-
presiones de pensamiento ms adaptadas al mundo moderno. Estudia
las llamadas teologas carismdtica, kerigmtica y pastoral, como tres
ensayos sucesivos, con sus problemas, fracasos parciales y dificultades.
Respecto a la teologa carismtica, hace resaltar lo vlido de su
intento de acercar la santidad, la vida espiritual, a las reflexiones teo-
lgicas, y su crtica a una teologa demasiado intelectualizada, que no
BIBLIOGRAFA
237
sirve de alimento a la vida cristiana. Por otro lado, demuestra las defi-
ciencias de estos intentos, por el excesivo desprecio de 10 intelectual y
por las caractersticas arcaizantes en la simple vuelta a los textos pa-
trsticos, sin una suficiente retraduccin a la mentalidad contempornea.
Al tratar de la teologa kerigmtica, las crticas son semejantes. La
tendencia a restablecer el esquema patrstico de la "economa" o de la
historia de la salvacin, relegada a segundo plano en la teologa tradi-
cional, a causa de la importancia concedida a ciertas cuestiones meta-
fsicas, termina tambin en una vuelta al pasado, que no responde del
todo a las necesidades del presente. " ... La teologa kerigmtica se ha
presentado ms bien como una vuelta al pasado, a formas arcaicas de
la teologa carismtica" (pg. 38). El deseo de lograr una teologa que
se acerque ms a las exigencias de la predicacin no alcanza su objetivo.
La llamada teologa pastoral es estudiada con el mismo tipo de an-
lisis. Se hace ver lo vlido en estos estudios y sus deficiencias. Siendo
esta la corriente ms nueva de las tres aqu consideradas, no puede
darse un juicio definitivo sobre la misma. Sin embargo, hace notar el
autor el peligro de caer en las mismas dificultades, especialmente en la
tentacin del arcasmo. Cita los propsitos del P. Lig, uno de los prin-
cipales inspiradores de esta corriente: "La catequesis debe, en su ex-
presin, guardar vivo el lenguaje cristiano tradicional, creando un voca-
bulario cristiano moderno; y, "en efecto, no es en este sentido que se di-
rige. Por el contrario, la teologa pastoral se consagra casi exclusiva-
mente al estudio de temas antiguos, como son los de la teologa bblica
o patrlstica" (pg. 49). Y luego agrega: " ... se expone a eternizar o a res-
taurar formas de vida y de apostolado que, en sus formas ant'iguas, son
arcaicas y poco adaptadas a la situacin de la Iglesia actual" (pg. 49).
Concluye el anlisis de la teologa pastoral, proponiendo lo que consi-
dera fundamental en una verdadera teologa pastoral: el estudio del
punto de vista del sujeto al cual va dirigida la teologa. "Esto se har
dentro del cuadro de una teologa de la acci6n, a partir de un estudi
cientfico del hombre contemporneo, tal como se puede realizar hoy
da sirvindose de las ciencias humanas" (pg. 50).
Termina esta segunda parte, con algunas consideraciones sobre la
"Nueva Teologa", mencionada veladamente en forma condenatoria en
la encclica de Po XII, Humani Generis. Una breve historia de la
controversia suscitada entre los aos 1946 y 1947, de los escritos y auto-
res de entonces, ubican al lector frente a este episodio de la teologa
contempornea.
El juicio de valor, con que termina la segunda parte, es que estos
movimientos teolgicos han puesto de relieve el problema de la teolo-
ga contempornea y lo han agravado, pero no han abierto camino para
una solucin adecuada.
III. La tercera parte nos presenta, tambin, una breve sntesis de
cuatro movimientos, que han querido partir de la realidad humana, co-
mo se presenta en nuestro siglo: teologa existencial, teologa de la his-
toria, de las realidades terrenas, y del la!cado.
En cuanto a la teologa existencial, hace notar cmo la filosofa exis-
tencialista, ha influido slo indirectamente en los pensadores catlicos.
238 BIBLlOGR..U'A
Mientras que los telogos protestantes, como K. Barth y R.Bultmann,
reciban directamente su inspiracin de Kierkegaard y de Heidegger, no
sucede lo mismo con los catlicos, quienes slo asumen algunos concep-
tos, cuando estos ya se vuelven patrimonio comn del pensamiento mo-
derno, despus de mltiples purificaciones. "Debido a la influencia exis-
tencialista, el pensamiento cristiano ha incorporado o reinterpretado al-
gunos temas que son el tema ms o menos comn de nuestros contem-
porneos. Estos temas son bien conocidos. Citemos, sin embargo, algu-
nos: llamada, respuesta, testimonio, invitacin, consentimiento, adhesin,
fidelidad, reconocimiento, descubrimiento, mensaje, acogida, rechazo ..
compromiso... encarnacin, trascendencia... dilogo, lib.ertad, disponibili-
dad .. ." (pg. 81). Este vocabulario nuevo, segn el autor, introducido por
la problemtica existencialista, no es ms que un reencuentro con la
antigua temtica, ya que la filosofa contempornea tiene su ltima fuen-
te en el pensamiento cristiano. Si bien existe un aporte positivo en esta
introduccin de temas y vocabulario existencialista, no deja de sealar
Comblin los peligros y deficiencias de esta teologa existencial: su falta
de conceptualizacin puede llevar a reducir el cristianismo al nivel de
los mitos; por otro lado tiende a reducir al hombre a una sola dimen-
sin lineal, entre los dos polos de lo contingente y lo abosluto, sin con-
siderar otros aspectos que inquietan al hombre contemporneo; como ser
el mundo de la ciencia y de la tcnica, la relacin del hombre con la
naturaleza.
Sumamente sugestivo es el captulo dedicado a la teologa de la
historia. Despus de notar la importancia que cobr el tema despus de
la ltima guerra, hace un anlisis de las fuentes o motivaciones que
influyeron en los telogos para plantearse el problema de la historia:
los filsofos del siglo pasado. Herder, Hegel, Dilthey, los estudios con-
temporneos como el de Toynbee, la mayor conciencia del carcter his-
trico del mismo cristianismo aflorada en los estudios bblicos y patrs-
ticos, los problemas planteados por la incitacin del marxismo, los . es-
critos del Padre Teilhard de Chardin. todo ello ha ido creando un clima
de interes alrededor de los temas de la historia. Inmediatamente, estudia
el sentido del trmino historia. Hace ver la ambigedad del concepto
y trata de precisar sus sentidos. No todos los que escriben sobre historia
se refieren a la misma historia; y, sin embargo, son pocos los que se
han preocupado de establecer el sentido que confieren a esta palabra.
La multiplicidad de escritos sobre esta materia, aparecida en especial
en los diez aos inmediatos a la guerra. dejan en general la sensacin
de confusin por falta de precisin en el lenguaje. La laguna que se nota
en estos estudios, est condicionada por el hecho de que "las filosofas
de la historia hasta el presente han penetrado poco en el campo de la
visin de los telogos". "No hemos tenido una teologa de la historia que
haga frente al marxismo, al evolucionismo, al hegelianismo o al cultu-
ralismo" (pg. 111).
El captulo siguiente, est dedicado a considerar brevemente la teo-
logfa de las realidades terrenas. Seala los mritos de los ensayos que
ha aparecido y sus defectos; para terminar, en el ltimo captulo, con
una presentacin del estado actual de la teologia del laicado.
BIBLIOGRAFA
239
Los valores de esta monografia aparecen ya claramente con la sola
mencin de la amplitud de temas abarcados. Con todo, no est s6lo aqu
su importancia. Adems de un juicio equilibrado sobre cada uno de los
intentos de la teologia contempornea, el autor nos provee de una abun-
dante bibliografia al final de cada capitulo, con lo que su obrita se
vuelve un utilisimo instrumento de trabajo.
Al orientarnos sobre las corrientes de pensamiento actual, al hacer-
nos ver sus aciertos y sus defectos, Comblin ha contribuido de una ma-
nera eficiente, a los futuros trabajos de aquellos que estn empeados
en el intento de lograr una verdadera renovacin en la teologa con-
tempornea.
P. Geltman
También podría gustarte
- Entrenamiento Basico OansaDocumento5 páginasEntrenamiento Basico OansaDiego Villegas100% (3)
- Índice - El Hombre en La Creación - Ladaria - BacDocumento9 páginasÍndice - El Hombre en La Creación - Ladaria - BacJoeMoeller67% (3)
- VILLAR, J. R., Diccionario Teológico Del Concilio Vaticano II, 2015 PDFDocumento1037 páginasVILLAR, J. R., Diccionario Teológico Del Concilio Vaticano II, 2015 PDFClaudia Alvarez100% (3)
- MADRIGAL, S., El Giro Eclesiologico en La Recepcion Del Vaticano II, 2017, OCRDocumento420 páginasMADRIGAL, S., El Giro Eclesiologico en La Recepcion Del Vaticano II, 2017, OCRLuciano de Samosta 2100% (16)
- Curso Fundamental Sobre La Fe - Karl Rahner - HERDER - (OCR)Documento533 páginasCurso Fundamental Sobre La Fe - Karl Rahner - HERDER - (OCR)IohananOneFour100% (19)
- Paradoja y misterio de la Iglesia: Y La Iglesia en la crisis actualDe EverandParadoja y misterio de la Iglesia: Y La Iglesia en la crisis actualAún no hay calificaciones
- El pontificado de Benedicto XVI: Más allá de la crisis de la IglesiaDe EverandEl pontificado de Benedicto XVI: Más allá de la crisis de la IglesiaAún no hay calificaciones
- El rostro del resucitado: Grandeza profética, espiritual y doctrinal, pasatoral y misionera del Concilio Vaticano IIDe EverandEl rostro del resucitado: Grandeza profética, espiritual y doctrinal, pasatoral y misionera del Concilio Vaticano IICalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Derecho Parroquial. Guia Canonica y Past PDFDocumento22 páginasDerecho Parroquial. Guia Canonica y Past PDFJulio GonzalezAún no hay calificaciones
- Borobio D Los-SacramentosDocumento353 páginasBorobio D Los-Sacramentosrolisma100% (2)
- Menke SacramentalidadDocumento11 páginasMenke SacramentalidadJohn Silva100% (2)
- SOBRE EL CONCEPTO de SACRAMENTO Obras Completas Tomo XI Joseph Ratzinger Teologia de La LiturgiaDocumento8 páginasSOBRE EL CONCEPTO de SACRAMENTO Obras Completas Tomo XI Joseph Ratzinger Teologia de La LiturgiaStrokers sTkAún no hay calificaciones
- Semana Avilista 1969Documento284 páginasSemana Avilista 1969Dummy BearAún no hay calificaciones
- Hora Santa Con Oraciones de Desagravio y AdesteDocumento8 páginasHora Santa Con Oraciones de Desagravio y AdesteLuis Alonso Morales EsquivelAún no hay calificaciones
- Cándido Pozo. Vision de Conjunto de La Obra Del ConcilioDocumento10 páginasCándido Pozo. Vision de Conjunto de La Obra Del ConciliomaencuentroAún no hay calificaciones
- La onda larga del Vaticano II: Por un nuevo posconcilioDe EverandLa onda larga del Vaticano II: Por un nuevo posconcilioAún no hay calificaciones
- A los 50 años del Concilio: Camino abierto para el siglo XXIDe EverandA los 50 años del Concilio: Camino abierto para el siglo XXIAún no hay calificaciones
- La dedicación de la Iglesia: Eclesiología de la celebración a lo largo de la historiaDe EverandLa dedicación de la Iglesia: Eclesiología de la celebración a lo largo de la historiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano IIDe EverandLa Iglesia de los pobres en el Concilio Vaticano IICalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Eclesiologia Del Vaticano IIDocumento32 páginasLa Eclesiologia Del Vaticano IIChristian RogelioAún no hay calificaciones
- Comentario Lumen GentiumDocumento13 páginasComentario Lumen GentiumAndres Gutierrez100% (3)
- La Eclesiologia Del Concilio Vaticano II en La Teologia de Joseph RatzingerDocumento15 páginasLa Eclesiologia Del Concilio Vaticano II en La Teologia de Joseph RatzingerCristian Alejandro Graef100% (1)
- Motivación y Eclesiología ImplícitaDocumento10 páginasMotivación y Eclesiología ImplícitaAdrián Sánchez FigueiraAún no hay calificaciones
- Democracia en La Iglesia. Ratzinger, JosephDocumento20 páginasDemocracia en La Iglesia. Ratzinger, JosephEnrique MiquelAún no hay calificaciones
- Conferencia Del Cardenal Joseph Ratzinger Sobre La Eclesiología de La Lumen GentiumDocumento9 páginasConferencia Del Cardenal Joseph Ratzinger Sobre La Eclesiología de La Lumen GentiumLeonel LeguizamónAún no hay calificaciones
- GERARD PHILIPS, La Iglesia y Su Misterio en El Vaticano II. Pag 1 A 87 Tomo IIDocumento45 páginasGERARD PHILIPS, La Iglesia y Su Misterio en El Vaticano II. Pag 1 A 87 Tomo IIAnonymous aycRmS100% (2)
- El Grito de Abandono de JesúsDocumento10 páginasEl Grito de Abandono de JesúsAlex Espinosa EspinosaAún no hay calificaciones
- AUGE Avvento-in-A-través-del-Año-Litúrgico.-Cristo-mismo-presente-en-su-Iglesia-M.-Augé-CPLDocumento16 páginasAUGE Avvento-in-A-través-del-Año-Litúrgico.-Cristo-mismo-presente-en-su-Iglesia-M.-Augé-CPLMartin Mata100% (1)
- Teologia Del Signo Sacramental 2017Documento7 páginasTeologia Del Signo Sacramental 2017Carrillo CarjpAún no hay calificaciones
- Durrwell La Eucaristia Sacramento PascualDocumento192 páginasDurrwell La Eucaristia Sacramento PascualAldo Gil50% (2)
- SINONALIDAD - Comisión Teológica InternacionalDocumento94 páginasSINONALIDAD - Comisión Teológica InternacionalNicolás Pedro Guidi100% (2)
- El Problema SobrenaturalDocumento17 páginasEl Problema SobrenaturalMartha Medina ZamoraAún no hay calificaciones
- Teologia Fundamental PDFDocumento7 páginasTeologia Fundamental PDFFermín Estillado MorenoAún no hay calificaciones
- Sacramentum MundiDocumento3404 páginasSacramentum MundiEduardo Meza Guerrero100% (14)
- SACRAMENTOLOGÍADocumento38 páginasSACRAMENTOLOGÍAFaiver Mañosca100% (5)
- Apuntes Escritos Joánicos 2021Documento218 páginasApuntes Escritos Joánicos 2021augustotrujillowernerAún no hay calificaciones
- La Teología Del Sacerdocio en El Concilio Vaticano IIDocumento34 páginasLa Teología Del Sacerdocio en El Concilio Vaticano IICalderon FraymanueledAún no hay calificaciones
- Iglesia Es CaritasDocumento30 páginasIglesia Es CaritasBerly Juan Díaz67% (3)
- 02 Ladaria - La Trinidad y La CruzDocumento9 páginas02 Ladaria - La Trinidad y La CruzMatías CastilloAún no hay calificaciones
- 50 Tesis de San DàmasoDocumento148 páginas50 Tesis de San DàmasoTholem methelus100% (1)
- Borobio-Dimension Social de La Liturgia PDFDocumento270 páginasBorobio-Dimension Social de La Liturgia PDFJuanCarlosUrbani100% (1)
- El Espiritu Rejuvenece A La IglesiaDocumento75 páginasEl Espiritu Rejuvenece A La IglesiatxaberAún no hay calificaciones
- Resumen Eucaristía Trento Vaticano IIDocumento4 páginasResumen Eucaristía Trento Vaticano IImariaAún no hay calificaciones
- LADARIA, L. F., El Dios Vivo y Verdadero. El Misterio de La Trinidad, 2010Documento305 páginasLADARIA, L. F., El Dios Vivo y Verdadero. El Misterio de La Trinidad, 2010Luciano de Samosta 271% (7)
- Tras Las Huellas Del ConcilioDocumento23 páginasTras Las Huellas Del ConcilioNeto Gomez Escalante33% (3)
- Vaticano II - Comentario A La Constitucion Sobre La IglesiaDocumento568 páginasVaticano II - Comentario A La Constitucion Sobre La IglesiaJosé Luis Gordillo Torres Sj75% (4)
- Teologia Fundamental FriesDocumento640 páginasTeologia Fundamental FriesMario Castellón100% (2)
- El Sacramento de La ReconciliacionDocumento87 páginasEl Sacramento de La ReconciliacionErmes_Liriano_5391100% (1)
- Verdad y Mentira de La Reforma YvesDocumento3 páginasVerdad y Mentira de La Reforma YvesAdrian Hernandez FloresAún no hay calificaciones
- Identidad Del SacerdoteDocumento10 páginasIdentidad Del Sacerdotejuan joseAún no hay calificaciones
- Benedicto XVI Mapa de Sus IdeasDocumento11 páginasBenedicto XVI Mapa de Sus Ideasjotakade100% (2)
- Comentario A La Declaración Dominus IesusDocumento14 páginasComentario A La Declaración Dominus IesusTomás Alfonso Paz PérezAún no hay calificaciones
- Javier Ijalba PerezDocumento104 páginasJavier Ijalba PerezJohn SilvaAún no hay calificaciones
- Tesina Sobre El Sensus Fidei y Magisterio de La Iglesia PDFDocumento88 páginasTesina Sobre El Sensus Fidei y Magisterio de La Iglesia PDFGregorio Santana100% (1)
- Pellitero - La Contribucion de Yves Congar A La Reflexion Teologica Sobre El LaicadoDocumento38 páginasPellitero - La Contribucion de Yves Congar A La Reflexion Teologica Sobre El LaicadoaolmedoAún no hay calificaciones
- Juan Luis Lorda - Antropologia CristianaDocumento16 páginasJuan Luis Lorda - Antropologia Cristiana480615kefas48100% (2)
- Sesboue, Bernard - Fuera de La Iglesia No Hay SalvacionDocumento215 páginasSesboue, Bernard - Fuera de La Iglesia No Hay SalvacionAlejandra Triana Palomino100% (1)
- 1teología Del Más AlláDocumento10 páginas1teología Del Más AlláCynthia Benassini0% (2)
- Teología FundamentalDocumento8 páginasTeología FundamentalSebastiánAlonsoAún no hay calificaciones
- Teologia Del Pecado Original y de La Gracia Ladaria Luis FDocumento145 páginasTeologia Del Pecado Original y de La Gracia Ladaria Luis FOrsopi100% (1)
- 002 CONCILIUM, Revista Internacional de Teología, LITURGIA 1965Documento176 páginas002 CONCILIUM, Revista Internacional de Teología, LITURGIA 1965Ernesto LozanoAún no hay calificaciones
- Compendio de MisionologíaDocumento103 páginasCompendio de MisionologíaRicardo ZGAún no hay calificaciones
- Albarran, Daniel - Exorcisno Si o NoDocumento185 páginasAlbarran, Daniel - Exorcisno Si o Noarchanda100% (2)
- El Joven de CarácterDocumento100 páginasEl Joven de CarácterRicardo ZGAún no hay calificaciones
- La Interpretación Bíblica Según Sto. TomásDocumento45 páginasLa Interpretación Bíblica Según Sto. TomásRicardo ZGAún no hay calificaciones
- Carta EscrutadDocumento4 páginasCarta EscrutadRicardo ZG100% (1)
- Folleto de OrdenaciónDocumento27 páginasFolleto de OrdenaciónRicardo ZGAún no hay calificaciones
- El Titulo SEñor-trabajoDocumento10 páginasEl Titulo SEñor-trabajoRicardo ZGAún no hay calificaciones
- Fackenheim 2002Documento70 páginasFackenheim 2002Ricardo ZGAún no hay calificaciones
- Diagrama Libro de Rut-3 ColorDocumento1 páginaDiagrama Libro de Rut-3 Coloralexisicc100% (1)
- Novena Virgen Del Carmen FinalDocumento12 páginasNovena Virgen Del Carmen FinalHerwin Danilo Almeida100% (1)
- SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION (Hna. Nancy Gómez)Documento7 páginasSACRAMENTO DE LA CONFIRMACION (Hna. Nancy Gómez)NAYLAAún no hay calificaciones
- Libro El Poder de Su PresenciaDocumento243 páginasLibro El Poder de Su PresenciaMelisa SachinelliAún no hay calificaciones
- Curso para Bautismo CristianoDocumento2 páginasCurso para Bautismo CristianoPablo Pérez100% (1)
- Ocupese en La Obra Del SeñorDocumento2 páginasOcupese en La Obra Del SeñorMaesher SamaAún no hay calificaciones
- Clase 2 Dispensación de La InocenciaDocumento22 páginasClase 2 Dispensación de La Inocenciafernando gonzalezAún no hay calificaciones
- 2 Prueba Inst 8 BasicosDocumento5 páginas2 Prueba Inst 8 BasicosDaniela Rivera StuardoAún no hay calificaciones
- Consagracion A La Madre de Dios (Rosario)Documento6 páginasConsagracion A La Madre de Dios (Rosario)garubertoAún no hay calificaciones
- 21 Mayo - Ana, Una Mujer de OraciónDocumento3 páginas21 Mayo - Ana, Una Mujer de OraciónOvejero Albarracin LuzAún no hay calificaciones
- No Hay Nada Imposible para DiosDocumento12 páginasNo Hay Nada Imposible para DiosRoberto Montalván RuizAún no hay calificaciones
- 1 Antiguo Testamento IDocumento24 páginas1 Antiguo Testamento IJohn Freddy JfAún no hay calificaciones
- HimnosDocumento59 páginasHimnosOlger Zuniga SotoAún no hay calificaciones
- El Origen Del Simbolo Cristiano Del Pez PDFDocumento1 páginaEl Origen Del Simbolo Cristiano Del Pez PDFRAMON JUANAún no hay calificaciones
- Jueces BibliaDocumento10 páginasJueces Bibliasolemaida PeñaAún no hay calificaciones
- Misterios DolorososDocumento1 páginaMisterios Dolorososgerardo mendez100% (1)
- Como Nos Presentamos Ante DiosDocumento3 páginasComo Nos Presentamos Ante DiosMisaelAbrilJácomeAún no hay calificaciones
- Encuentro - Las BienaventuranzasDocumento3 páginasEncuentro - Las BienaventuranzasLucasSalcedoAún no hay calificaciones
- Adoracion en ÉxodoDocumento2 páginasAdoracion en ÉxodoAnonymous XYs4qrN40mAún no hay calificaciones
- Los Cuatro Rostros Del SalvadorDocumento148 páginasLos Cuatro Rostros Del SalvadorYunielYaneisy Álvarez SuárezAún no hay calificaciones
- 3-Tercera-Semana ArtículosDocumento123 páginas3-Tercera-Semana ArtículosClaudio RajolaAún no hay calificaciones
- 5 Principios para Que Funcione La FeDocumento2 páginas5 Principios para Que Funcione La FericaceAún no hay calificaciones
- Ceniza 2023Documento11 páginasCeniza 2023Juan BoscoAún no hay calificaciones
- ¡Feliz Día, Mamá!Documento2 páginas¡Feliz Día, Mamá!FRANCO SANTOROAún no hay calificaciones
- Sermón Sábado Misionero Dic 2022. Semana SantaDocumento4 páginasSermón Sábado Misionero Dic 2022. Semana SantaCastele MazizoAún no hay calificaciones
- Dios Escoge A Jonás para Ser Su MensajeroDocumento17 páginasDios Escoge A Jonás para Ser Su MensajeroReyzon Josse Campos CamposAún no hay calificaciones
- ROSARIODocumento3 páginasROSARIOcynthia sandovalAún no hay calificaciones
- Eco1 DigitalDocumento13 páginasEco1 DigitalEber Eduardo Aguilar LedezmaAún no hay calificaciones