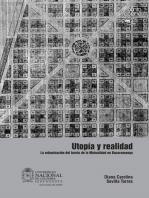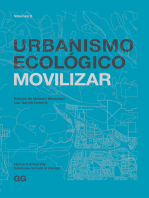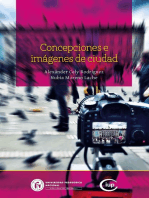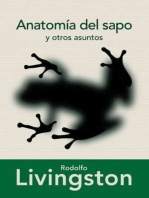Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
E-Topia William J. Mitchell
E-Topia William J. Mitchell
Cargado por
Laura Andrea QuirozTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
E-Topia William J. Mitchell
E-Topia William J. Mitchell
Cargado por
Laura Andrea QuirozCopyright:
Formatos disponibles
e
I
la
Editorial Gustavo Gili, SA
08029 Barcelona Rosell, 87-89. Te!. 322 81 61
Mxico, Naucalpan 53050 Valle de Bravo, 21. Te!. 560 60 11
'VIDA URBANA, J1M, PERO NO LA QUE NOSOTROS CONOCEMOS"
W1LL1AM J. M1TCHELL
Traduccin de Fernando Val derrama
Para Emily y Jane
Ttulo original
E-tapia: "Urban lite, Im-but not as we know it"
Diseo de la cubierta: Toni Cabr/Editorial Gustavo Gili, SA
cultura Libre
1999 Massachusetts Institute of Technology
Versin castellana, Fernando Valderrama, 2001
y para la presente edicin
Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, 2001
Printed in Spain
ISBN: 84-252-1816-0
Depsito legal: B-50.933-2000
Fotocomposicin: Orrnograf SA, Barcelona
Impresin: Grficas 92, SA, Rub (Barcelona)
iNDlCE
PRLOGO: RQU1EM POR LA CIUDAD 7
1 LA MARCHA DELAS MEGA-REDES 15
2 LA TElEMnCATOMA El MANDO 37
3 El PROGRAMA: El NUEVO GENlO DEL LUGAR. . . . . . . . . . 49
4 ORDENADORES PARA HABITAR 57
5 VIVIENDAS Y BARRIOS 77
6 LUGARES DEENCUENTRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7 REDISEANDO El LUGAR DETRABAJO 105
8 LA CIUDAD TElESERVlDA 119
9 ECONOMA DEPRESENCIA 137
10 ECONOMA YECOLOGA 155
NOTAS. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 165
AGRADECIM1ENTOS 189
NDICE DENOMBRES 190
PRLOGO: RQUlEM POR LA elUDAD
Marshall McLuhan, 1967: "La ciudad ya no existe, salvo como
espejismo cultural para turistas"'.
Lo s, lo s: es una metfora familiar -la muerte de Dios, la
muerte del sujeto, la muerte del autor, la muerte del drive-in, el
fin de la historia, el agotamiento de la ciencia, y tantos otros-o
Pero result estar en lo cierto, aunque varias dcadas por delan-
te de su debido momento, como siempre.
Ahora ya es evidente. La ciudad, tal como la entendieron los
tericos urbanos desde Platn y Aristteles hasta Lewis
Mumford y Jane Jacobs, ya no es capaz de mantener su cohesin
ni de cumplir su funcin como ocurra anteriormente-. Es a
causa de los bits; ellos la han matado. El modelo urbano tradi-
cional no puede coexistir con el ciberespacio.
No obstante, viva la nueva metrpolis unida por la red de la
era electrnica digital!
Prtrnera lamentacin
Ingres cadver en el ao 2000. Qu le ocurri a la dudad que conoce-
mos actualmente?
Lesvaya contar la historia.
Hace mucho tiempo, haba un pueblo en el desierto que tena un
pozo en el centro. Las casas se agrupaban dentro de la distancia a la
que podia transportarse cmodamente un nfora de agua. Por la tarde,
cuando refrescaba, los habitantes se acercaban al pozo para recoger el
8 e-topia Prlogo: rquiem por la ciudad 9
suministro de agua para el da siguiente y se quedaban un rato para
intercambiar noticias y realizar negocios entre ellos. El pozo suminis-
traba un recurso escaso y necesario, convirtindose al mismo tiempo en
el centro social, el lugar de reunin que mantena unida a la comu-
nidad.
Un dia lleg el suministro de agua por tuberas. Quin podra negar
las ventajas prcticas? Era ms cmodo y los nios ya no contraan el
clera. La poblacin creci y el pueblo se expandi hasta convertirse en
una gran ciudad, ya que podia llevarse agua a las casas all donde pudie-
ran llegar las tuberas.
Las viviendas ya no tenan que concentrarse en el antiguo centro y
los habitantes dejaron de reunirse en el pozo, ya que podian tener agua
en cualquier momento y lugar. Asi, el espacio alrededor del pozo perdi
su antigua funcin comunal y la gente invent sitios nuevos para rela-
cionarse socialmente, ms modernos y especializados -una plaza, un
mercado o un caf.
La histora se repite, esta vez porque el sistema de suministro de
informacin ha cambiado. Antes, tenamos que ir a lugares para hacer
cosas; bamos a trabajar. a casa, al teatro, a conferencias, al bar de la
esquina o salamos por ah, sin ms. Ahora tenemos tuberas para bits,
redes digitales de gran capacidad para transportar informacin cuando y
donde queramos. Esto nos permite hacer muchas cosas sin tener que ir a
ninguna parte; por tanto, los antiguos lugares de reunin ya no nos
atraen; las organizaciones se fragmentan y dispersan; los centros urbanos
no se mantienen; da la impresin de que la vida pblica va desapare-
ciendo.
Tomemos algo tan simple pero tan elocuente como un da en las
carreras. Antes de las telecomunicaciones suponia acercarse hasta el hip-
dromo, mezclarse en las trbunas con los dems espectadores, hacer las
apuestas en el mostrador con los corredores, seguir a los caballos con
nuestros propios ojos y liquidar las ganancias cara a cara. Ms tarde,
cuando llegaron la radio y el telfono, las carreras se empezaron a
retransmitir, florecieron las apuestas fuera de la pista, legales o ilegales,
y los das de carreras se podian seguir desde distintos sitios, como bares y
gartos de apuestas. Actualmente, el siempre emprendedor Jockey Club de
Hong Kong ha reconfigurado el sistema una vez ms introduciendo dis-
positivos electrnicos manuales, conectados en red, que permiten hacer
las apuestas desde cualquier parte de la ciudad y en cualquier momento
del da. Slo es necesara una conexin de telfono o un enlace inalm-
brico para acceder al sistema, y ste liquida las cuentas automticamen-
te. Es extraordinariamente eficiente, pero elimina tambin las oportuni-
dades que ofreca el hipdromo para establecer contactos, relacionarse,
crear confianza y hacer tratos.
Una vez ms, necesitamos innovar, reinventar los espacios pblicos,
los pueblos y las ciudades para el siglo XXl.
Segunda lamentacin
Yeso no es todo. La comunicacin digital recrea tambin el ritmo tradi-
cional de la vida cotidiana.
Hace no mucho tiempo, una familia del norte vivia en una estupen-
da casa de madera. Tenia una chimenea en el centroy, para mantener el
calor, los muros formaban un sencillo recinto alrededor. Los miembros de
la familia se reunian en invierno alrededor de la chimenea, que era la
nica fuente de luz y calor. Alli estudiaban los nios, los padres inter-
cambiaban las noticias del da y la abuela trabajaba en sus bordados. El
hogar mantena unida a la familia.
Un dia se instalaron conductos para el transporte de energa: la red
elctrica y la calefaccin central. Los miembros de la familia podan tener
en cualquier sitio calor y luz para leer. El fuego ya no se encenda, salvo
como una especie de entretenimiento nostlgico en ocasiones festivas.
los nios se retiraron a sus habitaciones para hacer los deberes y escu-
char sus equipos de msica. Los padres empezaron a trabajar en distintos
turnos y se dejaban mutuamente notas malhumoradas en la puerta del
frigorfico. La abuela se volvi aburrida y manitica y se traslad pronto
a una residencia de ancianos con aire acondicionado cerca de Phoenix,
donde poda jugar al bingo con compaeras de su edad, marginadas de
la msma manera. El crculo de la hoguera ya no serva como unificador
social.
La informatizacin est siguiendo estrechamente los pasos de la
electrificacin, con consecuencias sociales igualmente profundas. A
medida que los ingenieros van asumiendo la tecnologa y los agentes
del capital riesgo mantienen en marcha las salidas a Bolsa, diminutos
dispositivos de telecomunicaciones y de procesado de informacin se
estn convirtiendo en algo tan popular como las bombillas o los moto-
res elctricos. Desde un telfono mvil digital se puede hablar con cual-
quiera, en cualquier parte dei mundo y en cualquier momento. Se
pueden recibir noticias digitalmente va satlite en la televisin de la
habitacin del hotel, durante las veinticuatro horas del da. Se puede
10 e-topia
Prlogo: rquiem por la ciudad 11
recoger el correo electrnico cuando se quiera y desde cualquier cone-
xin telefnica. Se puede conseguir dinero en efectivo en cualquier
cajero automtico, a cualquier hora. Los electrodomsticos incluyen
microprocesadores y progresivamente requerirn conexiones a la red,
tanto como a la instalacin elctrica o a la de agua corriente. El coche
est repleto de la electrnica ms sofisticada y el individuo que lo repa-
ra necesita tanto un ordenador como una llave inglesa. La primitiva era
industrial de mecanismos pasivos se ha terminado; ahora los objetos
piensan y se conectan incansablemente, veinticuatro horas al da. siete
das a la semana.
Hoy en da, las omnipresentes redes de telecomunicaciones, las
mquinas y los edificios inteligentes se integran con el suministro de
agua y la recogida de basuras, con la distribucin de energa y los siste-
mas de transporte, para crear un mundo interconectado globalmente en
todo momento y lugar. El viejo tejido social, ligado mediante una obli-
gatoria convivencia de lugary de tiempo, ya no es coherente.
Qu 10 reemplazar?
Tercera lamentacin
Un da Ruda estaba sentado bajo una higuera. Sus discpulos se reunie-
ron a la sombra para escuchar su voz. Para aprender deban acercarse
lo suficiente para or. Y en aquel lugar formaron su comunidad de cre-
yentes.
No exista otra forma de hacerlo.
Ms tarde sus palabras fueron recogidas por escrito. Primero, los
libros sagrados, laboriosamente escritos a mano, se guardaron en biblio-
tecas monacales, donde los seguidores podan acudir a leer. Mucho
tiempo despus de la muerte de Ruda los fieles podian viajar hasta
aquellas comunidades creadas alrededor de los libros, tal y tomo sus
predecesores se haban acercado una vez hasta la higuera. Despus, los
libros se imprimieron y la palabra pudo ser difundida por todo el mundo
para quien la buscara. Ocurri lo mismo con las dems religiones.
Aunque viajar hasta los lugares sagrados sobrevivi como ejercicio espi-
ritual, y los lugares como Santiago de Compostela y La Meca conserva-
ron su magnetismo, el peregrinaje perdi su funcin ms directa y prc-
tica.
A medida que los libros impresos proliferaban y la alfabetizacin se
dfunda, surgieron por todas partes elaborados sistemas de almacenaje y
distribucin de textos, tanto sagrados como seculares. Dichos sistemas
tomaron mltiples formas y escalas: haba bibliotecas nacionales, mona-
cales, universitarias, de suscripcin, bibliotecas municipales gratuitas,
bibliotecas con sucursales suburbanas, bibliotecas Cameqie, salas de lec-
tura de la Ciencia Cristiana, estudios forrados de libros, clubs del libro y
bibliotecas-mviles. La calle principal tena sus libreras y sus kioscos de
prensa. Las sajas de espera tenan sus montones de revistas con las esqui-
nas dobladas. Los negocios dependan de pedidos, libros de contabilidad
y facturas. Las oficinas estaban desbordadas de archivadores, los portafo-
lios reventaban de papeles e incluso los bolsillos contenan notas, tarje-
tas, fotografas y billetes. Toda esta "tinta sobre celulosa" se trasladaba
de sitio mediante sistemas de correo. La informacin se moviliz y el
acceso a ella fue descentralizado.
Hoy en da, los textos y las imgenes fluyen libres, incluso del papel,
y son bombeados a velocidad asombrosa a travs de las redes informti-
cas. Tenemos bases de datos en linea, sitios web, FAQs (listas de pregun-
tas ms frecuentes) y sistemas de bsqueda. El correo electrnico est
sustituyendo rpidamente al correo "tortuga". En nuestra era tecnolgi-
ca, los buscadores de cultura ya no tienen que embarcarse en pesados via-
jes hacia lejanas fuentes de informacin, ni siquiera tienen que ir a su
biblioteca local. Libreras, kioscos de prensa, estanteras de revistas, tea-
tros, templos e iglesias (incluso higueras) tienen su equivalente virtual.
Los estudiantes navegan por enciclopedias electrnicas, los profesores
publican sus clases en la red. Los minoristas ponen catlogos y rdenes
de compra en linea. Los mercados de valores pasan las cotizaciones elec-
trnicamente a las pantallas de los operadores.
\; El trabajo mental ya no necesita esfuerzo fsico: El comercio no se
ve impedido por la distancia. La comunidad no tiene que depender de los
lazos de parentesco. Los contactos entre las personas se producen de
formas inimaginables hasta ahora.
Es posible que este nuevo ligamento social pueda convertirse en una
ventaja. Quiz las viviendas y los lugares de trabajo, los sistemas de trans-
porte y la naciente infraestructura de las telecomunicaciones digitales se
pueden volver a conectar y reorganizar para crear relaciones, procesos y
modelos urbanos renovadores que posean las cualidades sociales y cultu-
rales que deseamos para el siglo xxi. Quizs exista otro camino, un cami-
no atractivo, sostenible y liberador.
Dos brindis de prueba por la aldea global!
12 e-topia Prlogo: rquiem por la ciudad 13
Mondo Post-2000
Cmo acabar todo esto? Y qu debemos hacer?
Los edificios, barrios, pueblos y ciudades que surgen de la
revolucin digital que se est desarrollando conservarn mucho
de lo que nos es familiar actualmente. Pero, superpuesta a los
residuos y a los remanentes del pasado, como las ms recientes
estructuras neuronales sobre nuestro viejo cerebro de lagarto,
existir una estructura global de conexiones de telecomunicacio-
nes de alta velocidad, lugares inteligentes y aplicaciones infor-
mticas cada vez ms indispensables.
Esta ltima capa cambiar las funciones y valores de los ele-
mentos urbanos existentes y reconstruir radicalmente sus rela-
ciones. El nuevo tejido urbano resultante se caracterizar por
hogares para vivir y para trabajar, comunidades activas las vein-
ticuatro horas. configuraciones remotas, suavemente entreteji-
das, de lugares de reunin soportados electrnicamente, sistemas
de produccin, comercializacin y distribucin descentralizados
y flexibles, y servicios solicitados y entregados electrnicamente.
Todo ello redefinir la tarea intelectual y profesional de los arqui-
tectos, los urbanistas y el resto de profesionales que se ocupan de
los espacios y lugares en los que transcurre nuestra vida diaria.
Haciendo la tarea
Esta nueva agenda se separa de fOITIla natural en varios niveles
distintos, que dan lugar a los temas de los captulos sucesivos.
lDebemos establecer la necesaria infraestructura de las telecomu-
nicaciones digitales, crear lugares inteligentes innovadores a par"
tir del equipamiento electrnico, adems de los elementos de
arquitectura tradicionales, y desarrollar los programas que acti-
ven dichos lugares y los hagan tiles. Finalmente, debemos ima-
ginar configuraciones espaciales regionales, urbanas, vecinales y
arquitectnicas que sean sostenibles y que tengan sentido eco-
nmica, social y culturalmente en un mundo interconectado
electrnicamente que ha encogido, un mundo en el que la dis-
tancia ha perdido algunos de sus antiguos inconvenientes, pero
tambin mucha de su capacidad para mantener las amenazas y
los desafos cmodamente alejados.
Para continuar con esta agenda de forma efectiva debemos
ampliar las definiciones de arquitectura y de urbanismo para in-
cluir los lugares virtuales adems de los fsicos, los programas
adems del equipamiento, la interconexin mediante enlaces de
telecomunicaciones adems de la debida a la proximidad y a los
sistemas de transporte. Y tenemos que reconocer que la malla fun-
damental de las relaciones entre hogar, lugar de trabajo y fuen-
tes de servicios y suministros diarios, los vnculos esenciales que
mantienen unidas las ciudades, puede venir conformada ahora
por sistemas nuevos y poco ortodoxos.
Creo que es el momento de reinventar el diseo y el des-
arrollo de las ciudades y de redefnir el papel de la arquitectura.
El beneficio es alto y tambin el riesgo. Pero no tenemos elec-
cin: si somos realistas, no podemos desentendemos. Debemos
aprender a construir e-topias, ciudades servidas electrnicamen-
te y conectadas globalmente para el amanecer del milenio.
1 LA MARCHA DE LAS MEGA-REDES
Decimos que queremos una revolucin? Deseamos la tecnolo-
ga digital para tener nuevas y mejores ciudades? Bien, ya lo
sabemos, la mayora de las promesas hechas por los digerati no
han llegado hasta aqu con libertad, igualdad y fraternidad.
Telfonos mviles digitales diminutos?: juguetes clasistas
para nios muy crecidos. Televisin de alta definicin?: gran
invento, sin duda, pero la basura en pantalla grande sigue sien-
do basura. Pelculas a la carta?: beneficio social marginal, como
mucho. Videojuegos de realidad virtual?: diversin para cinco
minutos. Pgina propia en la red?: vanidad con edicin electr-
nica. Resultados deportivos bajo demanda?: por favor! el conec-
tado a la ltima de hoy ser el tecno-aburrido de maana.
As que no busque aqu ms profecas tecno-triunfalistas,
macho-milenarias sobre un ciberfuturo avanzado y fastuoso.
Pero, del mismo modo, no espere tampoco una inversin dog-
mtica y determinista de estas visiones, al estilo de Chicken Little,
una repeticin de aquellas aseveraciones, que ahora parecen tris-
tes, de que la revolucin digital tiene que reproducir inevitable-
mente los peores modelos preexistentes de poder y privilegio,
pisoteando al mismo tiempo las ms apreciadas tradiciones.
Digitofilia versus digitof'obia
Conocemos ya el aburrido y predecible trasfondo ideolgico de
estas posturas extremas. Por parte de la derecha radical guber-
16 e-topa La marcha de las mega-redes 17
namental nos llega la opinin de que la tecnologa digital puede
mejorar nuestra suerte y, por tanto, lo har ~ s r n p r y cuando
no nos metamos con el mercado-o Desde la titubeante poltica de
izquierdas replican que los ricos y poderosos son siempre los pri-
meros en beneficiarse de las nuevas tecnologas y que el merca-
do no acoge a los marginados; por tanto es precisa una rigurosa
intervencin gubernamental para garantizar que la informtica
y las telecomunicaciones no acaban generando una enorme divi-
sin digital entre los que tienen y los que no. Y, por supuesto, los
neo-luditas estn firmemente convencidos de que, en cualquier
caso, todos tenemos mucho que perder y poco que ganar; as que
deberiamos limitarnos a atrincheramos y resistir.
Sin embargo, los cada vez ms aburridos digitfilos y di-
gitiobos, con sus visiones contrapuestas de utopa y distopa,
estn palpando a ciegas diferentes partes del elefante. Hara-
mos mucho mejor si esquivamos la consabida trampa del de-
terminismo tecnolgico ingenuo, renunciando a las simtricas
formas de fatalismo propuestas por los papanatas de la tecno-
cracia y por los tecno-bufones cascarrabias y comenzamos, por
el contrario, a desarrollar una perspectiva amplia, crtica, en-
focada a la accin, sobre la realidad tecnolgica, econmica,
social y cultural de lo que est pasando en realidad a nuestro
alrededor y en estos momentos'. Puesto que los nuevos sistemas
tecnolgicos son construcciones sociales complejas, debemos
comprender las nacientes opciones, elegir cuidadosamente
nuestros fines y construir bcn-, Nuestra misin es disear el
futuro que queremos, no predecir su trayectoria predetermi-
nada.
Despus de la revolucin (digital)
Empecemos a mirar a nuestro alrededor. Nuestros propios ojos,
as como la acumulacin de pruebas de las ciencias sociales,
deben convencernos rpidamente, si todava no lo estamos, de
que la revolucin digital no puede ser desechada como mera
hiprbole y exageracin. Esta transformacin tecnolgica anun-
ciada a bombo y platillo, de la que se asegura que "ha sacudido
nuestras vidas como si fuera un tifn bengal", es realmente muy
cierta'.
Esta especie de insurreccin propulsada a silicio, basada
en la red y dirigida por los ilustrados contra el orden estableci-
do, tuvo su 1789, su octubre, su 4 de Mayo -puede poner el lec-
tor su fecha favorita- alrededor de 1993, con el despegue de la
World Wide Web y la aparicin de la revista Wired. Resultaba
obvio para cualquier observador que los sistemas habituales
estaban siendo barridos por procesos simultneos, causalmen-
te relacionados, de innovacin tecnolgica, movilizacin de
capitales, reorganizacin social y transformacin cultural.
Al igual que las enormes transformaciones que han jalona-
do nuestro pasado (las revolucones agrcola y urbana a partir
de la invencin del arado y la rueda, y la revolucin industrial
que surgi a partir de la Ilustracin cientfica), las dinmicas
sociales posrevolucionarias han adquirido una velocidad apa-
rentemente imparable. Han sacudido nuestras instituciones y
zarandeado nuestro entorno, han creado nuevas oportunidades
y han cerrado algunas anteriores; sus efectos no sern siempre
como anuncia la publicidad, no sern totalmente positivos ni
se dstrbuirn con unformidad, pero no pueden ser gnora-
dos.
Para entender esta particular trayectoria de transforma-
cin debemos reconocer que no es en realidad el resultado de
un nico suceso drstico -al igual que los anteriores grandes
momentos de los libros de historia-o Tampoco es consecuencia
de ninguna invencin especfica aislada. Por el contrario, apa-
rece como producto de la convergencia gradual de diversos
procesos prolongados. Hasta hace poco, estos procesos iban
avanzando en paralelo, pero cuando se han juntado ha ocurri-
do como cuando se mezclan los componentes, inocuos por
separado, de la nitroglicerina. En ese momento, la World Wide
Web encendi la chispa y el resultado fue una explosiva expan-
sin exponencial, un Big Bang que es el comienzo de algo ge-
nuinamente nuevo.
En concreto, los elementos cruciales de este brebaje incen-
diario han sido el equipo para el almacenamiento, transmisin,
conexin en red y procesado de la informacin digital, junto con
los programas y los interfaces correspondientes'. Los productos
y servicios basados en estas diversas tecnologas se producen y
distribuyen ahora en un frente econmico extenso -rnediante las
industrias del telfono, radio y televisin, televisin por cable,
18 e-tapia
La marcha de las mega-redes 19
semiconductores, ordenadores, aparatos electrnicos de consu-
mo, programas, editoriales y de entretcnimiento-, estas industrias
son cada vez ms interdependientes y estn ms interrelacio-
nadas. La informacin ha llegado a ser incorprea e intangible;
ahora viaja volando por el mundo a velocidad de vrtigo y en can-
tidades inimaginables a travs de las redes informticas. Y este
inmenso proceso global slo est empezando.
Inforrnactn, infraestructura y oportunidad
Las lneas generales de nuestro futuro electrnico estn cada vez
ms claras, aunque no los detalles. De una u otra forma, depen-
diendo de los resultados eventuales de la carrera tecnolgica, de
las batallas comerciales y de los debates polticos pblicos del
final de milenio, estos desiguales ingredientes se mezclarn fi-
nalmente para producir una infraestructura de la informacin
digital a escala mundial'. Las ventajas potenciales son tan gran-
diosas y su impulso se genera a tal velocidad que no habr nada
que se interponga realmente en su camino.
Este nuevo sistema combinar la cobertura integral geogr-
fica y la capacidad de conexin entre personas y lugares que
caracteriza al actual sistema telefnico con los enlaces de alta
velocidad y las posibilidades multimedia de la televisin por
cable. y aadir al combinado la capacidad de almacenamiento
y de procesamiento del chip de silicio, virtualmente ilimitada.
Los prefijos que describen todos los aspectos de estas capacida-
des seguirn pasando de kilo a mega, a giga, a tera e incluso a
peta y ms all'.
Fsicamente, ser una construccin compleja de mecanis-
mos de computacin, hilos de cobre, cables coaxiales, fibra pti-
ca, diversos sistemas de transmisin inalmbrica y satlites de
telecomunicaciones. En el aspecto lgico, se mantendr unida
mediante convenciones y protocolos universalmente aceptados
con acrnimos imposibles de pronunciar como TCP/IP, HTTP,
FDDI YADSL. Econmicamente, significar la creacin conjun-
ta de innumerables negocios ampliamente distribuidos y de ins-
tituciones pblicas con diferentes tipos de participacin en el
sistema y diversas formas de ganar dinero con l. Se est crean-
do de forma creciente y desordenada, a travs de un complejo
proceso continuado de innovacin tecnolgica, de construccin
de nuevas infraestructuras, de la reutilizacin y adaptacin de
las ya existentes, de alianzas y fusiones entre compaias de tele-
comunicaciones y de nuevas frmulas de los sistemas regula-
dores. .
En un planeta lleno de ordenadores, con el tiempo, se re-
coger informacin de todo tipo y ser transportada a donde
queramos a travs de un nico canal digital. Los objetos coti-
dianos, desde un reloj de pulsera hasta paneles de anuncios,
sern cada vez ms inteligentes y nos servirn de interfaz con
el omnipresente mundo digital. Y, paradjicamente, alli donde
tomemos contacto con esta inmensa construccin colectiva
parecer tener la misma intimidad de la ropa interior. '
En lugar de establecer nuevas relaciones entre personas Y1
lugares de produccin, como en la revolucin agrcola, o entre
personas y mquinas en la revolucin industrial, el mundo digi-
tal global reconstituir relaciones entre personas e informacin;
ser cada vez ms la clave para la oportunidad y el desarrollo y
posibilitar nuevas construcciones sociales y modelos urbanos.
La inversin, los puestos de trabajo y el poder econmico pare-
cen determinados a emigrar a los barrios, ciudades, regiones y
naciones que sean capaces de poner rpidamente en marcha la
infraestructura y de explotarla. con eficacia'. ' J
Nuevas redes y transformacin urbana
Los observadores con mentalidad histrica no podrn evitar de
anticipar que, esta ltima ola de interconexin de infraestruc-
turas urbanas jugar en gran manera el papel que desempea-
ron sus predecesores en las anteriores eras de la metamorfosis
a travs de la tecnologa -en la poca de los romanos, las cal-
zadas y los acueductos; en el floreciente siglo XVIII, la navega-
cin y los canales; en el apogeo del siglo XIX, los capitalistas sin
escrpulos del ferrocarril; y en los expansivos aos del siglo XX,
la red de suministro elctrico y las autopistas interestatales-'.
El sistema digital de telecomunicaciones ser para las ciudades
1
del siglo XXI lo que los canales y la fuerza de trabajo fueron
para Amsterdam, Venecia y Suzhou, lo que las vas, traviesas y
trenes a vapor fueron para el Oeste americano, lo que los tne-
20 e-topia La marcha de las mega-redes 21
les del metro fueron para Londres, lo que el motor de combus-
tin interna y la autopista de hormign fueron para las zonas
suburbanas del sur de California y lo que la electrificacin y el
aire acondicionado fueron para Phoenix".
Sin embargo, como sus predecesores de tuberias y cables,
las redes digitales de telecomunicaciones no van a crear mode-
los urbanos completamente nuevos a partir de la nada; transfor-
marn los que ya existen. En el pasado, generalmente, las nuevas
redes urbanas comenzaban conectando ncleos de actividad ya
existentes, que haban sido construidos y sostenidos por redes
anteriores -despus de todo, qu otra cosa se podra conectar?-
Ms tarde, como parsitos que se apropian de sus huspedes,
transformaron el funcionamiento de los sistemas sobre los que
se haban asentado, redistribuyeron las actividades dentro de di-
chos sistemas y finalmente los ampliaron de tal forma que no
hallamos precedentes.
Fue as como la llegada del ferrocarril transform el pree-
xistente asentamiento de Chicago en un centro nacional, funda-
mental a medida que el Oeste se iba abriendo; posteriormente
las carreteras y el transporte areo volvieron a cambiarlo todo.
En el sur de California, un extenso sistema ferroviario pona en
contacto inicialmente una serie de pequeas ciudades dispersas
a lo largo de los valles; ms tarde, la red de autopistas las volvi a
conectar, foment el desarrollo de los espacios entre ellas y, fi-
nalmente, entreteji el modelo que ahora conocemos como la
moderna regin metropolitana de Los ngeles. Y, en el siglo XXI,
la nueva infraestructura de telecomunicaciones digitales de alta
velocidad reformar los modelos urbanos que surgieron a partir
de las redes del transporte, suministro de agua y retirada de
basuras, energa elctrica y telfono de los siglos XIX y XX.
Ya se puede ver este tipo de transformacin, por ejemplo, tal
y como se desarrolla en la agradable ciudad hind de Bangalore.
Bangalore creci inicialmente sobre un antiguo asentamiento
como capital del magnfico estado de Mysore. Despus, en la
poca britnica, se convirti en un centro ferroviario. Apartir de
la segunda mitad del siglo XIX su accesibilidad y agradable clima,
junto con su entorno frondoso y sugerente, atrajo actividades
administrativas, industria, instituciones educativas y de investi-
gacn y, con el tiempo, una gran poblacin de profesionales
bien formados. Alrededor de 1990 posea una nueva infraestruc-
tura de estaciones de seguimiento de los satlites, enlaces de mi-
croondas y parques de desarrollo de programas; a travs de ella
se ha convertido en un prspero centro de industria exporta-
dora de programas. Las empresas de programas de Bangalore
pueden competir eficazmente en el mercado mundial emplean-
do conexiones electrnicas de alta velocidad para importar ma-
teria prima intelectual, para exportar los productos acabados de
programacin y para relacionarse con sus clientes, aprovechan-
do al mismo tiempo un equipo local experto, pero relativamente
barato.
Se trata de un viejo guin representado por nuevos actores.
El silicio representa el acero moderno e Internet es el nuevo
ferrocarril.
Las grandes tuberas
Las nuevas infraestructuras urbanas tienden a ser versiones
Viagra de sus viejas y cansadas predecesoras, que ya no son casi
capaces de cumplir su misin. Su potencia impulsora marca una
diferencia cualitativa. Cuando las tuberas sustituyen a los pozos
se consigue un mayor flujo de agua y es posible disfrutar de lar-
gas duchas calientes; cuando las autopistas reemplazan a los.
caminos de tierra se puede vivir en las afueras y usar el coche
diariamente para ir a trabajar; y cuando las telecomunicaciones
digitales de alta velocidad suceden al telgrafo y al telfono, se
obtienen cambios socialmente significativos en todas las actua-
ciones diarias. Resulta que cuantos ms bits por segundo pueden
circular por un canal de comunicaciones, ms complejos y sofis-
ticados son los intercambios y transacciones que pueden efec-
tuarse sobre el mismo.
Esto ha sido evidente desde el mismo principio de las co-
municaciones electrnicas. El telgrafo transmita puntos y l-
neas de un solo tono sobre un alambre de hierro, lo cual resul-
taba terriblemente lento y muy caro; sus limitaciones nos han
dejado la palabra "telegrfico" para describir el estilo lacnico y
abreviado del discurso textual que engendraba. La gama de fre-
cuencias necesaria para la transmisin del habla requera un
mayor ancho de banda y el sistema telefnico utiliz hilos de
cobre para proporconarlo'",
22 e-tapia
La marcha de las mega-redes 23
En el extremo inferior de las telecomunicaciones digitales
modernas est el mundo de las comunicaciones a un kilobit por
segundo, como el de los primeros mdems y el sistema francs
Minite1. A esta velocidad, o menos, resulta factible intercambiar
mensajes cortos, Esto es suficiente para establecer relaciones
comerciales, educativas y sociales limitadas a travs del correo
electrnico, para concertar reuniones; realizar transacciones ru-
tinarias como enviar pedidos. comprobar inventarios y estados
de cuentas y pagar facturas; crear sencillos formularios de tex-
to de espacio pblico virtual, como tablones de anuncios, grupos
de noticias Usenet, MUDs y MOOs.
Avancemos uno o dos rdenes de magnitud: a decenas o
centenas de kilobits por segundo, como las que proporciona un
mdem de 28.8 kilobits por segundo o una conexin RDSI (Red
Digital de Servicios Integrados) a 128 kilobits por segundo, se
pueden transmitir a una velocidad adecuada grandes archivos
de texto y grficos en color de alta resolucin. Este nivel de
conexin estaba ampliamente disponible a mediados de la dca-
da de los noventa. Junto con la espina dorsal de alta velocidad
de Internet, diseada para funcionar entre 45 y 155 megabits
por segundo, permiti que la World Wide Web creciera a un
ritmo notable. Al proporcionar una contrapartida en lnea a los
libros impresos, a las revistas y a los catlogos, la web abri el
camino a la edicin, la publicidad y la venta en lnea a una esca-
la significativa. Las librerias y los kioscos virtuales comenzaron
a competir con sus equivalentes fsicos y fueron apareciendo
centros comerciales y universidades virtuales. Pero los grficos
de la primitiva web eran generalmente en dos dimensiones y la
navegacin se limitaba a apuntar y hacer click.
Pasemos ahora a la escala del megabit: a velocidades de
megabits y decenas de megabits por segundo es posible lograr
una buena imagen y un buen sonido, los grficos pueden ser
muy sofisticados y se pueden crear mundos virtuales compar-
tidos, muy elaborados, en tres dimensiones. Esta velocidad de
transmisin se ha proporcionado a los hogares desde hace
tiempo a travs de las cadenas de televisin por cable, pero slo
en una direccin, del proveedor al consumidor, sin simetra.
Tambin la han suministrado las redes de rea local (LANs) y
las conexiones a Internet de las universidades y de las grandes
empresas. Se han suministrado normalmente alrededor de 10
megabits por segundo hasta el ordenador personal, y hay siste-
mas ms rpidos que funcionan a lOO megabits por segundo.
Para distancias ms largas, las lneas arrendadas a los provee-
dores de telecomunicaciones han suministrado servicio T1
(1,54 megabits por segundo) y T3 (45 megabits por segundo).
En la escala de los megabits y gigabits no es necesario elimi-
nar las sutilezas expresivas como los tonos de voz, el lenguaje
corporal y dems, ya que normalmente requieren telecomunica-
ciones de menor ancho de banda. Adems se puede proporcio-
nar una gran cantidad de contexto utilizable en forma de vdeo,
acceso compartido a herramientas y materiales de trabajo y
mundos virtuales compartidos, de la misma manera en que un
escenario arquitectnico. como una oficina o un aula, propor-
ciona un contexto apropiado para las actividades que alberga.
As, la telepresencia puede empezar a competir eficazmente con
la presencia fsica en situaciones en las que el contexto y el matiz
son crticos como, por ejemplo, negociar un contrato, discutir
una propuesta de diseo o realizar un examen mdico.
Cuando se llega a estas altas escalas, las redes pueden fun-
cionar realmente a velocidades comparables a las de los proce-
sadores y canales internos del ordenador. En consecuencia,
ste empieza a perder su identidad espacial diferenciada.
Cualquier grupo aislado de procesadores y dispositivos de
memoria interconectados puede convertirse en el equivalente
funcional de un ordenador personal en una caja. Como dice el
eslogan popularizado -un poco antes de tiempo- por Sun
Microsystems: "La red es el ordenador". Ah es donde vamos a
terminar.
Conectado a la espina dorsal
Este sistema digital integrado generar nuevas conexiones entre
ciudades y dentro de las ciudades; y sus componentes urbanos e
interurbanos deben diferenciarse cuidadosamente. Para empe-
zar, existen significativas diferencias tcnicas y econmicas
entre redes de rea local, de rea metropolitana y de larga dis-
tancia. Pero, lo que es ms importante, difieren en su repercu-
sin sobre la vida y la forma urbanas.
Las conexiones de larga distancia entre ciudades se forman
24 e-tapia La marcha de las mega-redes 25
al conectar las grandes centrales de conmutacin mediante
cableado de fibra ptica, enlaces por microondas o enlaces por
satlite de alta capacidad, a fin de establecer espinas dorsales de
telecomunicaciones digitales. Las centrales de conmutacin se
conocen normalmente como POPs -paints o]presence o "puntos
de presencia"-. Si estn en espinas dorsales que funcionan a
velocidad de gigabits, se llaman gigaPOPs. Y las grandes centra-
les erigidas alrededor de las estaciones terrestres de enlace con
satlites se han denominado a veces como telepuertos",
Cualquiera que sea la forma que adopten, estos ncleos de
conmutacin en las espinas dorsales sirven, como antes los puer-
tos y los aeropuertos, como puntos de contacto hacia un mundo
ms amplio y como creadores de actividad econmica en las
regiones de su entorno. Ser vital econmicamente tener cerca
un POP eficiente en la espina dorsal de alta velocidad; ser una
ventaja competitiva cada vez ms importante si tenemos uno y
los competidores no lo tienen. Consideraciones de equidad van a
motivar polticas pblicas que impulsen una distribucin exten-
sa y equitativa de POPs.
Este modelo es ms claro en pases en desarrollo, donde la
introduccin de un POP en una regin con pocos servicios hasta
el momento puede suponer una repentina y vvida diferencia.
rPor ejemplo, a lo largo de las dcadas de los ochenta y los noven-
ta el gobierno de la India invirti en estaciones terrestres por
satlite de alta velocidad en Bangalore, Hyderabad, Pune, Noida,
Bhubaneshwar, Thiruvananthapuram y Chandigarh, que pro-
porcionaron contacto internacional continuo a los parques de
desarrollo de programas cercanos que contenan reas de traba-
jo para empresas de aplicaciones, convirtindose as en punto
central de la floreciente industria exportadora de programas".
En menos de una dcada, la India lleg a ser el mayor exporta-
dor mundial de teleservicios y el segundo exportador ms impor-
tante de prograrnas'". Puesto que exista poca infraestructura
terrestre de alta velocidad, los efectos se hicieron sentir sobre
todo en el entorno inmediato, como mucho en veinte o treinta
kilmetros a la redonda, el alcance tpico a travs de la conexin
por microondas desde una torre de transmisin. En realidad,
crearon oasis digitales.
En los pases desarrollados, la revolucin digital ha evolu-
cionado en el contexto de una infraestructura telefnica ya esta-
blecida que podra adaptarse para transmitir informacin digi-
tal, y esto ha hecho la situacin ms complicada. Podemos con-
seguir conexin digital casi en cualquier parte, normalmente de
varios suministradores que compiten, pero la velocidad, el coste
y el nivel de fiabilidad pueden variar ampliamente.
Nueva interdependencia global
El efecto general ms espectacular de esta infraestructura en
telecomunicaciones digitales de larga dstancia es la creacin de
nuevos tipos de interdependencia entre regiones y poblaciones
aisladas. Por ejemplo, las empresas han descubierto que la cone-
xin de voz y vdeo de alta calidad y bajo coste permite la entre-
ga de ciertos servicios de consumo a larga distancia. Estar en la
zona horaria correcta, hablar el idioma adecuado, tener los pro-
gramas necesarios y ser competitivos en un mercado de trabajo
global puede ser ms importante que estar en la misma rea me-
tropolitana.
As, una central de llamadas de telfono o vdeo de Sydney
puede atender a clientes que quieran reservar billetes de avin
desde Hong Kong. De forma similar, un taqugrafo de Hydera-
bad puede transcribir el dictado de un mdico de Chicago, apro-
vechando la diferencia de huso horario para realizar el trabajo
por la noche; un delineante de Manila puede realizar planos por
ordenador para una empresa de arquitectura e ingeniera de
Londres y un trabajador de salario nfimo en frica puede obser-
var monitores de vdeo conectados a cmaras de seguridad en
Nueva York.
Tal interdependencia no es, por supuesto, un fenmeno sin
precedentes. Ciudades vecinas han comerciado frecuentemente
entre ellas y las nuevas infraestructuras han creado en el pasado
sistemas en expansin de poblaciones interdependientes cultu-
ral, poltica y econmicamente. En Estados Unidos, por ejemplo,
la red interurbana que mantiene unida a la nacin comenz por
una serie de ciudades portuarias a lo largo de la costa atlntica,
luego alcanz el Mississippi hacia el oeste a medida que se de-
sarrollaban nuevas ciudades a lo largo de las vas fluviales, tierra
adentro, y finalmente se extendi de costa a costa en la poca
del ferrocarril y el telgrafo". Incluso la globalizacin econ-
26 e-topia La marcha de las mega-redes 27
mica y cultural precedi ampliamente al ordenador y a los__
tlites de telecomunicaciones, como han hecho notar muchos
observadores.
La cuestin, sin embargo, es que la infraestructura de comu-
nicaciones digitales incrementa enormemente la densidad de las
conexiones dentro de los sistemas de ciudades, y puede difun-
dirlos mundialmente. La interconexin electrnica de los comer-
ciantes en divisas para formar un sistema de comercio global de
alta velocidad es la ilustracin ms espectacular, pero en reali-
dad es slo un primer indicio del tema digital". Hay mucho ms
en marcha todava.
Del POP hasta la puerta
En general, cuando se crea una red local y se conecta a otra de
larga distancia, difunde las ventajas de la conexin a distancia
entre los habitantes de su rea de servicio, Cuando se conecta un
sistema local de suministro de agua a un acueducto se transpor-
ta directamente el agua desde una fuente lejana hasta los hoga-
res. Si se conectan carreteras locales a las autopistas, se facilita
que el comercio de las pequeas ciudades se beneficie del trfi-
co generado -y por el contrario, si la autopista pasa de largo,
puede ser un desastre para esas ciudades-, Y si se engancha una
red digital local a POPs de alta velocidad, las espinas dorsales de
larga distancia ponen a toda una poblacin en contacto directo
con el mundo.
Crear los circuitos locales desde el POP hasta las viviendas y
empresas es una tarea costosa y que lleva tiempo, dado que son
muy numerosos y que el suministro implica normalmente le-
vantar las calles. Los proveedores afrontan lo que suelen llamar
el problema de la "primera milla" y de la "ltima milla"!", Cmo
se enganchan los clientes potenciales al POP ms cercano? C-
mo consiguen llegar los proveedores desde sus POPs hasta todos
esos consumidores potenciales? Quin paga los circuitos loca-
les y cmo se recupera la inversin? Los proveedores intentan
resolver estos problemas no slo instalando nuevas infraestruc-
turas locales, sino adaptando tambin las lneas existentes de
telfono, televisin por cable, e incluso la red elctrica, a la nue-
va tarea de las telecomunicaciones digitales.
Para los individuos, esta conexin POP-puerta de casa ofre-
ce una salida parcial a la antigua necesidad de elegir entre, por
un lado, una comunidad local familiar, protectora, aunque a
veces restrictiva y, por otro, las oportunidades que parecen inse-
parables del anonimato y el aislamiento de las grandes ciudades
-Gemeinschait frente a Gesellschait, segn la famosa frmula de
Ferdinand Tonnies-!". Se trata de una eleccin geogrfica: un
tipo de lugar u otro. Sin embargo, en una poca de redes digita-
les interconectadas se puede vivir en una pequea comunidad y
.rnantener contactos efectivos con un mundo mucho ms amplio
y diverso -con cierta irona podramos denominarlo como una
Gesellschaft virtual-. A la inversa, se puede emigrar a una gran
ciudad, o estar continuamente de viaje, y mantener contacto fre-
cuente con la propia ciudad y familia -una Gemeinschaft mante-
nida electrnicamente.
No todo es bueno, sin embargo. Esas mismas conexiones
liberadoras generan competencia entre los proveedores de bienes
y servicios locales y los de fuera, y pueden hacer temblar las bases
culturales y econmicas de una comunidad; recordemos que los
pozos de los pueblos caen en desuso cuando llega el suministro
de agua por tuberas, Cuando los clientes empiezan a tomar la
autopista para ir a los grandes centros comerciales de la zona, los
comercios locales cierran. Los programas locales de radio y tele-
visin tienen que competir con las ofertas de las grandes cadenas,
que llegan a una audiencia mucho ms amplia y que pueden per-
mitirse las ms grandes estrellas y producciones ms lujosas. Y
cuando la red digital local se engancha a la espina dorsal, desa-
parece gran parte de la familiar proteccin de aislamiento y del
coste de transporte y los proveedores remotos pueden obtener
grandes ventajas de las oportunidades resultantes.
La ciudad en red extendida
La conexin intraurbana digital favorece la larga evolucin de
las poblaciones humanas desde agrupaciones aisladas de vivien-
das ms o menos independientes hasta las ciudades conectadas,
altamente integradas, en las que mltiples infraestructuras de
carreteras, tuberas y cables suministran servicios centrales a los
edificios y eliminan los residuos.
28 e-tapia La marcha de las mega-redes 29
La incipiente ciudad en red es claramente visible en las rui-
nas de Pompeya, con su depsito cvico en la ladera, su red de
tuberas de suminstro de agua bajando haca la ciudad y su ss-
tema de drenaje de aguas residuales por gravedad. En el perodo
siguiente a la revolucin industrial, las ciudades elaboraron en
gran manera sus redes mejorando las calles para admitir ms
volumen de trfico, aadiendo tranvas para satisfacer la deman-
da de una poblacin ms amplia y dispersa, estableciendo el
suministro municipal de agua y el tratamiento de aguas residua-
les para mejorar la higiene, creando empresas de electricidad y
gas para distribuir la energa y, finalmente, aadiendo redes tele-
fnicas locales para la comunicacin". El sistema digital de dis-
tribucin de datos ser pronto tan omnipresente en las ciudades
como la red elctrica o la telefnica, transmitir multitud de
tipos distintos de informacin y suministrar algn da -quizs
muy pronto- alta capacidad a bajo coste.
Desde el punto de vista de las empresas con ofertas que se
pueden solicitar o distribuir electrnicamente, las nuevas redes
digitales intraurbanas dan lugar a unos mercados de consumo
muy fciles de alcanzar". As, son cruciales para las compaas
de noticias y entretenimiento, editores. bancos y comercio mi-
norista en lnea, No es sorprendente, por tanto, que se hayan
convertido rpidamente en crueles y competitivos campos
de batalla y objeto de estudio de las escuelas de negocios ms de
moda, Al mismo tiempo constituyen una poderosa alternativa a
los puntos locales de distribucin intermedios, como kioscos de
prensa, tiendas de vdeo, cines y sucursales bancarias -es posi-
ble, por supuesto, que amenacen la propia existencia de estos
elementos tan aparentemente bien establecidos de la comu-
nidad.
Visto desde la diferente perspectiva de las organizaciones
locales culturales y educativas, agencias del gobierno, activistas
comunitarios y polticos, estas mismas redes intraurbanas ofre-
cen potencialmente una versin actualizada del gora y el foro
de la antigedad, un nuevo medio de interaccin fortalecedora
dentro de las comunidades y un mecanismo para la discusin y
la organizacin. De manera que han impulsado el sueo de una
democracia jeffersoniana robustecida, han producido un movi-
miento de "redes comunitarias" a nivel de base y han favorecido
la aparicin de puntos de encuentro populares en lnea, como
Well, del rea de la baha de San Francisco, y Echo, en Nueva
York-".
El fin del aislamiento rural?
Sin embargo, las redes digitales pueden extenderse mucho ms
all que las redes del pasado, tanto que pueden llegar a compro-
meter las diferencias largamente establecidas entre zonas urba-
nas y rurales.
Hubo un tiempo en que esta distincin pareca estar muy
clara. Muchas representaciones antiguas de escenas urbanas,
como los famosos paneles de Pietro y Ambrogio Lorenzetti titu-
lados El buen y el mal gobierno, del Palazzo Pubblico de Siena,
muestran vvidamente cmo los lmites de la ciudad estaban
definidos por sus murallas. En el exterior estaba el campo, con
sus pueblerinos, sus ermitaos y toda clase de incomodidades y
peligros. La expansin urbana se llevaba a cabo, en caso de nece-
sidad, encerrando alguna zona adicional; se pueden ver clara-
mente los incrementos del crecimiento en el trazado de las calles
de muchas viejas ciudades europeas.
Aunque no siempre era tan sencillo, incluso en la antigedad.
Atenas, por ejemplo, fue durante mucho tiempo una comunidad
de granjeros independientes que vivan fuera de las murallas e
iban a la ciudad de vez en cuando. Los lugares de encuentro y
otras instalaciones comunes se concentraban en el centro, y una
red de caminos y carreteras se extenda hacia el territorio ex-
terior.
Las ciudades de los siglos XIX y xx, con unas redes mucho
ms elaboradas, prescindieron totalmente de las murallas y cre-
cieron de forma caracteristica, extendiendo sus infraestructuras.
Sobrepasar los lmites metropolitanos significaba estar fuera del
alcance de las lneas del tranva, del sistema de suministro de
agua y del alcantarillado. Estas redes tendan a ir desaparecien-
do gradualmente, no de repente, a medida que se incrementaba
la distancia desde el centro urbano.
Como consecuencia, result que la infraestructura de cables
(la red elctrica y el sistema telefnico) poda extenderse con
especial facilidad hacia las zonas rurales ms cercanas y densa-
mente pobladas. En el siglo xx, por tanto, los sistemas de elec-
30 e-tapia
La marcha de las mega-redes 31
trificacin y telefnicos rurales han mejorado mucho las condi-
ciones de vida fuera de los lmites de la ciudad.
La infraestructura de comunicaciones digitales est empe-
zando ahora a seguir los antiguos cables elctricos y telefnicos
y, en algunos casos, sobre los mismos cables de cobre existentes
(puede incluso utilizar lneas de seales ferroviarias y alambra-
das existentes). Incluso la ms minima infraestructura rural de
telecomunicaciones, estratgicamente distribuida, puede supo-
ner un impacto social y econmico espectacular. La India, por
ejemplo, ha implantado un exitoso programa de suministro de
servicio telefnico a zonas rurales a travs de lneas pueblo a
pueblo, pequeas centralitas de gran solidez y telfonos pblicos
con operadores que pueden ayudar a aqullos que no estn fami-
liarizados con la tecnologia; ampliar estas instalaciones al fax y
al acceso pblico a Internet es el siguiente paso natural. El resul-
tado inmediato es un acceso infinitamente mejor a los servicios
de urgencia. A largo plazo, este nuevo tipo de conexin promete
cambiar la vida econmica en el medio rural proporcionando a
los granjeros acceso directo a los lejanos compradores de sus
productos, y transformar la educacin rural suministrando un
minimo pero efectivo acceso a los recursos de la World Wide
Web.
Pero, lo que es ms importante, los sistemas inalmbricos,
terrestres o por satlite, estn ya proporcionando una nueva
forma extraordinariamente efectiva de llegar a la poblacin
rural". Los enlaces por microondas y el sistema inalmbrico
celular pueden atravesar grandes tramos de terreno agreste
simplemente a travs de algunas torres de transmisin estra-
tgicamente situadas. Durante las dcadas de los ochenta y los
noventa, por ejemplo, el proveedor de telecomunicaciones
australiano Telstra construy un extenso sistema de torres
repetidoras de microondas alimentadas con energa solar que
cruzaba las desiertas extensiones del Outback. Estas altas
torres aparecen a lo largo de las carreteras a intervalos de
unos cincuenta kilmetros, proporcionando a los viajeros una
nueva medida de distancia.
Los sistemas de telecomunicaciones por satlite no se ven
afectados en absoluto por el terreno y pueden suministrar servi-
cio an ms barato a zonas con muy baja densidad de poblacin
y de teledensidad (lneas telefnicas por cada cien residentes)".
Los antiguos sistemas de satlites geoestacionarios posean una
amplia pero limitada huella de servicio y enfocaban su capaci-
dad principalmente sobre zonas densamente pobladas. Pero los
nuevos sistemas LEO (low earth orbit}, lridium y Teledesic, cubren
la tierra uniformemente.
A medida que la infraestructura rural de comunicaciones
suministra servicios cada vez ms sofisticados en cuanto a edu-
cacin, asistencia mdica y otros igualmente vitales, la antigua
distincin entre ciudad y campo, entre centro y periferia, se dilu-
ye cada vez ms. Todo esto contina una transformacin que
empez hace tiempo; en uno de sus ms famosos pasajes, Marx
y Engels observaron que el crecimiento de las grandes ciudades
industriales haba "rescatado a una parte considerable de la
poblacin de la simpleza de la vida rural'?', Hoy la revolucin
digital est completando el trabajo.
Zonas marginales desconectadas
No obstante, la capacidad de telecomunicacin seguir siendo
ms escasa en las zonas atrasadas, lejanas, menos desarrolladas
y carentes de sistemas de conexin -all donde vuelan plantas
rodadoras o en las pequeas islas coralinas de Micronesia- que
en las sofisticadas reas urbanas. Y esto traer aparejados dife-
rentes y caractersticos patrones de uso.
A veces, los habitantes de las zonas rurales necesitan in-
formacin urgente; si precisan respuesta a una consulta mdi-
ca de emergencia, por ejemplo, la necesitan en es'" concreto
momento. Y el trabajo en el desarrollo rural, la ayuda en caso
de desastres o la rehabilitacin, suele requerir informacin de-
cisiva y perentoria. En estos casos, lo que se necesita es un ac-
ceso rpido al sistema de telecomunicaciones ms avanzado
posible. De modo que puede tener sentido la utilizacin tempo-
ral de una conexin va satlite, aunque resulte caro en com-
paracin.
Pero, en muchos otros casos, basta una reduccin drstica
del tiempo de respuesta -de meses, semanas, das u horas- para
que exista una enorme diferencia en la calidad de la atencin
mdica, educativa o de otros servicios vitales. Por tanto, existe
32 e-tapia La marcha de las mega-redes 33
un inters creciente en la utilizacin de pequeas cantidades
de capacidad de telecomunicacin para suministrar servicios de
mensajera por correo electrnico, en tiempo "suficientemente
real" y muy baratos, a zonas rurales pobres y aisladas, Un siste-
ma llamado Fidonet ha sido un eficaz pionero en esta estrategia,
utilizando llamadas en horas valle y transmisin diferida de men-
sajes por correo electrnico.
Hoy en da, estos servicios de bajo coste y bajas prestaciones
pueden empezar a aprovechar el hecho de que los satlites de
comunicaciones tipo LEO estn casi siempre ociosos y por ello
tienen capacidad sobrante cuando pasan sobre zonas poco
pobladas. Como ha sealado Nicholas Negroponte, "con LEOs
no hay ms remedio que cubrir por completo el mundo para que
funcione cada parte, as que, de alguna manera, el acceso a zo-
_nas rurales y lejanas es gratis'?"
Incluso con tales mejoras, sin embargo, los residentes en
zonas rurales atrasadas y aisladas continuarn sufriendo algu-
nas desventajas debido a la inherente asimetra en las teleco-
municaciones a travs de las ondas; suele ser mucho ms fcil y
barato construir un gran transmisor central para emitir infor-
macin hacia una extensa zona que distribuir mltiples trans-
misores para enviar informacin de retorno. As, es ms fcil
suministrar servicio hacia abajo de alta velocidad a zonas rura-
les, especialmente desde satlites, que suministrar enlaces hacia
arriba equivalentes. De este modo, los habitantes rurales suelen
obtener mucho antes un servicio de emisin y de web hacia
abajo, normalmente junto con canales de retomo de baja capa-
cidad, que la capacidad de transmitir grandes cantidades de
informacin hacia el resto del mundo.
Pblico y privado
Gran parte de esta infraestructura de telecomunicaciones
emergente, local y de larga distancia, urbana y rural, la crean y
mantienen una serie de organizaciones que estn en el negocio
del transporte de bits. Sin embargo, ste no es por s mismo un
tipo de trabajo especialmente atractivo, perseguido por las
empresas del sector privado; las telecomunicaciones digitales
son un producto indiferenciado de bajo coste, que genera poco
margen de beneficio, de manera que la mayor parte de los im-
plicados intentan mejorarlo aadiendo valor al flujo de bits: por
ejemplo, creando y distribuyendo algn entretenimiento o in-
sertando publicidad estratgicamente. La estructura resultante
es un servicio heterogneo, a gran escala, disponible con ubi-
cuidad, algo parecido al sistema pblico de carreteras; de aqu
la metfora de las "superautopistas de la informacin" utiliza-
da hasta el aburrimiento.
Pero tambin existen muchas redes privadas. Algunas fun-
cionan en edificios y campus universitarios, como los sistemas
internos de fontanera. Algunas son redes EDI (Electronic Data
Interchange), altamente especializadas, que conectan unas
empresas con otras, como bancos. Y otras son redes privadas de
larga distancia mantenidas por grandes organizaciones descen-
tralizadas, que funcionan a travs de lneas alquiladas a provee-
dores de telecomunicaciones.
Algunas de estas redes privadas operan con protocolos espe-
cializados, pero la mayora utilizan cada vez ms los mismos de
la red pblica Internet y de la World Wide Web, y usan los mis-
mos programas. Este tipo de redes se han empezado a denomi-
nar, en un nuevo triunfo de la utilizacin de prefijos tcnicos,
intranets, Simtricamente, las redes que se usan para consolidar
la presencia pblica de una organizacin pueden denominarse
extranets.
Tras los cortafuegos y los filtros
Donde es importante la seguridad, las intranets y otras redes pri-
vadas intentan preservar su privacidad a travs del aislamiento
fsico y de un control cuidadoso de los puntos de acceso. Al igual
que las fortalezas antiguas, tienen varias conexiones con el
mundo exterior, conexiones diseadas para permitir una super-
visin muy rigurosa de todo lo que entre o salga. Pero, en lugar
de puertas fortificadas o puestos de guardia, las conexiones
entre intranets privadas e Internet se componen de ordenadores
especialmente programados que actan como "vigilantes" elec-
trnicos. Estos dispositivos de vigilancia continua determinan
cundo se puede tener acceso desde el exterior, cundo se pue-
den hacer conexiones hacia fuera desde el interior y qu tipo de
34 e-topa
La marcha de las mega-redes 35
informacin puede ir y venir. Con ello se establece una clara dis-
tincin entre el territorio que est "a este lado del cortafuegos" y
el entorno exterior.
La idea de que la informacin fluye libremente por todas
partes en un mundo conectado digitalmente es, por lo tanto, un
mito libertario voluntarista o, si estamos preocupados por man-
tener algn control sobre el acceso a cierta informacin, una dis-
topa innecesariamente oscura. Padres, profesores, empresas y
gobiernos, todos pueden crear entornos en lnea estrechamente
controlados, aislndolos detrs de conexiones a la red pblica
cuidadosamente supervisadas y definiendo normas y reglamen-
tos internos". Tales zonas controladas se pueden establecer en
una escala que va desde el ordenador personal hasta una red
nacional completa.
Las consecuencias son complejas. Una interconexin omni-
presente no significa el final del territorio bajo controlo la eli-
minacin de diferencias entre lo pblico y lo privado, pero nos
obliga a recrear y reinventar estos conceptos fundamentales en
un nuevo contexto. El naciente sistema de lmites y puntos de
control en el ciberespacio no es tan visible como las conocidas
fronteras, muros, puertas y entradas del mundo fisico, pero no
por ello es menos real ni menos poderoso polticamente.".
La tarea que queda
Este impacto de la infraestructura mundial de telecomunicacio-
nes digitales es poderoso y arrollador. Pero afirmar, como exa-
geradamente hacen algunos mitmanos cber-torturadores, que
traer aparejada la desaparicin del concepto de distancia, el fin
del espacio y la virtualizacin de prcticamente todo, no hace
ms que oscurecer la cuestin. En este aire trrido todos los sli-
dos se funden. Es ms til y esclarecedor, por el contrario, reco-
nocer que las nuevas conexiones resultantes nos proporcionan
medios innovadores para producir y para organizar el espacio
habitado y apropirnoslo para nuestros variopintos propsitos
humanos".
Todos tenemos, por tanto, un inters inmediato y vital en
esta "madre de todas las redes", as como en las cuestiones socia-
les, polticas, econmicas y de diseo que se derivan de ella.
Qu nuevas ventajas nos podria suponer? Merecen la pena?
Cmo se construir y se financiar? Cmo afectar a los
modelos urbanos existentes? Quin la controlar? Quin ten-
dr acceso, y cundo? Cmo se pueden equilibrar los incentivos
a los empresarios y a los inversores en telecomunicaciones con
polticas que garanticen la igualdad de acceso? Qu cualidades
sociales y culturales queremos que tenga este nuevo mediador de
nuestra vida cotidiana?
Ha pasado el tiempo y la moda de la retrica de la ansiedad,
de "el mundo es nuevo", de "todo es posible". Y resulta que ni nos
enfrentamos al milenio-desde-ahora-mismo ni a su imagen sim-
trica, el apocalipsis-real-inmediato. Al contrario, se nos presenta
la complicada, difcil y prolongada tarea de disear y construir
nuestro futuro bajo unas condiciones posrevolucionarias en per-
manente cambio, y tomando algunas decisiones sociales decisi-
vas a medida que lo hacemos".
2 LA TELEMnCA TOMA EL MANDO
rTodas las redes crean lugares privilegiados en sus intersecciones
y puntos de acceso.
L Hay frtiles oasis donde las redes de irrigacin bombean el
agua, en ninguna parte tan claramente como en los espectacula-
res circulas verdes creados por los sistemas de riego de tipo pivot
en las llanuras del Oeste amercano. Prsperos negocios se han
desarrollado alrededor de los cruces ferroviarios, de las salidas de
las autopistas, de los puertos de mar en las rutas mercantiles y de
los centros de transporte areo. En el siglo XIX se establecieron
ciudades del telgrafo, como Alce Springs y Darwin en asenta-
mientos desiertos y remotos. Y actualmente, en los puntos donde
nos enchufamos a la infraestructura de telecomunicaciones digi-
tales aparecen lugares inteligentes donde tluyen con abundancia
los bits y donde el mundo fsico y el digital se superponen.
Desde el punto de vista de un arquitecto, tales lugares electr-
nicos no son nodos uniformes, carentes de dimensiones, como
aparecen engaosamente en los abstractos diagramas de redes
que dibujan los ingenieros de telecomunicaciones. Tampoco son
simples cajas de plstico rellenas de circuitos electrnicos. De
hecho, tienen extensin espacial, se relacionan con nuestro cuer-
po, estn colocados en contextos fsicos concretos y su configu-
racin espacial y material es importante. Son habitados, usados
y controlados por grupos determinados de gente, tienen sus cos-
tumbres locales y su cultura, y su carcter va de lo ntimo y pri-
vado a lo globalmente pblico. y no son slo interfaces: estamos
empezando a vivir nuestra vida en ellos'.
38
e-topa
La telemtica toma el mando 39
No slo tienen direcciones P, sino tambin direccin postal.
No slo proporcionan conexin electrnica con otros lugares
inteligentes, sino tambin puertas y ventanas hacia los espacios
fsicamente adyacentes. Por tanto, estn simultneamente in-
tegrados y sostenidos por sistemas de circulacin fsica y mate-
rial, comunicacin visual y acstica e interconexin remota. En
virtud de todas estas conexiones, trabajando en conjunto, estn
empezando a crear un nuevo contexto para nuestras actividades
cotidianas.
Se puede pensar en estos lugares electrnicos como sitios
donde dos dominios antao distintos, el espacio carnal y el cibe-
respacio -como tan vvida y provocativamente describi Neuro-
mancer- o quiz la biomasa y la infomasa, se cruzan y combinan
de alguna forma efcaz para sostener una actividad humana par-
ticular-. Son lugares donde, como veremos, una accin fsica
invoca un proceso informtico; y donde los procesos infonnti-
cos se manifiestan fsicamente. Los mejores poseern las opor-
tunas cualidades que valoramos tradicionalmente en nuestro
entorno fsico, junto con las nuevas y sorprendentes ofertas, pro-
porcionadas por una inteligencia y unas telecomunicaciones
electrnicas, ampliamente disponibles y econmicas.
Proscenio y pantalla
En el siglo XVIII, los arquitectos del teatro barroco se enfrenta-
ron a la tarea de reunir el espacio para la accin dramtica
con el espacio para el pblico, y lograron tal combinacin a
travs del proscenio. Fue una brillante invencin arquitect-
nica. En el Teatro Farnese de Parma, Giovanni Battista Aleotti
cre una estructura rectangular de madera con el escenario
en un extremo, las butacas en el otro y una abertura elabora-
damente enmarcada con un teln en medio. As estableca la
posibilidad de iluminar el escenario, oscurecer el auditorio y
ofrecer al pblico la convincente ilusin de estar solos en la
oscuridad, espiando a los personajes a travs de una "cuarta
pared" virtual.
En nuestra sala de estar, el aparato de televisin recrea una
relacin sorprendentemente parecida, apropindose directamente
de la idea. Uno se sienta en la parte del pblico de una pantalla
fosforescente de forma rectangular, a veces tambin en la oscu-
ridad, y contempla una escena iluminada. Incluso las conven-
ciones escenogrficas para dramas de televisin recuerdan las de
un escenario teatral y, de hecho, el televidente puede tener la
misma perspectiva sobre la accin que la audiencia de un teatro.
Sobre nuestro escritorio, el ordenador personal -una inma-
dura y desgarbada combinacin estilo Frankenstein de televi-
sor, mquina de escribir y tocadiscos, que pronto nos parecer
tan ridcula como un biplano o un Ford T-, contina esta tra-
dicin en otro contexto ms. En los primeros das del ordenador
personal slo se vea un texto que se desplazaba por una aber-
tura rectangular y las races teatrales de la configuracin queda-
ban ocultas. Ms tarde, fue de uso comn el ordenador grfico
en dos dimensiones, con objetos dibujados de frente, como en
una pintura egipcia. Finalmente, a medida que se hicieron fac-
tibles los grficos tridimensionales, se popularizaron espacios
de charla en lnea con escenas en perspectiva y avatares- y el
vdeo digital empez a difuminar las fronteras entre ordenado-
res personales y televisores, la pantalla volvi a ser claramente
un proscenio, un agujero a travs de la membrana que separa del
ciberespacio el espacio de nuestro cuerpo y de nuestras cons-
trucciones.
Se poda mirar la pantalla y extraer informacin de ella,
pero no se poda entrar. Paul Saffo observ muy lcidamente:
"Existen actualmente dos universos paralelos: un universo ana-
lgico cotidiano, en el que vivimos, y un nuevo universo digital
creado por los humanos, pero habitado por mquinas digitales.
Visitamos este universo digital mirando a travs del ojo de buey
de la pantalla del ordenador, y lo manipulamos con el teclado
y el ratn de forma parecida a un tcnico nuclear cuando maneja
material radioactivo con cajas de guantes y brazos articulados.
Nuestras mquinas manipulan el mundo digital directamente,
pero apenas son conscientes del mundo analgico que rodea su
cberespaco'".
Por tanto, la tecnologa de la pantalla grfca era nueva, no
su idea arquitectnica. Era una vuelta al Barroco; Aleotti habra
reconocido inmediatamente este tinglado tan poco original.
40 e-topia La telemtica toma el mando 41
Tamao de pantalla: S, M, L Y XXL
Aunque esto no fuese nuevo, result ciertamente efectivo. Con la
aparicin del ordenador personal, el crecimiento de las redes y
los continuos avances en la tecnologa de la visualizacin, se
esparcieron por el mundo millones de luminosos rectngulos de
cristal que han generado un tejido cada vez ms intrincado entre
la arquitectura y el ciberespacio. Y resulta que Godzilla tena
razn: el tamao importa, y mucho. Y tambin la posicin con
respecto a nuestro cuerpo.
En la escala ms pequea, por ejemplo, las pantallas de un
reloj de pulsera o de una agenda electrnica de bolsillo ofrecen
una conexin personal porttil, espacio inteligente all donde
ests. La pantalla algo ms grande de un ordenador porttil per-
mite una especie de electrnica de campaa: puedes escoger
cualquier sitio -ofcna provisional, habitacin de hotel, avin,
banco del parque, mesa de caf- y ponerte a trabajar all mismo.
En todos estos casos la pantalla est frente a nuestra cara y
apreciamos la intimidad a que da lugar; si usted es como yo, ele-
gir ventanilla en el avin cuando quiera usar el porttil, y as no
habr nadie mirando por encima de su hombro. En cambio, si
giramos la pantalla hacia el exterior, empieza a funcionar como
un poderoso medio de auto representacin; algunos proyectos
del artista Krzysztof Wodiczko, como Afien Staff y Porte-Parole,
han explorado esta posibilidad, con la debida atencin a sus
dimensiones neo-brechtianas".
A la escala del mobiliario y de la maquinaria, el ordenador
en la oficina, el televisor en el saln, la caja registradora en una
tienda o el cajero automtico en el vestbulo del banco definen el
uso y carcter del espacio. Son parte del equipamiento y de la
decoracin al mismo tiempo, y en gran medida se han asimila-
do a modelos de decoracin interior bien conocidos. As, en la
mansin de Seattle de Bill Gates existen ventanas tradicionales
que miran hacia el lago Washington y ventanas electrnicas que,
como en un Versalles de nuestros das, ofrecen a este aparente-
mente irnico rey ciberntico unas espectaculares vistas del do-
minio digital que gobierna". Con perverso ingenio arquitectnico,
por contraste, Robert Venturi ha dado la vuelta a este futurismo
estilo Star Trek asimilando las pantallas a la tradicin clsica de
la decoracin arquitectnica; en proyectos como la rehabilita-
cin del Memorial Hall de Harvard ha utilizado pantallas de LEDs
(diodos electroluminiscentes) como frisos, inscripciones y mura-
les dinmicos
7
En esta escala intermedia las pantallas suelen actuar como
protagonistas electrnicos en interacciones sociales. Por ejemplo,
un ordenador, un cajero automtico o un monitor de videoconfe-
rencia establecen un dilogo persona-mquina biunvoco; en rea-
lidad, todo el diseo del interfaz de un ordenador personal est
pensado para ser utilizado por un usuario individual enfrentado
a la pantalla. En un mostrador de lneas areas, la pantalla est
entre el cliente y el encargado de los billetes; administra informa-
cin necesaria en la interaccin entre cliente y encargado y, como
slo mira hacia un lado, favorece al encargado. Por el contrario,
una pantalla de televisin en un saln o en un bar deportivo sirve
como punto de referencia compartido y establece bases muy dis-
tintas de conversacin e interaccin, incluyendo, por supuesto,
las discusiones por el control del mando a distancia. En aulas y
salas de conferencias, la pantalla de proyeccin de video sustitu-
ye ya a la pizarra como lugar de demostracin; el conferenciante
controla y el pblico mira.
A tamao mural, la pantalla animada electrnicamente pue-
de cambiar la percepcin del propio espacio. La pantalla de pro-
yeccin de vdeo con figuras humanas a tamao natural puede
crear la ilusin, por ejemplo, de que dos habitaciones muy dis-
tanciadas se han unido de repente y de que la superficie de di-
visin es transparente. Es espectacularmente efectivo, aunque
por desgracia recuerda mucho aquellas salas de visita de la cr-
cel donde la interaccin tena lugar slo a travs de una pantalla
de cristal.
En la dcada de los ochenta algunos investigadores del
Centro de Investigacin Xerox de Palo Alto experimentaron con
salas de conferencias yuxtapuestas virtualmente y con espacios
de trabajo. Un poco ms tarde, en su sistema Clearboard, Hi-
roshi Ishii hizo un uso elegante de la idea para crear tableros de
dibujo "transparentes" para colaboraciones de diseo a distan-
cia; veas a tu colaborador "a travs" de 10 que pareca ser una
superficie de dibujo de dos caras". Ms recientemente, IBM ha
inventado "comedores virtuales", que disponen de mesas dividi-
das por la mitad mediante pantallas de retroproyeccin, en las
que podemos ver imgenes de vdeo a tamao natural de los
42
e-topa La telemtica toma el mando 43
comensales sentados en la mitad opuesta a la nuestra de una
mesa remota. Y e! sistema ALIVE de Bruce Blumberg se presen-
ta como un enorme "espejo mgico" en el que las imgenes de
vdeo en directo de los habitantes a tamao natural interactan
con "mascotas" creadas por ordenador y con otros elementos
animados",
Por ltimo, a escala urbana -como en Times Square, Ginza,
en Tokio, o en los innumerables estadios deportivos- pantallas
gigantes electrnicas funcionan a modo de vallas publicitarias
animadas y se pueden utilizar para dirigirse a grandes multitu-
des. Si no te importa cambiar un montn de bombillas fundidas,
se puede impulsar este tipo de estrategia hasta un extremo super-
deslumbrante; en Las Vegas se ha utilizado una pantalla infor-
matizada de 420 metros, doscientos once millones de bombillas
y 54.000 vatios de sonido para dotar de un tejado completamen-
te nuevo a la deslucida y vieja Fremont Street. Es la Capilla
Sixtina del Vaticano de! dios Dinero.
Cuando las pantallas de diversos tipos, tamaos y formas
empezaron a colonizar nuestro entorno cotidiano, todas funcio-
naban de manera independiente: e! televisor no tena nada que
ver con el ordenador personal y la informacin que ofrecan
estos aparatos llegaba a travs de canales separados desde fuen-
tes muy diferentes. Ms tarde, el ordenador con el interfaz de
apuntar y hacer click nos familiariz con la idea de que podra-
mos organizar la informacin en un ordenador personal de cual-
quier forma deseada. En un futuro no tan lejano, a medida que
los lugares inteligentes se vuelvan ms sofisticados, trataremos
cada vez ms sus superficies de visualizacin como interfaces
integrados en la corriente de informacin suministrada por la in-
fraestructura digital. Se podra, por ejemplo, visualizar la retrans-
misin de las noticias en la pantalla de un reloj de pulsera, con
el tamao de un sello, y mandarla a una pantalla mural cercana
si apareciera algo interesante.
Fuera de la caja
Algunos dramaturgos, como Ibsen, quien deseaba presentar el
desarrollo de una accin realista como si el pblico no existiera,
amaban el proscenio. Su implcita pared transparente creaba
exactamente e! tipo de relacn que deseaban. Sin embargo, era
un impedimento muy molesto para los autores y directores que
queran sumergir al pblico en la accin y crear una mayor sen-
sacin de participacin. Esto ha motivado e! desarrollo y utili-
zacin de montajes teatrales alternativos, como los escenarios
abiertos o rodeados parcial o totalmente por los espectadores.
Por razones similares, algunos investigadores del medio digi-
tal han buscado durante mucho tiempo formas de escapar del
rgido rectngulo de la pantalla de ordenador y sumergimos en la
informacin suministrada electrnicamente, lo cual, aunque no
es sencillo, se puede hacer. Una posibilidad, en el prximo futuro
tecnolgico, podra ser utilizar algn tipo de papel-mural, valla
publicitaria o pintura inteligente, lo que permitira mucha ms
libertad a la hora de configurar una superficie de visualizacin.
La idea bsica resulta muy simple: emplear alguna clase de
material que cambie visiblemente de estado bajo estmulo elc-
trico, esparcirlo en toda la superficie y calcular algn esquema
de direccin punto a punto para el citado estmulo. Por ejemplo,
Joe Jacobson, del MIT Media Laboratory, ha concebido un "papel
inteligente" que incorpora bolitas diminutas, blancas por un lado
y negras por e! otro, a las que puede darse la vuelta por medio
de una carga electroesttica'", Alternativamente, una superficie
inteligente a gran escala podra consistir en puntos individuali-
zables de material brillante en la oscuridad. Y, a menor resolu-
cin, placas inteligentes de cermica o de cristal podran crear
modelos de mosaico programables.
Centro y periferia
Las pantallas de inmersin funcionan de forma muy distinta a
las tradicionales enmarcadas; cuando nos concentramos en una
pantalla de ordenador, normalmente sta se convierte en el cen-
tro de nuestra atencin; todo lo que queda fuera de sus lmites
es perifrico. Sin embargo, cuando se est totalmente inmerso
en una informacin que es emitida electrnicamente, solamente
se puede enfocar una pequea parte de ella cada vez y slo se es
perfrcamente consciente del resto.
La informacin perifrica no es trivial; de hecho, juega un
papel crucial en la determinacin del carcter de un lugar y de
44 e-topia La telemtica toma el mando 45
nuestra relacin con el mismo. Por ejemplo, cuando una habita-
cin tiene una ventana proporciona un flujo continuo de infor-
macin acerca del entorno exterior -el ciclo del da y la noche, el
movimiento de luces y sombras, la sucesin de momentos despe-
jados o nublados y la alternancia de lluvia o sol-: pocas veces se
le presta atencin explcita, pero se tiene conciencia perifrica de
ello y nos sentiramos penosamente aislados si desapareciera.
De forma similar, en un restaurante lleno prestamos la ma-
yor parte de nuestra atencin a los comensales ms cercanos,
pero mantenemos una conciencia perifrica del murmullo de
fondo de la conversacin, del conjunto borroso de caras que nos
rodean y del constante movimiento de los camareros. Si ocurre
un cambio perceptible, como un silencio repentino en la conver-
sacin o un estrpito de platos rotos, podemos trasladar momen-
tneamente nuestra atencin hacia la fuente de perturbacin;
tambin cambia el foco de atencin cuando cambian las necesi-
dades: se empieza a prestar mayor atencin al movimiento de
camareros cuando la comida est finalizando y queremos pagar
la cuenta.
En el cine, nos concentramos en la accin que se desarrolla
en la pantalla, pero al mismo tiempo tenemos conciencia perif-
rica de las reacciones del pblico que nos rodea yeso forma una
parte importante de la experiencia. Si alguien gritase: "[fuego!",
dirigiramos nuestra atencin rpidamente a las salidas.
En los entornos digitales de inmersin, las superficies y los
objetos se pueden activar de manera sutil para que presenten el
mismo tipo de informacin de fondo. Los niveles fluctuantes de
cantidades potencialmente importantes, como precios de accio-
nes, trfico de redes, cifras de contaminacin y consumo ener-
gtico de edificios, pueden representarse, por ejemplo, con ruido
ambiental suave -como la lluvia en el tejado-, lneas vibrantes,
fuentes, remolinos girando en un "viento de bits" y sombras
ondulantes de agua procedente de una "lluvia de bits":', Adems,
mediante la transmisin de informacin de audio y vdeo se pue-
den transferir periferias. As, en puestos de trabajo en colabora-
cin conectados electrnicamente se puede escuchar la mezcla
de ruido de fondo de actividades en diferentes localizaciones,
mientras se est pendiente de quin anda por all mirando de vez
en cuando las imgenes de las cmaras web que aparecen en los
bordes del campo normal de visin.
Por tanto, romper los lmites de la pantalla supone mucho
ms que ofrecer un mayor campo de visualizacin: abre la posi-
bilidad de acceder a lugares inteligentes que atrapan nuestros
sentidos y atraen nuestra atencin a mltiples niveles.
A propsito de luces
Elevar la inteligencia de las superficies cerradas no es la nica
forma de sumergir al usuario de un espacio en infonnacin emi-
tida electrnicamente y de crear una informacin perifrica, as
como un foco central. Donde la geometra de un espacio permi-
ta una proyeccin libre de obstculos, o donde no importe
mucho que haya sombras, la proyeccin de lser o vdeo ofrece
otra manera efectiva de desplegar informacin sobre interiores
arquitectnicos.
Los proyectores se pueden fijar en el sitio, dirigindolos, por
tanto, hacia segmentos estrictamente definidos de la pared, el
suelo o el techo, o se pueden montar sobre suspensiones, como
las cmaras de vigilancia, de modo que puedan abarcar todo el
volumen arquitectnico". As, por ejemplo, en el proyecto Digi-
tal Desk, de Pierre Wellner, un escritorio estndar se complet
con un proyector y una cmara de vdeo elevados, de forma que
los documentos en papel se mezclasen libremente con los digi-
tales proyectados!': y en el proyecto metaDE5K, de Hiroshi Ishii,
se combin una proyeccin desde abajo de imgenes de vdeo
sobre la superficie traslcida de una mesa con el uso de peque-
os modelos fsicos y herramientas para controlar los procesos
informticos14.
"Las proyecciones murales de vdeo que se generan de esta
forma pueden fusionarse prcticamente sin solucin de conti-
nuidad con la realidad fsica, presentando imgenes a tamao
natural y prolongndolas hasta el borde de la visin perifrica
del observador.Los proyectos Videoplace de Myron Krueger fue-
ron los primeros que demostraron de forma convincente esta
posibilidad; Krueger cre espacios en los que unas "sombras" a
escala real de personas, proyectadas en vdeo, interactuaban
entre ellas de formas complejas y a veces sorprendentes". Ms
recientemente, la fusin electrnica de imgenes se ha utilizado
para crear "hiper-espejos", grandes murales en video donde im-
46
e-topa
La telemtica toma el mando 47
genes a tamao real de participantes locales y remotos en tele-
conferencias comparten el mismo espacio virtual".
Todo ello nos lleva a una reconceptualizacin radical de la
idea de iluminacin artificial. Pensemos en las bombillas no
como el artilugio pasivo de un pixel que invent Edison, sino
como combinaciones controladas por ordenador de proyectores
y cmaras de vdeo en miniatura'? Formemos con ellas, por
ejemplo, 1.000 por 1.000 pixels y luego pensemos en el resultado
no como simples fotones rebotando en la pared, sino corno un
campo interactivo de energa luminosa altamente estructurado y
controlado con precisin.
lnterfaz en la faz: realidad virtual
Otra artimaa an ms audaz es miniaturizar la pantalla de
vdeo y colocarla directamente delante de nuestros ojos para
producir un visualizador estreo montado en la cabeza!'. Junto
con un dispositivo de seguimiento de la cabeza para mantener la
sincronizacin entre la escena computerizada y el propio movi-
miento, y con la suficiente potencia informtica para ir actuali-
zando la perspectiva en tiempo real, este tipo de visualizador
produce la convincente impresin de sumergirse totalmente en
un espacio virtual en tres dimensiones. El proscenio desaparece
por completo; este mecanismo de realidad virtual es un aparato
incmodo. esclavo y horroroso, pero nos sita directamente en
el ciberespacio.
Esto es, en realidad, lo contrario del concepto renacentista
sobre la relacin entre el espacio arquitectnico, el plano pers-
pectivo y la retina del observador. Para Alberti y Brunelleschi la
escena real en tres dimensiones creaba una imagen virtual en
dos dimensiones en el plano perspectivo, lo que poda ser dibu-
jado por el artista!'. Para el usuario de una sistema de realidad
virtual, por el contrario, las imgenes en dos dimensiones sobre
el plano de la perspectiva, palpables y luminosas, crean un esce-
nario virtual en tres dimensiones.
Existen algunos otros medios tecnolgicos con el mismo
objetivo; por ejemplo, se pueden utilizar gafas parpadeantes que
incorporan obturadores de cristal lquido que cierran alternati-
vamente un ojo u otro. Se proyectan imgenes sincronizadas del
ojo izquierdo y del derecho sobre las pantallas circundantes (se
suelen preparar formando el interior de un cubo) y el resultado,
una vez ms, es la impresin de estar realmente dentro de un
espacio virtual en tres dimensiones-".
Sin embargo, cualquiera que sea la tecnologa de realidad
virtual el efecto es la desconexin del entorno fsico y su susti-
tucin' total por un entorno virtual creado electrnicamente; lo
cual provoca algunos problemas, por supuesto: es fcil chocar
con las paredes reales o caerse de la silla. Desde el punto de vista
de alguien que nos estuviera mirando y que no pudiera ver lo que
nosotros vemos, pareceremos locos fuera de s. Y este tipo de 50-
lipsismo alimentado electrnicamente es extraordinariamente
intil para la interaccin social.
Cobertura total: realidad aumentada
Por fortuna, no es imprescindible enmascarar por completo el
entorno fsico. Es posible, por ejemplo, incorporar prismas en
las piezas oculares de las gafas de realidad virtual, lo que
sobreimpresiona grficos de ordenador sobre la escena circun-
dante, de manera que da la impresin de que los objetos virtua-
les en tres dimensiones se mezclan con los fsicos para generar
un nuevo tipo de arquitectura hbrida". Alternativamente, se
pueden sustituir los prismas por cmaras de vdeo y mezclar
electrnicamente la imagen de video en directo con los grficos
sintetizados por ordenador -jnuy efectivo siempre que el vdeo
no falle y nos deje efectivamente a ciegas-o El resultado se suele
denominar "realidad aumentada" o, a veces, de forma ms gene-
ral, "realidad mixta".
Si las tcnicas de ajuste de movimiento, de registro y de
superposicin llegan a ser suficientemente buenas -tarea tecno-
lgica que no es fcil, por cierto-, tales sistemas desempearn
cada vez ms la tradicional funcin arquitectnica de recubrir el
hbitat humano con informacin grfica y textual. Los edificios
antiguos cumplan esta funcin directamente con inscripciones
y murales; los maestros gticos utilizaban vidrieras de colores;
Las Vegas ha popularizado las luces de nen; los productos
empaquetados van cubiertos por todas partes con etiquetas
impresas. Nuestra propia poca ha contribuido ya con la posibi-
48 e-topia
lidad de coberturas virtuales generadas por la electrnica, posi-
blemente una forma de eliminar todo ese exceso de informacin
de las superficies que nos rodean y proporcionar una cobertura
de informacin personalizada donde y cuando sea necesaria.
Con la realidad aumentada distintos tipos de habitantes de
una ciudad podran ver diferentes anotaciones superpuestas a
ella, preparadas a su medida. Un turista podria ver la informa-
cin de las guas, o reconstrucciones del pasado superpuestas a
los lugares histricos -o, para otro tipo de mentalidades-, indi-
cadores de los lugares de crimenes y accidentes. Un agente in-
mobiliario podra buscar los edificios etiquetados con su precio
de venta; un trabajador de la construccin podra guiarse por los
diseos correctamente colocados en los solares vacos, o un tc-
nico podra consultar los diagramas de manuales de reparacin
convenientemente colocados sobre las mquinas estropeadas.
Un mensajero en moto podra encontrar los nombres de los resi-
dentes aadidos virtualmente sobre las puertas y la gente que
hable un idioma diferente podra conseguir todo tipo de infor-
macin en su lengua nativa.
Pixels, pixels por todas partes
En un mundo donde proliferan pantallas y altavoces, superficies
inteligentes, pantallas de proyeccin de vdeo, realidad virtual y
realidad aumentada, la luminosa informacin digital recubre
ubicuamente la realidad fsica tangible. Los pixels activos son
para nosotros lo que las teselas estticas fueron para los roma-
nos. Las seales y las etiquetas se estn volviendo dinmicas, los
textos saltan fuera de las pginas para entrar en el espacio tridi-
mensional, los murales se ponen en movimiento y ]0 inmaterial
se conjuga con lo material sin solucin de continuidad.
La arquitectura ya no es simplemente el juego de los vol-
menes bajo la luz: ahora incluye el juego de la informacin digi-
tal bajo el espacio.
3 EL PROGRAMA: EL NUEVO GEN10 DEL
LUGAR
Cuidado! A medida que la tecnologa de los lugares inteligentes
madura, las metforas dejan de tener sentido.
En los primeros das de los grficos por ordenador llegamos
a familiarizamos con objetos "virtuales" que eran como los fsi-
cos, pero podan realizar tareas informticas. Aprendimos a
"pintar" con pinceles virtuales, a almacenar "documentos" digi-
tales arrastrndolos hacia "carpetas de archivo" en pantalla, a
borrar por medio de iconos con forma de papelera, y as sucesi-
vamente. Era como si los objetos fsicos conocidos hubieran sido
succionados del escritorio hacia el ordenador para vivir all una
vida posterior fantasmal, mgicamente enriquecida. En la actua-
lidad, por medio de la insercin de inteligencia e interconecti-
vidad en productos materiales y de la creacin de sistemas de
marcas y sensores, podemos revertir el proceso. Podemos devol-
ver ese tipo de capacidad informtica a las cosas fsicas cotidia-
nas; podemos conseguir la funcionalidad sin la virtualidad.
De una forma muy primaria, sta es ya una idea conocida:
en un supermercado, los productos se marcan con cdigos de
barras impresos y el cajero est equipado con un lector de dichos
cdigos; al pasar un producto por el lector se produce un resul-
tado informtico; el programa que se oculta bajo la superficie lee
el cdigo de identificacin del producto, busca su precio en una
base de datos y lo aade finalmente a la suma total de la cuenta
del cliente. Tambin es posible realizar importantes tareas auxi-
liares, como actualizar el inventario de existencias y recoger
datos estadsticos sobre pautas de compra.
50 e-topia
El programa: el nuevo genio del lugar 51
Generalizando este principio, podemos construir espacios
inteligentes extendidos espacialmente a partir de conjuntos de
objetos inteligentes en interaccin. Escritorios, salas y 'otros
lugares reales, en lugar de sus imgenes generadas electrnica-
mente, pueden empezar a funcionar como interfaces de ordena-
dores. Tambin se pueden crear algunos hbridos interesantes
fsico/virtuales, como el simulador de golf, donde se golpea una
bola real con un palo de golf real y se ve luego una trayectoria
simulada en la pantalla de vdeo. Por tanto, nuestras acciones en
el espacio fsico estn estrecha y discretamente emparejadas con
nuestras acciones en el ciberespacio. Llegamos a ser verdaderos
habitantes de entornos electrnicos, en lugar de meros usuarios
de artefactos informticos.
Marcadores y sensores
Si queremos que los objetos fsicos sirvan -corno elementos acti-
vos de lugares inteligentes, tenemos que proporcionarles alguna
forma de identificarse entre ellos. La tecnologa necesaria para
ello puede ser ptica, como los cdigos de barras y sus lectores,
con sistemas de reconocimiento de huellas dactilares que abren
puertas a las personas autorizadas y con sistemas de reconoci-
miento de caras. Puede ser acstica, como los mecanismos que
emiten seales ultrasnicas. y puede ser electromagntica, como
las tarjetas de los cajeros automticos, las fichas de identifica-
cin por radio frecuencia (RFID) de los llaveros que activan los
surtidores de gasolina, los sensores Sensormatic antihurto y las
~ i n s de peaje inteligentes que identifican automticamente, y
mas tarde facturan, a los propietarios de vehculos con el equipo
emisor adecuado que pasan a travs de ellas.
A veces no slo importa lo que hacen las cosas, sino dnde
estn en este momento; por tanto necesitamos tambin formas
de determinar la posicin de los objetos fsicos, de la misma
forma que el programa de control de una pantalla rastrea la
posicin del cursor. Esto se puede conseguir de varias maneras.
A gran escala, donde la precisin dentro de unos pocos metros
es suficiente, el sistema de satlites del Global Positioning
System (GPS), con receptores GPS baratos y miniaturizados,
pueden proporcionar las coordenadas de un vehculo en cual-
quier parte de la Tierra; esta informacin suele introducirse en
sistemas de navegacin a bordo de vehculos y en sistemas de
servicios de llamadas de emergencia'. A escala urbana y arqui-
tectnica, redes de transmisores y receptores terrestres pueden
vigilar la trayectoria de vehculos y telfonos mviles. Dentro de
los edificios, diversos sensores pticos, acsticos, electromagn-
ticos, sensibles al movimiento y a la presin, pueden seguir el
movimiento de gente y de objetos, por ejemplo, para reenviar
automticamente llamadas y mensajes". y para obtener una
precisin milimtrica a pequea escala son muy eficaces las tc-
nicas electromagnticas y ultrasnicas que se utilizan en los
digitalizadores en tres dimensiones.
Algunos objetos inteligentes requieren aptitudes especializa-
das de deteccin, apropiadas para sus funciones especficas. Se
pueden equipar, si es preciso, con cmaras y micrfonos a modo
de "ojos" y "odos". Pueden incorporar sensores de humedad y
temperatura. Podran detectar diminutos restos de explosivos,
drogas o materias contaminantes. Podran ser acelermetros en
miniatura para detectar el movimiento, detectores piezoelctri-
cos de fuerza y presin en elementos estructurales, radares de
impulso por micropotencia (MIR) para medir distancias y nive-
les de combustible, sensores de campo elctrico para recoger
informacin gestual' y brjulas digitales para determinar la
orientacin. Podran incluso utilizar clulas vivas como detecto-
res de hormonas y microorganismos. La lista es potencialmente
interminable.
Al igual que un organismo vivo, el objeto inteligente necesi-
tar imaginarse a veces lo que est pasando alrededor o dentro
de l por medio de la integracin de impulsos sensitivos desde
mltiples fuentes'. Por ejemplo, para contestar a un nio, un
juguete inteligente de peluche podra sentir movimientos y soni-
dos. Para visualizar, interpretar y responder a las demandas de
un ocupante, una habitacin inteligente podria recoger informa-
cin de sonido desde varios micrfonos, de vdeo desde mlti-
ples cmaras y de situacin del ocupante desde una moqueta
inteligente u otro tipo de sistema de deteccin de posicin. Todo
esto permitirla cruzar informacin y eliminar posibles ambige-
dades.
Para conseguir un uso verdaderamente universal, los mar-
cadores y sensores que se incorporan en productos manufactu-
52 e-topa El programa: e/ nuevo genio de/lugar 53
radas necesitan ser pequeos, robustos, muy baratos y de baja
potencia. Como ha observado Neil Gershenfeld, necesitamos dis-
poner de capacidad de cmputo en cualquier parte por muy
poco dinero'. Es aqu donde los tecnlogos estn, empezando a
cumplir, aunque queda todava un largo camino por recorrer'.
Las cmaras de vdeo, por ejemplo, estn convirtindose en me-
canismos de un slo chip que cuestan unos pocos dlares; pue-
den utilizarse como "ojos" baratos para casi cualquier cosa. La
tecnologa de sistemas microelectromecnicos (MEMS) permite
la fabricacin de sensores a escala diminuta, y estos dispositivos
pueden llegar a ser tan pequeos que se pueden impulsar por la
vibracin o por la energa solar, prescindiendo de bateras y su-
ministros externos de potencia.
En general, las nuevas tecnologas de marcadores y sensores
permiten que los objetos sean conscientes unos de otros y comien-
cen a interactuar. ste es el paso primero y fundamental hacia un
ecosistema artificial y una sociedad de materia inteligente.
lnteligencia incorporada
Para procesar informacin y responder, el objeto inteligente no
slo necesita sensores, sino tambin incorporar memoria e inte-
ligencia automatizada.
Aunque posiblemente no nos demos cuenta si no estamos
especialmente atentos a ello, cada vez hay ms ordenadores insta-
lados discretamente en vehculos, electrodomsticos e incluso en
juguetes. Los automviles tienen sofisticados sistemas digitales
para controlar los frenos y otras funciones; en realidad, estos siste-
mas suponen probablemente una parte mayor del coste que el
motor y la caja de cambios juntos y consumen tanta electricidad
que probablemente obligarn a instalar bateras de 42 voltios en
lugar de las actuales de 12 voltios. El microondas, el lavaplatos y la
lavadora incorporan ms potencia de procesamiento que los orde-
nadores avanzados de hace unas dcadas. El receptor de televisin
y el telfono mvil vienen con circuitos digitales. Las complicadas
cmaras con pelcula estn dejando paso a las electrnicas digita-
les, que prcticamente no tienen partes mviles. Los sistemas pro-
gramables de tarjetas-llave estn reemplazando a las cerraduras y
llaves mecnicas de las puertas. Bamey, de Microsoft, el molesto
juguete de peluche sacado del irritante personaje infantil de televi-
sin, tiene un chip parlante y un controlador de movimiento
implantado bajo su piel prpura de polister. Hacer la diseccin de
un Furby equivale a una leccin de electrnica.
Todo ello va extendiendo una revolucin en el diseo de pro-
ductos que se lleva cocinando a fuego lento desde la aparicin
del primer microchip, en la dcada de los aos sesenta. Los sub-
sistemas mecnicos y electromecnicos acusan una constante
disminucin de su aportacin a la funcionalidad y al coste de los
productos, mientras que los digitales absorben la cuota crecien-
te correspondiente. Como consecuencia, a mediados de la dcada
de los noventa los microprocesadores incorporados en mecanis-
mos. inteligentes especializados superaban en nmero a los orde-
nadores personales por un sorprendente factor de uno a mil'.
Mientras los chips sean ms pequeos, ms baratos, ms
slidos, con ms capacidad, y mientras disminuyan sus necesi-
dades de energa, continuar esta invasin al por mayor de pro-
ductos manufacturados con inteligencia digital. Habr energa
de procesamiento local y memoria disponible donde sea necesa-
ria, para cualquier propsito. Con los aos, llegar un momento
en que dejaremos de pensar en los ordenadores como aparatos
aislados y empezaremos a considerar la inteligencia automtica
como una propiedad que podria estar asociada prcticamente
con cualquier cosa.
Habitaremos en un mundo cada vez ms lleno de objetos
que no slo estn puestos ah, sino que realmente consideran lo
que deberan estar haciendo y seleccionan sus acciones conse-
cuentemente.
La red al momento
Cmo se pueden configurar realmente estos componentes inte-
ligentes para transformar nuestro entorno inmediato en espa-
cios inteligentes?
En la poca del ordenador personal la respuesta pareca sen-
cilla; se obtenan los recursos informticos dentro de una habi-
tacin enchufando diversos aparatos perifricos a una CPU y
luego cargando algn paquete de programas. Pero este proceso
se volvi cada vez ms pesado a medida que los objetos inteli-
54
e-topia El programa: el nuevo genio del lugar 55
gentes proliferaban y se iban diversificando. Todos aquellos
cables enmaraados y aparatos parpadeantes eran demasiado
problemticos. Tenian que desaparecer!
Un primer paso evidente era sustituir los cables y los aparatos
por una conexin universal de radio de corto alcance entre meca-
nismos electrnicos cercanos; lo cual se poda llevar a cabo equi-
pando a todos ellos con dimnutos transmsores y con receptores
de alta frecuencia y baja potencia. El protocolo de tecnologa Blue-
tooth, introducido a finales de los noventa por un consorcio de
importantes empresas de electrnica, abri esta posibilidad al
proporcionar un estndar manejable y ampliamente respaldado".
Cuando dos mecanismos Bluetooth se encuentran cerca se detec-
tan uno a otro automticamente y establecen una conexin en red.
Pero, por desgracia, la conexin fsica entre aparatos no es-
suficente para que trabajen juntos. Probablemente usted lo sabe
muy bien si ha intentado alguna vez conectar una impresora
nueva al ordenador o conectar el porttil a un proyector de vdeo
conferencia. Es necesaria tambin alguna manera sencilla, auto-
mtca e infalible de abordar los problemas de compatibilidad
entre equipos que inevitablemente surgirn. Los aparatos tienen
que comunicarse a travs de algn tipo de lenguaje digital
comn. Proporcionar esta lingua franca es la funcin de los pro-
gramas de "tono de marcacin de red", como Jini, de Sun Micro-
systems; est diseado para hacer que todos los recursos de una
red sean inmediatamente accesibles para cualquier aparato que
se conecte, al mismo tiempo que permite que ese aparato fun-
cione como un nuevo recurso de la red",
Con la conexin inalmbrica y la garanta de compatibilidad
automtica entre equipos, los aparatos electrnicos pueden
encajar tan fcilmente como piezas de Lego. Las redes van sien-
do menos parecidas a la fontanera fija y se van pareciendo ms
a configuraciones ad hoc de mobiliario con objetivos especficos
y temporales.
Programas nzmicos
Una vez que un componente inteligente forma parte de una red,
puede potencialmente descargar cualquier programa o COnec-
tarse a cualquier servicio de la red que necesite. As podriamos
imaginar las posibilidades de lugares inteligentes que son confi-
gurados sobre la marcha, tal y como sea necesario para un pro-
psito particular, en un proceso radicalmente nuevo de bricolaje
electrnico de amplio alcance, con una mquina de bsqueda
activada.
En la prctica, es necesario sortear algunas cuestiones, crp-
ticas pero muy importantes, sobre el estilo y la estructura de los
programas, antes de que esta atractiva idea sea factible. En con-
creto, seria de gran ayuda si el cdigo de los programas no se
organizara en enormes sistemas monolticos, sino como conjun-
tos modulares de componentes reutilizables y recombinables
que incluyan tanto las rdenes ejecutables como los datos; ste
es el principio subyacente de la programacin orientada a obje-
tos y de los lenguajes como C++.
An ms, estos componentes de cdigo son mucho ms ti-
les cuando no slo funcionan para el sistema operativo y entorno
informtico para el que fueron escritos, sino para cualquier tipo
de instalacin de cmputo. El entorno Java, por ejemplo, hace
que esto sea posible gracias a "mquinas virtuales" que funcionan
sobre un equipo o un sistema operativo concreto con el fin de
conseguir entornos de ejecucin uniforme10. Todo esto es muy
poco eficiente, pero eso importa poco en una poca de procesa-
dores baratos y potentes y gran capacidad de memoria.
Lo ms radical seria encapsular el cdigo de ejecucin de
tareas concretas en forma de agentes autnomos 11 Estos cdigos
podrian vagabundear por una red en busca de sitios donde ejer-
cer su funcin, como si fueran artistas ambulantes.
A finales de la dcada de los noventa empez a estar claro
para los analistas del sector que deban combinarse los meca-
nismos inteligentes, la conexin en red ad hoc y la programacin
modular y compatible 'para crear entornos informticos mucho
ms flexibles que los existentes hasta entonces. Los sesenta y se-
tenta fueron la poca de sistemas centralizados de tiempo com-
partido; en los ochenta y primeros noventa vinieron los sistemas
cliente/servidor, Internet y la World Wide Web; pero el nuevo si-
glo seria la poca de la interconexin inteligente globalizada.
Los laboratorios de investigacin de la industria y de las univer-
sidades comenzaron a dar cuerpo a los detalles. El Media Labo-
ratory del MIT inici un ambicioso proyecto denominado Things
That Think; el Laboratory for Computer Science del MIT trabaj
56 e-topa El programa: el nuevo genio del lugar
57
en el prototipo de una tecnologa denominada Oxygen, Hewletl-
Packard anunci su compromiso con la "informtica orientada
al servicio", y Sun impuls Java y Jini.
La forma busca la funcin
Si los programas se liberan de esta forma y los servicios estn
abiertos a la conexin ya no podemos esperar que las funciones
de las cosas sean tan estables y predecibles como lo fueron en su
momento. Hoy en da, una pantalla mural puede ser sucesiva-
mente, segn nuestro capricho del momento, un reloj, una tele-
visin, un panel de cotizaciones, un retrato de alguien querido o
un controlador a distancia de bebs. Un nico aparato de mano
podra ejercer las funciones de telfono mvil, buscapersonas,
agenda electrnica y mando a distancia. Un sencillo rectngulo
de plstico podra funcionar como tarjeta de crdito, cartera
digital con dinero en efectivo y llave de la puerta. Un cajero auto-
mtico -a diferencia de una antigua sucursal de banco- podra
ofrecer los servicios de otros muchos bancos o instituciones
financieras, dependiendo de la identidad y de las necesidades de
determinados clientes.
Tampoco podemos esperar que esas funciones se ubiquen en
sitios concretos. Cualquier aparato inteligente y conectado en red
se convierte en un punto tangible de suministro local hacia una
fuente de recursos y servicios globalmente distribuida e indefi-
nidamente ampliable: Es posible que algunos de estos aparatos
consistan en elementos de equipamiento que estn en algn si-
tio; puede que otros sean ejecutados por algn programa o rea-
lizados por personas reales, pero en general no se sabr cul es
el caso, ni tendr la menor importancia. Si las conexiones en red
son lo suficientemente rpidas poco importa si una tarea se lleva
a cabo localmente o en un procesador que casualmente est dis-
ponible al otro lado del mundo.
Por tanto, los arquitectos y los diseadores de productos se
enfrentan a los nuevos dilemas de diseo. Deben construir equi-
pos multiuso, como el ordenador personal multimedia, o deben
crear familias de aparatos de una sola funcin que interacten
entre s, como el telfono mvil, la cmara digital o el libro elec-
trnico porttil -dispositivos de informacin que fragmentan y
dispersan las funciones?" Qu funciones del sistema se debe-
ran integrar en el equipo y cules deben ser realizadas por los
programas? Qu funciones de los programas deben residir per-
manentemente en el dispositivo y cules deben descargarse a
travs de los sistemas de interconexin en cada momento? En
definitiva, unas posibilidades estarn basadas en estructuras y
mecanismos materiales, otras en el cdigo residente, otras en pro-
gramas y servicios extrados de la red bajo demanda y otras en
interacciones de todo lo anterior.
En el diseo de lugares y cosas inteligentes, la forma puede
an seguir a la funcin, pero slo hasta cierto punto. Para el
resto, la funcin sigue al cdigo. Y, si es preciso cambiar una
funcin implementada en el cdigo, no es necesario reconstruir,
reformar o sustituir los componentes materiales; slo hay que
conectarse, buscar y cargar.
Consultar al genio del lugar
Existe, curiosamente, un venerable precedente de los conceptos de
espacios y objetos sensibles, sensorialmente conscientes, con inte-
ligencia integrada. Los antiguos romanos crean que cada lugar
tena un espritu caracterstico -su genius loci- que se poda mani-
festar, si se le observaba cuidadosamente, en forma de serpiente.
La idea era correcta, pero no tenan la tecnologa necesaria.
Para nosotros, instalar el genio en un lugar consiste senci-
llamente en una tarea de implementar programas. Unas cuantas
lneas de cdigo pueden equipar un entorno aumentado electr-
nicamente con un genio digital, hecho a medida,_ que manifieste
su presencia a travs de dispositivos de entrada y de sensores, de
visualizadores y de accionadores robotizados. Ese genio puede
ser sensible a las necesidades de los habitantes, adaptarse a los
cambios del entorno y, haciendo uso de su conectividad en red,
enfocar los recursos globales en las tareas locales concretas. En
virtud de las normas que lleva en su cdigo, puede estimular
ciertas actividades y desalentar o excluir otras; puede incluso im-
poner normas ticas o legales.
El cdigo es el carcter. El cdigo es la ley.
4 ORDENADORES PARA HABlTAR
Qu harn por nosotros los lugares inteligentes?
Por supuesto, recogern y entregarn informacin, como siem-
pre han hecho los ordenadores y los aparatos de telecomunica-
cin; lo que es ms importante, sin embargo, es que atendern, se
anticiparn y respondern a nuestras necesidades diarias de innu-
merables y nuevas maneras, y se convertirn en puntos de sumi-
nistro de una gama de servicios an dificil de imaginar, puestos a
nuestra disposicin por proveedores dispersos por todo el globo.
Vestidos de bits
Por ejemplo, existirn redes ajustadas al cuerpo humano con apa-
ratos implantados, de bolsillo o vestibles que atendern nuestros
requisitos ms inmediatos para el mantenimiento de la salud y
el confort corporal, para la representacin, la identificacin
y la comunicacin a distancia
1
"
Nuestra ropa y nuestros accesorios estarn llenos de bits. Es
posible que los zapatos lleguen a tener ms lneas de cdigo que
el disco duro actual de nuestro ordenador; si esto parece un poco
fantasioso, intente vaciar bolsillos, bolsos y maletines contando
todos los objetos que registran, almacenan, visualizan o proce-
san informacin de alguna manera e imagine que los reemplaza
por equivalentes digitales ms pequeos, ms ligeros y mucho
ms inteligentes. Este proceso de sustitucin empez con los
relojes y los telfonos mviles y seguir adelante.
60
e-tapia Ordenadores para habitar 61
Queda mucho espacio para la inteligencia necesaria en calza-
do, cinturones, chaquetas, sombreros, carteras, bolsos, maletines,
pulseras y botones. Los guantes y otras prendas ajustadas pueden
servir como sensores de gestos. Diminutos y ligeros micrfonos y
grupos de eeDs pueden aumentar la sensibilidad de los ojos y de
los odos. Se pueden llevar pequeas pantallas en los bolsillos, en
las muecas o incorporadas en las gafas. Se puede deslizar dis-
cretamente informacin en el odo cuando sea necesaria, o super-
ponerla sobre una imagen usando gafas inteligentes.
Podremos llevar encima montones de informacin. Las sim-
ples tarjetas de crdito o de identificacin pueden desarrollarse
hasta convertirse en tarjetas inteligentes mucho ms sofisticadas,
con gran memoria digital y capacidad de clculo incorporada.
Los billetes y las monedas se pueden sustituir por dinero digital
-fajos de bits encriptados, guardados de forma segura en alguna
parte del cuerpo-. Ls elementos de identificacin y autorizacin,
como etiquetas, tarjetas de presentacin, camets de conducir, res-
guardos, pasaportes, visados y llaves, pueden abandonar el papel
y el metal y convertirse en tarjetas digitales en miniatura, contro-
ladores y elementos de transmisin y recepcin.
y habr multitud de mecanismos para suministrar servicios
personales especializados que pueda requerir nuestra condicin
y estilo de vida. La salud puede demandar aparatos ortopdi-
cos como sonotones, marcapasos, sistemas de monitorizacin y
dispensadores de medicinas programables o controlados a dis-
tancia. Quienes montan en moto o esquan pueden necesitar
aparatos protectores dinmicos e inteligentes, como un collarn
inflable; la vida de buceadores, pilotos, bomberos y manipula-
dores de materiales txicos puede depender de trajes protectores
y de aparatos de supervivencia especializados. Las actividades
diarias ms mundanas pueden requerir telfonos mviles, busca-
personas, agendas electrnicas y aparatos de audio o video para
el ocio. Incluso las joyas se podran programar.
Redes corporales
Muchos de estos aparatos de mano o vestibles, como las tarjetas
inteligentes, los monederos digitales y las agendas electrnicas,
no precisarn una conexin continua a la red; dependern de su
memoria interna y funcionarn en modo "conectar y cargar".
Otros, como el buscapersonas, necesitarn momentos puntuales
de conectividad. Finalmente algunos, como la radio y la televi-
sin personal; recibirn y transmitirn continuamente.
Estos rganos electrnicos podrn comunicarse entre ellos,
en su caso, por medio de circuitos entretejidos disimuladamen-
te en la ropa o de conexiones hechas con botones y broches.
Podrn transmitir informacin digital inocuamente a travs del
propio cuerpo", Podrn incluso comunicarse indirectamente a
travs de transmisores y receptores microcelulares en el entorno
arquitectnico circundante.
En cualquier caso, su capacidad de intercomunicacin les
permitir funcionar conjuntamente como un sistema verstil y
eficiente que servir para una gran variedad de propsitos. Por
ejemplo, apretar una tarjeta inteligente con los dedos podra
hacer que un aparato en la mueca presente la cantidad de dine-
ro digital que contiene la tarjeta en ese momento. Una seal
desde un aparato de control mdico colocado en una parte del
cuerpo podra activar la emisin de un medicamento por otro
aparato. Y se podrian traspasar ficheros de informacin de una
red corporal a otra simplemente estrechndose las manos.
Afinales de los noventa, los experimentos de laboratorio con
aparatos vestibles y con redes corporales se encontraron con la
cultura de la teora del cuerpo ampliado y transformado, ejem-
plificada en el influyente trabajo de Donna Haraway", con pro-
ducciones de artistas del cuerpo como Stelarc y respaldados por
talonarios de inversores de capital riesgo. Los gigantes de la elec-
trnica de consumo estaban experimentando con productos ves-
tibies digitales; Seiko, por ejemplo sac un mensajero inalm-
brico de pulsera. Se crearon las primeras compaas, llenas de
esperanza". Los piratas informticos del MIT, con sus vestimen-
tas de cyborgs digitales, aparecieron en las 'Pginas de moda del
New York Times. Y Gordon Bell predijo: "En el ao 2047 pode-
mos imaginar un ayudante interno, conectado en red al cuerpo,
como un ngel guardin que es capaz de capturar y recuperar
todo lo que omos, leemos y vemos. Podra tener tanta potencia
de clculo como su amo, es decir, mil billones de operaciones
por segundo (un petaops) y una memoria de 10 terabytes'":
Estaremos seguros de que esa etapa cyborgiana de la revolu-
cin digital ha llegado de verdad cuando desaparezcan de la
62
~ t o p
Ordenadores para habitar
63
vista la mayora de los ordenadores del tamao de una panera y
nos coloquemos nuestros aparatos digitales y sus conexiones de
red como si fueran unas bermudas.
Utensilios inteligentes
En la siguiente escala despus de los aparatos vestibies , la del
mobiliario, el equipo permanente y los aparatos de sobremesa,
nuestro entorno inmediato se encontrar veladamente impreg-
nado de inteligencia electrnica.
Nos relacionaremos con cajas, vehculos, utensilios y jugue-
tes ms y ms inteligentes, capaces de realizar tareas especiali-
zadas en contextos especficos. como cajeros automticos en
lugares pblicos para las tareas del banco, puntos de venta infor-
matizados en almacenes y supermercados para procesar tran-
sacciones comerciales, kioscos electrnicos de informacin en
terminales de transporte y de vestbulos de edificios, aparatos e
impresoras de sobremesa para realizar trabajos de informacin
en despachos y oficinas, sistemas de videoconferencia en salas
de reuniones, sistemas de navegacin en vehculos, sistemas de
sntesis y reconocimiento de voz en guarderas. sistemas progra-
mables de control en aparatos de cocina y lavandera y mucho
ms an por imaginar.
Sera til situar este desarrollo en una perspectiva histrica
mucho ms amplia. La urbanizacin nos permiti acumular
posesiones no transportables, poblar nuestro hbitat con mobi-
liario, cuadros, alfombras, lmparas, pianos, cuberteras, y toda
esa clase de cosas que metemos en un camin de mudanzas
cuando cambiamos de casa. Y despus, la mecanizacin tom
el mando. La revolucin industrial introdujo maquinaria en mu-
chos aparatos, cre nuevos productos mecanizados que nadie
antes se haba imaginado e instaur un mundo en el que era
necesaria la atencin de mecnicos y tcnicos de servicio. La
red elctrica y la proliferacin de pequeos motores elctricos
favorecieron este proceso, condujeron a la poca de los electro-
domsticos y proporcionaron a nuestra existencia cotidiana un
entorno electromecnico. Ahora, la red digital y los pequeos
procesadores electrnicos estn transformando aparatos con-
vencionales en robots mucho ms inteligentes.
Hemos pasado del escritorio a la mquina de escribir mec-
nica, a la mquina de escribir elctrica y, finalmente, al proce-
sador de textos. Del cajero se pas a la caja registradora y de ah
al punto de venta informatizado. El cuaderno de apuntes se
transform en una cmara de fotos con pelcula y luego en la
cmara digital. Las herramientas del artesano dieron paso al
equipamiento fabril a vapor o elctrico, y ms tarde, al robot
industrial. Y el coche sin caballos fue el primer paso hacia el
avin sin piloto.
Equipo de trabajo electrnico
No obstante, y a diferencia de las primeras generaciones de apa-
ratos controlados por ordenador, las generaciones futuras se
basarn en su capacidad de comunicacin y en la conexin en
red; sern miembros de equipos electrnicos. Como en los equi-
pos deportivos, los aparatos individuales tendrn funciones y
posiciones especializadas.
Podrn interactuar con los dispositivos de red corporal ms
pequeos, con otros aparatos como ellos situados en el entorno
inmediato y con los sistemas a gran escala; lo cual significa que
sus posibilidades no se limitan a la capacidad directa de los
componentes fsicos o de los programas que contienen. Pueden
extraer la informacin que necesiten de fuentes lejanas; podran
enviarla tambin hacia dispositivos a distancia que ofrezcan
numerosas funciones adicionales y podran apropiarse tempo-
ralmente de memoria y energa de proceso remotas para cola-
borar en trabajos especialmente exigentes.
Por ejemplo, antes se haca una foto de los nios, se llevaba
el carrete a revelar y se mandaba la foto por correo a los abuelos.
Ahora se puede tomar la foto con una cmara digital, apuntar la
cmara hacia el PC, sin llegar a conectarla, para traspasar los
pixels y almacenarlos en el disco, distribuirla inmediatamente a
toda la familia a travs de Internet y dejar que sean ellos quienes
impriman la foto a travs de su propia impresora si lo desean.
Transferimos bits en lugar de tomos y ejecutamos las diversas
funciones necesarias en lugares diferentes de los habituales en
los das del obturador mecnico, la emulsin de plata y el cuarto
oscuro.
64 e-tapa
Ordenadores para habitar 65
De forma similar, antes metamos una moneda en un conta-
dor mecnico al aparcar el coche; haba que llevar un montn de
dinero suelto. Hoy, en algunos sitios, se puede pagar pasando
una tarjeta inteligente a travs de un contador electrnico. En el
futuro, es posible que el contador se comunique sin hilos con un
emisor-receptor que llevaremos en el coche y generar autom-
ticamente un cargo por el que se nos facturar a final de mes; no
tendremos que pensar en ello para nada.
No hace mucho tiempo, cuando se estropeaba el coche, haba
que arrastrarse hasta el telfono pblico ms cercano para llamar
a la gra. Hoy en da es mucho ms probable que llamemos desde
el telfono mvil; y cada vez ms los automviles van equipados
con ordenadores y sistemas de telecomunicaciones avanzados que
los localizan a travs de sistemas GPS de seguimiento, diagnosti-
can automticamente el problema y piden el servicio, consultan
registros de servicio informatizados e, incluso, permiten llevar a
cabo ciertos ajustes y reparaciones a distancia.
Si nos introdujramos en una sala de conferencias de los
primeros das de la electrnica para hacer una presentacin ten-
dramos que enchufar el porttil al proyector de video, iniciali-
zar el sistema y rezar porque todo fuera compatible entre s.
Dentro de poco tiempo, el porttil acceder directamente a la
red local, dondequiera que estemos, y aparatos como el proyec-
tor de vdeo y la impresora se nos anunciarn en el ordenador
directamente y ofrecern sus servicios. As ocurrir tambin con
los interruptores de luz, el accionador de las persianas, el control
de temperatura del aire acondicionado y el mando a distancia
del vdeo.
Por fin se est materializando el antiguo sueo de un futuro
servido por robots, pero en la forma de un ensamblaje de mlti-
ples aparatos inteligentes de intercomunicacin, altamente espe-
cializados y distribuidos geogrficamente, y no como aquellos
ejrcitos de humanoides metlicos para todo que imaginaron
Karel Capek y Fritz Lang al final de la era industrial. Esto ha pro-
vocado las habituales respuestas a estos avances en la funcionali-
dad de aparatos y utensilios: los escenarios tipo qu-bonita-sera,
sobre un futuro de comodidades sin mover un dedo, contrarresta-
dos por una rplica igualmente predecible de que esto es slo una
fantasa infantil proyectada sobre la ltima cosecha de nuevas
mquinas.
Sin embargo, igual que en el pasado, ambas reflexiones inte-
lectuales van en direcciones totalmente equivocadas. La dispo-
nibilidad de la inteligencia de las mquinas es como la del acero,
el plstico o el motor elctrico: un aadido til al repertorio del
diseador, que se debe usar de forma adecuada junto con otros
materiales y componentes, para crear productos fsicos varia-
dos que satisfagan nuestras necesidades y nuestros deseos. Los
diseos ms inteligentes y exitosos no harn ostentacin de su
capacidad informtica. El telfono mvil, por ejemplo, ejecuta
internamente ciertas operaciones extraordinariamente comple-
jas, y lleva para ello cientos de miles de lineas de cdigo. Ade-
ms, interacta continuamente con un sofisticado entorno de
transmisores y receptores celulares. Pero todo ello es invisible
para nosotros, slo percibimos que realiza una funcin sencilla,
de forma eficaz y fiable.
Edificios con sistema nervioso
Estos desarrollos sugieren una nueva etapa de evolucin para la
arquitectura. Nuestros edificios dejarn de parecerse a los pro-
tozoos y se asemejarn ms a nosotros. Estaremos en continua
interaccin con ellos y los consideraremos cada vez ms como
robots en donde habitar.
En el pasado lejano, un edificio era poco ms que esqueleto y
piel. Apartir de la revolucin industrial, adquirieron una elabora-
da fisiologa mecnica -sistemas de calefaccin. ventilacin y aire
acondicionado, suministro de agua y eliminacin de residuos, sis-
temas de energa elctrica y de otros tipos, sistemas de circulacin
mecnica y una amplia variedad de instalaciones de seguridad y
proteccin-: pronto se lleg a una situacin en la que todos estos
sistemas constituyen la mayor parte de los costes de construccin
y mantenimiento de un edificio. Actualmente, en los albores de la
revolucin digital, los edificios estn siendo dotados de sistemas
nerviosos artificiales, sensores, pantallas y equipos controlados
por ordenador; la estructura es un chasis para sofisticados siste-
mas electrnicos que juegan un papel cada vez ms importante en
la respuesta a las necesidades de sus moradores.
La integracin de las instalaciones necesarias para las tele-
comunicaciones digitales da lugar a los mismos problemas de
66 e-topa Ordenadores para habitar
67
diseo que la instalacin del cableado elctrico y de los siste-
mas de telefona convencionales. Se necesita una distribucin
vertical y horizontal a lo largo de determinada secuencia de mu-
ros, suelos, techos y mobiliario, con placas y bastidores espe-
ciales, adems de cajas de registro y de armarios accesibles. Y
tambin es necesario un sistema de enchufes modulares que pro-
porcione acceso adecuado a la red en el punto deseado. Pero
estos problemas de diseo van aumentando, puesto que la can-
tidad global de instalaciones crece espectacularmente y el ritmo
del cambio tecnolgico requiere flexibilidad y acceso fcil en to-
das partes.
Los receptores y transmisores inalmbricos en los techos y
en otros lugares pueden eliminar los cables que van desde los
enchufes a los aparatos, pero no evitan la necesidad de un dise-
o correcto y flexible del sistema de gestin de la instalacin.
Aunque tengan conexin inalmbrica para los datos, los ordena-
dores y los dems aparatos digitales siguen necesitando energa
elctrica. Y, puesto que el espectro electromagntico es un bien
escaso, mientras que la capacidad de conexin se puede ampliar
ilimitadamente, es probable que los cables sigan siendo el medio
ms eficiente para proporcionar conexiones de alta velocidad en
espacios densamente habitados.
A pesar de todo, e! carcter exacto de la instalacin digital
de un edificio es en realidad una cuestin tcnica relativamente
poco importante; lo esencial es su "permeabilidad", su capaci-
dad para recoger y distribuir los bits por todas las partes.
Dispositivos habitables
Al igual que los aparatos de iluminacin, los difusores del aire
acondicionado y otros componentes de este tipo han encontrado
su lugar natural en los escenarios arquitectnicos, ocurrir lo
mismo con los nuevos organismos electrnicos que se interco-
nectan mediante el sistema nervioso del edificio: sus sensores,
visualizadores, superficies de proyeccin y accionadores robti-
coso A medida que se desarrolle esta evolucin, desaparecer en
la prctica la diferencia entre edificio e interfaz informtico.
Habitar e interactuar con la informtica sern actividades simul-
tneas e inseparables.
El proyecto Ubiquitous Computing de Mark Weiser, del
Centro de Investigacin de Xerox en Palo Alto, a principios de
los noventa, proporcion uno de los primeros atisbos convin-
centes de esta posibilidad'. En el interior del espacio creado por
Weiser, los trabajadores de la oficina llevaban unas insignias
emisoras inalmbricas que permitan que un ordenador rastrea-
se su ubicacin. El entorno estaba repleto de dispositivos de
visualizacin e interaccin porttiles, de mano o formando parte
del mobiliario, los cuales estaban interconectados formando un
interfaz nico, interactivo y descentralizado. Los habitantes del
edificio eran, en realidad, cursores vivientes; la informacin que
necesitaban les segua automticamente de sitio en sitio y po-
dan verla en el aparato de visualizacin que les resultase ms
conveniente en cada momento. El edificio saba siempre, mo-
mento a momento, dnde enviar exactamente sus llamadas de
telfono y su correo electrnico.
Ms o menos en la misma poca, los pequeos ordenadores
de George Fitzmaurice, sensibles a la posicin, demostraron cla-
ramente el potencial de la interrelacin entre dispositivos vest;-
bies y habitables'. Estos dispositivos de mano tenan sensores de
localizacin y orientacin y suministraban informacin relativa
a la posicin real o a los objetos cercanos. Convertan as la tota-
lidad de un entorno en un campo de informacin espacialmente
organizado. Apuntando uno de estos aparatos hacia un electro-
domstico estropeado, por ejemplo, se podria identificar y soli-
citar el servicio tcnico adecuado; sealando un producto de un
escaparate obtendramos sus especificaciones tcnicas; o, diri-
gindolo hacia una pieza de un museo podramos obtener su
informacin de! catlogo.
A medida que los diseadores vayan explorando estas nue-
vas posibilidades, se irn cuestionando viejas ideas preconce-
bidas sobre "dnde va cada cosa", especialmente, la asignacin
tradicional de las funciones a los aparatos de mano y vestibles,
a los elementos permanentes en espacios locales y a los luga-
res remotos. Guardamos las grabaciones personales en el pro-
pio cuerpo, en un ordenador eri casa o en un servidor remoto?
Guardamos los libros y los discos sobre nosotros mismos, en la
sala de estar, o descargamos versiones digitales cuando los nece-
sitamos? Hacemos bocetos sobre una superficie porttil o sobre
un tablero electrnico montado en la pared? Controlamos las
68
e-tapia Ordenadores para habitar 69
luces y los aparatos de casa mediante los interruptores conven-
cionales empotrados en la pared, mediante paneles de control
programables en pantallas de vdeo convenientemente situadas
-como los cuadros de mando informatizados que han sustituido
en los aviones modernos a los complicados tableros de instru-
mentos-, o a travs de dispositivos inalmbricos de mano, al
estilo de los mandos a distancia?
Consumo inteligente de recursos
Los edificios inteligentes no slo sern muy sensibles a las nece-
sidades de sus moradores, sino que tambin van a ser consumi-
dores inteligentes de recursos", Se programarn para adaptarse
no slo a las variaciones de demandas internas y de las condicio-
nes climticas externas, sino tambin a los continuos cambios
de precio de los diversos servicios que utilizan. Esto permitir
que las empresas de servicios y los dems proveedores gestionen
ms eficazmente la demanda, adoptando estrategias dinmicas
de precios.
Consideremos el suministro elctrico. La primera idea fue
disponer una gran planta generadora central que tuviera el
monopolio de la energa elctrica sobre los consumidores de su
zona de suministro. Unos simples contadores eran suficientes
para medir el consumo: la factura nos llegaba a casa cada mes
poco despus de que pasase el que lea los contadores. Poste-
riormente surgieron diferentes compaas elctricas, con mlti-
ples plantas que proporcionaban energa en distinta cantidad,
en distintos momentos y a diferente precio; las empresas de
suministro elctrico entraron en el negocio de la compra, distri-
bucin y reventa de energa a los consumidores. Actualmente, se
tiende a crear redes altamente descentralizadas con gran nme-
ro de proveedores relativamente pequeos, incluyendo posible-
mente edificios que generan un exceso de energa solar o elica
ocasionalmente y que la introducen en la red'. Adems, las com-
paas de servicio han descubierto hace mucho que la demanda
sufre grandes fluctuaciones y que les interesa controlarla modi-
ficando los precios; por ejemplo, introduciendo tarifas para
horas punta y horas valle. El mercado ha dejado de ser sencillo
para siempre.
En estas condiciones, en aras de la eficiencia y de la igual-
dad, los precios deben actualizarse tan dinmicamente como sea
posible, Los edificios inteligentes deben por tanto programarse
para responder adecuadamente, ajustando la demanda, consu-
miendo la menor energa posible cuando los precios estn altos
y llevando a cabo las tareas de mayor consumo cuando los pre-
cios son menores. Esto es posible porque normalmente contro-
lan funciones, como poner en marcha un lavaplatos domstico o
enfriar un edificio de oficinas vaco tras un da caluroso, que se
pueden realizar a diferentes horas y tarifas sin plantear proble-
mas. De modo que pueden negociar el mejor momento y precio.
Tambin podran estar conectados a ms de una red de suminis-
tro y tener la capacidad de alternar entre ellas dependiendo del
coste en cada momento.
En general, los aparatos y los entornos inteligentes estarn
programados para que busquen con perspicacia las condiciones
y los suministros que necesitan para funcionar. Se crearn por
tanto mercados ms sofisticados, dirigidos a un uso ms efi-
ciente de los recursos escasos. Los jardines se regarn automti-
camente cuando bajen las demandas del sistema de suministro
de agua; los coches inteligentes podrn tener en cuenta los pre-
cios de los peajes al elegir itinerarios10; los sistemas informticos
podrn descargar los archivos grandes de Internet en tarifa de
horas valle. Si los problemas tcnicos y sociales pueden elimi-
narse de la idea de metainformtica (la apropiacin automtica
de procesadores inactivos de una red para repartirse la carga de
las grandes tareas de la computacin) podemos incluso empe-
zar a pensar en Internet como en una enorme red de energa de
clculo con asignacin dinmica de precios a los ciclos de m-
quina11. La inteligencia electrnica, incorporada por todas partes,
crea los interfaces necesarios entre productores y consumidores
y nos permite redefinir cmo funcionan y cmo estn organiza-
dos hasta los servicios ms rutinarios.
Naturalmente, la propia informacin digital puede ser el pro-
ducto ms adaptado a la asignacin dinmica de precios de los
servicios y a la prospeccin inteligente. El valor de la informacin
suele decaer con el tiempo; el peridico de ayer no vale tanto
como el de hoy; los datos de las cotizaciones de bolsa son inti-
les si no son muy recientes, la informacin mdica de urgencia es
ineficaz si no llega a tiempo y cualquier valor que posea un ele-
70 e-topa
Ordenadores para habitar
71
mento de informacin desaparece rpidamente a medida que se
repite y se distribuye a travs de una red. De modo que la asig-
nacin dinmica de precios de la informacin digital distribuida
a travs de redes, dependiendo de su oportunidad y de su rele-
vancia en contextos especficos, proporciona una posible solu-
cin a los problemas originados por el fracaso del enfoque de la
"propiedad intelectual" para controlar y comercializar informa-
cin. La idea es cobrar un alto precio por el material absoluta-
mente reciente y dejar el resto ms barato o incluso gratis.
Conducta adaptable
Que el funcionamiento de estos sistemas consumidores de recur-
sos inteligentes sea totalmente automtico, o que se base en pan-
tallas con informacin y en atencin humana, ser sobre todo
una cuestin de preferencias, como la eleccin entre cambio
manual o automtico en el coche. Depender de si se disfruta
conduciendo o se quiere dedicar la atencin a otra cosa.
No obstante, hay un hecho cierto: nadie quiere programar ni
el ms sencillo de los aparatos, como el vdeo, el microondas, el
contestador o la cmara de fotos, y no digamos nuestra casa, la
oficina o el aula. Indudablemente tienen parte de culpa de esta
reticencia los interfaces, notoriamente lamentables, y los incom-
prensibles manuales de instrucciones. Pero hay algo ms bsico.
No tendramos-por qu educar explcitamente a nuestros apara-
tos y a nuestro entorno, en absoluto; si fueran realmente tan inte-
ligentes, deberan ser capaces de saber qu necesitamos de ellos
slo con observamos. Como el mejor de los camareros o de los
asistentes personales, deberan poder anticiparse a nuestras ne-
cesidades incluso antes de que furamos conscientes de ellas. Si
no es as, estos complcados artefactos producen ms problemas
de los que resuelven.
Entonces, cun inteligente debe ser una lavadora? Quiz
deberia analizar automticamente las manchas de la ropa, mez-
clar los productos de limpieza, ajustar el programa de aclarado
y centrifugado y pedir los suministros a travs de Internet. Quiz
debera detectar cundo nos gusta tener la ropa limpia prepara-
da, analizar el comportamiento de los precios de la energa elc-
trica y, en consecuencia, planificar su funcionamiento.
Y qu decir de las paredes? Un tabique inteligente podra
observar nuestras idas y venidas, crear automticamente mode-
los predictivos de nuestra conducta y hacer que la casa ejecute
en funcin de ellos sus rutinas de control ambiental. Podra
incluso distinguir entre las diferentes necesidades ambientales
de nuestra hija adolescente y las de nuestra anciana madre y
actuar en cada momento teniendo en cuenta quin estuviera en
casa": Si lograra funcionar bien en ese aspecto, podra satisfa-
cer todas nuestras necesidades de iluminacin, calefaccin y aire
acondicionado, minimizando inteligentemente al mismo tiempo
el coste energtico. Cuanto ms tiempo viviramos en la casa,
mejor nos conocera y mejor cumplira su misin.
Todo esto es factible si se pueden introducir mecanismos de
aprendizaje automtico en espacios y aparatos inteligentes. Una
de las demostraciones ms convincentes de las posibilidades,
hasta ahora, es la "casa adaptable" de Michael Mozer en Bouldcr,
Colorado13 La casa de Mozer, en realidad una antigua escuela
reformada, incorpora un elaborado conjunto de sensores que
detectan la temperatura interior, el nivel de luz ambiental. el
sonido y el movimiento habitacin por habitacin, la apertura y
cierre de puertas y ventanas, las condiciones climticas del exte-
rior, la temperatura de la caldera y el uso de agua caliente. Su sis-
tema de calefaccin, ventilacin e iluminacin est controlado
por ordenador. Un sistema de red neuronal rastrea el movimien-
to y comportamierito de los ocupantes, predice entradas, salidas
y ocupacin de las habitaciones y deduce normas de funciona-
miento que equilibren adecuadamente el confort del ocupante
con el ahorro de energa.
Rediseando la construccin
Amedida que los edificios evolucionen en la direccin represen-
tada por estas nuevas ideas y estos experimentos pioneros, cam-
biarn los materiales, productos y procesos de la construccin.
El hormign y el acero seguirn siendo importantes, pero se les
unirn el silicio y los programas.
Los edificios del futuro inmediato funcionarn cada vez ms
como enormes ordenadores con multitud de procesadores, me-
moria distribuida, numerosos mecanismos de control y conexio-
72
e-tapia Ordenadores para habitar 73
nes de red para unirlo todo. Extraern informacin continua-
mente de su interior y de sus alrededores y formarn y manten-
drn complejos esquemas de informacin dinmica, que ser
suministrada a travs de diminutos dispositivos llevados por los
ocupantes, de pantallas y altavoces situados en muros y techos y
de proyecciones sobre las superficies del cerramiento. El diseo
de los programas que gestionen todo esto ser un problema muy
importante. El sistema operativo de la vivienda ser tan esencial
corno el tejado, y desde luego mucho ms importante que el sis-
tema operativo del ordenador.
Una creciente proporcin del coste de construccin de un
edificio se invertir en valiosos subsistemas y componentes
electrnicos informatizados y realizados en fbrica. En contra-
partida, la construccin in situ de la estructura y del cerra-
miento representar una proporcin decreciente del coste.
Habr menos componentes individuales, menos mecanismos
complicados, menos partes mviles que se puedan gastar y
romper, y mucha ms dependencia de los programas y de los
circuitos de estado slido para disponer de las funciones nece-
sarias. Estos nuevos y sofisticados componentes tendrn que
ser modulares y extrables para facilitar su adecuada repara-
cin, recambio o actualizacin; se encajarn en su sitio como
las placas en los ordenadores o simplemente enchufndolos
donde sean necesarios. A medida que aumente la densidad de
los cables y los dispositivos electrnicos se irn pareciendo
ms a paneles de circuitos impresos a gran escala que a simples
tabiques.
La miniaturizacin nos permitir beneficiamos de las
redundancias. En lugar de basamos en un slo punto de luz para
iluminar una habitacin podernos tener miles de pixels indepen-
dientes; no importa si se funden unos cuantos. Y en vez de colo-
car un gran aparato para la ventilacin, podramos sustituirlo
por tabiques con cientos de turbinas del tamao de una ua.
Los componentes fsicos y los programas se irn volviendo
obsoletos a ritmos diferentes y las estrategias de reparacin,
mantenimiento y renovacin tendrn que tenerlo en cuenta. El
chasis permanente estar formado por componentes sencillos,
slidos y de larga duracin; en l se insertarn los dispositivos
electrnicos renovables. Los programas se actualizarn autom-
tica y continuamente a travs de la conexin a la red. Y los
encargados del mantenimiento utilizarn exhaustivamente la
monitorizacin a distancia para detectar problemas, analizarlos
y determinar el procedimiento necesario de servicio.
Todo ello supondr la aparicin de nuevos oficios en la cons-
truccin: especialistas en redes. tcnicos en equipos informticos
y expertos en programacin se unirn cada vez ms a trabaja-
dores del acero y del hormign, carpinteros, albailes, pintores,
fontaneros, cerrajeros y electricistas.
La rtula y la autopista de la trrforrnactn
A las distintas escalas consideradas, los espacios inteligentes en-
cajan unos dentro de otros como las muecas rusas. Forman
jerarquas relacionadas, con intercambios continuos de infor-
macin a travs de los puntos de contacto entre los niveles.
Pensemos en el cerebro, en un futuro prximo, como un n-
cleo rodeado de capas electrnicas sucesivas. La ms interna es
nuestra red corporal, que emplea sensores y controles para detec-
tar pequeos gestos y sutiles estados corporales, junto con panta-
llas, altavoces y mecanismos tctiles colocados muy cerca de los
rganos sensoriales a fin de traspasar informacin en uno y otro
sentido a travs de la lnea que separa el carbono del silicio.
Nuestra red corporal suele encontrarse situada en el inte-
rior de casas, habitaciones de hotel, oficinas, tiendas, coches,
aviones y otros espacios inteligentes y cableados. Estos lugares
estn llenos de puntos de conexin para nuestros dispositivos de
red corporal, ya sean transmisores inalmbricos ya enchufes
para cables, as corno de aparatos de informacin que recogen
y procesan informacin de carcter local al mismo tiempo que
importan datos de las redes globales. Humildes precursores de
estos sistemas de informacin son el receptor de televisin
controlado por el mando a distancia y el telfono inalmbrico.
Es posible que las pantallas sean ms grandes, los altavoces
con ms volumen de sonido y los espectadores y oyentes pue-
den ser grupos, adems de individuos.
La siguiente capa en la jerarqua es el territorio electrnico
de grupos sociales corno familias, empresas, comunidades uni-
versitarias y asociaciones profesionales. Algunas veces corres-
ponden a territorios fsicos, corno en el caso de las redes de rea
74 e-topa Ordenadores para habitar
75
local en instalaciones corporativas o en campus universitarios,
pero tambin pueden estar dispersas geogrficamente. El acceso
a estos territorios se puede controlar fsicamente o por medio de
contraseas, cortafuegos y filtros.
Por ltimo, estn los territorios a gran escala de los sistemas
celulares terrestres, las huellas de los satlites de comunicacio-
nes geoestacionarios y los sistemas globales de satlites LEO.
Estos sistemas cubren enormes extensiones de tierra y mar y
estn transformando rpidamente la superficie total de la nave
Tierra en un lugar inteligente de cobertura total-un mercado, un
sistema de distribucin y un gora global.
Ciudades inteligentes del siglo XX]
Esta proliferacin de lugares inteligentes anidados producirn
en algn momento un nuevo tipo de tejido urbano y al final
reformarn radicalmente nuestras ciudades.
En una buena aproximacin, los lugares que contiene una
ciudad, las actividades que se realizan en tales lugares y el en-
tramado que resulta de ello derivan su carcter de las posibili-
dades de las redes que les dan servicio!". Al construir sofisticadas
redes de suministro de agua y de alcantarillado, por ejemplo, los
ingenieros de la antigua Roma lograron crear sistemas de alta
densidad de lugares relativamente salubres. Cuando la revolucin
industrial trajo las redes de gas y electricidad, las ciudades de
todo el mundo se convirtieron en lugares iluminados y pudieron
ampliar sus actividades a lo largo de todo el da, liberndose de
la antigua dependencia del ciclo diurno. Las calderas y las tube-
ras de agua, vapor y aire caliente permitieron la creacin de lu-
gares clidos centralizados e hicieron mucho ms confortable la
vida urbana en los climas frias. En contraste, los acondiciona-
dores de aire conectados a la red elctrica permitieron que en
ciudades como Phoenix se desarrollaran construcciones de luga-
res frescos descentralizados, entre los cuales la gente se desplaza
en el interior de sus enfriados vehculos. YAlexander Graham Bell
abri el camino hacia un mundo de lugares conectados.
La civilizacin tambin genera descontentos, y cada una de
estas transformaciones ha tenido su lado malo; a corto plazo,
adems, el resultado ha sido con frecuencia el incremento de la
diferencia entre los ms y los menos privilegiados. Podemos
estar seguros de que los ricos y poderosos han sido siempre los
primeros en disponer de suministro de agua y saneamiento, luz
elctrica, calefaccin y aire acondicionado eficientes, y telfo-
no'>. Pero los efectos a largo plazo de estas mejoras ambientales
han servido para mejorar la calidad de vida y pocos de nosotros
quemamos retroceder en el tiempo, ni siquiera los ms intran-
sigentes escpticos de la tecnologa.
Las redes digitales continan esta historia. Las ciudades del
siglo XXI se caracterizarn por ser sistemas de lugares inteligen-
tes, serviciales y receptivos, saturados de programas y de silicio,
interconectados e interrelacionados. Nos encontraremos con ellos
a la escala de la vestimenta, de las habitaciones, de los edificios,
campus y barrios, de las regiones metropolitanas y de las infra-
estructuras globales.
5 VlVlENDAS y BARRIOS
La reciente, densa y abundante interconexin proporcionada
por el creciente nmero de lugares inteligentes, integrados en la
infraestructura en expansin de las telecomunicaciones digita-
les, est cambiando ya la distribucin espacial de las actividades
econmicas y sociales, y con ello la vida y la forma de nuestras
ciudades, al posibilitar transacciones dispersas y descentraliza-
das entre los individuos y las organizaciones y al facilitar nuevos
sistemas, flexibles y eficientes, de produccin, almacenaje y dis-
tribucin.
La creacin de grandes mercados virtuales de trabajo, servi-
cios y bienes proporciona a los vendedores el acceso a ms com-
pradores potenciales y, al mismo tiempo, da a los compradores
ms opciones y una informacin ms detallada, precisa y actua-
lizada sobre precios y existencias. Al reformar el sistema de dis-
tribucin se modifican tambin los lugares de consumo. Y, al
apoyar la interaccin continua a travs de las comunicaciones,
se crean y se mantienen comunidades separadas con prcticas,
intereses, lenguaje y cultura comunes.
El abandono del lugar?
Estas nuevas disposiciones nos presentan nuevas opciones, con
frecuencia muy atractivas, y generan evidentemente una enorme
competencia con las empresas y las instituciones tradicionales
basadas en el emplazamiento. Seguimos yendo a la oficina o
.:
78 e-topa Viviendas y barrios
79
empezamos a practicar el teletrabajo? Apoyamos a la libreria
local o pedimos libros a las tiendas en lnea? Descargamos v-
deos de la red para verlos en privado o nos vamos al cine? Dedi-
camos nuestra lealtad y nuestra atencin a los amigos y a los
colegas lejanos, conectados electrnicamente, o a nuestros veci-
nos inmediatos, con los que probablemente tenemos menos co-
sas en comn?
Los modelos tradicionalmente establecidos de asentamiento
y las convenciones sociales son notablemente resistentes, inclu-
so ante la poderosa presin del cambio; suelen transformarse de
manera lenta, desordenada, desigual e incompleta, y la natura-
leza humana se modifica raramente. Por tanto, el resultado de
esta naciente competencia no ser sin ms una especie de asom-
brosa Futurolandia, cada del cielo, que todo lo abarca; existirn
montones de especializaciones, contradicciones, cadas y singu-
laridades locales del sistema mundial reconfigurado. Las fuerzas
globales se enfrentarn tensamente con las resistencias locales
La nueva libertad para la ubicacin se ver contrarrestada por
las inversiones preexistentes en las localidades concretas. Cier-
tamente seguirn teniendo importancia las. diferencias en topo-
grafa, clima y recursos regionales. Oportunidades tecnolgicas
sin precedentes se vern limitadas por un legado histrico bien
arraigado. El desarrollo tecnolgico deber interactuar con los
intereses sociales y polticos, con estrategias econmicas y con
valores culturales de manera muy compleja, ya veces hasta sor-
prendente, para generar una rica diversidad de lugares y de co-
munidades.
Viviendas reconfiguradas
La relajacin de los condicionantes de la localizacin gracias a
la interconexin electrnica no nos llevar tampoco al extremo
opuesto. No nos convertir a todos en nmadas desarraigados,
adictos al mvil y pegados al porttil. Nada ms lejos de la rea-
lidad.
La mayora de nosotros seguiremos deseando poseer lugares
ms o menos permanentes y decidiremos vivir en pequeos gru-
pos de aquellos cuya compaa estimamos especialmente: en
pareja, mnage-a-n, familia nuclear, familia ampliada o cual-
quier otra forma de reorganizacin postnuclear o de invento
extranuclear. El hogar, en nuevas y diversas configuraciones,
estar all donde se renan muchos corazones y ser tambin el
lugar donde terminen muchas otras cosas. Se convertir en un
renovado foco de atencin e innovacin arquitectnica a medi-
da que vaya integrando nuevas funciones y servicios.
Mientras que la revolucin industrial forz la separacin
entre hogar y lugar de trabajo, la revolucin digital los lleva a
unirse de nuevo; veremos una creciente cantidad de trabajo en
casa gracias a la electrnica y, como consecuencia, una enorme
demanda de espacio en el hogar para realizarlo'. Y para quienes
deseen permanecer ms tiempo en casa con sus seres queridos,
o se vean obligados a hacerlo por la edad o la enfermedad, el
suministro electrnico de servicios les proporcionar los medios
necesarios, desde tiendas de comestibles en lnea a la monitori-
zacin mdica digital.
Esto no significa que la mayora de nosotros vayamos a
convertirnos en teletrabajadores en casa a tiempo completo, ni
que desaparezcan sin ms los lugares tradicionales de trabajo,
especialmente las oficinas de los centros urbanos". A pesar de
dcadas de inters en la posibilidad del teletrabajo, no existe
una verdadera evidencia de que se implantar hasta ese p u t o ~
Pero es cierto que veremos un incremento de los horarios de
trabajo y de los modelos geogrficos flexibles, y mucha gente
dividir su tiempo, en proporcin variable, entre el puesto de
trabajo tradicional, las disposiciones de trabajo ad hoc en los
desplazamientos y un puesto de trabajo en el hogar equipado
electrnicamente.
Todo esto es coherente con la necesidad humana bsica de
pertenecer a un sitio en particular. No hay razn para creer que
esa necesidad vaya a desaparecer como resultado del aumento
de la interconectivdad electrnica, o que de repente todos los
lugares de la Tierra empiecen a parecer el mismo. No tendremos
un mundo donde no exista un aqu en ninguna parte; ms bien
ocurrir lo contrario. Cuando salgamos de viaje aprovecharemos
cada vez ms la tecnologa de telecomunicaciones digitales para
mantenernos en contacto ms estrecho con los lugares especial-
mente significativos.
Siempre existir algn lugar al que llamemos "hogar". Y,
cuando estemos lejos, seguiremos llamando a casa.
e-topa Viviendas y barrios
81
Rediseando la planificacin y la zonificacin
Las viviendas cableadas del siglo XXI van a necesitar algo ms
que espacio adicional para acomodar su ms amplia gama de
funciones. Ser necesario tambin redisear su subdivisin
interna y la organizacin de su espacio",
Existe, en concreto, un conflicto potencial entre la idea de la
vivienda como centro de actividad y como refugio, y su solucin
va a requerir una cuidadosa planificacin. De igual forma habr
que conciliar la necesidad de privacidad con la presencia de
micrfonos y cmaras de vdeo conectadas en red. Las solucio-
nes provisionales, como la conversin de una habitacin libre en
un estudio equipado infonnticamente, pueden servir por un
tiempo, pero no a largo plazo.
En algn momento tendremos que inventar otro tipo de
vivienda, el equivalente moderno en cierto modo de las barberas
de Little Italy, en cuya trastienda vivia la familia del barbero.
Como prototipo operativo podramos fijarnos en el machiya' de
los distritos de los artesanos en Kioto, o en las antiguas tiendas
Peranakan de Singapur; donde la familia del comerciante viva
encima del almacn y la distincin entre espacio de trabajo y zona
de retiro para la vida familiar se mantena elegantemente gracias
a la separacin de niveles. En las ciudades americanas y europeas
los lofts de los artistas nos proporcionan otro modelo til, demos-
trando las ventajas potenciales de vivir y trabajar en un mismo
sitio.
Siguiendo esta estrategia encontraremos que hay nuevas
maneras de sacar partido de las economas de escala. Igual que
los grandes edificios de apartamentos tradicionales se permitian
el lujo de mantener gimnasios y porteros, los complejos de tra-
bajo y vivienda podrn proporcionar recepcionistas, salas de
conferencias y equipo especializado que de otra forma no esta-
rfa disponible en una oficina domstica.
Tambin tendremos que volver a examinar el tradicional
planteamiento de zonificacin de usos del suelo, que supone
que los lugares de trabajo generan ruido, trfico y contamina-
cin, de ah que deban separarse drsticamente de las zonas
residenciales. El trabajo basado en las telecomunicaciones no
ocasiona esos efectos indeseables y por ello permite la posibili-
dad de entretejer el espacio vital y de trabajo de una manera
mucho ms fina, convirtiendo un problema de mapas en un
problema de planos.
En otras palabras, hay que dar la vuelta a la estrategia estn-
dar de planificacin de usos del suelo en la ciudad industrial. A
escala urbana, el lugar de trabajo y la vivienda ya no tienen por qu
estar en zonas separadas; de hecho, debera fomentarse su interre-
lacin. Pero, dentro del hogar, donde se vive y se trabaja, la necesi-
dad de la separacin aparece de nuevo. _
Sociologia de un hbitat cableado
,
En el extremo superior de la cadena socioeconmica de la ali-
mentacin, en muchas partes del mundo, la demanda de este tipo
de espacios de vivienda y trabajo con un gran nivel de equipa-
miento ser impulsada probablemente por nuevos cambios en la
composicin de la fuerza de trabajo. En concreto, si de manera
optimista asumirnos que las barreras se van a hacer aicos y por
tanto un creciente nmero de mujeres va a ocupar puestos de res-
ponsabilidad, de alto nivel, ser cada vez ms difcil sostener la
tradicional distincin espacial y temporal entre el papel doms-
tico y el profesional. Surgir la necesidad cada vez mayor de ho-
rarios y de condiciones de trabajo flexibles para aqullos, tanto
hombres como mujeres, que cuiden de los nios y de los ancia-
nos, o cuyo trabajo les obligue a actuar en distintos husos hora-
rios. Y, a medida que envejecen los nacidos despus de 1945, sin
jubilacin obligatoria que los retire de la fuerza de trabajo, exs-
tir una creciente demanda de estructuras que les permitan el tra-
bajo parcial permanente como consultores o contratados, .
En el extremo inferior, por el contrario, los que se benefician
ms directamente son los empresarios. El hbitat de vivienda y
trabajo traslada la responsabilidad y el coste de mantenimiento
del lugar de trabajo del empresario al empleado y dificulta la
vigilancia del cumplimiento de las condiciones del trabajo a sin-
dicatos e inspectores de la administracin. En el extremo, se
puede llegar a tal situacin que el trabajo en casa se convierta en
un sistema de explotacin".
Por suerte o desgracia, por tanto, la vivienda jugar un papel
ms importante que nunca en nuestra vida. Nuestras relaciones
ntimas, directas e intensas con confidentes, amantes, padres,
e-topa Viviendas y barrios 83
hijos, hermanos, compaeros de mesa, de cuarto de bao o de
cama y con quienes nos proporcionan la comida -aquellos que
los socilogos denominan nuestras relaciones sociales prima-
rias- es probable que se sigan manteniendo cara a cara y en un
entorno domstico". Con seguridad, unas mejores comunicacio-
nes, junto a un transporte rpido y eficiente, proporcionan la
posibilidad de mantener desde la distancia nuestras relaciones
primarias establecidas; las familias extensas que estn dispersas
pueden estrechar sus lazos, los romances a distancia tienen ms
posibilidades de xito y los viajeros ya no deben sentirse tan
fuera de contacto. Pero el impacto de las telecomunicaciones,
aqu, es sobre todo crear una penumbra de interaccin, una
ampliacin descentralizada de los contactos cara a cara en lugar
de un sustituto.
La atraccin local manda
La diseminacin por todas partes de los espacios de vivienda y
trabajo es una de las consecuencias lgicas de la disminucin de
la necesidad de ubicarse cerca de los lugares de trabajo y de ser-
vicios debida a la electrnica. El urbanista iconoclasta Melvin
Webber apunt esta posibilidad en los aos sesenta: "Por prime-
ra vez en la historia, seria posible vivir en la cima de una monta-
a y mantener un verdadero contacto, cercano y en tiempo real,
con el trabajo o con otras empresas. Cualquier persona integrada
en la red de comunicacin global tendria vinculas similares a los
habituales actualmente en cualquier regin metropoltana'". A
partir de ello es fcil conjurar las heladoras visiones de la disolu-
cin urbana en interminables suburbios indiferenciados.
Pero, por qu ibamos a elegir precisamente la cima de esta
montaa? Posiblemente a causa de la belleza de su panorama. Si
no somos ni ermitaos ni psicpatas tipo Kaczynski, no prefe-
riramos vivir en el extremo inferior del telesilla antes que en la
cumbre de la montaa? Slo hay que reflexionar un momento
para darse cuenta de que libertad de ubicacin no supone indi-
ferencia de ubicacin.
Ms concretanente, las ventajas o desventajas de una zona
residencial especfica son una combinacin de su atraccin local
fsica, econmica y cultural, junto con el coste -ncluyendo el
coste del tiempo- del acceso a los destinos y a los servicios nece-
sarios'. La gente busca compromisos; se puede aceptar un lugar
residencial poco atractivo porque interese su accesibhdad al
puesto de trabajo, o aceptar el tiempo y el coste de los desplaza-
mientos adicionales como precio por vivir en un lugar atractivo.
Por tanto, confiar menos en la cercana inmediata y ser capaces
de mantener relaciones remotas ms eficaces gracias a trans-
portes y telecomunicaciones eficientes supone simplemente que
el atractivo y las desventajas locales pesan ms que la accesibili-
dad. Si podemos ubicarnos en cualquier parte, iremos a lugares
agradables o cultural mente ms estimulantes, o quiz donde se
pueda trabajar con ms eficacia.
Es de esperar, por tanto, que las localidades capaces de impo-
nerse a las dems por su magnfico clima, sus vistas espectacula-
res o sus atractivas oportunidades recreativas atraern no slo a
los que van de vacaciones sino tambin a un nuevo tipo de resi-
dentes permanentes, los que pueden trabajar en cualquier parte
mediante conexiones electrnicas y pueden permitirse el precio
de los mejores sitios. Los sitios como Aspen, Tellurides, Malib,
Lugano o Tahit tendern a atraer poblaciones de teletrabajado-
res de elite en sectores como las finanzas, el diseo de programas
o la creacin de guiones para la industria del espectculo10.
De igual forma, las ciudades y los pueblos con entornos
arquitectnicos y tradiciones culturales singulares pueden bene-
ficiarse de la nueva libertad de ubicacin. La maravillosa y anti-
gua ciudad de Venecia, por ejemplo, ha ido perdiendo poblacin.
porque no tiene espacio para industrias y edificios de oficinas'
(las ms cercanas estn al otro lado de la laguna, en Mestre) y
la industria turstica no puede generar la suficiente actividad
econmica para compensarlo. Pero su atractivo' caracterstico e
irrepetible permanece y puede integrar una infraestructura de
telecomunicaciones moderna ms dignamente de lo que podra
haberse adaptado a las exigencias de la revolucin industrial;
tiene, por tanto, la oportunidad de atraer a teletrabajadores libe-
rados y de reestructurar sus famosos banios de una forma revi-
talizada, propia del siglo XXI. Desde Bath a Savannah, muchas
ciudades y barrios, histricamente valiosos pero econmica-
mente marginados, tienen un potencial similar.
Cuando todo cambia, el principio de referencia inmobiliario
es el siguiente: las redes de telecomunicaciones pueden aadir
84 e-topa Viviendas y barrios
85
mucho valor a las localidades donde deseen vivir lar personas
con mayor capacidad econmica, ya que pueden eliminar los
obstculos que les haban impedido hacerlo en el pasado. Pero
no pueden aportar mucho a los sitios que no tengan un atracti-
vo intrnseco, ni pueden ayudar a quienes se encuentran atrapa-
dos en zonas marginadas, sin servicios, y que son demasiado
pobres para cambiarse.
Renuc1eacin
Puesto que los lugares con atracciones culturales, sociales y
escnicas se distribuyen de manera muy desigual en el espacio,
seguir habiendo asentamientos que se configurarn alrededor
de ellos. La liberacin electrnica de las tradicionales exigencias
de proximidad puede provocar ciertos reajustes urbanos, quizs
importantes, pero es ms que improbable que terminen en una
dispersin aleatoria o en una descentralizacin desenfrenada.
Seguir existiendo una divisin espacial del trabajo, dentro de la
cual distintas localidades representarn diferentes papeles espe-
cializados en funcin de sus ventajas comparativas. Las cosas
seguirn teniendo su lugar. Y seguir siendo posible describir
barrios, ciudades, regiones y naciones en trminos de conjuntos
caractersticos de actividades econmicas.
Las atracciones locales y las pautas de actividad correspon-
dientes suelen ser, por supuesto, construcciones sociales, el
resultado de grandes procesos histricos contingentes que han
concentrado individuos, instituciones, riqueza, infraestructura
fsica y edificios en lugares concretos. Se podra argir, sin duda,
que no eran inevitables, pero eso no los hace menos reales o
necesariamente menos duraderos. Lugares como Wall Street, la
City de Londres, Hollywood, Bollywood y Silicon Valley seguirn
atrayendo a los que quieren estar donde est la accin y que
aspiran a vivir en una ubicacin privilegiada.
En realidad, el efecto de esta disminucin de inters en la
cercana puede consistir incluso en una mayor centralizacin de
determinadas actividades en este tipo de lugares. La elite que
controla la economa global y se beneficia ms directamente de
ella querr agruparse en lugares atractivos y llenos de vida. La
dispersin geogrfica de empresas y la concentracin de la pro-
piedad, el control y la acumulacin de beneficios pueden acabar
siendo dos caras de una misma moneda.
Barrios electrnicos veinticuatro horas al da
Un posible resultado de todo ello, donde la zonificacin y las dems
polticas lo permitan, son agrupaciones del nuevo tipo de espacios
de vida y trabajo en comunidades activas las veinticuatro horas del
da que combinen con eficacia el atractivo local con la conexin glo-
bal. Estas residencias electrnicas independientes, pero no aisladas.
sern las unidades verdaderamente interesantes del tejido urbano
del siglo XXI. Y es posible que adopten formas muy diferentes.
Algunas ciudades dormitorio anteriores podrn seguramen-
te aprovechar el hecho de que no van a estar medio vacas en las
horas entre la ida y la vuelta del trabajo y podrn reestructurar-
se alrededor de servicios locales nuevamente viables, como cole-
gios de barrio, centros de da para nios y ancia,:,os, de
negocios, tintoreras, instalaciones deportIvas y gimnasios,
terias y restaurantes!'. Es posible que el centro de algunas
dades conserve su vitalidad si logra atraer una mayor poblacin
"residente, junto con los servicios que ello requiere, y as no que-
dar vaca despus de las horas de oficina. Esto puede implicar
hi conversin al uso residencial de antiguas oficinas, almacenes
o espacios de industria ligera. y algunos antiguos complejos re-
creativos, en lugares de inters paisajstico y cultural, podrn
atraer una poblacin permanente de teletrabajadores.
En una irnica vuelta al pasado, algunos colegios mayores Y
universidades reconocern que su antiguo modelo de espacios
para vivir y para trabajar, agrupados alrededor de instalaciones
comunales, como laboratorios y aulas, no es un anacronismo,
sino un interesante modelo para el futuro. Estas msttuciones no
se fragmentarn en empresas descentralizadas de educacin a
distancia, como se ha sugerido, sino que, por el contrario, bus-
carn la diferenciacin y competirn por los mejores talentos
potenciando una comunidad intensa, cara a cara, de ambiente
agradable, vinculada mediante unos enlaces electr,:,ic<:lS eficien-
tes hacia un mundo ms amplio. Estas torres de silicio estarn
simultneamente ms concentradas y ms conectadas que los
campus del pasado reciente.
86
e-tapia Viviendas y barrios 87
Relaciones secundarias redistribuidas
En todos estos casos, el impacto social de reestructurar las ruti-
nas de vida y trabajo consiste principalmente en la redistribu-
cin y la reubicacin de nuestras relaciones sociales secundarias
-Ias que tenemos con quienes vemos con regularidad y cuyo nom-
bre y cuya cara conocemos, pero con los que no estarnos tan
.como con nuestras relaciones primarias-; esto
Incluye las relaciones con nuestros amigos y conocidos, compa-
eros de trabajo y gente del comercio. En las relaciones secun-
darias, como sealan los socilogos, nos relacionamos con la
gente en uno de sus roles especficos, sin interactuar con la per-
sona completa.
Los pueblos y las ciudades preindustriales descansaban en
gran medida sobre unas estructuras de este tipo de relaciones,
por supuesto, y tendan a concentrarlas localmente, dentro de
barrios. En las ciudades de la era industrial estas relaciones
seguan siendo importantes, pero estaban mucho ms disper-
sas, a todo lo largo del tejido urbano; los ciudadanos de mayor
movilidad creaban estas relaciones en el lugar de trabajo y en
los puntos de contacto con las organizaciones y los sistemas que
eran importantes en su rutina diaria. Es ms, como han seala-
do muchos autores, la existencia misma de una vida urbana
pblica ha dependido de las oportunidades casuales de forma-
cin de relaciones secundarias que sobrepasen los lmites socio-
culturales12. Si alguien no tiene ese tipo de relaciones es que
vive en un grupo de inters o en: una institucin, no en una ciu-
dad real.
En las nacientes comunidades de la era electrnica digital,
activas las veinticuatro horas del da, se transformaran una vez
ms los modelos y el efecto, de la red, ser complejo. Algunas
relaciones sociales secundarias desaparecern sin ms, igual que
los sistemas electrnicos sustituyen al cajero del banco, al
empleado de la tienda y otros trabajos parecidos. Pero otras se
reforzarn a nivel de barrio, a medida que se revitalice la vida
local; gran parte de la gente que conozcamos ser residente pr-
ximo. Otras relaciones se seguirn creando y manteniendo en la
distancia a travs de una mezcla de interaccin electrnica y
reuniones ocasionales en persona. Podemos observar, por tanto,
que la integracin social mediante relaciones sociales secunda-
nas ocunir, simultneamente, a escalas menores y mayores
que las que caracterizaron a la era industrial. Y las oportunida-
des y limitaciones se generarn a partir de una combinacin de
fronteras y de lugares electrnicos y tangibles.
Revitalizacin de la vida local o el fantasma de la
ciudad dual
El retorno de las actividades al hogar, gracias a la electrnica, y
la formacin-de comunidades de escala peatonal, activas a lo
largo de todo el da y llenas de posibilidades para el estableci-
miento de relaciones sociales secundarias, crea potencialmente
las condiciones para una vida local comunitaria vigorosa y para
la construccin de un capital social y cultural de una forma que
pareca perdida13
En el escenario ms optimista, estos nuevos modelos re-
crearn lo mejor de las pequeas ciudades y comunidades del
viejo estilo -las cualidades celebradas por Jane Jacobs en The
Death and Lile al Great American Cities, que han sido tan obsti-
nadamente buscadas en la lnea neotradicional por los Nuevos
Urbanistas y tan perseguidas por progresistas orientados a la
sostenibilidad como Richard Rogers-!". Es posible que a veces
logren generar centros puntuales de actividad econmica y cul-
tural especializada, como las comunidades loit-multimedia que
han surgido en la zona de Silicon Alley, en Nueva York, y en
South of Market Street, en San Francisco!",
Quiz sea esta la mejor conclusin del debate, cada vez ms
estridente, entre los que defienden la globalizacin y los que abo-
gan por la cultura local y la identidad regional: unidades politicas
y administrativas que puedan funcionar tanto local como global-
mente. Pero, mientras las localidades se adaptan a las nuevas con-
diciones y demandas, con diversos grados de xito, habr perde-
dores y ganadores. La mayor parte de las viviendas existentes no
sern adecuadas para la integracin del espacio de trabajo. Las
comurridades con menores ingresos pueden atraer menos inver-
sin en nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y, en cual-
quier caso, carecern de gente con la educacin y motivacin nece-
sarias para obtener beneficios de dicha infraestructura. A muchos
suburbios les resultar difcil adaptarse a la actividad continua dia
88 e-tapia Viviendas y barrios
89
y noche. y a muchos centros urbanos les faltar el atractivo nece-
sario para hacer venir residentes permanentes. Estos lugares expe-
rimentarn el lado malo de la revolucin digital.
En particular, existe el evidente y grave peligro de que esta re-
configuracin de modlos urbanos favorezca an ms la concen-
tracin de la gente ms acomodada, dejando a los pobres en los
lugares con los peores trabajos y servicios". Actualmente, por ejem-
plo, los ejecutivos ms importantes de Silicon Valley viajan en co-
ches con aire acondicionado desde sus urbanizaciones residenciales
cerradas hasta sus lugares de trabajo, protegidos con guardias en
la entrada, apenas sin darse cuenta de que atraviesan zonas mar-
ginadas y dominadas por la delincuencia, como East Palo Alto. Y
si se dan cuenta, probablemente bajarn los seguros de las puertas.
Las reas urbanas bien podran seguir cuajando en comuni-
dades cerradas, ms introvertidas y prsperas, entremezcladas
con "agujeros negros" de falta de inversin, abandono y pobre-
za, especialmente si, como parece sugerir la irrefrenable lgica
del mercado, las comunidades con bajos ingresos resultan ser las
ltimas en conseguir una infraestructura digital de telecomuni-
caciones y sin capacidad para utilizarla con eficacia. Tal como
ha advertido enrgicamente Manuel Castells, podramos termi-
nar con ciudades duales: sistemas urbanos "polarizados espacial
y socialmente entre grupos y funciones de alto valor aadido,
por un lado, y grupos sociales devaluados y espacios degrada-
dos, por el otro"!'. La regresin de oportunidades de.contacto a
travs de los lmites de unidades cada vez ms aisladas podra
causar ciertamente una atrofia de la vida pblica, y con el tiem-
po tendramos que enfrentarnos a la combnacin explosiva de
zonas urbanas deterioradas y marginadas rodeadas por territo-
rios de supervivientes psicpatas atrincherados en sus aslados
fuertes electrnicos.".
Para los poltcos y los planificadores, el alejamiento del pro-
ceso hacia la ciudad dual requere la bsqueda de polticas que
generen un nivel aceptable de igualdad social. Para los arquitec-
tos y los urbanistas la tarea complementaria es la creacin de un
tejido urbano que ofrezca oportunidades a los grupos sociales
para que se mezclen y se superpongan, "n lugar de mantenerse
aislados por la distancia o por muros defensivos -el porttil en
el caf de la plaza en lugar del ordenador en la urbanizacin pro-
tegida.
Construiremos... ?
En ltima instancia todo depende de una opcin poltica y social
bsica. .Para qu vamos a utilizar las multifacticas y a veces
contradJbtorias posibilidades de la tecnologa digital? La em-
plearemos, como es posible, para ayudar a la revitalizacin de
comunidades a pequea escala y para fortalecer la interconexin
y la interaccin social? O se convertir en un medio para que la
lite acomodada huya de los problemas de la ciudad y constru-
ya enclaves aislados y privilegiados, abandonando a su suerte a
los 'menos afortunados? Aunque nuestras opciones no sean del
todo libres, el resultado no est tecnolgicamente predetermina-
do ni viene impuesto categricamente por los modelos geogrfi-
cos existentes y por el legado de la historia".
Al crear sus viviendas y sus barrios, los habitantes encon-
trarn los medios para apropiarse de la tecnologa y transfor-
marla de distintas maneras, exactamente como se hizo con la
energa elctrica y con el telfono"; A medida que las zonas
urbanas existentes vayan aceptando la revolucin digital y que
las nuevas construcciones respondan a sus demandas, iremos
viendo aparecer los escenarios positivos y los negativos, en dife-
rentes contextos geogrficos y sociales, en distintos entornos de
polticas pblicas y como resultado de los diferentes esfuerzos
empresariales y de diseo.
Lo ms importante es que este compromiso crear oportu-
nidades para intervenciones pblicas y para diseos positivos.
Podemos establecer una diferencia, tal como hicieron otros indi-
viduos, idealistas y llenos de recursos, al afrontar las transfor-
maciones urbanas del pasado.
6 LUGARES DE ENCUENTRO
Dnde nos reuniremos?
Qu tipo de lugares de encuentro, plazas, foros y mercados
surgirn en un mundo dominado por la electrnica? Cul ser en
el siglo XXI el equivalente a la reunin en tomo al pozo, al aparato
enfriador de agua, al gora griega, al foro romano, al prado comu-
nal, a la plaza del pueblo, a la calle mayor y al centro comercial?
Lugares de encuentro en linea
Muchos de estos lugares de encuentro sern virtuales. Los ami-
gos, la familia, los colegas del trabajo, los estudiantes y los miem-
bros del mismo grupo de trabajo o de inters se comunicarn
entre s cada vez ms a travs de programas que crean lugares en
lnea de acceso pblico.
Todos ellos harn un uso creciente de sistemas de correo
electrnico, listas de correo, grupos de noticias, espacios de con-
versacin, pginas web, directorios y motores de bsqueda,
audioconferencia, videoeonferencia, mundos virtuales en lnea
cada vez ms elaborados, llenos de avatares, y entornos infor-
matizados que ni siquiera podemos imaginar todava. Algunos
de estos lugares de encuentro virtuales sern dominios privados
de grupos especiales bien definidos; algunos estarn discreta-
mente fuera de la vista y otros sern declaradamente clandesti-
nos; otros sern verdaderos espacios pblicos en principio, al
menos, abiertos a todos.
92
e-topa Lugares de encuentro 93
Mientras que el xito de un lugar fsico de encuentro depen-
de de su centralidad dentro de zonas densamente pobladas, el
sitio virtual no lo necesita. Por ejemplo, una casa tradicional de
subastas es un lugar convenientemente situado donde los com-
pradores y vendedores se renen, en un horario convenido, para
negociar los precios y realizar transacciones; la participacin en
las subastas queda limitada por la accesibilidad. Pero un sitio de
subastas en lnea, como eBay.com, pone 'en contacto a compra-
dores y a vendedores muy dspersos que de otra forma jams
habran tenido la oportunidad de encontrarse, est disponible
para el habitante de una ciudad de Maine o de un pueblo de
Texas, o para los que viven en Manhattan, y funciona perma-
nentemente y de manera no simultnea.
A medida que el desarrollo de la tecnologia de implementa-
cin ha ido perdiendo restricciones, los diseadores de estos lu-
gares virtuales de encuentro han experimentado con diversos
formatos y en el proceso se han planteado algunas cuestiones
fundamentales. Cundo es necesario que la comunicacin sea
simultnea y cundo no debe serlo? Cundo debemos utilizar la
voz y cundo es suficiente con el texto? Cundo se debe mante-
ner el anonimato y cundo es conveniente que los participantes
se identifiquen? Cundo basta con un simple identificador y
cundo necesitamos representaciones ms elaboradas o imge-
nes reales en video? Cundo debe desarrollarse la interaccin
en una secuencia unidimensional, como el texto de una obra
cundo deben los protagonistas ocupar una superficie bidimen-
sional, corno en una vieta de cmic1 y cundo deben los avata-
res deambular en espacios tridimensionales?
Qu imgenes y qu precedentes deben orientar el dise-
o? Deben los sitios virtuales de dos o de tres dimensiones
parecerse a lugares del mundo fsico o, en un dominio que
carece de materialidad, gravedad y clima, deben ser totalmen-
te diferentes?'
Y, quiz lo ms importante, quin los financiar, quin los
controlar y quin tendr acceso a ellos? Consistirn en una
propiedad pblica compartida universalmente, como las calles de
la ciudad? Sern lugares comerciales pseudo pblicos, como los
parques temticos y los centros de compras? o sern como clubs
privados, con el equivalente electrnico de los porteros de segu-
ridad en la puerta para controlar el paso?
'.
La experiencia demuestra, sin embargo, que poner nuestros pen-
samientos en lnea no en lo mismo que poner nuestro cuerpo en
la lnea enlugares como el Foro de Roma, Hyde Park Comer, la
plaza de Tiananmen o el paseo de Venice Beach. Esto tiene sus
ventajas y sus riesgos.
Como es obvio, los sitios de reunin en lnea aslan del ries-
go fsico; no podemos ser golpeados por quienes se ofendan por
nuestras opiniones; no hay atracadores ni policas con porras;
no tenemos que enfrentarnos cara a cara con mendigos agresi-
vos o con enfermos mentales. A veces, esto da lugar a un terreno
que favorece intercambios positivos que de otro modo no ocu-
rriran;.por ejemplo, en Santa Mnica, California, la red cvica
PEN, a la que se puede acceder desde viviendas y oficinas priva-
das o desde kioscos en lugares pblicos, ha proporcionado un
lugar agradable y seguro para que se abra un dilogo entre la
poblacin sin hogar y sus conciudadanos ms afortunados. En
lugar de rastrear la seccin de contactos personales del New York
Review of Books o del Boston Phoenix, los corazones solitarios
aventureros pueden intentarlo con jailbabes.com, un servicio de
bsqueda de amigos por correspondencia y de solteros para
mujeres "confinadas en prisiones e instituciones correccionales
de todo el pas". Y es an ms impresionante la posibilidad de
que ciudadanos de naciones hostiles, que no tienen un espacio
fsico donde coincidir, puedan encontrar a menudo suelo neutral
en el ciberespacio.
Adems, no es obligatorio dar a conocer los indicadores
normales de edad, gnero y raza; uno se puede ocultar tras un
indicador o avatar, inventndose fcilmente disfraces o repre-
sentando un papel. Por eso muchos' sitios en lnea son como
bailes de mscaras o fiestas de carnaval; proporcionan una
oportunidad socialmente til y bien delimitada para experi-
mentar con la representacin personal y con identidades alter-
nativas, as como para ponerse temporalmente en el lugar de
otros.
Pero todas estas posibilidades liberadoras pueden ponerse
tambin al servicio de usos menos deseables. El anonimato y la
reducida probabilidad de castigo pueden fomentar la agitacin y
Ia violencia. Los charlatanes pueden decir tonteras sin fin desde
94
e-topia Lugares de encuentro 95
la ciber-tarima; y los disfraces pueden encubrir timadores y de-
predadores.
Por tanto, considerar los lugares de encuentrb en lnea como
sustitutos directos de los lugares fsicos es demasiado simplista.
En su lugar, deberamos entenderlos corno nuevos y tiles com-
ponentes para el repertorio de arquitectos y urbanistas, con sus
ventajas y sus inconvenientes, que los hacen adecuados para
ciertos propsitos, pero no para otros.
Un cambio de escala
Cualesquiera que sean sus normas y formas, y que probable-
mente seguirn siendo muy variadas, los lugares de encuentro
en lnea permitirn que los crculos de relaciones sociales indi-
rectas se amplen'. Gran parte de esas relaciones indirectas sern
de carcter terciario, es decir, con instituciones y burocracias ms
que con personas particulares con nombre y apellidos. Cuando
se adquiere un libro a travs de una librera en lnea, por ejemplo,
no se llega a conocer a nadie personalmente, pero uno queda
vinculado econmicamente con los empleados annimos de esa
empresa.
En otras palabras, podremos mantener contactos de diversas
formas con muchas ms personas, que podrn estar desperdiga-
das por las zonas ms extensas. Segn los clculos de Michael
Dertouzos, en un pueblo, andando, se podra acceder rpidamen-
te quizs a unas doscientas personas; el automvil multiplic esa
cifra por unfactor de mil. Actualmente, las redes informticas la
multiplican otra vez por mil, acercndose a unos doscientos mi-
llones'. Podremos cuestionar la precisin de los nmeros, pero el
orden de magnitud es seguramente correcto.
En este contexto, no podemos contar con los contactos per-
sonales reiterados, corno hacan tradicionalmente los habitantes
de los barrios y de las ciudades pequeas, para alcanzar la con-
fianza de la que depende la vida comercial y la intelectual. Tam-
poco podernos aprovecharnos de las referencias arquitectnicas
familiares; por ejemplo, la elegante fachada de piedra de la su-
cursal local del banco, con sus reconfortantes connotaciones de
solidez, permanencia y fiabilidad, se ha visto reemplazada por el
interfaz de un "banco en casa" o de un sistema de gestin finan-
ciera, Por tanto, corno han entendido rpidamente los expertos
del mercado de Internet, las marcas comerciales de prestigio jue-
gan un papel cada vez ms importante. Para una empresa que
ofrece bienes y servicios, mantener el valor de la marca en la
autopista de, la informacin sirve esencialmente para lo mismo,
en un contexto mucho ms amplio, que disponer de unas ofici-
nas representativas en la calle principal".
Las telecomunicaciones digitales amplan e intensifican as
el impacto anterior de las redes de transporte, los sistemas de co-
rreo, el telgrafo y el telfono. Sirven corno mecanismo de inte-
graciln econmica y social a gran escala geogrfica y trascienden
las tradicionales divisiones polticas. Favorecen las relaciones
sociales terciarias y el mecanismo asociado de intermediacin y
creacin de marcas. Manuel Castells ha sugerido que puede ser
tambin "un poderoso medio para reforzar la cohesin social de
la lite cosmopolita, proporcionando un soporte material al sig-
nificado de una cultura global, desde la elegancia de las direc-
ciones de correo electrnico a la rpida circulacin de mensajes
de moda'",
Todo esto habra escandalizado al viejo y grun Thoreau,
quien, anclado en una concepcin decimonnica de la comuni-
dad local, escribi en 1854: "Tenemos una enorme prisa por
construir un telgrafo magntico desde Maine hasta Texas; pero
puede que Maine y Texas no tengan nada que comunicarse'".
Ahora sabernos que s tenan mucho que decirse.
Fronteras i"lvisibles
Paradjicamente, sin embargo, este efecto globalizador viene
acompaado por la aparicin de nuevas lneas divisorias, aun-
que menos visibles. Para entender por qu, pongamos las cifras
de Dertouzos en perspectiva: si alcanzamos una cierta edad,
habremos estado despiertos aproximadamente medio milln de
horas. Si nuestro mundo de interaccin lo situamos a escala de
pueblo, cada miembro del mismo consigue, de media, unas dos-
cientas horas de nuestro tiempo. A escala de automvil la cifra
desciende a dos horas cada uno y a escala de red informtica glo-
bal se reduce a menos de diez segundos. Es obvio, por tanto, que
la atencin se convierte en un recurso escaso y es esencial un
96
e-topa Lugares de encuentro
97
mecanismo de intervencin para gestionarla si no queremos ver-
nos abrumados por la magnitud de la escala a la que est empe-
zando a funcionar la sociedad global regida por la electrnica.
Este papel crucial lo juegan las listas de correo, grupos de
noticias, servicios personalizados de noticias, filtros de informa-
cin de diversos tipos, agentes informatizados y otros mecanis-
mos para mantenimiento y gestin de las relaciones en lnea.
Suelen proporcionar un medio razonablemente eficaz para la
conexin entre personas de mentalidad parecida, ms que para
contrastar diferencias. Por supuesto, dan la bienvenida a este
medio los publicistas, los activistas polticos y otros muchos que
tienen mensajes que difundir, porque segmenta eficientemente
el pblico y el mercado'. Por tanto, tienden a reforzar las divi-
siones socioculturales y las identidades por categoras, como
profesionales especializados por reas acadmicas, miembros de
las sectas religiosas, personas que comparten una determinada
identidad sexual, promotores de causas polticas, afectados por
enfermedades especificas, dueos de cocker spaniels, especialis-
tas en Linux, gente que vuela con frecuencia, vendedores de
Buick, fumadores de puros, seguidores de Star Trek, coleccio-
nistas de Barbies y muchos otros",
Por tanto, es demasiado simplista equiparar comunicacin
con comunidad, a pesar de que compartan una misma raz lati-
na, y concebir el ciberespacio como una especie de enorme
prado comunal en el cielo. El impacto de la interaccin en lnea
es variado, complejo y a veces contradictorio social y cultural-
mente; al mismo tiempo que rompen ciertas categoras y lmites
establecidos, los lugares de encuentro virtuales pueden reforzar
,
otros e Incluso generar algunos nuevos. y estn creando una
situacin en la que los individuos se sitan no tanto como miem-
bros de formaciones cvicas separadas y bien delimitadas, sino
como puntos de interseccin de mltiples comunidades de cate-
goras espacialmente difusas.
Lo virtual complementa lo fsico
Claro que el tiempo empleado en relacionarse en lnea es tiempo
que no se emplea en otra cosa. Tras esta observacin, es fcl lle-
gar a la conclusin de que la navegacin por el ciberespacio sus-
tituye la interaccin social cara a cara en los lugares pblicos,
ms deseable} con familia, amigos, vecinos y desconocidos, esta
opinin es defendida por ex-adictos, individuos con sobredosis
de pantallas y cascarrabias hartos de ordenadores'. Nos pintan a
todos acurrucados en casa, en ropa interior, enviando y recibien-
do mensajes de correo electrnico. En este panorama neo-dur-
kheimiano la anomia domina como nunca!".
Pero este razonamiento depende de la cuestionable idea de
que nuestra capacidad de interaccin social es fija y que por
tanto se trata de un juego de suma cero: si dedicamos nuestra
atencin a ciertas oportunidades sociales, descender en la mis-
ma medida nuestra atencin a otras. Sin embargo, existe una
evidencia cada vez mayor de que las comunicaciones electrni-
cas aumentan nuestra capacidad global de interaccin social,
cambiando la estructura del juego de una forma compleja. Las
consecuencias estn lejos de ser sencillas.
Parece, por ejemplo, que las llamadas "comunidades virtua-
les" funcionan mejor cuando se aade la posibilidad de encuentros
ocasionales cara a cara y que la interaccin en lnea estimula en
realidad la demanda de encuentros y de lugares de reunin ms
convencionales. En su grfico informe sobre Well, la comunidad
en lnea pionera, Howard Rheingold observ: "Well me pareci
una autntica comunidad desde el principio porque estaba situa-
da en mi mundo fisico cotidiano. Los habitantes de Well que no
viven en el rea de la baha de San Francisco ven limitada su
capacidad para participar en las redes locales de relaciones per-
sonales. Hasta ahora he asistido en la vida real a bodas de habi-
tantes de Well, a nacimientos e incluso a un funeral" 11 Stacy
Horn, fundadora de Echo, en Nueva York, ha sugerido tambin:
"Si alguien con quien hablas en lnea te parece algo interesante,
te apetece quedar con esa persona. No se trata tanto de ver su
aspecto, sino simplemente que quieres estar con l en carne y
hueso. No slo me gusta hablar de cine con la gente, tambin me
gusta ir al cine con la gente"!",
En un contexto ms amplio, el crecimiento de las telecomu-
nicaciones durante los ochenta y los noventa ha venido acompa-
ado -paradjicamente, al parecer- por una creciente demanda
de instalaciones para reuniones en los hoteles y de centros de
convenciones. Parte de esta demanda, sin duda, se ha debido a la
expansin econmica general, pero otra gran parte es conse-
98
e-topia Lugares de encuentro 99
cuencia de un comportamiento caracterstico de las empresas,
organizaciones profesionales y grupos de intereses comunes que
estn geogrficamente descentralizados; se crean y se mantienen
a travs de la comunicacin electrnica, pero ms tarde se dan
cuenta de que necesitan una reunin anual cara a cara para re-
frescar las relaciones entre los miembros y para restablecer la
confianza y la seguridad. Yviceversa, el contacto personal en estas
reuniones estimula la consiguiente telecomunicacin. Ambas es-
tn inextricablemente entrecruzadas.
La comparacin de las estadisticas de demanda de las tele-
comunicaciones y del transporte describe una historia similar.
Generalmente las dos marchan en paralelo". Es lgico que si se
realizan numerosas llamadas de larga distancia, es probable que
tengas que volar tambin a unas cuantas reuniones cara a cara.
Cuando realmente se necesita, se puede obtener una gran canti-
dad de ancho de banda transportando directamente cabezas uni-
das a cuerpos humanos.
Conectividad y sociabilidad
Estas interacciones de lugares de encuentro virtuales y fsicos se
desarrollan de forma diferente cuando la conectividad electrni-
Ca es escasa y cuando es abundante. Y la ubicacin de los pun-
tos de conexin es importante.
. Cuando el MIT cre su red informtica pionera Athena, por
ejemplo, las estaciones de trabajo eran pocas y caras, y por ra-
zones de seguridad y facilidad de mantenimiento, estaban agru-
padas en lugares llamados "Athena Clusters". Estos puntos se
convirtieron pronto en centros importantes de socializacin en-
tre los estudiantes, no porque fueran especialmente interesantes
para divertirse (nada ms lejos), ni porque los estudiantes no
tuvieran otros sitios donde ir, sino porque eran puntos donde
disponible un recurso escaso. Su funcionamiento era muy
parecido a los pozos de los pueblos, antiguamente. Ms tarde,
cuando la conectividad empez a estar disponible por todas par-
tes, su papel social empez a desaparecer en la misma medida.
Ocurri lo mismo con los cibercafs, que ofrecan estacio-
nes de trabajo y refrescos en un ambiente de camaradera y ex-
perimentaron un breve destello de fama cuando Internet y la
World Wide Web crecieron rpidamente en popularidad, mien-
tras las conexiones desde casa o la oficina eran todavia poco
habituales. la ventaja adicional de que trabajar en el
ordenador, como leer el peridico en los cafs ms tradicionales,
proporcionaba una razn ostensible para pasar el tiempo en un
lugar pblico, al mismo tiempo que se observaba el ambiente y
se tenia la oportunidad de conocer gente. Cuando la conectivi-
dad se hizo ms habitual, este tipo de establecimiento trat de
retener a la clientela ofreciendo conexiones y ordenadores ms
rpidos, dispositivos inusuales y costosos que pocos podran
tener en propiedad y conocimientos especializados. Y siguen
ofreciendo un servicio a viajeros jvenes, de poco presupuesto,
que lo utilizan como un medio barato de permanecer en contac-
to por correo electrnico.
En pases en vas de desarrollo, y en zonas pobres de los
pases desarrollados, donde es probable que se retrase la implan-
tacin de infraestructuras de telecomunicaciones de alta velo-
cidad y donde pocos pueden permitirse equipo y conexiones
propias, estos puntos pblicos de acceso mantendrn posible-
mente su magnetismo durante mucho tiempo. Por ejemplo, las
redes de pequeas bibliotecas locales conectadas a Internet -si-
guiendo el ejemplo de los famosos "faros de conocimiento" de la
ciudad brasilea de Curitiba- parecen ser mecanismos muy es-
peranzadores, no slo por el suministro de un valioso servicio,
sino tambin porque fomentan una interaccin social positiva!".
Cuando las oportunidades de conectarse son abundantes, su
ubicacin puede seguir siendo socialmente significativa. Si una
universidad se limita ainstalar conexiones en los dormitorios,
por ejemplo, es casi seguro que impulsar a los estudiantes a
quedarse en la habitacin trabajando en sus ordenadores, dis-
minuir la interaccin social general y aumentar la incidencia
de conflictos entre compaeros de habitacin. Sin embargo, si se
fomentan los ordenadores porttiles en lugar de los aparatos de
sobremesa, se ofrecen muchos puntos de conexin a la red y en-
chufes en los espacios sociales y en las salas de lectura de la
biblioteca, y se implementa un esquema dinmico de direccio-
namiento de redes que permita el trabajo sin ms que conectar-
se en cualquier parte, se estarn fomentando la movilidad entre
los diferentes lugares, las oportunidades de encuentro y la agru-
pacin informal".
lOO
El papel de la coordinacin electrnica
e-topa Lugares de encuentro
Ciber-territorio disputado
101
Incluso los tipos ms convencionales de lugares de encuentros per-
sonales estn empezando a actuar de otras formas y a contar con
la funcin complementaria de las telecomunicaciones. Se trata
fundamentalmente de un asunto de cambio de escalas y horarios.
Antiguamente los encuentros solan tener lugar sin una pla-
nificacin explcita. La pequea escala de las comunidades y el
ritmo regular de la vida diaria aseguraban que era suficiente con
aparecer por el pozo a la hora habitual, pasear alrededor de la
plaza o dar una vuelta por la calle mayor para encontramos con
la gente que queramos ver. Sin embargo, en grandes ciudades dis-
persas y complejas, como Los ngeles, la probabilidad de estos
encuentros casuales es muy inferior. de forma que antes es nece-
sario telefonear o mandar un correo electrnico para quedar en
una hora y un sitio. La probabilidad infinitesimal de encuentros
personales aleatorios es una caracterstica que define a las comu-
nidades virtuales electrnicas, geogrficamente dispersas. Por
ello, las conexiones electrnicas y los programas correspondientes
sustituirn a los mecanismos tradicionales en este contexto, ju-
gando un papel cada vez ms importante en la coordinacin de
horarios y la planificacin de reuniones. En otras palabras, usare-
mos telecomunicaciones electrnicas rpidas, adecuadas y bara-
tas para aprovechar lo ms posible nuestras oportunidades de
interaccin personal, relativamente escasas y preciosas.
Podemos ya contrastar esta observacin con nuestra propia
experiencia. Cul es el tema ms frecuente de nuestros mensa-
jes de correo electrnico, entrantes y salientes? Podemos apostar
a que se trata de establecer citas para reuniones cara a cara.
En general, los servicios de telecomunicaciones y los lugares
de encuentro virtuales amplan bastante nuestro crculo de con-
tactos activos, y un cierto porcentaje de esos contactos se trans-
forma luego en encuentros cara a cara. Realmente, no estamos
en el umbral de lo que Melvin Webber denomin -muy desagra-
dablemente para los amantes de la ciudad- "la comunidad sin
proximidad"!6 (la frase es anticipatoria, pero exagerada). Por el
contrario, estamos viendo el surgimiento de comunidades dbil-
mente entrelazadas, en las que los lugares de encuentro fisicos y
virtuales son codependientes, la coordinacin es electrnica y una
cierta proximidad es muy importante.
Por supuesto, los lugares de encuentro han sido con frecuencia
un territorio competido, campos de batalla entre los que que-
rian conservar un privilegio de exclusividad y los que buscaban
un mayor acceso y ms justo, entre los defensores de diversos
derechos y libertades y los que prohibirian las prcticas que con-
sideraban ofensivas o amenazadoras, entre los partidarios del
status qua y los que querran darle la vuelta. Los lugares de en-
cuentro electrnicos no sern una excepcin, y de hecho estn
ya empezando a intensificarse los debates y luchas, ofreciendo
contrastes sin precedentes.
Por ejemplo, un posible futuro de Internet es una amplia
zona mundial de contacto interpersonal sin obstculos y de con-
versacin libre no controlada, sobreponindose a las jurisdiccio-
nes locales que tengan inters en reforzar sus propias normas y
costumbres, ms estrictas. A la inversa, las barreras, la encripta-
cin y las tecnologas de redes virtuales privadas ofrecen ya la
posibilidad de construir refugios electrnicos inexpugnables, no
slo para los que tienen una necesidad legtima de privacidad,
sino tambin para mafiosos, evasores de impuestos, distribuido-
res de pornografa infantil, magnates de los bonos basura, terro-
ristas, traficantes de drogas y todos los que son objeto de inters
para las agencias federales de tres letrasn Dependiendo de la
posicin y del punto de vista de cada uno, las redes digitales pue-
den suministrar excesivo acceso o demasiado poco.
De manera ms sutil, el uso incrementado de las telecomu-
nicaciones para preparar y para coordinar reuniones personales
puede incluso favorecer la disminucin de la frecuencia de los
encuentros urbanos casuales. Antes, cuando uno queria quedar
con alguien, acuda a los lugares donde se podra encontrar con
cualquiera -una plaza, la calle mayor, el bar de la esquina o in-
cluso un centro comercial-lB. Ahora, telefoneando o enviando un
correo electrnico previamente para determinar un sitio y una
hora en concreto, se puede quedar slo con quien elegimos ex-
presamente. Es eficiente, pero tambin se convierte en un con-
dicionamiento que nos amenaza con la prdida de la vida pblica
y el aumento de la fragmentacin social.
En el extremo, la gestin electrnica de los encuentros per-
sonales puede hacer que algunos miembros de la sociedad sean
102
e-topia Lugares de encuentro 103
literalmente invisibles para otros. Si no queremos encontrarnos
con otras razas, clases o gneros, la interaccin electrnica pue-
de garantizamos eficazmente que no tengamos que hacerlo. Des-
pus, podemos empezar a pensar que todo el mundo es como
nosotros. Este efecto no es totalmente nuevo (en el gora griega
tambin se exclua a una gran parte de la poblacin), pero los
medios disponibles para este objetivo potencial son ahora ms
poderosos que nunca!".
E-vox populi
En el caso especfico de las reuniones de carcter ms poltico
que empresarial o social, esta fragmentacin, especializacin y
descentralizacin de los lugares para la interaccin personal
puede tener consecuencias de gran alcance. Cambian la escala y
la estrategia de la organizacin poltica.
Tradicionalmente, el poder poltico se ha ejercido, hecho
visible y celebrado arquitectnicamente a travs de asambleas
fsicas de reyes y cortesanos, senados, parlamentos, gabinetes,
consejos y dems. Por el contrario, si se quera subvertir el poder
poltico establecido, se reuna "el pueblo" en un lugar pblico
urbano, se levantaban barricadas y se marchaba sobre el equi-
valente local del Htel de Ville. Si las autoridades tenan el cono-
cimiento y la voluntad necesarios, intentaran tomar las contra-
medidas habituales: dispersin de las multitudes, prohibicin de
reuniones y destierro de los agitadores.
Esto sigue ocurriendo -vase la plaza de Tiananmen en 1989
o, con ms fortuna, la plaza Wenceslas en ese mismo ao-, pero
los gobiernos ya no tienen que estar tan concentrados espacial-
mente (como ocurria en el Pars de 1848, por ejemplo) y ahora
es posible y eficaz la movilizacin poltica a travs de Internet.
La visibilidad ya no depende de la presencia fsica de las masas.
Por ejemplo, cuando los rebeldes zapatistas se levantaron en
Chiapas en 1994, su objetivo no era slo el estado mejicano sino
tambin la opinin pblica mundial; enviaron su mensaje elec-
trnicamente y movilizaron grupos de apoyo en todo el mundo
a iravs de Internet-", .
La estrategia de los dictadores modernos de negar la visibi-
lidad electrnica cerrando las emisiones de radio y televisin se
puede contrarrestar de la misma manera. En 1996, cuando Slo-
bodan Milosevic silenci la emisora democrtica Radio B92 de
Belgrado, estoempez a generar inmediatamente presin inter-
nacional enviando su programacin a travs de Internet y for-
zando con el tiempo la vuelta atrs de Milosevc".
As, la famosa insistencia de Tocqueville sobre la importan-
cia de las asociaciones polticas libres y sobre el "poder de la
asamblea" en la formacin y mantenimiento de tales asociacio-
nes adquiere un nuevo significado"- Actualmente, los lugares
necesarios se pueden encontrar no slo en el espacio fsico, sino
tarnbin en el ciberespaco, lo que abre nuevas vas, altamente
eficaces, para la organizacin y la accin poltica".
Disociacin entre civitas y urbe
Hemos recorrido un largo camino, pues, desde la ciudad-estado
aislada, con su gora o foro en el centro y con muros exteriores
defniendo claramente sus lmites: el tipo de disposicin impl-
cito en la idea de urbe -el territorio de la formacin cvica, como
las siete colinas de Roma-, a diferencia de la civitas -familias o
tribus que viven juntas porque comparten creencias religiosas,
organizacin social y modos de produccin".
Actualmente estn siendo refutados a muchos niveles los
lmites y la propia definicin de las unidades civicas tradicio-
nales a gran escala (ciudades, regiones metropolitanas e, inclu-
so, estados-nacin). Existe una doble amenaza. Por un lado, los
flujos de informacin global estn reduciendo la importancia
de las antiguas fronteras polticas y disminuyendo el valor del
espacio pblico fsico en la generacin y en la representacin
de una integracin social interna. Al mismo tiempo, la privaci-
dad electrnica y las tecnologas de gestin de la interaccin
crean la posibilidad de otros cismas y subdivisiones. No nece-
sitamos creer en profecas apocalpticas sobre el colapso inmi-
nente de las estructuras cvicas ni sobre el ascenso de la sobe-
rana individual", pero ciertamente debemos reconocer la cre-
ciente separacin entre civitas y urbes y el desmoronamiento
acelerado de la vieja definicin de "comunidad" del Oxford
Dictionary como "conjunto de personas que viven en un lugar,
distrito o pas">,
104 e-topia
Como resultado, la tradicional congruencia entre ciudada-
na, espacio pblico y espectculo -tanto tiempo vital en el fun-
cionamiento de las ciudades- se ha distorsionado", Las calles y
las plazas de la ciudad ceremonial del Renacimiento, por ejem-
plo, eran lugares para representaciones y procesiones civiles y
religiosas a las que sola asistir la poblacin en das especiales.
Alberti poda hablar por tanto de la ciudad como el lugar donde
"se aprende a ser ciudadano". Pero haba que estar all. Hoy, por
contraste, aprendemos a ser ciudadanos de mltiples comunida-
des, dispersas y superpuestas, a travs de distintos medios elec-
trnicos -navegando en lugares pblicos virtuales, participando
en reuniones preparadas electrnicamente en lugares remotos,
y presenciando retransmisiones desde espacios pblicos fsicos,
como Times Square en Nochevieja, que se han convertido en
escenarios globales.
Reinventar el espacio pblico
El siglo XX1 seguir necesitando goras, quiz ms que nunca;
pero no siempre sern lugares pblicos. Funcionarn en una
extraordinaria gama de escalas, desde la ms ntima y local
hasta la global. Y aunque tengan un aspecto familiar, ya no fun-
cionarn de la misma forma que los grandes lugares pblicos de
antes.
En estas nuevas condiciones, sin embargo, los antiguos y
sencillos principios del espacio pblico siguen siendo funda-
mentales. Para que no se desintegre la vida pblica, las comuni-
dades deben seguir encontrando sistemas para ofrecer financiar
y mantener los lugares de reunin e interaccin entre sus miem-
bros, ya sean virtuales, fsicos o alguna otra compleja combina-
cin de ambos. Y si esos lugares quieren cumplir sus objetivos
con eficacia, deben permitir tanto la libertad de acceso como la
libertad de expresin.
7 REDl5EANDO EL LUGAR DE TRABAJO
Dnde tendrn lugar la produccin, la distribucin y el consu-
mo dentro de las configuraciones de comunidades reestructura-
das, difusas y superpuestas del siglo XXI? Dnde estarn las
empresas y los puestos de trabajo? Cada vez es ms evidente que
no ser slo en el tipo de sitios que han atrado la actividad eco-
nmica hasta ahora.
Los bienes y los servicios fluyen de nuevas maneras en un
mundo conectado y mediado por la red, un mundo en el que la
iniormacin en rpido movimiento se une, y a veces trasciende,
a los tradicionales generadores de riqueza (tierra, trabajo y capi-
tal). Surgen formas ms flexibles de produccin, comercializa-
cin y distribucin, eliminando con el tiempo muchas de las
limitaciones tradicionales impuestas por la localizacin sobre el
comercio y la industria, y permitiendo la formacin de nuevos
modelos espaciales.
El impacto para la vida cotidiana de los individuos se mani-
fiesta en forma de presin econmica, que determina dnde pueden
encontrar trabajo, dnde es ms barato o caro vivir y dnde pue-
den conseguir un acceso ms conveniente y efectivo a los recursos,
instalaciones y servicios que necesitan. Para arquitectos, investiga-
dores y planificadores el impacto influye en el cambio de la de-
manda, en el tipo y en la localizacin de las instalaciones y en la
modificacin de las oportunidades para ofrecer empleos y servicios
a las comunidades. Y para los lderes cvicos, se presenta en forma
de cuestiones sobre cmo mantener las inversiones en infraestruc-
tura y servicios sociales bajo las nuevas reglas de este viejo juego.
106 e-topia Rediseando el lugar de trabajo 107
Intercambio de productos intangibles
Dnde se sentirn estos efectos en primer lugar?
Las redes a gran escala, las transacciones en lnea y los sis-
temas de comercio electrnico poseen ventajas competitivas ms
obvias cuando se trata de comprar y de vender productos intan-
gibles, como plizas de seguros. Tambin salen vencedores en
los contextos en los que pueden sustituir los medios de inter-
cambio tradicionales, como los billetes de avin impresos.
La adquisicin de un seguro de vida autorizando una trans-
ferencia electrnica de fondos no es, por ejemplo, como comprar
una alfombra entregando varas monedas de oro al vendedor.
Puesto que no hay nada materal que deba ser transferido, se
puede realizar la transaccin completa en lnea con rapidez y
eficacia. Lo nico que ocurre, en realidad, es que una base de
datos residente en unservidor situado en una localizacin arbi-
traria se actualiza a fin de reflejar las nuevas relaciones, balan-
ces y obligaciones que se derivan de la transaccin. No resulta
necesario estar en ningn lugar especial para participar, slo
es necesario estar conectado. Es rpido, barato y conveniente
para todos los implicados.
El proceso para encontrar lo que se necesita en el mercado
de estos bienes intangibles tambin es diferente. Desde el punto
de vista del consumidor, ahora mismo no hay nada que supere a
la compra en lnea si se trata de conseguir el billete de avin ms
barato a una ciudad concreta en una fecha concreta, o para obte-
ner los tipos hipotecarios ms competitivos que existan. Pero el
mercado internacional de divisas ofrece el ejemplo ms claro del
nuevo trfico global de abstracciones, increblemente rpido y
voluminoso. Antiguamente, el dinero consista simplemente en
alguna mercanca fsica valiosa -oro porque era escaso y com-
pacto, ron en las primeras colonias australianas, porque era una
de las pocas cosas valoradas por todo el mundo, y pesadas ba-
rras de hierro en la antigua Esparta para dificultar las transac-
ciones comerciales y centrar la atencin en otras actividades
ms masculinas y marciales-. Ms tarde fueron trozos de papel,
asientos contables y cuentas bancarias los que representaron
tales mercancas. La conexin directa con las mercancas fsicas
fue debilitndose gradualmente y se perdi finalmente en 1971,
cuando Richard Nixon acab con la convertibildad del dlar
en oro; se haba iniciado en serio la era de los tipos flotantes de
cambio.
Mientras tanto, el telgrafo, el telfono yel tlex comenzaron
a conectar las bolsas de divisas de todo el mundo y se empeza-
ba a formar' un mercado internacional de divisas relativamente
rpido, pero todava de poco volumen. Ms tarde llegaron los or-
denadores y las redes, y a principios de los noventa el banque-
ro Walter Wriston pudo escribir con toda naturalidad: "El nuevo
mercado financiero mundial no est en ningn sitio geogrfi-
co que se pueda encontrar en el mapa, sino en los ms de dos-
cientos mil monitores electrnicos instalados en salas burstiles
de todo el mundo y conectados entre s" 1. Veinticuatro horas al
da, siete das a la semana, mueven alrededor del mundo las di-
visas que suben y las que bajan.
La bolsa de valores ha seguido un camino parecido", Antes
de las telecomunicaciones era un asunto local, cara a cara; en los
Estados Unidos haba doscientas cincuenta bolsas de valores en
1850; alrededor de 1900 el telgrafo y el teletipo haban logrado
que la bolsa de Nueva York se impusiera como el mercado bur-
stil nacional dominante. Amedida que se acercaba el ao 2000,
nuevos mercados, como el Nasdaq, adoptaron la forma de ubi-
cuos sistemas electrnicos digitales y dejaron de estar en un edi-
ficio en una ciudad concreta. Intermediarios en lnea, como
E*Trade y Dl.Jdrect, ofrecan servicios en Internet en cualquier
parte del mundo y muchos antiguos edificios burstiles, como el
Palais de la Bourse de Pars, se convirtieron literalmente en
museos. El parqu de la bolsa de Nueva York sigue vibrando de
actividad hasta la campana de cierre, pero el ciberespacio ha
desplazado furtivamente a Wall Street como la capital del capi-
tal, veinticuatro horas al da.
En general, los mercados se han desmaterializado drstica-
mente. En las ciudades medievales, basadas en gremios, la palabra
"mercado" aluda a un lugar fsico identificable donde se inter-
cambiaban mercancas reales, como dice la cancin: "to market,
to market, to buy a [at pig -home again, home again, jig-a-jig-iig", En
la poca de Adam Smith el trmino haba empezado a designar
sistemas de informacin e intercambio abstractos y espacialmen-
te ambiguos que se podan describir mejor con ecuaciones de
economistas que con dibujos de arquitectos (en qu otro sitio,
si no, podra operar una mano invisible?). Cuando, en agosto de
108
e-topia Rediseando el lugar de trabajo 109
1987, el mercado burstil de Nueva York se tambale y se hundi,
no fue el edificio lo que se desmoron. Lo que ocurri fue una re-
pentina y arrolladora transformacin de relaciones econmicas
que se propag por todo el mundo, a gran velocidad, por las re-
des de telecomunicaciones y por las aplicaciones nformtcas',
Repartiendo productos de informacin
Pero en la era del ordenador no slo se han inventado cantidades
abstractas, como las divisas, o instrumentos financieros incre-
blemente complicados. Donde hay disponible suficiente ancho de
banda, los tipos habituales de productos de informacin pueden
separarse de su tradicional sustrato material y distribuirse am-
pliamente y de forma barata a travs de redes informticas.
Por ejemplo, en lugar de imprimir, almacenar y enviar una
revista tcnica, se puede montar el mismo texto en una pgina
web. Si se dispone de servidores rpidos y redes de alta veloci-
dad se puede hacer lo mismo con bibliotecas de imgenes o gra-
baciones de audio; en 1999 las empresas discogrficas empeza-
ron a distribuir msica en lnea y el New York Times proclam
que "la tienda de discos del futuro ser el ordenador personal o
el aparato de msica digtal'". Y con una capacidad an mayor
se pueden sustituir las cintas y las tiendas de alquiler de vdeo
por el vdeo a la carta, enviado directamente a casa o al trabajo.
Todo ello ha supuesto, desde luego, una intensa competencia en-
tre los enormes imperios internacionales de noticias y de entre-
tenimiento para controlar los medios de distribucin electrnica
-cableado telefnico, redes de cable, canales inalmbricos y sa-
tlites de comunicaciones.
De forma an ms espectacular, los programas informticos
ya no se van a entregar en disquetes, CD-ROM o cinta; se descar-
garn directamente de una red informtica. Esto ha dado lugar a
diferentes formas de dispersin de la industria informtica.
Algunas empresas situadas en lugares de trabajo barato y conec-
tadas en red se dedican al bodyshopping --conseguir contratos de
produccin de programas para clientes lejanos y luego contratar
equipos de trabajo locales para realizarlos-o Otras empresas re-
nen equipos profesionales de expertos en sitios atractivos y luego
desarrollan investigaciones y proyectos informticos para clien-
tes de todo el mundo. Y otros producen informtica de consumo
y la distribuyen a clientes geogrficamente dispersos.
A veces, la"combinacin conveniente de la entrega electrni-
ca rpida con una diferencia horaria permite una nueva forma
de turnos de trabajo de veinticuatro horas. Firmas internaciona-
les de diseo de ingeniera y arquitectura, por ejemplo, pueden
poner oficinas en ciudades que tengan aproximadamente ocho
horas de diferencia y luego pasarse electrnicamente entre ellas
los archivos de CAD, siguiendo un crculo continuo alrededor del
mundo. Este tipo de sistemas puede organizarse a veces de ma-
nera que aprovechen determinadas capacidades locales. As, el
Soho de Londres que es una gran cantera de talentos en pos-
produccin de pelculas y de vdeo, se beneficia de la oportuna
situacin de estar desplazado medio da respecto de Hollywood;
puede recibir electrnicamente las secuencias filmadas despus
de un da de rodaje en California, montarlas durante la jornada
de trabajo normal de Londres y volverlas a enviar antes de que
empiece el siguiente da de rodaje.
En todos estos casos, donde la pura informacin es en s
misma la mercanca valiosa, es indudable que el suministro a
travs de las redes se impondr, especialmente cuando el cum-
plimiento de plazos sea importante. Los viejos medios tienen las
mismas posibilidades de xito que los caballos frente al motor de
combustin interna.
Rehaciendo la produccin
Cuando se trata de otro tipo de productos, aqullos que conser-
van un componente material, la disponibilidad de redes digitales
abre la posibilidad de descentralizar radicalmente la produccin
fsica -una inversin sorprendente de la tendencia a la centrali-
zacin de la revolucin industrial.
Consideremos los peridicos, por ejemplo. Son productos
que tradicionalmente se han impreso en enormes plantas cen-
trales y luego se distribuyen a travs de elaboradas redes de trans-
porte. Con este sistema centralizado de produccin en masa todo
el mundo obtiene exactamente la misma cosa. En los primeros
das de la telecomunicacin se hizo factible, en cambio, transfe-
rir electrnicamente la maquetacin de las pginas a plantas
110
e-topia
Rediseando el lugar de trabajo 111
regionales de impresin, ms cercanas a los clientes, para que all
se aadieran contenidos locales y crear as ediciones regionales.
Hoy, con el desarrollo de redes por todas partes y de impresoras
personales baratas, resulta cada vez ms atractivo pensar en pe-
ridicos personalizados que se imprimen en el punto de consumo,
para aqullos de nosotros que, como la mayora, siguen prefi-
riendo leer las noticias sobre el papel a verlas en una pantalla.
Antes tena sentido imprimir y luego distribuir, ahora puede ser
mejor distribuir y luego imprimir.
Incluso el libro de apariencia tradicional que tiene el lector
ahora mismo en sus manos -un artilugio que Aldus Manutius no
habra tenido dificultad en reconocer- es, de hecho, un produc-
to hecho con medios digitales. Puede que usted lo haya compra-
do en una librera tradicional o tambin que lo haya adquirido
en una librera en lnea. En el ltimo caso, usted naveg por una
pgina web, localiz el ttulo en un catlogo en lnea, rellen un
formulario en la pantalla para hacer el pedido y recibi la entre-
ga a travs del correo o de un servicio de mensajera. Con este
nuevo sistema, el intercambio electrnico de informacin susti-
tuye a la compra en persona, el espacio de almacn y venta radi-
can en sitios muy diferentes y la entrega directa y personalizada
desde el almacn al consumidor sustituye al transporte masivo
de objetos a un punto intermedio de almacenamiento.
Incluso aunque usted haya comprado este libro en una tien-
da clsica, el librero ha usado probablemente un sistema de
compra electrnico para pedir los libros a la editorial y tambin
un sistema informatizado de control de inventario para tenerlos
localizados. Adems, si retrocedemos por la cadena de suminis-
tro y examinamos la relacin entre el equipo disperso geogrfi-
camente formado por autor, ayudantes del autor, maquetadores,
diseadores, proveedores de papel, impresores, encuadernado-
res, jefes y trabajadores del almacn, transportistas y editores,
todos combinando sus fuerzas para producir este artefacto,
encontrariarnos un uso extendido y creciente de intercambio
electrnico de datos (EDI) para coordinar y acelerar el proceso
de produccin descentralizado. Lo mismo ocurre con cualquier
producto moderno que se pueda imaginar'.
Olvidemos aquellas viejas imgenes de Charlie Chaplin y
Luclle Ball peleando con implacables lneas industriales de pro-
duccin, con la ansiedad de saber que su supervisor no andaba
lejos. Esas cadenas de produccin siguen existiendo, desde lue-
go, pero ahora son slo una pequea parte de la historia. Tras
cada una hay una enorme red dispersa de flujos y conexiones
internacionales, coordinados remotamente.
El valor del conocimiento
Esta historia se vuelve ms espectacular cuando exploramos las
fuentes del valor de un producto tangible moderno y compara-
mos sus magnitudes relativas'. En el caso de este volumen impre-
so, por ejemplo, una escasa parte del valor est en las materias
primas y una gran parte radica en la escritura y en el diseo,
tareas que se podran haber llevado a cabo casi en cualquier sitio
y que producen archivos digitales fciles de transferir.
Esto se puede aplicar tambin a productos que no solemos
considerar como contenedores de informacin. En un chip de
silicio, apenas un dos por ciento del coste se debe a la materia
prima -al final, es casi todo arena- y gran parte del resto del
valor aadido se debe al diseo extraordinariamente intrincado
ya la conversin de ese diseo en instrucciones que hacen fun-
cionar la maquinaria informtica. Incluso en el ms tradicional
de los productos industriales, como las vigas de acero, un por-
centaje creciente del valor proviene de procesos de informacin
que no estn estrechamente vinculados con lugares industriales
concretos.
La contribucin relativa del conocimiento al valor de cada
producto, en general, est aumentando y, con ello, la posibilidad
de suministrar dicho conocimiento a distancia.
Trasladarido la produccin
Es profundo el impacto de esta enorme transformacin en el di-
seo, la demanda y la entrega de los productos sobre el emplaza-
miento de los negocios y de las industrias, sobre la organizacin
del sistema de transporte y, a la larga, sobre las oportunidades de
empleo en lugares especficos'. Los complejos sistemas de pro-
cesado de material a gran escala que caracterizan la industria
moderna se coordinan y controlan de nuevas y sorprendentes
112
e-topa Rediseando e/lugar de trabajo 113
maneras y acaban distribuyndose a lo largo de nuevos mode-
los espaciales.
Aunque algunas plantas de produccin siguen necesitando
estar ubicadas cerca de las fuentes de energia y de materias pri-
mas. como en las ciudades de la revolucin industrial, otras
muchas dependen ms ahora del uso coordinado de una red de
transportes y comunicaciones rpida y flexible para conectarse
con tcnicos. proveedores y socios muy alejados geogrficamen-
te. Algunos grandes centros fabriles, como Hong Kong, ya no
son tanto lugares de fbricas reales como centros de direccin y
control de redes de valores distribuidas geogrficamente. Y para
formar los vnculos de esas redes la compatibilidad de los pro-
gramas puede ser mucho ms importante que la proximidad.
Como corresponde, la industria de los semiconductores pro-
porciona uno de los ejemplos ms espectaculares. Representando
la ms tradicional estructura de organizacin, hay compaas
que disean microprocesadores y los producen en sus propias
plantas de fabricacin -aunque no hace mucha falta que las ins-
talaciones de diseo y las de fabricacin estn cerca unas de
otras-o Tambin existen fundiciones de chips que los producen
para otros diseadores. Y, finalmente, hay compaas que dise-
an, comercializan y distribuyen microprocesadores, pero no
tienen su propia fbrica y alquilan instalaciones de produccin
cuando es necesario -que pueden estar casi en cualquier sitio.
Fabricar despus de comprar
Las telecomunicaciones posibilitan tambin conexiones ms
directas e inmediatas entre los productores y sus consumidores,
reduciendo o eliminando as el papel del distribuidor local y
otros intermediarios y recortando significativamente los costes
de inventario.
Por ejemplo, Dell Computer Corporation lanz en 1996
www.dell.com una pgina web para la compra directa de ordena-
dores. Los clientes pueden navegar en ella desde cualquier parte
del mundo, configurar un ordenador en lnea y enviar el pedido
a la planta de fabricacin, donde se ensambla la mquina espe-
cificada y se enva a las pocas horas. En un par de aos, los com-
petidores de Dell tuvieron que espolearse para alcanzarlos.
Veamos algo tan familiar como unos pantalones vaqueros.
Antiguamente haba dos opciones: podas comprar unos bara-
tos, de talla estndar, producidos en masa, almacenados al por
mayor y enviados en bloque a la tienda local; este es, desde
luego, el proceso industrial habitual. La alternativa, retrocedien-
do a una era anterior, era ir a un sastre que nos tomase medidas
y confeccionase unos mucho ms caros -esta forma artesana
local, tiene todava una vigorosa tradicin en Hong Kong-. Pero
en 1994 Levi Strauss reconfigur radicalmente el sistema de
produccin y distribucin, instalando en las tiendas un sistema
infortnatizado para tomar medidas, transmitiendo electrnica-
mente el pedido del cliente a la fbrica, cortando la pieza con
lser, codificndola, cosindola en la cadena normal de ensam-
blaje y, finalmente, enviando el producto terminado directamen-
te al domicilio del cliente'.
Se retoma otra vez as el concepto de fabricar despus de
comprar, en lugar de comprar despus de fabricar, pero con un
nuevo giro posindustrial.
El puesto de trabajo recombinante
No slo est cambiando la ubicacin de los puestos de trabajo,
sino tambin su carcter. Los tipos habituales de puestos de tra-
bajo se estn fragmentando y recombinando para formar nuevos
modelos.
Segn ha observado Ithiel de Sola Pool, lo mismo ocurri en
pocas anteriores con la llegada del telgrafo y el telfono. Por
cortesa de este ltimo, "la direccin de la empresa se separ de
la fbrica, que se poda controlar perfectamente con una llama-
da de telfono al encargado; el presidente se traslad al centro de
la ciudad, donde poda celebrar reuniones cara a cara con ban-
queros, proveedores y clientes". En consecuencia, el centro de la
ciudad cambi "de un conjunto de barrios especializados a una
densa concentracin de oficinas de negocios relacionadas entre
s por actividades comerciales'".
En los lugares de produccin actuales el control y la visuali-
zacin remota a travs de las redes implica que existe una preo-
cupacin an menor por la mquina, propia del estilo primitivo
industrial. Esa funcin se traslada a centros de control que no
114 e-tapia
Rediseando el lugar de trabajo
115
estn obligatoriamente cerca de las instalaciones que supervi-
san, y que requieren menos personal.
En el comercio minorista, los elementos de la tienda tradi-
cional -espacio de venta, almacn y zona de atrs para la admi-
nistracin- pueden llegar a separarse por completo cuando se
introduce la interconexin electrnica. El rea de venta se puede
reemplazar por un sistema de emplazamientos remotos, donde
se mantengan los catlogos en lnea y se conteste el telfono y el
correo electrnico, o por pequeos expositores de exposicin y
pedido en lugares de mucho trfico, como los aeropuertos. El
almacn puede convertirse en un gran centro de almacenamien-
to y distribucin centralizado situado cerca de un nodo de un
servicio de mensajera. Y las funciones de facturacin, archivo y
otros asuntos administrativos pueden realizarse a travs de tele-
trabajadores, desde su propia casa o desde algn centro cercano
de teletrabajo.
En las oficinas, la interconexin electrnica elmina la rela-
cin espacial tradicionalmente estrecha entre el lugar de trabajo
privado, como los despachos, el lugar de trabajo en grupo, como
las salas de reuniones, el espacio social informal y otros recursos
como archivadores y fotocopiadoras. Cuando los archivos estn
en lnea y los empleados tienen ordenadores e impresoras per-
sonales ya no hay mucha necesidad de agrupar los puestos de
trabajo alrededor de los recursos centrales; estos espacios pue-
den trasladarse a casas o a sucursales separadas, pueden mo-
verse con los empleados por la carretera o pueden transformarse
en "despachos activos" que no se asignan permanentemente a
empleados concretos, pero que se reservan y se ocupan cuando
hace falta. Las salas de reunin y los espacios sociales informa-
les se ven complementados por los lugares virtuales de encuen-
tro y agrupacin, pero permanece la necesidad de un espacio
para reuniones cara a cara; de hecho, ese espacio puede acabar
convirtindose en el ncleo estable de los puestos de trabajo de
la oficina, que son mucho ms fluidos que los del pasado, ms
parecidos a un club o a un hotel que a grupos de despachos. Los
componentes individuales del trabajo de oficina se pueden movi-
lizar y dispersar, pero los componentes de grupo es probable que
sigan estando ms vinculados a sitios concretos.
Todo esto es suficiente para cuestionar el propio concepto
de la empresa comercial o industrial. En su muy citado anlisis
sobre la razn de la existencia de empresas, en los aos treinta,
Ronald Coase sugera que las empresas creaban flujos de infor-
macin interna relativamente eficientes y as minimizaban el
coste de las transacciones y de la informacin que necesitaban
los empleados para poder cumplir su funcin con eficaciaJO. Tra-
dicionalmente, una gran parte de esa eficacia derivaba del hecho
de que los trabajadores estuviesen bajo un mismo techo, donde
podan hablar entre ellos y pasarse papeles. Pero, como muchos
estudiosos de la empresa han notado, las redes y los lugares in-
teligentes reducen fuertemente los costes de transaccin entre
grupos de colaboradores ad hoc, geogrficamente dispersos, ha-
ciendo as que este tipo de unidades no tradicionales sean cada
vez ms competitivas". Conforme esto se va haciendo obvio y las
empresas intentan imaginarse cmo reaccionar ante ello, oire-
mos ms comentarios sobre la "corporacin virtual" y la "em-
presa extendida"12
MovHizando la empresa
Los diversos tipos de nuevos vnculos electrnicos entre emplea-
dos, consultores, proveedores, fabricantes, distribuidores y clien-
tes, a diferencia de los que se establecen a travs de la proximidad
fsica, se pueden reconfigurar rpidamente en respuesta a los cam-
bios de las condiciones y de las presiones competitivas.
Un capital que se desplaza globalmente dirige este proceso
continuo de reconfiguracin y adaptacin, buscando permanen-
temente los emplazamientos en los que el mercado de trabajo
y las condiciones generales de negocio sean ms atractivos en
cada momento, mientras las corporaciones multinacionales sa-
can rotunda ventaja de su capacidad para distribuir sus activi-
dades prcticamente de cualquier forma deseada. Como afirma
Lester Thurow, "la economa global, simultneamente, permite,
impulsa y obliga a las empresas a trasladarse a emplazamientos
de bajo coste"!'. Adems, dado que el capital puede ahora emi-
grar a un ritmo ms rpido que las personas, el capital mul-
tinacional puede utilizar eficazmente la amenaza de retirarse de
una comunidad, obteniendo as ms fcilmente el apoyo a sus
posiciones en sus tratos con la fuerza de trabajo y con los go-
biernos'".
116 e-topia Rediseando el lugar de trabajo
117
Comentaristas de la izquierda y de la derecha coinciden no-
tablemente en su anlisis de estos fenmenos, aunque no en la
leccin a extraer. En su magistral trabajo sobre naciones y na-
cionalismos, Eric Hobsbawm observa: "Renacen las ciudades-
estado como Hong Kong y Singapur; se multiplican las 'zonas
industriales' extraterritoriales en el interior de naciones-estado
tcnicamente soberanas, como zonas francas hanseticas; y se
multiplican tambin los paraisos fiscales en islas sin ningn
valor, cuya nica funcin es, precisamente, apartar las transac-
ciones econmicas del control de las naciones-estado. La ideolo-
ga de naciones y nacionalismos es irrelevante para cualquiera
de estos desarrollos"! 5. Y George Gilder se recrea desde la fac-
cin opuesta: "El capital ya no se encuentra atado a mquinas ni
a lugares, naciones o jurisdicciones... Las empresas se pueden
trasladar en semanas. Los individuos ambiciosos ya no tienen
que permanecer quietos ante la explotacin de los burcratas.
La geografa ha llegado a ser irrelevante desde el punto de vista
econmico"t6.
Comunidades de todo el mundo estn sintiendo cada vez
ms los efectos de todo este proceso. Antes, muchas de ellas se
mantenan unidas debido a la relacin relativamente estable y a
largo plazo de sus habitantes con los bancos locales, con los fa-
bricantes y con los comerciantes que proporcionaban empleos,
negociaban entre ellos y cubran la mayora de las necesidades
de la vida diaria -el tipo de estructura muy personal, comunita-
ria y comercial, estrechamente unida, evocada sentimentalmen-
te en la pelcula Qu bello es vivir!-. La mayotia de la gente tena
un inters a largo plazo en el carcter y calidad de la comunidad
local y mereca la pena tener un espritu pblico. Pero ya no vol-
veremos a ver a nadie como George Bailey ni el Bedford Falls
Building and Loan, y el puesto de trabajo electrnico ya no tiene
el aura de Frank Capra.
La globalizacin econmica no es ya realmente un fenme-
no tan nuevo, y debemos observarlo cuidadosamente; muchos
comentaristas ms ilustrados han sealado con regocijo el es-
trecho paralelismo entre la retrica furibunda de "globaliza o
muere" y la de Marx y Engels en El manifiesto comunista. Tienen
algo en que basarse; George Bailey habra sido muy consciente
del desarrollo econmico del otro lado del mundo, que le habra
afectado con frecuencia. Pero la conexin digital incrementa el
flujo de la informacin que vincula a las empresas entre s y per-
mite que las transacciones se realicen a un ritmo mucho mayor.
En estos momentos no slo tenemos una economa global, sino
una economa que responde -y a la que hay que responder- con
mucha ms rapidez y que, en consecuencia, amenaza la antigua
estabilidad.
Un nuevo juego en la ciudad
Qu podemos hacer con esto? Cmo podemos conseguir los
beneficios potenciales mientras evitamos los inconvenientes del
nuevo orden naciente?
Obviamente, hay que generar nuevas fuentes de vitalidad eco-
nmica urbana. Para prosperar, las ciudades siempre han tenido
que aunar una combinacin sostenible y econmicamente pode-
rosa de los recursos naturales y las conexiones de transporte,
junto a la tierra, el trabajo y el capital disponibles. Actualmente, en
el despertar de la revolucin digital, las reglas y el desenlace de
este antiguo juego estn cambiando.
En el pasado, por ejemplo, muchas ciudades tuvieron xito
en la explotacin de los recursos naturales de la zona. Las famo-
sas ciudades de molinos de Nueva Inglaterra crecieron en tomo
a fuentes de abundante energa hidrulica. En Australia, las ciu-
dades de Ballarat, Bendigo, Kalgoorlie y Broken Hill surgieron
en lugares con una gran riqueza mineral. En el suroeste de Nor-
teamrica, el petrleo de la zona condujo al crecimiento en Los
ngeles, Denver; Houston y Dalias. Por supuesto, como demues-
tra el destino posterior de muchas de estas ciudades, la estrate-
gia falla cuando los recursos se acaban, caen los precios o las
nuevas tecnologas hacen aparecer competidores eficaces.
Otras ciudades han capitalizado su situacin estratgica y
se han convertido en centros de negocios. Venecia y Singapur se
encontraron en el centro de las principales rutas del comercio
internacional Y utilizaron con inteligencia esta circunstancia.
Chcago creci como centro ferroviario muy importante. Ams-
terdam obtiene gran parte de su vitalidad econmica de su papel
como nodo del transporte areo.
En la era digital, un nmero creciente de ciudades (Palo
Alto, en California, es un ejemplo ilamativo, y Bangalore. en la
118 e-topa
India, es otro) descubrirn que pueden tener xito con otro sis-
tema, explotando unos recursos humanos poco habituales para
atraer y conservar actividades econmicas que podran estar, en
principio, localizadas en cualquier sitio!", Para ganar a largo
plazo en este juego necesitarn el tipo adecuado de atractivo
local, a fin de retener los talentos; en concreto, un ambiente local
agradable y estimulante, alta calidad de servicios mdicos y edu-
cativos, una infraestructura suficientemente flexible de trans-
portes y de edificios para acomodar modelos de actividad que se
reconfiguran a toda velocidad".
Pero todo esto depende claramente de una estrategia eficaz
para el sostenimiento de la inversin social bajo la condicin de
que las comunidades geogrficas y econmicas ya no coinciden
ni en el espacio ni en el tiempo!". Cmo se puede motivar a
empresas con intereses globales para que soporten la construc-
cin y mantenimiento de infraestructuras, el mantenimiento de
la calidad medioambiental y la disponibilidad de una buena edu-
cacin y atencin mdica en un contexto local concreto? Cmo
se puede ensanchar el evidente horizonte a corto plazo de estos
agentes econmicos hasta un punto en el que se llegue a esta-
blecer una diferencia real? Cmo pueden llegar a convertirse en
ciudadanos comprometidos con las variadas y dispersas comu-
nidades locales en las que intervienen?
stas sern cuestiones polticas vitales para los lderes civi-
les del siglo XXl
20
Si las respuestas son equivocadas nos enfren-
taremos al fantasma de la depresin de Schumpeter; pero si las
respuestas son correctas, las ciudades, como han sugerido los
comentaristas optimistas, pueden "prepararse para un enorme
aumento del crecimiento econmico'?'.
8 LA elUDAD TELE5ERVlDA
En la antigua Roma se disfrutaba de una militar y de
unos espectculos mejores que en las provmcias. En
hay mejores restaurantes, peluquerias Y que en
un pueblo. Como todo el mundo sabe, la dlspombIhdad de ser-
vicios de alta calidad es uno de los principales atractivos de las
zonas urbanas. .
En el naciente mundo conectado por ordenador, SIn embar-
go, esto es cierto slo a medias. Algunos servicios siguen depen-
diendo de la presencia local de los proveedores, pero otros se
pueden pedir y servir a distancia. Como enl,as ciuda-
des se estn imponiendo nuevos modelos de distribucin de ser-
vicios que desplazan rpidamente a otros anteriores.
Tipologa de sistemas de servicios
Un sistema de servicios consiste. en su esencia ms pura y.evi-
dente, en proveedores del servicio, consumidores del servicio y
medios eficaces de conexin entre ambos. Los diversos modelos
posibles de conexin definen una tipologa ele?,ental de SISte-
mas de servicio. Y el impacto de las telecomumcaclOnes digita-
les es diferente en cada tipo. .
Antes de las telecomunicaciones, los ricos se rodeaban de SIr-
vientes o esclavos, a los que llamaban cuando eran Se
clasificaba y denominaba a los miembros de grandes plantillas de
servicio segn su funcin: mayordomo, doncella personal, ayu-
120
e-tupa La ciudad teleservida 121
dante de cmara, cocinero, chfer, guardabosques, entrenador per-
sonal, escriba, abogado de empresa... lo que fuera. Estos sistemas
se basaban en gran parte en mantener una estrecha proximidad
fsica, incluso cuando los primitivos sistemas de campanillas y
timbres ampliaron la comunicacin verbal directa. Y se refleja-
ban arquitectnicamente en la provisin de cuartos de servidurn-
bre, escaleras de servicio, porteras, despachos exteriores, etc.
Amedida que las ciudades modernas crecieron, surga tambin
un sistema alternativo de puntos de servicio centralizados, espe-
calmente para los servicios ms especializados y sofisticados. Esto
permita una economa de escala y podia atender a grandes pobla-
ciones con un coste relativamente bajo, pero los consumidores
del servicio tenan que desplazarse hasta l. La atencin mdica
la educacin y muchos servicios comerciales siguieron este modelo
y, en consecuencia, surgi el tipo de edificacin correspondiente,
como los modernos hospitales y escuelas.
Una forma de resolver la incmoda contradiccin entre la
obtencin de economas de escala mediante la centralizacin
mientras se permanece cerca de los consumidores mediante la
descentralizacin, fue desarrollar sistemas de sucursales distri-
buidas. As, por ejemplo, en el siglo XIX y a principios del xx, las
grandes organizaciones bancarias instalaban una oficina central
en los lugares principales de la ciudad, oficinas auxiliares para
actividades de proceso centralizadas en zonas suburbanas, de
alquiler ms bajo, y un gran nmero de sucursales para ofrecer los
servicios a los clientes en las comunidades locales. La venta al por
menor sigui un modelo parecido. El resultado general fue que las
calles principales, las vias comerciales y los centros de compras se
convirtieron en agrupaciones de sucursales y franquicias. Y las
torres de oficinas de todos los centros urbanos, excepto en las ciu-
dades globales ms grandes, slo contenan generalmente filiales
de organizaciones nacionales e internacionales.
Otra estrategia era dar servicio a poblaciones dispersas a
travs de proveedores itinerantes; este sistema hunda sus races
en la antigua tradicin de curanderos, maestros, vendedores
ambulantes y policas de ronda. El inconveniente es que el pro-
veedor ambulante tiene que transportar los tiles de su oficio
con l, y as es difcil generar economas de escala.
Por ltimo, se desarrollaron toda clase de hbridos sobre
estos modelos bsicos, en un esfuerzo por maximizar las venta-
jas y minimizar los inconvenientes. Se podra combinar una
gran instalacin mdica central con un sistema de clnicas loca-
les, unidades mviles de asistencia y asistentes a domicilio. Un
vendedor podria tener tienda abierta en la ciudad y adems con-
tratar
Solicitando asistencia
En el siglo XIX, la primitiva tecnologa de las telecomunicaciones
se adapt rpidamente a la funcin de solicitar los servicios
necesarios a proveedores ambulantes desde un lugar central.
Este sistema aceleraba los tiempos de respuesta, logrando que
los servicios centralizados fueran mucho ms eficaces.
En 1852, por ejemplo, Bastan comenz a construir un siste-
ma de cajas de llamada telegrfica conectadas a los parques de
bomberos, y en seguida le siguieron otras ciudades'. Junto con
la sustitucin de los equipos antiincendios empujados a mano
por mquinas tiradas por caballos, y ms tarde por camiones
motorizados, se consigui que las estaciones de bomberos die-
ran servicio a mayores reas y a grandes poblaciones.
Sucesivas oleadas de tecnologa de telecomunicaciones y
transporte ampliaron esta idea. Alrededor de 1880 se instalaron
telfonos en las estaciones de polica, y la fuerzas policiales
empezaron a combinar con el tiempo el uso del telfono, la
radio de dos vas y los coches patrulla para dar servicio a zonas
extensas. Apartir de 1928, el Royal Flying Doctor Service empe-
z a ofrecer asistencia mdica a la Australia rural, enorme y
escasamente poblada, usando avionetas ligeras a las que se lla-
maba mediante receptores-transmisores de radio en cdigo
Morse impulsados a pedales. Actualmente, en la era del telfo-
no mvil y el buscapersonas, los proveedores de cualquier tipo
de servicio, desde una tintorera a un neurocirujano, pueden
estar disponibles permanentemente.
Vigilando
En todos estos sistemas sigue siendo necesario que alguien llame
al polica, al mdico, a los bomberos, al fontanero o al que trae
122 e-topia La ciudad teleservida
123
la comida. Pero aadiendo sensores al sistema remoto de solici-
tud de servicios se puede automatizar la tarea de vigilar las nece-
sidades y de requerir el servicio cuando haga falta.
Actualmente es rutinaria la instalacin de detectores de
humo y de incendio en los edificios; estos detectores no slo
hacen sonar una alarma interna, sino que en muchos casos lla-
man automticamente a los bomberos. Las alarmas contra
robos que detectan la apertura de puertas, rotura de cristales o
movimiento en el interior de cualquier espacio funcionan de
manera muy parecida. La vigilancia electrnica permanente,
basada en sensores incorporados. est empezando a revolucio-
nar el mantenimiento de estructuras como puentes y presas. En
la industria hace tiempo que se incorporan sensores en plantas
y maquinaria para detectar averas y, en un mundo conectado
por todas partes, esta idea se extender cada vez ms a los
coches y aparatos domsticos de todas clases.
Consideremos los neumticos de los automviles, por ejem-
plo. Tradicionalmente ha sido tarea del conductor y de los mec-
nicos del taller la comprobacin manual de la presin y su ajuste,
si era necesario; el olvido de esta tarea produce un bajo rendi-
miento y un desgaste excesivo. Un vehculo inteligente podra rea-
lizar por s mismo ese servicio rutinario incorporando monitores
de presin, ordenadores y bombas y vlvulas controlables para
mantener una presin constante de los neumticos. Incluso los
camiones madereros ms inteligentes de Alaska y de la Columbia
britnica conectan ya sus ordenadores internos, va satlite, a sis-
temas de informacin geogrfica y meteorolgica, y la presin de
los neumticos se ajusta dinmicamente a las condiciones exis-
tentes. Exagerado?, no cuando el resultado es un beneficio'.
Lo que funciona en estructuras y mquinas puede funcionar
tambin en nuestro propio cuerpo. Probablemente vamos a ver
tambin una proliferacin de sofisticados mecanismos de moni-
torizacin mdica conectados a servicios de salud; anteriormen-
te slo estaban disponibles en las camas de los hospitales, pero
cada vez se presentarn ms en forma de mecanismos discretos,
fciles de llevar encima, o de sistemas de vigilancia permanente
en los hogares de quienes los necesiten.
En contextos donde la observacin automatizada no sea
viable, o por cualquier razn no sea suficiente, la vigilancia
electrnica a distancia ser el segundo sistema mejor -donde la revo-
lucin industrial sembr vigilantes de mquinas, la revolucin
digital hace proliferar vigilantes de pantallas-o La funcin de
vigilancia a distancia puede llevarse a cabo all donde la zona
horaria sea conveniente, existan las habilidades para hacerlo y el
precio sea adecuado. Un asistente tcnico sanitario de Manila,
por ejemplo, podra perfectamente proporcionar un servicio de
vigilancia mdica a una comunidad de jubilados de Palm
Springs y avisar al mdico local cuando sea necesario. De forma
parecida, ojos y odos a distancia podran controlar en pantalla
las cmaras de seguridad y llamar a la polica local o al servicio
de seguridad en caso necesario.
Vigilancia y aislamiento
Evidentemente, todo esto superpone a la vida diaria otra capa ms
de relaciones sociales mediatizadas electrnicamente. En cual-
quier parte que se lleve a cabo este tipo de vigilancia electrnica,
aade a nuestras relaciones primarias, secundarias y terciarias
las relaciones sociales denominadas a Veces como cuaternarias
-Ias que existen entre el observador annimo y el observado-. Y,
como se han apresurado a sealar los vigilantes de las libertades
civiles, podramos terminar recluyndonos en un enorme Panop-
ticon electrnico"
Lo cierto es que tendremos que enfrentamos cada vez ms
al compromiso entre mantener la privacidad y conseguir mejores
servicios sacrificando parte de ella. Por ejemplo, si una librera
o una tienda de discos en lnea hace un seguimiento de nuestras
compras, puede compararlas automticamente con las de otros
clientes y utilizar esas comparaciones para decimos lo que han
comprado otros clientes con intereses similares a los nuestros; es
un mecanismo muy efectivo de filtrado y recomendacin en co-
laboracin, y aade un valor considerable al servicio de la libre-
ra. Pero puede que quisiramos damos de baja si descubrimos
que los perfiles de compra se estn vendiendo tambin a empre-
sas de publicidad directa'. Y nos molestarla mucho si descubri-
mos que unos periodistas entrometidos andaban fisgoneando en
esos archivos.
Qu ocurrira si nos registramos en un lujoso hotel? Si el
hotel puede acceder electrnicamente a un archivo detallado de
124
e-tapia La ciudad te/eservida 125
nuestras necesidades y preferencias, podra organizar el espacio
y el men a nuestro gusto. Pero, merece la pena?, querramos
revelar tanto de nuestra intimidad para obtener ese beneficio?
Entonces, qu pasa si ingresamos en un hospital?, la mayor
gravedad de la situacin marca alguna diferencia? Estaramos
preparados para revelar mucho ms sobre nosotros mismos si
ello implica una diferencia significativa en la calidad de nuestra
atencin mdica?
Las cuestiones cruciales de poltica y de diseo que surgen
por la superposicin de las relaciones cuaternarias residen en
generar un equilibrio adecuado, dependiente del contexto. Indi-
viduos diferentes, en distintos momentos de sus vidas y con dis-
tintas relaciones con la sociedad, valoran la dependencia y la
independencia de diferentes maneras. Buscan y requieren dife-
rentes combinaciones de anonimato y de reconocimiento. Algu-
nas veces quieren el aislamiento y otras veces prefieren estar
bien a la vista del pblico. Hasta ahora es posible desplazarse en-
tre estos extremos trasladndose de un lugar a otro. La tecnolo-
ga electrnica de vigilancia y solicitud de servicios a distancia
ampla la gama de opciones, cambia los beneficios y los peligros
y requiere que reflexionemos sobre nuestros mecanismos lega-
les y arquitectnicos para conseguir un equilibrio adecuado.
En el escenario ms pesimista, los mecanismos fallarn
inevitablemente, los ms poderosos obtendrn siempre la infor-
macin que deseen y los dems acabaremos sin ningn tipo de
intimidad. Desde puntos de vista ms optimistas, encontraremos
formas eficaces de tratar la identidad como una mercanca
medida electrnicamente. La activaremos o la desactivaremos
segn el contexto.
Suministro a distancia
La vigilancia y la solicitud a distancia cambia significativa-
mente los sistemas de servicio, especialmente la atencin
mdica y los servicios de urgencia, pero lo que marca rea/-
mente la diferencia es la entrega a distancia. Si se puede enviar
un servicio a travs de una red, se puede extender el rea de
servicio hasta donde alcance esa red; potencialmente, a todo el
mundo. Esto genera grandes mercados de servicios, promete
una mayor igualdad de distribucin y es especialmente positi-
vo para quienes viven en zonas lejanas y poco desarrolladas, y
tambin para quienes estn inmovilizados por la edad o por
una enfermedad. Adems, el agente de servicio al final de la
lnea puede llegar a ser un incansable programa informtico,
en lugar de m operador humano.
En el caso ms sencillo, como el espectculo en vdeo y
audio, las noticias y algunos servicios educativos, el suministro
se reduce a la transmisin y visualizacin de una corriente de
informacin. Puede ser sincrnica, como las emisiones de radio
y televisin, o puede ser asincrnica, como los servidores de
noticias en la web. En ambos casos, la red slo proporciona con-
ductos en un sentido; la lgica es muy parecida a la de los siste-
mas de suministro de agua.
Con la comunicacin de doble sentido, el suministro a dis-
tancia se convierte en una opcin atractiva para empresas de ser-
vicio que persigan la estrategia de informar a los clientes de sus
opciones, asesorarles sobre su eleccin y luego realizar, en su
caso, una transaccin de cualquier tipo. Esto funciona incluso
cuando el producto o servicio adquirido se suministra de una
forma totalmente convencional.
Un caso tpico son los viajes. Antes haba que desplazarse a
la estacin de tren, a la oficina de una empresa de navegacin o
a una agencia de viajes local para informarse y para adquirir los
billetes. Ms tarde, con la llegada del telfono, se poda obtener
el mismo servicio con una llamada; las compaas areas y de
otro tipo de transporte empezaron a depender de las operacio-
nes del centro de llamadas y los agentes de viajes comenzaron a
pasar la mayor parte del tiempo al telfono. Recientemente, las
pginas web interactivas ofrecen una tercera posibilidad; se
pueden consultar bases de datos en lnea exhaustivas, realizar
sofisticadas bsquedas de vuelos y tarifas que cumplan nuestras
necesidades e inmediatamente hacer la reserva y la compra de
billetes mediante una transaccin en lnea. Esto ha dificultado la
supervivencia de las agencias .de viajes a partir de las comisiones
sobre la venta de billetes, como ha sido tradicionalmente, y las
ha obligado a competir mediante la calidad de informacin y el
asesoramiento que ofrecen".
Algunos sectores de la venta minorista estn recorriendo el
mismo proceso. Las tiendas en lnea de libros y discos, como
126 e-tapia La ciudad teleservida 127
Amazon.com, no slo ofrecen un servicio cmodo y permanen-
te; tambin compiten con las libreras tradicionales ofreciendo
informacin y asesoramiento cada vez ms sofisticados. Sus
catlogos son extensos y muy detallados, contienen resmenes,
recensiones y referencias cruzadas y se pueden consultar por
mltiples criterios. Adems, pueden aumentar la fidelidad de los
clientes ofrecindoles servicios de seleccin y recomendacin co-
laborativos que se hacen ms eficaces cuanto ms tiempo y ms
sistemticamente se compre con este sistema. Estos servicios
son mucho ms impresionantes que los anteriores pedidos por
correo o por telfono.
Los servicios bancarios y financieros se han visto tambin
afectados de forma espectacular. Los depsitos, reintegros y con-
sultas de saldo se han convertido en operaciones rutinarias de
gran volumen y bajo coste; se llevan a cabo cada vez ms a tra-
vs de cajeros automticos y sistemas electrnicos de banca en
casa, no por un administrativo tras un mostrador, como antes.
Las facturas se pagan en lnea, en vez de hacerlo por correo'. Y
un nmero creciente de inversores utilizan econmicos sitios en
lnea dedicados a la compraventa de valores en lugar interme-
diarios personales.
En este nuevo entorno competitivo, los vendedores intentan
destacar por la calidad de la informacin, del anlisis y del ase-
soramiento en lnea que pueden ofrecer. De esta forma, los sis-
temas de banca en casa se integran con los programas de gestin
financiera personal. Los vendedores de fondos de pensiones
crean elaboradas pginas web con informes actualizados, mate-
rial educativo, calculadoras de beneficios y otros instrumentos
de ayuda a la toma de decisiones, as como la posibilidad de rea-
lizar transacciones en lnea. Las pginas en lnea de compraven-
ta de acciones y fondos de inversin ofrecen carteras de valores
personalizadas, cotizaciones de bolsa en tiempo real. grficos de
medias mviles, predicciones trimestrales, calendarios econmi-
cos, informes de analistas y recomendaciones personalizadas, en
lugar del consejo de un intermediario.
Los que ridiculizan los servicios en lnea, pensando que no
son muy distintos de los que existan antes por correo o por tel-
fono, y que nada puede sustituir a la interaccin personal con un
especialista humano, no se estn enterando de nada. Es la ubi-
cuidad y la velocidad del suministro electrnico, combinadas
con la capacidad de integrar eficazmente la inteligencia electr-
nica, lo que representa una diferencia crucial. Las redes estn
abriendo vastos mercados tanto para servicios familiares como
para los radicalmente innovadores, los empresarios estn res-
pondiendo y est emergiendo con rapidez una nueva clase de
economa de 'servicios apoyada en la electrnica. Un nmero
cada vez mayor de empresas tradicionales de servicios van a
verse amazoneadas por advenedizos punto.coms,
Expandiendo la red de relaciones indirectas
El efecto social general de este nuevo tipo de sistemas de tele-
servicio es la eliminacin de los intermediarios tradicionales,
que se ven reemplazados por sistemas electrnicos y programas
informticos.
En lugar de ir a una sucursal bancaria y buscar al cajero,
alguien al que posiblemente hemos llegado a conocer gracias al
contacto regular, DOS relacionamos con un cajero automtico
impersonal o con un sistema electrnico de banca en casa. En
lugar de comprar entradas en la taquilla -o a un revendedor-,
buscamos en una pgina web, seleccionamos la butaca sobre un
plano en pantalla y pagamos con la tarjeta de crdito. En vez de
acercamos hasta nuestro amable tendero local, buscamos en los
catlogos y hacemos click en un botn de pedido. Donde antes
tenamos que hacer cola en el registro de automviles para reno-
var el carnet de conducir, ahora realizamos esa tarea en lnea.
De esta forma estn proliferando en nuestra vida diaria las
relaciones indirectas, annimas, posibilitadas por la electrnica,
al mismo tiempo que ciertas transacciones personales, y las rela-
ciones sociales secundarias con intermediarios tradicionales que
ello supone, se ven reducidas en la misma medida. La sociedad
como un todo depende cada vez ms de una amplia y compleja
red de intermediacin electrnica y automatizada -nuestro
nuevo chico de los recados para todo-. La reduccin del coste de
transaccin y el aumento de eficiencia del mercado es potencial-
mente enorme; no es extrao que Bill Gates haya escrito, rela-
mindose, sobre la naciente era de "capitalismo sin friccin'".
Mucha gente, muy comprensiblemente, teme la aparicin de
una subespecie de horno economicus comedora de bits I as como
128 e-topia
La ciudad teleservida 129
la eventual prdida de contacto humano y de relaciones. Pero,
hagamos la pregunta difcil: Qu es lo que merece la pena de
esas relaciones sociales concretas? Y, qu ser lo que las susti-
tuya? Por mi parte, puedo vivir perfectamente sin el contacto
humano que sola tener con los dependientes del registro de
vehculos, aburridos y estresados, y puedo utilizar mucho mejor
el tiempo que perd en la cola. Y no creo ser el nico que opina
lo mismo.
Seguramente, la cuestin es no dejar un vaco, o cubrir ese
vaco con concursos y reposiciones de series de televisin. Si la
eficiencia lograda a travs de la electrnica conlleva beneficios
humanos reales, deben complementarse con oportunidades para
emplear el tiempo liberado en algo mejor -entendiendo "mejor"
en trminos sociales e individuales-o Es un reto crucial para la
poltica y el diseo. Estamos dispuestos a considerar como un
xito social el espacio de vivienda y trabajo, conectado en red, si
nos da la oportunidad de dedicar ms tiempo y energa a nues-
tras relaciones primarias ms valiosas. El barrio a pequea esca-
la, de actividad permanente, se impondr en la medida en que
impulse y recompense una atencin renovada a la construccin
de la comunidad. Ypuede ser que el tiempo antes perdido en bus-
car y comprar libros se emplee ahora de forma ms productiva en
leer publicaciones electrnicas ms baratas y ms accesibles.
Telerrobtica
Todo esto se aplica a servicios que pueden convertirse en intan-
gibles. Pero, qu ocurre con los que tradicionalmente no slo
requieren intercambio de informacin, sino tambin de la mano
humana, all mismo y en el acto? Se puede arreglar el coche a
distancia?
Bien, seguramente se puede arreglar el ordenador, al menos
en ciertas circunstancias; si permitrnos que un tcnico especia-
lizado acceda remotamente a nuestro ordenador desde su siste-
ma, resolveremos problemas de funcionamiento de programas
sin que alguien tenga que desplazarse o sin llevar el ordenador a
un centro de servicio tcnico; de hecho, las redes a gran escala
resultaran muy difciles de mantener sin este tipo de servicio a
distancia. A medida que los ordenadores llevan cada vez ms
programas y ms conexiones de red incorporados, tambin pue-
den recibir este tipo de servicio con ms facilidad. Si no se puede
arreglar directamente, al menos se diagnosticar el problema a
distancia y el tcnico se presentar con las herramientas y com-
ponentes adecuados.
Donde no sea suficiente esta estrategia, puede intervenir un
telerrobot para hacer el trabajo, al menos en principio. El tele-
rrobot es una mquina de control remoto que es capaz de ejecu-
tar tareas fsicas variadas. Puede estar fijo en un sitio, como los
robots industriales, o puede ser mvil, como los vehculos de
reparto. Puede estar conectado directamente o de forma inalm-
brica a una red de comunicacin. Cada uno de sus movimientos
puede estar especficamente controlado, o puede disponer de
cierta capacidad autnoma de toma de decisiones.
El proyecto Telegarden, lleno de irona y creado por Ken
Goldman y Joseph Santarommano, fue una primera y provocati-
va exploracin de algunas de las formas en que podra funcionar
la telerrobtica en red. Se trataba de cuidar telerrobticamente
un jardn al que se acceda a travs de la web. Se poda formar
parte de la comunidad que lo mantena conjuntamente facilitan-
do la direccin de correo electrnico a los organizadores del pro-
yecto y a los dems jardineros. Ser miembro de esta comunidad
permita manejar a distancia un brazo robtica a travs de un
interfaz de la web, plantar y regar semillas, observar todas las
acciones y supervisar el estado del jardn. La revista Gardening
Design, que no destacaba normalmente por su inters hacia el
mundo digital, se vio obligada a comentar: "Sembrar una semilla
nica, invisible e intangible, a miles de millas de distancia podra
parecer algo mecnico, pero genera una apreciacin estilo zen
del acto fundamental del crecimiento. Aunque exento de sensa-
ciones, plantar esa semilla lejana sigue estimulando una actitud
de previsin, proteccin y nutricin. La inconfundible vibracin
del jardn late y empuja, incluso a travs de un mdem'".
En una rpida vuelta por la web se pueden encontrar un
montn de atractivos y entretenidos juguetes e instalaciones de
arte telerrobticos. Yahoo los clasifica como "artilugios intere-
santes conectados a la red". Segn escribo este prrafo, descu-
bro sitios que te permiten -o te prometen que te permiten, o que
en algn momento te lo habran permitido- excavar dibujos en
un terrario lleno de arena, controlar diversos componentes de
130
e-topia La ciudad teleservida 131
equipo de laboratorio, girar e inclinar cmaras de vdeo en dife-
rentes lugares, hacer funcionar maquetas de trenes en Alemania
y ver cmo se mueven, encender las luces que adornan un leja-
no rbol de Navidad, manejar varios telescopios automticos,
mover bloques con un brazo mecnico situado en la universidad
de Western Australia, pintar cuadros con pintura y pinceles de
verdad y hasta hacer tostadas a distancia.
En general, la telerrobtica parece complicada, cara y un
tanto perversa. En efecto, con frecuencia lo es, pero puede tener
un significado prctico en circunstancias en las que la distancia
y los costes de viaje sean muy grandes, cuando hay que suminis-
trar un servicio en lugares peligrosos o cuando la demanda est
muy diversificada y los proveedores expertos estn confinados
en pocos lugares. Consideremos la ciruga especializada, por
ejemplo. No hay duda de que lo deseable, normalmente, es que
el cirujano est en la misma habitacin que el paciente. Pero es
necesariamente mejor transportar a travs de largas distancias a
un paciente enfermo o a un cirujano ocupado, cuando se podra
sustituir con una combinacin de telerrobtica y de imagen digi-
tal proporcionadas por una sala quirrgica inteligente? Y qu
ocurre en los campos de batalla o en lugares devastados, donde
un cirujano sera demasiado valioso para arriesgarlo en primera
lnea? O si la demanda de un procedimiento especializado est
ampliamente difundida por todo el mundo, pero la destreza
necesaria slo est disponible en un par de centros principales?
La necesidad de suministrar servicios en este tipo de circuns-
tancias ha impulsado una investigacin intensiva sobre las posi-
bilidades de la teleciruga, as como el desarrollo de algunos
impresionantes prototipos de sistemas",
Por tanto, s, se puede utilizar la telerrobtica a veces para
estar en contacto -literalmente en contacto- con proveedores
remotos de servicios. Pero no hay que emocionarse demasiado
con brazos robticas o dispositivos tctiles de realimentacin. Al
menos, no todava.
La paradoja del teleservicio
Las limitaciones de la telerrobtica son instructivas. Por mucho
xito que tengan los nuevos sistemas de teleservicio, sigue sien-
do cierto que algunos servICIOS, incluyendo la mayora de los
ms modestos, an dependen de la presencia local de los pro-
veedores. Un t'eIetrabajador sigue necesitando llevar la ropa a la
tintorera, y no desea ir dema;iado lejos para ello. El interme-
diario electrnico puede operar globalmente, pero el empleado
que vaca papeleras y pasa la aspiradora por la oficina tiene que
estar all en ese momento. Pero a pesar de Telegarden, los jardi-
neros normales tienen que seguir poniendo sus manos en el sue-
lo. Los cocineros tienen que hacer llegar la comida a la mesa
cuando an est caliente. La telepeluquera o el teledentista pa-
recen muy lejanos en nuestro futuro. Combinndolo todo, vere-
mos rpidamente que los bienes y los servicios que produce una
ciudad para consumo local, a diferencia de lo que los economis-
tas regionales denominan "base exportable", probablemente
sigan suponiendo un porcentaje muy significativo del total'".
Por tanto, las concentraciones de poblacin y de actividad
econmica, una vez establecidas, siguen teniendo algn tipo de
potente adhesivo que las mantiene unidas". El suministro digi-
tal de servicios mdicos, educativos, financieros, de venta, de
ocio y otros muchos ofrecern probablemente nuevos modelos
de acceso al servicio dentro y fuera de dichas concentraciones,
pero desde luego no se van a disolver por ello. De hecho, surge
una especie de paradoja: lugares de actividad electrnica febril,
como el distrito financiero de Manhattan, la City de Londres o el
acomodado enclave de teletrabajo de Aspen, se convierten en
imanes para los trabajadores de servicios de bajo salario que rea-
lizan el tipo de tareas que no pueden hacer los ordenadores ni la
maquinaria controlada electrnicamente. Y, por supuesto, esta
concentracin de trabajadores de servicios forma parte de la
atraccin que este tipo de lugares ejerce sobre los ms privile-
giados. Es un pequeo e inconfesable secreto a voces que todos
esos lugares de alto poder adquisitivo conviven con una contra-
partida ms econmica en algn sitio cercano, mucho menos
interesante y atractiva.
Pero en este caso, sin embargo, el juego no ha empezado
todava. Paul Krugman sugiere, y probablemente tiene razn,
que la parte que sale perdiendo en el proceso se vengar en algn
momento!'. A medida que se amplen las redes, que proliferen
los lugares inteligentes y que los programas tengan cada vez ms
capacidad, los precios de los servicios que tienen que ver con la
132 e-topia La ciudad teleservida
133
informacin irn bajando; al mismo tiempo, el valor de los ser-
vicios realizados manualmente, que no se pueden automatizar o
suministrar a distancia fcilmente, irn subiendo en consecuen-
cia. Cocineros, jardineros, cuidadores de nios y fontaneros 10
tendrn cada vez mejor.
Mientras tanto, la conexin en red cambiar radicalmente el
funcionamiento de los pequeos proveedores de servicios. Los
sistemas de taxis, con sus operadores individuales coordinados
por centros de comunicaciones y de intermediacin, hace tiem-
po que han mostrado el camino. En la era de las telecomunica-
ciones digitales. las agencias de interrnediacin de servicios en
lnea ofrecern directorios, informacin de precios y disponibi-
lidad, y recomendaciones. En lugar de llamar a un fontanero y
ser puesto en espera o quedar enredado en una maraa de tel-
fonos, es posible enviar un agente informatizado que encuentre
un experto en tuberas con la aptitud requerida, que compruebe
tarifas, disponibilidad y referencias y que establezca automti-
camente una cita. En lugar de comprar mobiliario en una tien-
da local de antigedades, buscaremos en una pgina nacional de
subastas en lnea.
En suma, las fuerzas espaciales puestas en marcha por el
teleservicio son complejas y a veces tiran en distintas direccio-
nes al mismo tiempo. Pueden generar a la vez tendencias de des-
centralizacin y de vuelta a la centralizacin. Pueden romper
los vnculos entre la demanda local y el suministro de servicios
local, pero tambin pueden reforzar el dominio de los centros de
servicio, ya establecidos.
Fachada electrnica, espalda arquitectnica
Desde el punto de vista de la arquitectura, la consecuencia ms
sorprendente del teleservicio es la transformacin de la relacin
tradicional entre la fachada y la parte de atrs. Muchas empre-
sas estn comenzando a adquirir fachadas electrnicas y partes
de atrs arquitectnicas.
Pensemos, por ejemplo, en una tienda situada en una calle
de compras al viejo estilo. La fachada de la tienda presenta la
empresa al pblico y el espacio que hay inmediatamente detrs
es donde los clientes curiosean la mercanca, entablan relacin
con el personal de ventas y hacen sus compras. Ms atrs est el
almacn y la zona de administracin, que no estn abiertos al
pblico. An ms all, en el fondo, puede haber un almacn y la
oficina principal. En general, existe una /erarqua muy clara de
visibilidad y de presencia pblica.
En el equivalente electrnico de dicha tienda, sin embargo,
el interfaz en lnea asume la funcin de fachada a la calle, de la
sealizacin, de los escaparates y del espacio de venta; la inform-
tica se encarga por completo de regular la interaccin de la em-
presa con sus clientes. El espacio trasero permanece, la
de almacenar la mercanca y ubicar al personal administrativo
se mantiene. Sin embargo, las limitaciones de emplazamiento se
diluyen, y este espacio trasero se puede distribuir libremente
en cualquier modelo nuevo que tenga sentido. Adems, los edi-
ficios que proporcionan este espacio trasero no tienen que es-
tar necesariamente en lugares urbanos destacados, de renta
alta, ni tienen ningn papel representativo; pueden ser lejanos
y annimos. ." .,.
En una librera en lnea, por ejemplo, la pagma inicial es el
equivalente de la fachada y se encuentra usando un motor de
bsqueda o siguiendo enlaces desde otras pginas, no deambu-
lando a lo largo de una calle. El catlogo en lnea corresponde
a las estanteras de libros reales, los mecanismos de bsqueda
y agentes informatizados facilitan el examen de los ttulos y el
formulario de pedidos en lnea ejecuta la funcin del mostra-
dor y de la caja registradora. En alguna parte, desde luego,
existe un gran almacn, o un sistema de pequeos almacenes
distribuidos a lo largo del rea de servicio, donde se almacenan
fsicamente los libros, se localizan, se empaquetan y se despa-
chan de la manera ms tradicional. y asimismo, en alguna otra
parte, posiblemente en un lugar muy diferente, segn
el mercado de trabajo y la infraestructura de telecomumcaclO-
nes, existen servidores, centros de llamadas y oficinas adminis-
trativas.
Lgicamente, el carcter y la distribucin del espacio trase-
ro administrado electrnicamente vana segn la naturaleza de
los productos y los servicios que ofrecen las empresas. Ciertos
artculos muy perecederos que requieren un reparto rpido, co-
mo la comida caliente, necesitan espacios traseros distribuidos a
lo largo del rea de servicio; no puede haber un centro nacional
134 e-tapia La ciudad teleservida 135
de suministro de pizzas. Los supermercados en lnea necesitan
almacenes situados de forma que permitan la entrega en el da
dentro de las zonas metropolitanas. Las libreras en lnea, que se
basan en la entrega area y por carretera, necesitan grandes con-
centraciones de espacio de almacn en los nodos de transporte
nacional e internacional. Y las empresas de servicios financieros,
que no suministran nada fsico, pueden situarse en cualquier si-
tio que les atraiga en funcin de alquileres y disponibilidad de
mano de obra. Cuando los trabajadores del espacio de atrs no
tienen que manejar artculos fsicos pueden estar incluso en luga-
res de teletrabajo muy dispersos sin conexin espacial de ningn
tipo con los clientes.
Al mismo tiempo, la fachada electrnica de una empresa
cambia el estilo y la granularidad de su representacin pblica.
Antes, por ejemplo, los bancos estaban representados por sucur-
sales situadas en calles principales. Ahora estn representados
por una gran cantidad de cajeros electrnicos, pequeas sucur-
sales y pantallas de banca en casa distribuidos segn un modelo
muy diferente, mucho ms difuso.
Espacios servidos y de servicio revisitados
Lo ms importante, no obstante, es que el teleservicio demanda
una nueva definicin de la organizacin del espacio arquitect-
nico, tanto a la escala de los edificios como de la propia ciudad.
En la dcada de los aos sesenta, Louis Kahn estableci una
influyente distincin entre los espacios de servicio y los espacios
servidos de un edificio. El espacio servido era el lugar de las activi-
dades humanas importantes, mientras que el espacio de servicio
acoga las actividades de apoyo y el equipamiento que necesita-
ba el espacio servido. As, una planta de laboratorio podra ser
un espacio servido, con las salas adyacentes y los conductos de
ventilacin corno espacios de servicio.
Desde entonces, los expertos en tecnologa de redes han
aprendido a pensar de forma similar, e incluso a reinventar una
terminologa parecida. La web y otras estructuras de redes simio
lares, consta de sitios clientes y sitios servidores. La oficina en
casa puede ser un sitio clente, por ejemplo, soportado por el ser-
vidor de Intranet de nuestra empresa.
Hoy, en la era de la red digital, estn empezando a conver-
ger ambos conceptos. Se podran seguir relacionando de una
forma tradicional los espacios inteligentes servidos y de servicio,
haciendo que sean adyacentes, pero tambin podra estable-
cer su conexin funcional a travs de un remoto enlace electr-
nico. La organizacin funcional del espacio arquitectnico se
puede seguir deduciendo de las plantas y de los mapas de uso del
suelo, pero ahora tambin se debe tener en cuenta el compo-
nente de las redes y de los programas.
9 ECONOMiA DE PRESENC1A
En la ciudad reestructurada electrnicamente del siglo XXI, qu
haremos para elegir entre relaciones cara a cara y telecomuni-
caciones? Cundo preferiremos viajar para ir a una reunin y
cundo estaremos encantados de sustituir el viaje por una cone-
xin remota? Cundo nos comunicaremos de forma simultnea
y cundo decidiremos hacerlo de forma asincrnica? Cmo se
tendrn en cuenta nuestras opciones personales? Qu modelos
espaciales y temporales unitarios surgirn?
Yo creo que planificaremos nuestras acciones y asignare-
mos nuestros recursos dentro del marco de una nueva econo-
ma de presencia1 Al realizar nuestras transacciones diarias nos
descubriremos pensando constantemente en los beneficios de
los distintos grados de presencia que tenemos ahora a nuestra
disposicin y sopesndolos con el coste.
Los elementos de esta economa de presencia estaban pre-
sentes y estructuraban la vida cotidiana de las ciudades del pasa-
do. Pero la infraestructura de telecomunicaciones digitales y los
espacios inteligentes completan ahora el sistema y, como conse-
cuencia, estn introduciendo nuevas posibilidades y reestructu-
rando radicalmente los beneficios y costes comparativos.
El coste de estar ahi
Normalmente no pensamos en ello, pero la presencia consume
recursos y cuesta dinero. Habitualmente pagamos ms, en tari-
138 e-topa Economa de presencia 139
fas de hotel o alquiler de oficinas, por ejemplo, por estar presen-
te en donde todo el mundo quiere estar, que por ir a donde nadie
quiere acercarse. Y cuesta dinero y esfuerzo ir a un sitio para
reunirse con alguien, realizar transacciones o ver una actuacin.
Estar en el lugar correcto en el momento adecuado puede resul-
tar muy caro.
Antes de que la tecnologa de las telecomunicaciones comen-
zara a cambiar las cosas, estar "presente" significaba siempre es-
tar fsicamente all, en algn lugar especifico, para establecer la
posibilidad de una interaccin directa, cara a cara. Ello conlle-
vaba la inversin de recursos en edificios adecuados para estar
juntos, adems del sistema de circulacin o transporte necesa-
rio para llegar all. Esta, por supuesto, era la esencia del gora
antigua.
En estas condiciones, la proximidad, tanto en tiempo corno
en espacio. tena una gran demanda y se convirti en un recur-
so muy escaso y valioso. Existan lugares privilegiados y tiempos
privilegiados, as corno centros y periferias. Los edificios y las
ciudades estaban organizados minuciosamente para lograr un
uso eficaz del espacio y la circulacin.
Lmites tradicionales
Adems, existan estrictas limitaciones de tamao. Una comuni-
dad no poda crecer demasiado sin empezar a segregarse; sus
miembros tenan que conocerse unos a otros y reunirse en per-
sona para realizar transacciones y discutir asuntos de inters
comn, pero los medios para conseguir estos fines eran limita-
dos. Corno sealaron Platn y Aristteles en sus perspicaces an-
lisis sobre la organizacin y funciones de las ciudades, la vida en
comunidad se volva directamente imposible cuando haba
demasiada gente intentando participar en ella'. Un gora slo
poda crecer hasta cierto tamao.
La enorme plaza de Tiananmen de Pekn representa vvida-
mente los lmites funcionales del espacio pblico urbano tradi-
cional'. Tiene aproximadamente cien acres de superficie y si la
multitud se compacta realmente dentro de ella, como ocurre en
alguna ocasin, puede contener cerca de un milln de personas.
Sin embargo, esta condicin no es la adecuada para un discurso
democrtico multidireccional. Tiananmen sirve sobre todo para
dirigirse a las masas y aclamar lderes, o para colocar cuerpos en
primero lnea para que se les resistan.
La alternativa asincrnica
Sin embargo, mientras se estaban construyendo las antiguas
goras griegas se gestaba una reorganizacin social y cultural
que cambiara las cosas para siempre. Los primeros y primitivos
medios para hacer marcas visibles sobre una superficie haban
creado la posibilidad de registrar externamente la informacin;
se vea algo y se dibujaba, o se oa algo y se registraba por es-
crito. Los transmisores y receptores de informacin ya no tenan
que estar fsica y simultneamente presentes para completar la
transmisin; la separacin en el tiempo ya no era una barrera
infranqueable. Un mensaje escrito o dibujado se poda interpre-
tar mucho despus de que el autor hubiera abandonado el lugar,
e incluso, sorprendentemente, despus de su muerte",
De esta forma se hizo posible la comunicacin asincrnica.
Haba comenzado el largo proceso de desmaterializacin de la
informacin. La vida econmica, social y cultural ya se poda man-
tener no slo con movimientos y concentraciones de personas,
sino tambin con la produccin, la reproduccin, el almacena-
miento, la distribucin y el consiguiente uso de la informacin
inscrita en los asuntos humanos. La conexin e interaccin entre
personas, las comunidades que estos intercambios crearon y
mantuvieron y la forma de las ciudades que los albergaban, todo
comenz a cambiar inexorablemente.
Lewis Mumford, sin ir ms lejos, estaba convencido de que
ste fue el momento urbano decisivo. En su gran obra The City
in History, coment:
No es casualidad que el nacimiento de la ciudad como unidad autno-
ma, con todos sus rganos histricos totalmente diferenciados y activos,
coincidiera con el desarrollo del registro permanente: con los glifos. los
ideogramas y el alfabeto, con las primeras abstracciones de los nmeros
y los signos verbales. Para cuando esto ocurri, la cantidad de cultura que
habia que transmitir oralmente sobrepasaba la capacidad de un pequeo
grupo, incluso durante una larga vida. Ya no era suficiente que la expe-
140 e-topa Economa de presencia 141
rienda consolidada de la comunidad descansara en las mentes de sus
miembros de ms edad",
En otras palabras, la ciudad lleg a depender de la combi-
nacin entre comunicacin sincrnica y asincrnica -discurso
y texto, orador y escriba, en directo y grabado, contrato escrito y
apretn de manos, gora y archivo-. Cada opcin tena su coste,
sus ventajas e inconvenientes, y haba que sopesarlos a la hora
de elegir. Era el principio de la economa de presencia.
Movilizacin de la informacin
Las tecnologas de comunicacin asincrnica evolucionaron len-
tamente al principio, y posteriormente a ritmo creciente segn
se iba aproximando nuestra propia poca. En un principio, los
medios de registro eran pesados y difciles de transportar, y
a menudo formaban parte integral de estructuras permanentes;
existan tablillas de piedra y arcilla, as como marcas pintadas o
grabadas en los muros", Los edificios religiosos o monumenta-
les, en particular, estaban cargados de imgenes y de texto, se
situaban en el centro de las comunidades y se diseaban para ser
el foco de la vida espiritual, social y cultural'. En esta fase, era el
lector el que sola acercarse a la informacin, en lugar de la
informacin al lector.
Sin embargo, el papel y otros medios similares ms ligeros
hicieron que la informacin escrita fuera mucho ms manejable.
Primero lleg el rollo de papiro, despus el libro de cdices, ms
cmodo. La pintura de caballete, que se poda comprar, vender
y transportar, se convirti en una alternativa a la pintura mural
cada vez ms popular; como dijo una vez McLuhan, "desinstitu-
cionalizaron" las imgenes'. Las cartas y los manuscritos cosidos
movilizaron los textos de la misma manera. En algn momento,
Aldus Manutius, de Venecia, comenz a producir libros impre-
sos manejables y baratos'.
Esta nueva movilidad, junto con un transporte eficaz, crea-
ron las condiciones necesarias para la introduccin del sistema
pblico de correos, que tuvo sus races en el sistema de correo
a caballo que haban establecido reyes y emperadores desde el
principio de los tiempos. Cro, emperador de Persia, utiliz este
sistema en el siglo VI a.C. Sistemas similares sirvieron al
Imperio Romano y al de Carlomagno. A partir del siglo XVI, el
sistema de correos de los monarcas europeos entr en el nego-
cio de transportar cartas para los ciudadanos privados. En el
siglo XIX, los servicios pblicos de correos, eficientes y asrpla-
mente accesibles, proporcionaban una forma cada vez ms
indispensable de comunicarse de manera asincrnica, pero
relativamente rpida, a travs de distancias considerables; los
mensajes podan viajar en diligencia, barco de vapor, tren o
incluso en pony express.
Cuando aparecieron los estados-nacin modernos los siste-
mas nacionales de correos se convirtieron en monopolios del
gobierno, o casi-monopolios, y participaron en los tratados para
el intercambio internacional del correo. La red global resultante
fue el primero de los muchos sistemas de distribucin de infor-
macin a gran escala de este tipo que siguieron. Y, a pesar de ser
varios rdenes de magnitud ms lentos que los sistemas actuales
de telecomunicaciones digitales, posean muchas de sus caracte-
rsticas estructurales esenciales.
Los comienzos de la interaccin a distancia
Se han invertido los trminos; ahora, la informacin busca a
los lectores, en lugar de ser los lectores los que buscan la in-
formacin. Como ilustran las novelas de Austen, Dickens y
Trollope, el cartero haba empezado a jugar un papel impor-
tante en el mantenimiento de la vida social. Las ernpresas
intercambiaban pedidos y facturas por correo. Los profesiona-
les ilustrados empezaron a descubrir lejanas comunidades de
intereses, a las que llegaba la correspondencia, que luchaban
por su atencin y su lealtad en competencia con la sociedad
local JO y apareci como un guila solitaria el primer trabaja-
dor a distancia: a partir de 1880, Robert Louis Stevenson pudo
establecerse en una remota isla de Samoa, seguir llevando una
vida de autor prolfico y de xito y permanecer en contacto con
sus numerosos amigos y conocidos, todo porque los barcos que
hacan la ruta de Sidney a San Francisco atracaban una vez al
mes en Apia para recoger y entregar el correo.
142
e-topia Economa de presencia 143
A mediados del siglo XIX, John Dewey volvi la mirada hacia
atrs sobre el milenio y reflexion:
A Platn le pareca casi evidente, corno ms tarde tambin a Rousseau,
que un autntico estado dificilmente podra ser mayor que el nmero de
individuos que pueden conocerse personalmente entre ellos. La moderna
unidad del estado se debe a las consecuencias de la tecnologia, emplea-
da de forma que favorece una rpida y fcil circulacin de opiniones y de
informacin, generando una interaccin constante y compleja, que sobre-
pasa los limites de las comunidades de relaciones personajes. La desapa-
ricin de las distancias, en cuya base hay agentes fisicos, ha traido la exis-
tencia de la nueva forma de asociacin poltica11.
As, la movilizacin de la informacin ha aadido una nueva
dimensin a la economa de presencia. Pudieron surgir sistemas
de integracin social y econmica a mayor escala; y dentro de
ellos se poda optar entre viajar para asistir en persona a una
reunin. o basarse en la comunicacin a distancia.
Descargar una vida
Las propiedades tcnicas del medio y mensaje han demostrado ser
cruciales. Un mensaje duradero poda trascender el tiempo, un
mensaje compacto poda reducir al mnimo el espacio de archivo
necesario y un mensaje ligero poda vencer la distancia al reducir
la dificultad y el coste del transporte. Las bibliotecas y los servicios
de correos difcilmente habran evolucionado hasta sus niveles ac-
tuales de sofisticacin y eficiencia si todava tuvieran que confiar
en la transcripcin sobre pesadas y enormes tablas de piedra.
El papel allan el camino, pero fue el creciente dominio del
electromagnetismo durante el siglo XIX lo que finalmente resol-
vi el problema de desmaterializar los mensajes y transmitirlos
velozmente a travs de largas distancias. Adems, trajo apareja-
da la entonces increble posibilidad de codificar una seal en un
extremo de un cable, transmitirla y, finalmente, descodificarla
en el otro y distante extremo. Esto abri la primera era de las
telecomunicaciones electrnicas: el telgrafo, el telfono y, ms
tarde, ya incluso sin cables, la emisin por radio y televisin. En
las empresas y en la industria puso en marcha una revolucin en
la coordinacin y el control", y desde el punto de vista de la cul-
tura gener la primera aldea global, que McLuhan describi tan
vvidamente. "-
El siguiente gran avance -la conmutacin de paquetes- no
era una nueva tecnologa de registro y archivo, ni un nuevo siste-
ma de transmisin, sino un medio para gestionar con eficacia flu-
jos de informacin de gran volumen y alta velocidad a travs de
redes de telecomunicaciones. Apareci por primera vez como tec-
nologa experimental en los aos sesenta, prolifer en los setenta
y los ochenta y se hizo indispensable en los noventa. En un par
de dcadas cambi por completo nuestra forma de pensar sobre
las telecomunicaciones". Nos trajo ARPANET, Ethernet y otras
formas de redes de rea local, Internet y la World Wide Web.
A diferencia de las redes telefnicas y de televisin por ca-
ble, que operan de forma sincrnica, las redes de conmutacin
de paquetes estn diseadas desde el principio sobre todo para
transmitir informacin digital de forma asincrnica. La idea
esencial es trocear los mensajes en pequeos "paquetes" de da-
tos, cada uno de los cuales va etiquetado especificando su desti-
no deseado!". Un paquete puede contener varios mensajes cortos
y un mensaje largo puede requerir varios paquetes".
Los paquetes etiquetados se dirigen a travs de la red, nor-
malmente pasando por mecanismos electrnicos intermedios,
igual que una carta puede recorrer varias oficinas postales, y al
final vuelven a ser unidos en la secuencia correcta en el lugar de
recepcin16. Es como si se arrancan las pginas numeradas de un
libro, se envan por correo en sobres diferentes y se vuelven a jun-
tar cuando llegan, excepto que las operaciones de desmontaje
y montaje son automticas e invisibles para el usuario!"
La idea podra no haber tenido tanto potencial revoluciona-
rio si los ordenadores hubieran seguido siendo escasos y caros,
como lo eran en los aos sesenta cuando se puso en marcha esta
nueva tecnologa por primera vez -a la mayora de nosotros no
nos interesaran los detalles esotricos de la tecnologa de con-
mutacin mientras permanecieran en laboratorios especializados
y contextos empresariales-o Sin embargo, junto con el silicio
-chips de memoria, microprocesadores y conexiones de fibra pti-
ca asequibles- el resultado fue una combinacin explosiva. Abri
la posibilidad de las inmensas redes actuales, donde se almacenan
enormes cantidades de informacin digital de manera distribui-
144
e-topa Economa de presencia 145
da, donde la informacin puede moverse rpidamente de un nodo
a otro, y donde la inteligencia artificial se utiliza para gestionar e
interpretar flujos de informacin de inconcebible complejidad.
Modos y opciones
A estas alturas, la economa de presencia ha tomado cuerpo
totalmente; ya tenemos los medios para relacionarnos entre no-
sotros, localmente o a distancia, de forma sincrnica o asincr-
nica, o en todas las combinaciones posibles de lo anterior.
Imaginemos, por ejemplo, que queremos hacer llegar cierta
informacin a un colega. Qu opciones tenemos? La siguiente
tabla las resume esquemticamente:
Una tercera posibilidad es llamar por telfono a su exten-
sin. Si est, y contesta, la interaccin es remota y asincrnica .
En este caso, la-tecnologa de apoyo toma la forma de un siste-
ma de telecomunicaciones. En lugar de un telfono podra ser,
por supuesto, un sistema de videoconferencia o un entorno vir-
tual compartido.
Por ltimo, se puede interactuar a distancia y de forma asin-
crnica intercambiando correos electrnicos o correos de voz.
Esto requiere una combinacin de telecomunicaciones y de
tecnologa de grabacin y archivo. Puede ser algo tan simple co-
mo un contestador automtico conectado al auricular del tel-
fono, o algo tan elaborado como Internet.
Costes y beneficios
En primer lugar, podemos acercarnos hasta su despacho di-
rectamente y discutir el asunto en persona. Eso nos coloca a am-
bos fsicamente en el mismo lugar y en el mismo tiempo, es decir,
se trata de una comunicacin sincrnica y local. Este encuentro
se ve reforzado por la disposicin arquitectnica: espacio apro-
piado, escritorio, sillas y mesa de conferencias. Si su despacho
es un lugar inteligente, podemos aumentar nuestra interaccin
verbal electrnicamente, por ejemplo, proyectando una presen-
tacin de vdeo desde nuestro ordenador porttil.
Si no estuviera en el despacho, podemos dejarle una nota en
la mesa, o pegada en la pantalla del ordenador, de manera que
pueda leerla en algn momento posterior. Depender de los dos
el estar en el mismo sitio, pero no es preciso que uno est al
mismo tiempo; este es un caso de comunicacin local asincrni-
ca. Requiere una tecnologa adecuada de grabacin y de archivo
y el receptor debe ser capaz de encontrar el mensaje con facili-
dad. En su forma ms elaborada utiliza tablones de noticias y
boletines, estantes de biblioteca y dispositivos como mquinas
expendedoras o cajeros automticos que permiten la transferen-
cia controlada asincrnica de los objetos materiales.
Local
Remoto
Sincrnica
Hablar cara a cara
Hablar por telfono
Asincrnica
Deiar nota sobre la mesa
Enviar correo electrnico
Cmo elegir entre estas posibilidades? Puesto que resulta que
difieren considerablemente en relacin a su coste, ventajas e
inconvenientes, normalmente se evalan segn demande la si-
tuacin o contexto especfico.
El encuentro cara a cara ofrece la interaccin ms intensa,
de ms calidad y potencialmente ms satisfactoria; no se ve
constreida por la capacidad de almacenamiento, el ancho de
banda de las telecomunicaciones o las limitaciones de los inter-
faces. Pero es, con mucho, la opcin ms cara, tanto en coste
directo como en coste de oportunidad: requiere viajar y consu-
me recursos inmobiliarios, a menudo en lugares cntricos y muy
caros. Y lo ms importante, consume nuestro tiempo: slo tene-
mos una cantidad de tiempo limitado al da para reunirnos con
la gente, y requiere algo de este tiempo. Por tanto, esta opcin
tiene sentido en contextos donde la importancia de la interac-
cin justifica su alto coste.
La comunicacin asincrnica es mucho menos directa e in-
tensa y acta en gran medida como filtro: leer a Osear Wilde no
es ciertamente lo mismo que estar con Osear Wilde. Sin embargo,
ofrece la posibilidad de comunicarse a pesar de las diferencias de
tiempos, reduce fastidiosas interrupciones y facilita la vida al eli-
minar la necesidad de coordinar la agenda, adems de que permite
finalizar la interaccin cuando uno quiera. Los costes de oportuni-
dad se reducen efectivamente porque no hay tantas interacciones
compitiendo por nuestra atencin en las horas de mayor actividad.
146 e-topa Economa de presencia
147
En muchos contextos, estas ventajas superan ampliamente a los
inconvenientes; aunque podamos perder la interaccin humana
con el cajero del banco, la mayora de la gente, la mayora de las
veces, prefiere un cmodo y asincrnico cajero automtico.
La comunicacin a distancia tambin hace que perdamos al-
go: hablar con nuestra pareja por telfono, incluso aunque se trate
de un sistema de teleconferencia, no se puede comparar con estar
all en persona, pero tiene la gran ventaja de eliminar el tiempo y
el coste de los viajes. As, tenderemos a preferir esta opcin en
contextos en los que la velocidad y el bajo coste son fundamenta-
les y no importe demasiado la prdida de la proximidad.
La comunicacin remota asincrnca llega al extremo de
separar a los participantes tanto en el tiempo como en el espa-
cio. Un mensaje por correo electrnico es mucho menos perso-
nal que una reunin cara a cara, o incluso que una conversacin
telefnica, pero puede ser mucho ms cmodo y mucho menos
costoso, especialmente si intervienen distancias y zonas hora-
rias. Hoy en da, personas muy ocupadas son capaces de mane-
jar con eficacia docenas o incluso centenares de interacciones
por correo electrnico en una jornada de trabajo, con corres-
ponsales dispersos por todo el mundo, pero no podran tratar
ms que con una pequea parte de ellos si tuvieran que hacerlo
en persona o por telfono.
Las ventajas, inconvenientes y costes de estos diversos mo-
dos de interaccin se pueden resumir como sigue;
Requiere transporte Requiere transporte
Requiere coordinacin Elimina la coordinacin
Intensa, personal Desplaza en el tiempo
Coste muy alto Reduce el coste
Elimina el transporte Elimina el transporte
Requiere coordinacin Elimina la coordinacin
Desplaza en el tiempo Desplaza en el tiempoy el espacio
Reduce el coste Coste muy bajo
Local
Remota
Sincrnica Asincrnica
En las sociedades previas a la escritura todo funcionaba
dentro del cuadrante "Local-Sincrnica" de la tabla; no haba
otra alternativa, y los costes asociados limitaban fuertemente el
tamao y la forma de los emplazamientos. Con la aparicin de
la escritura, tal como han apuntado Mumford y otros, una parte
importante de la interaccin humana se desplaz al cuadrante
"Local-Asincrnica" Y las ciudades empezaron a desarrollar su
forma moderna caracterstica. Con las telecomunicaciones se
abri el cuadrante "Remota-Sincrnica", aument la escala de
las organizaciones y unidades sociales y empez en serio el largo
proceso de la globalizacin. .
Mucho ms recientemente, con el desarrollo y despliegue a
gran escala de las redes digitales, se ha producido un desplaza-
miento veloz y masivo de las actividades, cruzando la dlagonal
de la tabla hacia el coste muy bajo del cuadrante "Remota-
Asincrnica". Ese ha sido el efecto ms importante de la revolu-
cin digital.
Tomando decisiones
.Hasta dnde llegaremos? La comodidad y bajo coste de la comu-
en red, remota y asincrnica, eliminar directamente
las dems posibilidades?
Segn todas las evidencias, parece poco probable. Por d
contrario, todos los modos tendrn sus papeles adecuados y dIS-
tribuiremos la eleccin entre las cuatro opciones segn nuestras
necesidades y nuestra disponibilidad para pagar el coste
do en cada contexto especfico. Para ilustrar este punto, consi-
deremos cmo podramos elegir entre las distintas formas de
hacer llegar un mensaje a un colega. .
Por supuesto, depende en parte de la naturaleza e Impor-
tancia del tema. Si es de extrema importancia y pensamos que
la presencia personal interesa de verdad, entonces haremos.
esfuerzo de abandonar el despacho y nos dispondremos a utili-
zar algo del precioso y limitado tiempo que tenemos disponible
para reunirnos con la gente. Sin embargo, si el asunto es mucho
menos importante, probablemente nos contentemos con uno de
los modos ms rpidos, ms baratos y menos directos, conser-
148
e-topa
Economa de presencia 149
vando as el tiempo y la energa para otros propsitos ms prio-
ritarios.
En el caso extremo de que un asunto sea muy delicado y
confidencial, es posible que no queramos dejar constancia de re-
gistro alguno que pueda ser descubierto por otros, ni enviar nin-
gn mensaje que alguien pueda escuchar o interceptar. En este
caso, la mejor opcin es la comunicacin cara a cara, en un lu-
gar a salvo de odos indiscretos. Por eso los bares frecuentados
por la mafia tienen reservados en la parte de atrs, los espas
hablan con la ducha abierta y los abogados de alto nivel y ejecu-
tivos de negocios necesitan los extravagantes pero ruidosos res-
taurantes de Manhattan.
La eleccin puede estar influida tambin por la relacin pre-
via existente con el colega en cuestin. Si es conocido desde hace
tiempo y existe confianza entre ambos, puede bastar un breve
mensaje por correo electrnico, incluso aunque el asunto sea
muy delicado, ya que podemos confiar en que nuestras palabras
escritas no sern mal interpretadas. Sin embargo, si no existe ese
tipo de confianza, sentiremos Una mayor necesidad de reducir el
riesgo de un malentendido, o de evitar susceptibilidades, reu-
nindonos en persona.
Qu OCurre si nuestro colega sufre una gripe virulenta, tie-
ne un despacho que huele a comida rpida podrida, a zapatillas
de deporte viejas y a tabaco, o si esperamos que se ofenda violen-
tamente por lo que tenemos que decirle? Puesto que, bajo estas
circunstancias, el telfono es menos arriesgado y desagradable
que una entrevista cara a cara, preferiremos cobardemente usar-
lo. Si queremos evitar cualquier clase de confrontacin, es inclu-
so mejor enviar un correo electrnico. Como dira Paul Smon,
es una forma ms de dejar a tu amante. Pero podemos tener la
sensacin de que hacer esto es pusilnime e irresponsable, y de-
cidir entonces que es mejor acudir y enfrentarse a lo que caiga.
Tambin hay que tener en cuenta el lugar donde estemos en
ese momento, as como la circunstancia; si la distancia hasta el
otro despacho es corta, el esfuerzo supletorio para tener una
reunin es muy pequeo y puede merecer la pena, incluso para
una discusin informal o un asunto de menor importancia. Pero
si el otro despacho est lejos, hay un mayor coste para obtener
el mismo beneficio, por lo que estaremos ms inclinados a em-
plear el telfono o el correo electrnico. Si uno es joven y est
sano, un paseo hasta el otro despacho puede ser fcil y agradable,
pero si es mayor y est dbil, o se ha roto una pierna, caminar
puede suponerun gran esfuerzo y seria necesario un beneficio
mayor que lo justificara. Si ambos trabajamos con el mismo ho-
rario, la comunicacin sincrnica es ms factible que s, traba-
jamos en turnos diferentes, pero si uno de los dos est de viaje y
en una zona horaria diferente, la comunicacin asincrnica a
travs de correo electrnico, correo de voz o fax puede ser cmo-
da a pesar de la falta de inmediatez inherente a estos medios.
Tambin est la cuestin del resto de tareas que tenemos
que hacer. Cuando existen demandas en conflicto sobre la pre-
sencia, no podemos resolverlo estando fsicamente en dos sitios
a la vez, pero s podemos dividir nuestra presencia electrnica-
mente. Si tenemos que quedarnos en casa para cuidar a un hijo
enfermo, podemos seguir comunicndonos con nuestros colegas
por telfono o correo electrnico. Esta divisin es posible, en
parte, por la notable capacidad humana para procesar en para-
lelo diferentes lineas de informacin; podemos vigilar a nuestro
hijo mientras escuchamos a alguien por el telfono. Tambin se
aprovecha de que es mucho ms rpido establecer conexiones
electrnicas entre dos lugares que ir y volver fsicamente entre
dos sitios muy distantes. Si hay pocas demandas simultneas de
nuestra presencia podemos ser capaces de satisfacer la mayora
de ellas acudiendo realmente en persona. Por el contrario, si
intentamos satisfacer muchas demandas simultneas, estaremos
obligados a basarnos mucho ms en la comunicacin asincrni-
ca a distancia; por eso es por 10que los directores generales muy
atareados dependen tanto del correo electrnico.
Podemos preocuparnos por la intencin indirecta y tcita de
una interaccin, tanto como por su propsito evidente. Un jefe,
por ejemplo, puede subrayar la importancia de un mensaje, o
demostrar simpata o apoyo, haciendo una visita personal al
despacho de un subordinado ms joven, en lugar de llamarle por
telfono o enviarle un correo electrnico. Al mismo tiempo, pro-
bablemente descubriremos poco sobre nuestros subordinados a
travs del intercambio de correos electrnicos; aprenderemos
ms a travs del telfono y mucho ms an en un intenso deba-
te cara a cara.
Tambin podemos preocuparnos sin ms por mantener un
equilibrio razonable en la vida. Si hemos empleado mucho tiem-
150 e-tapia Economa de presencia
151
po llamando por telfono y enviando correos electrnicos, puede
que la falta de contacto humano directo nos haga sentimos abu-
rridos y solitarios". En este caso, lo mejor es salir del despacho
y darse una vuelta por el pasillo.
Por ltimo, podemos damos cuenta de que los distintos mo-
dos de comunicacin disponibles no son slo opciones por se-
parado, sino que a veces pueden combinarse eficazmente. Por
tanto, podemos llamar por telfono para concertar una entrevis-
ta personal, o acceder a las agendas en lnea de nuestros colegas
para ver cundo estn disponibles para una llamada telefnica
o una reunin; tambin podemos dar instrucciones a un agen-
te informtico para que negocie con su agente y busque un
momento adecuado para reunirse. Algunas veces, este tipo de
combinaciones puede producir el sndrome del "amigo por
correspondencia": se inicia un contacto a travs del correo elec-
trnico, se profundiza mediante conversaciones telefnicas y en
algn momento se decide que merece la pena tener una entre-
vista personal.
El persistente poder del lugar
El carcter y la calidad del despacho de nuestro colega puede
tener tambin su importancia. Si es un lugar agradable, y si ofre-
ce la intimidad y el ambiente necesarios para despachar asuntos,
la probabilidad de ir all es mucho mayor. Pero si se trata de un
cuchitril pequeo y atiborrado, nos contentaremos con llamarle
por telfono o enviarle un correo electrnico.
Puesto que los lugares fsicos conservan este tipo de poder,
se deduce que las empresas basadas en lugares fsicos competi-
rn en un mundo digital por nuestra presencia, nuestra aten-
cin y nuestro dinero intentando dar el mayor valor posible a la
interaccin personal que ofrecen. Harn hincapi en lo inusual,
lo inalcanzable de otra forma, y en el tipo de cosas que no se
pueden enviar, al menos todavia, a travs de un cable.
Los cines, por ejemplo, ofrecern pantallas ms grandes, un
mejor sistema de sonido y un vnculo ms intenso con los espec-
tadores del que es posible a travs del video a la carta domsti-
co. Las libreras, amenazadas por Internet, volvern a intentar
crear un buen ambiente para los amantes de los libros, ofrecin-
doles capuchinos y lugares acogedores para curiosear, remar-
cando el placer sensual de acariciar el lomo de un libro o de
hojear las pginas de un volumen bellamente impreso. Los ven-
dedores de ropa al viejo estilo promovern las ventajas de tocar
directamente la mercanca y probrsela!".
Los sitios de comida rpida podrn aceptar los pedidos en
linea y la entrega a domicilio, pero los restaurantes de categora
seguirn ofreciendo experiencias exclusivas, basadas en el lugar
fsico. Quiz se pueda trasladar Spago fuera de Hollywood o eli-
minar Hollywood de Spago , pero eso frustrara el autntico pro-
psito del lugar. Y realmente hay que estar all para conseguir lo
que ofrece de forma nica y exclusiva.
Las tiendas locales de alimentacin que quieran competir
con los supermercados en lnea tendrn que apelar a los sentidos
mediante muestras del producto que atraigan a los amantes de
la gastronoma: intensos aromas de caf, especias y pastelera,
as como tentadores puestos de degustacin en cada pasillo. Los
mismos clientes que ahorran tiempo durante la semana com-
prando el detergente y la pasta de dientes en un supermercado
en lnea, pueden dedicar parte de su tiempo de ocio en el fin de
semana visitando alguna sofisticada tienda de vinos y quesos.
Los tipos tradicionales de espacios pblicos continuarn
prosperando siempre que puedan ofrecer algn atractivo local
fuera de lo comn y difcil de encontrar en otra parte. Por ejem-
plo, el comercio en lnea puede reducir la capacidad de atraccin
de pblico de las zonas comerciales de las ciudades, pero le ser
difcil superar a una playa en un domingo soleado -y las teletran-
sacciones pueden dejar ms tiempo libre para ir all-o El sumi-
nistro electrnico permitir escuchar prcticamente cualquier
cosa, en cualquier momento y lugar en que lo deseemos, pero
ello no reducir la emocin de sentir nuestros tmpanos asalta-
dos por unos Rollng Stones sper-amplificados mientras disfru-
tamos un concierto de Rolling Rack en un atronador estadio de
ftbol. Y una pera en La Scala tampoco est mal.
No se admiten cambios
Por tanto, como sugiere este sencillo experimento mental, las
diversas formas de presencia local y de telepresencia, de comuni-
152 e-topa Economa de presencia
153
cacin sincrnica yasincr6nica, tienen usos similares y a veces se
solapan, pero no son equivalentes funcionales exactos. Aaden
valor a las interacciones y transacciones de distinta forma, con-
sumen recursos de distinto tipo y a un ritmo diferente y son fac-
tibles bajo distintas series de circunstancias.
Es decir, ninguna de estas opciones reemplaza abiertamen-
te a otra, y no hay que esperar una sustitucin total de la inter-
accin personal por la telecomunicacin electrnica, COIDO
sugieren a veces los tecnorrornnticos o como temen los tradi-
cionalistas. En lugar de eso, descubriremos probablemente que
diferentes personas en contextos diferentes, respondiendo a dis-
tintas demandas, sujetas a diferentes limitaciones y con distintos
recursos a su disposicin, optarn por relacionarse de formas
muy variadas. Establecern sus prioridades, estudiarn sus com-
promisos y llegarn finalmente a distintos equilibrios entre ma-
terialidad y virtualidad, entre telecomunicacin y transporte.
Corno resultado, las ciudades evolucionarn a lo largo de di-
versas trayectorias. Ciudades globales como Nueva York o Lon-
dres buscarn, sin duda, fortalecer sus posiciones de centros de
mando y de control a travs de la inversin en infraestructuras
avanzadas de telecomunicaciones y de la construccin de lugares
de trabajo cada vez ms inteligentes. Los emplazamientos residen-
ciales atractivos, incluyendo centros recreativos y de vacaciones,
se llenarn de espacios de vivienda y trabajo y de teletrabajado-
res. Las comunidades marginadas por el aislamiento o la pobre-
za intentarn mejorar sus condiciones a travs de la educacin a
distancia, la telemedicina y otros servicios de bajo coste, sumi-
nistrados electrnicamente. Las tecnpolis ms desarrolladas,
con altos costes de produccin, como Silicon Valley, sern vidos
compradores en el mercado global de trabajo posibilitado por la
electrnica, y comprarn en las ciudades con bolsas de trabaja-
dores de bajo coste pero alta cualificacin laboral -Ias Delhi,
Bangalore y Kingston del mundo-, Las ciudades con grandes no-
dos de transporte y de reparto de mercancas terminarn jugan-
do un papel fundamental en los nuevos sistemas de comercio
electrnico. Los centros de cultura, entretenimiento, investiga-
cin y educacin se especializarn cada vez ms; se centrarn en
lo que hacen exclusivamente y bien, al mismo tiempo que impor-
tan cualquier otro recurso que puedan necesitar. Todos buscarn
las mejores ventajas que sean localmente ms significativas.
Es un error generalizar. como son propensos a hacer los
gurs futuristas. Las diversas formas arquitectnicas y urbanas
del futuro reflejarn sin duda los compromisos y las combina-
ciones de los modos de interaccin que resulten funcionar mejor
para individuos concretos en momentos y sitios concretos,
haciendo frente a sus propias y especficas circunstancias dentro
de la nueva economa de presencia.
10 ECONOMA Y ECOLOGA
En la era industrial que ya declina hemos exigido a nuestras ciu-
dades demandas cada vez ms intensas. En consecuencia, se han
ido haciendo cada vez ms grandes, ms abarrotadas, ms ago-
biantes y crispadas y ms desesperadamente presionadas por el
trfico y la contaminacin. La tan citada declaracin de la Agen-
da-21 pronostica que en el ao 2025 las ciudades del mundo aco-
gern al sesenta por ciento de la poblacin total'. Es inquietante
y obvio que no podemos continuar por este camino durante
mucho ms tiempo.
Pero la revolucin digital, junto con la nueva economa de
presencia que surge de ella, nos ofrece algunas posibilidades
esperanzadoras. Ahora lo material compite con lo virtual; viajar
no es la nica forma de ir; y la inteligencia humana se ve aumen-
tada a enorme escala por la asociacin de silicio y de informti-
ca. Por tanto, los modelos urbanos familiares han dejado de ser
inevitables.
Cinco puntos
En su lugar, podemos crear e-topas, ciudades econmicas y eco-
lgicas que funcionen de manera ms inteligente, no ms dura.
Sus principios de diseo bsicos se pueden reducir a cinco pun-
tos, simplificados, sin duda, pero tiles para hacerse una idea.
Estos puntos son:
156
e-tapia Economa y ecologa 157
1. Desmaterializacin
2. Desmovilizacin
3. Personalizacin en masa
4. Funcionamiento inteligente
5. Transformacin suave
Siguiendo estos principios podemos satisfacer potencialmente
nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas'. Podemos aplicar
estos principios en las escalas del diseo de productos, de la ar-
quitectura, del urbanismo y de la planificacin, as como de la
estrategia regional, nacional y global.
He aqu cmo.
Desmaterializacin
Cuando un servicio virtual, corno un sistema electrnico de
banco en casa, sustituye un servicio fsico, como una sucursal
bancaria, se produce un evidente efecto de desmaterializacin;
ya no son necesarias tantas construcciones fsicas y no hay que
calentarlas ni enfriarlas. Se logra el mismo resultado con la sus-
titucin de grandes objetos fsicos por sus equivalentes miniatu-
rizados, como cuando los chips de silicio empiezan a hacer el
trabajo de los tubos neumticos o la fibra ptica del grosor de un
cabello sustituye a los pesados cables de cobre. Existe un bene-
ficio anlogo cuando se separa la informacin de su tradicional
sustrato material: un mensaje por correo electrnico, que se lee
en pantalla, no consume papel.
Adems, se puede ganar a la ida y a la vuelta. Si no produ-
cimos un objeto material, y se utiliza en su lugar un equivalente
desmaterializado, nunca se convertir en un residuo que hay que
tratar. Un bit usado no contamina.
Todo esto es tan evidente que el trmino "economa sin gra-
vedad" est cada vez ms de actualidad entre los economistas y
los analistas de negocios'. Dentro de poco, por supuesto, "sin
gravedad" parecer un trmino tan pintoresco y anacrnico co-
mo '(sin caballo", "sin cable" o "sin cremallera". Y ya no se pue-
den tomar a la ligera las implicaciones arquitectnicas. Ahora,
menos puede ser realmente ms.
Hasta hace poco se reivindicaba la denominada arquitectu-
ra "ecolgica" dando por supuesto que la construccin fsica es
inevitable y quepor tanto se trata de hacerla tan eficiente como
sea posible. Por consiguiente, pocas veces significaba al:o ms
que unos retoques bien intencionados en la orientacin agru-
pacin de edificios, en la eleccin de materiales y sistemas de
energa; no ha tenido el impacto a gran escala que sus promoto-
res buscaban. Hoy en da, sin embargo, la nueva economa de
presencia ofrece la posibilidad de volver a preguntarse las cues-
tiones ms radicales: "Es realmente necesario este edificio?"
Resulta posible sustituirlo, total o parcialmente, con sistemas
electrnicos?".
El efecto global de la desmaterializacin depende cierta-
mente del nivel de consumo de recursos que se precisa en la
fabricacin y el funcionamiento de aparatos informticos, que
no es insignificante". La fabricacin de semiconductores consu-
me energa, compuestos fotoqumicos, cidos, disolventes de
hidrocarburos y otros materiales. IBM estim que los ordenado-
res desechados ocupaban al final del siglo dos millones de tone-
ladas en los vertederos de Estados Unidos. Se estim tambin
que los ordenadores consuman el diez por ciento del total del
suministro elctrico de este pas. Pero seguramente este nivel de
consumo es bastante modesto si asegura un ahorro muy sustan-
cial de recursos al sustituir la construccin por la electrnica. y
la tendencia lleva hacia mecanismos ms pequeos. con una
fabricacin ms ecolgica y un menor consumo de energa.
Desmovilizacin
Tambin se ahorran recursos siempre que se sustituyen, total o
parcialmente, viajes por telecomunicaciones. En general, mover
bits es inconmensurablemente ms eficiente que mover pers-
nas y mercancas. El ahorro se muestra en la reduccin de los
porcentajes de consumo de combustible, en una menor conta-
minacin, menor necesidad de espacio para infraestructuras de
transporte, recortes en la fabricacin y gastos de mantenimiento
de vehculos y en la reduccin del tiempo empleado en viajar.
El inters por conservar los recursos y reducir la contami-
nacin a travs de la desmovilizacin surgi por primera vez du-
158 e-topa Economa y ecologa 159
rante la crisis del petrleo de la OPEP en los aos setenta, cuan-
do muchos esperaban que el trabajo a distancia dentro de la es-
tructura del modelo urbano existente podra traer aparejado un
ahorro significativo. En seguida se vio, sin embargo, que la tele-
comunicacin no poda servir como sustituto del transporte de
una forma tan simple", La interaccin de personas, bits y tomos
resulta, como hemos visto, demasiado compleja y sutil.
A pesar de esta decepcin inicial--en retrospectiva, el atrevi-
miento de una ingenua primera esperanza-, la nueva economa
de presencia abre la posibilidad de un significativo ahorro de
recursos a travs de la desmovilizacin. Se trata, en parte, de un
asunto de incentivos; como ha sealado Peter Hall, "si los
gobiernos responden aumentando el coste real de la conduccin,
globalmente o en horas punta, a travs del cobro de peajes, o res-
tringiendo el trfico, limitando la cantidad de espacio para con-
ducir o aparcar, permaneciendo todo lo dems igual, habr una
bsqueda de sustitutos para el transporte privado, al menos en
un cierto porcentaje de viajes. Podemos imaginar algunos traba-
jadores regulares, especialmente trabajadores a tiempo parcial,
que trabajen totalmente desde casa o en puestos de trabajo en la
vecindad, mientras que otros trabajadores tendrn horario flexi-
ble, asistiendo a reuniones centralizadas algunas horas o algunos
das cada semana; as se reducira el volumen global del trfico
y tambin se redistribuira de manera que se evitara la conges-
tin de las horas punta'". Sin embargo, lo esencial es no buscar
sustituciones simples y directas, sino sacar partido de las teleco-
municaciones para crear nuevos modelos urbanos ms refina-
dos, infinitamente ms eficientes.
En concreto, los barrios de espacios de vivienda y trabajo
prometen una reduccin del despilfarrador trasiego diario para ir
y volver del trabajo, que deriva de la tpica separacin de hogar y
trabajo de la era industrial, Los desplazamientos hasta las ins-
talaciones cercanas del barrio se pueden hacer andando o en bi-
cicleta. La distribucin electrnica de servicios elimina largos
trayectos hasta puntos de acceso intermedios; se puede descargar
una pelcula desde un servidor nacional, por ejemplo, en lugar de
conducir hasta la tienda de videos en el centro comercial,
Por tanto, una estrategia prometedora es estimular el des-
arrollo de ciudades policntricas, constituidas por barrios com-
pactos, multifuncionales y de escala peatonal, interconectados
por un transporte eficaz y por enlaces de telecomunicaciones'.
Estas unidades podran disponerse linealmente, a lo largo de los
ejes de transporte pblico". Recombinando de esta manera el
hogar, el lugar de trabajo y las zonas de servicio podemos buscar
un equilibrio ms sostenible entre movimiento peatonal, trans-
porte mecanizado y telecomunicaciones.
Personalizacin en masa
La desmaterializacin y la desmovilizacin son las estrategias de
ahorro ms evidentes dentro de la nueva economa de presencia,
pero no son las nicas. Se puede aspirar tambin a los ms suti-
les beneficios de la personalizacin masiva",
Las mquinas tontas de la era industrial nos trajeron las eco-
nomas de estandarizacin, repeticin y produccin en masa,
pero las mquinas inteligentes de la era informtica pueden
ofrecemos ya las muy distintas economas de la adaptacin inte-
ligente y la personalizacin automatizada. Podemos emplear
silicio e informtica a gran escala para hacer posible el suminis-
tro personalizado automtico de lo' que sea estrictamente nece-
sario en un contexto particular, y nada ms.
Un da cualquiera, por ejemplo, es poco probable que lea-
mos todas las pginas del peridico; la mayor parte de ellas son
superfluas para nosotros, a menos que tengamos un nuevo
cachorro o tengamos que limpiar jaulas de pjaros. Un sistema
personalizado de peridico electrnico, impreso en casa, podra
tener un perfil de nuestros intereses y lo utilizaramos para
seleccionar e imprimir slo los artculos y anuncios clasificados
que con ms probabilidad querramos ver. Para empezar, esta
estrategia consume menos rboles y, al final, produce menos
residuos; en principio, se podra poner en marcha aplicando un
equipo humano a la tarea; en la prctica, no hay suficientes edi-
tores ni maquetadores y, aunque los hubiera, no podran traba-
jar lo suficientemente rpido. Depende de la disponibilidad de
informatizacin y telecomunicacin poco costosas.
De manera similar, nuestro coche est la mayor parte del
tiempo en garajes o aparcamientos, inmovilizando un recurso
sin ningn efecto til. Por contraste, un sofisticado servicio de
alquiler y distribucin, gestionado electrnicamente, podra pro-
160 e-topa Economa y ecologa 161
porcionarnos exactamente la clase de vehculo que queramos, a
veces un monovolumen y a veces un deportivo de dos asientos,
donde y cuando sea necesario. Podra ser ms beneficioso ges-
tionar inteligentemente una flota de vehculos que intentar cons-
truir automviles privados siempre ms eficientes.
Podemos obtener un beneficio anlogo gestionando elec-
trnicamente otros recursos de transporte. Cuando los taxis
vayan equipados con dispositivos sensores de situacin se
podr enviar automticamente al ms prximo para atender
una llamada. Cuando las empresas de transporte estn inter-
conectadas electrnicamente entre ellas y con sus clientes se
podrn coordinar de forma eficaz las recogidas, mejorar los
factores de carga y la ocupacin en el trayecto de vuelta y
reducir los requisitos de almacenamiento a travs de la entre-
ga iust-in-time'". Cuando los vehculos inteligentes recorran
redes de carreteras inteligentes se podrn optimizar los itine-
rarios de forma que se minimice el tiempo de viaje y se reduz-
ca la congestin del trfico.
La produccin en masa al viejo estilo y la personalizacin en
masa gestionada electrnicamente tienen implicaciones forma-
les que contrastan visiblemente. En el momento cumbre de la
era industrial, en los aos veinte, Henry Ford estandariz rigu-
rosamente el modelo T y, como es sabido, lo ofreci en cualquier
color, siempre que fuera negro. Igualmente, Mies van der Rohe
estandariz mdulos de edificacin, elementos de construccin
y detalles, explor la sobria poesia de las formas simples y de la
repeticin regular, y produjo edificios de acero y cristal que eran
bien negros. Otros heroicos arquitectos modernos prefirieron el
blanco, pero estaban igualmente embelesados con la lgica de la
estandarizacin y la repeticin propia de las mquinas tontas.
Pero se daba una contradiccin persistente: un tamao nico
nunca est ajustado del todo. Si se fabrica un marco estructural
con elementos uniformes, algunos estarn necesariamente
sobredimensionados; si el cerramiento de un edificio se estan-
dariza, algunas ventanas actuarn adecuadamente como media-
doras entre las cambiantes condiciones interiores y exteriores,
pero, inevitablemente, otras no lo harn.
Hoy en da, no obstante, los proyectos de la era de la infor-
macin, COmo el Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry,
han empezado a mostrar una solucin nueva y radical a este pro-
blema; aprovechan las posibilidades de la maquinaria de pro-
duccin controlada por ordenador para crear composiciones de
elementos nicos, no estndares, que responden exactamente a
sus funciones especficas y a su contexto. El complejo resultado
est muy lejos de lo arbitrario y de lo irracional, como le gusta
proclamar a los viejos impenitentes miesianos, sino que refleja
una racionalidad ms sutil y sofisticada. Y, por supuesto, hace
vibrar nuestra sensibilidad, generando un tipo nuevo y sorpren-
dente de poesa material y espacia!.
A largo plazo podemos hacerlo bien. Gracias a la disponibi-
lidad de maquinaria inteligente barata y de las omnipresentes
telecomunicaciones, ya no tenemos que elegir continuamente
entre las alternativas poco sugerentes de estandarizar, despilfa-
rrando recursos, o de personalizar, pero dificultando la produc-
cin hasta hacerla imposible.
Funcionamiento inteligente
Una lgica muy parecida se aplica a los recursos consumibles
que fluyen a travs de conductos y cables (agua, combustible y
energa elctrica). Poniendo mayor inteligencia en los mecanis-
mos y sistemas que necesitan estos recursos se reduce el despil-
farro y se pueden introducir estrategias dinmicas de precios
para gestionar con eficacia la demanda y estimular el ahorro.
Por ejemplo, un sistema de riego verdaderamente de baja tec-
nologa necesita un jardinero que abre el grifo y coloca la man-
guera en la direccin correcta. Un sistema automtico simple
puede ponerse en marcha con un reloj, de manera que riegue a
intervalos regulares (aunque est lloviendo). Un sistema inteligen-
te se puede controlar con sensores para que suministre agua slo
cuando las condiciones indican que se necesita ms humedad.
Pero un sistema realmente inteligente debe controlar tanto el
entorno como el nivel de agua disponible, aprender a predecir las
necesidades de riego y satisfacerlas automticamente sin desper-
diciar agua y sin utilizar mucha cuando el suministro est res-
tringido.
Igualmente, un sistema elctrico elemental permite encender
y apagar las luces y aparatos de una casa. Un sistema ligeramente
ms sofisticado inserta algunos de los interruptores en ternpori-
162 e-topa
Economa y ecologa 163
zadores para no tener que andar por la casa hacindolos funcio-
nar y para no desperdiciar electricidad cuando no hay nadie.
Aadiendo unos simples sensores se puede crear un sistema que
ahorra energa apagando las luces en habitaciones que no se ocu-
pan durante un rato -desgraciadamente, tambin se apagan cuan-
do hay alguien que est sentado en silencio, pensando-. Sin
embargo, para una eficacia mxima es necesario un sistema que
sepa nuestra forma de vida, que descubra las pautas dinmicas de
variacin de las tarifas elctricas y que haga funcionar de forma
ptima la iluminacin, la calefaccin, el aire acondicionado y los
electrodomsticos, segn un modelo de prediccin mantenido y
actualizado permanentemente.
Este tipo de automatizacin no tiene nada que ver con "aho-
rrar trabajo" -el eslogan de ventas de los primeros aparatos doms-
ticos-, ni est motivada por fantasias infantiles de estar servidos de
pies a cabeza por mquinas infinitamente dciles. Su objetivo es
crear mercados sensibles, de gran eficacia, para los recursos con-
sumibles escasos de los que depende todo asentamiento humano.
Las personas tenemos mejores cosas que hacer que intervenir en
esos mercados, de modo que debemos dejrselos a nuestros inteli-
gentes sustitutos de silicio -que en cualquier caso lo harn mejor.
Transformacin suave
En los puntos ms activos de nuevo desarrollo que surgen a
medida que evoluciona el siglo XXI existir sin duda la oportuni-
dad de crear barrios, e incluso ciudades completamente nuevas,
que se organicen para sacar provecho de las nuevas oportunida-
des de desmaterializacin, desmovilizacin, personalizacn en
masa y funcionamiento inteligente. En las zonas ms desarro-
lladas, sin embargo, la tarea primordial ser la de adaptar los
edificios, espacios pblicos e infraestructuras de transporte exis-
tentes para satisfacer unas necesidades muy diferentes de las
que orientaron su construccin inicial. Estos legados de la era
industrial, e incluso de tiempos anteriores, requerirn una trans-
formacin para que en el futuro funcionen con eficacia.
Las ciudades ya han experimentado antes este tipo de transfor-
maciones. En concreto, la revolucin industrial exigi la dotacin
de extensas zonas industriales, de viviendas para los trabajado-
res, de oficinas centrales en la ciudad y de sistemas de transporte
de gran capacidad. Las ciudades que pudieron responder a esta
demanda crecieron y prosperaron, y las que no fueron capaces
empezaron a decaer. Pero, por supuesto, los resultados del cre-
cimiento y la transformacin industrial fueron a veces ~ x t r m
damente destructivos: viejos barrios fueron totalmente arrasados,
se perdi el patrimonio arquitectnico, las lneas ferroviarias y
autopistas dividieron brutalmente el tejido urbano y los habitan-
tes pobres de las ciudades acabaron viviendo en condiciones mi-
serables. Los costes de la transicin fueron enormes.
Afortunadamente, los cambios que se adivinan no tienen
por qu traer estos efectos devastadores. Mientras que las nue-
vas infraestructuras de transportes necesitan grandes cantidades
de espacio, destruyen con frecuencia zonas de valor natural e
histrico y aumentan el ruido y la contaminacin, la nueva in-
fraestructura de telecomunicaciones es mucho ms moderada y
menos molesta en sus efectos fsicos. No necesitar un Robert
Mases; en muchos casos se podr integrar de forma casi invisi-
ble. En la bella y antigua ciudad italiana de Siena, por ejemplo,
se instal una red de cable de televisin por todo el casco hist-
rico, para que no sobresalieran de los tejados las antiestticas
antenas; ahora proporciona una infraestructura excelente para
las telecomunicaciones digitales de alta velocidad.
Adems, como ya hemos visto, el espacio servido electrni-
camente para el trabajo en la informacin no tiene que estar
concentrado en grandes reas contiguas, como las reas indus-
triales y comerciales de las ciudades actuales, sino que pueden
distribuirse realmente a travs de un tejido urbano finamente
granulado. Y, al contrario que las instalaciones industriales, no
afecta negativamente a la calidad de las zonas circundantes; de
hecho, se presta a acomodarse dentro de los espacios a pequea
escala. infinitamente variados. que caracterizan las zonas hist-
ricas de las viejas ciudades; lo cual ofrece prometedoras oportu-
nidades para ir ms all de un conservacionismo nostlgico en
retirada; en lugar de ello, podemos reconectar, redirigir y relan-
zar un tejido urbano valioso pero funcionalmente obsoleto.
El recorrido a partir del punto en que estamos hasta donde
queremos estar en el futuro no tiene que implicar cambios catas-
trficos; podemos seguir el camino de la transformacin sutil,
progresiva y no destructiva.
164
La ciudad del futuro
e-tapia
NOTAS
En el siglo XXI, por tanto, la condicin de la urbanidad civiliza-
da se puede basar menos en la acumulacin de objetos y ms en
el flujo de informacin, menos en la centralidad geogrfica y
ms en la conectividad electrnica, menos en el aumento del
consumo de los recursos escasos y ms en su gestin inteligente.
Descubriremos cada vez ms que podemos adaptar los lugares
existentes a las nuevas necesidades conectando de nuevo el equi-
pamiento, modificando la informtica y reorganizando las cone-
xiones en red, sin necesidad de demoler las estructuras fsicas y
construir otras nuevas.
Pero el poder del lugar fsico seguir prevaleciendo. A medi-
da que las exigencias tradicionales de las ubicaciones se debili-
ten, nos veremos atrados por lugares que ofrezcan un atractivo
especial por su clima, su cultura o su paisaje -cualdades exclu-
sivas- que no se pueden transmitir a travs de un cable, junto a
las interacciones cara a cara que nos importan tanto.
Los lugares fsicos y los virtuales funcionarn de forma in-
terdependiente y, en general, se complementarn mutuamente
dentro de un modelo de vida urbana transformado, en lugar de
sustituirse unos por otros dentro de los modelos existentes. Al-
gunas veces utilizaremos la red para no tener que ir a algn sitio;
pero otras veces, todava, iremos a algn sito para establecer
contactos.
PRLOGO: RQUlEN POR LA CIUDAD
1 Marshall McLuhan, "The Alchemy of Social Change", Item 14 c\= Verbi-
Voco- Visual Explorations (Something Else Press, Nueva York, 1967).
A continuacin, insista sobre la cuestin: "Cualquier restaurante de
carretera con su aparato de televisin, su peridico y sus revistas es tan
cosmopolita como Nueva York o Pars... La metrpolis est OBSOLETA."
No era el nico que tena esta opinin; por ejemplo, la eminente terica
francesa de la arquitectura y el urbanismo, Francoise Choay, en el prlogo
de The Rule and the Model. On the Theory 01" Architecture and Urbanism
(MIT Press, Cambridge, 1997) sugiere que el trmino "ciudad" ya no es
aplicable correctamente a nuestro actual entorno urbano y que debe
reservarse su uso para ciertos entornos del pasado. Choayes una
enamorada de la urbanidad y contempla su evolucin con resignacin y
pesar. Sin embargo, otros proclaman su alegra ante la desaparicin de
este modelo; el idelogo conservador y abanderado de la tecnologa,
George Gilder (Forbes ASAP, 27 de febrero de 1995, p. 56) argumenta que
"nos encaminamos hacia la muerte de las ciudades", que, en cualquier
caso, no son ms que "el equipaje sobrante de la era industrial".
2 Entre los anlisis clsicos del punto de vista tradicional, tal como haba
cristalizado a finales de los aos cincuenta, estn el de Lewis Mumford,
The City in History: Its Origins, lts Transormations, and lts Prospects
(Harcourt Brace, Nueva York, 196]), y el de Jane Jacobs, The Death and
Life ofGreat American Cities (Vintage, Nueva York, 1961). Mumford y
Jacobs representaron los puntos de vista opuestos de un debate
contemporneo, y ciertamente no veran con buenos ojos el que se les
presentase juntos, pero desde el enfoque que aqu consideramos ambos
tienen muchas ms similitudes que diferencias. Los diversos conceptos de
ciudad manejados en el pasado reciente se revisan brillantemente en Cties
uf Tomurrow: An lntellectual History of Urban Plannng and Design in the
Twentieth Century (Blackwell, Cambridge, Mass., 1988), de Peter Hall [verso
cast. Ciudades del maana: historia del urbanismo en el siglo XX, Ediciones
del Serbal, S.A., Barcelona, 1996]. Y Cities in Civiizaton (Pantheon.
Nueva York, 1998), de Hall, es una revisin sofisticada y actualizada de los
temas de Mumford.
LA MARCHA DE LAS MEGA-REDES
1 Los marxistas tradicionales, los seguidores de McLuhan y los
futurlogos de Silicon Valley han tendido todos hacia formas de
determinismo tecnolgico. En Television: Technology and Cultural Ponn
(Schocken, Nueva York, 1975), Raymond Williams lanz una influyente
invectiva crtica contra ello, e influy poderosamente en las siguientes
generaciones de cientficos sociales, especialmente de la izquierda. Para
una critica ms reciente de la perspectiva de la tecnologa como agente,
ver "Technology: The Emergence of a Hazardous Concept", de Leo Marx,
Social Research, otoo de 1997.
166 e-topia Notas 167
2 La tecnologa se entiende aqu en el sentido postulado por Herbert
Marcuse en su famoso ensayo de 1941 "Sorne Social Implications of
Modern Technology", vuelto a publicar en Herbert Marcuse, Technology,
War and Pascism: Collected Papers of Herbert Marcuse, vol. 1, ed.
Douglas Kellner (Routledge, Londres, 1998), pp. 39-65. Marcuse toma la
tecnologa como "un proceso social en el que las tcnicas propiamente
dichas -es decir, el aparato tcnico de la industria, el transporte, la
comunicaci6n- no son sino un factor parcial... La tecnologa, como
modo de produccin, como el total de instrumentos, mecanismos y
artefactos que caracterizan la era de las mquinas, es asimismo una
forma de organizar y perpetuar -o cambiar- las relaciones sociales, una
manifestacin del pensamiento y de unas pautas de conducta comunes,
un instrumento de control y dominacin".
3 La frase proviene del primer ejemplar de la revista Wired, en 1993.
Hasta ahora, el anlisis ms detallado y exhaustivo de la dinmica
econmica, social y poltica de la revolucin digital es el magistral
documento de Manuel Castells The Rise of the Network Society (Blackwell,
Oxford, 1996) [vers. cast. en La era de la informacin; economta, sociedad y
cultura, Alianza Editorial, S.A., Madrid]. Sus fundamentos tecnolgicos se
describen con ms claridad en un tro de populares textos de mediados de
los noventa: Being Digital (Knopf, Nueva York, 1995), de Nicholas
Negroponte [vers. cast. El mundo digital, Ediciones B, S.A., Barcelona,
1996; verso cato Viure en digital, Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1998];
The Road Ahead (Viking, Nueva York, 1995), de Bill Gates [verso cast.
Camino al futuro, Interamericana de Espaa, S.A., Madrid,
1997; verso cato Cami al futur, Mcfh-aw-Hill ZInteramericana de Espaa,
S.A., Madrid, 1997], y What WiIl Be (HarperEdge, Nueva York, 1997), de
Mchael Dertouzos. Mi propia obra CUyofBits (MIT Press, Cambridge,
1995) sugera que los arquitectos y los urbanistas deberan sentarse y
tomar nota. Para tener un punto de vista sombramente dstpico, muy
enfrentado con los anteriores, ver Open Sky (Verso, Londres, 1997), de
Paul Virilio. Y para un anlisis detallado de los inconvenientes potenciales,
ver Trapped in the Net: The Unantcipated Consequences of Computerizaton
(Princeton University Press, Princeton, 1997), de Gene 1. Roch1in.
4 Nuestra propia poca no es la primera en experimentar los efectos de
esta combinacin. En Novum Organum, Francis Bacon observ. como es
sabido, que la invencin de la brjula (para llegar all), de la plvora (para
imponer el dominio) y de la imprenta (para difundirlo), haban
proporcionado una gran ventaja a los modernos sobre los antiguos.
5 Este punto se ha convertido en un lugar comn entre los analistas de la
telecomunicacin y existen numerosas versiones publicadas del progreso
hasta el momento y de escenarios para el futuro. La historia de ARPANET
y de Internet se narra en Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the
Internet (Simon & Schuster, Nueva York, 1996), de Katie Hafner y Mathew
Lyon. Se da una explicacin mucho ms tcnica en Casting the Net: Prom
ARPANET to Internet and Beyond (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1995),
de Peter H. Salus. La aparicin de la televisin digital se cuenta en
Defining Yson: The Battle [or the Future of Televison (Harcourt Brace,
Nueva York, 1997), de Joel Brinkley. Los primeros das de la World wde
Web se describen en Architects of the Web: 1,000 Days That Built the Future
of Business (John Wiley, Nueva York. 1997), de Robert H. Reid. Se intenta
una perspectiva general exhaustiva en Meganet: How the Global
Telecommunications Network Will Connect Everyone on Earth (Westvicw
Press, Boulder, 1997), de Wilson Dizard,Jr. Para obtener una previsin
convincente sobre dnde va a acabar todo esto, ver "The Revolution Yet to
Happen", de Gordon Bell y James N. Gray, captulo 1 de Beyond
Calculation: The Next Fifty Years of Computing, de Peter J. Denning y
Robert M. Metcalfe (Springer-Verlag, Nueva York, 1997), pp. 5-32.
6 Yeso es precisamente lo que promete el silicio. Aparte de esto, surgen
ante la vista otras posibilidades exticas, como la informtica cuntica.
Falta mucho para que se nos agoten las ideas para rniniaturizar; ir
superando las velocidades de reloj e incrementar la computacin paralela.
7 Para una exposicin de este punto de vista, ver "The Internet wars", de
Thomas L. Friedman, New York TImes, 11 de abril de 1998, p. A27.
8 Existan, al menos, causas prximas del desarrollo. Se puede
argumentar, por supuesto -y los economistas polticos suelen hacerlo-,
que dichas causas quedaban incluidas en patrones ms amplios de
causalidad social y poltica. Sobre la funcin global de la infraestructura
en el moderno proceso de construccin de la ciudad, ver "The
Infrastructure", de Josef W. Konvitz, en The Urban Millennium: The City-
Building Process from the Early Middle Ages to the Present (Southern
Il1inois University Press, Carbondale, 1985), pp. Sobre los
modelos histricos de crecimiento, sustitucin y decadencia de
infraestructuras, ver "Evolution of Infrastructures: Growth, Decline, and
Technological Change, de Arnulf Grubler, captulo 3 de The Rise and Fall
of Infrastructures (Physica-Verlag, Heidelberg, 1990).
9 Para un argumento en esta lnea, centrado especialmente en el caso de
Palo Alto, California, ver "Old Man Bandwidth: Will Cornmerce Flourish
Where Rivers of Wire Converge?", de John Markoff , New York TImes, 8 de
diciembre de 1997, pp. DI, D13. Y para ms demostraciones desde otros
contextos, ver "Ielecommunication Infrastructures and Regional
Development", de Andrew GiIlespie y William Cornford, en William
H. Dutton, ed., lniormaton and Communication Technologies: Visions and
Realities (Oxford University Press, Nueva York, 1996), pp.
10 La banda ancha era todava muy limitada, de modo que los primeros
canales telefnicos filtraban muchos de los matices de la conversacin,
reduciendo la voz a una diminuta caricatura. De ah el trmino
"phonies", que se aplicaba a los impostores y a los estafadores que
utilizaban estas deficiencias para ocultar su falta de sinceridad, junto
con el enmascaramiento de su caras y de su lenguaje corporal.
11 Ver, por ejemplo, Les tlports: Nouvelles places de marche sur les
inoroutes (L'Harmattan, Pars, 1995), de Agues Huet y Jean Zeitoun.
12 Adems de disponer las instalaciones necesarias de comunicacin de
datos, el gobierno ha impulsado la competitividad entre los parques de
informtica desarrollando espacios de trabajo conectados por cable y
listos para ser usados por las empresas de programacin, racionalizando
los procesos reguladores y proporcionando incentivos fiscales.
168 e-topia
Notas 169
13 UNESCO, World Communication Report: The Media and the Challenge
ofthe New Technoogies (UNESCO Publishing, Pars, 1997), pp. 18,70.
14 Para un anlisis del primitivo crecimiento del sistema de ciudades
americano, antes de las telecomunicaciones, ver Urban Growth and the
Circulation oInormation: The United States System ofCities, 1790-1840
(Harvard University Press, Cambridge, 1973), de AlIan R. Pred.
15 Este sistema empez con el telgrafo. el telfono y las conexiones por
tlcx. Ms tarde, Reuters entr en la era de las redes informticas con su
servicio Monitor, lanzado en 1973; este servicio proporcionaba
informacin minuto a minuto sobre las fluctuaciones de los tipos de
cambio. En los aos noventa, todas las mesas de los operadores tenan
una sofisticada estacin de trabajo informatizada que permita hacer
operaciones en lnea, los operadores llevaban controladores de los
cambios de divisas y varias compaas (Reuters, Bloomberg, Dow Jones
Markets y Bridge) se disputaban en feroz competicin la informacin
financiera y el mercado de los sistemas de contratacin.
16 Para una introduccin a las tecnologas ms significativas, ver The
Essential Cuide to Telecornmunications (Prentice Hall PTR, Upper Saddle
Rivcr; New Jersey, 1998), de Annabel Z. Dodd.
17 Community and Association (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1953;
original 1887), de Ferdinand Tonnies.
18 Para una explicacin concisa de este desarrollo, ver "The Evolution of
the Urban Infrastructure in the Nineteenth and Twentieth Centuries", de
Joel A. Tarr, en Royce Hanson, ed., Perspectives on Urban Inirastructure
(National Acaderny Press, Washington, D.C., 1984), pp. 4-60. Para una
coleccin de casos tiles, ver Technology and the Rise ufthe Networked City
in Europe and America (Temple University Press, Phfladelphia, 1988), de
Joel A. Tarr y Gabriel Dupuy, eds. El papel global de las redes en la
construccin de la ciudad se debate en The Urban Millenium, de Konvitz.
19 Puntos de vista optimistas sobre estos mercados se ofrecen en The
Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our
Lives (Harvard Business School Press, Boston, 1997), de Frances
Cairncross [vers. casto La muerte de la distancia: cmo la revolucin de las
comunicaciones cambiar la vida de la empresa, Ediciones Pads Ibrica,
S.A., Barcelona, 1998] y en Net Gain: Expanding Markets through Virtual
Communites (Harvard Business School Prcss, Boston, 1997), de John
Hagel lIT y Arthur G. Armstrong [vers. casto Negocios rentables a travs de
Internet: Net Gain, Ediciones Paids Ibrica, S.A., Barcelona, 1999].
20 Sobre redes comunitarias, ver The Wired Neighborhood (Yale University
Press, New Haven, 1996), de Stephen Doheny-Farina, y New Community
Networks: Wired for Change (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1996), de
Douglas Schuler. Sobre Well, ver The Virtual Community: Homesteading on
the Electronic Frontier (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1993), de Howard
Rheingold [vers. casto La comunidad virtual: una sociedad sin fronteras,
Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 1996]. Sobre Echo, ver Cvberville: Clicks,
Culture, and the Creation ofan Online Town (Warner Books, Nueva York,
1998), de Stacy Horn.
21 Ver, por ejemplo, <lA Guide to Improving Internet Access in Africa with
Wireless Technologies", de Mike Jensen, Intemational Development
Research Councl Study, 31 de agosto de 1996.
22 Sobre las crecientes capacidades de los sistemas por satlite, ver "The
Orbiting Internet: Fiber in the Sky", de John Montgomery, en la hl,storia de
portada de Byte, noviembre de 1997.
23 The Communist Manifesto: A Modem Edition (Verso, Londres, 1998),
p. 40, de Karl Marx y Friedrich Engels. En su introduccin a esta edicin,
Eric Hobsbawm seala que aqu "idiotez" no se refiere tanto a "estupidez"
como a algo ms cercano al significado del griego idiotes: "estrechez de
miras" o "aislamiento de la sociedad ms amplia" (p.ll).
24 "One-Room Rural Schools", de Nicholas Negroponte, Wired 6, n" 9
(septiembre de 1998), p. 212.
25 Sobre la influencia prctica de la primera tecnologa de filtrado, ver
"Plain or Filtered", de Larry Guevara, Educom Review 33. n 2
(marzo/abril de 1998), pp. 4-6.
26 A medida que Internet y la World Wide Web crecan de manera
explosiva en los aos noventa, los legisladores y los abogados se fueron
volviendo cada vez ms conscientes de ello y, como resultado, empezaron
a intentar aclarar los asuntos que iban apareciendo. Ver, por ejemplo, Law
in a Digital World (Oxford University Press, Nueva York, 1995), de
M. Ethan Katsh y Borders in Cyberspace (MIT Press, Cambridge, 1997),
de Brian Kahin y Charles Nesson, eds.
27 La idea de que el "espacio" no tiene por qu entenderse en un sentido
estrictamente geomtrico, sino que puede entenderse mejor como una
construccin social. fue difundida por Henri Lefebvre en The Production o
Space, traducido por Donald Nicholson-Smith (Blackwell, Oxford, 1991;
original de 1974). Los escritos relacionados de Lefebvre sobre las ciudades
se recogen en Wn'tings on Cities, traducido y editado por Eleonore Kofman
y Elizabeth Lebas (Blackwel1, Oxford, 1996).
28 Esto estaba claro en 1997. En un artculo sobre los habituales
problemas financieros de la revista Wired, el editor ejecutivo Kevin Kelly
comentaba: "Slo se puede estar en-la-onda una vez ... y creo que estamos
entrando en un perodo en el que eso ya ha pasado". Y Bruce Sterling
aada: "En los primeros das de la revolucin digital se trataba realmente
de una especie de revolucin, y por tanto todo pareca posible... pero, ay!,
tras la revolucin llega el gobierno provisional; y con frecuencia la
revolucin se come a sus hijos, cario". Ver "Fast Times at Wired Hit a
Speed Bump", de Amy Harmon, publicado en el New York Times del 4 de
agosto de 1997, pp. DI, D8. En 1998 no haba ninguna duda al respecto;
Wired se vio absorbida por el imperio editorial Conde-Nast.
2 LA TELEMnCA TOMA EL MANDO
1 En Terminal Architecture (Reaktion Books, Londres. 1998), Martin
Pawley ha desarrollado este punto segn el argumento de que los edificios
del siglo XXI no tienen que ser entendidos como monumentos, sino como
170
e-tapia
Notas 171
terminales de informacin. Estamos de acuerdo; pero l pronostica
consecuencias ms sombras que las mas.
2 Neuromancer (Ace Books, Nueva York, 1984), de William Gibson, la novela
que populariz el trmino "ciberespacio", se suele tomar como una simple
evocacin de la desintegracin y la falta de ubicacin producidas por medios
electrnicos. Pero se puede hacer una lectura ms enriquecedora si se ve
como una alegora 'de las complejas interrelaciones recprocas entre lugares
fsicos concretos, como Chiba City, y lugares virtuales; entre el viaje fsico y la
conexin electrnica; y entre los cuerpos y sus avatares electrnicos.
3 stos comenzaron a aparecer a mediados de los aos noventa. Entre los
primeros estaban V-Chat de Microsoft, Moondo de Intel, Cyber Passage
Bureau de Sony, VIrtual World de IBM y Utopia, Alpha World, Worlds Chat,
The Realm y Point World de Lycos. Para un fructfero anlisis, en tomo a
1997-1998, ver Avatars! Explorng ond Building Virtual Worlds on the Internet
(Peachpit Press, Berkeley, 1998), de Bruce Damer. El trmino avatar proviene
del snscrito y tradicionalmente se refera a la representacin de las deidades
hindes por medio de dolos que tomaban formas muy diferentes. Cito, por
ejemplo, del Decean Herald del martes 27 de agosto de 1998: "Ganesha
msico, Ganesha jugador de crtquet. Ganesha armado, Ganesha danzante,
Ganesha afgano, Ganesha chino, Ganesha japons, Ganesha Samanvyaa,
Ganesha decorado, Ganesha como Shirdi Sai Baba, Ganesha en un "Titanio",
Ganesha sentado, Ganesha de pie, Ganesha de metal, Ganesha de arcilla,
Ganesha de madera... en sintona con la mirada de nombres con que se ha
dotado al Seor Ganesha, imgenes del dios de diferentes variedades fueron
adoradas en la ciudad en el festival del Vinayaka Chaturthi, el pasado martes".
4 "Sensors: The Next Wave of Innovation", de Paul Saffo,
Communieations oi the ACM 40, n 2, febrero de 1997, pp. 93-97.
5 Critical Vehicles: Writings, Proiects, lnterviews (MIT Press, Cambridge,
1999), de Krzysztof Wodiczko.
6 "Plugged In at Horne", de Bill Gates, The Road Ahead (Viking. Nueva
York, 1995), pp. 205-226.
7 lconography and Electronics upon a Generic Architecture (MIT Press.
Cambridge, 1996), de Robert Venturi.
8 "Iteratlve Design of Seamless Collaboration Media", de H. Ishii,
M. Kobayashi y K. Arita, Communications ofthe ACM 37, n" 8, agosto de
1994, pp. 83-97.
9 "The ALIVE System: Wireless, FuJI-Body Interaction with Autonomous
Agents". de P. Maes, T. Dandi y B. Blumberg, Communieations ofthe
ACM 39, primavera de 1996.
10 "The Last Book", de J. Jacobson, B. Comiskey y otros, IBM Systems
Journal36, n 3 (1997). Ver tambin "Bits and Books", de Neil Gershenfeld,
When Things Start to Think: (Henry Holt, Nueva York, 1999), pp. \3-25.
11 Muchas de estas ideas se han implementado experimentalmente en el
proyecto ambientROOM del Media Laboratory del MIT. Ver "ambientROOM:
Integrating Ambient Media with Architectural Space", de Hiroshi Ishii. Craig
Wisneski, Seott Brave, Andrew Dahley, Matt Gorbett, Brygg Ullmer y Paul
Yarin, as como "Water Lamp and Pinwheels: Ambient Projeetion of Digital
lnfonnation into Architectural Space", ambos Proeeedings ofCHJ 98
(Association for Computing Machinery; Nueva York, 1998).
12 John Underkoffler utiliza este planteamiento en su proyecto Luminous
Room. Ver "A view Irom the Luminous Room", de John Underkoffler,
Personal Technologies 1, n 2, junio de 1997, pp. 4 9 ~ 5 9 ,
13 "Interacting with Paper on the Digital Desk", de Pierre Wellner,
Communieations of the ACM 36, n 7, julio de 1993, pp. 87~ 9 6
14 "Tangible Bits: Towards Seamless Coupling of People, Bits and
Atoms", de Hiroshi Ishii y Brygg Ullmer, Proeeedings ofCHI, 1997,
pp. 234-241. Para un mayor desarrollo de esta idea, ver "Illuminating
Light: An Optieal Design Tool with a .Luminous-Tangible Interface", de
John Underkoffler e Hiroshi Ishii, Proceedings ofCHI, 1998, pp. 542-549.
15 Artificial Reality 1I (Addison-Wesley, Reading, Mass., 1991), de Myron
Krueger.
16 "HyperMirror: Toward Pleasant-to-Use Video Communications
System", de Osamu Morikawa y Takanori Maesako, Proceeding of CSCW 98:
ACM 1998 Conferenee on Computer Supported Collaborative Work
(Association for Computing Machinery, Nueva York, 1998), pp. 149-158.
17 "I'he l/O Bulb and the Luminous Roo"''', de John Underkoffler,
conferencia de doctorado, Media Arts and Scienees Programo MIT, 1998.
18 "A Head-Mounted Three-Dimensional Display", de Ivan E. Sutherland,
Proceedings ofthe Fall Joint Computer Conference (Thompson Books,
Washington, D.C., 1968).
19 Para un debate crtico ms amplio de las interrelaciones entre el
rectngulo de Alberti, los grficos por ordenador y la realidad virtual, ver
Remediation: Understanding New Media (MIT Press, Cambridge, 1998), de
Jay David Bolter y Richard Grusin.
20 "Surround-Screen Projection-Based Virtual Reality: The Design and
Implementation of the CAVE", de C. Cruz-Neira, D.J. Sandin y T.A.
DeFanti, Proceedings ofSIGGRAPH 93 (Association for Computing
Machinery, Nueva York, 1993), pp. 135-142. Ver tambin "A 'Room' with
a 'View'". de T.A. DeFanti, D.J. Sandin y C. Cruz-Neira, IEEE Speetrum,
octubre de 1993, pp. 30-33.
21 Para un rpido resumen de los programas y prototipos de
investigacin, alrededor de 1996, ver "Virtual Assembly", de Larry
Krumenaker; MIT's Teehnology Review, febrero/marzo de 1997, pp. 18-19.
Para ms detalles, ver "Knowledge-Based Augmented Reality", de
S. Feiner, B. Maclntyre y D. Seligman, Communications of the ACM 36,
n'' 7, julio de 1993, pp. 53-62, as como "A Survey of Augmented Reality",
de R.T. Azuma, Presence 6, n'' 4 (J 997), pp. 355-380.
3 EL PROGRAMA: EL NUEVO GENIO DEL LUGAR
1 La tecnologa GPS no es nueva, pero la miniaturizacin y las
reducciones de precios se han ido extendiendo, siendo cada vez ms
172 e-topia Notas 173
factible su LISO cotidiano. Los receptores solan ser aparatos voluminosos
que costaban decenas de miles de dlares. A finales de los aos noventa se
han convertido en artculos muy pequeos, de consumo, que se venden
por unos cuantos cientos de dlares.
2 Para una aplicacin pionera de esta idea, ver "A Distributed Location
System for thc Active Ofcc". de Andy Harter y Andy Hopper, IEEE
Network 8, n" 1 (t 994), pp. 62-70, as como "An Ovcrvicw uf thc Parc'Iab
Ubiquitous Computing Experiment". de Roy Want, Bill N. Shilit, Norman
1. Adarns. Rich Gold, Karin Petersen, David Goldberg, John R. Ellis y Mark
Weiser, JEEE Personal Communications 2, n'' 6 (1995), pp. 28-43.
3 "Musical Applications of Electric Field Scnsing", de Joe Paradiso y Neil
Gcrshcnfeld, Computer Music Iournal 21, n 2 (1997).
4 Ver, por ejemplo, "Smart Rooms", de AJex P. Pentland, Scientific
American, abril de 1996, pp. 68-76 [verso casto "Salas inteligentes",
Investigacin y Ciencia, junio de 1996, pg. 8]. Para ms detalle de los
planteamientos tcnicos, ver lntelligent Environments: Papers from the
1998 AAAI Spring Symposium, Technical Report SS-98-02 (AAAI Press,
Menlo Park, 1998), de Michael Caen, ed.
5 When Things Start to Think (Henry Holt. Nueva York, 1999),
pp. 152-154, de Neil Gershenfe1d.
6 "Sensors: The Next Wave of Innovation", de Paul Saffo,
Communications ofthe ACM 40, n" 2, febrero de 1997, pp. 93-97.
7 Aparece esta estimacin en la columna "Binary Ct-itic" de Ted Lewis,
IEEE Computer, septiembre dc 1997.
8 Para ms detalles de Bluetooth, ver www.bluetooth.com.
9 Para ms detalles de Jini. ver www.sun.com/jini/ y www.jini.org. Otras
tecnologas que surgieron ms o menos en el mismo momento, como
Piano de Motorola, JetSend de Hewlett-Packard y la especificacin HAVi
para la interoperatividad de los aparatos digitales domsticos tratan con
aspectos similares, relacionados, del problema de la interoperatividad.
10 Para ms detalles de Java, ver www.sun.com/javaJ.
11 Las tecnologas de agentes y sus aplicaciones se contemplan
exhaustivamente en Readings in Agents (Margan Kaufmann, San Francisco,
1998), de Michael N. Huhns y Munindar P. Singh. Sc ofrece una gua
prctica del desarrollo de agentes en Developing Intelligent Agents for
Distributed Systems: Exploring Architecture, Technologies, and Applications
(McGraw-HiIl, Nueva York, 1998), de Michael Knapik y Jay Johnson.
12 Para una exposicin detallada de la idea de aparatos de informacin
especializados, y argumentos a su favor, ver The invisible Computer:Why Good
Products Can Fail, the Personal Computer Is So Complex, and lniorrnaton
AppliancesAre the Solution (MIT Press, Cambridge, 1998), de Donald A. Norman.
4 ORDENADORES PARA HABITAR
1 Se describen algunas de las posibilidades ms interesantes en
"Wearablc Computing: A First Step Toward Personal Imaging", de Steve
Mann, IEEE Computes; febrero de 1997, pp- 25-32. Ver tambin
"Augmented Reality through Wearable Computing", de Thad Starner y
Steve Mann, Presence 6, n'' 4 (1997). Sobre antecedentes de aparatos
vestibies y redes corporales, ver The Cyborg Handbook (Routledge, Nueva
York, 1995), de Chris Hables Gray, ed.
2 "Personal Area Networks (PAN)", de T. Zimmerman, en IBM ~ s t s
Joumal35 (1996), pp. 609-618. Ver tambin "Wear Ware Where", de Neil
Gershenfeld, When Things Start to Think (Henry Holt, Nueva York, 1999),
pp. 45-61.
3 Smians, Cyborgs and Women (Routledge, Nueva York, 1991), de Donna
J. Haraway [verso cast. Ciencia, cyborgs y mujeres, Ediciones Ctedra, S.A.,
Madrid, 1995]. Ver tambin The Cyborg Handbook, de Gray, ed. y How We
Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybemetics, Literature, and
Informatics (University of Chicago Press, Chicago, 1999), de N. Katherine
Hayles.
4 Entre los primeros estaban Xybernaut, que ofreca un ordenador
multimedia montado en la cabeza, con activacin de voz, ViA y Teltronics.
5 "The Body Electric", de Gordon Bell, Communications of the ACM 40,
n 2, febrero de 1997, pp. 31-32.
6 "The Computer for the 21st Century", de Mark Weiser, Scentiic
American 265, n 3, (1991), pp. 94-104. Para ms detalles tcnicos, ver
"Sorne Computer Science Problems in Ubiquitous Computing", de Mark
Weiser, Communications ofthe ACM 36, n 7, julio de 1993.
7 "Situated Information Spaces and Spatially Aware Palmtop
Computers", de George Fitzmaurice, Communications of the ACM 36, n'' 7,
julio de 1993.
8 Ver; por ejemplo, "Responsive Offtce Environrnents", de Scott Elrod,
Gene Hall, Rick Costanza, Michael Dixon y Jim Des Rivieres,
Communications of the ACM 36, n 7, julio de 1993, pp. 84-85.
9 Ver, por ejemplo, "Power to the People", de David Schneider; Scentic
American 276, n 5, mayo de 1997, p. 44.
10 La idea de unas tarifas dinmicas de peaje es cobrar ms por las vas
habitualmente congestionadas y menos por las que no se congestionan.
Singapur introdujo en 1998 este sistema, basado en un control electrnico
automtico de las autopistas.
11 "World Wide Widgets", de W. Wayt Gibbs, Scientiiic American 276,
n 5, mayo de 1997, p. 48.
12 Sobre cmo satisfacer las necesidades ambientales potencialmente
diversas de mltiples ocupantes, ver "MusicFX: An Arbiter 01' Group
Preferences for Computer Supported Collaborative workouts". de Joseph
F. McCarthy y Theodore D. Anagnost, Proceedings ofCSCW 98: ACM 1998
Conference on Computer Supported Collaborative Work (Association for
Computing Machinery, Nueva York, 1998), pp. 363-372.
13 Ver "The Neural Network House: An Overview", de Michael C. Mozer,
R.H. Dodier, M. Anderson, L. Vidmar, R.F. Cruickshank 111 y D. Miller,
Current Trends in Connectionism (Erlbaum, Hillsdale, N.J., 1995) de
174 e-topa
Notas 175
L. Niklasson y M. Boden, eds., pp. 371-380, as como "The Neural Network
House: An Environment That Adapts to Its Inhabitants", de Michael
C. Mozer, Proceedings oi the AAAI Spring Symposium on Intelligent
Environments (AAAI Press, Menlo Park, 1998), de Michael Caen, ed..
pp. 110-114.
14 Se desarrolla este punto con gran brillantez y perspicacia en The
Architecture oi (he Well-Tempered Environment (University of Chicago
Press, Chicago, 1969), de Reyner Banham [vers. cast. La arquitectura del
entorno bien climatizado, Ediciones Infinito, Buenos Aires,. 1975].
15 El clsico dilema social de las nuevas infraestructuras a gran escala es
que lleva mucho tiempo y dinero construirlas, de manera que no pueden
llegar a todo el mundo ni a todas partes de manera inmediata. Se prima
la conveniencia y la eficacia si se construyen de forma secuencial,
aadiendo usuarios a medida que se avanza, e ignorando las injusticias
que se generan a corto plazo? Se insiste en la igualdad y se retrasa la
oferta del servicio a alguien hasta que puedan tenerlo todos? O se busca
algn compromiso realista?
5 VIVIENDAS Y BARRlOS
1 Esta idea consigui mucho tiempo de emisin en antena, especialmente
como un sueo bastante ingenuo y utpico para escapar de los problemas
y peligros de la ciudad, a medida que la revolucin digital iba adquiriendo
impulso en los aos ochenta. Ver, por ejemplo, The Third Wave (Bantam,
Nueva York, 1980), de Alvin Toffler [vers. cast. La tercera ola, Ediciones
Orbs. S.A., Barcelona], y The Electronic Cottage (Morrow, Nueva York,
1981) de loseph Deken.
2 De hecho, a medida que se desarrollaba la revolucin digital en los aos
noventa, la demanda de espacio para oficinas en el centro era muy fuerte
en la mayora de las ciudades principales de los Estados Unidos.
3 Para un repaso exhaustivo y excelente del tema del teletrabajo. ver
Managing Telework: Strategies [or Managing the Virtual Workforce (John
Wiley, Nueva York, 1998), de Jack M. Nilles. Sobre los desarrollos
europeos, ver "EU Study on Teleworking", de Mike Johnson, en
Teleworking... in Brief(Butterworth Heinemann, Oxford, 1997), pp. 193-208.
La literatura de investigacin sobre el trabajo a distancia es ya muy
abundante; ver "Forecasting Telecommuting-An Exploration of
Methodologies and Research Needs". de S.L. Handy y P.L.Mokhtarian, en
'Iransportation 23 (1996), pp. 163-190; "The State of Telecomrnuting", de
P.L. Mokhtarian, ITS Review 13, n 4, (J 990); "Ielecommutng and Travel:
State of the Practice, State of the Art", de P.L. Mokhtarian, Transportation
18 (1991), pp. 319-342; "Ielecommuting in the United States: Letting Our
Fingers Do the Commuting", de P.L. Mokhtarian, TR News, n 158 (1992),
pp. 2-7; "Telecomrnuting and Urban Sprawl: Mitigator or Inciter?",
de 1.M. Nilles, en Transportation 18 (1991), pp. 411-431; "Impact of
Telecommuting on Spatial and Temporal Patterns of Household 'Iravel",
de R. M. Pendyala, K.G. Goulias y R. Kitamura, Transportation 18 (1991),
pp. 383-409.
4 Histricamente, la organizacin interna del espacio domstico ha
reflejado, entre otras cosas, soluciones diferentes a las cuestiones de
centralizacin y, descentralizacin. La socializacin tiene lugar en los
salones privados o en lugares pblicos? Existen santuarios privados en
cada casa o el culto religioso es una actividad comunal que tiene lugar en
un punto central de reunin? Trabajan las personas en casa o vtl-D a un
lugar de trabajo centralizado? Aparcan en UD garaje particular b en una
estructura pblica cercana? Para una discusin sobre una amplia variedad
de ejemplos, ver House Form and Culture (Prentice Hall, Englewood Cliffs.
N.J., 1969), de Amos Rapoport [verso casto Vivienda y cultura, Editorial
Gustavo Gili, S.A., 1972].
5 Las antiguas machiya eran bellas casas de madera construidas en
bloques largos y estrechos. Los artesanos desplegaban sus mercancas en
las calles, delante de sus casas. Actualmente, el modelo sigue existiendo
con una nueva construccin. Viviendas, tiendas, pequeas fbricas y
restaurantes se entretejen inextricablemente; s610 una cortina de noren
colgada en la puerta de entrada seala que una casa en concreto est
abierta para el negocio. Esto constituye un tejido urbano particularmente
flexible, que ha servido de caldo de cultivo para muchas de las empresas
modernas de xito de Kioto.
6 Para estar advertidos cuanto antes, ver "Home Computer Sweatshops",
de P. Mattera, The Nation 236, n'' 13 (1983), pp. 390-392.
7 La distincin entre relaciones primarias y secundarias fue establecida
por G.H. Cooley en Social Organization (Scribner; Nueva York, 1909). En
estos momentos se ha convertido en un tema fijo de cualquier asignatura
de introduccin a la sociologa. Este concepto ha sido elaboradamente
enriquecido y aplicado a situaciones en las que aparece la electrnica
por Craig Calhoun en su "Computer Technology, Large-Scale Social
Integration, and the Local Community", en Urban Affairs Quarterly 22,
n 2, (diciembre de 1986), pp. 329-349; Y tambin en "The Infrastructure
of Modernity: Indirect Social Relationships. Information Technology,
and Social Integration", en Social Change and Modernity (University of
California Press, Berkeley, 1992), pp. 205-236, de Hans Haferkamp y Neil
J. Smelser; eds.
8 "The Post-City Age", de Me!vin M. Webber, en Daedalus 97 (1968),
pp. 1091-1110. Ver tambin "What Makes Cities Important", de R.E Abler; Bell
Telephone Magazine 49, n 2, (1970), pp. 10-15, as como "Communication and
Community", de P.C. Goldmark, Scientific American 227 (1972), pp. 143-150.
9 Se ofrece una primera definicin clsica de esta cuestin en
"Assignment Problems and the Location of Economic Activities", de
T.C. Koopmans y M. Beckman, Econometrica 25, n 1, (1957), pp. 53-76.
10 Ver, por ejemplo, "A Long Way frorn the Rat Race: The Charms of
Telluride Have Made a Telecornmuting Town", de Kerry Hannon, US News
and World Report, octubre de 1995.
11 La transformacin de las primeras imprentas y tiendas de copias en
centros de negocios del barrio ofrece una prueba de la tendencia en esta
direccin. Ver "For the Officeless, a Place to Call Home", de Laurie
J. Flynn, New York TImes, Business Day, 6 de julio de 1998, pp. D1, D4.
176 e-topa Notas 177
12 Ver, por ejemplo, The Fall o( Pub/ic Man (Knopf. Nueva York, 1976), de
Richard Sennett [vers. casto El declive del hombre pblico, Edicions 62;
Pennsula, Barcelona, 1978].
13 "Bowling Alone: Ame-ca's Declining Social Capital", de Robert
Putnam, Journal oiDemocracy 6, n'' 1 (1995), es slo el ltimo de una
larga lista de comentaristas que diagnostican una prdida de comunidad
en la vida moderna y que localizan su causa en cierta combinacin de
urbanizacin, sub-urbanizacin, el automvil y la televisin.
14 The Death and Life of Great American Cities (Vintage Books, Nueva
York, 1961), de Jane Jacobs. Sobre las prescripciones de los Nuevos
Urbanistas, ver The Next American Metropolis: Ecology, Community, and
the American Dream (Princeton Architectural Press, Princeton, 1993), de
Peter Calthorpe; The New Urbanism: Toward an Architecture of Community
(McGraw-Hill, Nueva York, 1993), de Peter Katz y Vincent SculIy, y
Seaside: Making a Town in America (Princeton Architectural Press,
Princeton, 1991), de David Mohney y Keller Easterling, eds. Para algunas
propuestas muy diferentes, ver Cities [or a Small Planet (Westview Press,
Boulder, 1997), de Richard Rogers. [vers. cast. Ciudades para un pequeo
planeta, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 2000].
15 Sobre la creacin de Silicon Alley, sus defectos y sus virtudes, ver "The
Great Wired Way", de Andrew Ross, Any, n" 22 (1998), pp. 57-61.
16 Para un repaso a este modelo espacial, ver "The Spatial Mismatch
Hypothesis: Three Decades Later". de John Kain, Housing Policy Debate 3
(1993), pp. 371-460.
17 Ver "The Informational City Is a Dual City: Can It Be Rever-sed?". de
Manuel Castells, en High Technology and Low lncome Communities (MIT
Press, Cambridge, 1998), pp. 25-42, de Donald A. Schon, Bish Sanyal y
William J. Mitchell, eds. Sobre Jos efectos del acceso desigual a la
infraestructura de informacin, ver Disconnected: Haves and Have-Nots in
the lnformatian Age (Rutgers University Press, New Brunswick, 1996), de
William Wresch. Y sobre la tendencia general a retirarse en comunidades
cerradas, ver Fortress America: Gated Communities in the United States
(Brookings Institution Press, Washington D.C., 1997), de Edward
J. Blakeley y Mary Gail Snyder.
18 Las ciudades duales, engendradas por el impacto privilegiador y
marginalizador a la vez de la transformacin tecnolgica, han sido en el
pasado un tema favorito de los novelistas. Pensemos precisamente en
Dickens y su caracterstica dramatizacin del contraste al hacer que los
protagonistas pasen de un contexto a otro. La revolucin digital ha
generado tratamientos similares por los cyberpunks. Por ejemplo, Neal
Stephenson, en su escalofriante y divertida novela Snow Crash (Bantam,
Nueva York, 1992), imagina que los conectados-y-privilegiados se retiran
dentro de unos "Burbclaves" autnomos. con controles de entrada y
fuerzas de seguridad privadas. Mientras tanto: "Leprosos que asan perros
en espetones sobre toneles de queroseno llameante. La gente de la calle
empuja carretillas llenas hasta arriba de restos chorreantes de billetes de
millones y de billones de dlares, que han recogido de las cloacas.
Cadveres en la carretera, enormes cadveres, restos tan grandes que slo
podran ser de seres humanos, aplastados formando gruesas bandas,
largas como una manzana de casas. Barricadas ardiendo en las avenidas
principales. Sin refugios por ninguna parte."
19 Sin embargo, stos ejercern una influencia significativa. Ver
"Geographical Inequalities: The Spatial Bias of the New Communications
Technologies", de Andrew Gillespie y Kevin Robins, Journal af
Communications 39, na 3 (verano de 1989), pp. 7-18.
20 Sobre las diversas apropiaciones y transformaciones de la tecnologa
telefnica, ver America Calling: A Social History ofthe Telephone to 1940
(University of California Press, Berkeley, 1992), de Claude S. Fischer.
6 LUGARES DE ENCUENTRO
1 La novela de Neal Stephenson, Snow Crash (Bantam, Nueva York,
1992), populariz la idea de un lugar de reunin virtual que era
exactamente como un lugar fsico y que estaba poblado por avatares de
doble cuerpo -de diversa calidad dependiendo de lo que cada uno pudiera
permitirse-o Este "Metaverse" de ficcin se organiza alrededor de "the
Street", un "gran bulevar, brillantemente iluminado, que gira
constantemente en torno al ecuador de una esfera negra con un radio
de algo ms de diez mil kilmetros". En todo momento hay millones de
personas caminando por all de aniba abajo. A cada lado se pueden
desarrollar solares e inmuebles.
2 Sobre telecomunicaciones, redes informticas y relaciones sociales
indirectas, ver "Community without Propinquity Revisited: Categorical
Identities, Relational Networks, and Electronic Communication", de Craig
Calhoun, Sociological Inquiry 68, n" 3, (1998).
3 Presentacin de Miehael Dertouzos en la conferencia del Club de
Roma: "How New Media Are Transforming Society", Smithsonian
Institution, Washington D.C., 1998.
4 "Roadkill on the Infonnation Superhighway", de Richard S. Tedlow,
Harvard Business Review, noviembre/diciembre de 1996. Las marcas
comerciales nacionales e internacionales, junto con sus correspondientes
estrategias de mercadotecnia, florecieron inicialmente a finales del siglo
XIX con el surgimiento de la imprenta rpida, el ferrocanil y los sistemas
eficaces de correo. Ivory Soap, American Tobacco, Johnson & Johnson y
Coca-Cola fueron fundadas todas alrededor de 1880. Internet, en cierto
sentido, es una simple continuacin de esta historia.
S The Rise o( the Network: Society (Blackwell, Malden, Mass., 1996),
p. 364, de Manuel Castells.
6 Citado en Media and the American Mind (University of North Carolina
Press, Cbape! HlII, 1982), p.Ll , de D.l. Czitrom.
7 La formulacin clsica de la teora de la segmentacin del mercado se
puede ver en "Product Differentiation and Market Segmentation as
Alternative Marketing Strategies", de Wendell R. Smith, en Journal of
Marketing 21 (julio de 1956). Sobre la conexin a comunidades virtuales
en lnea, ver Net Gain: Expanding Markets through Virtual Communities
178 e-topa
Notas
179
(Harvard Business School Press, Boston, 1997), de John Hagel JII y Arthur
G. Armstrong.
8 Como ejemplo especialmente vvido y conmovedor, ver la historia de
BostonBill y la comunidad en lnea de afectados por la extraa
enfermedad de la fibromialgia. "A Champion of the Afflicted Is Mourned",
de Peter S. Canellos, en Bastan Globe, 16 de marzo de 1998, pp. Al, A16.
Sobre la ciber-escena gay, ver "Oood Thrill Hunting", de Michacl Joseph
Gross, en Bastan Magazine, abril de 1998, pp. 50-56.
9 Ver, por ejemplo, Silicon Snake Ol: Second Thoughts o{ the Infonnation
Highway (Anchor, Nueva York, 1996), de Clifford Stol!.
10 Segn Durkheim, anemia es la condicin que resulta de subdividir
excesivamente el trabajo, cuando el individuo pierde la perspectiva del
propsito ms amplio de su esfuerzo econmico colectivo y se genera, por
tanto, una ruptura de las relaciones sociales. Ver The Division of Labor in
Society, de Emile Durkheim, trad. George Simpson (Free Press, Nueva
York, 1933; original 1893) [verso cast. La divisin del trabajo social, I,
Planeta-Agostini, Barcelona].
11 The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier
(Addison-Wesley, Reading, Mass., 1993), p. 2, de Howard Rheingold.
12 Cyberville: Clicks, Culture, and the Creation ofan Online Town (Wamer
Books, Nueva York, 1998), p. 8, de Stacy Horn.
13 Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places
(Routledge, Londres, 1996), pp. 260-263, de Stephen Graham y Simon
Marvin.
14 El sistema del Faro del Conocimiento (Farol do Saber) fue iniciado
por el alcalde de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. En 1994 se construy
el primero y haba 50 en proyecto. La torre del "faro" evocaba a la vez
el antiguo faro y biblioteca de Alejandra y una torre de vigilancia sobre el
vecindario circundante. Estn situados cerca de escuelas municipales y
plazas pblicas. En la pgina web municipal de Curitiba, el alcalde dice:
"Los Faros del Conocimiento son terminales de sabidura abiertos al
pblico". Su intencin es "desalojar la oscuridad y ofrecer seguridad a
nuestro pueblo, porque saber y ser capaces de leer constituyen las mejores
salvaguardas contra un mundo de ladrones, analfabetos, desposedos, los
parias de la sociedad excluidos de su cuota de oportunidades".
15 El tema del direccionamiento dinmico de redes es sutil pero
importante. Normalmente, las direcciones de redes se asocian con puntos
concretos de conexin. As es, por ejemplo, como hacemos que un correo
electrnico llegue al lugar correcto. Si se quiere trabajar con cualquier
punto de conexin, sin tener que acceder a una determinada mquina
remota, es preciso utilizar alguna forma simple y efectiva de asociar
temporalmente nuestra direccin personal con ese punto.
16 "Order in Diversity: Community without Propinquity", de Melvin
M. Webber, Cities and Space: The Future Use oi Urban Land (Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 1963), pp. 29-54, de Lowdon Wingo, ed.
[verso casto Ciudades y espacio, Oikos-Tau, S.A. Ediciones, Barcelona,
1976]. Ver tambin "The Urban Place and Nonplace Urban Realm". de
Melvin M. Webber, en Explorations into Urban Structure (University of
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1964), de Melvin M. Webber, ed., a;sf "
como "Revisiting-the Nonplace Urban Realm: Have We Come Full Circle? ,
de Peter Hall, Intemational Planning Studies 1, n 1, (1996), pp. 715.
17 Para una introduccin convincente a estas tecnologas, su u ~ y
algunas de las cuestiones polticas que plantean, ver Protecting Yourseti
Online (HarperEdge, San Francisco, 1998), de Robert B. Gelman con
Stanton McCandlish y miembros de la Electronic Frontier Foundation.
18 Cuando yo enseaba en la universidad de Cambridge, en los aos
setenta, no hacamos mucho uso de la comunicacin electrnica. El correo
electrnico no exista y los telfonos eran pocos, ineficaces y se segua
pensando que era un medio de comunicacin poco elegante. Si queramos
localizar a alguien para algn negocio, simplemente dbamos una vuelta
por Trumpington Street a la hora de la comida o lo encontrbamos en la
universidad, a la hora de la cena.
19 La cuestin de la visibilidad e invisibilidad se ha promovido con
fuerza por parte de los crticos de la idea habermasiana de una esfera
pblica unificada y global; ver Public Sphere and Experience: Toward an
Analisys ofthe Bourgeois and Proletarian Public Sphere (University of
Minnesota Press, Minneapols, 1993), de Oskar Negt, Alexander Kluge.
Peter Labanyi, Owen Daniel, Assenka Oksiloff y Miriam Hansen. Sobre el
espacio pblico especficamente, ver "Men in Space", de Rosalyn
Deutsche, Artforum, febrero de 1990, pp. 21-23.
20 "Mexco's Zapatistas: The First lnformational Guerrilla Movement", de
Manuel Castells, en The Power of Identity (Blackwell, Malden, Mass.,
1997), pp. 72-83. Para el proftico anlisis de la Corporation RAND del
ciberespacio en las revoluciones del futuro, ver "Cyberwar Is Coming!", de
John Arquilla y David Ronfeldt, en Comparative Strategy 12, n 2, (1993),
pp. 141-165 (tambin www.techmgmt.com/restore/cyberwar.htm).
21 "Internet Treasure". de Andrew Shapiro, Bostan Review 23, n'' 3.4,
verano de 1998, pp. 18-19.
22 Democracy in America, vol. 1, captulo XII: "Political Associations in
the United States" [vers. casto La democracia en Amrica, Alianza Editorial,
S.A" Madrid].
23 Para un informe prctico, de primera mano, sobre las organizaciones
polticas de base que utilizan lugares de reunin en lnea, ver NetActivism:
How Citizens Use the Internet (O' ReilIy, Sebastopol, California, 1996), de
Ed Schwartz.
24 Ver The Ancient City: A Study of the Religion, Laws, and lnstitutions of
Greece and Rome (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1980;
original 1864) [verso cast. La ciudad antigua, Editorial Edaf S.A., Madrid,
1982], de Numa Denis Fustel de Coulanges, para un debate clsico sobre
la relacin entre civitas y urbes en su concepcin tradicional.
25 .Ver, por ejemplo, The Sovereign Individual (Simon & Schuster, Nueva
York, 1997), de James Dale Davidson y Lord William Rees-Mogg. Para un
tratamiento ms matizado y acadmico, ver Lasing Control? Sovereignty in
180 e-tapia Notas
181
an Age o{ Globalization (Columbia University Press, Nueva York, 1996), de
Saskia Sassen.
26 La relacin actual, ms compleja, entre comunidades y lugares no
aparece con la telecomunicacin electrnica, pero ha sido fuertemente
impulsada por ella. Ver ro Dwell among Priends: Personal Networks in
Town and CUy (University of Chicago Press, Chicago, 1982), de Claude S.
Fischer; y tambin "The Community Oueston", de Barry Wellman,
American Iournal o(Sociology 84 (1979), pp. 1201-1231.
27 Para anlisis ms detallados de las ciudades en estos trminos, desde
diversos puntos de vista, ver The CUy01' Collective Memory (MIT Press,
Cambridge, 1994), de M. Christine Boyer; The Power of Place (MIT Press,
Cambridge, 1995) de Dolores Hayden, y Civic Realism (MIT Press,
Cambridge, 1997) de Peter G. Rowe.
7 REDISEANDO EL LUGAR DE TRABAJO
1 The Twilight o{Sovereignty: How the lnfonnation Revolution Is
Transfonning the World (Scribner's, Nueva York, 1992), p. 61, de Walter
B. Wriston. Wriston ofrece un grfico informe de primera mano sobre el
surgimiento de los mercados financieros con soporte electrnico.
2 Para un examen de la situacin en 1998, ver "Financial Centers", en The
Economist 347, n 8067,9 de mayo de 1998, p. 62. Para un buen informe
sobre el desarrollo del comercio electrnico y un anlisis de algunas de sus
implicaciones, ver Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of
Computerization (Princeton Urriversity Press, Princeton, 1997), pp. 74-107,
de Gene I. Rochlin.
3 El colapso no slo se propag por las telecomunicaciones electrnicas y
por la informtica; tambin se amplific a causa de fallos de diversos tipos
en las comunicaciones y en los programas.
4 "Record Label to Distribute Music on Une", de Matt Richtel, New York
Times, 5 de mayo de 1999, pp. C1, C9.
5 Sobre automviles, ver Flexible Production: Restructuring the
lnternational Automobile lndustry (Polity, Cambridge, 1994), de Rebecca
Morales. Sobre el vestido, ver Global Production: The Apparel Industry in
the Pacific Rim (Temple University Press, Philadelphia, 1995), de Edna
Bonacich, Lucie Cheng, Norma Chinchilla, Nora Hamilton y Paul Ong,
eds. Sobre ordenadores, abrir simplemente un ordenador personal o un
porttil y echar un vistazo a las etiquetas de origen de los diversos
componentes.
6 George Gilder ofrece muchos ejemplos certeros -que es preciso filtrar,
por supuesto, debido a su inimitable sesgo "arriba el mercado, abajo los
gobiernos"- en "The Eclipse of Geopolitics", Microcosm: The Ouantum
Revolution in Economics and Technology (Simon & Schuster, Nueva York,
1989), pp. 353-370. En relacin con los libros, estima: "Imprimir un libro
cuesta unos 80 centavos; la esencia de su valor viene dada por el autor, el
editor, el distribuidor y el librero". Sobre los chips de silicio: "Sin ninguna
manifestacin fsica en absoluto, el diseo del ordenador puede fluir a
travs del ganglio global hacia otro ordenador conectado a una lrncnde
produccin en cualquier parte del mundo."
7 En los aos ochenta y noventa esto se convirti en una cuestin muy de
moda por parte de los expertos en poltica popular, tanto desde la
izquierda como desde la derecha, cada uno con su sesgo particular. G.eol'gc
Gilder lo incorpor en Microcosm, por ejemplo. Y Robert Reich lo reforz
en The Work of Natons: Preparing Ourselves [or Zlv-Cetuury Capitalism
(Random House. Nueva York, 1992).
8 Para un informe ms detallado, ver The Digital Economy: Promise and
Perl in the Age of Networked Intelligence (McGraw-Hill, Nueva York, 1996),
p. 92, de Don Tapscott.
9 Technologies without Boundaries: On Telecommunications in a Global
Age (Harvard University Press, Cambridge, 1990), pp. 68-69, de Ithiel de
Sola Pool.
10 "The Nature of the Firm", de Ronald H. Coase, en The Frm, the
Market, and the Law (University of Chicago Press. Chicago, 1990; original
1937) [verso cast. La empresa, el mercado y la ley, Alianza Editorial, S.A.,
Madrid, 1994], pp. 33-56.
11 Ver, por ejemplo, "I'he Future of the Firm", de Frances Cairncross, en
The Death 01' Distance: How the Communications Revolution Will Change
Our Lives (Harvard Business School Press, Bastan, 1997), pp. 151-153; Y
"Theme 4: Molecularization", de Don Tapscott, en The Digital Economv:
Promise and Peril in the Age 01' Networked Intelligence (McGraw-Hill, Nueva
York, 1996), pp. 51-54. Para un anlisis ms tcnico, ver "Electronic
Markets and Electronic Hierarchies", de Thomas W. Malone, Joanne Yates
y Robert 1. Benjamin, en Communcations 01' the ACM 30, n 6, (l987),
pp. 484-497.
12 Ver, por ejemplo, The Virtual Corporation: Structuring and Revitaliring
the Corporation for the Zlv-Century (HarperBusincss, Nueva York, 1993),
de William H. Davdow y Michacl S. Malone.
13 "Economic Community and Social Investment", de Lester C. Thurow,
en The Community 01' the Future (Jossey-Bass Publishers, San Francisco,
1998), p. 25, de Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard
Beckhard y Richard F. Schubert, eds. [vers. cast. La organizacin del
futuro, Ediciones Deusto, S.A., Bilbao, 1998].
14 Puesto que los medios de produccin fsicos siguen siendo con
frecuencia costosos de trasladar, la amenaza de abandono frecuentemente
preceder, o incluso evitar el abandono real. Estimular a las m p r ~ s
para que intenten reducir los sueldos y los impuestos en sus localizaciones
actuales para no pagar los costes de un cambio de sitio.
15 Nations and Nationalism snce 1780 (Cambridge University Press.
Cambridge, 1990), pp. 174-175, de Eric J. Hobsbawm. Entre las ms
conocidas de estas zonas industriales extraterritoriales est la de las
maquiladoras en el Programa Industrial del Norte de Mxico.
16 Gilder, Microcosm, pp. 355-356.
182 e-topa
Notas
183
17 Lo que distingue realmente a Silicon Valley de todos los imitadores de
Silicon es su concentracin exclusiva de talento humano especializado,
junto con las interacciones que permite esta concentracin y los servicios
que soporta.
18 Los dirigentes industriales que entrevist en Bangalore en 1998, por
ejemplo, mencionaban consistentemente la alta calidad del grupo de
talentos locales, atrados por un entorno acogedor, buen clima y una
tradicin establecida de alta calidad en instituciones de enseanza e
investigacin, como clave del xito de esta ciudad en la industria de
exportacin de informtica. La viabilidad de los campus de lugares de
trabajo de alta tecnologa en la periferia tambin depende de las recientes
inversiones en carreteras y en flotas de autobuses, mantenidas por las
empresas ms importantes. Y el desarrollo inmobiliario ha promovido
edificios listos para su uso, preparados para las telecomunicaciones, que
pueden ser ocupados y utilizados inmediatamente.
19 Los economistas piensan normalmente en las comunidades
econmicas como estructuras establecidas para definir los derechos de
propiedad necesarios para que funcionen las economas de mercado, y
para defender los citados derechos ante los enemigos internos y externos.
En el pasado lejano solan corresponder a ciudades-estado amuralladas.
Ms recientemente han llegado a solaparse con las naciones-estado. Y an
ms recientemente hemos visto comunidades econmicas transnacionales.
incluso geogrficas, como la VE.
20 Para el punto de vista de un economista sobre estas cuestiones, ver
"Economc: Community and Social Investment". de Thurow.
21 The Weightless World: Strategies [or Managing the Digital Economy
(MIT Press, Cambridge, 1998), p. 210, de Diane Coyle.
B LA CIUDAD TELESERV1DA
1 "The City and the Telegraph: Urban Telecommuncaons in the Pre-
Telephone Era", de Joel E. Tarr, Thomas Finholt y David Goodman, en
Journal of Urban Histary 14, n'' 1, (noviembre de 1987), pp. 38-80.
2 The Digital Ecanomy: Promise and Peril in the Age of Netwarked
Intelligence (McGraw-HiIl, Nueva York, 1996), p. 45, de Don Tapscott.
3 Para un anlisis directo y convincente de los temas clave, ver "Privacy,
Anonymity, and Secure Communications: Safeguarding Personal and
Business Data in the Information Age", de Robert B. Gehnan y Stanton
McCandlish, en Protecting Yourself Online (HarperEdge, San Francisco,
1998), pp. 35-84. Para un enfoque ms foucauldiano, ver The Simulation of
Surveillance: Hypercontrol in Telematic Soceties (Cambridge University
Press, Cambridge, 1996), de William Bogard.
4 Algoritmos colaboradores de filtrado utilizan .estadsticas sobre las
opciones de consumo de una poblacin para extrapolar a partir de las
conductas anteriores, predecir las preferencias de miembros concretos de
dicha poblacin y poder as dar automticamente recomendaciones
personalizadas. Se basan en la prudente idea de que, si ciertos individuos
han hecho previamente elecciones parecidas, ,ticnen
intereses parecidos y es probable que elecciones en el
futuro. Estos algoritmos funcionan muy bien cuando las poblaciones son
grandes y los perfiles de eleccin largos.
5 Para un debate ms extenso de este desarrollo, ver The Digital
Economy, pp. 192-195, de Tapscott.
6 "Point, Click and Pay", de Brad Stone y Jennifer Tanaka, Newsweek,
17 de agosto de 1998, pp. 66-67.
7 "Friction-Free Capitalism", de BiIl Gales, The Road Ahead (Viking,
Nueva York, 1995), pp. 157-183.
8 Citado en "Serfing the Net". de Jillian Burt, 21C, primavera de 1996,
p. 69. Se puede acceder al telejardn a travs de
http://www.usc.edu/dept/garden/.
9 Ver, por ejemplo, "A Teleoperated Microsurgical Robot and Associated
Virtual Environment for Eye Surgery", de Ian W. Hunter, Tilemachos
D. Doukoglou, Serge R. Lafontaine, Paul G. Charette, Lynette A. Jones, o
Mark A. Sagar, Gordon D. Mallinson y Peter J. Hunter, en Presence 2, n 4,
(otoo de 1993), pp. 265-280.
10 "The Localization of the World Economy", de Paul Krugman, en Pop
Iremationalism (MIT Press, Cambridge, 1997) [vers. cast. El
internacionalismo moderno, Editorial Crtica (Grupo Planeta), Barcelona,
1997]. Ver tambin Geography and Trade (MIT Press, Cambridge, 1993), de
Paul Krugman.
11 sta es una antigua observacin, repetida hasta la saciedad, que
proviene al menos de Alfred Marshall. El surgimiento de
telecomunicaciones altera el papel y el efecto de esta cohesin urbana,
pero no la elimina por completo.
12 "Iechnology's Revenge", de Paul Krugman, Pop lnternationalism,
pp. 191-204.
9 ECONOMA DE PRESENCIA
1 Observemos que "presencia" tiene diversos sentidos importantes
relacionados con el tema. Uno puede estar presente en un SItIO concreto, se
puede referir al momento presente y puede presentarse a s mismo.
2 En su ltima. y pretenciosa obra, Las leyes (737e ss.). determin
el tamao de la ciudad-estado ideal en 5.040 ciudadanos agncultores, ms
sus familias y esclavos, y algunos extranjeros residentes. Aristteles, ms
inclinado a lo emprico, no se comprometi con un nmero exacto, pero
seal las condiciones de frontera relevantes. En su Poltica (1326bIJ)
afirm: "Para tomar decisiones en asuntos de justicia y para el propsito
de distribuir los cargos con arreglo a los mritos es que los "
ciudadanos se conozcan entre ellos y que sepan qu ttpo de personas son.
Tras observar que un tamao excesivo tambin "facilita que los extranjeros
residentes en el pas se apoderen de la ciudadana" , prosigue: "Aqu, por
tanto, nos encontramos con los lmites del estado: debe poseer la
184
e-topia Notas 185
poblacin ms grande que sea coherente con la satisfaccin de las
de vida autosuficiente, pero no tanto que no pueda ser
vigilada con facilidad. Que sta sea nuestra manera de describir el tamao
del estado."
3 Para un profundo anlisis de Tiananmen y para las transformaciones de
su papel ,la era de las electrnicas, ver Craig
Calhoun, Tlananmen, Television and the Public Sphere:
Internationalization of Culture and the Beijing Spring of 1989", Publie
Culture 2, n'' 1 (otoo 1989), pp. 5471.
4 Las implicaciones y las consecuencias del cambio de lo oral a lo escrito
por supuesto, han sido muy debatidas; existe una amplia literatura sobre '
este tema. Comienza con Platn, con el conocido argumento en Fedro de
9
u e
n? tan gran i?ea ::-tendente a "crear una mala memoria" y la
apartencra de la sabidura, no la verdadera sabidurfa".-. En un resonante
pasaje q.ue ha sid? repetido una y otra vez por los crticos posteriores de
los medios, especialmente por McLuhan, Freud escribi: "Con cada
herramienta el hombre perfecciona sus propios rganos, sean motores o
sensores, o elimina los lmites a su funcionalidad... La escritura fue en
la voz de la persona ausente." (Sigmund Freud, Civiliration and ts
Discontents, trad. James Strachey (W.W. Norton, Nueva York 1961
original 1930). Un buen punto de entrada moderno a la literatura el
clsico de Harolcl A. Innis, The Bias of Communication (University of
Toronto Press, Toronto, 1951). Otro enfoque muy apreciado es Eric
A. I:Iavelock, Revolution in Greece and Its Cultural Consequences
(Princeton Unversity Press, Princeton, 1982). Marshall McLuhan retoma
el. tpico en los captulos 8, 9 Y 10 de Vnderstanding Media: The Extensions
01 Man (MIT Press, Cambridge, 1994; original 1964) [verso casto
Comprender los medios de comunicacin: las extensiones del ser humano
Ediciones Paids Ibrica, S.A., Barcelona, 1996]. '
5 Lewis Mumford, The City in History (Secker & Warburg, Londres,
1961), p. 97.
6. LasYLblillas ms antiguas de Ur registraban simples listas y cuentas,
para anotar las posesiones almacenadas y para facilitar las
negociaciones de trueques.
7 En Notre-Dame de Pars (1831), Vctor Hugo puso de manifiesto este
papel de .la arquitectura y su aparente decadencia en una poca
de texto Impreso. Su archidicono Frollo pronunci las conocidas
palabras: "Esto acabar con aquello" la arquitectura no servira ms como
memoria colectiva de la humanidad. Frollo prosegua: "La arquitectura ha
perdido su se ha desvanecido y apagado. La palabra impresa, esta
termita ?el absorbe y devora la arquitectura, que se despoja de
sus vestiduras y visiblemente desaparece. Est desgastada, pobre y
desnuda. Ya no expresa nada, ni siquiera la memoria del arte de otras
pocas". El historiador Anthony Vidler ha insinuado irnicamente que la
nueva y monumental Biblioteca Nacional de Francia, detestada por
muc?os biblifilos tradicionales, representa la venganza de la
arquitectura.
8 Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic
Man (Routledge & Kegan Paul, Londres, 1962), p. 206 [verso cast. La
galaxia Gutenberg: gnesis del homo typographicus, Crculo de Lectores,
S.A., Barcelona, 1998].
9 Para una versin menos comprimida de esta larga y complicada
historia, ver Warren Chappell, A Short History of the Prirued World (Knopf,
Nueva York, 1970) y Elizabeth L. Eisenstein, The Printng Revolution in
Early Modern Europe (Cambridge University Press, Cambridge, 1983)
[vers. cast. La revolucin de la imprenta en la edad moderna europea,
Ediciones Akal, S.A., Madrid, 1994].
10 Robert H. webe. prlogo de The Search for Order, 1877-1920 (Hill and
Wang, Nueva York, 1967).
11 John Dewey, The Public and lts Problems: An Essay in PoliticalInquiry
(Gateway Books, Chicago, 1946), pp. 114-115.
12 James R. Beniger; The Control Revolution: Technological and Economic
Origins ofthe Information Society (Harvard University Press, Cambridge, 1986).
13 El trabajo inicial sobre conmutacin de paquetes fue llevado a cabo
por Paul Baran, de la Rand Corporation, y por Donald Davies, del U.K.
National Physical Laboratory, a principios y mediados de los sesenta. Para
la historia, ver Peter H. Salus, Casting the Net: From ARPANET to Internet
and Beyond (Addison-Wesley, Readng, Mass., 1987). Para detalles tcnicos,
Telecomunication Networks (Addison-wesley, Reading. Mass, 1987).
14 Los paquetes son de diferentes tamaos, pero los que circulan por
Internet contienen una media de 200 bytes de informacin, el equivalente
a 200 pulsaciones de teclado.
15 Desde el punto de vista de los ingenieros de telecomunicaciones, los
mensajes son unidades de "usuario" y los paquetes son unidades del
"sistema". Los usuarios ven mensajes, pero el sistema gestiona paquetes.
16 Las rutas que toman los paquetes pueden ser complicadas y los
paquetes pueden atravesar docenas de puntos intermedios entre su origen
y su destino. Adems, los paquetes sucesivos de un mismo mensaje
pueden no seguir una misma ruta.
17 La conmutacin de paquetes, por tanto, funciona mejor all donde no
es necesaria una conexin continua, y donde se pueden tolerar retrasos,
como en la mayora de los intercambios de datos entre ordenadores, y en
la transmisin de faxes, pero no en la comunicacin continua de sonido o
de imagen. El trabajo adicional de proceso creado por la necesidad de leer
y de atender a las direcciones de los paquetes es ms aceptable si se
transmiten rfagas cortas de datos, en lugar de un flujo prolongado y
continuo. Sin embargo, una red suficientemente rpida de paquetes
conmutados puede crear la ilusin de una conexin continua, y por tanto
puede a veces transportar adecuadamente voz y vdeo de forma sncrona.
18 En un exhaustivo estudio, publicado en 1998, los investigadores de la
universidad Camegie Mellan fueron capaces de demostrar este tipo de
efecto en una muestra de usuarios de Internet de Pittsburgh, para sorpresa,
al parecer, de ellos mismos y de otros muchos. Ver Arny Harrnon, "Sad,
Lonely World Discovered in Cybersapce", New York Times, 30 de agosto de
1998, pp. 1, 22. Los resultados estn publicados en Robert Kraut, Michael
Patterson, Vicki Lundmark, Sara Kiesler, Tridas Mukophadhyay y William
Scherlis, "Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social
186
e-topia
Notas 187
Invo.lvement and Psychological Well.-Being?", American Psychologist,
septiembre, 1998. Permiten una vanada interpretacin; un comentarista
afir';1:"Estn,expuestos al ms amplio de Internet y se preguntan
que estoy haciendo yo aqu en Pittsburgh?"
19 Jennifer Steinhauer; "Old-Line Retailers Resist On-Line Life" New
York TImes, 20 de abril de 1998, pp. DI. D4. ,
10 ECONOMiA y ECOLOGiA
1 Agenda 21 naci en la cumbre medio-ambiental de Ro de Janeiro
patrocinada por la UNCED. Ver el documento de UNCED '
A/CONF,151/PC/Add.7, seccin 1, captulo 6.
2 Esta. f?;mulaci.n proviene de la definicin de "sostenibilidad" dada por
la Comisin Mundial del Desarrollo y del Medio Ambiente: "Satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas propias".
3 Ver, por Diane Coyle, The Weightless World: Strategies [or
Managmg the Digital Economy (MIT Press, Cambridge, 1998).
4 Lee Goldberg, "I'he Advent of 'Green' Computer Design" Computer 31
n" 9 (septiembre de 1998), pp. 16-19. "
5 Ver Pnina Ohanna Plaut, "Ielecommunicaton vs. Transportaton",
Acc.ess: Research at the University of California Transportation Center, n 10
(primavera de 1997), pp. 21-26, lIan Salomon, "Telecommunications and
Travel: Substitution 01' Modified Mobility?", Jonrnal ofTransport
Economics Policy, septiembre de 1985, pp. 219-235, Ilan Salomon.
"Ielecommunications and Travel Relationships: A Review", Transportation
Research 20A, n'' 3 (1986), pp. 223-238.
6 Peter Hall, Cities in Civlization (Pantheon, Nueva York, 1998), p. 960.
7 Esta estrategia ha sido defendida por Richard Rogers y otros. Ver
Richard Cities for a Small Plana (Westview Press, Boulder, 1997).
[verso cast. CIudades para un pequeo planeta, Editorial Gustavo Gili, S.A.,
Barcelona, 2000).
8 Esta idea ha sido explorada en detalle por Susan E. Owens. Ver su
Planning and Urban Forrn (Pion, Londres, 1986); "Energy,
EnVlronm.ental Sustainability, and Land-Use Planning", en M.J.Breheny,
ed., Development and Urban Forrn (Pon, Londres, 1992),
pp. 79-105; y Land-Use Planning for Energy Efficiency", Applied Energy
43 (1992), pp. 81-114.
9. trn;ino no es especialmente feliz, pero ha ganado una amplia
difusin, aSI que probablemente quedar con nosotros. Lo ha
popularizado, en particular, el consultor de negocios Stan Davis. Ver Stan
Davis: "Mass Customizing", en Future Perfect, ed. rev. (Addison-Wesley,
Mass., 148-197. Para ms discusin ver B. Joseph
Pne. Mass Customization: The New Frontier in Business Competition
(Harvard Business School, Boston, 1992).
10 Plaut, "Ielecommunication vs. Transportation".
NOTAS DEL TRADUCTOR
Nota al subtitulodel libro
"It's life, Jim, but not as we know it" es una cita de Star Trek (The Original
Series), temporada 1, episodio 27. La forma de vida a la que se refiere es
la Horta. una criatura con morfologa de roca, que resulta ser madre
intentando proteger a sus huevos de la maquinaria minera usada en el
planeta Jano 6. El autor de la cita no est identificado, pero
probablemente es Spock, ya que es l quien "habla" con la Horta. Y Jim es
el capitn -ahora almirante- James T. Kirk.
Bibliotecas Carnegie
Bibliotecas establecidas en Estados Unidos y en Gran Bretaa por Andrew
Carnegie (1835-1919), magnate del carbn y del acero y filntropo.
Carnegie crea que las bibliotecas proporcionaban los medios para que los
individuos motivados obtuvieran los conocimientos necesarios para tener
xito en la vida. Su propio acceso a los libros, de joven, le permiti
alcanzar la educacin que su padre no pudo darle.
Digerati
Personas ilustradas en los medios digitales.
Chicken Little
Personaje de los cuentos infantiles que alarma a todo el vecindario y
provoca una reaccin histrica en cadena cuando le cae encima una
manzana y se convence de que el cielo se est viniendo abajo.
Luditas
Movimiento de trabajadores que a principios del siglo XIX, en Inglaterra, se
opusieron a las mquinas a fin de preservar su modo de vida, que crean en
peligro. Se usa para describir a quienes desconfan de los cambios
introducidos por las nuevas tecnologas.
MUDs
Multi-user Domains, mundos en lnea donde se puede hablar con otros.
MOOs
MUD, Object Oriented, MUDs donde se pueden construir y programar
objetos.
Kaczynski
Conocido como 'Unabomber', matemtico brillante, alumno de Harvard y
profesor en Berkeley, fue el terrorista ms buscado de EE. UU. Enviaba
cartas bomba a universidades y aerolneas. En 18 aos mat a 3 personas e
hiri a 16. Estaba en contra de la sociedad industrial y exigi la publicacin
en la prensa de un largo manifiesto para cesar su campaa de bombas.
Bollywood
Sobrenombre de Bombay, centro de la industria cinematogrfica hind,
segunda del mundo, con ms de 800 ttulos al ao.
Robert Moses
Polmico administrador y planificador que dio forma a la ciudad de
Nueva York entre 1924 y 1968, realizando innumerables obras pblicas,
entre ellas muchas autopistas y otras infraestructuras de gran impacto.
AGRADEC1MlENTOS
Este libro germin a partir de las discusiones y debates genera-
das.a raz de la publicacin -eri papel y en lnea- de mi libro City
of Bits: Space, Place, and the lnfobahn, en 1994. Mi agradeci-
miento va por tanto a los numerosos criticas, comentaristas,
entrevistadores, comunicantes por correo electrnico, discutido-
res en lnea, estudiantes, colegas y amigos que han planteado
interesantes cuestiones sobre las relaciones entre el ciberespacio
y el urbanismo, y que han aportado ideas profundas y provoca-
doras en el discurso consiguiente. En particular, quiero men-
cionar al desaparecido Donald Schon, a Bish Sanyal, Anne
Beamish, Peter Hall, Manuel Castells, Leo Marx, Mel King y a los
dems participantes en el vigoroso coloquio del MIT, en 1997,
"High Technology and Low-Income Comrnunities", cuya docu-
mentacin ha sido publicada en Donald A. Schon, Bish Sanyal y
William J. Mitchell, eds., High Technology and Low-Income Com-
munities: Prospects [or the Positive Use of Advanced Information
Technology (MIT Press, 1998). Kent Larson proporcion perspi-
caces comentarios sobre las viviendas inteligentes y las conver-
saciones con Jane Wolfson y Krzysztof Wodiczko me iluminaron
en muchos aspectos. Sin esta distinguida ayuda, habra tenido
mucho menos que decir.
Por ltimo, esta es la ocasin adecuada para recordar a
Harvey S. Perloff ya Charles W. Moore, que me ensearon para
qu son en realidad las ciudades.
iND1CE DE NOMBRES
Alberti, Leon Batlista, 46, 104
Aleotti, Giovanni Battista, 38
ALIVE,42
Amazon.com, 126
Aristteles, 7, 138, 183-184n2
Aspen (Colorado), 83, 131
Athena (MIT), 98
Atenas, 29
Australia, 30, 106, 117, 121
Bangalore, 21,24, 117,152, 182n18
Bell, Gordon, 61
Bluetooth, 54
Blumberg, Bruce, 42
Bolsa de Nueva York, 108
Brunelleschi, Filippo, 46
C++,S5
Capek, Karel, 64
Capra, Frank, 116
Castells, Manuel, 88, 95
Centro de Investigacin Xerox
de Palo Alto, 41, 67
Chicago,20
Choay, Francoise, 16Sn 1
Clearboard, 41
Coase, Ronald, 115
Curitiba, 99
Dell Computer Corporation, 112
Dertouzos, Michael, 94
Dewey, John, 142
Digital Desk, 45
DLJdirect, 107
eBay.com, 92
Echo, 30,97
Engels, Friedrich, 31, 116
E'Trade, 107
Fidonet,32
Fitzmaurice, George, 67
Ford, Henry, 160
Gates, Bill, 40, 127
Gehry, Frank, 160
Gershenfeld, Neil, 52
Gibson, William, 170n2
Gilder, George, 116, 165nl,
180n6
Global Positioning System, 50,
64
Goldman, Ken, 129
Hall, Peter, 158
Haraway, Donna, 61
Hewlett-Packard Corporaron.
56
Hper-espejos, 45
Hobsbawm, Eric, 116, 169n23
Hong Kong, 8, 116
Horn, Stacy, 97
Hugo, Victor, 184n7
IBM Corporation, 41
Ibsen, Henrik, 42
India, 24, 30. Ver tambin
Bangalore
Internet, 21, 22, 33, 55, 69, 98,
101,143,145
Iridium, 31
Ishii, Hiroshi, 41, 45
Jacobs, Jane, 7, 87
Jacobson,Joe,43
jailbabes.com, 93
Java, 55, 56
Jini, 54, 56
Jockey Club de Hong Kong, 8
Indice de nombres
Kahn, Louis, 134
Krueger, Myron, 45
Krugman. Paul, ) 31
Kioto,80
Lang,Fritz,64
Las Vegas, 42, 47
Lefebvre, Henri, 169n27
Levi Strauss & Ca., 113
Linux, 96
Lorenzetti, Pietro y Ambrogio.
29
Los ngeles, 20
Manutius, Aldus, 110
Marcuse, Herbert, 166n2
Marx, Karl, 31, 116
McLuhan, Marshall, 7, 140, 143
Media Laboratory (MIT), 55,
170n11
metaDESK, 45
Mies van der Rohe, Ludwig, 160
Milosevic, Slobodan, 103
Minitel, 22
Mozer, Michael, 71
Mumford, Lewis, 7, 139, 147
Museo Guggenheim (Bilbao),
160
Nasdaq, 107
Negroponte, Nicholas, 32
Pawley, Martin, 169n1
PEN,93
Pekin, 102, 138
Platn, 7, 138, 183-184n4
Pompeya,28
Pool, Ithie1 de Sola, 113
Reuters, 168n15
Rheingold, Howard. 97
Rogers, Richard, 87
Royal Flying Doctor Service, 121
191
Saffo, Paul, 39
Santa Mnica, 93
Santarornmano, Joseph, 129
Seiko,61
Siena, 163
Silicon Valley, 88, 152
Singapur, 80, 173n10
Soho (Londres), 109
Stelarc, 61
Stephenson, Neal, 176n18,
177nl
Stevenson, Robert Lous. 141
Sun Microsysterns, 23, 54, 56
Teledesic, 31
Telegarden, 129
Telstra, 30
Thoreau, Henry David, 95
Thurow, Lester, 115
Tnnies. Ferdinand, 27
Tocqueville, Alexis de, 103
Ubiquitous Computing, 67
Venecia, 83
Venturi, Robert, 40
Videoplace, 45
Webber, Melvin, 82, 100
Weiser, Mark. 67
Well, 29, 97
Wellner, Pierre, 45
Williams, Raymond, 165n1
Wired, 17, 169n28
Wodiczko, Krzysztof, 40
World Wide Web, 17, 22, 30, 33,
55,99, 143
Wriston, Walter, 107
Yahoo, 129
Zapatistas, 102
También podría gustarte
- Park, R. E. (1999) - La Ciudad y Otros Ensayos de Ecología Urbana - (Pp. 7-37) PDFDocumento33 páginasPark, R. E. (1999) - La Ciudad y Otros Ensayos de Ecología Urbana - (Pp. 7-37) PDFViviana RossiAún no hay calificaciones
- Ciudad Próxima. Urbanismo Sin Género. Zaida MuxiDocumento8 páginasCiudad Próxima. Urbanismo Sin Género. Zaida MuxiGianna RosselloAún no hay calificaciones
- Redes - Foro Semana 3Documento3 páginasRedes - Foro Semana 3Juan PulgarAún no hay calificaciones
- IV Seminario Alternativas y Estrategias de Futuro para Medellín y Su Área Metropolitana (1995)Documento239 páginasIV Seminario Alternativas y Estrategias de Futuro para Medellín y Su Área Metropolitana (1995)encuentroredAún no hay calificaciones
- El Triunfo de Las Ciudades PDFDocumento13 páginasEl Triunfo de Las Ciudades PDFMariano Martin Giannoni50% (4)
- Cultura Urbana (Adrian Gorelik)Documento13 páginasCultura Urbana (Adrian Gorelik)veracifras100% (1)
- PER+10 MetropolitanoDocumento201 páginasPER+10 MetropolitanolnvgsAún no hay calificaciones
- La Conciencia Del OjoDocumento2 páginasLa Conciencia Del OjoGuille Silva CanoAún no hay calificaciones
- Espacio Publico y Comercio en CalleDocumento156 páginasEspacio Publico y Comercio en CalleOrlando Parra100% (4)
- El Transeunte y El Espacio UrbanoDocumento78 páginasEl Transeunte y El Espacio UrbanoSergio Alberto Franco Mondragon100% (5)
- Bogota Imaginada Armando SilvaDocumento17 páginasBogota Imaginada Armando SilvaSergio PachecoAún no hay calificaciones
- Test de ConocimientoDocumento5 páginasTest de ConocimientohmsjAún no hay calificaciones
- Mitchell William - E TopiaDocumento96 páginasMitchell William - E TopiaRoque Avila RuizAún no hay calificaciones
- At Muñoz, F. UrbanalizaciónDocumento18 páginasAt Muñoz, F. Urbanalizaciónmicke_29Aún no hay calificaciones
- LA CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO - Densidad y Democracia en La Metrópolis Contemporánea Europea. Eva García PascualDocumento108 páginasLA CRISIS DEL ESPACIO PÚBLICO - Densidad y Democracia en La Metrópolis Contemporánea Europea. Eva García PascualEva Garcia Pascual75% (4)
- Lectura 6 - LOCAL Y GLOBAL LA GESTIÓN DE LAS CIUDADESDocumento11 páginasLectura 6 - LOCAL Y GLOBAL LA GESTIÓN DE LAS CIUDADESetheria10% (1)
- Ciudad de CuarzoDocumento7 páginasCiudad de CuarzoHeriberto Flor QuirogaAún no hay calificaciones
- Guia Activismo CiclistaDocumento32 páginasGuia Activismo CiclistaJuliana CalderonAún no hay calificaciones
- Choay, Françoise - El Urbanismo, Utopías y Realidades PDFDocumento52 páginasChoay, Françoise - El Urbanismo, Utopías y Realidades PDFGONZALO CUBILLOS REYESAún no hay calificaciones
- Las Comunidades Cerradas Como Nuevos Modelos ResidencialesDocumento26 páginasLas Comunidades Cerradas Como Nuevos Modelos ResidencialesPedro MartínAún no hay calificaciones
- Artículo Nave de Los LocosDocumento11 páginasArtículo Nave de Los LocosmarmitedAún no hay calificaciones
- Choay, Francoise. El Reino de Lo Urbano PDFDocumento32 páginasChoay, Francoise. El Reino de Lo Urbano PDFJaime Ruiz Solórzano50% (2)
- Entrevista Azotea - ZAIDA MUXI MARTINEZDocumento2 páginasEntrevista Azotea - ZAIDA MUXI MARTINEZAgustina NarcottiAún no hay calificaciones
- Utopía y realidad. La urbanización del barrio de la mutualidad en BucaramangaDe EverandUtopía y realidad. La urbanización del barrio de la mutualidad en BucaramangaAún no hay calificaciones
- Post It CityDocumento120 páginasPost It CityJhannelly Jennifer Huaman Cueva100% (1)
- Planificacion Urbana y Actores Sociales Intervinientes - El Desarrollo de Urbanizaciones CerradasDocumento19 páginasPlanificacion Urbana y Actores Sociales Intervinientes - El Desarrollo de Urbanizaciones CerradasErick Andrés AvendañoAún no hay calificaciones
- Seis Discursos Sobre La Postmetropolis, SojaDocumento10 páginasSeis Discursos Sobre La Postmetropolis, SojaAndrea Gutiérrez Vidal100% (1)
- Borja, Jordi - El Derecho A La Ciudad (2016)Documento18 páginasBorja, Jordi - El Derecho A La Ciudad (2016)Miguel RinconAún no hay calificaciones
- Beyond Blade Runner: Urban Control The Ecology of Fear Mike DavisDocumento6 páginasBeyond Blade Runner: Urban Control The Ecology of Fear Mike DavisFernando Castro AguileraAún no hay calificaciones
- PF 2 - SeminarioDocumento6 páginasPF 2 - Seminariottypt_tallermayAún no hay calificaciones
- De La Planeacion A Ación. Espacio Publica para InfanciaDocumento54 páginasDe La Planeacion A Ación. Espacio Publica para InfanciaRodrigo Mindlin Loeb100% (1)
- Imaginarios UrbanosDocumento10 páginasImaginarios UrbanosJavier Alexander Reyes ReyesAún no hay calificaciones
- Muxi (2004) - La Arquitectura de La Ciudad GlobalDocumento105 páginasMuxi (2004) - La Arquitectura de La Ciudad GlobaljesybsAún no hay calificaciones
- Nuevas formas precarias de habitar la Ciudad de Buenos AiresDe EverandNuevas formas precarias de habitar la Ciudad de Buenos AiresAún no hay calificaciones
- El Espacio Interior de La CiudadDocumento4 páginasEl Espacio Interior de La CiudadArqManriqueLópezAún no hay calificaciones
- La Arquitectura de La Ciudad GlobalDocumento14 páginasLa Arquitectura de La Ciudad GlobalMaria IsabelAún no hay calificaciones
- Ministerio de Desarrollo Urbano - Libro de Gestión 2007-2011Documento259 páginasMinisterio de Desarrollo Urbano - Libro de Gestión 2007-2011Buenos Aires CiudadAún no hay calificaciones
- Segregación Espacial y Comunidaddes CercadasDocumento15 páginasSegregación Espacial y Comunidaddes CercadasAnonymous 1hPS3P100% (1)
- Hayden - La Gran Revolución Doméstica INTRDocumento15 páginasHayden - La Gran Revolución Doméstica INTRMartina Campos PérezAún no hay calificaciones
- UAM (2018) El Espacio Público en La Tranformación de La CiudadDocumento90 páginasUAM (2018) El Espacio Público en La Tranformación de La CiudadMariaGarcia100% (1)
- La Imagen de La Ciudad - InformeDocumento4 páginasLa Imagen de La Ciudad - InformeNuria Ramirez0% (1)
- Resena - La Ciudad de La Arquitectura. Una Relectura de Aldo RossiDocumento2 páginasResena - La Ciudad de La Arquitectura. Una Relectura de Aldo Rossisamilor100% (1)
- Beatriz Colomina - Frentes de BatallaDocumento8 páginasBeatriz Colomina - Frentes de BatalladamianinfinitoAún no hay calificaciones
- (Manuel Delgado) El Animal Publico Hacia Una AntrDocumento110 páginas(Manuel Delgado) El Animal Publico Hacia Una AntrAlvarado GilbertoAún no hay calificaciones
- Colomina, Beatriz. La Domesticidad en Guerra-Introducc.-cap.1 y 6 - 2006Documento123 páginasColomina, Beatriz. La Domesticidad en Guerra-Introducc.-cap.1 y 6 - 2006Sofia GambettaAún no hay calificaciones
- Ciudad y arquitectura: Apuntes para la cultura urbana y el que hacer disiplinarioDe EverandCiudad y arquitectura: Apuntes para la cultura urbana y el que hacer disiplinarioAún no hay calificaciones
- Movilidades y cambio urbano: Bogotá, Santiago y São PauloDe EverandMovilidades y cambio urbano: Bogotá, Santiago y São PauloAún no hay calificaciones
- Diversidad de Realidades Mutables: Borde Urbanos en Límites Naturales. Escenarios de Cohesión Social y Preservación Ambiental, 2012. José Manuel Cortés VegaDocumento26 páginasDiversidad de Realidades Mutables: Borde Urbanos en Límites Naturales. Escenarios de Cohesión Social y Preservación Ambiental, 2012. José Manuel Cortés VegaV Gastiaburú AntonioAún no hay calificaciones
- Reseña - Megaciudades, Ciudades Mundiales y Ciudades Globales - Peter HallDocumento2 páginasReseña - Megaciudades, Ciudades Mundiales y Ciudades Globales - Peter HallJulián Ramos ArquitectosAún no hay calificaciones
- Grandes Proyectos UrbanosDocumento29 páginasGrandes Proyectos UrbanosJavier CienfuegosAún no hay calificaciones
- El Reves de La Trama Schere PDFDocumento11 páginasEl Reves de La Trama Schere PDFVero TedescoAún no hay calificaciones
- Erosion Espacio PublicoDocumento874 páginasErosion Espacio PublicoVictor Augusto100% (1)
- Urbanismo Ecológico. Volumen 8: MovilizarDe EverandUrbanismo Ecológico. Volumen 8: MovilizarCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Los Nuevos Principios Del Urbanismo PDFDocumento11 páginasLos Nuevos Principios Del Urbanismo PDFJuan KleinermanAún no hay calificaciones
- La Viena Roja PDFDocumento12 páginasLa Viena Roja PDFMarshall LindseyAún no hay calificaciones
- Dialnet TopologiaDelEspacioUrbanoPalabrasImagenesYExperien 5389872 PDFDocumento4 páginasDialnet TopologiaDelEspacioUrbanoPalabrasImagenesYExperien 5389872 PDFAlexiz PerezAún no hay calificaciones
- Tesis El Malestar Urbano en Ciudades DisgregadasDocumento81 páginasTesis El Malestar Urbano en Ciudades DisgregadasJosé Tomás Ferretti100% (1)
- Del hogar a la ciudad: Transiciones adaptables a la infanciaDe EverandDel hogar a la ciudad: Transiciones adaptables a la infanciaAún no hay calificaciones
- Barcelona y la modernidad: La ciudad como proyecto de culturaDe EverandBarcelona y la modernidad: La ciudad como proyecto de culturaAún no hay calificaciones
- Sendas oníricas de Singapur: Retrato de una metrópolis potemkin... o treinta años de tabla rasaDe EverandSendas oníricas de Singapur: Retrato de una metrópolis potemkin... o treinta años de tabla rasaAún no hay calificaciones
- Capacitación de Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC's Al Personal Docente de La Universidad Alfa, GuatemalaDocumento9 páginasCapacitación de Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC's Al Personal Docente de La Universidad Alfa, GuatemalaJesús Hilario Marcano VelásquezAún no hay calificaciones
- UNIT 4 COMUNICACIÓN ESCRITA DigitalDocumento19 páginasUNIT 4 COMUNICACIÓN ESCRITA DigitalIsaias EscobarAún no hay calificaciones
- Las Nuevas Tendencias de Los Sistemas OperativosDocumento4 páginasLas Nuevas Tendencias de Los Sistemas OperativosMayra OrdoñezAún no hay calificaciones
- Material de Reforzamiento U7Documento2 páginasMaterial de Reforzamiento U7Frank DíazAún no hay calificaciones
- Programacion TSSDocumento3 páginasProgramacion TSSAmiel Ricardo Bautista QuispeAún no hay calificaciones
- Informe Del Proyecto de InnovacionDocumento43 páginasInforme Del Proyecto de InnovacionMarcosAntonioVasquezDeLaCruzAún no hay calificaciones
- Aqrquetipo Publico OdjetivoDocumento7 páginasAqrquetipo Publico OdjetivoNicolas ParraAún no hay calificaciones
- Proyecto IntegradorDocumento2 páginasProyecto IntegradorPALEXISG17Aún no hay calificaciones
- Desempeño Combinar CorrespondenciaDocumento10 páginasDesempeño Combinar CorrespondenciaOSWALDO DE JESUS CONTRERAS SIERRAAún no hay calificaciones
- Macro en Excel PesosMNDocumento106 páginasMacro en Excel PesosMNJesus Velazquez Arias100% (1)
- SABER - Manual de Usuario v3.0Documento169 páginasSABER - Manual de Usuario v3.0luanfa0428Aún no hay calificaciones
- IMRTD - Unidad02-Infraestructura de RedDocumento30 páginasIMRTD - Unidad02-Infraestructura de RedmaestraAún no hay calificaciones
- Tutorial 3 Subir Video A YouTube e Insertar en Google SitesDocumento7 páginasTutorial 3 Subir Video A YouTube e Insertar en Google SitesANITA CECILIA GIL RABANALAún no hay calificaciones
- Instalar Una Red en Un CyberDocumento3 páginasInstalar Una Red en Un Cybermaxibooks100% (1)
- Manual Cost It - PrestoDocumento47 páginasManual Cost It - PrestoRichard Fernández EgúsquizaAún no hay calificaciones
- Lectura Complementaria 2Documento10 páginasLectura Complementaria 2Andres GallegoAún no hay calificaciones
- CiberbullyngDocumento2 páginasCiberbullyngYasmin Vasquez SAún no hay calificaciones
- 20 Trucos de QGIS Que Quizá No ConocíasDocumento21 páginas20 Trucos de QGIS Que Quizá No ConocíasManuel García TasendeAún no hay calificaciones
- Lorena Carrero PerezDocumento5 páginasLorena Carrero PerezLorenaCarreroAún no hay calificaciones
- Evasión de Autenticación en MySQLDocumento3 páginasEvasión de Autenticación en MySQLCesar CelyAún no hay calificaciones
- El Impacto de Las TIC en La Economia y La Sociedad PDFDocumento368 páginasEl Impacto de Las TIC en La Economia y La Sociedad PDFPepa888Aún no hay calificaciones
- CICA, Forja Del Software Libre y SubversionDocumento54 páginasCICA, Forja Del Software Libre y SubversionJuan Carlos Rubio PinedaAún no hay calificaciones
- Analisis SEO GratisDocumento3 páginasAnalisis SEO GratisJesus CoronadoAún no hay calificaciones
- Diccionario Conceptos TicDocumento9 páginasDiccionario Conceptos TicRaúl QuimbayaAún no hay calificaciones
- PS163Documento8 páginasPS163JaviAún no hay calificaciones
- Te 55Documento78 páginasTe 55AlbertoAún no hay calificaciones
- Las BrandsDocumento2 páginasLas BrandsFernanda Jove HumpiriAún no hay calificaciones
- HT Sikalastic 1KDocumento5 páginasHT Sikalastic 1KfredsharaAún no hay calificaciones