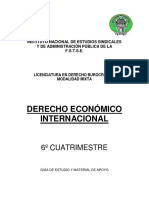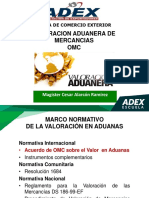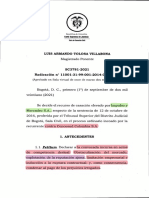Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Leyendo Las Politicas Educativas de La Globalizacion
Leyendo Las Politicas Educativas de La Globalizacion
Cargado por
Belcebú NavarreteDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Leyendo Las Politicas Educativas de La Globalizacion
Leyendo Las Politicas Educativas de La Globalizacion
Cargado por
Belcebú NavarreteCopyright:
Formatos disponibles
LEYENDO LAS POLTICAS EDUCATIVAS DE LA GLOBALIZACIN1 Marco Ral Meja J.
Planeta Paz Expedicin Pedaggica Nacional Con asombro hemos visto como las ilusiones colocadas sobre la educacin en la dcada del noventa, se fueron desmoronando, dejando asomar en estos primeros aos del nuevo milenio, un sabor amargo sobre el camino recorrido, y mucha desesperanza sobre el futuro educativo. A. Sueos de cambio La dcada del noventa se caracteriz por un optimismo educativo cimentado sobre tres hechos: las necesidades de la globalizacin centradas en el conocimiento, la modernizacin de los aparatos educativos para dar respuesta a los cambiantes tiempos, y la profesionalizacin docente, que anunciaba la mayora de edad de la pedagoga. Miremos rpidamente estos tres aspectos que configuran la educacin en esta nueva dcada perdida. 1. La retrica globalizada. Desde el famoso documento una nacin en riesgo preparado por una comisin de expertos en los Estados Unidos de Amrica, en los primeros aos de la dcada de los 80, se fue regando a nivel mundial la consigna de adecuar los sistemas educativos al mundo que llegaba, centrado en la tecnologa y el conocimiento. Se habl de la doble pobreza, el nacer en condiciones socio-econmicas deficitarias y el ir a una escuela de mala calidad. Nos llenamos de documentos internacionales que preconizaban el cambio. La dcada se inaugura con la conferencia de Jomtien que coloca la consigna rectora educacin para todos, que luego fue replicada con nuevos documentos que continan los mismos propsitos en los continentes y en las naciones, la educacin era la pcima mgica para ir a una globalizacin que quera estar centrada sobre la equidad. 2. La refundacin educativa. El planteamiento estaba hecho, se necesitaba la accin, para ello era necesario reestructurar los caducos sistemas educativos, de tal manera que dieran respuesta a las urgencias de un mundo que cambiaba a velocidades descomunales, guiado por un conocimiento que se modificaba, produciendo un cambio tecnolgico p ermanente. Se crearon dos instrumentos para estas nuevas Leyes de Educacin en el continente. Se conforma el Proyecto Principal para las reformas Educativas en Amrica Latina y el Caribe PREALC y la dcada del noventa sorprende a los pases del mundo y a los que conformamos Amrica Latina, cambiando los sistemas educativos cono asesora del Banco Mundidal. Se dice que fueron 117 nuevas Leyes de Educacin en el mundo entre el 80 y la dcada del 90. Era el auge de las reformas educativas.2 3. La Profesionalizacin Docente. Creada nueva nave y fijado nuevo rumbo, se necesitaba otro conductor, aparece la configuracin de un profesional, con su saber especfico, la pedagoga, que acompaara el saber disciplinario de este nuevo profesional requerido por las nuevas maneras de la educacin de este tiempo. Doble saber (pedaggico y disciplinario), que construa una especificidad de formacin, mucho ms compleja que el de otras disciplinas, del viejo maestro del pasado se pasaba a un profesional. Para esto era necesario construir procesos de formacin especfica para tener los maestros de calidad que exiga esa escuela de calidad requerida por los nuevos tiempos.
Presentacin en el panel sobre reformas educativas en Amrica Latina en el XX Congreso de la CIEC Santiago de Chile Enero 8-14 de 2004. Versin ampliada de mi ponencia presentada al Seminario de Maestros Gestores, Medelln, Colombia, 4 y 5 de diciembre de 2003, y de mi artculo Remedios que enferman, publicado por Le Monde Diplomatique, edicin Latinoamericana, agosto de 2003. 2 Recordemos que en los ltimos 20 aos hemos vivido tres generaciones de Reformas Educativas: a) las de descentralizacin neo-liberal en medio de dictaduras militares, b) las de nuevas leyes de educacin (a las que nos referimos), c) las de las contra-reformas educativas que entronizan el toyotismo en educacin.
Esas tres tareas construyeron un optimismo educativo, que en los noventa gener una movilizacin en torno a la educacin a lo largo y ancho del mundo, y que se reflej en nuestro medio en un amplio debate y la generacin de los grupos ms variados que buscaron influir sobre estos cambios. La sociedad se coloc a la tarea de modernizar la educacin, convirtiendo a sta en uno de los instrumentos bsicos del cambio de la sociedad. Todos a coro repetamos enfrentando el utopismo educativo: La educacin sola no cambia la sociedad, pero si la educacin no cambia, no cambiar la sociedad, ste lema se fue convirtiendo en norte de muchas personas a lo largo y ancho del mundo. B. Desembarco neo-liberal en educacin Todos los remezones educativos del momento, lo fueron de una globalizacin, que haba cambiado su patrn de acumulacin, y se acomodaba a una nueva manera de estructurar la sociedad. Para ello comenz a construir una direccin multilateral a este proceso. El Banco Mundial dej de ser banco de promocin de sectores productivos, para dedicar una buena parte de sus recursos a coordinar y dirigir la mayora de cambios educativos, construyendo unas tecnocracias internacionales que fueron produciendo un proyecto homogneo sobre la educacin centrado en estndares y competencias, declarando al hecho educatitvo como tcnico, sin ideologa y sin poltica. Se construy el declogo neoliberal de la educacin, centrado en el ajuste fiscal. La educacin comenz a ser un gasto, su racionalizacin deba hacerse bajo criterios de eficacia y eficiencia productivista. Se haba trasladado al funcionamiento de las escuelas el modelo toyotista 3 , que con el presupuesto de que si introduce tecnologas, se reemplazan los factores de menos productividad, por otros de mayor productividad, se genera un menor costo unitario. La racionalizacin, buscando las metas de cobertura, comenz a arrasar con los pequeos intentos de innovacin pedaggica que se haban iniciado por conseguir calidad. Aplicaron el toyotismo a la educacin creyendo que la funcin de produccin de la educacin era semejante a cualquier bien y servicio de la produccin capitalista, en donde ellos pueden ser producidos sin afectar sus cualidades (los zapatos, el vestido, etc.) y consideraron que la calidad llegara como resultado de aplicar la frmula toyotista, olvidando que la calidad en educacin depende de factores distintos. Ac las innovaciones agregan y amplan el proceso, sin sustituirlo. Se da una ampliacin de los factores que ayudan a un mejor resultado final, y esto genera un incremento del costo de produccin del servicio. No es posible reducir la calidad slo a estndares y competencias en la enseanza, hay una serie de factores asociados como investigacin, relaciones con las comunidades, equipamiento, laboratorios, bibliotecas, acceso a tecnologas, posibilidades de talleres. Por ello, el inicio del nuevo milenio, que habra sido como el comienzo del despegue educativo por la infinidad de tareas y documentos del momento, nos sorprende con una serie de contrareformas educativas, en donde se echa atrs algunos de los elementos ms progresistas de a l s leyes de educacin. El conocimiento se reduce a estndares y competencias, las reformas a unos criterios de costo-beneficio, con polticas de capitacin (pago por alumno atendido) en donde el menor costo financiero desplaza al proyecto pedaggico. La propuesta curricular en competencias termina siendo un retorno al maestro a prueba de currculo que dise la tecnologa educativa taylorizada de los setenta, slo que con los retoques del toyotismo, en donde la pedagoga es invisibilizada para ser convertida en una funcin tcnica y complementaria del hecho educativo. Este ltimo es planificado y construido desde las nuevas organizaciones no gubernamentales (ONGs), que se han apropiado del lenguaje de esta nueva versin sajona del currculo tcnico toyotista promovido por la banca multilateral y acogido por las tecnocracias
3
El modelo toyotista, reemplaza al Fordista y Taylonista, es denominado el paradigma de la especializacin flexible, articulando desarrollo tecnolgico y desconcentracin productiva, basada en empresas pequeas y artesanales, siendo sus principios orientadores: a) Una produccin orientada por la demanda (just in time). b) La produccin centrada en la flexibilidad (polivalencia y trabajador multifuncional). c) Trabajo realizado en equipo (horizontalizacin). d) Intensificacin del trabajo (ritmo). e) Flexibilizacin del trabajo (derechos flexibles). f) Eliminacin, organizacin autnoma de los trabajadores; g) Unidad productiva pequea 2
polticas de los ministerios, trada que a nombre de lo tcnico no acepta discusin sobre las polticas, reduciendo la deliberacin a anotaciones puntuales en lo legislativo. Por este camino, muchos de quienes recorrieron los caminos crticos de los setenta y los ochenta que fueron los agentes de propuestas alternativas, entraron en el afn modernizador de aquellos momentos y quedaron atrapados en la realizacin de las polticas del desembarco neoliberal en educacin, convirtindose en los capitanes de la nueva construccin educativa. Otros se han refugiado en el pasado, como si un retorno a los sesenta fuese posible, sin construir las nuevas teoras crticas que hagan posible las resistencias de estos tiempos, leyendo las nuevas prcticas que en el borde del sistema anuncian las nuevas comprensiones de unas pedagogas cada vez ms territorializadas, y de una disputa en el campo de la accin pedaggica, que nos conduzcan a los nuevos movimientos sociales de estos tiempos.
C. Pensando la educacin como mercanca Los nuevos acuerdos internacionales que se vienen moviendo desde la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) han planteado en noviembre del ao 2000 en la Ronda del Milenio, el acuerdo para giros y comercializacin de servicios (AGIS). ste pretende ser un primer acuerdo multilateral que provee derechos legalmente ejecutables para comercializar en todos los servicios. Es interesante ver cmo el enfoque de servicios cambia, porque antes eran vistos los servicios como hechos por trabajadores locales en una economa local. Sin embargo, la tecnologa va a permitir que los servicios se provean en cualquier parte del mundo a travs del satlite. Curiosamente, Estados Unidos en el AGIS ha solicitado todos los servicios, incluidos salud y educacin. Larry Kenem, a quien sigo en este aspecto, seala que la OMC en uno de sus ltimos informes seala ya un nmero creciente de pases permite la participacin privada en la educacin y que podra encontrarse la manera de que se rigiera bajo las reglas del comercio internacional y se seala cmo internacionalmente el comercio ms creciente en educacin se da a nivel post-secundaria y educacin a distancia. Seala este autor que las ventajas de producir capital en el rea educativa comienzan a ser muy similares a las que se logran haciendo cine y televisin. 4 Echemos una mirada a cmo est funcionando la educacin a distancia y en qu medida empieza a ser uno de los instrumentos principales para las discusiones de la Ronda del Milenio. Ella se est llevando a todos lados a travs de la tecnologa y en el problema de costo resulta ms barata su transnacionalizacin que cualquier otra educacin, ya que los cursos son desarrollados para un mercado y los costos comienzan a ser recuperados en el mercado transnacionalizado a partir de muy pequeas inversiones y cada vez ms con pequea inversin adicional estos cursos pueden ser ofrecidos en otros pases a muy bajos costos. Cuando se compara precios con los servidores locales de educacin, no es posible competir en el costo. Esto es ms evidente en los cursos transnacionalizados de uso de software propiedad de los grandes productores de informtica de Estados Unidos. Curiosamente, Estados Unidos hoy es el ms grande exportador de educacin a distancia y viene solicitando en la Ronda del Milenio la reduccin de las barreras que impidan la exportacin de educacin a otros pases. Cuando se analiza el tipo de programas que se est ofreciendo se encuentra que hay una redefinicin de la educacin orientada a la produccin de trabajadores que llenen las necesidades que estn determinadas desde el mundo empresarial, estableciendo una separacin entre lo que ha sido tradicionalmente la educacin en lo pblico, en donde se trabajan ms algunos procesos de carcter social, cultural y ciudadano. En los anlisis que se vienen haciendo de estos enfoques privados, estas reas disminuyen en importancia y en algunas ocasiones desaparecen. O cuando se utilizan es porque estas temticas entran en fines comerciales.
Kenem, Larry. La globalizacin de la educacin en las Amricas. Conferencia. IDEA. Quito, septiembre-octubre 1999. 3
En esta solicitud que se ha hecho de reduccin de barreras para la exportacin educativa, significa una contradiccin con todos aquellos que consideran que la educacin pblica debe ser protegida, en cuanto surge una modificacin que se hace de ella desde la escuela privada y en ese sentido aislada de cualquier control democrtico. Esto es lo que algunos han denominado el efecto trinquete (como el de los autobuses, que va en una sola direccin), en este sentido de prdida de lo pblico y de crecimiento de lo privado. Otro punto que se discute en esta Ronda del milenio es el tratamiento de las ayudas nacionales a los servicios, en donde se plantea que toda inversin extranjera debe ser tratada como nacional. Es decir, si una universidad o un gobierno da un subsidio en educacin para algunos sectores, al llegar la propuesta extranjera de universidad bajo cualquier modalidad a sta tambin se le deben otorgar los derechos de subsidio que gozan las nacionales. Si uno analiza con detalle este elemento se da cuenta que se est perdiendo el control de los gobiernos sobre polticas sociales a travs de mltiples mecanismos, como por ejemplo ste del tratamiento nacional que al entrar en la lgica global de la educacin como mercanca sigue golpeando la existencia de sta como bien pblico. Estas discusiones que ya se viven en el campo internacional como parte de la regulacin de la OMC, ya estn en las discusiones del ALCA para el tratado de libre comercio de las Amricas en la mesa de servicios. Muy tmidamente en las primeras propuestas del ALCA a la OEA se le ha dado una secretara para actividades educativas que comience a darle forma a los programas interamericanos de educacin. En su desarrollo se ha visto cmo los principios del neoliberalismo pasan a convertirse en categora de acuerdo internacional la desaparicin del servicio pblico, el derecho como un negocio. Esto es visible en la manera como est siendo trabajada la mesa de Servicios al interior de las discusiones del ALCA. Miremos un poco con detalle. Servicios Objetivo: Establece disciplinas para liberalizar progresivamente el comercio de servicios, de modo que permita alcanzar un rea hemisfrica con certeza y transparencia, asegurando la integracin de los pases en desarrollo y en particular de las economas ms peque?as al proceso. Busca cumplir los objetivos establecidos en la Declaracin Ministerial de San Jos, desmonte de medidas restrictivas, removiendo las barreras que puedan afectar directamente las oportunidades comerciales y la capacidad de competir en el mercado domstico de los servicios y los proveedores de servicios. Desarrollo : Se comenz hablando de servicios pblicos domiciliarios (agua, residuos slidos y lquidos) y se fue ampliando al transporte, al turismo, a la comunicacin, a la construccin, a los seguros, a la computacin y la informtica, a las franquicias, a los privilegios, a la educacin, a la salud, a los culturales, a los audiovisuales, a los comerciales y a los ambientales , constituyendo un saneamiento bsico como servicio ambiental, permitiendo la ampliacin de la lista de acuerdo a lo que cada pas est interesado en integrar y se ha venido diseando un proceso por el cual los que sufran de restricciones sern liberalizados cada dos a? os. Crticas : prohibira a todo gobierno nacional o frecer financiacin preferencial a proveedores nacionales en diferentes servicios. Si se llega a hacer, debe permitir el acceso equitativo a los que deseen competir por esos fondos, otorgando derechos ilimitados. Por ejemplo, en educacin significara que si la educacin es gratuita, los costos que el Estado tiene para realizarla le deben ser entregados en la misma proporcin al servidor privado que lo haga. Se ampla la idea de comercio, antes era slo el intercambio de bienes materiales sujeto a controle s aduaneros, lo que les permite a las empresas extranjeras el pleno acceso a mercado de servicios, como si fueran nacionales, sin necesidad de tener oficina nacional, es decir, se puede prestar simplemente en una perspectiva virtual.
4
Se pierde autonoma p rogresivamente para definir contenidos de la educacin, ya que mucha de ella comienza a carecer de las particularidades nacionales y da forma a la educacin virtual. El acceso a los servicios como un nuevo mercado abierto por el neoliberalismo hace que en este rengln los principios del neoliberalismo pasen a convertirse en categora de acuerdo internacional: desaparicin del servicio pblico, la mano invisible del mercado, el inters privado, el derecho como un negocio y el acceso se hace desde las posibilidades que tenga de pagarlo. La educacin superior vista como servicio est pensada que podra generar un ingreso anual de un milln de millones de dlares, en salud de tres millones de millones de dlares anuales. Hoy, ya el servicio educativo de educacin superior est siendo prestado por Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos, quienes ocupan el tercero, cuarto y quinto puesto en el negocio mundial, y el crecimiento es tal que en 1991 vala 845,900 millones de dlares (de los tres); en 2000 vali un billn 443,000 millones de dlares mostrando un crecimiento de 70%.4 D. Balance de las reformas educativas en el continente En los ltimos veinte aos se han venido generando nuevas leyes de educacin: en Amrica Latina son veinticinco, en el mundo 122. Ellas se han venido dando en un primer proceso que produjo el fenmeno de la descentralizacin o desconcentracin de los sistemas educativos a travs de procesos de municipalizacin. Un segundo proceso de refundacin de los sistemas educativos en donde se desarrollaron nuevas leyes de educacin que no slo reformularon las anteriores sino que fijaron una nueva forma de hacer y ser de la escuela. Un tercer proceso de estos ltimos aos que ha sido comenzar a reformar esas leyes de educacin en una dinmic a que se ha denominado de contrarreformas educativas y que tiene como caracterstica el ajuste fiscal, que lleva a la racionalizacin de los procesos educativos en torno al criterio del costo-beneficio y la organizacin de un proyecto curricular centrado en las competencias y los estndares, con un elemento adicional de prdida de centralidad de la pedagoga. Balance de estos procesos Se ha ido avanzando en la dinmica latinoamericana por encontrar una dificultad en la manera como se desarrollaron estos procesos, ya que se reconoce que se ha introducido un ambiente de cambio en donde al menos en las leyes de segunda generacin en algunos casos se han generado acciones en cadena y se han desarrollado grupos de la comunidad educativa. Construyeron dinmicas de padres, formativas, de proyecto educativo, sin embargo, se hace notar que la contrarreforma no tuvo en cuenta el tiempo de la educacin, ya que las transformaciones al acentuarse en la institucin, que fue modificada en su manera de gestionarse, qued atrapada en una modernizacin con los nuevos criterios empresariales pero la educacin y la pedagoga qued de lado. 5 Tambin se le seala que en el afn de modernizacin han logrado introducir las nuevas tecnologas en el mbito escolar, generando un nuevo stock de herramientas tanto a nivel de laboratorios como de uso cotidiano, sin embargo, con una dbil presencia de reflexin sobre el sentido y los resultados de esa misma tecnologa. Miremos con detalle algunos de esos tems en donde se seala que la nueva organizacin gestada en estas nuevas formas organizativas ha tenido dificultades y problemas:
4 5
Organizacin Mundial del Comercio. Las exportaciones mundiales de servicios, por regiones y economas. 1991-2001. Existen diferentes evaluaciones desde mbitos y posiciones muy diversas en cada uno de los pases. Existe un primer texto que tiene una visin del panorama latinoamericano y est desarrollada desde distintas concepciones, y es: Martinic, Sergio y Pardo, M. Economa poltica de las reformas educativas en Amrica Latina. PREALC-CIDE. Santiago de Chile. 2002. 5
Dificultades polticas. Se plantea que derivado de la dbil institucionalidad, los procesos generados en la descentralizacin en muchos pases del continente se han convertido en un recambio de los grupos que controlan los procesos administrativos de las escuelas, establecindose un clientelismo municipal que vino a reemplazar el existente, que era de mbito nacional. En ese sentido, se produce un dficit en el terreno de los derechos, en cuanto la demanda social de la educacin no se hace como derecho sino que sigue siendo un favor propiciado por los polticos. Hay un cambio permanente de los nfasis de los gobiernos. Si bien construyen las dinmicas internacionales, todava es muy dbil para que la educacin sea una poltica de Estado. En algunos lugares donde se realiz plan decenal, ste tuvo slo una aplicacin para el tiempo que le correspondi al presidente que lo desarroll, mostrando cmo en el Continente todava existe una institucionalidad dbil y fragmentada. Fue as como muchas de las leyes tuvieron que apelar a procedimientos punitivos para su realizacin, generando una dinmica de rechazo y resistencia.
Peso neoliberal en las reformas. El proyecto de escuela que se ha venido moviendo en la contrarreforma ha ido perdiendo su carcter formativo dndole paso a un proyecto productivista en el cual las competencias se construyen en funcin de un mercado globalizado y el criterio de ste no slo comienza a orientar los fines de la educacin, sino tambin la dinmica interna de las instituciones. Es diciente cmo en la escuela pblica se ha aumentado el nmero de nios supuestamente en una poltica de reduccin de costos y racionalizacin del proceso, construyendo una agenda en la cual no se asumen los costos reales de la transformacin, golpeados por la poltica de ajuste y se termina prometiendo que es posible cambios con menos inversin como si la funcin productiva de la escuela fuera semejante a la de la fbrica. Las reformas han sido realizadas en una lgica organizacional de la empresa en trminos de costo, beneficio, productividad, eficiencia, eficacia, que rie con lo que ha sido el discurso educativo y pedaggico y por lo tanto es desconocida para el docente, llevando a que ese cambio de lgica signifique un costo muy grande, no slo en el tiempo sino en la tarea misma, adems de las resistencias que produce. Esta misma lgica ha trado consigo una desvalorizacin del trabajador de la educacin, el trabajador flexible propuesto para la unidad productiva de la globalizacin se traslada a la educacin, llevando la contratacin temporal sin seguridad social, slo de diez meses al ao, generando con estos mecanismos procesos de inclusin y exclusin nuevos que llevan a una prdida de la autoestima y de valoracin de la profesin docente que queda reducida a un cierto trabajador informal que se ve obligado a ir a mltiples sitios para poder ajustar el mnimo para su reproduccin fsica, humana y cultural.
Conflicto entre la tradicin y los cambios propuestos. Esa lgica empresarial que ha ido enfrentando a la lgica de la accin docente, no ha podido entender que los tiempos del cambio educativo son de larga y mediana duracin. En ese sentido confunden la reforma de la educacin con la reorganizacin administrativa que se hace de ella.
Se hacen muy visibles la diversidad de actores en el proceso y aparece claramente un grupo tcnico que programa y disea apareciendo el maestro como un ejecutor que algunos ven como un retorno a ciertos modelos de la tecnologa educativa, haciendo que los lenguajes entre ejecutores y diseadores tengan un choque permanente y en muchas ocasiones sean interpretados en un sentido diferente al que se le quiere otorgar. Existe tambin un cambio muy marcado en los actores del proceso. Esto genera crisis de identidad en cuanto la profesin sufre una readecuacin y en ocasiones intenta ponerse a tono con la velocidad de los cambios sin tener en cuenta los procesos culturales en donde estn anclados los actores y all se deja ver
6
cmo no se ha construido una cultura de cambio que acompae a los procesos. Entonces, los implementadores de poltica terminan simplemente enfrentando una resistencia la cual no tienen condiciones para tratar. C Dificultades de participacin y concertacin. Paralelo al lugar del conocimiento, se ha ido construyendo una visin tcnica del proceso educativo y en ella los nuevos expertos tecncratas terminan decidiendo a nombre de su conocimiento qu es lo q ue se debe hacer y cmo hacerlo, produciendo una marginacin de los directamente implicados a los que se seala como los que no tienen conocimiento para decidir en cosas de este tipo. Aparecen nuevamente los gananciosos de este tipo de polticas que son quienes se acomodan al discurso del poder que tiene el dinero y comienzan a ejecutar esas tareas. All estn algunas organizaciones filantrpicas y ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que cambian el perfil para constituirse en beneficiarios de estas polticas. La mayor dificultad es que las transformaciones y modificaciones que se realizan no cuentan con un consenso social sobre cmo, cundo y dnde realizarlos, sino que se le da todo el peso a la orientacin multilateral y a las exigencias que se hacen desde estos lugares contando con una cadena de tecncratas nacionales que ocupan los lugares en los ministerios y funcionan como correa de transmisin de ellas. Por eso es comn verlos salir de ocupar altos cargos en las naciones a ocupar puestos en estas organizaciones multilaterales. Las reformas han tenido una lgica desde arriba hacia abajo. Con esta lgica piramidal se ha terminado convirtiendo a la educacin en un acuerdo de lites en donde no se tienen en cuenta grupos de nivel intermedio. Igualmente, se tiene un desconocimiento bastante grande de lo existente de las experiencias previas en los pases y las formas que en los territorios especficos ha tomado la pedagoga y la escuela. Por eso, en muchos casos terminan realizndose estas reformas contra los docentes, que terminan implicados en unos procesos de los cuales en muchas ocasiones no saben dar cuenta retrocediendo a formas de maestro instrumental de los 60 y 70 del siglo pasado. C No aparecen resultados visibles en los aprendizajes. Como sntesis de todos los puntos anteriores, se encuentra que no se ha logrado impactar los procesos reales de enseanza-aprendizaje. Las evaluaciones realizadas aun con los lmites de la evaluacin censal no muestran cambios significativos. Curiosamente, e n la evaluacin realizada desde el Laboratorio Latinoamericano de Educacin, el pas que mayor puntaje obtiene en todas las reas del conocimiento ha sido Cuba, quien precisamente no se ha sometido a los procesos que se han colocado en las reformas del resto del continente. Aparece con mucha fuerza un conocimiento contextual de los lugares donde va a operar la propuesta educativa y pedaggica especficamente en cuanto manejan teoras que parecieran no tener en cuenta los factores asociados al hecho educativo y escolar y que inciden sobre l. Igualmente, se seala que los marcos tericos de la mayora de estas reformas son muy dbiles y de poca consistencia. Su poder viene del pacto que han establecido con quienes controlan el dinero para desarrollar las reformas, es decir, se terminan imponiendo como verdad por el control del aparato estatal y educativo. Uno de los elementos ms cuestionados es la manera como la cantidad de cambios por las concepciones presentes han afectado el desarrollo curricular. Todo ese paso de logros, actividades, competencias, estndares, han ido construyendo un sentimiento de no mucha claridad. Se seala que en algunos pases primero se hicieron los estndares y luego se le coloc la teora que los fundamentaba. Esto ha terminado por penalizar la accin educativa misma y haciendo discontinua y errtica la marcha. Se ha construido una idea polismica de calidad. En la idea de calidad, se ha configurado y ha tomado forma la escuela productivista, en cuanto se ha constituido no slo en el discurso que la regenta y que plantea sus deber ser, sino tambin en el lugar del negocio de la educacin de estos tiempos, tanto que
7
muchos directores y directoras han comenzado a comprar certificados de calidad para sus centros, otorgados por los mercaderes de estos tiempos. El discurso de la calidad parece haber llegado para quedarse. En ese sentido, a lo largo y ancho del continente se han venido presentando las ms variadas concepciones sobre la calidad6 , desde quienes la niegan afirmando que es una simple transposicin de la fbrica a la educacin y en este sentido se niegan a que ese lenguaje colonice el mundo escolar. Tambin se da una posicin que recupera la calidad como central al tipo de escuela requerida por el conocimiento que conllevan los cambios tecnolgicos de la globalizacin y para ello recupera algunos de los sentidos que le son otorgados por el proyecto toyotista a la organizacin del trabajo, dando paso a las escuelas eficaces, que son agenciadas por algunos de los organismos multilaterales y tienen como objetivo mejores resultados de aprendizaje y mejor funcionamiento de las escuelas. En esta visin anterior, ha ido surgiendo un grupo que ha venido enfatizando que esos procesos de calidad slo pueden ser determinados para la escuela desde las exigencias de contenidos definidos como los mnimos requeridos para vivir en el conocimiento de la sociedad globalizada (estndares) y derivado de ellos los saber hacer para la empleabilidad que genera un mundo en una crisis profunda de trabajo y empleo (competencias). De estos dos, estndares y competencias, deben estar en condiciones de evaluarse por pruebas censales. La crisis frente a los resultados de la implementacin de la propuesta de calidad ha llevado a muchos, incluidos algunos de los ministerios que ms empujaron las reformas de primera y segunda generacin, a un retorno a una forma de instruccionismo curricular. Para ellos, la crisis es derivada de la incapacidad de los maestros para asumir el cambio, y en ese sentido, hay que volver a disear currculo para que sea aplicado por maestros, volviendo a una especie de tecnologa curricular donde el maestro aplica un modelo. Por ello, el nombre que se le ha colocado: currculo a prueba de maestro, que a la vez ha servido para que algunos los construyan y se dediquen a venderlos como la ltima novedad. En esto andan ocupados muchos que vienen del viejo continente por estos lares. Aparecen tambin, quienes reconocen que en esta disputa se hace necesario presentar propuestas alternativas y crticas. En ese sentido plantean que la idea de calidad debe ser coherente con el proyecto y sentido que se tenga de la sociedad, la cultura, el desarrollo, el ser humano y las apuestas ticas. En ese sentido, se hace necesario ir produciendo unas miradas y propuestas de calidad al interior del proceso educativo que enfrenten la mirada productivista que se ha tomado la escuela de la globalizacin y han comenzado a desarrollar propuestas con procesos pedaggicos, curriculares y evaluativos que buscan darle otro contenido y forma a la educacin. De esta manera, tampoco en la idea de calidad las reformas, a pesar del esfuerzo por imponer unos lineamientos han logrado hacerlo, y ste se presenta como otro campo difcil y que en ocasiones se resuelve ms por va del poder tecnocrtico que por la discusin libre de ideas ms propia del mundo cultural y acadmico. Como se ve, es necesario plantear una serie de rectificaciones grandes sobre la marcha de las reformas, pero esto significa una discusin de ms largo aliento, porque para la comprensin empresarial, les queda difcil que el cambio en educacin no es slo administrativo y de contenidos estndares, sino que estamos frente a un profundo cambio poltico, tcnico, de uso, de desarrollo, de imaginarios. Es decir, estamos ms cerca de encontrarnos frente a un cambio cultural que simplemente en unas modificaciones tcnicas. Esto significa que estamos frente a unas modificaciones de las maneras como se entiende la sociedad, de las cosmovisiones que nos han acompaado, de las formas de accin, de las prcticas cotidianas, de las
6
Para una ampliacin de estas diferentes posiciones remito a mi texto La calidad, una bsqueda polismica en la cultura de la globalizacin, ponencia en el proyecto El Educador Lder de Amrica CIEC-CELAM-CLAR, 2002. 8
maneras como lo valoramos. En ese sentido, es necesario salir de una lgica de la simple accin pragmtica administrativa para entrar en una negociacin cultural de ms amplio cala do, no slo poltica y empresarial. G. Hacia una agenda del Siglo XXI El terreno ha sido reorganizado y marcado por las nuevas polticas. stas han sido impuestas bajo un modelo tecnocrtico, de verdad indiscutida. Educadores, padres de familia, gremios , intelectuales de la educacin, son simples depositarios de ellas. Por ello se hace urgente reactualizar una agenda que nos permita construir pensamiento y accin para anunciar que una educacin distinta a la instaurada por el desembarco neoliberal es posible, las principales sera: 1. Reconstruir la idea de derecho a la educacin. Durante largo tiempo fue reducida a cobertura y financiacin, es necesario integrar los componentes de calidad, salindole al paso, a la reducida idea de la calidad del proyecto curricular toyotista. 2. Refundar lo pblico de la educacin. El discurso sobre el servicio ha venido socavando no slo el derecho, sino sustituyendo la educacin como un asunto de sociedad. Curiosamente la propuesta de ALCA (Asociacin Libre Comercio para las Amricas), la coloca en la discusin de servicio. 3. Construir una concepcin integral del fenmeno educativo. Su proceso se ha ido desnaturalizando, reducido a la consumacin de la escuela productivista, que dota de competencias individuales para la empleabilidad, necesario encontrar respuestas y soluciones propias de lo educativo. 4. Endogenizar las discusiones internacionales. Todo el discurso de cambio y crisis dej un grupo claro de ganadores, quienes propiciaron un modelo globalizador hacia adentro, que con dificultad pens lo nacional y slo adecu lo existente. A decir de un amigo, en estos tiempos siempre ganan los banqueros. Esto requiere la contribucin de grupos nacionales con capacidad de conocer lo internacional y endogenizar estas discusiones. 5. Construir un debate pblico sobre lo poltico pedaggico. El asalto de la pedagoga, por la concepcin sajona --que menos la valoriza-- requiere que los grupos que se mueven en otros paradigmas o en miradas crticas, anen esfuerzos para abrir un debate intele ctual, con consecuencias prcticas sobre el lugar de la pedagoga en esta encrucijada. 6. Construir los movimientos sociales de la educacin y la pedagoga. Nunca como antes la educacin se hace indispensable a la sociedad. Esto va a requerir construirla ms all del gremio y gobierno, construyendo los movimientos de la pedagoga en este tiempo, coherentes con cierta irrupcin de la subjetividad globalizadora. 7. Construir el maestro como sujeto de saber. La mirada colonizadora sobre las mentes de los maestros insiste en dictar currculos realizados por expertos y ejecutados por los maestros, convirtiendo a stos en objetos de saber y en ocasiones portador de metodologas y enfoques pedaggicos. Es necesario que el maestro sea asumido como sujeto constructor y productor de saber, que establezca otra relacin con su prctica, que ejerza su profesin en la sociedad, teniendo ese nuevo estatuto cultural y salarial. 8. Generar reconocimiento a los procesos de transformacin escolar. En mltiples sitios, hay procesos en marcha, que se producen como respuesta crtica a las polticas oficiales, configurando la educacin, como una construccin desde el cotidiano de la escuela y el aula. Estas innovaciones, experiencias significativas, deben ser promovidas, reconociendo esas geopedagogas como nuevo lugar de enlace y construccin de proyectos desde las especificidades de sus territorios, nuevo lugar de poltica en el aula, donde estn transformando su realidad desde el cotidiano escolar. 9. Construir la especificidad latinoamericana de la educacin de estos tiempos. El sndrome de la globalizacin con mirada del mundo del norte ha hecho que los tecncratas del sur hayan terminado, en educacin, con el sndrome de transferencia tecnolgica del mundo del norte al sur. Estas polticas han sido adecuadas para el campo de la educacin obviando nuestras particularidades culturales, polticas y sociales, montando una educacin para el mundo del sur, como si nuestro proyecto fuera a ser como los del norte. Esto va a exigir un esfuerzo permanente por recobrar nuestra identidad, como expresin que enfrenta el pensamiento nico en educacin.
9
10
10. Construir la masa crtica como comunidad educativa de estos tiempos. No va a ser posible desarrollar la tarea si no se produce una interconexin entre grupos, movimientos, personas, que construyan la mirada crtica sobre este momento. Esto requiere construir plataformas que movidas desde temas afines y sin centros que homogenizan, den forma a redes y procesos de construccin colectiva, que aprovechen los desarrollos de la tecnologa para construir comunidad de pensamiento y accin, que saque de la insularidad local o nacional, abrindonos a perspectivas en las cuales la deliberacin pblica de lo educativo tome forma, en mltiples comunidades, conformadas en los ms variados lugares. No ha muerto la crtica y la bsqueda de caminos alternativos a los trazados por la globalizacin capitalista y neo-liberal en educacin, ha sido la ilusin del pensamiento nico que ha conformado la ideologa neo-liberal creer que no hay otra manera de organizar y orientar el mundo que la propuesta ofrecida por ellos. Sin embargo en muchos lugares, escuelas, universidades, ONGs, intelectuales, sindicatos, comienza a emerger una nueva mirada y prctica crtica de estos tiempos, que comienzan a mostrar que otro mundo y otra educacin es posible.
10
También podría gustarte
- Proyecto Integrador Etapa 1Documento14 páginasProyecto Integrador Etapa 1Emma Alejandra Sánchez Jiménez90% (10)
- El currículo y la educación en el siglo XXI: La preparación del futuro y el enfoque por competenciasDe EverandEl currículo y la educación en el siglo XXI: La preparación del futuro y el enfoque por competenciasAún no hay calificaciones
- Unidad 1. Nociones Generales de Derecho Mercantil, Civil y Fiscal, Su Concepto, Clasificación y Relación Con El Comercio ExteriorDocumento12 páginasUnidad 1. Nociones Generales de Derecho Mercantil, Civil y Fiscal, Su Concepto, Clasificación y Relación Con El Comercio ExteriorDania BonAún no hay calificaciones
- Fundamento Tarea 9.Documento5 páginasFundamento Tarea 9.dulce100% (1)
- Plan de Exportacion de KiwichaDocumento75 páginasPlan de Exportacion de KiwichaIgnacio Achaica Aguilar100% (1)
- 2.1. Tendencias InternacionalesDocumento13 páginas2.1. Tendencias InternacionalesJose Rendón100% (1)
- Síntesis Hist. Educ. 90 Hasta 2009 Con LGEDocumento42 páginasSíntesis Hist. Educ. 90 Hasta 2009 Con LGEM Watson Ríos OsorioAún no hay calificaciones
- Artículo de Divulgación Sobre Los Enfoques de Gestión EducativaDocumento4 páginasArtículo de Divulgación Sobre Los Enfoques de Gestión EducativaAdrian ChavezAún no hay calificaciones
- Ensayo - Políticas Educativas InternacionalesDocumento10 páginasEnsayo - Políticas Educativas InternacionalesBlanca EdithAún no hay calificaciones
- Psicología de la enseñanza y desarrollo de personas y comunidadesDe EverandPsicología de la enseñanza y desarrollo de personas y comunidadesCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Tratamentul Total Al CanceruluiDocumento71 páginasTratamentul Total Al CanceruluiAntal98% (98)
- Marco Raul MejíaDocumento11 páginasMarco Raul MejíaElizabeth C UsamaAún no hay calificaciones
- Leyendo Las Políticas Educativas de La GlobalizaciónDocumento10 páginasLeyendo Las Políticas Educativas de La GlobalizaciónWilson GomezAún no hay calificaciones
- Propósitos y RepresentacionesDocumento25 páginasPropósitos y RepresentacionesIsmael Romero MontoraAún no hay calificaciones
- Síntesis Hist. Educ. 90 Hasta 2009Documento41 páginasSíntesis Hist. Educ. 90 Hasta 2009Paola PavezAún no hay calificaciones
- EP Latinoamericana - Conclusiones y EpílogoDocumento20 páginasEP Latinoamericana - Conclusiones y EpílogoValkirika SuburbanaAún no hay calificaciones
- Apuntes para El Análisis de La Educación en América LatinaDocumento5 páginasApuntes para El Análisis de La Educación en América LatinaFreilys FigueroaAún no hay calificaciones
- Alyl - S5a1Documento8 páginasAlyl - S5a1restaurantemandarin2127Aún no hay calificaciones
- Conceptos Sobre Globallización EducativaDocumento6 páginasConceptos Sobre Globallización EducativaLeonel AlvarezAún no hay calificaciones
- CNTE: Resolutivos IV Congreso EducacionDocumento16 páginasCNTE: Resolutivos IV Congreso EducacionMovimiento de Bases Magisteriales100% (1)
- Monografía Reingenieria EducativaDocumento37 páginasMonografía Reingenieria EducativaMARCO ANTONIO IBARRA CONTRERAS100% (1)
- Número Monográfico El Sistema Educativo Español: Viejos Problemas, Nuevas Miradas. Conmemoración de Un Bicentenario (1813-2013)Documento16 páginasNúmero Monográfico El Sistema Educativo Español: Viejos Problemas, Nuevas Miradas. Conmemoración de Un Bicentenario (1813-2013)Lucía Tito BustamanteAún no hay calificaciones
- Analisis Sobre Los Retos Del Neoliberalismo y GlobalizacionDocumento7 páginasAnalisis Sobre Los Retos Del Neoliberalismo y GlobalizacionSoranyi ColladoAún no hay calificaciones
- Monografia 1Documento15 páginasMonografia 1nestorab485Aún no hay calificaciones
- Curriculum y Competencias Una Relacion Tensa B OrozcoDocumento24 páginasCurriculum y Competencias Una Relacion Tensa B OrozcoSilvia LujambioAún no hay calificaciones
- Ensayo Sociedad Del Conocimiento en El Mundo. Claudia PerezDocumento6 páginasEnsayo Sociedad Del Conocimiento en El Mundo. Claudia PerezClaudia PerezAún no hay calificaciones
- Mejía 2016 La Educación y La Escuela MéxicoDocumento21 páginasMejía 2016 La Educación y La Escuela MéxicoximenavagAún no hay calificaciones
- LPI06Documento371 páginasLPI06Viktor Gonzales ArriagaAún no hay calificaciones
- Braslavsky Re Haciendo EscuelasDocumento22 páginasBraslavsky Re Haciendo EscuelasTito Del Tres UnoAún no hay calificaciones
- Terma Numero 10 Pedagogia 2Documento13 páginasTerma Numero 10 Pedagogia 2Emanuel SolorzanoAún no hay calificaciones
- Rae. Modelos PedagogicosDocumento15 páginasRae. Modelos Pedagogicosyusandry0% (1)
- Desafíos y Perspectivas Del Movimiento Pedagógico Presentación FinalDocumento10 páginasDesafíos y Perspectivas Del Movimiento Pedagógico Presentación FinalFelipe Escobar FernándezAún no hay calificaciones
- Bajo Qué Ejes Se Articuló El Proyecto Educativo Durante El Contexto de La Reapertura DemocráticaDocumento6 páginasBajo Qué Ejes Se Articuló El Proyecto Educativo Durante El Contexto de La Reapertura DemocráticaGabriela LurgoAún no hay calificaciones
- Regulacion Educativa en Chile Marco Normativo e InstitucionalidadDocumento139 páginasRegulacion Educativa en Chile Marco Normativo e InstitucionalidadJovana Isabel Solis CorderoAún no hay calificaciones
- Nataly Andrea Vidal Aguirre - La Formacion y La Actualizacion de Los DocentesDocumento12 páginasNataly Andrea Vidal Aguirre - La Formacion y La Actualizacion de Los DocentesMI Dulce Hogar ChorrillosAún no hay calificaciones
- El Movimiento Pedagógico en ColombiaDocumento12 páginasEl Movimiento Pedagógico en ColombiaEsteban Chancy BrunAún no hay calificaciones
- Landi Propuesta Análisis Del Mundo ContemporáneoDocumento10 páginasLandi Propuesta Análisis Del Mundo ContemporáneoMelii CastroAún no hay calificaciones
- Zoppi Ana María Profesionalidad-DocenteDocumento9 páginasZoppi Ana María Profesionalidad-DocenteCristian BarrionuevoAún no hay calificaciones
- 22222Documento4 páginas22222dannaAún no hay calificaciones
- Myriam Zemelman - Plan de Renovación GradualDocumento9 páginasMyriam Zemelman - Plan de Renovación GradualPablo SalvadorAún no hay calificaciones
- Filosofía - Tema 2Documento3 páginasFilosofía - Tema 2Silvana Do PortoAún no hay calificaciones
- Ensayo de La ANMEB y Su Impacto en La EducaciónDocumento4 páginasEnsayo de La ANMEB y Su Impacto en La EducaciónMagnólia Marques100% (1)
- El Nuevo Diseño Curricular Está Formulada en 167 PáginasDocumento4 páginasEl Nuevo Diseño Curricular Está Formulada en 167 PáginasYaritza Viña GilAún no hay calificaciones
- Curriculo y ModernizacionDocumento13 páginasCurriculo y ModernizacionGrey Smith Moreno0% (1)
- Asprella G. 2005 La Calidad de La Educacion. Aproximaciones ConceptualesDocumento23 páginasAsprella G. 2005 La Calidad de La Educacion. Aproximaciones ConceptualesCarlos Alberto MarcosAún no hay calificaciones
- Folleto Movimiento Pedagogico en ColombiaDocumento8 páginasFolleto Movimiento Pedagogico en ColombiaDIANA PATRICIA REYES GONZALEZAún no hay calificaciones
- Maldonado, H. Formación de PsicologxsDocumento15 páginasMaldonado, H. Formación de PsicologxsLEONELA TIRABOSQUEAún no hay calificaciones
- Monografía Apologética RiveraDocumento24 páginasMonografía Apologética RiveracesarsotoxAún no hay calificaciones
- Clase 12 - Pensamiento Pedagogico Tecnicista DescargableDocumento9 páginasClase 12 - Pensamiento Pedagogico Tecnicista DescargableMelany RosalesAún no hay calificaciones
- Texto Grupal. Renata GiovineDocumento3 páginasTexto Grupal. Renata GiovineMarilynLizarazuAún no hay calificaciones
- Movimiento Pedagogico Reseña HistoricaDocumento3 páginasMovimiento Pedagogico Reseña HistoricaNordi EnriquezAún no hay calificaciones
- Álvarez, Alejandro - La Mirada Empresarial de La EducaciónDocumento26 páginasÁlvarez, Alejandro - La Mirada Empresarial de La EducaciónÉdgar A. RamírezAún no hay calificaciones
- El Mercado y La Educación o La Educación y El MercadoDocumento5 páginasEl Mercado y La Educación o La Educación y El MercadoForoEducativoAún no hay calificaciones
- Articulo Sobre Modelo Pedagógico Moderno y EficienteDocumento15 páginasArticulo Sobre Modelo Pedagógico Moderno y EficienteYeny ArangoAún no hay calificaciones
- 1 Cuestionario Politicas Educativas Gonzalez Guillermo 2019-DefDocumento25 páginas1 Cuestionario Politicas Educativas Gonzalez Guillermo 2019-Defguillermo gonzalezAún no hay calificaciones
- Modelo Pedagogico Seccion CDocumento9 páginasModelo Pedagogico Seccion CCarlos HernandezAún no hay calificaciones
- Nuevos Desafíos Educativo-Pastorales - Módulo II - Tema 1Documento21 páginasNuevos Desafíos Educativo-Pastorales - Módulo II - Tema 1dalila speranzaAún no hay calificaciones
- 03 Los MOOCs y El Aprendizaje de La CiudadaníaDocumento15 páginas03 Los MOOCs y El Aprendizaje de La CiudadaníaGlisselyAún no hay calificaciones
- Martínez Boom y Orozco - Políticas de Escolarización en Tiempos de MultitudDocumento25 páginasMartínez Boom y Orozco - Políticas de Escolarización en Tiempos de MultitudEdgar AriasAún no hay calificaciones
- Ben Williamson Cambio Curricular y El Futuro Del Conocimiento PDFDocumento12 páginasBen Williamson Cambio Curricular y El Futuro Del Conocimiento PDFNico PerrupatoAún no hay calificaciones
- 6258 10 001 89 Ej - 2Documento178 páginas6258 10 001 89 Ej - 2akeio sunAún no hay calificaciones
- El Nuevo Curriculum Del Sistema EscolarDocumento16 páginasEl Nuevo Curriculum Del Sistema EscolarLuiz PazkualAún no hay calificaciones
- Las incertidumbres de la educación media: Hegemonía y neoliberalismo. Un estudio de caso en CaliDe EverandLas incertidumbres de la educación media: Hegemonía y neoliberalismo. Un estudio de caso en CaliAún no hay calificaciones
- Teoria Estetica y Arte Una Polemica Axiologica ContemporaneaDocumento7 páginasTeoria Estetica y Arte Una Polemica Axiologica ContemporaneaUriel LiraAún no hay calificaciones
- Dewey, Teoría Lógica de PDFDocumento12 páginasDewey, Teoría Lógica de PDFArb AleteAún no hay calificaciones
- José Encarnación Flórez Torres PDFDocumento6 páginasJosé Encarnación Flórez Torres PDFArb AleteAún no hay calificaciones
- Qué Es La OMCDocumento2 páginasQué Es La OMCkiq2014Aún no hay calificaciones
- Políticas y Prácticas Comerciales, Por Medidas en GuatemalaDocumento38 páginasPolíticas y Prácticas Comerciales, Por Medidas en GuatemalaRolandoHernandezAún no hay calificaciones
- Bouzas - Motta - Crisis y Perspectivas de La Integración en América Del SurDocumento36 páginasBouzas - Motta - Crisis y Perspectivas de La Integración en América Del SurHeraldo ZarandónAún no hay calificaciones
- Maud Con Especiales PDFDocumento92 páginasMaud Con Especiales PDFos8905Aún no hay calificaciones
- Tratados Internacionales de MéxicoDocumento4 páginasTratados Internacionales de Méxicouziel antonio manuel lopezAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Derecho de IntegraciónDocumento9 páginasTarea 2 Derecho de IntegracióndegsAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia Internacional Unidad 5Documento17 páginasMercadotecnia Internacional Unidad 5Frida VenturaAún no hay calificaciones
- 6º Derecho Económico InternacionalDocumento47 páginas6º Derecho Económico InternacionalPeterLanderosAún no hay calificaciones
- Capitulo 2Documento4 páginasCapitulo 2Ermely HernandezAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Negocios InternacionalesDocumento3 páginasSegundo Parcial Negocios InternacionalesSofía Vargas ViloriaAún no hay calificaciones
- s186-03 SDocumento57 páginass186-03 SChristian GreyAún no hay calificaciones
- La Omc AntecedentesDocumento9 páginasLa Omc AntecedentesXime GuzmánAún no hay calificaciones
- Comprobacion de Lectura 5Documento4 páginasComprobacion de Lectura 5Karen RamírezAún no hay calificaciones
- 5 Pasos Del Metodo CientificoDocumento4 páginas5 Pasos Del Metodo CientificotamaraAún no hay calificaciones
- Plan de Accion de Arroz para La Competitividad de La Cadena PDFDocumento81 páginasPlan de Accion de Arroz para La Competitividad de La Cadena PDFJuan Jose Escobar MoralesAún no hay calificaciones
- Políticas Laborales en CentroaméricaDocumento55 páginasPolíticas Laborales en CentroaméricaDirSuleAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoSofy SanchezAún no hay calificaciones
- Caso Aplicación Procesos de Importación y ExportaciónDocumento9 páginasCaso Aplicación Procesos de Importación y ExportaciónMauro ToroAún no hay calificaciones
- S33847677B932I Es PDFDocumento239 páginasS33847677B932I Es PDFArcane ArcanAún no hay calificaciones
- Proyecto ProfesionalDocumento5 páginasProyecto ProfesionaladanAún no hay calificaciones
- Guia Grado Once-sociales-La GlobalizacionDocumento5 páginasGuia Grado Once-sociales-La GlobalizacionEmmanuel Yesid Capacho LealAún no hay calificaciones
- Cepeda&Londoño Tem SociDocumento29 páginasCepeda&Londoño Tem SociCarolina CepedaAún no hay calificaciones
- Cartel Organismos - PPTX OMCDocumento1 páginaCartel Organismos - PPTX OMCCosette230193Aún no hay calificaciones
- Valoraciòn Aduanera 2018Documento75 páginasValoraciòn Aduanera 2018deysAún no hay calificaciones
- Operativa C - 3. Exterior Aduanas Modulo IDocumento50 páginasOperativa C - 3. Exterior Aduanas Modulo Ihematoyanqlogia6951Aún no hay calificaciones
- Sentencia Caso 1Documento47 páginasSentencia Caso 1CruellaAún no hay calificaciones
- Modelo de La GravedadDocumento20 páginasModelo de La GravedadClaudia Rosa Cerron Plzarro100% (1)
- 1.1. Instituciones Del Comercio IDocumento30 páginas1.1. Instituciones Del Comercio IKevin GarcíaAún no hay calificaciones