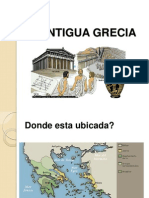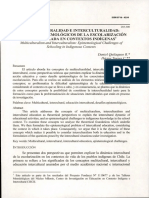Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo Libro Original
Trabajo Libro Original
Cargado por
Misis Cris MorrisonTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo Libro Original
Trabajo Libro Original
Cargado por
Misis Cris MorrisonCopyright:
Formatos disponibles
COEDUCACIN Cristina Pulido Montes. Grupo: PB 2 de Grado en Pedagoga. Asignatura: Sujetos, Procesos y contextos del aprendizaje.
Libro: Martn Casares, Aurelia (2008), Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales, PUV (Publicaciones Universidad de Valencia), Valencia. Introduccin al comentario: Apoyndome en el libro de Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales (Martn Casares, Aurelia) voy a relacionar los estudios sobre Antropologa del Gnero con la coeducacin.
Resumen: A travs del libro de Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales (Martn Casares, Aurelia) he podido observar como se ha formado la Antropologa del Gnero y porque ha sido tan necesaria para desmitificar informaciones sesgadas sobre la posicin de la mujer en la sociedad. A travs de este he podido adquirir conocimientos sobre antroplogas pioneras en la Antropologa del Gnero como Alice Fletcher, Elsie Clews Parsons, Phillys Kaberry, la filsofa Simone de Beauvoir y la Antroploga de gran renombre, Margaret Mead. Las aportaciones ms importantes han venido de la mano de antroplogas, pero tambin han habido antroplogos como Oscar Lewis, Evans-Pitchard, Lvi-Strauss, Malinowski, que han servido para rebatir en muchas ocasiones y demostrar el carcter anticientfico y androcntrico de sus obras. La Antropologa del Gnero hasta llegar a estar constituida como tal ha sufrido una evolucin positiva hasta desembocar en el objeto de estudio de esta. La Antropologa del Gnero estudio los estereotipos, posicionamientos y actitudes respecto al hecho de ser hombres o mujeres. <<La incorporacin de la perspectiva de gnero en la investigacin sociocultural, y en otras cuestiones de la vida civil, constituye una herramienta esencial para comprender aspectos fundamentales relativos a la construccin cultural de la identidad personal, as como determinadas jerarquas, relaciones de dominacin y desigualdades sociales>>. Martn Casares, Aurelia (2008), Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales, PUV (Publicaciones Universidad de Valencia), Valencia. A modo ilustrativo voy a explicar como llego a ser esta ciencia lo que es hoy en da. La Antropologa de la Mujer de los aos 70 naci para denunciar el androcentrismo y explicar cmo se representaba a la mujer en la literatura antropolgica.
Era necesario sacar a la luz la presencia de la <<mujer>> en el mundo, hasta entonces silenciada y, aunque se utiliz errneamente un enfoque esencialista, se consigui abrir el debate sobre la cuestin femenina. Muy pronto se objet el reduccionismo y la perspectiva victimista de la Antropologa de la Mujer y se introdujo el trmino <<mujeres>>, en plural, reconociendo de este modo la diversidad de las existencias femeninas, as paso a denominarse Antropologa de las Mujeres. Algunas antroplogas expresaron sus miedos legtimos a ser marginadas como <<mujeres que slo estudian a las mujeres>> (Moore, 1999: 18). La incorporacin definitiva del concepto <<gnero>> se inaugura en la dcada de los 80. Se pasa de un campo de investigacin relativamente limitado- las mujeres- a un enfoque global de la sociedad, es decir, a la aplicacin del gnero como categora de anlisis social. No obstante, como ocurre en todas las reas de conocimiento en proceso de construccin, esta reflexin acerca de la pertinencia de una u otra terminologa y sus significados tcitos y Manifiestos no sierre se ha reflejado en las producciones antropolgicas. La Antropologa del Gnero, como rea de estudio, no podra haber existido sin la primera; as define la Antropologa Feminista como el estudio del gnero en tanto que principio de la vida social humana, y describe la Antropologa del Gnero como el estudio de la identidad de gnero y su interpretacin cultural (Moore, 1999: 219). Algunas especialistas en Antropologa del Gnero realizan sus investigaciones desde posiciones y puntos de vista <<no feministas>> y, es aqu, donde radicara, en realidad, la diferencia. En conclusin, la Antropologa de la Mujer de los primeros aos asumi un enfoque predominantemente esencialista, la Antropologa de las Mujeres se centr de manera sesgada y parcial en la mitad femenina de la poblacin, la Antropologa Feminista estuvo marcada por un proyecto ideolgico y la actual Antropologa de Gnero tiene un carcter ms acadmico gracias al desarrollo del gnero como categora de anlisis cientfico, pero, no por ello, deja de ser feminista. Creo que es importante como surgi esta ciencia, ya que hasta que no se comenz a estudiar a la mujer todo lo que se saba acerca del hombre, no era en el sentido del vocablo humanidad, sino del hombre especficamente. A raz de estos estudios el hombre occidental comienza a ver amenazada su posicin de poder dominante sobre la mujer. Con lo que, comienzan a surgir estudios etnogrficas realizados a partir de una visin androcntrica o andoretnocntrista, lo que crea un debate entre antroplogos de la talla de Malinowski (antroplogo etnocentrista y androcentrista) y Anette Weiner. Surgen diversas teoras desde puntos de vista evolucionistas, estructuralistas, funcionalistas y materialistas. Donde segn el posicionamiento ms objetivo o menos surgan teoras etnocntricas y androcntricas o totalmente cientficas. Muchos autores como en el caso del denominado Malinowski en su estudio de la tribu de las Islas Trobians, era tal su visin ancroetnocntrica que llego a interpretar que el hombre se entregaba a trabajos ms duros que las mujeres, y por lo tanto lo normal
era que los hombres descansaran cuando regresaban de la aldea en las horas clidas de la tarde. Adems, seala que las mujeres realizan los trabajos domsticos durante el crepsculo mientras los hombres descansaban, pero no se pregunta cundo descansan las mujeres. Muchos autores se apoyan en el carcter biolgico que dota a los hombres de unas cualidades que no poseen las mujeres, las cuales son ms dbiles, dependientes, parlanchinas, etc. Existen teoras que apoyan que el peso del cerebro del hombre es superior al de la mujer. Otros se apoyan en caractersticas dotadas al hombre y mujer por la providencia divina que a dotado a las mujeres para procrear y al hombre para alimentar a la familia. Este carcter de la matrialinidad es defendido segn posiciones diferentes, para designar que la mujer depende del hombre para poder ejercer su funcin de procrear, ya que sin este no tiene posibilidad. Para rebatir estos argumentos se realizaron estudios etnogrficos en tribus primitivas donde se observaba que existan sociedades ginecocrticas donde la mujer era ms notoriamente poderosa. Pero se justifica que en la lucha de clases natural el patriarcado surge como rebelin de los hombres en un sistema caracterizado por la dominacin femenina. Lo cual deja un paso abierto para establecer que las diferencias de gnero son eso y no diferencias biolgicas injustificables como naturales. Tras estas teoras materialistas, podemos situar la coeducacin, pero no sin antes mencionar el resto de teoras o enfoques surgidos a raz de la Antropologa del Gnero. El libro Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales (Martn Casares, Aurelia), recoge el enfoque GED, que postula una nueva forma de entender el desarrollo, un proceso ms complejo y multideterminado que incluye el peso de diversos condicionantes (gnero, clase, etnia, cultura y generacin) y que debe tener como objetivo el cambio de las relaciones de injusticia, a la vez que la mejora de los individuos y de la sociedad en trminos fsicos y materiales; la Antropologa de la Masculinidad, la cual trata de investigaciones muy incipientes y a menudo tienen como meta desarrollar un nuevo paradigma de lo masculino y romper con ciertos fantasmas etnocntricos como: a) la incapacitacin de los varones para expresar sentimientos, b) la incompetencia de los hombres para ejercer una paternidad responsable, c) la tradicional asociacin entre masculinidad y agresividad, o d) las rgidas barreras fsicas entre varones; los estudios o Antropologa Queer que han permitido profundizar en la crtica al binarismo excluyente implcito en las categoras ms utilizadas en la investigacin cientfica sobre sexualidad y gnero tales como hombre/mujer y/o heterosexual/homosexual; finalmente, las investigaciones ecofeministas se encuentran estrechamente vinculadas a la nueva Antropologa Ecolgica y/ola llamada Etnoecologa, cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. La Antropologa del Gnero tambin se ha hecho eco de esta perspectiva de investigacin a travs de las aportaciones diversas tericas. Ahora bien, quiero puntualizar que especifico que pongo estas teoras recogidas en el libro anteriormente nombrado, ya que, me posiciono ante el Modelo Ecolgico para el desarrollo de la personalidad del individuo. A raz del que creo que todo est interrelacionado necesariamente para que sea as. A modo de apunte tengo que decir que en este libro he descubierto mucho ms de lo que hago saber, ya que me tengo que ceir al programa de la asignatura y no me puedo ir con temas que no estn relacionados con esta, pero si he de decir que he
descubierto mucho sobre la clitorectoma, los hijras de la ndia, los Berdaches (o Two Spirits como se les denomina para acabar la connotacin negativa de la palabra Berdache, utilizada por los colonos espaoles para designar a los autctonos de manera despectiva), el etnocentrismo que muchas veces no nos deja ver que el feminismo es simbolizado de distintas maneras en otras culturas, pero esas formas de demostrarlo en las otras nos parecen insultantes. Creo que a raz de esta informacin puedo comentar con criterio propio lo que se ha estado discutiendo en clase, con las sesiones de debate. Uno de los temas que voy a justificar en este trabajo ser el uso del velo y la agresividad masculina y violencia de gnero.
Comentario Crtico. Coeducacin significa, es utilizado comnmente para referirse a la educacin conjunta de dos o ms grupos de poblacin netamente distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la educacin conjunta de grupos formados sobre la base de caractersticas de diversos tipos -clase social, etnia, etc.-, su uso habitual hace referencia a la educacin conjunta de dos colectivos humanos especficos: los hombres y las mujeres. Como hemos podido observar los estudios sobre la mujer no comenzaron hasta los aos setenta, ya que anteriormente no se crean necesarios por parte del sexo dominante. Esto lo podemos trasladar a la educacin. A raz de Platn y su mundo dual, podemos observar que el lenguaje utilizado para el ideal de persona que deba de ser cultivada en las buenas artes y la filosofa eran los hombres. Esto de aqu en adelante, a excepcin de la aristocracia que si consideraba la educacin de la mujer en artes como la plstica, msica o poesa para poder dominar las armas de la conversacin, durara hasta bien entrado el siglo XIX en pases europeos arraigados al catolicismo, (Blgica, Espaa, Alemania, incluso Inglaterra a pesar de ser protestante). En este modelo paradgmtico sobre la educacin innecesaria de la mujer ms que en las letras para dotar de la educacin primaria de los nios hasta los seis aos y la educacin ntegra del hombre en contraposicin, tuvo todo que ver y ms Jean-Jacques Rousseau, el cual a travs de su obra El Emilio, establece un modelo fundamentado en la naturaleza que Dios dio al hombre, y cuando digo al hombre me refiero a l exclusivamente, para hacer de la comunidad a travs de su educacin un espacio habitable para todos. No es de extraar que un modelo donde el etnocentrismo, androcentrismo y misoginismo ha estado y esta an latente en el mundo. Teniendo en cuenta que la voz del hombre es la que siempre se ha escuchado no les ha sido muy difcil conservar esa posicin dominante sobre la mujer, justificndose en razones biolgicas o religiosas. Para superar este modelo educativo imperante, puedo decir que la Antropologia ha puesto mucho de su parte. Gracias al desenmascaramiento de la informacin sesgada de la inferioridad de la mujer, desarrollado por la Antropologa del Gnero a travs de sus estudios etnogrficos, los derechos como la igualdad, la fraternidad y libertad cobran fuerza tambin para la mujer no necesariamente perteneciente a la aristocracia. En Espaa, en correspondencia con las formulaciones tericas sobre la educacin, las leyes educativas de los siglos XVIII y XIX explicitan claramente que nios y nias deben educarse en escuelas distintas y recibir enseanzas tambin distintas. Si por una parte aumenta la necesidad de educar a las nias -especialmente a las de las clases bajas, que deben realizar algunos conocimientos para poder trabajar-, por otra se establece que su educacin ha de ser distinta a la de los nios. Bsicamente
consistir en rezar y coser; hasta bien entrado el siglo XIX, en 1821, no se determina en el ordenamiento legal que tambin deben aprender a leer, escribir y contar, actividades que desde tiempo atrs venan siendo obligatorias en las escuelas de nios. Sin embargo, la precariedad econmica de los municipios -los ayuntamientos eran los que deban asumir el sueldo de los maestros- haca imposible, en muchos casos, la existencia de dos escuelas, y muy frecuentemente nios y nias iban al mismo centro, aunque no es muy difcil imaginar que reciban una atencin y enseanzas bien distintas. A lo largo de todo el siglo XIX se avanzar muy lentamente en la escolarizacin de las nias, en la formacin de las maestras y en el derecho de las mujeres a realizar estudios superiores. El modelo legitimado y predominante contina siendo la separacin escolar, sobre la base, para las nias, de la oracin y la costura. La existencia, por razones econmicas, de numerosas escuelas rurales unitarias de nios y nias, que aparentemente transgreden el modelo, es contemplada en la Ley de Instruccin Pblica de 1857, que explicita claramente la obligatoriedad de mantener separados a nios y nias en dichas escuelas unitarias. Si esto no viene debido a causas de relaciones de gnero, entonces sino a que, supongo que no sera que la poca inteligencia de la mujer se la pudiese traspasar al hombre. Un ejemplo ms de dominacin masculina. En Espaa, las primeras defensas de la escuela mixta y de la coeducacin se realizan desde el pensamiento racionalista e igualitario, que considera que la igualdad de todos los individuos comporta, a su vez, la igualdad de hombres y mujeres en la educacin. Asimismo, la lucha por la emancipacin de la mujer influye en las propuestas pedaggicas ms progresistas de la poca. La Escuela Nueva, que responda a las aspiraciones y a la concepcin del mundo de la burguesa liberal, propone la coeducacin como uno de los elementos ms significativos de su proyecto de una sociedad democrtica e igualitaria. Las argumentaciones a favor de la coeducacin estn muy vinculadas en algunos casos a la visin de un nuevo rol para la mujer en una nueva sociedad. Este es el caso de Emilia Pardo Bazn que, como consejera de Instruccin Pblica, propone en el Congreso Pedaggico de 1892 la coeducacin a todos los niveles, con objeto de superar la divisin de funciones asignadas al hombre y a la mujer. Sin embargo, esta propuesta, que representa un cierto cuestionamiento de la aceptada naturalidad determinista de la divisin de roles por razn de sexo, no es aprobada en las conclusiones finales. La postura defendida por la Pardo Bazn apoya la experiencia educativa que desde 1876 hasta 1938 llevar a cabo la Institucin Libre de Enseanza, cuyos principios pedaggicos vinculan la coeducacin a la escuela renovada, basndose en la convivencia natural de los sexos en la familia y en la sociedad. A principios del siglo XX, entre 1901 y 1906, partiendo de anteriores experiencias de escuelas racionalistas y laicas, la Escuela Moderna de Ferrer i Gurdia, que practica la coeducacin, extender su influencia sobre 34 centros escolares. A su vez, las ideas pedaggicas del movimiento de la Escuela Nueva impulsan tambin en Catalua la realizacin de una serie de experiencias coeducativas de iniciativa privada. Unas y otras, junto a la experiencia de la Institucin Libre de Enseanza, sern el antecedente inmediato de la organizacin del sistema escolar bajo la Segunda Repblica y el gobierno autnomo de la Generalidad de Catalua, estructurado bajo el modelo de la escuela mixta para ambos sexos. Todas estas experiencias co-educativas -tanto pblicas como privadas- fueron impuestas por sectores progresistas, con la oposicin de los sectores ms vinculados a la Iglesia, que esgriman argumentos religiosos y morales para demostrar la perniciosidad de tal prctica y el peligro que supona para la integridad moral de ambos sexos, sobre
todo para la mujer, e intentaban demostrar que la adopcin natural de sus funciones en la familia y en la sociedad exiga una educacin distinta y, por tanto, separada. As pues, el tema despert en la Espaa de principios de siglo un apasionado debate, no slo porque cuestionaba una prctica social legitimada durante dos siglos -la de la separacin de sexos en la escuela-, sino porque conllevaba una importante carga ideolgica al incidir sobre las relaciones sociales entre hombres y mujeres y plantear la revisin de los roles sociales de uno y otro sexo. En la realidad, las experiencias de escuela mixta fueron minoritarias. Incluso en la etapa de la Segunda Repblica, cuando la coeducacin fue admitida y considerada necesaria, slo una minora de centros lleg a tener carcter mixto. Pero el corto perodo de la implantacin de la escuela mixta desde las instancias pblicas fue muy beneficioso para las nias y las jvenes, puesto que aumentaron notablemente las tasas de su escolarizacin y pudieron ampliar su mbito de actuacin. Al final de la guerra civil queda cerrada, por un largo perodo, la opcin de la escuela mixta. La Iglesia volver a asumir desde los postulados ms retrgrados la iniciativa en el campo de la educacin. La legislacin franquista prohibir de nuevo la escolarizacin conjunta de nios y nias en los niveles primario y secundario. La educacin de las nias se confiar, en parte, a la Seccin Femenina de la Falange, que con todos los medios a su alcance se propondr difundir un modelo pedaggico dirigido a inculcar a la mujer que la finalidad de su educacin se circunscriba a los lmites de su funcin de madre y responsable del hogar. En definitiva, se produce el regreso a los principios ya formulados en el siglo XVIII sobre la educacin de las nias; al igual que entonces, el trabajo fuera del mbito domstico se entiende como una desgracia forzada por situaciones extremas de pobreza. El perodo franquista significa para las mujeres una desvalorizacin profesional de su formacin escolar a travs de la diferenciacin de currculums y de la escuela separada. Al quedar la mujer recluida de nuevo en el mbito de lo domstico, se le negaba la posibilidad de aumentar su nivel cultural y su movilidad social, derecho que haba conquistado en el primer tercio del siglo. Hasta 1970 no se modificar en profundidad la legislacin franquista referida a la estructura educativa. En este ao, la Ley General de Educacin, fruto de las transformaciones sociales y econmicas habidas en el pas, anula la prohibicin de la escuela mixta y crea las condiciones legales que favorecen su extensin; asimismo, generaliza en la Enseanza General Bsica el mismo tipo de currculum para nios y nias, al establecer una enseanza homognea que duraba hasta los trece aos. En los medios educativos progresistas, liberales y antifranquistas, se mantendra siempre la memoria de los avances, prcticos y legislativos, de la etapa histrica anterior. Los nuevos movimientos de renovacin pedaggica plantean la educacin conjunta de nios y nias como un logro ineludible; sin embargo, la reflexin sobre la coeducacin ser un tema muy marginal en sus debates. Las nuevas escuelas activas practican la educacin conjunta de nios y nias en los trminos igualitarios de antes del franquismo: lo natural es que nios y nias se relacionen y convivan en una misma escuela que los trate a todos por igual. Pasarn an algunos aos hasta que comience a replantearse el tema de la coeducacin y se ponga en duda la aparente neutralidad e igualdad del sistema educativo en relacin a los nios y a las nias. Es difcil hablar de que la coeducacin est totalmente conseguida dentro de nuestro marco institucional escolar. Si hemos dicho que la escuela bebe de la sociedad y todos somos conscientes que la mujer no esta totalmente integrada en todos los sectores en la misma proporcin que el hombre. Esto teniendo en cuenta que la mujer se reincorpor al mercado laboral hace relativamente 50 aos, que vota desde hace unos 80 aos y que la violencia de gnero no ha desaparecido, es difcil retransmitir equidad
dentro de una sociedad que todava sufre secuelas de un misoginismo (hoy en da no se puede hablar de misoginismo) visto como natural hace relativamente poco como hemos comentado. La mujer en educacin esta dando pasos de gigante, las estadsticas suelen mostrar que la mujer obtiene mayor xito dentro de la institucin escolar, an as estas polticas positivas hacia la situacin de la mujer no son suficientes para que se trate con equidad al nio y la nia en el sistema educativo. Esto viene marcado por el androcentrismo que muy bien define la antropologa como: el hombre en el centro de todas las cosas. Claro es que esto ha dotado a la ciencia de falta de objetividad. Cierto es que los nombres de los grandes cientficos, filsofos, educadores, polticos son de hombre y esto provoca de alguna manera que veamos como natural la primaca del xito e inteligencia del hombre por encima de la mujer. Yo pienso que no podemos hablar de coeducacin con la boca grande teniendo en cuenta que la sociedad penetra en la escuela como el agua en una esponja de mar, pero no quiere decir que sea utpico sino todo lo contrario, lo que no es natural no tiene por que ser utpico. . Existen hoy en da programas para educar en igualdad y para que estos nios salgan a una sociedad donde las desigualdades de gnero dejen de existir. Una de las herramientas que se tiene que educar desde mi punto de vista es el lenguaje y para ello voy a argumentar las incidencias de este en las desigualdades de gnero. Las teoras antropolgicas coinciden en subrayar que el lenguaje no es <<aideolgico>>, sino que construye y proyecta la realidad segn los valores sociales del pensamiento del grupo en que se desarrolla. Queda claro que las lenguas no son realidades estables, sino que cambian segn el momento histrico y cultural, ya que son un producto humano. De hecho las lenguas se adaptan para comunicar lo que los/as hablantes quieren o necesitan decir. Sapir seal que el lenguaje establece una pantalla entre el mundo natural y la percepcin humana del mismo. Es decir, que el mundo real est, en gran medida, construido sobre el sistema lingstico del grupo. Segn la famosa hiptesis de Sapir (El lenguaje, 1921), no hay dos lenguas lo bastante similares como para ser consideradas representativas de la misma realidad social. Los mundos en los que viven las sociedades diferentes son mundos diferentes, no slo el mismo mundo con diferentes etiquetas. De este modo, numerosos/as lingistas piensan que algunos rasgos lingsticos pueden condicionar las estructuras de pensamiento. As, Robin Lakoff plantea que el lenguaje nos utiliza tanto como lo utilizamos nosotros. Esto significa que, igual que los pensamientos que queremos expresar guan nuestra seleccin de formas de expresin, la forma en que percibimos el mundo real domina nuestra manera de expresarnos sobre las mismas cosas. Las relaciones entre la lengua, la mentalidad y los comportamientos sociales de cada grupo humano constituyen preocupaciones antropolgicas. Precisamente se han realizado estudios etnolingsticos con nios y nias de diferentes culturas y lenguas para analizar si aquellos grupos cuyo idioma presta mayor atencin a las diferencias entre los sexos desarrollaban su identidad sexual antes (Guiora y Bat-Hallahami, 1982: 283-304). Las tres lenguas seleccionadas para realizar uno de estos estudios fueron el hebreo, el ingls norteamericano y el finlands. En hebreo, tanto los sustantivos como los pronombres se dividen en masculinos y femeninos; en ingls hay menor atencin a la diferenciacin sexual (solo la tercera persona singular), y, por ltimo, la lengua finlandesa apenas establece diferencias sexuales. El resultado fue que
los nios y nias hebreos adquiran su identidad de gnero muy pronto, mientras que los finlandeses la adquiran ms tardamente. Cabe sealar que el espaol, como sistema lingstico, presta bastante atencin a la diferenciacin sexual; es, por tanto, una lengua androcntrica, ya que presenta al varn como ncleo y punto de referencia del universo. M. ngeles Calero Fernndez (1999), analizando el sexismo lingstico en el caso espaol, considera que cuando los nios y nias abren su intelecto a la racionalizacin a travs de un sistema lingstico que en su estructura establece una visin no igualitaria de varones y mujeres, aprenden que la comunidad de la que forman parte distingue dos grupos sociales claramente jerarquizados. Podramos afirmar que el grado de sexismo de cada lengua implicara una forma diferente de valorar el mundo por parte de sus hablantes podra fomentar una manera de pensar sexista. En consecuencia, los cambios lingsticos (por ejemplo, la feminizacin de ciertos sustantivos como juez/jueza, etc.) deberan de ir acompaados de cambios culturales en lo que respecta a las desigualdades. Diversos estudios ponen de manifiesto que los grupos cuyas lengas son ms <<masculinas>> suelen ser tambin ms machistas. Los nios y las nias utilizan patrones mentales para generar frases y significados que nunca han odo anteriormente, pero que son comprensibles para el resto de los/as hablantes y que ponen de manifiesto la interiorizacin de los valores dominantes. Browyn Davies estudi precisamente la influencia de los cuentos en la percepcin de los roles de gnero de los nios y nias de preescolar (1989, 1994). Todo ello implica que el lenguaje como sistema simblico no es neutro respecto al gnero como tampoco lo es respecto a la etnicidad o la clase social, por lo que estas categoras tienen un claro impacto en los individuos. Tras esta argumentacin quiero decir que actualmente existen programas de coeducacin en Espaa donde uno de sus puntos fuertes a trabajar es el lenguaje. En un video sobre coeducacin que realiz RTVE en el programa La aventura del saber, la directora de la Escuela Infantil de Tomillar comenta que hacen una planificacin intencional que lo trabajan a lo largo de todo el da, trabajan el tema del lenguaje el las/los y comenta que las nias estaban indignas porque no existan las pilotas y por lo tanto decidieron hacer carteles para colgarlos en clase donde pusieron los y las pilotas. Dice que la base del xito en la educacin en valores es el respeto de ellos hacia los nios/as para que ellos mismos es respeten. Creo que la propuesta de esta escuela es muy atractiva. Como este programa podemos encontrar ms en las escuelas de nuestro sistema nacional. No se puede hablar de que la coeducacin ha sido conseguida en un pas donde la educacin mixta no entr hasta los aos 70 y donde la sociedad muestra cada da ms que el respeto por la mujer no es lo prioritario. En lo que va de ao han muerto 23 mujeres a manos de sus parejas. Yo pienso que nadie nace asesino adems de que el respeto es algo que se ensea mediante el ejemplo en nuestros mesosistemas, ecosistemas, microsistemas y macrosistemas, teniendo total prioridad la escuela en esos aos primarios de la educacin. La Antropologa del Gnero es una ciencia que tiene unas herramientas que a nivel educativo puede ser utilizada con finalidad de establecer la igualdad de gnero, ya que queda bien demostrado tras mi argumentacin sobre el lenguaje y sus incidencias en las relaciones de gnero. Creo que Edgar Morn en su libro Los siete saberes necesarios para la educacin del futuro, aport una idea muy buena, ya que este seala que a travs de Platn y Descartes y el mundo occidental se ha dividido en dos: lo bueno y lo malo, el Norte rico y el Sur pobre, la mujer y el hombre como alteridad. Esto como bien
argumenta Morn no ha hecho ms que provocar falta de empata en el ser humano haciendo de este unas caractersticas que de l emanan violencia (de gnero o no), etnocentrismo, xenofobia, egocentrismo, etc. Para ello l propone que se debe educar como seres que venimos de la misma patria, es decir, de la Tierra Patria donde la diversidad es una caracterstica perteneciente a esta introduciendo valores como la solidaridad, la tolerancia, la empata y la reflexin sobre nuestros actos. Hoy en da vivimos en una sociedad aptica, que no es capaz de reflexionar ni situarse en el lugar del otro. A raz de esto voy a comentar lo que en clase hablamos sobre el velo islmico. Si las personas se molestasen en saber que el velo islmico es un signo del feminismo en oriente, que s representa la dominacin masculina, del cual su uso obligatorio esta implantado en Irn y en Francia se prohbe. El velo es un simbolismo impuesto por las relaciones de gnero y la religin por supuesto, pero en el mundo occidental tambin poseemos este tipo de simbolismos como son las depilaciones de axilas, vello pubico, piernas a travs de procedimientos dolorosos para simbolizar la feminidad. Yo creo que se debera de partir de esta reflexin y enlazarlo con lo que Edgar Morn ejemplifica. Yo pienso que ya que tenemos la suerte de vivir dentro de una democracia donde no nos sentimos privados de poder realizar las prcticas sociales y simblicas que deseamos, Por qu queremos imponer algo, mientras que ha nosotros se nos deja hacer lo que queramos?, pero es que no somos como bien enuncia E. Morn seres de una Tierra Patria que posee de manera innata la diversidad?, es qu ellos no son tan de aqu como yo?, pienso que estas preguntas se las hace la persona emptica y es un valor que tambin se debera de implementar dentro de la coeducacin y la Antropologa tiene mucho que aportar sobre esto. Conclusiones sobre lo que este trabajo me ha aportado a nivel personal. Gracias a la lectura de este libro, a los documentales que he podido ver y el artculo etnogrfico sobre coeducacin, he podido disfrutar de un trabajo que ha esclarecido parte de mi conocimiento sesgado. Como aporte personal sobre lo que he ledo en el libro sobre los estudios etnogrficos de varios antroplogos/as, me he quedado muy sorprendida. Como es en el caso de los hjra. En la India, existe, desde hace mucho tiempo, un grupo religioso de hombres castrados que visten y se comportan como mujeres: son los hijras. Estos hombres adoran a la diosa Bachuhara Mata, algunos creern que es una corriente del chamanismo o tal vez otra forma del transgnero. En la religin hind no existe una definicin clara de sexos: por ello varios de sus dioses presentan rasgos de uno y de otro sexo, lo que permite la aceptacin de la existencia de un "tercer sexo". El origen divino de los hijras proviene de una leyenda de hace mas de 20 mil aos, segn la cual Krishna al or un soldado moribundo que se lamentaba de morir soltero, se transform en doncella. Por esta razn los hijras van cada ao a Kutayan, al sur de la India, para celebrar sus bodas con el dios y al mismo tiempo su identidad. Para esta ocasin, se visten con galas de novia. Como el dios-soldado muere, los hijras se convierten en viudas cortando sus pulseras y adornos festivos. Durante el siglo XVI los hijras ocupaban empleos de toda condicin: desde nieras hasta puestos de alto rango, como el de consejero de estado del emperador mongol. En esa poca los hijras llegaban a poseer tierras, palacios, templos y sirvientes a su disposicin e inspiraban fe y respeto Tras la ocupacin britnica de la India se promulgaron leyes homfobas que castigaban la homosexualidad han marginado a esta poblacin, que se ve obligada a
vivir de la mendicidad y la prostitucin. Ms recientemente se ha relajado la persecucin de este colectivo, llegando un hijra a ser electo alcalde de un pueblo de la India. Sin embargo la discriminacin sigue siendo la constante. Me parece muy interesante que desde hace tantos aos ya existiera un tercer gnero en la idea de manera reconocida. Esto viene debido a su pensamiento no dual sino como el ying yang especifica equilibrado. Pero a raz de la colonizacin y nuestro pensamiento radical separatista hemos llegado a contaminar su cultura, ocasionando la marginacin a este tercer gnero. Otro tema del cual no tena mucho conocimiento pero la lectura de este libro me ha reportado es sobre la clitoridectoma. Voy a aportar una serie de datos que he recopilado de este libro: El alcance de una mutilacin puede variar de lo que llamamos escisin, clitoridectoma o ablacin, es decir, la extirpacin total o parcial del cltoris, a una infibulacin (tambin llamada circuncisin faranica), que consiste en la extirpacin del cltoris y los labios menores y cosido de los labios mayores, de manera que quede slo una apertura mnima para evacuar la orina y la sangre menstrual. Esta ltima prctica se realiza fundamentalmente a mujeres casadas cuando el marido se ausenta de la casa familiar para asegurar la fidelidad de la esposa, de ah, se desprende el eufemismo <<mujeres cosidas>>. La infibulacin constituye un porcentaje cercano al 15% del total de las mutilaciones genitales femeninas. No obstante, es evidente que la extirpacin del cltoris no tiene por qu ir unida a la fidelidad y que se trata de una construccin simblica dirigida a controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres (Martn Casares, 2001: 82). El tipo de mutilacin, la edad y la forma de practicarse varan de un pas a otro y de una etnia a otra, pero la edad ms frecuente de la clitoridectoma se estima entre los 5 y los 12 aos. Segn las Naciones Unidas la cifra estimada de nias y mujeres afectadas se sita entre 85 millones y 114 millones. Cada ao se mutilan aproximadamente 2 millones de nias ms. Las mutilaciones se practican en ms de 40 pases, en su mayora en el frica Subsahariana y en partes de la pennsula Arbiga. Las mujeres a las que se les prctica estas extirpaciones tienen riesgo de morir por aparicin de quistes, por infecciones, adems de resultarles molesto para realizar sus necesidades y mantener relaciones sexuales les resulta ms doloroso debido a la frigidez. Claro pensando en esto y de si el uso del velo es abominable, yo creo que lo que es denunciable son las prcticas rituales que producen daos contra la integridad fsica de los menores y del sector menos protegido que son las mujeres. La mayora de las mujeres a las que se les realiza esta prctica en pases mulsumanes, dicen no estar seguras de que esta prctica sea necesaria, ya que, Mahoma no obligaba a ello, si lo nombraba pero no lo dict. Pienso que una de las soluciones sera la educacin en estos pases de las mujeres que debido a su falta de reflexin se encuentran totalmente sometidas a este tipo de prcticas. El conocimiento de que esto es denunciable y va en contra de los derechos humanos podra salvar a muchas mujeres de que se cometa esta prctica. An as he de decir que existen organizaciones de mujeres en estos pases que luchan de manera activa sobre estas prcticas. Por qu nos escandalizamos de que una nia lleve en nuestro colegio un velo islmico, pero no de que 2 millones de nias se les practique las escisiones de cltoris?, puede ser porque no las vemos, porque no estn en nuestro pas. Si la respuesta es que no estn en nuestro pas se equivocan, ya que este tipo de prcticas tambin han sido realizadas a mujeres de cultura rabe. Pero esto nadie lo denuncia, porque nadie lo ve. Para cerrar el trabajo dir que me ha encantado leerme este libro y poder reflexionar sobre estos temas, ya que mi opinin era bien distinta, ya que me remita a
10
reproducir la opinin que ms me haba gustado de alguien pero no haba formado la ma propia. Ahora s. Bibliografa: Martn Casares, Aurelia (2008), Antropologa del Gnero: Cultura, mitos y estereotipos sexuales, PUV (Publicaciones Universidad de Valencia), Valencia. http://www.rtve.es/mediateca/videos/20091125/coeducacion-mas-allaeducacion-mixta/636641.shtml MINISTERIO DE EDUCACIN Y CIENCIA (1987): El sexismo en la enseanza. Serie Coeducacin, Madrid, Coleccin Documentos y Propuestas de Trabajo MINISTERIO DE CULTURA-INSTITUTO DE LA MUJER (1988): Centro Nacional de Investigacin y Documentacin Educativa: La presencia de las mujeres en el sistema educativo. Madrid, Serie Estudios, nm. 18. MINISTERIO DE CULTURA-INSTITUTO DE LA MUJER (1985): Primeras Jornadas Mujer y Educacin. Madrid, Serie Documentos, nm. 3.
11
También podría gustarte
- Incidente de Pension Alimenticia FormatoDocumento7 páginasIncidente de Pension Alimenticia FormatoPREATORIAN PEPESMADE100% (3)
- Agenda Patriótica 2025Documento629 páginasAgenda Patriótica 2025Eduardo SalvatierraAún no hay calificaciones
- Tuo Ley 29090 Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 006 2017 Vivienda PDFDocumento22 páginasTuo Ley 29090 Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 006 2017 Vivienda PDFHelio Cruz100% (1)
- Los Movimientos MilenaristasDocumento5 páginasLos Movimientos MilenaristasRodolfo Hurtado Mendoza100% (1)
- Tarea 5 Derecho de Las Personas y Las Familias Der-102Documento15 páginasTarea 5 Derecho de Las Personas y Las Familias Der-102carlos miguel patiño santanaAún no hay calificaciones
- El Renacimiento y El Resurgimiento Del Humanismo Equipo 2Documento14 páginasEl Renacimiento y El Resurgimiento Del Humanismo Equipo 2Romina100% (1)
- La EsenciaDocumento11 páginasLa EsenciaRicardo100% (2)
- G.a.C. - Técnicas de Desinformación. Manual para Una Lectura Crítica de La Prensa (2003)Documento27 páginasG.a.C. - Técnicas de Desinformación. Manual para Una Lectura Crítica de La Prensa (2003)Francesco67100% (1)
- Esquema Del Ente y Esencia - Tomas de AquinoDocumento5 páginasEsquema Del Ente y Esencia - Tomas de AquinoAlejandro Pérez QuiñonesAún no hay calificaciones
- Stuart HallDocumento4 páginasStuart HallMigue BarlettaAún no hay calificaciones
- Historia de Los Medios de ComunicaciónDocumento2 páginasHistoria de Los Medios de ComunicaciónJaime Andrés Levineri FernándezAún no hay calificaciones
- Carl - JungDocumento24 páginasCarl - JungAna VeraAún no hay calificaciones
- La MuerteDocumento9 páginasLa MuerteFrancisco Manuel100% (1)
- Medidas Cautelares y PresupuestosDocumento11 páginasMedidas Cautelares y Presupuestos03-DE-HU-KATTY LIZBETH VILLAZANA YLLESCAAún no hay calificaciones
- Cosmovisión y Dinámica SocialDocumento30 páginasCosmovisión y Dinámica SocialCesarismo100% (1)
- González. La Filosofía de La Liberación de DusselDocumento8 páginasGonzález. La Filosofía de La Liberación de DusselManu TiAún no hay calificaciones
- Rafael Trujillo MolinaDocumento27 páginasRafael Trujillo MolinaPaul Dipré GuzmánAún no hay calificaciones
- Los Argonautas Del Pacífico Occidental MalinowskiDocumento2 páginasLos Argonautas Del Pacífico Occidental MalinowskiNahuelAún no hay calificaciones
- 4.4. HIRSCHMAN, Albert (1991) (2004) - Doscientos Años de Retorica ReaccionariaDocumento12 páginas4.4. HIRSCHMAN, Albert (1991) (2004) - Doscientos Años de Retorica ReaccionariaLucía Victoria Andrada MolinaAún no hay calificaciones
- TH Marshall Ciudadanía y Clase SocialDocumento5 páginasTH Marshall Ciudadanía y Clase SocialLorena FreitezAún no hay calificaciones
- Ente y Esencia Capítulo 2Documento31 páginasEnte y Esencia Capítulo 2Alejandro Valencia ArbelaezAún no hay calificaciones
- Historiografia Cristiana - Patristica y La Escolastica - Cosmovisión CristianaDocumento10 páginasHistoriografia Cristiana - Patristica y La Escolastica - Cosmovisión CristianaVicky Souza RodriguezAún no hay calificaciones
- Primeros Pasos Por La BibliaDocumento7 páginasPrimeros Pasos Por La BibliaMolina VinicioAún no hay calificaciones
- Óntico Vs OntológicoDocumento14 páginasÓntico Vs OntológicoAnonymous eqoyTylX100% (1)
- La Construcción de La Alteridad A Través de Las ImágenesDocumento2 páginasLa Construcción de La Alteridad A Través de Las Imágenesjuliana Suarez MendietaAún no hay calificaciones
- L. Febvre Combates Por La HistoriaDocumento2 páginasL. Febvre Combates Por La HistoriaVíctor Rocha M.100% (1)
- Manual de Historia Universal PDFDocumento294 páginasManual de Historia Universal PDFAndrés MontenegroAún no hay calificaciones
- KantDocumento3 páginasKantDAVID SANTIAGO MURILLO BEDOYAAún no hay calificaciones
- Cuadro de Pierre Bontee Ampliado Por M Ramos 2Documento2 páginasCuadro de Pierre Bontee Ampliado Por M Ramos 2Mane Di SantiAún no hay calificaciones
- Examen Platón - Rafael Blanes - 2º Bach CDocumento3 páginasExamen Platón - Rafael Blanes - 2º Bach CFilosoficaAún no hay calificaciones
- Movimiento Pedagógico ColombianoDocumento4 páginasMovimiento Pedagógico ColombianoDAVID SANTIAGO MURILLO BEDOYAAún no hay calificaciones
- Nota Critica Sobre Antropologia e Historia. EderDocumento6 páginasNota Critica Sobre Antropologia e Historia. EderKinich DiazAún no hay calificaciones
- Matrices Eticas y Tecnologias de Formacion en La Pedagogia Colombiana 1826-1946Documento34 páginasMatrices Eticas y Tecnologias de Formacion en La Pedagogia Colombiana 1826-1946jmoreno_489289Aún no hay calificaciones
- Mito y LogosDocumento2 páginasMito y LogosTania Paiva QuirozAún no hay calificaciones
- Horton y HortonDocumento4 páginasHorton y HortonDani VélezAún no hay calificaciones
- Etica y Moral UnicefDocumento89 páginasEtica y Moral UnicefAdriana SandovalAún no hay calificaciones
- Semiótica y Teoría de La ComunicaciónDocumento4 páginasSemiótica y Teoría de La ComunicaciónAniMonkaAún no hay calificaciones
- Lectura 5. ReligiónDocumento4 páginasLectura 5. ReligiónBrenda RodríguezAún no hay calificaciones
- Max SchelerDocumento13 páginasMax SchelerPamela Ceron ApazaAún no hay calificaciones
- Resumen de Todas Las Teorias de La ComunicacionDocumento39 páginasResumen de Todas Las Teorias de La ComunicacionSRAún no hay calificaciones
- Collingwood, Idea de La HistoriaDocumento9 páginasCollingwood, Idea de La HistoriaRachel Brock100% (2)
- John Dewey y El Ideal de La Democracia Participativa PDFDocumento21 páginasJohn Dewey y El Ideal de La Democracia Participativa PDFOmar Antonio Marquez MoralesAún no hay calificaciones
- Discurso Sobre El Espíritu Positivo - ReseñaDocumento3 páginasDiscurso Sobre El Espíritu Positivo - ReseñaJulian CameloAún no hay calificaciones
- La Antigua Grecia FinalDocumento45 páginasLa Antigua Grecia FinalÁngel OvallosAún no hay calificaciones
- Mitos y Ritos de Nuestra Comunidad 4to.Documento5 páginasMitos y Ritos de Nuestra Comunidad 4to.M Escobar LestherAún no hay calificaciones
- Ensayo Historicidad de La Existencia y Sentido de La HistoriaDocumento3 páginasEnsayo Historicidad de La Existencia y Sentido de La HistoriaDarshan soy yoAún no hay calificaciones
- Multiculturalidad Desafios EpistemologicosDocumento17 páginasMulticulturalidad Desafios EpistemologicosJuan Sebastian Rojas VillalobosAún no hay calificaciones
- Antropología y El Estudio de Las Ontologías A Principios Del Siglo XXI - Sus Problemáticas y Desafíos para El Análisis de La CulturaDocumento17 páginasAntropología y El Estudio de Las Ontologías A Principios Del Siglo XXI - Sus Problemáticas y Desafíos para El Análisis de La CulturaJesus OHAún no hay calificaciones
- Ficha Bibliográfica Geertz Descripcion DensaDocumento3 páginasFicha Bibliográfica Geertz Descripcion DensaSebaToledoAún no hay calificaciones
- El Mito EscatológicoDocumento36 páginasEl Mito Escatológicocumuloo50% (2)
- Giro DecolonialDocumento7 páginasGiro DecolonialAndres WatanukiAún no hay calificaciones
- Sobre Las Fuentes Historicas 1 Preg. Del Ex de PAUDocumento12 páginasSobre Las Fuentes Historicas 1 Preg. Del Ex de PAUlaelitexxxixAún no hay calificaciones
- Marianela, Un Caso Anacrónico de Derechos Humanos - Paola Mena RojoDocumento27 páginasMarianela, Un Caso Anacrónico de Derechos Humanos - Paola Mena RojoLa Encantadora de GrillosAún no hay calificaciones
- Ensayo Menos Información Menos ConocimientoDocumento6 páginasEnsayo Menos Información Menos ConocimientoHumberto Capriroli100% (1)
- ZigonDocumento22 páginasZigonSebastian MulieriAún no hay calificaciones
- La RucheDocumento4 páginasLa RucheFelipe RodríguezAún no hay calificaciones
- 3, La Pregunta Religiosa y El Sentido de LaDocumento24 páginas3, La Pregunta Religiosa y El Sentido de LaROSYAún no hay calificaciones
- Para Qué Sirve Estudiar Teorías de La ComunicaciónDocumento7 páginasPara Qué Sirve Estudiar Teorías de La ComunicaciónEsteban Grisales100% (1)
- Fichas de Lectura:Un Nuevo Paradigma para Comprender El Mundo de HoyDocumento26 páginasFichas de Lectura:Un Nuevo Paradigma para Comprender El Mundo de HoyCamila VentasAún no hay calificaciones
- TP3Documento4 páginasTP3griselda del campoAún no hay calificaciones
- Burke, P. Formas de Hacer Historia, Cap. 5, ApuntesDocumento2 páginasBurke, P. Formas de Hacer Historia, Cap. 5, ApuntesWladimir ArayaAún no hay calificaciones
- Estratificación SocialDocumento17 páginasEstratificación SocialMaría Fernanda MejiaAún no hay calificaciones
- Vida Cotidiana y Mentalidades en La Escuela de Los AnnalesDocumento13 páginasVida Cotidiana y Mentalidades en La Escuela de Los AnnalesGuadalupePolAún no hay calificaciones
- Ni La Globalización Ni Internet Acabaron Con Las FronterasDocumento2 páginasNi La Globalización Ni Internet Acabaron Con Las Fronterascoll9475% (4)
- Ritualidad Y Cosmovisión En La Fiesta Patronal Del Señor Santiago En Juxtlahuaca (Mixteca Baja)De EverandRitualidad Y Cosmovisión En La Fiesta Patronal Del Señor Santiago En Juxtlahuaca (Mixteca Baja)Aún no hay calificaciones
- Nosotros, los subdesarrollados. Por qué podemos ser felices sin tener que progresarDe EverandNosotros, los subdesarrollados. Por qué podemos ser felices sin tener que progresarAún no hay calificaciones
- La cultura como trinchera: La política cultural en el País Valenciano (1975-2013)De EverandLa cultura como trinchera: La política cultural en el País Valenciano (1975-2013)Aún no hay calificaciones
- Corazon Salvaje Juan Del DiabloDocumento104 páginasCorazon Salvaje Juan Del DiabloadelitaperezAún no hay calificaciones
- Semana 14 - Tema 1 Análisis de Un Caso de Restricción o Suspensión de DD - HH.Documento12 páginasSemana 14 - Tema 1 Análisis de Un Caso de Restricción o Suspensión de DD - HH.Esp AlbertoAún no hay calificaciones
- Descripción y Fundamentos Teóricos y Prácticos para El Diseño Del Modelo de Entrevista PCRDocumento25 páginasDescripción y Fundamentos Teóricos y Prácticos para El Diseño Del Modelo de Entrevista PCRraulantonio2013Aún no hay calificaciones
- Jurisdiccion VoluntariaDocumento2 páginasJurisdiccion VoluntariaJimenez HelenAún no hay calificaciones
- La AndaluzaDocumento7 páginasLa AndaluzaMarina CabreraAún no hay calificaciones
- Estadísticas Sobre El Sistema Penitenciario Estatal en MéxicoDocumento80 páginasEstadísticas Sobre El Sistema Penitenciario Estatal en MéxicoIntolerancia DiarioAún no hay calificaciones
- La Argumentación en El Discurso Periodístico Sobre La InmigraciónDocumento566 páginasLa Argumentación en El Discurso Periodístico Sobre La InmigraciónJuan FraimanAún no hay calificaciones
- Ley 29016 - Ley Que Modifica - Ley15251Documento3 páginasLey 29016 - Ley Que Modifica - Ley15251Colegio Odontológico del Perú100% (1)
- Poa Tesoreria 2022 (1) (Autoguardado)Documento7 páginasPoa Tesoreria 2022 (1) (Autoguardado)INFORMATICA MDSRAún no hay calificaciones
- Guia Paso 2. Proponer El Proyecto y Aplicar La Gestión de Los Interesados Al ProyectoDocumento15 páginasGuia Paso 2. Proponer El Proyecto y Aplicar La Gestión de Los Interesados Al ProyectoCarolina Gomez CardonaAún no hay calificaciones
- Bolívar en El Perú EnsayoDocumento7 páginasBolívar en El Perú Ensayolourdes mendozaAún no hay calificaciones
- 3M 2021 Mercados Eléctricos - Lista de Precios 2021Documento21 páginas3M 2021 Mercados Eléctricos - Lista de Precios 2021counhagoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Entre Aspectos Negociados en Los Procesos de Paz Con Paramilitares y FarcDocumento7 páginasCuadro Comparativo Entre Aspectos Negociados en Los Procesos de Paz Con Paramilitares y FarcAmaury Jose Perez SotoAún no hay calificaciones
- La Formacion Del SujetoDocumento126 páginasLa Formacion Del Sujetoyelitza john rangelAún no hay calificaciones
- Tarea #2 Etica ProfesionalDocumento2 páginasTarea #2 Etica ProfesionalEmerson RamosAún no hay calificaciones
- Ensayo Guerras y ConstitucionesDocumento3 páginasEnsayo Guerras y ConstitucionesMaria BeltranAún no hay calificaciones
- D E F G MergedDocumento4 páginasD E F G MergedMiguel Angel Lozano PeñaAún no hay calificaciones
- Sindicato BoliviaDocumento8 páginasSindicato BoliviaAbraham Morales AuzaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Diagrama EDIF0Documento16 páginasTrabajo de Diagrama EDIF0Jean CarlosAún no hay calificaciones
- Puerto Madero Entendido Como Ícono de PDFDocumento10 páginasPuerto Madero Entendido Como Ícono de PDFMishell CastañedaAún no hay calificaciones
- Fundamentos de EconomiaDocumento25 páginasFundamentos de Economialibreriakelita01Aún no hay calificaciones
- Resolucion 25-03-2008-2Documento14 páginasResolucion 25-03-2008-2karina lloveraAún no hay calificaciones
- Yucatan 1Documento6 páginasYucatan 1cris_tiggerAún no hay calificaciones