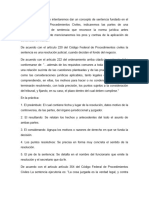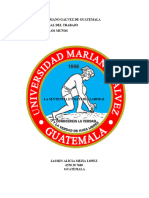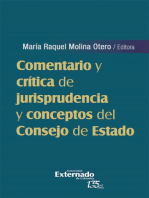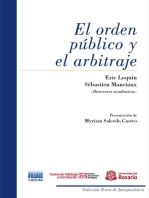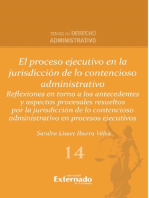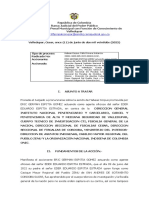Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Decretos, Autos y Sentencias
Decretos, Autos y Sentencias
Cargado por
Maria JoseDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Decretos, Autos y Sentencias
Decretos, Autos y Sentencias
Cargado por
Maria JoseCopyright:
Formatos disponibles
.
Fundamentación del tema
El presente tema corresponde a la Unidad de aprendizaje de Teoría
General del Proceso, perteneciente al tercer semestre de la
Licenciatura en Derecho, de acuerdo al plan de estudios vigente.
La importancia de conocer este tema radica en tratar la
importancia y trascendencia que tienen las diferentes resoluciones
judiciales en torno a la vida de las personas sujetas a éstas, ya
que implica el rumbo por el cual se va a desarrollar el proceso, o
para que este culmine, beneficiando a una de las partes al
absolverla, y condenando a la otra parte, quedando obligada a
cumplir con lo establecido en el órgano jurisdiccional en la
sentencia, tanto en materia civil como en materia penal.
Como todo lo que implica la sentencia, como cosa juzgada, el pago
de los gastos y costas procesales, así como ver a profundidad la
figura del embargo de bienes y el arraigo de personas. Al conocer
lo respectivo a estos temas, tendrás la facultad de identificar los
diferentes tipos de resoluciones judiciales y así poder tener un
panorama más amplio de este tipo de actos en el proceso.
Introducción
¡Hola! Les damos la bienvenida a este recurso didáctico. En él, nos
adentraremos en el estudio de los autos, decretos y sentencias
dictadas por el órgano jurisdiccional, que son las resoluciones
jurisdiccionales, las cuales son importantes que conozcas para tu
formación en esta materia. De esta manera, las pondrás en
práctica a lo largo de tu vida académica y profesional.
Te invitamos a poner especial atención en este recurso ya que, al
ser de los últimos temas de esta materia, podrás relacionar lo visto
aquí con muchos tópicos anteriores y darle más sentido tanto a la
doctrina como a los artículos revisados hasta este momento
Desarrollo del tema
16.1 Clasificación de las resoluciones
judiciales: civiles y penales.
Las resoluciones judiciales se encuentran dentro de los actos
procesales del órgano jurisdiccional, como lo vimos en recursos
anteriores, y como señala Ovalle Favela:
• Las resoluciones judiciales son los actos procesales por
medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide
sobre las peticiones y los demás actos de las partes y
los otros participantes. La resolución judicial más
importante en el proceso es la sentencia, en la que el
juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso. Pero
el juzgador emite resoluciones judiciales no solo cuando
dicta la sentencia, sino también cuando provee sobre
los diversos actos procesales de las partes y los demás
participantes durante el desarrollo del proceso.
(Recuperado de Ovalle, 2016: 314).
El órgano jurisdiccional tiene la facultad de emitir diversos tipos de
resoluciones judiciales, que tienen diferentes categorías de
acuerdo con las leyes del Estado de que se trate. Por lo
consiguiente, en este recurso nos enfocaremos en los recursos
judiciales que se prevén en el Estado de Guanajuato, tanto en
materia civil como en la materia penal, para darnos una idea de
cuál es la clasificación que se les da a estas resoluciones judiciales
y en qué consiste cada una.
Materia Civil
En el Capítulo Único titulado de las Resoluciones judiciales del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en
adelante CPC GTO, establece en su artículo 225): “Las resoluciones
judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren
a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan
cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan
el fondo del negocio”.
Por lo que ya podemos deducir que los tipos de resoluciones
judiciales que se admiten en materia civil son:
1. Decretos
2. Autos
3. Sentencias
Decretos
La Real Academia Española define al decreto judicial como la “[…]
resolución dictada por un juez o tribunal durante la tramitación del
juicio, con exclusión de la sentencia definitiva y de la providencia”
(Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020). El decreto es
una resolución de mero trámite dictada por un órgano
jurisdiccional, por lo que no resuelve ningún punto específico del
proceso y, mucho menos, resuelve el fondo del asunto de que se
trate.
En la página web del Congreso del Estado de Guanajuato, éste nos
establece una definición de los decretos:
• El término decreto proviene del latín decretum, cuyo
significado hace referencia a aquella resolución de
carácter legislativo, proveniente de una institución del
Estado, que contempla un precepto o disposiciones de
carácter particular, es decir, que el mismo o las mismas
se refieren a situaciones particulares, determinados
lugares, tiempos, corporaciones o establecimientos.
El decreto es una resolución de carácter legislativo
expedida ya sea por el titular del órgano ejecutivo, en
uso de sus facultades legislativas, o bien por el órgano
legislativo realizando, propiamente, su actividad
legislativa. Tiene como características la concreción, la
particularidad e, incluso, la personificación. (Diccionario
Universal de Términos Parlamentarios, Francisco Berlín
Valenzuela Coordinador, p. 236).
A continuación te mostramos un ejemplo de un decreto, mediante
el cual se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de
Guanajuato, del día 25 de marzo de 2021.
Debajo del decreto, se expone la ley antes mencionada, por lo que
el decreto nos da los datos que son necesarios para conocer de
que estamos hablando y los sujetos que intervinieron en el
decreto, así como la debida fundamentación, para demostrar que
es una ley o proyecto de ley que ya se revisó y está apegado a
derecho.
Por lo consiguiente, el decreto es una resolución que contempla
situaciones particulares y es expedido, ya sea por el titular del
ejecutivo en uso de sus facultades legislativas; o bien, por el poder
legislativo, de acuerdo a sus funciones. Ahora bien, para efectos de
este tema, y como lo veíamos al inicio, es una resolución judicial
que se refiere solo a una resolución de mero trámite en el proceso.
Por su parte, en el artículo 221 del CPC GTO, se establece cómo se
deben dictar los decretos, que es al momento en que da cuenta el
secretario con la promoción respectiva.
En materia penal no se contemplan los decretos como resoluciones
judiciales.
Autos
La Real Academia Española define los autos como: “Resolución
judicial motivada, estructurada con la debida separación de
hechos, fundamentos y parte dispositiva, que decide los recursos
interpuestos contra providencias o decretos, las cuestiones
incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del
procedimiento, así como los demás casos previstos en la ley”
Retomando lo establecido en el artículo 225 del CPC GTO (H.
Congreso del Estado de Guanajuato, 2018: 37), junto con la
anterior definición, tenemos que el auto es una resolución judicial
que resuelve lo respectivo a cualquier punto del negocio, con una
estructura debidamente establecida en la ley, y que resuelve lo
respectivo a ciertas situaciones jurídicas como veremos a
continuación.
Por ejemplo, en los casos de los juicios hipotecarios, establece el
Código Procesal Civil de nuestro Estado, en su Artículo 704 O. que
“[…] sólo son apelables los autos que nieguen la admisión de la
demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias
interlocutorias y definitiva. Y también los autos que declaran
fincado el remate[…]”
Respecto a las notificaciones no personales, el Artículo 325 dice
que el Secretario hará constar día y hora de la notificación por lista
en los autos y formará un compendio que debe conservar por un
año, a disposición de los interesados. (H. Congreso del Estado de
Guanajuato, 2018: 52). O en el caso de promoverse una
inhibitoria, el Artículo 37 establece que “[…]el auto que niegue
requerimiento es apelable.”
16.2 La sentencia
“La palabra sentencia proviene del latín sentetia, que significa
máxima, pensamiento corto, decisión. Es la resolución que
pronuncia el Juez o Tribunal, para resolver el fondo del litigio,
conflicto o controversia, lo que significa la terminal normal del
proceso”. (Trejo, 2019: 508-509). La sentencia es un tipo de
resolución judicial que resuelve el asunto sometido a proceso de
fondo, tomando en cuenta lo que establecieron las partes durante
el proceso, fundamentando así el sentido de su resolución en cada
sentencia que emita el tribunal jurisdiccional.
Materia Civil
El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su Artículo 358,
establece sobre que se ocupará la sentencia, “La sentencia se
ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y
excepciones que hayan sido materia del juicio”. (H. Congreso del
Estado de Guanajuato, 2018: 58). Por lo que, en la sentencia se
tratarán sólo los temas que son relativos al litigio que se debe
resolver. Por otra parte, en el mismo capítulo, se señala que, en
caso de que el actor no logre probar su acción, el demandado será
absuelto.
De igual forma, si se trataron distintos puntos litigiosos, se
declarará lo correspondiente por separado.
Materia de Amparo
Las sentencias, en caso de amparo, solo se van a ocupar de los
individuos o personas morales que lo hayan solicitado, y si
procede, se les amparará.
La Ley de Amparo señala, en su artículo 74, lo que debe contener
la sentencia:
I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en
su caso de todos los agravios;
III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el
juicio;
IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye
para conceder, negar o sobreseer;
V.Los efectos o medidas en que se traduce la concesión de
amparos;
VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u
omisión, por el que se conceda, niega o sobresea el amparo y,
cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con
la parte considerativa.
Por lo anterior, es importante que la sentencia sea clara y que
señale el tipo de análisis de cada agravio que se trató, así como de
las pruebas que se desahogaron en el juicio (todo, con su debida
fundamentación); debe dividirse en puntos resolutivos, donde se
exprese el porqué del sentido de la sentencia, ya que se le puede
dar tres diferentes sentidos. Se puede conceder el amparo y
proteger al quejoso, se puede negar el amparo y lo que se resolvió
en la primera sentencia se mantenga, o bien, se puede sobreseer
el amparo debido a alguna causal de improcedencia que señale la
Ley de Amparo.
Materia mercantil
En materia mercantil, las sentencias pueden ser interlocutorias o
definitivas; la sentencia definitiva, como lo hemos visto, es la que
resuelve sobre el fondo del negocio, por lo que la sentencia
interlocutoria es “la que decide un incidente, un artículo sobre
excepciones dilatorias o una competencia”. (Cámara de Diputados,
2020: 358. Código de Comercio). Este capítulo señala que, al igual
que en las otras materias, la sentencia debe ser clara y se ocupará
de las acciones y excepciones establecidas en la demanda y en la
contestación de la demanda.
Materia penal
En esta materia, la sentencia puede dictarse en dos sentidos;
puede absolver o condenar a la persona imputada. El artículo 406
del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la
sentencia condenatoria “[…] hará referencia a los elementos
objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente,
precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de
tentativa”.
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021: 115).
Cuando una sentencia condena al imputado, se deben tomar sólo
los elementos del tipo penal del que se trate, ya que no podría, si
se trata de un robo, por ejemplo, analizar los elementos que
señala la ley sobre el homicidio; todo debe ir acorde para poder
garantizar verdaderamente los derechos humanos y procesales del
imputado, así como el grado en el delito que cometió, cómo fue su
participación en la comisión del hecho delictivo, y si se trata de un
delito doloso o culposo o si admite esta configuración el tipo penal.
En la sentencia, de igual manera, se debe argumentar el porqué al
sentenciado no se le aplicó alguna causa de atipicidad, justificación
o inculpabilidad, debido a que estas figuras lo benefician. Se debe
decir, igualmente, el porqué no es posible aplicarle alguna.
En el caso de que la sentencia sea absolutoria, como dicta el
Artículo 405, se determinará la causa de exclusión del delito, como
en su caso “las causas de atipicidad, de justificación o
inculpabilidad”
16.3 Efectos de la sentencia
Materia penal
Al momento de la emisión del fallo y, en caso de dictarse una
sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento deberá
levantar las medidas cautelares decretadas contra el imputado y
“[…] se ordenará su inmediata libertad sin que puedan mantenerse
dichas medidas para la realización de trámites administrativos.
También se ordenará la cancelación de las garantías de
comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado”
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021: 113).
Lo anterior sucede debido a que si el órgano jurisdiccional resuelve
a favor del imputado, ya no tienen razón de ser, ninguna de las
medidas para asegurar su comparecencia al juicio ni para reparar
el daño. Por ello, se ordena que se levanten y se deja en libertad a
la persona sentenciada.
En el mismo capítulo se señala que la sentencia surtirá efectos
desde el momento de su explicación, no desde que su formulación
fue por escrito.
Respecto a la remisión de la sentencia en caso de ser
condenatoria: “El Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días
siguientes a aquél en que la sentencia condenatoria quede firme,
deberá remitir copia autorizada de la misma al Juez que le
corresponda la ejecución correspondiente y a las autoridades
penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución
para su debido cumplimiento” (Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, 2021: 117. CNPP). Por lo que, al emitirse la
sentencia condenatoria, se le remitirá copia al juez de ejecución,
que es el encargado de verificar que se cumpla lo establecido en la
sentencia. También, se le remitirá copia a las autoridades
penitenciarias, que serán parte del procedimiento de ejecución.
En el Artículo 38 del Código Penal del Estado de Guanajuato, se
establecen cuáles son las consecuencias jurídicas del delito; es
decir, las penas que resultan de ser una persona condenada:
1.Prisión.
2.Semilibertad.
3.Trabajo en favor de la comunidad.
4.Multa.
5.Decomiso.
6.Suspensión, inhabilitación y privación de derechos.
7.Prohibición de ir o residir en determinada
circunscripción territorial.
8. Las demás que prevengan las leyes.
(Recuperado del H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2018:
10).
Se pueden imponer cualquiera de estas penas por el órgano
jurisdiccional que resuelva el asunto y dicte una sentencia
condenatoria, cuya ejecución será revisada y le dará seguimiento
el juez de ejecución.
La Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, en su
Artículo 81, establece respecto a las sentencias:
• La autoridad judicial dictará sus resoluciones en forma
de sentencias y autos. Dictará sentencia para poner fin
al proceso, y autos en todos los demás casos. Las
resoluciones judiciales deberán señalar el lugar, la fecha
y la hora en que se dictaron.
• Las resoluciones que constituyan actos de molestia y
sean pronunciadas verbalmente en audiencia, deberán
ser transcritas inmediatamente después de concluida
esta.
• Fundamentación y motivación de sentencias y autos.
(Recuperado del H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2016:
23).
Los efectos de las sentencias en materia penal, en caso de
sentencia condenatoria, serán vigilar la ejecución de la pena
correspondiente por el juez de ejecución y por las autoridades
penitenciarias, de ser el caso. Respecto a la sentencia absolutoria,
los efectos serán restablecer las cosas al estado anterior al que se
encontraban al iniciar el proceso, ya que al ser absuelto, no tiene
razón de ser ni que el sentenciado siga privado de su libertad o
con alguna medida impuesta con el fin de garantizar el correcto
desarrollo del proceso penal. Y las sentencias deben estar
correctamente fundamentadas y motivadas, y tienen como efecto
terminar el proceso.
Materia civil
El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su Artículo 464,
establece: “Cuando se trate de sentencia que condene a no hacer
su ejecución consistirá en notificar, al sentenciado que, a partir del
cumplimiento del término que en ella misma se señale, o del que,
en su defecto, le fije el tribunal prudentemente, se abstenga de
hacer lo que se le prohiba”. (H. Congreso del Estado de
Guanajuato, 2018 :75). La persona que fue sentenciada no debe
realizar lo que se establece en la sentencia de condena, ya que al
hacerlo no cumpliría con lo que estableció el órgano jurisdiccional
y causaría algún perjuicio.
El artículo 356 del ordenamiento antes mencionado establece los
casos en los que una sentencia causa ejecutoria:
I.- Las que no admitan ningún recurso;
II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o,
habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya
desistido el recurrente de él; y
III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus
representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.
Al consentir la sentencia, las partes o de poder interponer un
recurso no lo hacen, la sentencia se ejecutará tal y como se dictó
por el órgano jurisdiccional. Las sentencias tienen como efecto el
terminar el proceso de una forma normal ya que se pasó por todas
las etapas establecidas en la ley para el correcto desarrollo del
proceso.
16.4 La cosa juzgada
“La cosa juzgada alude a la autoridad y a la eficacia de una
sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de
impugnación que permitan modificarla”.
(Rumoroso, 2010: 8).
El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la cosa
juzgada es “[…] la verdad legal, y contra ella no se admite recurso
ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente
determinados por la ley”.
(Cámara de Diputados, 2021: 119. CFPC).
En la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, en el
artículo 84, señala que las sentencias no recurridas en el término
que señala la ley van a quedar firmes y se deberán ejecutar.
La cosa juzgada es verdad legal, y al ya no poder ser impugnada
porque no procede ninguno de los medios de impugnación
contemplados en la ley, es eficaz y debe cumplirse la sentencia en
los términos que estableció el órgano jurisdiccional.
16.5 Ejecución de la sentencia extranjera
Al haber visto ya lo relativo al tema de la sentencia en nuestro
país, es momento de explicarte qué sucede al ejecutar una
sentencia que es extranjera, por lo que te invitamos a consultar el
r e c u r s o 1 6 . 5 p p t q u e p r e p a ra m o s p a ra t i s o b r e e s t e
tema: Presentación. Ejecución de la sentencia extranjera
16.6 Las costas procesales
El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que “[…] las
costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación
del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió
o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto
de todo acto y forma de defensa considerados superfluos”.
(Cámara de Diputados, 2021: 6. CFPC).
Por lo que las costas procesales, hacen referencia a la cantidad de
dinero que el órgano jurisdiccional establece que debe pagar la
parte que pierde a su contraria.
Y establece en su artículo 7 “Se considera que pierde una parte
cuando el tribunal acoge, total o parcialmente, las pretensiones de
la parte contraria”. (6). Y también establece que cuando sean
varias las partes que pierdan, el tribunal distribuirá la carga de las
costas proporcionalmente a sus respectivos intereses.
Para entender un poco más respecto a este tema, puedes
consultar el siguiente material:
16.7 Garantías preventivas de la ejecución
de la sentencia
Ovalle Favela nos establece la diferencia entre los actos para hacer
cumplir con resoluciones durante el desarrollo del proceso, y los
actos necesarios para que se cumpla lo que la sentencia establece:
“Los actos de ejecución son aquellos a través de los cuales el
órgano jurisdiccional hace cumplir sus propias resoluciones.
Debemos distinguir entre los actos con los que el tribunal hace
cumplir sus autos, es decir, las resoluciones que dicta durante el
desarrollo del proceso; y los actos con los que lleva a cabo la
ejecución coactiva de la sentencia definitiva”.
(Ovalle: 345).
Estos actos están destinados a asegurar el cumplimiento de la
sentencia que fue dictada por el órgano jurisdiccional, de manera
que esta sentencia se debe ejecutar en los términos establecidos
por la ley.
El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
establece que para que los tribunales puedan hacer cumplir sus
resoluciones pueden emplear los siguientes medios de apremio:
• Multa
• El auxilio de la fuerza pública
Al aplicar estos medios de apremio se debería cumplir con las
resoluciones judiciales, pero en caso de que estos medios de
apremio no sean suficientes, el mismo artículo señala que se
procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se establece el delito
de desobediencia, que a la letra señala: “A quien agotadas las
medidas legales de apremio, se rehusare a cumplir un mandato de
autoridad, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y de diez a
cincuenta días multa”. (H. Congreso del Estado de Gto., 2019: 73).
Es decir, la persona, por desobedecer o impedir que se lleve a cabo
la ejecución de la sentencia de que se trate, incurre en el delito de
desobediencia. Por este motivo podrá ser procesada en materia
penal, y en consecuencia, se le aplicaría la pena respectiva.
16.8 Embargo, precautoria administración
judicial de la cosa litigiosa, finanzas y
arraigo de personas
La Real Academia Española define el embargo como el
“procedimiento administrativo o judicial que tiene por objeto la
traba de los bienes del deudor.” (Diccionario panhispánico del
español jurídico, 2020). Ese procedimiento que traba los bienes de
quien resulta ser el deudor, se regula en el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, donde se
establece en el Artículo 473, que, al tratarse de la ejecución de la
sentencia, no es necesario dejar citatorio como en otros casos que
establece la ley: “En el caso que deba realizarse la diligencia de
embargo con motivo de citatorio o con motivo de ejecución de
sentencia, si el domicilio del deudor se encontrare cerrado o bien
se impidiere el acceso al mismo, el actuario requerirá el auxilio de
la policía para hacer respetar la determinación judicial, y hará que,
en su caso, sean rotas las cerraduras o las puertas para poder
practicar el embargo”(H. Congreso del Estado de Guanajuato,
2018: 77). Por lo que, de ser necesario, el actuario se puede
auxiliar con la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia del
órgano jurisdiccional por medio del embargo.
Es importante señalar que existen bienes que no son susceptibles
de ser embargados, los señala el artículo 475 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (H. Congreso
del Estado de Guanajuato, 2018: 77), pero engloban los relativos
al patrimonio familiar, los instrumentos necesarios para que el
deudor desarrolle su oficio u arte, libros, armas de militares en
servicio activo, entre otros que expresamente se prevén en el
artículo antes mencionado.
“Nunca ni por ningún motivo podrá embargarse más de las tres
cuartas partes de la totalidad de los bienes del deudor. Sobre la
cuarta parte restante sólo podrá practicarse embargo, y en la
misma proporción antes establecida, por virtud de responsabilidad
o deudas contarías con posterioridad a haberse practicado
secuestro sobre las primeras tres cuartas partes” (H. Congreso del
Estado de Guanajuato, 2018: 78). Porque de embargar más
proporción de bienes nos da una muy alta probabilidad de dejar al
deudor en un estado de insolvencia, lo que no permite el Derecho,
ya que no solo se debe buscar que se lleve a cabo el embargo
como garantía por parte del deudor, sino que se asegure su
supervivencia.
Para saber lo que es el arraigo, es conveniente citar el concepto
que el Diccionario Jurídico a la letra señala: “El arraigo es la
providencia precautoria en cuya virtud se limita el desplazamiento
de la persona física ya que no debe ausentarse del lugar del juicio
sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y
expensado para responder de las resultas del juicio”
(Diccionario Jurídico, 2020).
El arraigo se contempló en nuestra Constitución a partir del año
2008 “[…] como una medida federal preventiva para privar de la
libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen
organizado hasta por ochenta días”.
(Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos A.C., 2012: 2).
Esta figura tiene como fin el llevar a cabo una mejor investigación
cuando se trata de casos de presunta delincuencia organizada al
tener el Ministerio Público más tiempo para investigar y recabar
medios de prueba para la etapa en que se deban desahogar en el
proceso, teniendo a la persona detenida mientras tanto.
De igual forma, esta figura, desde hace ya mucho tiempo, ha sido
criticada por el Derecho Internacional, ya que viola derechos
humanos; ya que restringe la libertad de las personas al privarlas
de su libertad sin estar sujetas formalmente a un proceso: “Con
todo, las dificultades para probar los elementos típicos del delito
de delincuencia organizada han generado que el arraigo sea
empleado para perseguir delitos graves bajo la mera sospecha que
pudieran estar siendo ejecutados bajo un esquema organizado, sin
que ello se demuestre finalmente”.
(Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos A.C., 2012: 6).
Por lo anterior, se ha luchado por ser eliminada y garantizar
realmente derechos del sistema acusatorio como el principio de
presunción de inocencia. Actualmente, esta figura sigue vigente y
se encuentra prevista en en el artículo 16 de nuestra Constitución,
que señala: “La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público
y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar
el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre
que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección
de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”
En este párrafo se justifica la existencia y aplicación del arraigo, el
cual, a diferencia del sistema penal inquisitivo (anterior al
acusatorio oral), sólo puede durar cuarenta días; sin embargo,
puede prorrogarse este plazo cuando el Ministerio Público acredite
que es realmente necesario, que no podrá durar más de ochenta
días.
El arraigo, como medida cautelar en el proceso penal acusatorio,
tiene como fin asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento.
• debe cumplirse la sentencia en los términos que
estableció el órgano jurisdiccional
También podría gustarte
- La Sentencia Laboral - Trabajo SiiiDocumento18 páginasLa Sentencia Laboral - Trabajo SiiiMonik Barillas100% (1)
- Unidad 2. Figuras ProcesalesDocumento6 páginasUnidad 2. Figuras ProcesalesPaola VillanuevaAún no hay calificaciones
- Concepto de Sentencia Fundado en El Código Federal de Procedimientos CivilesDocumento3 páginasConcepto de Sentencia Fundado en El Código Federal de Procedimientos CivilescselAún no hay calificaciones
- S-I-D.procesal Civil-IiDocumento66 páginasS-I-D.procesal Civil-IiKarina SaavedraAún no hay calificaciones
- Resoluciones U10Documento9 páginasResoluciones U10Tareas KitziaAún no hay calificaciones
- Resoluciones JudicialesDocumento13 páginasResoluciones JudicialesAlexa GonzálezAún no hay calificaciones
- Monografia de Laudo ArbitralDocumento27 páginasMonografia de Laudo ArbitralAnonymous qTDSSy100% (2)
- Martillero Ampliado - Marina MeineroDocumento76 páginasMartillero Ampliado - Marina MeineroSamyLuccaAún no hay calificaciones
- Actos Procesales y ExpedienteDocumento7 páginasActos Procesales y ExpedienteKarin M. VelardeAún no hay calificaciones
- M6 U1 S2 A3 VectDocumento8 páginasM6 U1 S2 A3 Vectverolety cadenaAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal InternacionalDocumento6 páginasDerecho Procesal InternacionalAlejandroMoreno100% (3)
- Generalidades Del Proceso LaboralDocumento6 páginasGeneralidades Del Proceso LaboralCiro GarciaAún no hay calificaciones
- Trabajo Derecho Procesal Civil I.pptx22Documento27 páginasTrabajo Derecho Procesal Civil I.pptx22Rolando BaezAún no hay calificaciones
- La Norma Jurídica IndividualizadasDocumento4 páginasLa Norma Jurídica IndividualizadasYazmín Herrera83% (6)
- La SentenciaDocumento7 páginasLa SentenciaJose EscobarAún no hay calificaciones
- Trabajo AbitrajeDocumento10 páginasTrabajo AbitrajeMarisol AcuñaAún no hay calificaciones
- Sentencias Del Ambito CivilDocumento12 páginasSentencias Del Ambito CivilIsaac QuispeAún no hay calificaciones
- Clasificacion Providencias JudicialesDocumento6 páginasClasificacion Providencias JudicialesWilson VasquezAún no hay calificaciones
- SentenciaDocumento7 páginasSentenciaMitzi Islas Cruz100% (1)
- Procesal Civil 3Documento60 páginasProcesal Civil 3María Cristina LojaAún no hay calificaciones
- Estructura Del Poder Judicial en VenezuelaDocumento6 páginasEstructura Del Poder Judicial en VenezuelaYbe BravoAún no hay calificaciones
- Tema 21 - Resoluciones Judiciales - Ximena JuarezDocumento10 páginasTema 21 - Resoluciones Judiciales - Ximena JuarezXimena JuárezAún no hay calificaciones
- Procedimiento Civil: Reglas Generales Y Medidas Cautelares: Módulo 1 - Unidad 1Documento37 páginasProcedimiento Civil: Reglas Generales Y Medidas Cautelares: Módulo 1 - Unidad 1AlexandersAún no hay calificaciones
- Derecho PenalDocumento176 páginasDerecho PenalCarlos MirandaAún no hay calificaciones
- Thea - Capitulo 01Documento112 páginasThea - Capitulo 01federicotheaAún no hay calificaciones
- Ejecucion Anulacion Laudos Arbitrales PeruDocumento11 páginasEjecucion Anulacion Laudos Arbitrales PeruJULIO TORRES100% (1)
- 8 Jurisdiccin IIIDocumento20 páginas8 Jurisdiccin IIIRodrigoAún no hay calificaciones
- Actos Procesales Penal - Jorge AvellanedaDocumento6 páginasActos Procesales Penal - Jorge AvellanedaJoan Anton MartinezAún no hay calificaciones
- Clases de Derecho Procesal Civil IIDocumento9 páginasClases de Derecho Procesal Civil IIavrylAún no hay calificaciones
- Resoluciones JudicialesDocumento6 páginasResoluciones JudicialesvictorAún no hay calificaciones
- Sentencias, Formas Especiales de Conclusion Del Proceso, Conclusion y Terminacion AnticipadaDocumento6 páginasSentencias, Formas Especiales de Conclusion Del Proceso, Conclusion y Terminacion AnticipadaDavidYesquen15Aún no hay calificaciones
- La Jurisdicción 2020Documento9 páginasLa Jurisdicción 2020María José Pepió OrantesAún no hay calificaciones
- Compendio 1 Unidad 3Documento16 páginasCompendio 1 Unidad 3MARGARITA AZUCENA EGAS CUERAN100% (1)
- Jurisdicción y CompetenciaDocumento6 páginasJurisdicción y CompetenciaGandy Torres TorresAún no hay calificaciones
- Los Actos Procesales Del Juez y de Las PartesDocumento16 páginasLos Actos Procesales Del Juez y de Las PartesAsami Yu100% (1)
- Derecho Procesal CivilDocumento34 páginasDerecho Procesal CivilliluailenyasminAún no hay calificaciones
- Diapositivas Teoria General Del ProcesoDocumento29 páginasDiapositivas Teoria General Del ProcesoJOHN JAIRO JIMENEZ ANGULOAún no hay calificaciones
- Cedulario Procesal Con RespuestasDocumento27 páginasCedulario Procesal Con Respuestaskatherinne alexandra reyes pilgrimAún no hay calificaciones
- PRACTICAPROFESIONALII Lectura1Documento34 páginasPRACTICAPROFESIONALII Lectura1Andres DayerAún no hay calificaciones
- Etimología, Concepto, Preguntas Y ConclusiónDocumento8 páginasEtimología, Concepto, Preguntas Y ConclusiónREBECA CAROLINA VARELA MARROQUINAún no hay calificaciones
- Examen Proceso 1 UnidadDocumento23 páginasExamen Proceso 1 UnidadLuis Ramírez SánchezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal PenalDocumento59 páginasDerecho Procesal Penalalegria.javier2021Aún no hay calificaciones
- SimulacionDocumento4 páginasSimulacionjosenietodiazAún no hay calificaciones
- Instructivo para Llenar Las Fichas de Análisis Jurisprudencial.pDocumento7 páginasInstructivo para Llenar Las Fichas de Análisis Jurisprudencial.pAle CharryAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo Derecho Procesal Civil Ii. Ejecucion de Sentencias y Ejecuciones ColectivasDocumento14 páginasMaterial de Apoyo Derecho Procesal Civil Ii. Ejecucion de Sentencias y Ejecuciones ColectivasFelipe Benavid VillatoroAún no hay calificaciones
- Jucicio Ordinario de Mayor CuantiaDocumento191 páginasJucicio Ordinario de Mayor Cuantiamono1945Aún no hay calificaciones
- Jucicio Ordinario de Mayor CuantiaDocumento191 páginasJucicio Ordinario de Mayor CuantiaApuntesDerecho100% (8)
- Dipri TP2 70%Documento4 páginasDipri TP2 70%maria angeles murianoAún no hay calificaciones
- Resumen Derecho Procesal - Mario Casarino ViterboDocumento37 páginasResumen Derecho Procesal - Mario Casarino ViterboC-Drums Indie BluesAún no hay calificaciones
- UNIVERSIDAD FERMÍN TORO - PDF Francisco FernandezDocumento5 páginasUNIVERSIDAD FERMÍN TORO - PDF Francisco FernandezfranciscoAún no hay calificaciones
- Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio: Introducción Al Estudio Del DerechoDocumento9 páginasUniversidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio: Introducción Al Estudio Del DerechoEmily Josely CaballeroAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Civil IIDocumento37 páginasDerecho Procesal Civil IIRodolfo RoblesAún no hay calificaciones
- Jurisdiccion MercantilDocumento17 páginasJurisdiccion MercantilCamila VelardeAún no hay calificaciones
- Lecciones de derecho procesal. Tomo II Procedimiento CivilDe EverandLecciones de derecho procesal. Tomo II Procedimiento CivilCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Comentario y crítica de jurisprudencia y conceptos del Consejo de EstadoDe EverandComentario y crítica de jurisprudencia y conceptos del Consejo de EstadoAún no hay calificaciones
- Código General del Proceso y Código de Procedimiento Civil: 2 EdiciónDe EverandCódigo General del Proceso y Código de Procedimiento Civil: 2 EdiciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Resumen de El Poder Judicial en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de El Poder Judicial en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- El proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo: Reflexiones en torno a los antecedentes y aspectos procesales resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procesos ejecutivosDe EverandEl proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo: Reflexiones en torno a los antecedentes y aspectos procesales resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procesos ejecutivosAún no hay calificaciones
- Foro UjatDocumento18 páginasForo UjatMaria JoseAún no hay calificaciones
- Foro Ujat 2Documento18 páginasForo Ujat 2Maria JoseAún no hay calificaciones
- Ensayo DemocraciaDocumento7 páginasEnsayo DemocraciaMaria JoseAún no hay calificaciones
- 15 AbrilDocumento8 páginas15 AbrilMaria JoseAún no hay calificaciones
- Examen de LorcaDocumento2 páginasExamen de LorcaMaria JoseAún no hay calificaciones
- Exposición 2Documento6 páginasExposición 2Maria JoseAún no hay calificaciones
- Exposición MediosDocumento2 páginasExposición MediosMaria JoseAún no hay calificaciones
- Cartel CientíficoDocumento1 páginaCartel CientíficoMaria JoseAún no hay calificaciones
- MirlaDocumento2 páginasMirlaCarlos Eduardo GomezAún no hay calificaciones
- Setenias de YlianaDocumento15 páginasSetenias de YlianaRosaPiñaAún no hay calificaciones
- CCC - Sala 4 - C., J. C. - Intimacion Del Hecho - Indeterminacion - Homicidio Culposo - NulidadDocumento2 páginasCCC - Sala 4 - C., J. C. - Intimacion Del Hecho - Indeterminacion - Homicidio Culposo - NulidadFlorencia SozaAún no hay calificaciones
- Ampliacion Pequeñas CausasDocumento3 páginasAmpliacion Pequeñas Causaswww.dnusika.com jhoaniAún no hay calificaciones
- SP4225-2020 (51478)Documento53 páginasSP4225-2020 (51478)DIVER ALFONSO VALENCIAAún no hay calificaciones
- Cumplase ApercibimientoDocumento7 páginasCumplase ApercibimientoAlonzo Angeles RebazaAún no hay calificaciones
- El Proceso AbreviadoDocumento17 páginasEl Proceso AbreviadoSusanChM0% (1)
- Diagrama Flujo - NSJP PDFDocumento1 páginaDiagrama Flujo - NSJP PDF'Leonardo De La GarzaAún no hay calificaciones
- Sabas Cahuan 2009 Manbuel Del Proceso Penal PDFDocumento399 páginasSabas Cahuan 2009 Manbuel Del Proceso Penal PDFignacio100% (1)
- DERECHO PROCESAL DE TRABAJO Tarea 1 Dra Aida ZavalaDocumento5 páginasDERECHO PROCESAL DE TRABAJO Tarea 1 Dra Aida ZavalaCelina FloresAún no hay calificaciones
- El Juicio A Civiles Por Parte de Tribunales MilitaresDocumento5 páginasEl Juicio A Civiles Por Parte de Tribunales MilitaresNilia RamirezAún no hay calificaciones
- Reconocimiento Union de HechoDocumento11 páginasReconocimiento Union de HechoGABY MERCEDES OCHOA PACHASAún no hay calificaciones
- Demanda de Alimentos Procedimiento Declarativo y Por Vía Del Proceso Abreviado No DispositivoDocumento5 páginasDemanda de Alimentos Procedimiento Declarativo y Por Vía Del Proceso Abreviado No DispositivoMaisy Sharon CameronAún no hay calificaciones
- Sentencia Habeas Corpus Jurisdicción Especial IndígenaDocumento11 páginasSentencia Habeas Corpus Jurisdicción Especial IndígenaIvan NegreteAún no hay calificaciones
- Responsabilidad de Los JuecesDocumento10 páginasResponsabilidad de Los JuecesSessy Vanessa Rosas OncoyAún no hay calificaciones
- Código Procesal Penal de HondurasDocumento107 páginasCódigo Procesal Penal de HondurasJose Luis Rodriguez InterianoAún no hay calificaciones
- Memorial Solicitud ArraigoDocumento3 páginasMemorial Solicitud ArraigoLisbeth100% (2)
- AutosDocumento9 páginasAutosLesly GodoyAún no hay calificaciones
- D. Procesal 1 Efip 1 - Jonathan RuizDocumento49 páginasD. Procesal 1 Efip 1 - Jonathan RuizGaro AlanizAún no hay calificaciones
- Penal Constitucional LeónDocumento23 páginasPenal Constitucional LeónAnonymous ud43xkjnm100% (1)
- Poder Judicial Poder JudicialDocumento3 páginasPoder Judicial Poder JudicialMarietta MiguelesAún no hay calificaciones
- Amparo Directo Material de EstudioDocumento48 páginasAmparo Directo Material de EstudiomgrAún no hay calificaciones
- Principio Dispositivo. 527 2020Documento1 páginaPrincipio Dispositivo. 527 2020Marco Antonio Condori MamaniAún no hay calificaciones
- Informe - Jurisprudencia Sem 14Documento8 páginasInforme - Jurisprudencia Sem 14Carmen Rosa Cisneros OlivaAún no hay calificaciones
- Absolución de Demanda de Conducir AbcDocumento4 páginasAbsolución de Demanda de Conducir AbcJuan José Carrasco EspinozaAún no hay calificaciones
- SP154 2017 (48128)Documento54 páginasSP154 2017 (48128)sear jasub rAún no hay calificaciones
- 2019-03-07Documento120 páginas2019-03-07Libertad de Expresión YucatánAún no hay calificaciones
- Principios de La Persecución Penal 1Documento10 páginasPrincipios de La Persecución Penal 1melanio figueroa jamancaAún no hay calificaciones
- Sentencia de Ponpeyo (Precedente)Documento16 páginasSentencia de Ponpeyo (Precedente)franklinAún no hay calificaciones
- Los Sujetos en El Procedimiento Penal VenezolanoDocumento16 páginasLos Sujetos en El Procedimiento Penal VenezolanoflorvilleAún no hay calificaciones