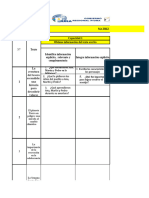0% encontró este documento útil (0 votos)
181 vistas7 páginasFrancisco Vegas Seminario
El documento narra la historia de Yamunaqué, un anciano indígena que encuentra el cuerpo sin vida de su hijo mientras buscaba artefactos antiguos. Al desenterrar el cuerpo reconoce a su hijo Juan, a quien creía lejos de casa. El documento describe la triste vida de Yamunaqué y su esposa luego de la misteriosa desaparición de su hijo.
Cargado por
Juan Carlos Villalta VieraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
181 vistas7 páginasFrancisco Vegas Seminario
El documento narra la historia de Yamunaqué, un anciano indígena que encuentra el cuerpo sin vida de su hijo mientras buscaba artefactos antiguos. Al desenterrar el cuerpo reconoce a su hijo Juan, a quien creía lejos de casa. El documento describe la triste vida de Yamunaqué y su esposa luego de la misteriosa desaparición de su hijo.
Cargado por
Juan Carlos Villalta VieraDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd