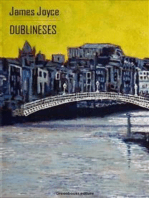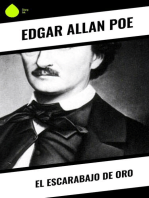Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mifamilia 04
Mifamilia 04
Cargado por
rotah858340 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas7 páginasEste capítulo describe cómo la familia de Gerry debate sobre cómo educarlo, ya que viven en una isla griega remota. Deciden que George, amigo de la familia y escritor, le dará clases. George enseña a Gerry de manera poco convencional, usando una variedad de libros y cambiando los problemas matemáticos para hacerlos más interesantes. Mientras Gerry trabaja, George practica baile y esgrima en la habitación.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste capítulo describe cómo la familia de Gerry debate sobre cómo educarlo, ya que viven en una isla griega remota. Deciden que George, amigo de la familia y escritor, le dará clases. George enseña a Gerry de manera poco convencional, usando una variedad de libros y cambiando los problemas matemáticos para hacerlos más interesantes. Mientras Gerry trabaja, George practica baile y esgrima en la habitación.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas7 páginasMifamilia 04
Mifamilia 04
Cargado por
rotah85834Este capítulo describe cómo la familia de Gerry debate sobre cómo educarlo, ya que viven en una isla griega remota. Deciden que George, amigo de la familia y escritor, le dará clases. George enseña a Gerry de manera poco convencional, usando una variedad de libros y cambiando los problemas matemáticos para hacerlos más interesantes. Mientras Gerry trabaja, George practica baile y esgrima en la habitación.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
CAPÍTULO CUATRO
Una fanega de sabiduría
Apenas nos habíamos instalado en la villa rosa de fresa cuando Madre
dictaminó que estaba volviéndome un salvaje y me era necesario recibir
alguna educación. Pero, ¿dónde encontrar eso en una remota isla griega?
Como de costumbre cuando surgía algún problema, toda la familia se lanzó
con entusiasmo a la tarea de resolverlo. Cada uno tenía su propia idea
sobre lo que era mejor para mí, argumentando con tal fervor que cualquier
discusión sobre mi futuro generalmente acababa en alboroto.
―Tiene tiempo de sobra para aprender ―dijo Leslie―; después de
todo sabe leer, ¿no?. Yo puedo enseñarle a disparar y si compramos una
barca podría enseñarle a navegar.
―Pero, querido, en realidad eso no le valdría de mucho más adelante
―señalaba Madre, añadiendo vagamente―, a menos que entre en la marina
mercante o algo por el estilo.
―Considero esencial que aprenda a bailar ―dijo Margo―, de lo
contrario se volverá uno de esos horribles adolescentes pavisosos.
―Sí, querida; pero eso puede aprenderlo más tarde. Debería adquirir
alguna base en cosas tales como matemáticas o francés...y su ortografía es
deplorable.
―Literatura ―dijo Larry con convicción―, eso es lo que precisa, una
buena y sólida base literaria. El resto se seguirá naturalmente. He estado
animándole para que lea algunas buenas obras.
―¿Pero no crees que Rabelais es un poco anticuado para él?
―preguntó Madre dubitativamente.
―Buena y limpia diversión ―dijo Larry de pasada―; es importante
que empiece a contemplar el sexo desde la perspectiva correcta.
―Estás obsesionado con el sexo ―comentó Margo remilgadamente―;
no importa lo que estemos discutiendo, tú siempre tienes que traerlo a
colación.
―Lo que precisa es una vida saludable al aire libre; si aprende a
disparar y a navegar...―empezó Leslie.
―Deja de hablar como un obispo...de aquí a poco nos recomendarás
los baños helados.
―El problema contigo es que siempre adoptas una actitud altanera
pensando que lo sabes todo, sin tomarte la molestia de escuchar ningún
otro punto de vista.
―Con un punto de vista tan limitado como el tuyo, difícilmente
puedes esperar que se te escuche.
―Vamos, vamos, no hace falta pelearse ―dijo Madre.
―Es que Larry es tan condenadamente irrazonable.
―¡Muy bonito! ―exclamó Larry en tono indignado―; soy con mucho
el miembro más razonable de la familia.
―Sí, querido, pero pelear no va a resolver el problema. Lo que
necesitamos es alguien que pueda enseñar a Gerry y que estimule sus
intereses.
―Al parecer sólo tiene un interés ―observó Larrry con amargura―:
ese nefasto impulso a llenar cosas con vida animal. Me parece que no
debería ser alentado en eso. La vida ya está plagada de peligros tal como
es...Esta misma mañana fui a encender un cigarrillo y un maldito abejorro
salió volando de la caja de fósforos.
―A mi me tocó un saltamontes ―dijo Leslie lúgubremente.
―Sí, creo que habría que cortar esa clase de cosas ―sentenció
Margo―. Yo encontré un bote de lo más repulsivo lleno de cosas
serpenteantes...en el tocador, nada menos.
―No pretende hacer ningún daño, pobrecillo ―intervino Madre con
tono apaciguador―; está tan absorbido por esas cosas.
―No me importaría ser atacado por abejorros, si ello llevara a algo
―indicó Larry―. Pero se trata tan sólo de una fase...la dejará atrás cuando
cumpla los catorce.
―Lleva en esta fase desde los dos años ―dijo Madre―, y no muestra
signos de dejarla atrás.
―Bien, si insistes en atiborrarle con información inútil, supongo que
George podría intentar darle clases ―dijo Larry.
―Esa es una idea brillante ―dijo Madre complacida―. ¿Quieres ir a
verle? Creo que lo mejor será que empiece cuanto antes.
Sentado al caer la tarde bajo la abierta ventana, con el brazo
rodeando el peludo cuello de Roger, había estado escuchando con interés,
no exento de indignación, la discusión de la familia sobre mi destino. Ahora
que ya estaba decidido, me preguntaba vagamente quién sería George y
por qué era necesario que tomara lecciones. Pero el crepúsculo llegaba
impregnado de aromas florales y los olivares aparecían oscuros, misteriosos
y fascinantes. Me olvidé del inminente peligro de ser educado y me alejé en
compañía de Roger para cazar luciérnagas en los vastos zarzales.
Descubrí que George era un viejo amigo de Larry que había venido a
Corfú para escribir. No había nada inusual en esto, dado que todos los
conocidos de Larry por aquel entonces eran o escritores o poetas o pintores.
Por añadidura, George era el auténtico responsable de nuestra presencia en
Corfú, pues había escrito unas cartas tan entusiastas sobre el lugar que
Larry había llegado a la convicción de que no podíamos vivir en ningún otro
lugar. Ahora George iba a pagar la pena por haberse precipitado. Vino a la
villa para discutir con Madre sobre mi educación y fuimos presentados. Nos
observamos con mutuo recelo. George era un tipo alto y en extremo
delgado que se movía con la gracia estrafalariamente descoyuntada de una
marioneta. Su rostro larguirucho y huesudo quedaba en parte oculto por
una barba castaña finamente puntiaguda y por unas gafas de concha. Tenía
una voz profunda y melancólica, a la par que un seco y sarcástico sentido
del humor. Cada vez que hacía un chiste, sonreía para su barba con una
especie de placer zorruno, absolutamente impasible hacia las reacciones de
los demás.
De modo solemne, George inició la tarea de educarme. No se dejó
amilanar por la carencia de libros escolares en la isla; sencillamente saqueó
su propia biblioteca y el día señalado apareció armado con una selección de
volúmenes de lo más dispar. Sombría y pacientemente, me enseñaba
rudimentos de geografía a partir de los mapas de la contraportada de un
antiguo ejemplar de la Pears Cyclopaedia; inglés, de libros que iban desde
Wilde a Gibbon; francés, de un grueso y excitante libro llamado Le Petit
Larousse, y matemáticas de memoria. Desde mi punto de vista, sin
embargo, lo más importante era el hecho de dedicar algo de nuestro tiempo
a la historia natural; y así, George fue enseñándome meticulosa y
cuidadosamente cómo registrar y anotar mis observaciones en un diario. Mi
entusiasta aunque aleatorio interés por la naturaleza se vio enseguida
centrado, pues descubrí que anotando las cosas podía aprender y recordar
mucho mejor. Las únicas mañanas que llegaba puntual a mis lecciones eran
las dedicadas a historia natural.
Cada mañana a las nueve, George aparecía caminando
majestuosamente por los olivares, vestido con unos pantalones cortos, unas
sandalias y un enorme sombrero de paja con el ala deshilachada; aferrando
un montón de libros bajo el brazo y haciendo oscilar vigorosamente un
bastón.
―Buenos días. El discípulo aguarda al maestro con ansiosa
expectación, supongo ―me saludaba, dirigiéndome una sonrisa saturnina.
Las contraventanas del pequeño comedor de la villa eran cerradas y
en la verdusca penumbra la silueta de George se recortaba contra la mesa
mientras arreglaba metódicamente los libros. Las moscas, aletargadas por
el calor, se arrastraban pausadamente por los muros o volaban ebrias por la
habitación, zumbando adormiladas. Afuera, las cigarras saludaban al nuevo
día con punzante entusiasmo.
―Veamos, veamos ―musitaba George al tiempo que pasaba su largo
índice por nuestro cuidadosamente elaborado horario―; sí, sí, matemáticas.
Si mi memoria no me falla estábamos embarcados en la hercúlea labor de
descubrir cuanto llevaría a seis hombres construir un muro si tres de ellos
tardaban una semana. Me parece recordar que hemos empleado en este
problema casi tanto tiempo como los hombres tardarían en hacer el muro.
Ah, bien, aprestémonos para la lucha y batallemos una vez más. Quizá sea
la forma del problema lo que te preocupa, ¿eh?. Vamos a ver si podemos
volverlo algo más interesante.
Entonces, mesándose la barba, se inclinaba sobre el libro de
ejercicios pensativamente. Luego, con su espaciada y clara caligrafía,
planteaba el problema de una manera nueva.
―Si dos orugas tardan una semana en comer ocho hojas, ¿cuánto
tiempo tardarán cuatro orugas en comer la misma cantidad? Ahora
concéntrate en eso.
Mientras yo peleaba con el aparentemente irresoluble problema de
los apetitos de las orugas, George se ocupaba de otros asuntos. Era un
experto en esgrima y por aquellos días andaba aprendiendo algunas de las
danzas locales, por las cuales mostraba auténtica pasión. Así pues, mientras
aguardaba que yo terminase mi cuenta, él se deslizaba por la penumbra de
la habitación practicando posturas de esgrima o complicados pasos de baile.
Costumbre ésta que me resultaba desconcertante, por decir poco, y a la
cual siempre he atribuido mi incapacidad para las matemáticas. Ponedme
delante cualquier suma, incluso ahora, y de inmediato me evoca una visión
del larguirucho cuerpo de George balanceándose y brincando por el
tenuemente iluminado comedor. Acompañaba sus secuencias de baile con
un hondo y desafinado tarareo, similar al zumbido de una colmena de
abejas excitadas.
―Tam-ta-tam-ta-tam...trala trala lara lí...pierna izquierda otra
vez...tres pasos a la derecha...tam-ta-tam-ta-tam-ta-tán...atrás, vuelta,
abajo y arriba...trala trala lara lí...―zumbaba, mientras marcaba los pasos y
hacía piruetas a la manera de una lúgubre grulla. Entonces, de repente, el
tarareo cesaba, una mirada de acero relucía en sus ojos y adoptaba una
posición defensiva, apuntando un imaginario florete a un imaginario
enemigo. Con los ojos entornados y las gafas centelleantes iba empujando a
su adversario de espaldas por la habitación, esquivando hábilmente el
mobiliario. Ya con su enemigo acosado en un rincón, George hacía una finta
y se giraba sobre sus talones con la agilidad de una avispa, acuchillando,
estoqueando y poniéndose en guardia. Casi podía verse el brillo del acero.
Por fin llegaba el momento culminante, el golpe rápido de arriba abajo que
atrapaba el arma de su oponente y la arrojaba inofensivamente a un lado;
luego la veloz retirada, seguida de la estocada larga y directa que
impulsaba la punta de su florete a través del corazón del adversario. Yo
contemplaba todo esto fascinado, con el libro de ejercicios yaciendo
olvidado delante mío. Las matemáticas no eran una de nuestras asignaturas
más triunfales.
En geografía hacíamos más progresos, pues George se las arreglaba
para infundir un matiz más zoológico a las lecciones. Dibujábamos mapas
gigantescos surcados por rugosas montañas, para señalar a continuación
los diversos lugares de interés, acompañándolos con dibujos de la fauna
más excitante que allí podía hallarse. Así, para mí los productos principales
de Ceilán eran los tapires y el té; de la India, los tigres y el arroz; de
Australia, los canguros y las ovejas. Las azuladas curvas de las corrientes
oceánicas que dibujábamos trasladaban ballenas, albatros, pingüinos y
morsas; así como huracanes, vientos alisios, tiempo bueno y malo.
Nuestros mapas eran obras de arte. Los volcanes principales escupían tales
llamaradas y chispas que uno temía que prendieran fuego al papel que los
contenía; las cadenas montañosas eran tan azules y estaban tan
blanqueadas por la nieve y el hielo que sólo mirarlas le dejaba a uno
congelado. Nuestros desiertos, pardos y achicharrados, estaban repletos de
gibas de camello y pirámides. Nuestras selvas tropicales eran tan
enmarañadas y exuberantes que los desgarbados jaguares, las esbeltas
serpientes y los sombríos gorilas a duras penas podían atravesarlas;
mientras que en sus aledaños nativos demacrados talaban fatigosamente
los pintados árboles formando pequeños claros, al parecer con el propósito
de poder escribir sobre ellos “café” o quizá “cereales” en rutilantes letras
mayúsculas. Nuestros ríos eran anchos, azules como ramilletes de
nomeolvides, salpicados de canoas y cocodrilos. Nuestros océanos eran
cualquier cosa menos vacíos, pues estaban llenos de vida, cuando no se
alzaban espumeantes formando una furia de tormentas o un estremecedor
maremoto suspendido sobre alguna remota isla de peludas palmeras.
Ballenas de buen natural dejaban que galeones poco marineros, armados
con un bosque de arpones, las persiguieran infatigablemente; blandos e
inocentes pulpos atrapaban con ternura pequeños botes en sus brazos;
juncos chinos, con tripulaciones ictéricas, eran perseguidos por bancos de
tiburones profusamente dentados; esquimales enfundados en pieles
perseguían manadas de obesas morsas a través de parajes densamente
poblados por osos polares y pingüinos. Eran mapas con vida, mapas que
uno podía estudiar, examinar y complementar; mapas, en suma, que
realmente significaban algo.
Nuestras incursiones en la historia no fueron, en un principio,
notablemente exitosas, hasta que George descubrió que podía atrapar mi
atención sazonando una serie de datos indigeribles con una brizna de
zoología y una pizca de detalles completamente irrelevantes. De este modo
me familiaricé con algunos datos históricos que, por lo que yo sé, jamás
habían sido advertidos anteriormente. Sin aliento, lección de historia tras
lección de historia, fui siguiendo la marcha de Anibal a través de los Alpes.
Sus motivos para emprender tal hazaña y lo que pretendía hacer al otro
lado eran detalles que apenas me preocupaban. No, mi interés en lo que
estimaba una expedición muy torpemente planificada residía en el hecho de
que yo me sabía el nombre de todos y cada uno de los elefantes. También
sabía que Anibal había nombrado un especialista encargado no sólo de
alimentar y cuidar los elefantes, sino de proporcionarles botellas de agua
caliente cuando el tiempo refrescaba. Este interesante hecho parece
habérseles escapado a los historiadores más serios. Otra cosa que la
mayoría de los libros históricos nunca parecen mencionar es que las
primeras palabras de Colón al poner pie en América fueron: “¡Santo cielo,
mirad...un jaguar!”. Con semejante introducción, ¿cómo podía uno no
interesarse en la historia posterior del continente? Así George, estorbado
por libros inadecuados y por un discípulo reticente, se afanaba por amenizar
sus enseñanzas, de suerte que las lecciones no resultasen pesadas.
Roger, claro está, pensaba que yo estaba malgastando las mañanas.
Sin embargo, no me abandonó, echándose a dormir bajo la mesa mientras
me debatía con mi trabajo. Ocasionalmente, si tenía que ir a buscar algún
libro, se despertaba, se levantaba, se sacudía, se desperezaba con estrépito
y meneaba el rabo. Luego, cuando veía que regresaba a la mesa, sus orejas
volvían a desplomarse y con andar cansino regresaba a su rincón particular
para dejarse caer con un suspiro de resignación. A George no le importaba
que Roger estuviera en la habitación, pues se comportaba bien y no me
distraía. De vez en cuando, si estaba profundamente dormido y oía ladrar a
un perro campesino, se despertaba dando un respingo y emitía un ronco
rugido de rabia antes de percatarse dónde se hallaba. Acto seguido miraba
abochornado nuestros desaprobadores rostros, sacudía el rabo y paseaba la
mirada por la habitación contritamente.
Durante una breve temporada, Cuasimodo también se nos unió en
nuestras lecciones, comportándose muy bien siempre que se le permitiera
acurrucarse en mi regazo. Allí se quedaba dormido toda la mañana,
arrullando suavemente. De hecho, fui yo quien le prohibí la entrada, pues
cierto día volcó un frasco de tinta verde justo en el centro de un magnífico y
hermoso mapa que acabábamos de completar. Era consciente, por
supuesto, de que tal vandalismo no había sido intencionado, pero aun así
me fastidió mucho. Cuasimodo intentó durante una semana recobrar mi
favor sentándose al otro lado de la puerta y arrullando seductoramente a
través de la rendija, pero cada vez que me ablandaba evocaba las plumas
de su cola, de un verde tan chillón como horrible, y endurecía de nuevo mi
corazón.
Aquiles asistió también a una lección, pero no soportaba permanecer
encerrado. Se pasó toda la mañana deambulando por la habitación
arañando el rodapié y la puerta. Además persistía en atascarse con los
muebles, pataleando frenéticamente hasta que levantábamos el objeto y le
rescatábamos. Al ser la habitación pequeña, ello suponía que para desplazar
un mueble teníamos que mover prácticamente todos los demás. Tras el
tercer traslado, George dijo que al no haber trabajado nunca para una
compañía de mudanzas no estaba acostumbrado a semejantes ejercicios;
además, pensaba que Aquiles sería mucho más feliz en el jardín.
De modo que sólo quedó Roger para hacerme compañía. Ciertamente
resultaba consolador poder reposar mis pies sobre su lanudo cuerpo
mientras luchaba enconadamente con algún problema, pero aun así era
difícil concentrarse con el sol filtrándose a través de las contraventanas
listando atrigadamente la mesa y el suelo, y recordándome todas las cosas
que podía estar haciendo.
En torno mío se extendían los vastos y despoblados olivares
resonando con los cantos de las cigarras; los musgosos muros de piedra de
los escalonados viñedos convertidos en peldaños para uso de los
pintarrajeados lagartos; los matojos de mirto vivificados por los insectos y
el abrupto promontorio donde bandadas de llamativos jilgueros
revoloteaban trinando excitadamente de cardo en cardo.
Dándose cuenta de esto, George prudentemente instituyó el
novedoso sistema de las lecciones al aire libre. Algunas mañanas se
presentaba llevando una gran toalla de felpa y bajábamos por los olivares,
siguiendo el camino extendido como una alfombra de terciopelo blanco
cubierta por una capa de polvo. Luego nos desviábamos tomando un
sendero de cabras que bordeaba los minúsculos acantilados hasta llegar a
una ensenada, pequeña y recoleta, ceñida por una franja de arena blanca
en cuarto creciente. Allí se alzaban unos olivos raquíticos ofreciendo una
placentera sombra. Desde lo alto del pequeño acantilado, el agua de la
ensenada aparecía tan quieta y transparente que resultaba difícil creer que
hubiese alguna. Los peces parecían deslizarse sobre la arena ondulada por
las olas como si estuvieran suspendidos en el aire; mientras que a través de
los dos metros de cristalina agua podían observarse las rocas donde las
anémonas agitaban sus frágiles y coloreados brazos, o donde los cangrejos
ermitaños se movían arrastrando sus casas con forma de peonza.
Tras desnudarnos bajo los olivos nos metíamos en la cálida y
reluciente agua. Flotando boca abajo, nos dejábamos llevar entre las rocas
y las marañas de algas, buceando de vez en cuando para sacar algo que
nos llamaba la atención: una concha más brillantemente coloreada que el
resto, o un cangrejo ermitaño de masivas proporciones llevando sobre su
concha una anémona, como una flor rosada sobre una gorra. Aquí y allá en
el arenoso fondo crecían lechos de algas negras, y era allí donde vivían los
arenícolas. Caminando por el agua con la cabeza agachada, podíamos
distinguir a nuestros pies las tupidas frondas de resplandecientes algas
verdes o negras apelotonadas y enmarañadas, sobre las cuales nos
cerníamos cual halcones suspendidos en el aire sobre un bosque
extraordinario. En los claros de los lechos de algas yacían los arenícolas,
quizá los especímenes más feos de la fauna marina. De unos quince
centímetros de largo, parecían exactamente como gruesas salchichas de
cuero grueso, marrón y arrugado; bichos cegatos y primitivos que se limitan
a yacer en un sitio, oscilando suavemente con el balanceo del mar,
absorbiendo agua por un extremo de su cuerpo y expulsándola por el otro.
La minúscula vida vegetal y animal del agua es filtrada en alguna parte del
interior de la salchicha y transferida al simple mecanismo digestivo del
arenícola. Nadie osaría afirmar que los arenícolas llevan una vida
interesante. Con aire impasible ondulan en la arena absorbiendo el mar con
monótona regularidad. Resultaba difícil creer que estas obesas criaturas
pudieran defenderse de alguna manera, o incluso que alguna vez
necesitasen hacerlo, pero de hecho tenían un método inusual de mostrar su
disgusto. Si se les sacaba del mar, proyectaban un chorro de agua salina
desde uno u otro extremo de sus cuerpos, aparentemente sin ningún
esfuerzo muscular. Fue este hábito suyo de actuar como pistolas de agua lo
que nos llevó a inventar un juego. Armados cada uno con un arenícola
lanzábamos chorros con nuestras armas, fijándonos dónde impactaba el
chorro en el mar. Luego nos desplazábamos al sitio en cuestión y aquél que
descubría la mayor cantidad de fauna marina en su área ganaba un punto.
Ocasionalmente, como en cualquier juego, los ánimos se caldeaban e
indignadas acusaciones de hacer trampas eran formuladas y negadas. Era
entonces cuando los arenícolas nos venían bien para habérnoslas con
nuestro oponente. Una vez que hacíamos uso de los servicios de los
arenícolas, siempre íbamos nadando y los devolvíamos a su bosque de
algas. La próxima vez que bajáramos a la ensenada aún estarían allí,
probablemente en la misma posición en que les dejáramos, balanceándose
silenciosamente de un lado a otro.
Luego de agotar las posibilidades de los arenícolas, nos poníamos a
buscar conchas para mi colección, o manteníamos largas discusiones sobre
la fauna que habíamos encontrado. George advertía de repente que todo
esto, aunque de lo más placentero, difícilmente podía ser descrito como
educación en el sentido más estricto de la palabra, así que nadábamos de
vuelta hacia la orilla y allí nos tumbábamos. Entonces la lección proseguía,
mientras los bancos de pececillos se congregaban en torno nuestro y nos
mordisqueaban suavemente las piernas.
―Y así la escuadra francesa y la inglesa iban aproximándose
lentamente hacia lo que había de ser la batalla decisiva de la guerra.
Cuando el enemigo fue avistado, Nelson estaba en el puente observando los
pájaros con su telescopio...ya había sido avisado de la proximidad de los
franceses por una amistosa gaviota...¿eh?...oh, una gaviota reidora me
parece que era...bien, las naves maniobraron una en torno a la otra...por
supuesto, en aquellos días no podían desplazarse muy rápido, ya que todo
lo hacían a vela...sin motores...no, ni siquiera motores fuera borda...los
marineros ingleses estaban un poco preocupados porque los franceses
parecían muy fuertes, pero cuando vieron que Nelson estaba tan poco
impresionado por todo aquello que se había sentado en el puente para
etiquetar su colección de huevos de ave, decidieron que realmente no había
nada por lo que asustarse...
El mar era como una cálida y sedosa colcha que balanceaba mi
cuerpo de acá para allá. No había olas, sólo ese leve movimiento
submarino, el latido mismo del mar, meciéndome con suavidad. Alrededor
de mis piernas, los coloreados peces se agitaban y tremolaban, estirando
sus cabecitas mientras musitaban mostrando sus desdentadas encías. En
los lánguidos olivos una cigarra susurraba por lo bajo para sí.
―...y entonces llevaron a Nelson abajo tan rápido como fue posible,
de modo que nadie de la tripulación notara que había sido
alcanzado...Estaba mortalmente herido; yaciendo bajo la cubierta con la
batalla aún librándose encima suyo, murmuró sus últimas palabras:
“Bésame, Hardy”, y luego murió...¿Qué? Ah, sí. Bueno, ya le había dicho a
Hardy que si algo le ocurría podía quedarse con sus huevos de ave...Así
que, aunque Inglaterra había perdido a su mejor marino, la batalla había
sido ganada y ello tuvo efectos decisivos sobre toda Europa...
Una barca desteñida por el sol cruzaba la boca de la ensenada,
impulsada por un bronceado pescador de pantalones raídos que, erguido
sobre la popa, iba retorciendo un remo en el agua cual la cola de un pez.
Perezosamente levantaba una mano a modo de saludo; mientras surcaba el
agua calma y azulada, podía oírse el lastimero crujido del remo al girar y el
suave chapoteo con que penetraba de nuevo en el mar.
También podría gustarte
- Cuentos de La Calle Broca - Pierre GripariDocumento141 páginasCuentos de La Calle Broca - Pierre GripariBrenda Hernández M71% (14)
- El Hijo Del Capitán Trueno - Miguel BoséDocumento547 páginasEl Hijo Del Capitán Trueno - Miguel BoséJOSE BUSTOS80% (20)
- El Talento Oscuro - Brandon SandersonDocumento262 páginasEl Talento Oscuro - Brandon Sandersongonzalo100% (1)
- Tessa Dare - Serie Girl Meets Duke 02 - El Juego de La InstitutrizDocumento227 páginasTessa Dare - Serie Girl Meets Duke 02 - El Juego de La InstitutrizLiliana Alcón Sánchez100% (6)
- The King's Queen - K. M. SheaDocumento667 páginasThe King's Queen - K. M. SheaMILA CUEVAS MULERO100% (2)
- El Tridente de ShivaDocumento424 páginasEl Tridente de ShivaJudith MerloAún no hay calificaciones
- Eloisa James - Actividades IndecorosasDocumento22 páginasEloisa James - Actividades IndecorosasCamila Fraser100% (3)
- Bella del SeñorDe EverandBella del SeñorJavier Albiñana SerraínCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (158)
- Eloisa James - Actividades IndecorosasDocumento27 páginasEloisa James - Actividades IndecorosasJosé María López Lozano100% (2)
- Bichos y Demás ParientesDocumento127 páginasBichos y Demás Parientesyrs100% (1)
- OdioDocumento40 páginasOdioJairo Manosalvas0% (1)
- Mi Complejo de Edipo Frank O'Connor PDFDocumento4 páginasMi Complejo de Edipo Frank O'Connor PDFJuliana Victoria Regis100% (2)
- Informe Nº4 Sistema Digestivo en Crustáceos y Moluscos.Documento12 páginasInforme Nº4 Sistema Digestivo en Crustáceos y Moluscos.camila aponte moreanoAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Comprensión LectoraDocumento12 páginasEjercicios de Comprensión LectoraFlor Consuelo Gozales Rivas100% (1)
- NGSP Porfavor Noleasestelibro SamplerDocumento14 páginasNGSP Porfavor Noleasestelibro SamplerFlavioAún no hay calificaciones
- La Biblioteca de La Medianoche Adn - CompressDocumento22 páginasLa Biblioteca de La Medianoche Adn - CompressVirginia0% (1)
- Mocha DickDocumento3 páginasMocha Dickindota ltdaAún no hay calificaciones
- Triptico YaganDocumento3 páginasTriptico YaganLalo FonsecaAún no hay calificaciones
- Frases de Julio CortázarDocumento3 páginasFrases de Julio CortázarAndrés MonticelliAún no hay calificaciones
- SOMERS, Armonía - El Pensador de RodinDocumento6 páginasSOMERS, Armonía - El Pensador de RodinocelotepecariAún no hay calificaciones
- Carne de PescadoDocumento25 páginasCarne de PescadoDiego CastroAún no hay calificaciones
- Camila Sosa Villada - Un Viaje InútilDocumento10 páginasCamila Sosa Villada - Un Viaje InútilGuillermo RoblesAún no hay calificaciones
- My Family and Other AnimalsDocumento23 páginasMy Family and Other AnimalsJosé Manuel Rs78% (9)
- Mifamilia 01Documento15 páginasMifamilia 01rotah85834Aún no hay calificaciones
- 0 - Doc 20220927 Wa0026.Documento7 páginas0 - Doc 20220927 Wa0026.Mariano CocciaAún no hay calificaciones
- Al Revés - Guadalupe DueñasDocumento7 páginasAl Revés - Guadalupe DueñasLeslie Martinez CaamalAún no hay calificaciones
- Historias de Ratas y Otros Cuentos Ilustrado (En Plantilla) J.I.A.Documento89 páginasHistorias de Ratas y Otros Cuentos Ilustrado (En Plantilla) J.I.A.ivan loyolaAún no hay calificaciones
- Colegio Integral SololatecoDocumento6 páginasColegio Integral SololatecoCarlos RechepAún no hay calificaciones
- Clot - Elena JimenezDocumento80 páginasClot - Elena JimenezGisela MannaAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador para 2do AñoDocumento8 páginasTrabajo Integrador para 2do AñoEricaAún no hay calificaciones
- Tríptico Darwiniano III - El Pensador de Rodin - Armonía SomersDocumento3 páginasTríptico Darwiniano III - El Pensador de Rodin - Armonía SomersNatalia ChiesaAún no hay calificaciones
- ArabellaDocumento106 páginasArabellaMonica Andrea AvilaAún no hay calificaciones
- AaaaaaaaxxxxxDocumento9 páginasAaaaaaaaxxxxxdiegofernandolertoraAún no hay calificaciones
- LENGUAJE 5° Guia 1Documento4 páginasLENGUAJE 5° Guia 1Talía SalazarAún no hay calificaciones
- El día de los profesores monstruosos: Aventuras del Comando Relámpago, #2De EverandEl día de los profesores monstruosos: Aventuras del Comando Relámpago, #2Aún no hay calificaciones
- Guía de Español. 6 de Junio de 2020Documento3 páginasGuía de Español. 6 de Junio de 2020alexander guevaraAún no hay calificaciones
- Peculiar ChildrenDocumento0 páginasPeculiar ChildrenJeanette Cristina Herrera CadenasAún no hay calificaciones
- Resec3b1a de Elena Hdez Camero2Documento2 páginasResec3b1a de Elena Hdez Camero2issixxsnot133Aún no hay calificaciones
- Cascos Rojos Versión Extendida.Documento2 páginasCascos Rojos Versión Extendida.victor rabeblanckAún no hay calificaciones
- HOLMBERG La Bolsa de Huesos PDFDocumento70 páginasHOLMBERG La Bolsa de Huesos PDFDamianAún no hay calificaciones
- Cómo Me Hice LectorDocumento2 páginasCómo Me Hice LectorPedro CabreraAún no hay calificaciones
- Trabajo de ReligiónDocumento345 páginasTrabajo de ReligiónSofía SantillánAún no hay calificaciones
- El Encuentro Con La Lectura.Documento7 páginasEl Encuentro Con La Lectura.Marty VelizAún no hay calificaciones
- Latido AprenderDocumento18 páginasLatido AprendercontactoenerguiofoniaAún no hay calificaciones
- Historia Izzton ArivaeDocumento4 páginasHistoria Izzton ArivaeRodrigo OrtegaAún no hay calificaciones
- Graves, Robert - El Sello de AntiguaDocumento118 páginasGraves, Robert - El Sello de AntiguarosanafpaAún no hay calificaciones
- Amor y AmistadDocumento75 páginasAmor y AmistadMarko ReyesAún no hay calificaciones
- La Felicidad ClandestinaDocumento5 páginasLa Felicidad ClandestinaFlorencia Gonzalez GuerreroAún no hay calificaciones
- Varias Autoras - Historias de Amor en Mi BibliotecaDocumento485 páginasVarias Autoras - Historias de Amor en Mi BibliotecaJorge Luis SolanoAún no hay calificaciones
- Throwaway Prince HDocumento343 páginasThrowaway Prince HchenxivfAún no hay calificaciones
- Secretos - Armin X AlexisDocumento28 páginasSecretos - Armin X AlexisxanydelAún no hay calificaciones
- Poe Edgar Allan - El Escarabajo de OroDocumento22 páginasPoe Edgar Allan - El Escarabajo de OroedualfykAún no hay calificaciones
- Garaglia MerepitelapreguntaDocumento9 páginasGaraglia MerepitelapreguntaEmi ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Conectores para RedacciónDocumento44 páginasConectores para Redacciónabigail veraAún no hay calificaciones
- Folleto TilapiaDocumento2 páginasFolleto TilapiaWilfrido RosadoAún no hay calificaciones
- BOLETIN 30 (1.2) 4 IMARPE Ga Lvez y Castillo. 2015 Escala Madurez Gonadal de Sarda Chiliensis ChiliensisDocumento12 páginasBOLETIN 30 (1.2) 4 IMARPE Ga Lvez y Castillo. 2015 Escala Madurez Gonadal de Sarda Chiliensis ChiliensisJavier Arteaga LopezAún no hay calificaciones
- El Planeta Azul Final PDFDocumento35 páginasEl Planeta Azul Final PDFJhordy MamaniAún no hay calificaciones
- 23-06 Comprensión LectoraDocumento26 páginas23-06 Comprensión LectoraDaniela Cabrera FriasAún no hay calificaciones
- Infografia SamuelDocumento1 páginaInfografia SamuelJulio OspinaAún no hay calificaciones
- GenealogiaDocumento7 páginasGenealogiaPepe PepitoAún no hay calificaciones
- Aprendo en Casa 26-10-21Documento3 páginasAprendo en Casa 26-10-21Monica Whitaker0% (1)
- Haccp 17-01-15 PDFDocumento7 páginasHaccp 17-01-15 PDFLENIN ALFONSO MORALES OSORIOAún no hay calificaciones
- AgnathaDocumento3 páginasAgnathaCristian BernalAún no hay calificaciones
- Costa TripticoDocumento2 páginasCosta TripticoAngelly Chaca NolazcoAún no hay calificaciones
- Rabajo Conv Ordinaria: Indicaciones GeneralesDocumento10 páginasRabajo Conv Ordinaria: Indicaciones GeneralesVirginia JonesAún no hay calificaciones
- Ficha IslaCristinaDocumento21 páginasFicha IslaCristinaMarisa GarciaAún no hay calificaciones
- TILAPIADocumento49 páginasTILAPIACarlos ValdesAún no hay calificaciones
- Descripción Histológica Del Desarrollo Del Sistema Digestivo y Visual Del ChameDocumento11 páginasDescripción Histológica Del Desarrollo Del Sistema Digestivo y Visual Del ChamebyronAún no hay calificaciones
- ANALOGÍASDocumento7 páginasANALOGÍASWilfredo Cairo Huaringa0% (1)
- Espinel de SuperficieDocumento18 páginasEspinel de SuperficieÐiianiitah CarlvAún no hay calificaciones
- AJOLOTEDocumento6 páginasAJOLOTEbrendaAún no hay calificaciones
- Formato CartillaDocumento13 páginasFormato Cartillaerika molinaresAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Moby DickDocumento2 páginasTrabajo Práctico Moby DickMarcelaAún no hay calificaciones
- PalangreDocumento4 páginasPalangreAldairGuzmanAún no hay calificaciones
- 11 - Produccion Peces en Latinoamerica - Paula MedinaDocumento17 páginas11 - Produccion Peces en Latinoamerica - Paula Medinasandro de la cruzAún no hay calificaciones
- 63 Datos InutilesDocumento4 páginas63 Datos InutilesMemoriasAún no hay calificaciones
- Diccionario ShawiDocumento8 páginasDiccionario ShawiEIOA eioa67% (3)