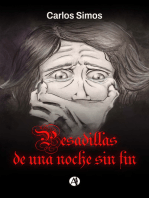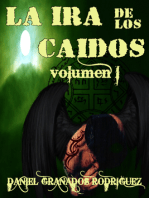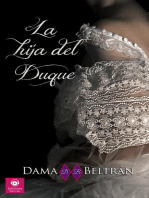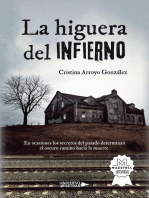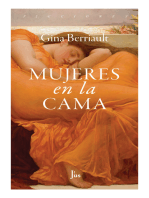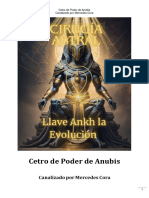Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CHOPIN Historia de Una Hora 970 LIBRO
Cargado por
Alguien Aleman0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasHistoria chopín
Título original
CHOPIN Historia de una hora 970 LIBRO (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHistoria chopín
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas4 páginasCHOPIN Historia de Una Hora 970 LIBRO
Cargado por
Alguien AlemanHistoria chopín
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Kate Chopin
(Estados Unidos, 1850 – 1904)
Historia de una hora
SABIENDO QUE LA señora Mallard padecía del corazón, se tomaron
muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido.
Fue su hermana Josephine quien se lo dijo, con frases entrecortadas
e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El
amigo de su marido, Richards, estaba también allí, cerca de ella. Fue él
quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la
noticia del accidente ferroviario y el nombre de Brently Mallard
encabezaba la lista de «muertos». Tan sólo se había tomado el tiempo
necesario para asegurarse, mediante un segundo telegrama, de que era
verdad, y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo,
menos prudente y considerado, diera la triste noticia.
Ella no escuchó la historia como otras muchas mujeres la han
escuchado, con paralizante incapacidad de aceptar su significado.
Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento abandono, en
brazos de su hermana. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró a
su habitación, sola. No quiso que nadie la siguiera.
Frente a la ventana abierta había un amplio y confortable sillón.
Agobiada por el desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía
alcanzar su espíritu, se hundió en él.
En la plaza frente a su casa, podía ver las copas de los árboles
temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía
el delicioso aliento de la lluvia. Abajo, en la calle, un buhonero gritaba
sus quincallas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que
alguien cantaba a lo lejos, e innumerables gorriones gorjeaban en los
aleros.
Retazos de cielo azul asomaban por entre las nubes, que frente a su
ventana, en el poniente, se reunían y apilaban unas sobre otras.
Se sentó con la cabeza hacia atrás, apoyada en el cojín de la silla,
casi inmóvil, excepto cuando un sollozo le subía a la garganta y le
sacudía, como el niño que ha llorado al irse a dormir y continúa
sollozando en sus sueños.
Era joven, de rostro hermoso y tranquilo, y sus facciones revelaban
contención y cierto carácter. Pero sus ojos tenían ahora la expresión
opaca, la vista clavada en la lejanía, en uno de aquellos retazos de cielo
azul. La mirada no indicaba reflexión, sino más bien ensimismamiento.
Sentía que algo llegaba a ella y lo esperaba con temor. ¿De qué se
trataba? No lo sabía, era demasiado sutil y esquivo para nombrarlo. Pero
lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los
sonidos, los aromas y el color que impregnaban el aire.
Su pecho subía y bajaba agitadamente. Empezaba a reconocer
aquello que se aproximaba para poseerla, y luchaba con voluntad para
rechazarlo, tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y
estilizadas manos. Cuando se abandonó, sus labios entreabiertos
susurraron una palabrita. La murmuró una y otra vez:
—¡Libre, libre, libre!.
La mirada vacía y la expresión de terror que la había precedido
desaparecieron de sus ojos, que permanecían agudos y brillantes. El
pulso le latía rápido y el fluir de la sangre templaba y relajaba cada
centímetro de su cuerpo.
No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa
o no. Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la
posibilidad como algo trivial. Sabía que lloraría de nuevo al ver las
manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte; que el
rostro que siempre la había mirado con amor estaría inmóvil, gris y
muerto. Pero más allá de aquel momento amargo, vio una larga
procesión de años por llegar que serían sólo suyos. Y extendió sus
brazos abiertos dándoles la bienvenida.
No habría nadie para quien vivir durante los años venideros; ella
tendría las riendas de su propia vida. Ninguna voluntad poderosa
doblegaría la suya con esa ciega insistencia con que los hombres y
mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a un
semejante. Que la intención fuera amable o cruel, no hacía que el acto
pareciera menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en
que ella lo consideraba.
Y a pesar de esto, ella le había amado, a veces; otras no. ¡Pero qué
importaba! ¡Qué podría el amor, ese misterio sin resolver, significar
frente a esta energía que repentinamente reconocía como el impulso
más poderoso de su ser!
—¡Libre, libre en cuerpo y alma! —continuó susurrando.
Josephine, arrodillada frente a la puerta cerrada, con los labios
pegados a la cerradura le imploraba que la dejara pasar.
—Louise, abre la puerta, te lo ruego, ábrela, te vas a poner enferma.
¿Qué estás haciendo, Louise? Por lo que más quieras, abre la puerta.
—Vete. No voy a ponerme enferma.
No; estaba embebida en el mismísimo elíxir de la vida que entraba
por la ventana abierta.
Su imaginación corría desaforada por aquellos días desplegados
ante ella: días de primavera, días de verano y toda clase de días, que
serían sólo suyos. Musitó una rápida oración para que la vida fuese
larga. ¡Y pensar que tan sólo ayer sentía escalofríos ante la idea de que
la vida pudiera durar demasiado!
Por fin se levantó y ante la insistencia de su hermana, abrió la puerta.
Tenía los ojos con brillo febril y se conducía inconscientemente como
una diosa de la Victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas
descendieron las escaleras. Richards, erguido, las esperaba al final.
Alguien intentaba abrir la puerta con una llave. Brently Mallard
entró, un poco sucio del viaje, llevando con aplomo su maletín y el
paraguas. Había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía
que había habido uno. Permaneció de pie, sorprendido por el penetrante
grito de Josephine y el rápido movimiento de Richards para que su
esposa no lo viera.
Cuando los médicos llegaron dijeron que ella había muerto del
corazón, de esas alegrías que matan.
Datado en 1894. Publicado en Vogue de diciembre de 1896.
Recopilado en Una noche en Acadia. (1905, póstumo).
También podría gustarte
- Terror - Historia de Una HoraDocumento3 páginasTerror - Historia de Una HoraBarbasAún no hay calificaciones
- Kate Chopin Historia de Una HoraDocumento3 páginasKate Chopin Historia de Una HoraRantikAún no hay calificaciones
- 5 - La Historia de Una Hora - Kate ChopinDocumento6 páginas5 - La Historia de Una Hora - Kate Chopindiego fernando Echavarria100% (1)
- Distrito Federal: Historias de un secuestroDe EverandDistrito Federal: Historias de un secuestroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cuando Cuca Bailaba Y El Diablo Era AlcaldeDe EverandCuando Cuca Bailaba Y El Diablo Era AlcaldeAún no hay calificaciones
- Un heredero y un escándalo: 'La familia Sauveterre'De EverandUn heredero y un escándalo: 'La familia Sauveterre'Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- Un puñado de pastillas y otros relatosDe EverandUn puñado de pastillas y otros relatosAún no hay calificaciones
- Guerrero De Los Sueños: Alianza Del Guerrero Oscuro Libro UnoDe EverandGuerrero De Los Sueños: Alianza Del Guerrero Oscuro Libro UnoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ratas: Un drama bélico sobre el asedio de Memel, una batalla que tuvo lugar en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial.De EverandRatas: Un drama bélico sobre el asedio de Memel, una batalla que tuvo lugar en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial.Aún no hay calificaciones
- Historia de Una Hora - Kate ChopinDocumento3 páginasHistoria de Una Hora - Kate ChopinDinoAún no hay calificaciones
- La hija olvidada (Daughter's Tale Spanish edition): NovelaDe EverandLa hija olvidada (Daughter's Tale Spanish edition): NovelaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (46)
- Cuervos EspiandoDocumento2 páginasCuervos EspiandoNagisa ReiAún no hay calificaciones
- 1 - La Celda de CristalDocumento98 páginas1 - La Celda de CristalViviana María Correa AlzateAún no hay calificaciones
- Christine Feehan - Serie Hnas Del Corazon 04 - Ligada A La TierraDocumento415 páginasChristine Feehan - Serie Hnas Del Corazon 04 - Ligada A La Tierrajulieta_cardona_392% (13)
- La Dama de Las Cavernas No Tienenen Jardín - Teresa HernandezDocumento223 páginasLa Dama de Las Cavernas No Tienenen Jardín - Teresa Hernandezb05haurlehenAún no hay calificaciones
- Cerruto Oscar - Cuentos Cerco de PenumbrasDocumento43 páginasCerruto Oscar - Cuentos Cerco de PenumbrasAnthony Alexander Valdivia Valencia100% (3)
- 01-2014-0820 (2) Auto Termina Proceso, PoderDocumento8 páginas01-2014-0820 (2) Auto Termina Proceso, PoderESTEBAN MEDINA NINOAún no hay calificaciones
- Dialnet ElDerechoAUnaVidaDignaHastaElFinal 1047396 1Documento10 páginasDialnet ElDerechoAUnaVidaDignaHastaElFinal 1047396 1Luis Reinaldo PazAún no hay calificaciones
- Guia N°4Documento20 páginasGuia N°4Lorena SalinasAún no hay calificaciones
- Delitos Contra La Vida Humana Pablo Varela OrtizDocumento149 páginasDelitos Contra La Vida Humana Pablo Varela OrtizFabian Matamala CasanuevaAún no hay calificaciones
- Iper 18112023Documento3 páginasIper 18112023aleo.latam.ingenieriaAún no hay calificaciones
- It Chapter TwoDocumento5 páginasIt Chapter TwoRafael ForeroAún no hay calificaciones
- Reflexion, Medicina Forense. Deyanira RDZ Secc.14Documento7 páginasReflexion, Medicina Forense. Deyanira RDZ Secc.14Deyanira RodriguezAún no hay calificaciones
- ExamenDocumento10 páginasExamenAntonio CalvoAún no hay calificaciones
- La Princesa IxquicDocumento2 páginasLa Princesa IxquicmarcuenderAún no hay calificaciones
- Dinámica Del Asesinato Una Metodología para Analizar La Forma Como Participan Los Miembros de Un Grupo en Un Proceso DeterminadoDocumento8 páginasDinámica Del Asesinato Una Metodología para Analizar La Forma Como Participan Los Miembros de Un Grupo en Un Proceso DeterminadojaimeAún no hay calificaciones
- SipanDocumento4 páginasSipanMicael TerronesAún no hay calificaciones
- Organización Del Estado de Egipto.Documento4 páginasOrganización Del Estado de Egipto.Miguel PantigosoAún no hay calificaciones
- Libros de Wattpad.Documento7 páginasLibros de Wattpad.yizzeth gelizAún no hay calificaciones
- Crónica de Una Muerte Anunciada-MaterialDocumento13 páginasCrónica de Una Muerte Anunciada-Materialk911rodriguezAún no hay calificaciones
- Nalini Singh - El Gremio de Los Cazadores 12 - La Guerra Del ArcangelDocumento1064 páginasNalini Singh - El Gremio de Los Cazadores 12 - La Guerra Del Arcangelalbany rodriguezAún no hay calificaciones
- La Eutanasia MonografiaDocumento34 páginasLa Eutanasia Monografiakatia100% (1)
- Tema 5Documento30 páginasTema 5Maria Isabel Leon DeDiosAún no hay calificaciones
- PDP MMG Las Bambas - V1Documento23 páginasPDP MMG Las Bambas - V1GUIDO ALBERTO GUTIERREZ PALOMINOAún no hay calificaciones
- A Game of RetributionDocumento315 páginasA Game of RetributionNayara Kou100% (4)
- Reflexion-Cadena de FavoresDocumento11 páginasReflexion-Cadena de FavoresMarlene HernándezAún no hay calificaciones
- Eutanasia y Suicidio en Tiempo de Amparo Poch y Gascón Concha Gómez CadenasDocumento22 páginasEutanasia y Suicidio en Tiempo de Amparo Poch y Gascón Concha Gómez CadenasDionela Estela EfusAún no hay calificaciones
- Apoptosis y NecrosisDocumento9 páginasApoptosis y NecrosisAlvaro HernandezAún no hay calificaciones
- Itinerario de Viaje..Documento7 páginasItinerario de Viaje..Hernández Carmona Lizbeth GuadalupeAún no hay calificaciones
- Cetro de Poder de AnubisDocumento7 páginasCetro de Poder de AnubisVeronica VazquezAún no hay calificaciones
- Parcial 1 PENALDocumento7 páginasParcial 1 PENALLucero TagreAún no hay calificaciones
- El Medico y La Muerte 10Documento7 páginasEl Medico y La Muerte 10Sicarú LibertadAún no hay calificaciones
- Concepto HomicidioDocumento11 páginasConcepto HomicidioRemberto Gonzalez Barrios100% (1)
- Eutanasia. Entre La Enfermedad y La MuerteDocumento7 páginasEutanasia. Entre La Enfermedad y La MuerteDaniel DUperonAún no hay calificaciones
- Ensayo en Contra de La EutanasiaDocumento7 páginasEnsayo en Contra de La Eutanasiaafodcjkpevupbi100% (1)
- Lección - EVALUACIÓN PRIMARIADocumento6 páginasLección - EVALUACIÓN PRIMARIAJason Alexander Zutara MoralesAún no hay calificaciones