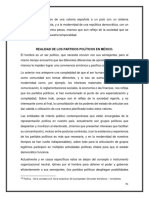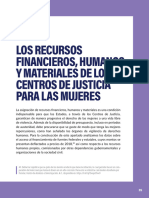Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistasMotivacion de Los Hechos
Motivacion de Los Hechos
Cargado por
Mvlgloc BroomCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
También podría gustarte
- Realidad de Los Partidos Politicos en MexicoDocumento7 páginasRealidad de Los Partidos Politicos en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tratamiento de Musculos MasticariosDocumento4 páginasTratamiento de Musculos MasticariosMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Historia Clinica y ExploracionDocumento5 páginasHistoria Clinica y ExploracionMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Oclusion Funcional OptimaDocumento4 páginasOclusion Funcional OptimaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Desarrrolo de Partidos Politicos en MexicoDocumento6 páginasDesarrrolo de Partidos Politicos en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Mecanica Del Movivmiento MandibularDocumento4 páginasMecanica Del Movivmiento MandibularMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Teoria GarantistaDocumento6 páginasTeoria GarantistaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Sistema AcusatorioDocumento5 páginasSistema AcusatorioMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Juicios LaboralesDocumento2 páginasJuicios LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Garatismo Sistema A.A.Documento4 páginasGaratismo Sistema A.A.Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Condiciones de TrabajoDocumento10 páginasCondiciones de TrabajoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Nuevo Modelo LaboralDocumento2 páginasNuevo Modelo LaboralMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tutela Juridica de Los Derechos LaboralesDocumento2 páginasTutela Juridica de Los Derechos LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Declaracion OITDocumento3 páginasDeclaracion OITMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Reforma Constitucional 2019Documento3 páginasReforma Constitucional 2019Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Consagracion NormativaDocumento9 páginasConsagracion NormativaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Proteccion de Derechos Humanos LaboralesDocumento2 páginasProteccion de Derechos Humanos LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Igualdad ConstitucionalDocumento2 páginasIgualdad ConstitucionalMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Organixacion Internacional Del Trabajo. OITDocumento2 páginasOrganixacion Internacional Del Trabajo. OITMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Estudi Comparativo de Requisitos para Ejercer Abogacia en MexicoDocumento15 páginasEstudi Comparativo de Requisitos para Ejercer Abogacia en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Los Recursos Financieros en Centros de Justicia de MujeresDocumento28 páginasLos Recursos Financieros en Centros de Justicia de MujeresMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Ley Federal de Defensoria Pública MexicanaDocumento4 páginasLey Federal de Defensoria Pública MexicanaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Análisis de Las Economías Familiares PDFDocumento10 páginasAnálisis de Las Economías Familiares PDFMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Flagrancia EquiparadaDocumento42 páginasFlagrancia EquiparadaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Valorizacion Del Deporte en La Educación PreescolarDocumento98 páginasValorizacion Del Deporte en La Educación PreescolarMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tutoría IDocumento50 páginasTutoría IMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Formulario ContenciosoDocumento24 páginasFormulario ContenciosoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- "Formalidades A Observar en La Declaración de Un Menor de Edad, Víctima de Un Delito, en La Etapa Inicial Del Proceso Penal".Documento120 páginas"Formalidades A Observar en La Declaración de Un Menor de Edad, Víctima de Un Delito, en La Etapa Inicial Del Proceso Penal".Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Determinacion de Las Necesidades EducativasDocumento32 páginasDeterminacion de Las Necesidades EducativasMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Protocolo para Juzgar Con Perspectiva Intercultural - Indígenas - Digital - 6a Entrega FinalDocumento380 páginasProtocolo para Juzgar Con Perspectiva Intercultural - Indígenas - Digital - 6a Entrega FinalMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
Motivacion de Los Hechos
Motivacion de Los Hechos
Cargado por
Mvlgloc Broom0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas8 páginasTítulo original
motivacion de los hechos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas8 páginasMotivacion de Los Hechos
Motivacion de Los Hechos
Cargado por
Mvlgloc BroomCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
CERCA DE LA MOTIVACION DE LOS
HECHOS EN LA SENTENCIA PENAL
“Ja justicia que depende deta
verdad de los hechos
M. Muzenat
1 INTRODUCCION
A juicio de Calamandrei, “la motivacién constituye el signo
mis importante y tipico de la ‘racionalizacién’ de la funcién
judicial”? Y, aunque no siempre en la historia la imposicién del
deber de motivar ha respondido al interés de conferir mayor
racionalidad -en el mas amplio sentido de racionalidad demo-
eritica~ al ejercicio del poder de los jueces, lo cierto es que la
" Tratado de las obligaciones del jue, por Maximiliano Murena,jurisconslto
napoltno, tradueido dl italian al fancs;y de éste al idioma catllano po D, Crs
tdbal Cladera, Madrid MDCCLXXXY, por D. Placido Barco Lopez, p. 6.
2. Calamandei, Proceso y demacracia, tra. de H. Fx Zamudio, Buenos Aires,
IEA, 1960, . 115
> Es un ejemplo emblemitico al respecto la pragmticanapoitana de Femando IV,
4.2 de septiembre de 1774, que impo los jueces el deber de mativar en este caso
tentendido ene sentide de expresar a norma apicad: y ue, ms que democeatzar el
erico de Ia jursiesin, que hubira sido impropio de un regimen autcritio, bus
‘aba eforear la cenvalizacin del poder, netalizando wo de tantos paicularismos
41
resolucién motivada, como resultado, sf ha operado abjetivamen-
te en favor de ese interés.
En efecto, por modesto que fuere el alcance dado al deber de
‘motivar, el simple hecho de ampliar el campo de lo observable
de la decisién, no sélo para los destinatarios directos de la mis-
ma, sino al mismo tiempo ¢ inevitablemente para terceros, com-
porta para el autor de aquélla la exigencia de un principio o un
plus de justificacién del acto;* y una mayor exposicién de éste
ala opinién.
Lo prueba Ia histérica reaccién de los jueces napolitanos,*
sobre la intensidad de cuya resistencia a la pragmatica de Fer-
nando IV en favor de un incipiente apunte de motivacién ilus-
tra el dato de que, afios después, tuvo que ser abolida, Pero mas
cen general, las propias atormentadas vicisitudes pretéritas y ac-
tuales del jugement motivé, que, aunque dan sobrada razon a
Cordero en su afirmacién de que “el hermetismo es connatural
al narcisismo togado”,® apuntan a un mas allé, un antes, que
tiene que ver con Ia propia naturaleza del poder en general.
No cabe duda de que es asi cuando se trata de un poder, de
cualquier modo, absoluto; porque “el estado se desequilibra y
debilita” si “los hombres se consideran capacitados para deba-
tir y disputar entre si acerca de los mandatos"” de aquél. Pero
tampoco el estado democrético,* se ve libre de esa forma de
feudal. (Sobre est episodio puede verse: FCoxdero, Rl esapienza del drt, Roma
Bari, Latezs, 1981, pp. 663-666).
"El motivo responde a a pregunta cpor qué? Tien, por tanto, una func de
expicacién; pero la explicacign(.)al menos en los contexts en las que etvesini-
fica renin, consiste en hacer claro, en hacer itligibe, en hacer commprendes”.(.
Ricoeur, El discurso de la acién, ad. dP Calvo, Madi, 2" ed, 1988, p. 50).
* *Seatena un putiferio la riforma”, escribegriicamente al respecto Cordero, en
Procedura penale, Milano, Gif 1991p. 819.
Bid p16,
°F Hobbes, Levan, wad. deC. Melizo, Madrid Alianza itor, 1989, p 258,
Gf a especto, FJ De Lucas Martin, “Democraca y ransprenca. Sobre po-
der, sereto y publicidad”, en Anuaro de Filosofia del Derecho, 1990, pp. 131 ys
a2
atavismo, seguramente genético. De ello da buena cuenta la
‘conocida propensién al secreto y, en el terreno que nos ocupa,
la lectura y la préctica habitualmente reductivas del imperati-
vo de motivar las resoluciones judiciales cuando éste ha hecho
acto de presencia en algiin texto legal.”
Con todo, es una evidencia que la constitucionalizacién del
deber de motivar las sentencias (art. 120,3), a partir de 1978 y
por primera vez en nuestra experiencia histérica,'® ha significa~
do un cambio de paradigma,
En efecto, en nuestro pafs, como en otros del entomo, la pri-
mera aparicién del deber de motivar responde prioritariamente
a exigencias de cardcter politico: se busca en él una garantia
frente al arbitrio."!
* Entre nosotros, como bien notorio, sla en ls dios afos,ytrabjosament,
‘ns empezado 2 abise camino una ceria cltra democrétca de I motivacion. Con
todo, la misma iende « manifesta deforma csi exclusiva en ls sentencis y, den-
tro de éstas,preferentementeen la fundamentacin juris
‘Asi, no Sn infecuentesresoluciones come el auto de un juzgado de instruccin de
Madrid, que motivaba In denegacién de reformar oto previo de archivo de las actus-
cones findado a su vez en que “los hechos no revistencaracteres de infraccion pe-
ral en “que las razonesalegadas por la pare recurrente no alcanzan a desviua el
criteria que movi al insuctor para dctar el auto que hoy se impugn
" Sobre los antcedentes del ema en general, CJ M. Ontells Ramos." Orgen is
tric det deber de motvar ls sentencas". en Revita de Derecho Poceial Iberoame-
eana, 1977, pp-899 ys. Tambien F. Rani, “Eesti judicial espaol y su infuen-
cinen la Europa de antiguo regimen", en Expaa y Europe, un paseo jridico comin
(Actas del Siposio lteacinal dl Instituto de Derecho Comin, Murcia 26-28 de
‘marzo de 1985), ed. cargo de A. Péree Matin, Murcia, Universidad de Murcia, 1986,
pp. 101 yss
"Asi. Sauvel, al referral bra def Revocin ys refejo en la materia de
«ve trata, pane de manifest ls existencia de un opinion critica generaizadn en
contra dela famosa Frm "pour es eas résulant proces, con que ls buns
{el antiguo régimen faba sus decisiones.y la demanda de que éstas fran sir
pre motivadas (Histoire dy ugerent mative” en Revue du Drou Public et de a Science
Poliigue en France eta Vevanger, 935, pp. 43-48).
ara nuestro paises expresivo el testnenio del diputado en las Cotes de Cin,
Jost de Cea, que present6 un proyecto de deeeto propugnando que para “guitar
‘mala aude y arbitrariedad todo pretesto,yaseguraren el piblio la exacttd, clo
_yescrupulsidad de es magisrados...en toda des. expongan ls azones,c2sa5
4B
Que es asi y que hay un sentir al respecto mas o menos gene-
ralizado lo pone de manifiesto la circunstancia de que esa linea
argumental encuentre eco, en la primera mitad del siglo xrx, en
obras de cardcter eminentemente practico, como la de Verlanga
Huerta, Para este autor,
l dar los motivos de la sentencia, prueba por lo menos un sagrado res-
peto ala vrtud de la justicia, yuna sumisién absoluta ala ley (..). El
‘motiva os falls tiene ya algo de publicidad, y he aqui una de las ven-
tajas de esta préctica. Dispensar al juzgador de razonar los decretos que
dé sobre la hacienda, vida y honor de los ciudadanos, es autorizarle ti-
citamente para ejercer Ia arbitrriedad."*
‘No es tan claro, sin embargo, que esa dimensién de naturale:
2a politico-general, por asi decir erga omnes, de la sentencia,
resulte eficazmente traducida en Ia legislacién ordinaria. Por el
contrario, parece que en ésta hay més bien una tendencia a en-
tender el deber de motivar como pura exigencia técnica “endo-
procesal”,! que mira a hacer posible a las partes el ejercicio de
a eventual impugnacién.
Una confirmacién de esta hipStesis puede hallarse para nues-
tro pais en la forma como la Ley de Enjuiciamiento Criminal
trata el tema. En efecto, una vez excluido el control casacional
de los hechos, el legislador se despreocupa de imponer al juez
cn la redaccién de la sentencia (art. 142,2) alguna cautela en
garantia de la efectividad del imperativo de vinculacién de la
conviccién sobre aquéllos al resultado de “las pruebas practica-
das en el juicio”, contenido el art. 741.
Asi lo hizo notar Gémez Orbaneja, a cuyo entender, la for-
ima de expresién de ese ultimo precepto “sugiere indebidamen-
_yfindamentos en que se apoyan.. pra. ls decisions se funden.. sobre el texto ex
‘reso de Is lees.” (it. por Onells Ramos en op. ct, p: 908)
"TF erlang Huerta, Procedimiento en materia criminal. Trtado que comprende
todas os regs procesivas de dcha materia rexpect a In juradiccionordinaia.
acrid Libreria de Rios, 1842, 426
"0 silo eniende para Has E, Amadio, vox “Motivaione dela sentenza penal’
Enciclopedia del Diruo, vol. XXVI, Milano, iu, 1977, p. 186
44
te una operacién intima y secreta de que no hubiese que dar
ccuenta”.!*
Es cierto que una Orden de 5 de abril de 1932 traté de salir
al paso de la “practicaviciosa” en que generalmente se traducia
la interpretacién del art. 142 por los tribunales. Pero slo porque
ello hacia “précticamente imposible el normal desenvolvimien-
to del recurso de casacién”. De este modo, la preocupacién mi-
nisterial se circunscribia a la obtencién de una adecuada expre-
sién del resultado probatorio y de un correcto deslinde entre la
quaestio facti y la quaestio iuris, en tanto que elementos nece-
sarios para el juego del control de legitimidad. Pero nada pa-
recido, en el texto de la orden, a la exigencia de que en la sen-
tencia se hicieran explicitos los patrones de valoracién y
el rendimiento conforme a ellos de cada medio probatorio en el
caso conereto. Lo que, en iltimo término, constituye una ulte-
rior confirmacién del criterio antes expuesto,
Este mismo criterio encuentra también apoyo autorizado en
alguna jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Seguramente en ningiin caso en términos tan Ilamativos como
los de 1a sentencia de 10 de febrero de 1978 (ponente Vivas
Marzal), al declarar que
el tribunal debe abstenerse de recoger en su narracién histérics la
resultancia aislada de las pruebas practicadas..y, con mucho mayor
‘motivo, el anlisis 0 valoracién de las mismas, totalmente ocioso ein
‘necesario dada la soberania que la ley le concede para dicha valoracién
¥yque debe permanecer incdgnita en la conciencia de los juzgadores y
en el secreto de las delberaciones; afadiendo que el tribunal no puede
ni debe darexplicaciones del por qué llegé alas eonelusiones fictcas.
'* En Gimer Orbanejay Herce Quemada, Derecko Presa! Penal, Madi 64.
249,
"Tomo Ia cit de J. L. Vizquez Sotelo, resuneidin de inocencia de imputado €
{intima convicetn del tribunal, Barcelona, Bosch, 1984 9,507, El autor india que
‘sentencia de instancia que fu en este caso el referee dela de easacibn debi perder-
4s
Frente a este estado de cosas, Ia inclusién del deber de moti-
var en el art. 120,3 de la Constitucién, precisamente dentro del
titulo VI dedicado al “poder judicial”, y en un precepto que
consagra otras dos fundamentales garantias procesales: la pu-
blicidad y la oralidad, no puede dejar de ser significativa. Signi-
ficativa y totalmente coherente, puesto que, como ha escrito
Ferrajoli, estas tltimas, junto con la de motivacién, son “garan-
tias de garantias”, de caracter “instrumental”, por tanto, pero
condicién sine qua non de ta vigencia de las “primarias 0
epistemolégicas”."®
Es por ello que la motivacién como mecanismo de garantia,
«en un disefto procesal del género del que se expresa en la Cons-
titucién de 1978, no puede limitar su funcionalidad al ambito de
las relaciones inter partes, asumiendo necesariamente una fun-
ccién extraprocesal.!”
De esta funcién, y de la consiguiente insercién de la senten-
ccia en un marco abierto, se deriva la apertura de un nuevo ém-
bito de relaciones, que tiene como sujetos, por un lado, al juez,
© tribunal, y, por otro, a la totalidad de los ciudadanos, que se
constituyen en destinatarios también de Ta sentencia e interlo-
cutores de aquellos,
Y esto a su vez. implica exigencias de naturaleza formal, pero
de intenso contenido politico-garantista. Porque la sentencia, al
seen un injustiieao relto de ineidencias presale srelevantes para illo mic
‘endo, sin embargo, oltos datos relevantes Pero seals también que ese mama crit
‘a “ene respaldo en otras muchisimas devsiones del mismo TS, aunque no siempre
{en minos tan contndenes™(. $08)
"6 Estas san ia formalincion dela usc, ls carga de In prueba y el derecho
de defensa.(L.Fertaoi, Derecho y razén. Teoria del garantisno pena, wad. de P.
‘Andrés (biter, J.C. Bayéa, R. Canareo, A. Ruiz Miguel y J. Teradillos, Madrid,
‘Trot, $*e., 2001, pp. 614 61).
"x ext semido M.Truffo,"Lafsonomia ela sentenza in lis" en La smtensa
‘er Europa Metodo ecicn ezile (Ati del Convegno inteazionale per iaupracione
ela nuova sede dela Facolt, Ferra, 12-12 otbre 1985), Padova, Cedam, 1988, p
1.
46
(y para) trascender la dimensién burocrética, demanda un esti-
lo diverso del convencional, que tendria que concretarse, en
primer lugar, en un lenguaje diferente, adecuado para el nuevo
tipo de comunicacién, y, probablemente, también en una nueva
estructura,
En este contexto la quaestio fact! y su tratamiento en la sen-
tencia, mas que cobrar otro sentido, pueden llegar a adquirir el
reconocimiento explicito del que efectivamente tienen: que es
ser el momento de ejercicio del poder judicial por antonomasia,
Puesto que es en la reconstruccién o en la elaboracién de los
hhechos donde el juez es més soberano, mas dificilmente contro-
lable, y donde, por ende, puede ser ~como ha sido y en no
pocas ocasiones sigue siendo- mas arbitrario.
A tenor de las precedentes consideraciones, cabe preguntar-
se acerca del contenido de la motivacién. Tradicionalmente se
han perfilado dos propuestas. Una primera lo identifica con la
“individualizacién del iter l6gico-juridico mediante el que el juez
hha Tlegado a la decisién”;" una actividad de tipo prevalentemente
descriptivo.'® Del anterior difiere el punto de vista que atribuye
a la motivacién un gag 29 que opera
como racionalizacién a posterior#™ de la decision previamente
tomada. Ferrajoli ha reclamado recientemente para la actividad
motivadora del juez un estatuto esencialmente cognoscitivo,
“nico que puede conferir a la decisién judicial legitimidad po-
"al respecte Gr M. Tau, Le motinacione dela sonena civil. Padova, Cdn,
1975, 417,
"'E. Ampodio se ha reterido a este punto de vista calificndole de “flaca deserip
tvs en cuya vir “la motivacion exter se convirte en una. desripidn que
tien el Unico finde hacer concer fo que el juez ha elaborado ‘ens eabera "(en op.
itp. 214),
Asi, también entre nosotas M. Alena: “Los Grganos jurisdiccionales o adi
nisrativos, no tienen por lo general, qu explcar sus deisones, sno que justiicaras
(En Las razones del Derecho Teoria de la argumentacionjuridce, Madrid, Cento
{ Estudos Constitucionales, 1991, p23),
2 Ast lo etendié Calamnde, en op. ct p12
47
litica y validez desde el punto de vista epistemol6gico y juridi-
co. A este punto de vista haré referencia con algin pormenor
més adelante.
1, HECHOS
Se ha escrito por un magistrado italiano” que, del mismo
‘modo que el burgués gentilhombre se sorprendié al conocer que
hablaba en prosa, los jueces podrian también experimentar sor-
presa si fueran plenamente conscientes de la densidad de las
cuestiones epistemolégicas y la notable complejidad de los pro-
esos l6gicos implicitos en el mas elemental de los razonamien-
tos de que habitualmente hacen uso.
La reflexién debe ir més allé porque, en tanto esa conciencia
se produce, el discurso judicial -el juridico-préctico en general—
en acto, no puede dejar de acusar negativamente tal lamentable
operar de sus autores sobre un cierto vacio epistemolégico, por
la falta de un conocimiento efectivo de los rasgos que lo consti-
tuyen,
Esta evidencia resulta todavia mas patente en aquella vertiente
del razonamiento judicial referida a lo que habitualmente se
conoce como “lo fctico”, 0 “los hechos”. Materia, por otro lado,
particularmente descuidada en la mayoria de las teorias sobre la
interpretacién, y abandonada asi en buena medida a la subjeti-
vvidad del intérprete. Por eso Frank pudo escribir con toda razén
2 Bn op cl. 640.
2 Gf. Fassone, “Qualehe ala riflessione in teme di prov
_siuatisia, 31986, p. 721
En la recente dotrna espaol, Luis Prieto Sanchis ha llamado especialmente la
steneién sobre la elevancia dela deterinacién dels hechos ent trea interpretativa;
poniendo de relieve ebm el marge de apreciacién del juz es mayor a mayor proxi-
‘midad process sla quaestio fat! (Ce Idologiae interpreacion juridien, Maid.
Teenos, 1987, pp. 88 y #8)
9 Question
48
También podría gustarte
- Realidad de Los Partidos Politicos en MexicoDocumento7 páginasRealidad de Los Partidos Politicos en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tratamiento de Musculos MasticariosDocumento4 páginasTratamiento de Musculos MasticariosMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Historia Clinica y ExploracionDocumento5 páginasHistoria Clinica y ExploracionMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Oclusion Funcional OptimaDocumento4 páginasOclusion Funcional OptimaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Desarrrolo de Partidos Politicos en MexicoDocumento6 páginasDesarrrolo de Partidos Politicos en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Mecanica Del Movivmiento MandibularDocumento4 páginasMecanica Del Movivmiento MandibularMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Teoria GarantistaDocumento6 páginasTeoria GarantistaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Sistema AcusatorioDocumento5 páginasSistema AcusatorioMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Juicios LaboralesDocumento2 páginasJuicios LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Garatismo Sistema A.A.Documento4 páginasGaratismo Sistema A.A.Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Condiciones de TrabajoDocumento10 páginasCondiciones de TrabajoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Nuevo Modelo LaboralDocumento2 páginasNuevo Modelo LaboralMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tutela Juridica de Los Derechos LaboralesDocumento2 páginasTutela Juridica de Los Derechos LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Declaracion OITDocumento3 páginasDeclaracion OITMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Reforma Constitucional 2019Documento3 páginasReforma Constitucional 2019Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Consagracion NormativaDocumento9 páginasConsagracion NormativaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Proteccion de Derechos Humanos LaboralesDocumento2 páginasProteccion de Derechos Humanos LaboralesMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Igualdad ConstitucionalDocumento2 páginasIgualdad ConstitucionalMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Organixacion Internacional Del Trabajo. OITDocumento2 páginasOrganixacion Internacional Del Trabajo. OITMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Estudi Comparativo de Requisitos para Ejercer Abogacia en MexicoDocumento15 páginasEstudi Comparativo de Requisitos para Ejercer Abogacia en MexicoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Los Recursos Financieros en Centros de Justicia de MujeresDocumento28 páginasLos Recursos Financieros en Centros de Justicia de MujeresMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Ley Federal de Defensoria Pública MexicanaDocumento4 páginasLey Federal de Defensoria Pública MexicanaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Análisis de Las Economías Familiares PDFDocumento10 páginasAnálisis de Las Economías Familiares PDFMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Flagrancia EquiparadaDocumento42 páginasFlagrancia EquiparadaMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Valorizacion Del Deporte en La Educación PreescolarDocumento98 páginasValorizacion Del Deporte en La Educación PreescolarMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Tutoría IDocumento50 páginasTutoría IMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Formulario ContenciosoDocumento24 páginasFormulario ContenciosoMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- "Formalidades A Observar en La Declaración de Un Menor de Edad, Víctima de Un Delito, en La Etapa Inicial Del Proceso Penal".Documento120 páginas"Formalidades A Observar en La Declaración de Un Menor de Edad, Víctima de Un Delito, en La Etapa Inicial Del Proceso Penal".Mvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Determinacion de Las Necesidades EducativasDocumento32 páginasDeterminacion de Las Necesidades EducativasMvlgloc BroomAún no hay calificaciones
- Protocolo para Juzgar Con Perspectiva Intercultural - Indígenas - Digital - 6a Entrega FinalDocumento380 páginasProtocolo para Juzgar Con Perspectiva Intercultural - Indígenas - Digital - 6a Entrega FinalMvlgloc BroomAún no hay calificaciones