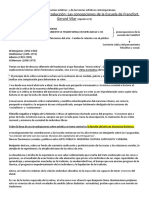Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
GONZALEZ REQUENA Clasico-Manierista-Postclasico (Fragmento)
Cargado por
Little MofoDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
GONZALEZ REQUENA Clasico-Manierista-Postclasico (Fragmento)
Cargado por
Little MofoCopyright:
Formatos disponibles
Clásico, manierista, postclásico
Repensando la historia del cine americano
Jesús González Requena
LA SENDA DEL CINE EUROPEO
La excepcionalidad concluye
Es posible pensar el manierismo cinematográfico hollywoodiano como el
periodo en el que la crisis del relato clásico se prolonga sin llegar a manifestarse
de manera explícita y masiva. El carácter excepcional de esas escrituras manieris-
tas -para las que, en rigor, no existe equivalente en el resto de la cinematografía
mundial-, es, en este sentido, solidario a la excepcionalidad del cine clásico
mismo: a su extemporaneidad en un universo cultural, el del arte del siglo XX,
en el que el mito y la forma clásica habían sido totalmente excluidos.
En cualquier caso, en torno al comienzo de los años ochenta, esa excepcio-
nalidad concluye. La sospecha larvada que minara el universo simbólico clásico
emerge, finalmente, a la superficie como un fenómeno masivo. Por primera vez
seguramente en la historia cultural de Occidente la experiencia del sinsentido se
convierte en un fenómeno de masas. Ha comenzado, en suma, el tiempo del film
postclásico.
Y porque esa excepcionalidad concluye, porque finalmente el cine americano
acuerda su tiempo con el del resto de las artes de Occidente, conviene, antes de
ocuparnos de él, detenernos siquiera un breve tiempo en la caracterización de ese
otro cine que, por el contrario, estuvo siempre sincronizado con los ritmos gene-
rales del arte de su tiempo: el cine europeo.
GONZÁLEZ REQUENA. 573
Las dos caras del cine europeo
La historia del cine europeo posee dos caras difícilmente reconciliables, a la
vez que abiertamente enfrentadas. De una parte, es la historia de unos cines
comerciales que, arraigados en las tradiciones de la novela, el teatro y la pintura
realistas, se ajustaron en todo momento al molde del Modo de Representación
Institucional para construir ficciones verosímiles, ajustadas a las exigencias ideo-
lógicas de sus respectivas burguesías nacionales. De otra, es la historia de una
serie de escrituras cinematográficas que, directamente asociadas a los movimien-
tos artísticos de vanguardia, se afirmaron en el rechazo radical del sistema de
convenciones reinantes en esos cines comerciales y, en esa misma medida, en
abierta rebeldía frente a las reglas del Modo de Representación Institucional.
Las Vanguardias contra lo Verosímil
Pues, de hecho, más allá de sus evidentes divergencias, es posible reconocer,
en la experiencia estética de las vanguardias, un motivo común: el rechazo de los
discursos verosímiles. No es ésta, si se medita en ello, una hipótesis rebuscada:
en los mil manifiestos de los movimientos vanguardistas se reconoce en seguida
un común rechazo hacia la pintura realista y/o histórica, hacia el drama burgués,
hacia los relatos psicológicos, hacia todos esos modos de representación que,
herederos de cánones perfilados desde la Ilustración, imponen su reinado en el
mundo de las representaciones de las que se dota, a lo largo de todo el siglo XIX,
la burguesía, en tanto nueva clase dominante.
Así debe, pues, ser entendido el rechazo de lo verosímil: la conciencia de que
los modos de representación dominantes, en la literatura como en la pintura, en
la música como en el teatro, se han convertido en discursos convencionales, pul-
cros retratos de la clase que se afirma en su proyecto de dominación social a la
vez que pierde -de esa forma lo viven los artistas- toda dimensión de autentici-
dad.
Los hombres de la vanguardia, independientemente de las tan variadas for-
mas en que lo expresan, comparten la impresión de que la verosimilitud, en la
misma medida en que se descubre tan próxima a la convención, es algo bien dife-
rente de la verdad. El discurso verosímil es, antes que nada, convencional y, por
eso mismo, seguro, previsible, fácil instrumento para que en torno a él los indi-
viduos realicen plácidos juegos de comunicación y de seducción.
Tanta verosimilitud, pues, como ausencia de autenticidad. Tal es el juicio
sumario que las vanguardias formulan sobre el arte que les precede. Frente a ello,
su gesto de rebelión plantea con radicalidad y vehemencia la cuestión del senti-
do del arte; es decir, de la experiencia artística como ámbito donde se formula
una interrogación por la verdad. Sobre la posibilidad de sustentar una palabra -
un signo, un gesto, una huella- verdadera: una que escape al ámbito de lo con-
vencional, de lo siempre repetido, de esa palabra de todos que, siendo tan razo-
nable, no es ya de nadie sino tan sólo del código, y que, por ello, finalmente, ter-
574. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
mina no siendo más que un signo meramente convencional vacío de experiencia
alguna.
Dos direcciones
En este contexto, la vanguardia seguirá dos direcciones que bien pueden ser
entendidas como dos maneras diferenciadas de manifestar un común repudio de
lo verosímil.
La primera de ellas apuntará hacia la desarticulación del tejido sintáctico del
discurso en un movimiento analítico-deconstructor que, en ciertos casos, pero
no en todos, dará paso a un ulterior movimiento constructivo. Los artistas que
pueden ser reconocidos en esta corriente afirman la dimensión cognitiva de su
tarea: la experimentación, la investigación tanto práctica como propiamente teó-
rica, constituirán no sólo -y muchas veces no tanto- nuevos procedimientos del
trabajo artístico, como formas que expresan la ideología en la que piensan su
actividad. Poéticas, en suma, de la deconstrucción/construcción entre las que
bien puede reconocerse el Cubismo, el Constructivismo, el Funcionalismo -y
más tarde, en esa segunda edición rebajada que constituyen las vanguardias de la
posguerra: el Informalismo, el Arte Conceptual, el Mínimal...
No es difícil notar la ambivalencia de estas poéticas hacia los valores de la
Ilustración. De hecho, en sus discursos la modernidad, en una u otra de sus acep-
ciones, constituye un fuerte valor de referencia; denotan así su consonancia con
ciertas formas de racionalismo con las que comparten los valores del Progreso y
la Ciencia. Pero no es menos cierto que la radicalidad con que encarnan estos
valores conduce, paradójicamente, a la generación de discursos destinados a opo-
nerse a los ilustrados: si en ellos la racionalidad y la apelación al saber científico
están presentes, su movimiento analítico y deconstructivo conduce a la quiebra
de la transparencia, a la rotura de toda gestalt y al encuentro con el significante
como pieza en la que el discurso puede ser analizado -y al final, casi inevitable-
mente, troceado.
Pero se afirma también, y con no menor intensidad, una segunda corriente
que se vive en extremo enfrentada no sólo a los discursos, sino también a los
valores de la Ilustración y que, por ello, prolonga de una u otra manera la rebe-
lión que hacia ellos constituyó la irrupción del Romanticismo. Frente al análisis,
la pasión, frente a la construcción/deconstrucción (es decir: el montaje, entendi-
do este término en el sentido más amplio que alcanzó en el ámbito de las van-
guardias de la primera mitad del siglo), la expresión: la experiencia se intuye
como enfrentada a todo orden sintáctico, a toda ambición del entendimiento
científico, racional. Fauvismo, Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo, cierto
Futurismo (especialmente el ruso)... son poéticas del desgarro, en las que el acto
de escritura se vive en muchos casos abocado al encuentro con lo siniestro.
Dos grandes vías, pues, para rechazar lo verosímil, para apartarse de todo
efecto de transparencia, y que comparten, también, una insistente emergencia
GONZÁLEZ REQUENA. 575
del Yo del discurso. O en otros términos: todos los discursos de las vanguardias
históricas se articulan en enunciación subjetiva, hacen acentuadamente explícita
la figura del Yo que en ellos dice hablar, aún cuando la figuración de ese Yo cobre
luego vestimentas bien diferenciadas (y en parte, pero aquí la apariencia es sólo
hasta cierto punto verdadera, contradictorias).
Por una parte, podemos deducirlo de lo ya dicho, un Yo analítico, cognitivo,
que se quiere protagonista racional tanto de su discurso como de la eficacia ulte-
rior de éste en la arena social -por aquí las corrientes analítico-deconstructoras se
alinearán con los movimientos de revolución social. Un Yo, en suma, que com-
partiendo el sesgo paranoide del proyecto científico burgués, se quiere controla-
dor consciente de su obra.
Y frente a él, otro Yo, éste nacido de las poéticas del desgarro, heredero, por
tanto, del lacerado gesto romántico, que rechaza el orden de la razón constitui-
da, toda pretensión de control y eficacia, para volcarse a la expresión dramática
de su experiencia subjetiva.
Conciencia de la escritura, ausencia de la verdad
En uno u otro caso, se trata de la emergencia de un Yo enunciador que se afir-
ma frente a unos discursos artísticos que vive como convencionalizados, y que,
por ello, se rebela contra el orden de verosimilitud al que estos pertenecen.
Emerge, así, una nueva conciencia del acto de escritura, vivido como un
encuentro dramático con el universo del lenguaje. Que cobrará la forma de
encuentro con el significante, de despiece y deconstrucción/reconstrucción de la
representación, o bien de estallido de subjetividad, de desmembración del Yo
imantado por el vértigo de lo real; en cualquier caso, en los textos de la van-
guardia, ese Yo, a la vez que afirma su acto de toma de la palabra (no olvidemos
que el gesto inicial de toda vanguardia es un acto de rebelión frente a los discur-
sos del pasado que se conforma bajo la figura del manifiesto), experimenta la
angustia de no lograr pronunciar una palabra verdadera.
Como hemos señalado, toda la vanguardia histórica reconoce la ausencia de
verdad allí donde reina lo verosímil. Y así la dramática de su escritura nace de la
conciencia de la incapacidad de hacer emerger una palabra verdadera, de la
imposibilidad de acceder al encuentro con el símbolo.
La vanguardia, en sus expresiones más ingenuas como en las más dramáticas,
espera mucho -muchas veces diríase que todo- del arte. Sus manifiestos expresan
su conciencia de que, en el ámbito del arte, debe accederse a cierto secreto -uno
que querrá encontrarse en el significante analizado o en el estallido de la subje-
tividad, pero que, en cualquier caso, dará sentido a la experiencia de escritura.
Pero, al mismo tiempo, percibe -es su condición de existencia- la distancia que
la separa de su sociedad, su imposibilidad de ofrecer, como hicieron los artistas
de otros tiempos, un espacio simbólico en el que la colectividad pudiera nom-
brarse y articular simbólicamente su experiencia.
576. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
En todo caso, ese déficit de simbolización del que participan los textos de la
vanguardia -pero que se traducirá también en las muchas vidas atormentadas de
sus artistas- se traduce en un encuentro con el vacío. El orden simbólico no está,
no es posible acceder a (pronunciar) la verdad. Y en su lugar, pues, una expe-
riencia desimbolizada que se manifiesta muy bien en el descoyuntamiento -ya sea
deconstructor o desgarrado, paranoide o esquizoide- del discurso.
Tanto más se afirma el Yo del que habla, tanto más parece condenado a
encontrarse con un discurso descoyuntado. Habla, afirma su acto de enuncia-
ción y, sin embargo, siente que no logra depositar un enunciado verdadero.
Después de todo, si la palabra simbólica no llega, nada puede circular. Así, el
sujeto no puede despegarse de un enunciado cuya insuficiencia percibe: el vacío
de simbolización de la escritura es el vacío del sujeto, y éste se aferra al acto de
enunciación, prolonga su palabra en un gesto, muchas veces desesperado, de
intentar que, así, la verdad termine alguna vez por acceder. Hay sin duda, allí,
autenticidad, experiencia radical, pero experiencia necesariamente desgarrada
porque en ella el símbolo no llega para hacer posible la sutura.
Por ello, el yo enunciador no consigue depositar su enunciado, clausurarlo
para así poder separarse de él. Y el discurso, a la vez que descoyuntado, tiende a
hacerse interminable, a prolongarse en esa desestructuración que es la contra-
partida de su incapacidad de clausura. Lo que podría, también, ser formulado
así: quebrado en su ser -en ausencia del símbolo que pueda fundarlo- el sujeto se
aferra al discurso en un esfuerzo crispado de afirmarse, de reconocerse, de ser -
lo que a veces tomará la forma, lo sabemos desde Verlaine y Rimbaud, de un
pacto satánico.
En todo caso, por este camino, el relato tiende a volverse imposible, pues si
el Yo invade el discurso tratando -como en ciertos psicóticos- de afirmarse a tra-
vés de la insistencia en la enunciación subjetiva, resulta en esa misma medida
incapaz de desembragar como figura distinta, diferenciada, el "El" del persona-
je, esa tercera persona del relato que es siempre al menos tres, pues se despliega
en forma de trama (narrativa). Así, la lógica simbólica del relato -y del mito-,
cuya cifra base es el tres, resulta inaccesible en los textos de la vanguardia, siem-
pre sometidos a la dialéctica especular de la enunciación subjetiva: a la dialécti-
ca dual del yo-tú.
La interrogación que funda el acto de escritura es a la vez la demanda misma
de lo simbólico. Pero la autenticidad de esa interrogación no es suficiente para
que la verdad acceda. En su lugar, pues, tal es la dramática de la vanguardia, el
desgarro carente de símbolo, ausente de sutura: allí emerge, casi inevitablemen-
te, lo siniestro y, en cualquier caso, el texto artístico escora en un sesgo psicóti-
co.
Tal es la posición de la vanguardia: en ese discurso que es el texto artístico,
donde lo real apunta, la ausencia de un anclaje simbólico conduce a todas las
escisiones, a todos los desgarros. Discursos fragmentados, atormentados, rotos,
donde un Yo se manifiesta para confesar el vértigo de la ausencia de la palabra
GONZÁLEZ REQUENA. 577
que debiera pronunciar: Buñuel, Eisenstein, Dreyer, Wiene, Murnau, Lang: en
los discursos de la vanguardia emergen inesperadas concomitancias con el dis-
curso del loco.
El cine postclásico europeo
Concluido el tiempo de las vanguardias históricas con el fin de la segunda
guerra mundial, las obras de los mejores cineastas europeos de la segunda mitad
del pasado siglo seguirán, en sus rasgos esenciales, inscritas en su estela.
Rechazando de manera neta los relatos simbólicos hollywoodianos tanto como
las soluciones de compromiso de sus industrias cinematográficas nacionales,
adoptaron estructuras narrativas lábiles e indeterminadas, cuando no optaron
por proceder a la exploración de los límites mismos de la narratividad.
Simultáneamente, ese repudio del relato clásico siguió siendo acompañado por
un protagonismo absoluto del acto de escritura: la presencia de la cámara resul-
taba papable, como inscripción explícita del acto de enunciación por el que el
autor cristalizaba como un punto de vista externo al universo narrativo -a la vez
que, en muchos casos, se renunciaba sistemáticamente a la movilización de los
puntos de vista de los personajes. Se trataba, aparentemente y también en ello
seguían latiendo los modos de las vanguardias- de un gesto de soberanía por el
que el autor rompía las cadenas del relato. Pero cabe también observarlo como
un gesto de impotencia: ante la incertidumbre del acto narrativo, es decir, tam-
bién, ante la evidencia de su vaciado del sentido, el acto de escritura terminaba
por emerger como el único acto posible.
Al final de la escapada
¿Y no era eso, después de todo, lo que sucedía en el comienzo mismo de Al
final de la escapada, el texto bandera de la nueva ola francesa? Su protagonista,
tras robar un coche en Marsella y partir hacia Paris, mata fortuitamente, con un
revólver que encuentra en la guantera, a un motorista de la policía. Pero lo nota-
ble es que ningún énfasis acompaña al acto; de manera muy semejante al asesi-
nato que abre El extranjero de Albert Camus, el suceso que, por sus efectos, habrá
de resultar decisivo, emerge de manera azarosa, carente de premeditación, exen-
to del menor dramatismo. E incluso, deficientemente narrado; de hecho, el
núcleo del acto no se ve, escapa a la mirada del espectador en unas imágenes que
resultan en extremo confusas. Y sin embargo no es oportuno hablar aquí de elip-
sis o de fuera de campo, es decir, de esos procedimientos cinematográficos por
los que lo que no es mostrado es, sin embargo, designado, escrito, simbolizado.
Se trata, más bien, de cierta fractura de la narración, como si algo no pudiera
escribirse, como si existiera cierta impotencia de contar, de mostrar, de construir
transitiva, narrativamente, el acto.
Nada nuevo, por otra parte, aunque como tal fuera percibido en el territorio
de las salas comerciales de exhibición cinematográfica. Ya mucho antes, en las
578. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
narraciones románticas, la incertidumbre había comenzado a impregnar al acto
narrativo: era la tensión que ésta generaba la que motivaba la emergencia de un
sujeto de la escritura que padecía -y escribía- su angustia ante ella. Y si más tarde
el naturalismo adoptaría en cambio una enunciación desubjetivizada, lo haría
para levantar acta del vacío de sentido del acto, de su disolución al estatuto des-
carnado -y desubjetivizado- de suceso en sí mismo siempre inhumano. La narra-
tiva existencialista en cuyo ámbito se localizarán los primeros films godardianos
aunaba ambas posiciones: si retenía, de la narración naturalista, la brutalidad real
del suceso, se inscribía a su vez en la herencia del romanticismo al articularla
desde la enunciación subjetiva. Y, así, escribía la angustia del individuo ante el
desgarro provocado por un suceso que jamás llegaba a adquirir la dimensión del
acto. Así, las palabras de Sartre que abren La nausea podrían corresponder a la
posición de la enunciación ante la muerte del policía en el comienzo de Al final
de la escapada:
63 Sartre, Jean-Paul: 1946,
“No tengo costumbre de contarme lo que me sucede, por eso resul- La nausea, Alianza, 1981, p. 19.
ta difícil encontrar la sucesión de los acontecimientos, no distingo lo
que es importante”63.
Sólo otro suceso relevante tendrá lugar en el film: la muerte final de su pro-
tagonista, abatido en su huida por las balas de la policía. Entre ambos, la narra-
ción renunciará a configurarse como una intriga coherente, haciendo imposible,
en esa misma medida, todo mecanismo de suspense: el personaje no manifiesta
remordimiento por el asesinato cometido, pero tampoco preocupación alguna
por sus posibles consecuencias. Su posterior periplo por Paris acumulará una
serie de encuentros y situaciones deshilvanadas y en ningún caso focalizadas en
términos de suspense por el conflicto abierto con la policía, cuya presencia resul-
ta del todo diluida.
Sin duda, junto a Antonioni, Godard es el cineasta de la extinción del acto.
En su cine, el acto enunciado carece de peso, de densidad, se irrealiza. Y, simul-
táneamente, emerge en su lugar el acto de escritura tendiendo a protagonizarlo
todo. De ahí la presencia y la autonomía que la cámara adquiere: se hace tanto
más presente cuanto más se distancia -y nos distancia- del suceso narrativo.
Los estilemas nucleares del cine de Godard entran todos ellos en este regis-
tro: la cámara en mano, la ruptura constante, sistemática, del raccord, la mirada
a cámara: figuras todas ellas que refrendan una y otra vez simultáneamente la
incertidumbre del acto narrativo y el protagonismo del acto de escritura, consti-
tuido en único acto posible. Existe, por lo demás, un lazo evidente entre ambas
cuestiones. Cuando el acto narrativo posee sentido, ello establece un criterio que
determina la elección de la posición la cámara: escribirlo, hacerlo visible. Y así,
en tanto centra la atención del espectador sobre ese sentido, le hace olvidar la
presencia de la cámara que lo escribe. Cuando, en cambio, el sentido del acto
narrativo se vuelve incierto, la presencia de la cámara pasa a primer término
como protagonista del acto de escritura: si el sentido del acto resulta confuso,
emerge la figura del yo de la escritura que escribe su duda.
GONZÁLEZ REQUENA. 579
Así enunciada la cuestión, resulta difícil no percibir su semejanza con el
núcleo del cógito cartesiano: porque yo dudo, yo soy. Y que tal referencia no es gra-
tuita se hace evidente en el momento mismo en que recordamos que la localiza-
ción del ser en la duda es el resultado del rechazo cartesiano a todo argumento
de autoridad. Es decir: del rechazo del relato mítico como fundamento del ser.
Y también, en esa misma medida, de la afirmación del sujeto en un plano estric-
tamente racional, cognitivo, expurgado de toda deuda y de toda relación emo-
cional con los relatos recibidos. Pero cierta pesadilla late tras esa aparentemente
impecable y desapasionada argumentación: fue el propio Descartes el que nos
contó su sueño de angustia -aunque, obviamente, omitiera hacer referencia a
ésta- en la que la duda desembocaba en una vivencia de irrealización total del
mundo en la que resultaba imposible distinguir el sueño de la vigilia -¿y no es de
esa índole, después de todo, la atmósfera que impregna, por ejemplo, El año
pasado en Marienbad, de Alain Resnais?
¿No existe acaso un lazo directo entre ese distanciamiento con respecto al
acto incierto que se desdibuja en la distancia y la vivencia de desrealización? Pues
el acto es el momento en el que el sujeto toca lo real. De manera que la irreali-
dad emergente que invade al acto en el cine europeo postclásico manifiesta un
sesgo esquizoide; y así, en ausencia de acto, el universo narrativo deviene des-
cosido, siempre en el límite de su desmembramiento.
Situémonos ahora en los prolegómenos del otro gran suceso que cierra Al
final de la escapada: la muerte de su protagonista abatido en plena calle por los
disparos de la policía. El personaje se ha refugiado con la mujer a la que ama en
un estudio fotográfico. Los focos y el pequeño plató constituyen así referencias
precisas de la representación que, allí mismo, tiene lugar cuando la mujer con-
fiesa a su amante que lo ha delatado a la policía. De nuevo, ningún dramatismo.
Por el contrario, una serie de desplazamientos circulares de la cámara siguiendo
por separado a cada uno de los personajes mientras recitan, con voces amanera-
das, desprovistas de todo sentimiento, las más peculiares racionalizaciones sobre
su relación amorosa.
Diríase que ese amaneramiento, esa distancia, esa frialdad que preside la
puesta en escena, fuera la expresión más palpable de su incapacidad -pero tam-
bién de la de la enunciación del film- de afrontar el plano emocional, como si,
en suma, cierto pánico a las emociones latiera en el fondo del film, solo aparen-
temente encubierto por el tono distanciado y burlesco que asume explícitamen-
te su enunciación.
Y el mismo desvanecimiento, por tanto, del acto amoroso. En su lugar, la
traición -la delación-, elevada al estatuto del acto prototípico -así lo confirma,
por lo demás, el hecho de que no sea la única que tiene lugar en el film: aproxi-
madamente en su mitad, el propio cineasta, Jean-Luc Godard, encarna a otro
personaje que, igualmente, denuncia al protagonista a la policía.
Desvanecimiento del acto que se encuentra, por lo demás, en relación direc-
ta con la ausencia de héroe: su protagonista no es más que un ser irresponsable
que vive al azar, y cuyos actos, por más que determinen su destino, carecen, en
sí mismos, de sentido.
580. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
Y sin embargo, el lugar del héroe es designado en el film a través, precisa-
mente, de una referencia al cine clásico: Michel Poiccard, el protagonista de Al
final de la escapada, admira a Humphrey Bogart, presente en el film a través de
una explícita referencia a Más dura será su caída (1956), de Mark Robson, la últi-
ma película que Bogart interpretara. El cine, pues, tematizado. Y, a la vez, explí-
citamente designado como el ámbito donde, durante cierto tiempo, el relato clá-
sico fuera posible. Poiccard repite una y otra vez el gesto de Bogart, como tra-
tando así de investirse de su dimensión heroica. Pero la distancia entre uno y
otro, a la vez que añorada -de nuevo el gesto romántico- es vivida como imposi-
ble. La escritura del film se dibuja así en esa distancia: el acto de escritura nom-
bra la impotencia ante el acto narrativo de la misma manera que el gesto de
Poiccard imitando a Bogart no alcanza otro estatuto que el de la mascarada.
Y, en esa misma medida, el personaje se diluye, descubriéndose no otra cosa
que la inscripción, en el enunciado fílmico, de su enunciador: el propio cineas-
ta. Lo que descubre, finalmente, toda la magnitud de esa breve escena en la que
Godard interpreta al delator de Poiccard; se trata, en suma, de una autodenun-
cia: el acto de escritura proclama, así, su inanidad, una vez que ya no es soporte
de relato alguno. Y, a la vez, escribe su descoyuntamiento esquizoide en esa esci-
sión en dos figuras que se delatan mutuamente.
EL CINE POSTCLÁSICO
El cine postclásico americano: la forma relato
Sin duda, desde los años ochenta para acá -pero sería posible remontarse
incluso a los sesenta, por lo que se refiere al llamado cine independiente neoyor-
kino- no han dejado de producirse en el cine americano films que han tratado
de seguir la senda del cine europeo. Sin embargo, la línea dominante del film
postclásico americano sigue un camino acentuadamente diferente: no renuncia
a la forma relato, sus narraciones rechazan la indeterminación característica de
las europeas para conformarse como máquinas narrativas absolutamente inte-
gradas y que, en esa misma medida -en ello estriba la diferencia más palpable-,
en vez de provocar el distanciamiento del espectador con respecto a la peripecia
narrativa, apuntan a su identificación total, en aras a conseguir una descarga
emocional lo más intensa posible.
El eje de la donación
Relatos, pues, potentes como los clásicos pero, a la vez, vacíos de todo orde-
namiento simbólico; convertidos en máquinas espectaculares destinadas a con-
ducir la pulsión visual de sus espectadores hasta su paroxismo.
A primera vista, podría parecer que la fórmula más apropiada para ello fuera
la del relato organizado exclusivamente sobre el eje de la carencia. Y, sin embar-
GONZÁLEZ REQUENA. 581
go, el examen detenido de los grandes films de este periodo demuestra lo con-
trario: que en su configuración narrativa el eje de la donación suele ser objeto de
una presencia acentuadamente relevante.
¿Cómo explicar semejante paradoja? El análisis realizado de El silencio de los
corderos nos ofrece la vía: en este film, como en tantos otros -Blue Velvet,
Carretera perdida, Hellraiser, Seven, Alien, El corazón del Ángel, Carrie, Taxi
Driver, Twin Peaks, Videodrome, Viernes 13, Terminator, El Club de la Lucha...-
todos los elementos de la estructura del relato simbólico se hallan presentes, a la
vez que son objeto de su deconstrucción sistemática, en la que desempeña un
papel esencial la inversión negra, propiamente siniestra, de la figura del
Destinador, constituido ahora ya no en la encarnación de la Ley, sino en el agen-
te de la llamada a un goce que se sostiene sobre su aniquilación.
De manera que sus intensos dispositivos de suspense, lejos de conducir, como
sucediera en el relato clásico, a una catarsis en la que los valores que fundamen-
tan el relato alcanzan su plena manifestación emocional cuando son encarnados
en el acto del héroe, se focalizan ahora en torno a un trayecto, por lo general
indagatorio, que conduce al espectador a la experiencia del desmoronamiento
mismo del sentido. Una y otra vez, la sospecha se confirma: caen una y otra vez
los últimos velos, una y otra vez se descubre que tras la mascarada no late otra
verdad que la del horror.
Inversión siniestra de la estructura del relato clásico
Tal es, entonces, la explicación de la paradoja: estos films obtienen su fuerza
emocional de aquello mismo que deconstruyen: la densidad con la que atrapan
a sus espectadores se halla en relación directa con la negación, con la inversión
siniestra que en ellos tiene lugar de la estructura del relato simbólico del que, a
pesar de todo, se alimentan. Con lo que el propio relato simbólico, sorprenden-
temente, manifiesta una presencia inesperada en una sociedad que afirma no
creer en él: pues si su deconstrucción, su violación o su escarnio, como se pre-
fiera, constituye la vía para que los relatos siniestros alcancen su máxima inten-
sidad emocional, ello no puede por menos que probar, después de todo, que ese
relato sigue vigente en el inconsciente de esos mismos espectadores cuyas con-
ciencias, sin embargo, afirman no creer en él.
Y tal es también, por cierto, el motivo de que ese espectador que ya no
encuentra convincente la figura del héroe y que por eso no duda en rechazarla
como ingenua y maniquea, cree sin embargo, sin reparo alguno, en el mal puro
y letal que el psicópata encarna. Pues, después de todo, ese mal en el que cree y
que acepta como una evidencia incuestionable no es otra cosa que la violencia
ciega de lo real.
De manera que ya no hay acto necesario, tutelado, configurado por la pala-
bra del padre simbólico. En su lugar, en cambio, en vez del marasmo narrativo
del cine postclásico europeo, la focalización absoluta en torno a otro acto, pero
582. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
esta vez uno ya no sólo vacío de toda dimensión simbólica, sino cargado de la
violencia con la que participa en su aniquilación -El silencio de los corderos, Henry,
retrato de un asesino, Seven... Una suerte de masivo acting out puramente pulsio-
nal, que se reafirma en la recusación del acto de palabra -el acto simbólico- que
debiera tener lugar.
Tal es, entonces, la función del nuevo Destinador -no simbólico, sino sinies-
tro- y tal es, a su vez, la índole de la tarea, negra, que al héroe -reconvertido cada
vez más acentuadamente en psicópata- aguarda. Mas no puede extrañar, enton-
ces, que el mundo del relato, en ese mismo movimiento, se desmorone: que la
locura se descubra progresivamente filtrándose por todos sus resquicios.
Nada articula la distancia con respecto al objeto de la mirada
Destruida la trama del relato simbólico, ya nada articula la distancia con res-
pecto al objeto de la mirada. Ninguna restricción, ninguna ley simbólica que
regle, que articule la travesía visual del espectador; por el contrario: apertura de
un espectáculo que desconoce límite alguno; así, la puerta, ese viejo operador
simbólico, no constituye ya la escritura de ninguna ley -de ninguna limitación
de la mirada en su devenir pulsional- sino sólo la promesa del suplemento de
horror que será dado ver más allá de ella.
Si la imagen fascinante del objeto de deseo reinara en el universo manierista,
en el postclásico se ve del todo desplazada por la huella del cuerpo real, someti-
do a la tensión de su inmediato despedazamiento. Frente a la eterna dilación en
el juego de la seducción que allí reinara, en éste se impone la presencia inmedia-
ta, brutal, del cuerpo sexual invadiéndolo todo, arrasando la superficie del texto
con la violencia de su presencia real -esa misma que la huella cinematográfica le
concede.
Ninguna posición tercera para la cámara, pero tampoco aquella otra, manie-
rista, que conducía la mirada al ámbito de la seducción: la cámara es emplazada
siempre -es decir: desde el primer momento-, a través de un uso masivo del plano
subjetivo, allí donde la pulsión escópica alcanza el vértice de su paroxismo. Es
decir, simultáneamente en la posición del psicópata y en la de su víctima, gene-
rando un asfixiante mecanismo de suspense que convoca al goce del atravesa-
miento -y de la aniquilación- del objeto: el ojo del espectador es arrastrado a la
experiencia inmediata de lo real.
Y porque nada estructura esa pulsión que reina en el espectáculo postclásico,
ninguna clausura es pues concebible, nada determina su final -como no sea ese
horizonte de aniquilación total que se esbozara en Los pájaros y que desde enton-
ces no ha cesado de proliferar tanto en el cine de terror como en el de ciencia fic-
ción-: de hecho, este podría prolongarse indefinidamente en sucesivos golpes de
efecto, de acuerdo con ese más y más del goce cuya cadencia psicopática inau-
gurara en la narrativa moderna -pero ya entonces postclásica- el marqués de
Sade.
GONZÁLEZ REQUENA. 583
Cines postclásicos: distanciamiento y escritura / inmediatez y espectáculo
Tal es el contexto en el que deben ser situados los otros rasgos más notables
que separan al cine posclásico americano del europeo: frente al protagonismo de
la presencia de la cámara y al fuerte desapego con respecto al punto de vista de
los personajes que caracteriza a éste, el americano optará por todo lo contrario:
el borrado de la presencia de la cámara y la adopción masiva del punto de vista
de los personajes con el fin, como señaláramos, a provocar en el espectador la
más intensa identificación emocional posible. De manera que de nuevo aparece
un criterio determinante para la ubicación de la cámara. Sólo que, esta vez, no
uno simbólico, sino escópico: allí donde mejor pueda acentuarse el goce de la
mirada.
Podríamos, pues, trazar así la diferencia: compartiendo una común posición
deconstructora frente al universo simbólico del relato clásico, el film posclásico
europeo se conformará como un cine del distanciamiento y la escritura, mien-
tras que el americano, en cambio, se configurará como un cine de la inmediatez
y del espectáculo. Pero, en cualquier caso, por una u otra vía, ambos se alejarán
igualmente de esa distancia justa -ni excesiva en la lejanía, ni excesiva en la pro-
ximidad- que constituyera el rasgo mayor de la puesta en escena clásica. De esa
distancia justa, recordémoslo, que venía determinada por la ley simbólica que
hacia posible la constitución del deseo y del sujeto. Frente a ella, la frialdad del
cine postclásico europeo será la de un deseo en continuo desvanecimiento, pues
siempre incapaz de cristalizar -de ahí la anomia radical que reina en los univer-
sos de Antonioni, Bergman o Godard-, mientras que el extremo ardor del holly-
woodiense será el de uno que se desintegra en la misma medida en que se abis-
ma en un goce extremo y letal -Lynch, Cronenberg, Demme.
Sin duda, una común latencia psicótica invade el cine postclásico: la de una
subjetividad que no encuentra ya sujeción -articulación, construcción- en relato
simbólico alguno. Pero en uno u otro caso cobrará una diferente conformación
textual. Frente a la posición esquizoide que caracteriza a la escritura postclásica
europea -un yo enunciador de mirada desorientada que, sometido a la experien-
cia del desvanecimiento de la realidad, escribe la pérdida de la dimensión del
acto, y, en esa misma medida, su experiencia de desintegración- dominará, en el
cine postclásico americano una posición psicopática: la de un yo de mirada abso-
lutamente focalizada sobre sus puntos de goce, que se afirma a través de la des-
integración del otro, en tanto protagonista de un acto pulsional que conduce a
su aniquilación: el acto siniestro. Y con él un Yo -ya no, propiamente, un suje-
to, pues a nada sujeto- que se abisma en su goce.
584. CLÁSICO, MANIERISTA, POSTCLÁSICO
También podría gustarte
- Contra el bienalismo: Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico culturalDe EverandContra el bienalismo: Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico culturalAún no hay calificaciones
- El Marco Incompleto. Ticio EscobarDocumento9 páginasEl Marco Incompleto. Ticio EscobarJeanReinosoAún no hay calificaciones
- Hitoria Danza EL ARTE COMO RESISTENCIA - UNA PERSPECTIVA PERFORMATIVA - CornagoDocumento4 páginasHitoria Danza EL ARTE COMO RESISTENCIA - UNA PERSPECTIVA PERFORMATIVA - CornagoVioleta Lanzetta ContrerasAún no hay calificaciones
- Reynoso, Carolina - La Representación de La Mujer en El Cine ExpresionistaDocumento11 páginasReynoso, Carolina - La Representación de La Mujer en El Cine ExpresionistaPatricia CorvAún no hay calificaciones
- El Arte en El Siglo XX. La Literatura y La Técnica (Flavia Costa, Artefacto)Documento8 páginasEl Arte en El Siglo XX. La Literatura y La Técnica (Flavia Costa, Artefacto)FlaviaCostaAún no hay calificaciones
- Formas Dificiles Del Ingenio LiterarioDocumento6 páginasFormas Dificiles Del Ingenio LiterarioValeria Osorio RodríguezAún no hay calificaciones
- El Arte Como Resistencia, Cornago.Documento112 páginasEl Arte Como Resistencia, Cornago.Estefanía CerinzaAún no hay calificaciones
- El Arte Como Resistencia. Una Perspectiva PerformátivaDocumento20 páginasEl Arte Como Resistencia. Una Perspectiva PerformátivaCamilaAún no hay calificaciones
- Teatro y PoderDocumento20 páginasTeatro y PoderlasbernardasdeandoliniAún no hay calificaciones
- Contexto Socio Cultural Del CineDocumento4 páginasContexto Socio Cultural Del CinezumaidaAún no hay calificaciones
- Bajo El Signo Del CineDocumento13 páginasBajo El Signo Del CineVieth Amaro100% (2)
- TEMA 13 BSlasvanguardiasDocumento10 páginasTEMA 13 BSlasvanguardiasdjdkdkd dkkxlAún no hay calificaciones
- Veintitrés Poemas en Siete Actos para Comprender El Mundo ActualDocumento3 páginasVeintitrés Poemas en Siete Actos para Comprender El Mundo ActualjaviercanoramosAún no hay calificaciones
- Papeles Mojados Letras en El Subterráneo.Documento5 páginasPapeles Mojados Letras en El Subterráneo.Pablo VelosoAún no hay calificaciones
- Jónatham F. Moriche - Dos Piezas Sobre Estética en Pájaro Palabra (2001)Documento6 páginasJónatham F. Moriche - Dos Piezas Sobre Estética en Pájaro Palabra (2001)Jónatham F. Moriche VázquezAún no hay calificaciones
- Amícola, José. Parodización, Pesquisa y SimulacroDocumento13 páginasAmícola, José. Parodización, Pesquisa y SimulacroDiego PoggieseAún no hay calificaciones
- FUSCO, Renato, Historia de La Arquitectura Contemporanea, Nobuko - Cap4. Vanguardias FigurativasDocumento29 páginasFUSCO, Renato, Historia de La Arquitectura Contemporanea, Nobuko - Cap4. Vanguardias FigurativasKaren PoggesiAún no hay calificaciones
- El Complot Del Arte Victor BeyDocumento28 páginasEl Complot Del Arte Victor BeyAxél CrownAún no hay calificaciones
- José Luis Barrios Semefo Una Lirica de La DescomposiciomDocumento17 páginasJosé Luis Barrios Semefo Una Lirica de La Descomposiciomsaris8086Aún no hay calificaciones
- Prieto de Paula, Angel L. - Poesía y Contemporaneidad PDFDocumento4 páginasPrieto de Paula, Angel L. - Poesía y Contemporaneidad PDFbarbarrojoAún no hay calificaciones
- Ana Maria Amar Sanchez PuigDocumento14 páginasAna Maria Amar Sanchez PuigIsabellapadronAún no hay calificaciones
- Speranza. Estado Crítico.Documento6 páginasSperanza. Estado Crítico.vaneglezAún no hay calificaciones
- La Sociedad Del Espectaculo y La Estética de Lo RealDocumento15 páginasLa Sociedad Del Espectaculo y La Estética de Lo RealJuan M Parra UralAún no hay calificaciones
- GrunerDocumento4 páginasGrunerManuu Perez MartinsAún no hay calificaciones
- Mimesis y Revolucion Mimesis and RevolutDocumento26 páginasMimesis y Revolucion Mimesis and RevolutIgnatius J. ReillyAún no hay calificaciones
- SEMEFO Una Lírica en DescomposiciónDocumento17 páginasSEMEFO Una Lírica en DescomposiciónEsmeralda ArredondoAún no hay calificaciones
- Octavio Paz y El Pensamiento Del Presente 923331Documento5 páginasOctavio Paz y El Pensamiento Del Presente 923331Ana RubioAún no hay calificaciones
- Combalía, El Descredito de Las Vanguardias PDFDocumento17 páginasCombalía, El Descredito de Las Vanguardias PDFLuisNicolás R Escobar100% (1)
- Guía Literatura Contemporánea PautaDocumento29 páginasGuía Literatura Contemporánea PautaCarolina DuránAún no hay calificaciones
- Itinerarios de La ModernidadDocumento7 páginasItinerarios de La ModernidadSofia Barelli100% (1)
- Casullo Nicolacc81s 2015 Estecc81tica y RupturasDocumento29 páginasCasullo Nicolacc81s 2015 Estecc81tica y RupturascuernicabraAún no hay calificaciones
- Carta 4Documento100 páginasCarta 4miguelaillonAún no hay calificaciones
- LasInfinitasEspecies PDFDocumento19 páginasLasInfinitasEspecies PDFmarcoxcsAún no hay calificaciones
- Vanguardismo Neovanguardismo y NarracionDocumento33 páginasVanguardismo Neovanguardismo y NarracionJesus Daniel Troya GuillenAún no hay calificaciones
- Alternativas en La Renovación de La NovelaDocumento2 páginasAlternativas en La Renovación de La NovelaCande GaichAún no hay calificaciones
- El Discurso RetóricoDocumento4 páginasEl Discurso RetóricoRomel Leon LinoAún no hay calificaciones
- Industria Cultural y SocialDocumento18 páginasIndustria Cultural y SocialAnto AndradeAún no hay calificaciones
- Parodización, Pesquisa y SimulacroDocumento14 páginasParodización, Pesquisa y SimulacroBIBHUMAAún no hay calificaciones
- Qué Era La Posmodernidad - LyotardDocumento5 páginasQué Era La Posmodernidad - LyotardDave Mustain Muse BenningtonAún no hay calificaciones
- El Arte y Su Contexto Socio CulturalDocumento6 páginasEl Arte y Su Contexto Socio CulturalVieth AmaroAún no hay calificaciones
- Dialnet DecadentismoDandismoImagenPublica 144198 PDFDocumento59 páginasDialnet DecadentismoDandismoImagenPublica 144198 PDFRafael C. GardónAún no hay calificaciones
- El Relámpagopor Emilio García WehbiDocumento7 páginasEl Relámpagopor Emilio García WehbiMartin LernerAún no hay calificaciones
- Las Concepciones de La Escuela de Francfort. Gerard VilarDocumento4 páginasLas Concepciones de La Escuela de Francfort. Gerard VilarVicky Re CrespoAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - El Arte Segunda Mitad Del Siglo XX y La Crisis de Las VanguardiasDocumento11 páginasTrabajo Final - El Arte Segunda Mitad Del Siglo XX y La Crisis de Las Vanguardiasdavid alluéAún no hay calificaciones
- VANGUARDIA - El ExpresionismoDocumento6 páginasVANGUARDIA - El ExpresionismoMónicaAún no hay calificaciones
- Fisher - Posmodernismo - Continuidad o Fin Del ModernismoDocumento2 páginasFisher - Posmodernismo - Continuidad o Fin Del ModernismoCarlosAún no hay calificaciones
- Maturo Graciela El Realismo MagicoDocumento5 páginasMaturo Graciela El Realismo MagicostanislawskyAún no hay calificaciones
- Arte, Comunicación Ysociedad2Documento35 páginasArte, Comunicación Ysociedad2Daniel Esteban Ortiz SantacruzAún no hay calificaciones
- Pérez Parejo - Simbolismo, Ideología y Desvío Ficcional en Los Escenarios y Paisajes Literarios: El Caso Especial Del RenacimientoDocumento16 páginasPérez Parejo - Simbolismo, Ideología y Desvío Ficcional en Los Escenarios y Paisajes Literarios: El Caso Especial Del RenacimientoYaninapAún no hay calificaciones
- Para Analizar Venus Victa de LugonesDocumento33 páginasPara Analizar Venus Victa de LugonesFeAún no hay calificaciones
- Perniola Mario, El Arte y Su SombraDocumento35 páginasPerniola Mario, El Arte y Su SombragonzalorabanalAún no hay calificaciones
- Clasico, Manierista, PostclasicoDocumento588 páginasClasico, Manierista, PostclasicoIgnacio Mt100% (7)
- JAMESON TeoríaDocumento6 páginasJAMESON Teoríawillow vitaAún no hay calificaciones
- Escalas Melografiadas Vallejo y El Vanguardismo NarrativoDocumento15 páginasEscalas Melografiadas Vallejo y El Vanguardismo NarrativoSerguey ReyesAún no hay calificaciones
- Jacques Ranciere El Reparto de Lo SensibleDocumento8 páginasJacques Ranciere El Reparto de Lo SensibleMarcelaCastanoAún no hay calificaciones
- 1616-Texto Del Artículo-5841-1-10-20171012Documento11 páginas1616-Texto Del Artículo-5841-1-10-20171012Luis Fernando Turin CalderonAún no hay calificaciones
- Yurkievich Original PDFDocumento98 páginasYurkievich Original PDFEd Gar100% (1)
- Al margen de los esquemas: Estética y artes figurativas desde principios del siglo XX a nuestros díasDe EverandAl margen de los esquemas: Estética y artes figurativas desde principios del siglo XX a nuestros díasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Los antiguos y los posmodernos: Sobre la historicidad de las formasDe EverandLos antiguos y los posmodernos: Sobre la historicidad de las formasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Metas Con Su Respectiva EstrategiaDocumento3 páginasMetas Con Su Respectiva EstrategiaMaye MartinezAún no hay calificaciones
- Tema 4Documento25 páginasTema 4Carlos PradoAún no hay calificaciones
- T 109878 Cely ChaconDocumento125 páginasT 109878 Cely ChaconCalixto Ascencio Ariel EnriqueAún no hay calificaciones
- Alfabetización y Educación America Latina y El CaribeDocumento118 páginasAlfabetización y Educación America Latina y El CaribeRamón CastilloAún no hay calificaciones
- AGUILaDocumento24 páginasAGUILaYusei D.Aún no hay calificaciones
- Ejercicio de Quimica 5 Historia de La QuimicaDocumento1 páginaEjercicio de Quimica 5 Historia de La QuimicaLIZETHAún no hay calificaciones
- 1-Actividad - Higiene IndustrialDocumento8 páginas1-Actividad - Higiene IndustrialYOHANA PAOLA DAVID LADINOAún no hay calificaciones
- Guía Práctica 2 Resuelta, M. Fluidos IDocumento5 páginasGuía Práctica 2 Resuelta, M. Fluidos Ilolo100% (1)
- Plan Regional de Desarrollo Urbano PDFDocumento20 páginasPlan Regional de Desarrollo Urbano PDFRoxana Osorio FuentesAún no hay calificaciones
- Trabajo de Tecnología Del Cuidado II ExposiciónDocumento22 páginasTrabajo de Tecnología Del Cuidado II ExposiciónSANDRO LUIS GUEVARA CONDEAún no hay calificaciones
- Programa Analítico TECNOLOGIA DE CEREALES Y OLEAGINOSASDocumento6 páginasPrograma Analítico TECNOLOGIA DE CEREALES Y OLEAGINOSASCarlos Rivas RoseroAún no hay calificaciones
- Restador de 4 BitsDocumento4 páginasRestador de 4 BitsLeonardoSanchez1995Aún no hay calificaciones
- Diagrama de Proceso para Grupo o CuadrillaDocumento3 páginasDiagrama de Proceso para Grupo o Cuadrillaheilenguzman100% (1)
- Manual de Introducción Al CoachingDocumento29 páginasManual de Introducción Al CoachingSofiaLGzAún no hay calificaciones
- Estrategias y Tecnicas de Negociacion - UGTDocumento108 páginasEstrategias y Tecnicas de Negociacion - UGTAnonymous H3kGwRFiE100% (3)
- Diseño de CircuitosDocumento81 páginasDiseño de CircuitosDavid Cantu100% (1)
- Recapitulacion de Queso Tipo PariaDocumento15 páginasRecapitulacion de Queso Tipo PariaPither Jhoel Javier SucariAún no hay calificaciones
- Informe Observaciones A Equipos y Vehiculos (Abril - 2022)Documento9 páginasInforme Observaciones A Equipos y Vehiculos (Abril - 2022)Jose Benjamin Belizario FernandezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Auditoria AdministrativaDocumento33 páginasTrabajo de Auditoria AdministrativaMaria DueñasAún no hay calificaciones
- HipotesDocumento5 páginasHipotesJozeph NeirAún no hay calificaciones
- Garrett Hardin Tragedia de Los ComunesDocumento11 páginasGarrett Hardin Tragedia de Los ComunesCristian ArismendyAún no hay calificaciones
- Práctica+ +2Documento1 páginaPráctica+ +2Juan ShevchenkoAún no hay calificaciones
- Informe Bevta BenjaDocumento3 páginasInforme Bevta BenjaMarta Lilian Figueroa ArriagadaAún no hay calificaciones
- Act. 10 MerDocumento6 páginasAct. 10 MerCarlos MtnzAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Un Discurso Argumentativo.Documento3 páginasEjemplo de Un Discurso Argumentativo.junior castañeda64% (11)
- Introduccion A La Programacion - Tomas GonzalezDocumento66 páginasIntroduccion A La Programacion - Tomas Gonzalezjk.hdzbAún no hay calificaciones
- Tema 1 Normativa Propia Del AlmacénDocumento8 páginasTema 1 Normativa Propia Del AlmacénMario Rodriguez San AntonioAún no hay calificaciones
- Elementos de Trabajo para Los Murales ComunitariosDocumento3 páginasElementos de Trabajo para Los Murales ComunitariosEnrique Vargas MadrazoAún no hay calificaciones
- Mapa Procesos - TopografiaDocumento16 páginasMapa Procesos - TopografiaYasmin Maribel Huisacayna GuzmanAún no hay calificaciones