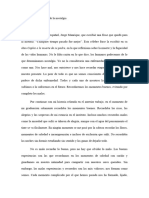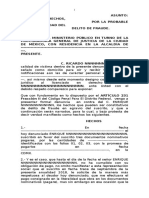Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Rudeza de La Fragilidad
Cargado por
Pablo RandellDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Rudeza de La Fragilidad
Cargado por
Pablo RandellCopyright:
Formatos disponibles
La rudeza de la fragilidad
Hay en la vida de cualquiera una temporada cuya longitud es imprecisa y que a veces, por
suerte para algunos, se mantiene durante muchos años, pues los cambios que
inevitablemente ocurren son muy tenues o traen consigo una mejoría. A estos lapsos
solemos llamarlos los buenos tiempos. Y lo tenemos todos, incluso los muy desgraciados,
pues siempre se puede empeorar ya que la desgracia es literalmente un abismo.
Los buenos tiempos, de hecho, componen prácticamente la mayor parte de nuestra de
vida o, al menos, así lo comprendemos cuando la brutalidad de un infortunio, en verdad
grave, los interrumpe mostrándonos que, pese a nuestras quejas, la vida que teníamos no
era tan mala.
En estos buenos tiempos es cuando, a veces sin notarlo, ocurre la felicidad. No la
felicidad despampanante que se da en el amor, en el éxito o en la venganza, pues en
estos estados es muy fácil percatarse del júbilo que uno experimenta, sino esa felicidad
en la que uno se siente relativamente bien o está moderadamente alegre, pasándolo sin
más. ¡Cuánto, cuantísimo apreciamos esos buenos tiempos cuando se pierden!
Las causas de los cataclismos personales son innumerables: la salud se rompe, se toma
una mala decisión, alguien de quien no podía esperarse nada negativo urde una trampa
para que caigamos, la muerte del más próximo, un vulgar accidente ocasionado por un
instantáneo descuido, un asalto o, para decirlo de la manera más sencilla: damos un mal
paso adentrándonos en el aciago día en el que no debimos salir de la cama.
Los buenos tiempos son tan frágiles que si tuviéramos dos dedos de frente todos los días
haríamos una fiesta para celebrar que la pompa de jabón que es nuestro universo no ha
reventado; si fuéramos relativamente conscientes de que las desgracias ocurren de
repente nos abalanzaríamos sin dilación a gozar de lo que tenemos. Pero, por una
lamentable fatalidad que está en estrechísima relación con la condición humana, no
somos capaces de ver lo que tenemos ante nosotros, salvo que vaya y venga, que esté y
no esté, pues si se mantiene sin cambio entra en la zona de ceguera de lo habitual y no
podemos valorarlo.
Si me siento mal sí me siento, si me siento normal no me siento, si me siento muy bien sí
me siento: sólo experimentamos el cambio; somos completamente ciegos ante lo
permanente. Y lo peor es que como la vida la tenemos de fijo no logramos apreciarla más
que en los momentos en los que estamos en riesgo de perderla o cuando la muerte de
alguien próximo nos sacude del adormecimiento.
Vivimos, como decía Albert Camus, “como si no supiéramos”, o como decía Jean Paul
Sartre: “Somos eternos en tanto no morimos”. Las desgracias, las pérdidas, las muertes
tienen, al menos, un aspecto positivo: nos revelan la existencia del paraíso, aunque ya no
sea nuestro.
También podría gustarte
- ¿Qué me pasa?: Pequeñas grandes pérdidas de la vidaDe Everand¿Qué me pasa?: Pequeñas grandes pérdidas de la vidaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Aprendiendo A Decir AdiósDocumento6 páginasAprendiendo A Decir AdiósItzel Minuiz100% (1)
- El Arte de Amargarse La Vida - MarisolDocumento3 páginasEl Arte de Amargarse La Vida - MarisoldrakitoperuAún no hay calificaciones
- Epicuro - Carta A MeneceoDocumento3 páginasEpicuro - Carta A Meneceojuanmolina86% (7)
- Proceso - Duelo DE Tanatóloga Rocío Bautista Valdez Adscrita A La Clínica de Apoyo Tanatológico de EnfermeríaDocumento5 páginasProceso - Duelo DE Tanatóloga Rocío Bautista Valdez Adscrita A La Clínica de Apoyo Tanatológico de EnfermeríaAimee ChispaAún no hay calificaciones
- Delitos de Colusion Simple y AgravadaDocumento15 páginasDelitos de Colusion Simple y AgravadaAldo Aguilar100% (1)
- Los Dolores Del Mundo-Schopenhauer Arthur PDFDocumento17 páginasLos Dolores Del Mundo-Schopenhauer Arthur PDFThorsten WexlerAún no hay calificaciones
- Duelo Sin AbrazosDocumento5 páginasDuelo Sin AbrazosMercedes López ColuncheAún no hay calificaciones
- Cómo Olvidar A Quien Ya No Te AmaDocumento10 páginasCómo Olvidar A Quien Ya No Te Amanobil4422Aún no hay calificaciones
- La alegría sin causa: Hacia una vida espiritual encarnadaDe EverandLa alegría sin causa: Hacia una vida espiritual encarnadaAún no hay calificaciones
- Epicuro - Carta A MeneceoDocumento11 páginasEpicuro - Carta A MeneceoEugenio De RastignacAún no hay calificaciones
- Mons. Víctor Manuel Fernández. de Ser Feliz.Documento5 páginasMons. Víctor Manuel Fernández. de Ser Feliz.SEBASTIAN100% (1)
- Monografia Sicariato JUVENILDocumento23 páginasMonografia Sicariato JUVENILcarlos tremoladaAún no hay calificaciones
- VivenciasDocumento1 páginaVivenciasMazAritoAún no hay calificaciones
- En El Gran Esquema de Las CosasDocumento2 páginasEn El Gran Esquema de Las CosasAlan Emmanuel GomezAún no hay calificaciones
- EL AMOR de DIOS para Sufrir Menos para Sufrir MejorDocumento6 páginasEL AMOR de DIOS para Sufrir Menos para Sufrir MejorANIBALANGELDXTOAún no hay calificaciones
- Final Del CaminoDocumento2 páginasFinal Del Caminojjcruz666Aún no hay calificaciones
- Tana - Sesion 2 FASES DEL DUELO 4Documento32 páginasTana - Sesion 2 FASES DEL DUELO 4Arcoiris FemAún no hay calificaciones
- Modelo de Duelo PDFDocumento3 páginasModelo de Duelo PDFALEJANDRA VALDEZ ULLOAAún no hay calificaciones
- Reflexiones de La Vida 2012 Por Manuel Bolla AgreloDocumento11 páginasReflexiones de La Vida 2012 Por Manuel Bolla AgreloAaron RodriguezAún no hay calificaciones
- Libro 1Documento3 páginasLibro 1carAún no hay calificaciones
- Abrazar La Impermanencia Se Puede Poner Fin Al SufrimientoDocumento11 páginasAbrazar La Impermanencia Se Puede Poner Fin Al SufrimientoJime BetcherAún no hay calificaciones
- La FelicidadDocumento3 páginasLa FelicidadeligeotroAún no hay calificaciones
- Es Mas Feliz Quien Decide Sobre Su VidaDocumento4 páginasEs Mas Feliz Quien Decide Sobre Su VidaScarleth RegaladoAún no hay calificaciones
- Por Qué Es Importante Diferenciar La Aceptación y La ResignaciónDocumento5 páginasPor Qué Es Importante Diferenciar La Aceptación y La ResignaciónDaiana DubourgAún no hay calificaciones
- Carpe DiemDocumento4 páginasCarpe DiemFrancisco LimoncheAún no hay calificaciones
- La Idiosincracia Del MiedoDocumento3 páginasLa Idiosincracia Del MiedoBlanca Camelia Castelo PartidaAún no hay calificaciones
- Cambio de Año ¿Oportunidad de CambioDocumento2 páginasCambio de Año ¿Oportunidad de CambiogmarinAún no hay calificaciones
- El Dolor (Filosofia)Documento2 páginasEl Dolor (Filosofia)maria victoria leon hernandezAún no hay calificaciones
- Helenismo EsquemasDocumento14 páginasHelenismo EsquemasMiguel Angel Duque OcampoAún no hay calificaciones
- Felicidad EsquivaDocumento4 páginasFelicidad EsquivaPatricia Madriñan RodriguezAún no hay calificaciones
- Arcano La MuerteDocumento1 páginaArcano La MuerteCAMILA HUINCAHUEAún no hay calificaciones
- El Sentido de La MuerteDocumento3 páginasEl Sentido de La MuerteJonasMedMoAún no hay calificaciones
- Las Tristezas Del AdiósDocumento3 páginasLas Tristezas Del AdiósGustavo RaAún no hay calificaciones
- Cuando Alguien Muere Edgar JacksonDocumento3 páginasCuando Alguien Muere Edgar Jacksonguerramag1Aún no hay calificaciones
- Arte de Ser FelizDocumento20 páginasArte de Ser FelizAngela Verónica Guzmán MéndezAún no hay calificaciones
- Andrea Cardozo - Ensayo N°04 Antropología - Sección N°10Documento3 páginasAndrea Cardozo - Ensayo N°04 Antropología - Sección N°10Andrea CardozoAún no hay calificaciones
- La Muerte No ExisteDocumento41 páginasLa Muerte No ExisteFabalano Córdova0% (1)
- Utopia Del Tiempo PresenteDocumento2 páginasUtopia Del Tiempo PresenteByFolune TVAún no hay calificaciones
- Epicuro - Todo Sobre EpicuroDocumento17 páginasEpicuro - Todo Sobre Epicuroabelska87Aún no hay calificaciones
- Paso UnoDocumento12 páginasPaso UnoTaller de Japa Mala MxAún no hay calificaciones
- Carta de Epicuro A MeneceoDocumento3 páginasCarta de Epicuro A MeneceoLauraAún no hay calificaciones
- Carta de Epicuro A Meneceo 1Documento2 páginasCarta de Epicuro A Meneceo 1Ezequiel CurbeloAún no hay calificaciones
- La Enfermedad de La NostalgiaDocumento3 páginasLa Enfermedad de La NostalgiaGonzalo SaenzAún no hay calificaciones
- Terapia AceptacionDocumento3 páginasTerapia AceptacionPsic. Maria Jose De Lima BonillaAún no hay calificaciones
- Carta Sobre La TristezaDocumento4 páginasCarta Sobre La TristezaDaniela AvelarAún no hay calificaciones
- Cerrando Ciclos EfectivamenteDocumento3 páginasCerrando Ciclos EfectivamenteManuel Salgado PonceAún no hay calificaciones
- Tocar FondoDocumento2 páginasTocar FondoByron AranaAún no hay calificaciones
- El Agridulce Sabor de La RupturaDocumento4 páginasEl Agridulce Sabor de La RupturaTisha BonitaAún no hay calificaciones
- Situaciones Limites en La Vida Del HombreDocumento2 páginasSituaciones Limites en La Vida Del HombreOscar Andres Usuga LealAún no hay calificaciones
- ENSAYODocumento3 páginasENSAYOAngelica MendezAún no hay calificaciones
- Coplas A La Muerte de Su PadreDocumento17 páginasCoplas A La Muerte de Su PadreAlexia LucasAún no hay calificaciones
- Lo Que Hay Que Entender de La Vida y de La MuerteDocumento6 páginasLo Que Hay Que Entender de La Vida y de La MuerteLuisaQuezada100% (1)
- PAO de Leon - VIvir - O - SobrevivirDocumento4 páginasPAO de Leon - VIvir - O - SobrevivirpaolaadeeleonAún no hay calificaciones
- Un Último Favor A Quien Decidió Ponerle Fin A Nuestra HistoriaDocumento13 páginasUn Último Favor A Quien Decidió Ponerle Fin A Nuestra HistoriaFabiola Alejandra Quezada ZAún no hay calificaciones
- Vigilantes de La Vida Formacion Bloque5Documento11 páginasVigilantes de La Vida Formacion Bloque5Arlette VázquezAún no hay calificaciones
- tESIS cAPITULO 3 - El Amor Te Destruye o Te ConestuyeDocumento1 páginatESIS cAPITULO 3 - El Amor Te Destruye o Te ConestuyeRicci FGAún no hay calificaciones
- Javier Martinez - Nunca Es TardeDocumento94 páginasJavier Martinez - Nunca Es TardeCamilo Bedoya100% (1)
- EstalagmitaDocumento22 páginasEstalagmitaMartina ColmegnaAún no hay calificaciones
- Epicuro, EticaDocumento4 páginasEpicuro, EticaJuan Manuel Montes JordánAún no hay calificaciones
- La Broma Pesada SchopenauerDocumento15 páginasLa Broma Pesada SchopenauerGala4Aún no hay calificaciones
- Actividades Ficha 8Documento6 páginasActividades Ficha 8Enrique Alberto Herrera CustodioAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion Tema VI Derecho Notarial y Registral INESAPDocumento9 páginasAutoevaluacion Tema VI Derecho Notarial y Registral INESAPmelanysinohuiAún no hay calificaciones
- Compruebo Lo Que Aprendí en Matematica III TrimestreDocumento4 páginasCompruebo Lo Que Aprendí en Matematica III TrimestreAlan DormamuAún no hay calificaciones
- Alimentos DenunciaDocumento3 páginasAlimentos DenunciaTERESA PEREZ BARRAGANAún no hay calificaciones
- Tema 3Documento4 páginasTema 3ggreg_9Aún no hay calificaciones
- Riesgo Critico N°18Documento5 páginasRiesgo Critico N°18Sofia Cisternas RocoAún no hay calificaciones
- Modelo DemocráticoDocumento1 páginaModelo DemocráticoRosa del Carmen Zamora VeraAún no hay calificaciones
- Manuel Estrada CabreraDocumento4 páginasManuel Estrada CabreraDaniel Guerra Danguard100% (1)
- Orden Del Dia 064 de 04 de Marzo de 2024 - 081537Documento12 páginasOrden Del Dia 064 de 04 de Marzo de 2024 - 081537darwinAún no hay calificaciones
- Guerra Ruso Japonesa 1904Documento27 páginasGuerra Ruso Japonesa 1904velociraptor76Aún no hay calificaciones
- Evolución Histórica Del Proceso de Integración Europea.Documento21 páginasEvolución Histórica Del Proceso de Integración Europea.Eduardo AriasAún no hay calificaciones
- CuttingDocumento10 páginasCuttingPamela CárdenasAún no hay calificaciones
- Balotario Derecho Civil PatrimonialDocumento2 páginasBalotario Derecho Civil PatrimonialjavidabianAún no hay calificaciones
- Trabajo Flinal LegislacionDocumento11 páginasTrabajo Flinal LegislacionsandraAún no hay calificaciones
- Aritmética - Semana 4 - 5.º AñoDocumento2 páginasAritmética - Semana 4 - 5.º Añojosé denilson herrera salasAún no hay calificaciones
- Artículo 162Documento3 páginasArtículo 162Java JavaAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN Lenguajes de Amor. Gary Chapman.Documento2 páginasEVALUACIÓN Lenguajes de Amor. Gary Chapman.Iza RLAún no hay calificaciones
- Exp. 02308-2020-0-2501-JR-LA-06 - Consolidado - 27351-2021Documento10 páginasExp. 02308-2020-0-2501-JR-LA-06 - Consolidado - 27351-2021sergioAún no hay calificaciones
- Constitucion Politica EUMEXDocumento167 páginasConstitucion Politica EUMEXJorge ValdezAún no hay calificaciones
- 12.4. Punto y Coma, y Dos Puntos (Sol)Documento2 páginas12.4. Punto y Coma, y Dos Puntos (Sol)mathewsvargas.26Aún no hay calificaciones
- Solicitud de ArriendoDocumento3 páginasSolicitud de ArriendoCarolina LopezAún no hay calificaciones
- Poder Judicial de BoliviaDocumento2 páginasPoder Judicial de BoliviaRicardo DoradoAún no hay calificaciones
- Directiva DGPNP #03 28 2006 BDocumento6 páginasDirectiva DGPNP #03 28 2006 BDavid OrozcoAún no hay calificaciones
- Vampiro La Mascarada - Inconnu IDocumento4 páginasVampiro La Mascarada - Inconnu IGabriel Dávila VelardeAún no hay calificaciones
- Jorge Clemente Palacios PreciadoDocumento7 páginasJorge Clemente Palacios PreciadoMaria Torres100% (1)
- DELFINA MAZZOLENI - Espíritu SantoDocumento3 páginasDELFINA MAZZOLENI - Espíritu SantoDelfina MazzoleniAún no hay calificaciones
- Calculo de La LegitimaDocumento2 páginasCalculo de La LegitimagastonAún no hay calificaciones
- Jornada Laboral en El PeruDocumento6 páginasJornada Laboral en El PeruJavier Rivas100% (1)